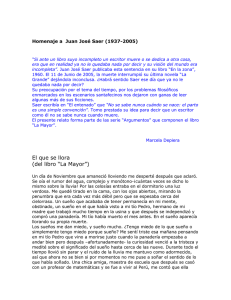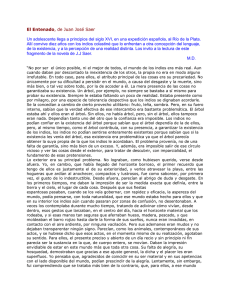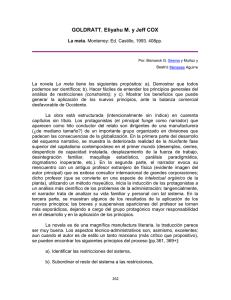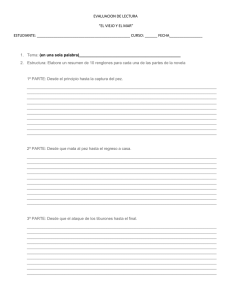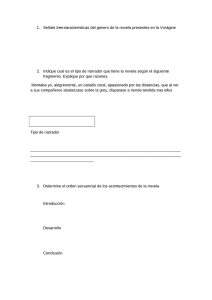Universidad Veracruzana La falacia de la orgía: el replanteamiento
Anuncio

Universidad Veracruzana Facultad de Letras Españolas La falacia de la orgía: el replanteamiento de lo real en El entenado Tesis Que para obtener el título de Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas presenta Enrique Alfredo Alvarado Padilla bajo la dirección de la Dra. Elizabeth Corral Peña Xalapa de Enríquez, Veracruz, a 22 de mayo de 2013 a Gabriel Wolfson, aunque sea escorpio 1 No has querido ver la realidad como te han hecho verla o te has propuesto y está bien. Todo aquello que no agote la ambición de tus ojos está bien. Cualquier punto que deje una sombra en las pupilas, eso está bien… Así nos ven a cada uno de nosotros trabajando en la tierra. Haciendo acopio de claridad o dudas. Acumulando. … Bendita sea la ingratitud o el premio, los zapatos visibles, las galaxias, las renovadas muestras de confianza y todo lo que huye de mí para dejarme espacio puro. Hugo de Sanctis 2 Índice Introducción 4 Algunos antecedentes 8 El problema de lo real 14 Esa lucecita 22 Nada por aquí 32 La rosa de la memoria 45 La falacia de la orgía 50 El ser es el eclipse 63 Las aceitunas 73 Un cosmos en escorzo (a manera de conclusiones) 88 Referencias 93 3 INTRODUCCIÓN Una de las lecturas que más ha influido en mi forma de pensar no es una obra literaria en un sentido estricto. Se trata de El retorno de los brujos, de Louis Pauwels y Jacques Bergier, escritores y periodistas franceses. En este volumen, mezcla de divagación esotérica con crítica social, de divulgación científica y ensayo filosófico, los autores proponen una tesis bastante simple: si realmente nos interesa desentrañar los constantes enigmas que plantea la realidad, necesitamos ser capaces de asumir no sólo las perspectivas que surgen de la razón y la conciencia analógica y binaria con que solemos enfrentar el mundo, sino también aquéllas de origen más extraño o irracional, como el pensamiento mágico, la intuición poética, el éxtasis de los místicos o el ocultismo. Llamaron a esta forma de mirar las cosas “realismo fantástico” y a fin de demostrar su método en la práctica, hicieron desfilar por los capítulos de su libro versos de Blake y de Percy Shelley, cuentos de Borges y de Arthur C. Clarke, para discutir problemas como la alquimia o la naturaleza ideológica del nazismo. Sus conclusiones pueden ser cuestionables, pero su idea central me sigue pareciendo válida. Cuando leí por primera vez El entenado, el volumen que es objeto del estudio a continuación, pensé que era un perfecto ejemplo de realismo fantástico aplicado. Paradójicamente, el punto de partida de Juan José Saer, autor de la obra, 4 es la torre de la filosofía, la obra más acabada del pensamiento puro que se escruta a sí mismo. Desde los postulados del nihilismo y el existencialismo, de nociones básicas de la fenomenología, entre otros tópicos posmodernos, la novela acaba entregando una visión plural de lo real que desafía cualquier experiencia o discurso erigido a partir del sentido común. La disolución sistemática de las nociones más caras a la conciencia occidental que se lleva a efecto en las páginas, emparienta a la novela con el pensamiento de los pueblos aborígenes, con los supuestos del budismo, el hinduismo y el chamanismo, y con esa imagen de un mundo al revés que Bajtín descubre en el carnaval de la Edad Media. Convertir esta intuición de lectura en un replanteamiento coherente de la realidad fue el punto de partida de este trabajo. Mi objetivo, a fin de cuentas, acabó por ser el intento, acaso demasiado ambicioso, de elucidar la cosmovisión expuesta por la novela, una que se expresa en el testimonio del narrador del relato. Sobra decir que el desarrollo de una empresa semejante amerita un tratamiento exhaustivo, algo que rebasa por mucho mis fuerzas y los alcances de una tesis de licenciatura. Por tanto, gracias a la amable flexibilidad de los catedráticos de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana que orientaron este trabajo, asumí un modelo de investigación mucho más libre y modesto: la escritura de una colección de ensayos que abordan, a su manera finita 5 e inacabada, diversos aspectos cifrados en el relato, como la nada, la sexualidad y el placer, la relatividad del tiempo y el espacio, que resultan claves para entender lo real tal como lo concibe el pensamiento contemporáneo. Debo decir a este respecto que dejé fuera tópicos como la otredad, la ética y el lenguaje, que han sido ya estudiados por los investigadores en torno a la novela de Saer, especialmente desde la perspectiva de las ciencias sociales. Quiero creer que el conjunto logra dar un panorama ordenado sobre la existencia humana y su lugar en el universo según lo escrito en dicho volumen. Detrás de los textos aquí presentados hay un sustento crítico y teórico. En el primer caso, gracias a los trabajos de investigación sobre El entenado, y en el segundo, a la obra de la ya citada eminencia rusa Mijail Bajtín. Los principales rasgos ensayísticos que me permití recuperar fueron cierta soltura en el razonamiento, con tal de echar mano de esa multiplicidad de perspectivas que he mencionado aquí como deseable; la libertad de no tener que agotar temas de suyo inagotables, y, en lo estilístico, el uso de un lenguaje no demasiado formal, sin que por ello las nociones discutidas caigan, según yo, en lo ambiguo. En cuanto a esta última elección creo que me justifican algunas razones. De entrada, que la teoría de Bajtín encarna conceptos en metáforas fáciles de comprender: el destronamiento del rey, la risa grotesca, el mundo del bajo vientre. También cuenta el hecho de que Saer, como afirma la doctora Elizabeth 6 Corral, lleva en su obra la filosofía a la lengua de todos los días, por lo que regresar el análisis a un lenguaje excesivamente especializado resulta contradictorio en el mejor de los casos. Además está mi convicción, fundamentada en la propia lectura de la novela y en mi experiencia de escritura, de que las palabras son peces, y de que lo mejor a que puede aspirarse con ellas es a expresar sin concesiones lo que se quiere decir, de la manera más clara posible, esperando que el otro, el que completa el diálogo, sea capaz de recoger esa hebra de discurso trabajosamente escardada. Cierro esta introducción con una última palabra sobre la teoría enunciada por Bajtín en su ya canónico libro sobre la cultura popular de la Edad Media. No obstante las notorias diferencias entre objetos de estudio (una obra renacentista y una novela del siglo XX), los conceptos y el desarrollo del ruso suponen un respaldo importante para la realización de esta tesis porque las dificultades que un lector contemporáneo enfrenta, a la hora de recuperar la visión de la realidad entregada por el narrador de El entenado, son en esencia las mismas que planteó, a los siglos posteriores, la aprehensión de la perspectiva carnavalesca ofrecida por Rabelais en sus libros. Existe, en ambos casos, una distancia que es necesario salvar. Más que histórica, es, digamos, epistemológica, y se funda en las concepciones empiristas, racionalistas, materialistas, en que se ha sostenido el pensamiento occidental desde la Ilustración. 7 ALGUNOS ANTECEDENTES La obra de Juan José Saer (Serodino, 1937) ha sufrido una suerte curiosa. Bien recibida y ampliamente comentada por la crítica, su divulgación entre la comunidad de los lectores dista mucho, sin embargo, de ser la mejor. Aunque sus libros no son especialmente crípticos ni inaccesibles, exigen una lectura atenta y consciente de las transformaciones estéticas que ha experimentado la literatura en las últimas décadas. Saer escribió alrededor de treinta títulos que abarcan la novela, el cuento, el ensayo, la poesía e incluso el guión, si bien, como es habitual en los autores de calibre, sus textos muchas veces funden cualquier linde genérica preestablecida. Existe cierto consenso entre los especialistas en cuanto a que la principal contribución del escritor se dio en el campo de la narrativa, pero de igual modo algunos de sus textos de reflexión y crítica, como El concepto de ficción (1997), no sólo clarifican su poética, sino que permiten además comprender los alcances de la prosa en la actualidad. El universo narrativo de Saer se concentra en la ciudad de Santa Fe y sus alrededores, donde vivió hasta 1968, año en que emigró a París en un exilio voluntario, aunque presionado por las circunstancias políticas. De este mundo de ficción, en que sus personajes pasan a veces de un libro a otro, destacan las 8 novelas Cicatrices (1969), El limonero real (1974), Nadie nada nunca (1980), La ocasión (1987), La pesquisa (novela policial, 1994), Las nubes (1997) y La grande (2005), así como los volúmenes de cuento La mayor (1976) y Lugar (2000). Con muchos o pocos lectores, su obra en conjunto posee una vigencia admirable que no parece pronta a desaparecer. El entenado (1982) ocupa un sitio especial en la escritura de Juan José Saer por tratarse de la única pieza que ocurre en una temporalidad distinta al siglo XX, aunque espacialmente se ubique casi por completo, igual que el resto de la narrativa del autor, en las inmediaciones del Río de la Plata. La novela cuenta, en la propia voz del protagonista, la vida de un huérfano español que se embarca hacia América poco después del descubrimiento. Al día siguiente de su llegada, los colastiné, una tribu ficticia cuyo nombre también es una provincia de Santa Fe, masacran a sus compañeros de viaje, pero lo dejan a él con vida. El personaje es llevado al interior de la selva, donde observa cómo los indios desmiembran y devoran a marinos españoles para luego sumergirse en una orgía de la que ningún exceso está excluido. El entenado pasa diez años en un exilio forzoso que sólo después, dificultosamente, tras su vuelta a Europa y mediante la escritura de sus memorias, comienza a entender. La obra parte de dos fuentes históricas de importancia. La primera es un episodio “auténtico”: la vida de Francisco del Puerto, grumete en la travesía de 9 Juan Solís, el capitán español que dio al Río de la Plata su nombre, falaz según la opinión del mismo Saer. El viaje culminó en la muerte de los marinos recién desembarcados, entre ellos el propio Solís, a manos de unos indios que los devoraron sobre la playa frente al resto de la tripulación, la cual atestiguó el hecho desde los barcos y después, de vuelta en Europa, lo repitió para el asombro del siglo. Se supone que Francisco del Puerto sobrevivió a la matanza y fue rescatado por otra expedición, pero regresó a América para pasar entre los indios sus últimos años de vida. A pesar de lo anterior, El entenado está lejos de ser una novela histórica [Blanco 15]. De hecho, uno de sus principales objetivos es plantear la imposibilidad de que un libro ofrezca nada más que una versión sesgada del pasado, cuestión que estudiosos como María Cristina Pons [215] y Tiana Vekic [8] han analizado a profundidad. Saer cuestiona la subjetividad de la construcción narrativa de la historia [Pons 268] y oscurece deliberadamente las marcas que pudieran permitir la identificación de una fecha y un sitio precisos. La brecha que se abre entre la ficción y los hechos “reales” no posee mayor relevancia, salvo como símbolo y punto de partida: la falta de datos comprobables sobre Francisco del Puerto supone una carencia básica que la novela pareciera proponerse remediar. El narrador suple la ausencia del principal testigo, el que podría haber trasmitido una versión más fidedigna de la historia. 10 El segundo antecedente importante a considerar, en especial como contraejemplo, es un género completo, el de las crónicas y “relaciones verdaderas” de Indias. En particular hay que tomar en cuenta la Vera historia y descripción de un país de las salvages y feroces gentes devoradoras de hombres situado en el nuevo mundo América, de Juan Staden. Este libro, según, la investigadora Cristina Iglesia, ofrece a la novela de Saer “un apoyo textual para numerosos temas, situaciones y personajes […] sobre todo los vinculados con cautiverio y antropofagia” [114]. Las crónicas de Indias, además, con su visión europea que oscila entre el buen y el mal salvaje, entre la geografía de lo innominado y la extrañeza de lo real, transmiten una ideología colonizadora que el escritor argentino desmantela. En la novela de Saer no hay, ni mucho menos, la ingenuidad o el “naturalismo mágico” bien intencionado de los primeros cronistas. La seducción habitual del enfrentamiento entre civilizaciones permite la entrada en el análisis del concepto de identidad cultural, idea que ha servido para estudios que incluso emparentan, si bien de manera remota, a El entenado con la llamada novela de la selva (Vanišová, 2010) [E. Corral 135]. El entenado, así, le enmienda la plana a los estereotipos del buen y el mal salvaje y a los libros que se erigen como autoridades objetivas sobre el pasado, cuando en realidad reproducen relatos que se pliegan a la ideología del poder en turno. 11 La novela también cuenta con un antecedente literario de mayor importancia que los anteriores. Se trata de Zama, novela del escritor argentino Antonio DiBenedetto, una de las mayores influencias de Juan José Saer, quien sobre él escribió el prólogo “El narrador silenciado”, para la novela El silenciero, y el ensayo “Zama”, incluido en El concepto de ficción. El paralelismo entre la novela mencionada y El entenado comienza en el principal motivo de ambas: el exilio de los protagonistas, españoles obligados por las circunstancias a residir en este continente. Pero su mayor peso está en el sedimento filosófico de la obra y en un paradigma estético que se aleja lo mismo de los cánones decimonónicos de la novela argentina que del realismo mágico del boom. “Zama no se rebaja a la demagogia de lo maravilloso ni a la ilustración de tesis sociológicas; no se obstina en repetirnos las viejas crónicas familiares que marchitan la novela burguesa desde fines del siglo XIX; no divide la realidad, que es problemática, en naciones”, escribe Saer [El concepto de ficción 53]. A partir de esta divisa, DiBenedetto propone una narración fragmentada y sobria, de oraciones y párrafos breves que enuncian la desesperación progresiva del narrador. Saer, sin tampoco hacer concesiones a ninguna retórica, resuelve el problema alternando pasajes de alta tensión narrativa con otros de lúcida reflexión, y frecuentes y ágiles descripciones, que además tienen la virtud de encarnar un concepto o una idea en un acontecimiento en apariencia nimio o 12 fugaz. Se crea así una uniformidad que otorga un relato sin fisuras ni capítulos, en páginas y párrafos donde, a la manera de las largas tiradas de los poemas épicos medievales, una forma engendra otra, un fenómeno se vuelve metáfora. Es también la influencia del nouveau roman, asimilada mediante un concienzudo ejercicio estilístico. El existencialismo de Zama, por otra parte, se traslada al entenado en su búsqueda de comprender el sentido de su propia experiencia, que representa, sinécdoque evidente, el de la vida humana. En general, la filosofía en El entenado, como en toda su obra, “constituye siempre un componente esencial que adopta distintos tonos para manifestarse, enunciaciones cuya simplicidad parece obedecer al intento de regresar la filosofía a la lengua de todos los días [E. Corral 131]” y que exponen, sin la maraña de una jerga técnica que pretendiera aprehender con las tenazas de la lógica un cosmos en continua permutación, los problemas básicos de la existencia. La relación entre Zama y El entenado amerita un estudio por derecho propio. Más adelante tendré ocasión de referirme aquí a ciertos aspectos específicos de ella. 13 EL PROBLEMA DE LO REAL El problema de lo real involucra por supuesto las llamadas grandes preguntas: cuál es nuestro origen y destino, cuál la raíz y el propósito del universo, qué significa la muerte. Por un lado, hay que notar que la formulación misma de las interrogantes orienta la búsqueda de respuestas, y por otro, que la complejidad de hallar palabras adecuadas para expresarlas es señal de que en ellas se encuentran imbricados conceptos esenciales y muy difíciles de determinar, como la conciencia y la validez de la experiencia, así como otros, acaso de índole más negativa, que las teologías y las verdades oficiales convenientemente suelen pasar por alto. Por supuesto, la novela no asienta conclusiones decisivas, no formula dogmas. Más bien constata la terrible plasticidad de algo que percibimos como exterior y que puede cobrar tantas formas como perspectivas seamos capaces de asumir, así como la manera en que eso en sí constituye una respuesta. He dicho que el objetivo de esta tesis es escudriñar la cosmovisión de la novela en conjunto. Tal, obviamente, no es sino la que ha redondeado el narrador y protagonista del relato a lo largo de su vida. Pero esto no supone sólo un punto de vista particular, puesto que cifra, de entrada, el conocimiento y las especulaciones de distintas fuentes dentro del mismo universo narrativo de la 14 novela., de las cuales la más relevante es el imaginario de la tribu. La estancia del entenado entre los indios supone no sólo la cesura definitiva entre su juventud y su madurez: de vuelta en Europa, es incapaz, durante un largo tiempo, de compartir las motivaciones de sus semejantes. Su experiencia “lo ha hecho perder las coordenadas del mundo europeo y el reencuentro con „lo suyo‟ se convierte en algo incomprensible, en un muro compacto de resquemores que le hacen imposible reintegrarse a sus orígenes” [E. Corral 147]. El viejo que escribe su historia, no obstante, tampoco es un aborigen trasplantado al viejo continente. En su modo de asimilar la existencia hay un sistema de valores que se ancla en el humanismo, atribuible por entero a la presencia del padre Quesada, “especie de padre putativo (como el doctor Weiss lo es respecto al cronista de Las nubes)” [E. Corral 147]. El religioso, a través del ejemplo de su vida, reconcilia al entenado con su origen, instruyéndolo en la cultura clásica. Hay varios rasgos bien reconocibles de la misma que pueden rastrearse en el personaje, ya maduro, de manera rápida: su sobriedad; su predilección por la vida tranquila lejos del mundanal ruido (un eco del beautus ille horaciano); su decisión de montar una imprenta, fuente del saber grecolatino en la época renacentista. El propio hecho de que cumpla sobre el papel la encomienda de contar la vida de los colastiné puede adjudicarse a su mínima confianza en la escritura, en la necesidad de la palabra escrita. 15 El gran componente de sus ideas sobre el mundo, sin embargo, es su temperamento mismo, signado, claro está, por la orfandad. Desde su nacimiento, el entenado está forzado a vivir en una reclusión emocional terrible. Sus primeros contactos con la sociedad de su tiempo son encuentros fugaces con prostitutas y marinos, y tras la matanza de sus compañeros en América se halla aun más al margen, forzado a presenciar la existencia de una comunidad, con sus ciclos de trabajo y desenfreno, sin participar, salvo de manera limitada en circunstancias excepcionales, en los primeros, y jamás en los segundos. Después de la muerte del padre Quesada y de malvivir en cantinas y caminos, comparte el éxito, si bien no parece disfrutarlo, de una compañía de actores que representan la pantomima de su vida. Hasta que adopta a los huérfanos de una de las actrices, apuñalada por un amante celoso, no conoce realmente vínculos afectivos duraderos con nadie en el mundo. En este aislamiento casi absoluto del personaje en medio de los hombres resulta palpable la influencia de Antonio Di Benedetto. Don Diego de Zama es un hermano espiritual del entenado, por causa de su exilio americano y de su carácter solitario, escéptico y reflexivo. Debido, quizá, a esa prolijidad de lo real, como diría Borges, que ha confrontado y decidido arbitrariamente su vida, Zama y el entenado se convierten en seres pasivos, entregados a lo que el paso del tiempo haga de ellos. Pertenecen al linaje del extranjero de Camus y del Bartleby 16 de Melville: personajes alegóricos, existencialista el primero y precursor del existencialismo el segundo [Mendoza 26-27]. La consecuencia más visible de esta condición del entenado es una desconfianza que deviene escepticismo no sólo en las respuestas dadas a las preguntas esenciales, sino además en la posibilidad de que el objeto de tales interrogantes sea inteligible o suficientemente real como para contar con una explicación. Es un recelo comprensible en que se avienen su talante natural, el mismo tópico calderoniano de que la vida es sueño y la actitud de los indios, para quienes la “mera presencia de las cosas no garantizaba su existencia. Un árbol, por ejemplo, no siempre se bastaba a sí mismo […] Siempre le estaba faltando un poco de realidad [60]”. La necesidad de poner en tela de juicio hasta el acontecimiento más prosaico se ve satisfecha por la lucidez envidiable de sus reflexiones, que no son sino resultado de la poética del autor. Quisiera aclarar de una vez que no confundo las instancias narrativas: no es que crea que el personaje, ente ficticio, sea siempre un portavoz del novelista. He mencionado ya la congruencia ideológica entre las distintas partes de la narrativa de Saer; como una prueba más de que en este caso hay una íntima conexión entre los postulados del entenado y su creador, transcribo aquí el siguiente pasaje del libro de ensayos El río sin orillas (publicado, según la mayoría de las fuentes, en 1991, aunque otras señalan que se editó en 1982, 17 coincidentemente el año en que se publicó El entenado, pequeño misterio más que significativo): Pero lo que dura no es menos problemático: un caballo que pasta, abstraído y tranquilo, en algún lugar del campo, al convertirse en el único polo de atracción familiar de la mirada, va perdiendo poco a poco su carácter familiar, para volverse extraño o incluso misterioso. Su aislamiento lo desfamiliariza, su Unicidad, que me permito reforzar con una mayúscula, magnetiza la mirada y promueve, instintivamente, la abstracción del espacio en el que está inscripto, incitando una serie de interrogaciones: qué es un caballo, por qué existen los caballos, por qué llamamos caballos a esa presencia que en definitiva no tiene nombre ni razón ninguna de estar en el mundo; su esencia y su finalidad, cuanto más se afirma su presencia material, se vuelven inciertas y brumosas. Al cabo de cierto lapso de extrañamiento, la percepción ya no ve un caballo, tal como lo conocía antes de su aparición en el campo visual, sino una masa oscura y palpitante, un ente problemático cuya problematicidad contamina todo lo existente, y que adquiere la nitidez enigmática de una visión [119-120]. Para Saer, como para el entenado y otros de sus personajes, lo más familiar se vuelve problemático porque el roce continuo con sus rasgos y cualidades lo revela en una última instancia como caprichoso y arbitrario. En la novela que nos ocupa, el narrador descubrirá esa misma extrañeza en el sol, el río y las estrellas, y hará énfasis, una y otra vez, en la imposibilidad de la tribu y del ser humano, por 18 extensión, de saberse real, a causa de la duda “que no podían verificar en el exterior [62]”, que pone en jaque la existencia y es origen de toda especulación posible. De nuevo, se trata de un problema de la filosofía, de un problema ontológico, en concreto, trasladado al dominio de la literatura, expuesto con nitidez ante los ojos del lector para poner en crisis sus cómodas conceptualizaciones sobre el mundo. Saer recupera un rasgo inalienablemente humano, quizá el más decisivo, al que los mitos, las religiones y ya no digamos los discursos nacionalistas suelen soslayar. Puede descubrirse así, como no resulta extraño, que la mentalidad del entenado y las distintas visiones de lo real propias de la diégesis de la novela cifran ante todo los problemas del pensamiento occidental contemporáneo. La confianza renacentista se ha convertido en un catoblepas devorándose a sí mismo al poner en entredicho el antaño tan luminoso cogito ergo sum. Curiosamente, la forma en que este recelo aparece en el libro recuerda mucho la visión hinduista y budista de la existencia, esa certeza fatal de que cualquier cosa es maya, engaño o ilusión: El sol alto iluminaba todo sin volverlo, sin embargo, más inmediato y presente. Los barcos, detrás, en un supuesto río, eran, a media mañana, un recuerdo improbable. Durante unos minutos permanecimos inmóviles, contemplando, al unísono, el mismo 19 paisaje del que no sabíamos si, aparte de los nuestros, otros ojos lo habían recorrido, ni si, cuando nos diésemos vuelta, no se desvanecería a nuestras espaldas, como una ilusión momentánea [12]. Las reflexiones del narrador suelen abismarse en el instante, partícula a la que la realidad se reduce y que limita lo que puede ser percibido a una serie de estímulos encadenados, el rango del suceso. En este breve intervalo en que la memoria aún puede constatar la presencia de lo vivido, el narrador descubre que Nuestro entendimiento y esa tierra eran una y la misma cosa; resultaba imposible imaginar uno sin la otra, o viceversa. Si de verdad éramos la única presencia humana que había atravesado esa maleza calcinada desde el principio del tiempo, concebirla en nuestra ausencia tal como iba presentándose a nuestros sentidos era tan difícil como concebir nuestro entendimiento sin esa tierra vacía de la que iba estando constantemente lleno [12]. De la duda original, por tanto, se pasa a una segunda característica básica y contradictoria: la continuidad, la identidad esencial de todo lo que existe, que nos abarca y que, en el presente, cuando el ser humano no depende sólo de la memoria y puede servirse de sus sentidos para confirmar lo que está viviendo, revela en toda su perplejidad que nuestra consciencia no puede diferenciarse de 20 lo que parece tan exterior. Esta idea, por cierto, de que el universo entero está comunicado, es una de las tesis básicas de Bajtín, exhibida, de acuerdo con su estudio, en la cultura popular de la Edad Media [230]. En El entenado, se trasluce en innumerables expresiones, de las que rescato una imagen cautivadora: “el grumo lento de los caimanes en las orillas pantanosas [11]”. Esto debería de ser obvio para los versados en fenomenología. La metáfora es más que un artificio que da realce a la descripción; es, poéticamente por supuesto, una forma de nombrar lo real y poner en evidencia su mentada unión incontrastable. ¿Qué privilegio permite al ser humano sancionar que el caimán, el agua, el aire y el barro son entes separados y distintos, cuando a cada instante, el reptil inmóvil en el río, inmerso en el aire y viceversa, es un fenómeno único, vivo, y seguramente con una perspectiva propia del ser? La metáfora (“grumo”: algo que sobresale, que pertenece a un medio y comparte su materia, pero que está a mitad de camino entre la formación o la asimilación) reconoce este hecho que nuestra conciencia analógica y nuestro lenguaje tienden a separar. Como ya se dijo, la novela volverá una y otra vez, a lo largo de las páginas, a echar mano de nociones básicas de la filosofía que pueden reconocerse sin mayor dificultad, aunque eso sea prescindible para la comprensión y el goce del texto. En este caso, el punto de partida fenomenológico, que exige ver al sujeto y al objeto de la experiencia como parte de un mismo fenómeno, se halla en el 21 centro de la cosmogonía de los indios, caracterizada por un fuerte antropocentrismo: El árbol estaba ahí y ellos eran el árbol. Sin ellos, no había árbol, pero, sin el árbol, ellos tampoco eran nada. Dependían tanto uno del otro que la confianza era imposible. Los indios no podían confiar en la existencia del árbol porque sabían que el árbol dependía de la de ellos, pero, al mismo tiempo, como el árbol contribuía, con su presencia, a garantizar la existencia de los indios, los indios no podían sentirse enteramente existentes porque sabían que si la existencia les venía del árbol, esa existencia era problemática ya que el árbol parecía obtener la suya propia de la que los indios le acordaban. El problema provenía, no de una falta de garantía, sino más bien de un exceso [60]. Este antropocentrismo es recurrente y sustantivo en las cosmogonías primitivas, pero como ya dijimos, el conflicto de los colastiné es ante todo símbolo de un sentir posmoderno: la ya indudable conciencia de la nimiedad humana y, al mismo tiempo, nostalgia, anhelo o secreta convicción de ser algo de mayor trascendencia en el cosmos. Parte de la tragedia, pura soberbia existencial si se quiere, es quizá nuestra obsesión o necesidad de encontrar una razón para el universo, que sin nuestra conciencia pareciera carecer de propósito, y como si sólo nosotros, a través de nuestro hacer, aunque precario, pudiéramos otorgárselo. 22 No me resisto a subrayar otro símbolo de la novela de ese tejido secreto que hilvana las cosas, de especial importancia a la vista de lo que sabemos sobre Juan José Saer, gran parte de cuya obra transcurre en las inmediaciones del Río de la Plata. Ellos lo llaman padre de ríos. Y es verdad que, mientras viene bajando, engendra ríos a su paso, ríos que van multiplicándose en las proximidades de la desembocadura, que se separan a determinada altura del lecho principal, corren unas leguas paralelos a él, y vuelven a reunírsele un poco más abajo, ríos que a su vez engendran ríos que engendran otros a su vez, con esa tendencia a la multiplicación infinita que frenan a duras penas las barrancas comidas por el agua; río de muchas orillas, a causa de las islas sombrías y pantanosas que las forman [60]. Por supuesto, en el texto al río nunca se le llama De la Plata, y podría ser cualquiera, de no ser por un indicio sutil: el capitán de la expedición del entenado lo llama “dulce”, del mismo modo que Solís, el primer descubridor del célebre río argentino, llamó a éste Mar Dulce, como el propio Saer recuerda [El río sin orillas 52]. Regardless, el punto es que la descripción es profundamente alegórica, como se ha visto; alude a las múltiples conexiones de las causas y los sucesos, a la diversidad de fenómenos que a fin de cuentas están elaborados de una misma e indivisible sustancia. 23 ESA LUCECITA Luz, ¿qué más?... En la orgía de colores de nuestra arboladura la luz toma conciencia de sí misma. Desiderio Macías Silva Según se ha visto hasta el momento, en El entenado el problema de lo real ha de elucidarse entre dos polos. El primero es la duda o la imposibilidad de comprobar gran cosa sobre lo existente y el segundo, oh paradoja, que de cualquier manera, eso que ni siquiera puede afirmarse con certeza se encuentra íntimamente imbricado en todas sus partes, en una red que nos incluye. Entre esa nada y esa totalidad, está “la lucecita que da forma, color y volumen al espacio en torno y lo vuelve exterior” [10], es decir, la conciencia, la razón, la inteligencia humanas. El concepto no es unívoco, porque esa humilde metáfora, a la que Saer recurrirá en varias ocasiones, es abierta y deja en claro la escala de nuestros medios en comparación. En mi primera lectura de la novela, a partir de esta imagen, se me había ocurrido un símil medio estúpido: la conciencia como un ratón que recorre una 24 tela por debajo y la engrosa por donde se desplaza. Estamos inmersos en el mundo, cada uno de nuestros actos no es más que una prolongación o comunicación con él, pero nuestro intelecto establece una distinción entre el dentro y el afuera. Recoge ciertas características del universo y las codifica y recrea. Es “el propio ser que emerge apenas de lo hondo, reconstruyendo el día inminente” [11]. En El entenado, la conciencia ocupa un sitio a media luz en las meditaciones del narrador. Abrumado por sus circunstancias y su ardua búsqueda de sentido, no deja de recordar que la extrañeza de la existencia se deriva en primer lugar de “esa lucecita”. La conciencia inaugura un abismo entre nosotros y lo de fuera, entre nuestros actos y lo que deseamos o sentimos por instinto. En consecuencia, si bien por una parte es lo único que podemos oponer a la maraña de los fenómenos, también es causa de enajenación, de una disociación entre el ser y la vida: “a partir del regreso, mi vivir fue volviéndose algo extraño que yo veía desenvolverse a cierta distancia de mí mismo, incomprensible y frágil, y que el más mínimo temblor desmoronaba. Mi vivir había sido como expelido de mi ser, y por esa razón, los dos se me habían vuelto oscuros y superfluos” [53]. Para sostenerse a sí misma, la razón ha inventado la muleta de la cultura. En “La escéptica risa del testigo” la doctora Corral y yo hemos explorado ya cómo Saer escruta la precariedad de las construcciones e ideologías humanas, de nuevo 25 en la escritura en paralelo de El río sin orillas y El entenado, en los pasajes que describen, ensayística y narrativamente, el viaje de los marinos españoles a través del océano: Atravesando el mar exterior, entrando en el agua barrosa del río, no sabían que iban siendo expulsados también de sus costumbres, de su cultura, de su lengua, de su concepción misma de la especie humana, en una palabra, de todas las mediaciones simbólicas de lo más relativas, que confundían con una supuesta realidad absoluta (El río sin orillas 44-45). Todo el mundo conocido reposaba sobre nuestros recuerdos. Nosotros éramos sus únicos garantes en ese medio liso y uniforme, de color azul. El sol atestiguaba día a día, regular, cierta alteridad, rojo en el horizonte, incandescente y amarillo en el cenit. Pero era poca realidad. Al cabo de varias semanas nos alcanzó el delirio: nuestra sola convicción y nuestros meros recuerdos no eran fundamento suficiente. Mar y cielo iban perdiendo nombre y sentido. Cuanto más rugosas eran la soga o la madera en el interior de los barcos, más ásperas las velas, más espesos los cuerpos que deambulaban en cubierta, más problemática se volvía su presencia (El entenado 15). Asentadas en una base tan precaria, resulta únicamente lógico que las cosmogonías de cualquier civilización adolezcan de una fragmentariedad intrínseca. Algunas reconocen ese carácter y otras no: es lo que separa los 26 dogmas de las hipótesis. La visión de los indios, por su parte, aunque no lo considere abiertamente, recoge esta sensación: El universo entero era incierto; ellos, en cambio, se concebían como algo un poco más seguro; pero como ignoraban lo que el universo pensaba de sí mismo, esa incertidumbre suplementaria disminuía su autoridad. Todas estas elucubraciones eran para ellos mucho más penosas de lo que parecen escritas porque ellos, a pesar de que las vivían en carne y hueso, las ignoraban. Las vivían en cada acto que realizaban, con cada palabra que proferían, en sus construcciones materiales y en sus sueños. Querían hacer persistir, por todos los medios, el mundo incierto y cambiante. […] Por precario que fuese, al único mundo conocido había que preservarlo a toda costa. Si había alguna posibilidad de ser, de durar, esa posibilidad no podía darse más que ahí. Lo que había que hacer durar era eso, por incierto que fuese. Actualizaban, a cada momento, aun cuando no valiese la pena, el único mundo posible. No había mucho que elegir: era, de todas maneras, ése o nada [62]. Esta forma de vida bien puede considerarse una alienación o neurosis propia de esos aborígenes ficticios, por razones incluso morales, como se analizará en el ensayo dedicado a su concepción del placer. Pero vale la pena recordar que nuestro pensamiento no es menos obsesivo: “lo que había que hacer durar era eso”, fuera del contexto de la novela, bien podría ser la divisa de cualquiera de 27 nuestros esfuerzos como civilización. Nuestro destino es, si acaso, más ridículo. Sin la asunción de los colastiné, que se han creído el centro del mundo y han aceptado soportar ese peso, nuestros actos son quimeras para manipular un mundo en el que ni siquiera sabemos si podemos incidir de manera determinante. Los indios soportaban el peso de las estrellas; nosotros nos sabemos a merced de sus estallidos. “Actualización” es la palabra clave, voz contemporánea que pertenece al mundo de la informática, puesto de avanzada del futuro en el presente. Vale la pena destacar su peso específico dentro de la novela y hay que recordar de nuevo el año de publicación de la misma: 1982, mucho antes de que el referido vocablo se popularizara gracias al uso de la red. En El entenado, la palabra permite al narrador expresar puntualmente el conflicto diario de la consciencia con la realidad: la incertidumbre, más aguda mientras más enterrado se considere el mecanicismo del siglo XVIII (“dame las condiciones iniciales y podré decirte la trayectoria de una partícula en todo momento”, se ufanaba Laplace), de saber que el mundo conocido vaya a permanecer inalterado si no se le vigila. Si las partículas y subpartículas de la física cuántica se ayuntan, colisionan o desintegran según leyes probabilísticas, deja de ser confiable el sentido común que nos dice que una mesa seguirá siendo una mesa. El sentido común es quizá pura renuencia 28 a vivir en un mundo de cambio perpetuo que ni siquiera notamos, a considerar lo arbitrario de nuestra forma de ver las cosas. Que la inteligencia humana tenga cierta capacidad de crear conceptos y manipularlos satisfactoriamente para incidir en la realidad tampoco significa que la duda pierda un ápice de su capacidad demoledora. El narrador lo reconoce de manera explícita cuando reflexiona acerca del lenguaje: “Un observador esporádico hubiese podido pensar que ese idioma iba construyéndose según el capricho del que lo hablaba. Más tarde comprendí que aun hasta al capricho nuestro entendimiento le inflige leyes que le dan la ilusión del conocer” [43]. Principal herramienta del intelecto, acaso indistinguible de él, en el carácter del lenguaje de los colastiné se expresa también el conflicto con la duda que se apuntó en el ensayo anterior. Para los indios no hay verbo ser ni estar, sino a lo mucho parecer. La misma palabra que designa la apariencia se utiliza para referirse a lo exterior, los eclipses, la mentira y el enemigo. De nueva cuenta, se trata de una desconfianza análoga a la del budismo y el hinduismo sobre un mundo que se concibe fundamentalmente como sueño o engaño. “Pero parece tiene menos el sentido de similitud que el de desconfianza. Es más un vocablo negativo que positivo. Implica más objeción que comparación. No es que remita a una imagen ya conocida sino que tiende, más bien, a desgastar la percepción y a restarle contundencia” [61]. Se asemeja también al recelo de los filósofos presocráticos en 29 el mundo del fenómeno, el de los sentidos, opuesto al del nóumeno (lo esencial), para quienes el fluir del universo “ni es, ni no es” [Colli 303-306]. La conciencia humana, entonces, en la visión del entenado, se revela como una entidad finita y vulnerable, el primer engaño del ser en la medida en que lo segrega de su entorno, y a la vez una forastera embaucada a cada instante por el mundo de lo sensorial. En varias ocasiones, sin embargo, también exhibe una admirable habilidad para bloquear ciertos estímulos de su circunstancia, para seleccionar sólo algunos aspectos de la realidad y abocarse en los de su imaginación, en lo que podría considerarse un engaño de segundo grado. La más memorable es probablemente la diferenciación entre los dos planos que se establece en la primera orgía que presencia el entenado, entre quienes participan en ella y él y los guardianes de la tribu. Pasaban a nuestro lado sin siquiera dirigirnos una mirada –o, mejor, como si hubiésemos sido transparentes, sus miradas perdidas nos atravesaban buscando algo más real en qué posarse. Era como si deambuláramos por dos mundos diferentes, como si nuestros caminos no pudiesen, cualquiera fuese nuestro itinerario, cruzarse, como si paredes de vidrio nos separaran [30] 30 A los indios basta el aislamiento o la concentración para habitar una realidad propia, si bien superpuesta, conectada con la de los demás, un estado de reclusión de la conciencia en su propio mundo interior. La gente que confía en el sentido común como brújula de la existencia suele reservar esta disociación entre planos de lo real al mundo de los sueños o de la fantasía, como si cada quien no cargara consigo su ficción particular. Sin embargo, esta propiedad o acontecimiento de la conciencia que exhiben los indios durante la fiesta tampoco nos es ajena: está el famoso daydreaming, el pantano en que se hunden los jugadores de ajedrez durante una partida o la distorsión de la realidad que produce cualquier tipo de droga, desde el azúcar hasta los psicotrópicos. Se trata de pruebas, por si faltaran, de que la exterioridad y aparente estabilidad del mundo son una convención social, una percepción compartida de la especie, que se funda en patrones comunes de pensamiento, en un delicado equilibrio de sustancias químicas en nuestro cerebro, más que un hecho irrefutable y evidente por sí mismo, como querían los empiristas. 31 NADA POR AQUÍ La duda que objeta el transcurso de la vida y sus conceptos se desborda en un punto de inflexión de la trama de El entenado, un cuello de botella en que la identidad del narrador se reduce hasta topar con un punto y aparte. Su abrupta salida del mundo de los indios lo hace dudar de su propia existencia. Mientras me alejaba río abajo, sin destino conocido, sentía algo que recién esta noche, sesenta años más tarde, cuando ya no se despliega, frente a mí, casi ningún porvenir, me atrevo, sin estar sin embargo demasiado seguro, a formular: que no venía nadie, remando río abajo, en la canoa, que nadie existía ni había existido nunca, fuera de alguien que, durante diez años, había deambulado, incierto y confuso, en ese espacio de evidencia. Así hasta que un recodo del río borró, abrupto, la visión, y salí de ese sueño para siempre [44-45]. Frase o estocada, este nihilismo tembloroso confirma al vacío como la imposible piedra angular de la poética del autor argentino. Qué tan capital es esta idea en la narrativa de Saer, lo evidencia el título de una de sus novelas clave, Nadie nada nunca, y su maravilloso final, que no me resisto a transcribir. 32 Cuando las manos chocan, por fin, una contra la otra, resonando, el bañero se da vuelta y comienza a bajar hacia la playa, el Gato alza la cabeza, mirando hacia el portón, el segundo trago de café se empasta contra el primero en la garganta de Elisa, el bayo amarillo comienza a sacudir la cabeza bajo el chaparrón, y el lapso incalculable, tan ancho como largo es el tiempo entero, que hubiese parecido querer, a su manera, persistir, se hunde, al mismo tiempo, paradójico, en el pasado y en el futuro, y naufraga, como el resto, o arrastrándolo consigo, inenarrable, en la nada universal [136]. Saer expone, a través de su personaje, un recelo en cierto sentido maniático que admite, a causa de su falta de evidencia y su desconfianza en la conciencia y la memoria, que lo vivido podría ser sólo una invención del instante anterior al pensamiento. Se trata de la puesta en escena de la herida abierta por la evolución de la filosofía occidental, exhibida con claridad desoladora. De nueva cuenta, como poniéndose de acuerdo con nociones venidas desde el otro extremo del orbe, el entenado y el mismo Saer parecieran practicar un ejercicio propio del budismo zen, el de poner en tela de juicio el propio ser, e incluso el ser del Buda. Por cierto que esta idea de precariedad del yo también es capital para El entenado y aparece con cierta recurrencia. No se sabe nunca cuándo se nace: el parto es una simple convención. Muchos mueren sin haber nacido; otros nacen apenas, otros mal, como abortados. Algunos, por 33 nacimientos sucesivos, van pasando de vida en vida, y si la muerte no viniese a interrumpirlos, serían capaces de agotar el ramillete de mundos posibles a fuerza de nacer una y otra vez, como si poseyesen una reserva inagotable de inocencia y de abandono [17]. Como la realidad, la identidad se asume en continua permutación a través de esta metáfora sobre las transformaciones que una persona experimenta. Es desde luego una reelaboración de las interpretaciones dadas al río de Heráclito, pero va más allá. Aquí debe pensarse en el contexto de esta cruzada existencial que representa la narración. Lo de menos es reconocer que la identidad se reinventa: es necesario considerar esa maleabilidad del ser como una extensión del cambio constante del universo. Por puro ocio, ya que no es el punto principal de estas páginas, cabe identificar los nacimientos sucesivos del protagonista. El segundo tendría que ser su primera noche en la selva de los colastiné; el tercero su salida de “ese sueño”, río abajo; el cuarto, su aprendizaje con el padre Quesada. El del entenado es un caso excepcional, claro, pero no es descabellado que cada individuo viva esas mismas transiciones con su personal dosis de dramatismo. Pero volviendo al punto, una vez que se ha caído en cuenta del nicho central que ocupa la nada en el relato y la descripción del cosmos entregada por 34 él, vale la pena examinar sus consecuencias. Lo primero a reconocer es que el trasfondo nihilista no es en lo absoluto maniqueo; es decir, si bien implica una fuerte carga de pesimismo, no funge como tabula rasa para simplificar la complejidad del problema de lo real. “Todo es nada” no dice nada; en cambio “Nada nos es connatural. Basta una acumulación de vida, aunque sea neutra y gris, para que nuestras esperanzas más firmes y nuestros deseos más intensos se desmoronen. Recibimos masas continuas de experiencia como el cajón, en la fosa húmeda, paladas de tierra definitiva [43]” descubre, de entrada, que la falibilidad de la voluntad humana es pura consecuencia de la acumulación de lo vivido. La costumbre, la vejez, conducen al “presente pastoso” que nuestra lucidez “valiente pero endeble” trata con éxito cuestionable de discernir. La nada se entiende aquí como anulación, como una masa sin densidad que se opone, empero, a nuestra voluntad. Más adelante, derivación implícita del “reverso negro” del que ha emergido el mundo, la precariedad se postula como “el atributo principal de las cosas [60]”. Esta idea pareciera estar de acuerdo con la noción bajtineana de la constante permutación del cosmos [Bajtín 185], pero con un signo contrario. Se trata, acaso, menos de una resonancia del siglo XVI, optimista y humanista, que del siglo XX, pesimista y dueño de la segunda ley de la termodinámica, la cual certifica desde la teoría que todo el universo corre hacia su decaimiento y que el 35 desorden del sistema siempre tiende a aumentar. Saer trae desde la esfera de la abstracción científica una premisa que a estas alturas ya es un lugar común, pero que sólo lentamente ha ido permeando nuestra existencia cotidiana y nuestra concepción del universo. Por supuesto, la noción de la caducidad de los seres siempre ha estado presente en muchas expresiones, tanto de la cultura oficial como popular: los sermones, la poesía de los goliardos o las canciones de Cypress Hill. Pero El entenado la problematiza, va más allá de su carácter tajante y revela otras aristas. Una forma muy clara de definir la peculiaridad de la nada en Saer es compararla con el nihilismo de Zama. La principal diferencia respecto a la novela de DiBenedetto está en que el primero refiere lo inútil de esperar algo y al mismo tiempo lo inevitable que ello resulta al ser humano. Para DiBenedetto, la existencia humana se agota en el deseo de que suceda algo hipotéticamente mejor, o muchas veces, tan sólo distinto a lo conocido, impregnado por el hastío. La empresa no llevaba aspecto de suscitar alegría o fuertes esperanzas. No hablaban de ella. Para mí representaba una fuga, una fuga incierta. Creo que entonces, junto con esa incertidumbre del objetivo, comenzó a poseerme la certeza de que, en cualquier lugar, mis probabilidades serían las mismas. 36 Me pregunté, no por qué vivía, sino por qué había vivido. Supuse que por la espera y quise saber si aún esperaba algo. Me pareció que sí. Siempre se espera más. Sin embargo, esto lo discernía mi entendimiento; pero, con prescindencia de él, estaba entregado a una bruta inercia, como si mi cuota estuviese por agotarse, como si el mundo fuera a quedar despoblado porque yo no iba a estar más en él [DiBenedetto 196]. La nada que sufre don Diego de Zama conduce a la muerte o es una extensión fatal de ella. El viento voltearía la cruz. Alguien, después, sacaría la piedra. Tierra lisa. Nadie. Nada [180]. En cambio, si bien van estrechamente aparejadas, la muerte y la nada, en El entenado, no son sinónimos, y trascienden ese fatalismo que por ejemplo el monje medieval Trifón expresaba en versos que se apropiaron los poetas barrocos como Sor Juana Inés de la Cruz: “Fodit, et in fossa thesauros condit opaca / As, nummos, lapides, cadaver, simulacra, nihilque” [Hugo 302]). Sin embargo, para los colastiné, la dificultad no es “persistir en el mundo, a causa del desgaste y la muerte, sino más 37 bien, o tal vez sobre todo […] acceder a él [60]”, a causa de su insuficiencia, de su fragilidad entendida como falta de veracidad. El terror cósmico que experimentan los indios es un horror al vacío que se ofrece a diario en cada cosa y que a veces se exhibe en toda su majestuosidad, como en los eclipses. La muerte, en cambio, no los espanta y les parece algo más o menos insignificante. los indios eran más cazadores que guerreros, porque a las expediciones las motivaba la necesidad y no el lujo sangriento que origina toda guerra. Ellos, sin embargo, compadecían a los pueblos guerreros y parecían considerar la propensión a la guerra como una especie de enfermedad. Parecían concebir la guerra como un gasto inútil, una mala costumbre de criaturas irrazonables. No era su carácter sangriento lo que los incomodaba; lo que despertaba su reprobación eran el despilfarro y las perturbaciones domésticas que acarreaba. Cuando eran atacados, menos que llorar a sus heridos y a sus muertos, se lamentaban por el desorden que dejaba el ataque, las viviendas quemadas, los cacharros rotos, los utensilios perdidos, la suciedad [58]. Puesto que la guerra no resuelve nada, en términos de traer sentido a la vida o contrarrestar su erosión, el autor descarta, en unas cuantas líneas, cualquier prédica de la violencia como paradigma cultural válido, incluso como relato de identidad nacional. Decir que la guerra es “una mala costumbre de criaturas 38 irrazonables” satiriza de paso a nuestros políticos y militares sin siquiera mencionarlos. Los indios le restan importancia a la muerte como algo definitorio. Las líneas en que el narrador lo atestigua son de las más conmovedoras de la novela: La muerte, para esos indios, de todos modos no significaba nada. Muerte y vida estaban igualadas, y hombres, cosas y animales, vivos o muertos, coexistían en la misma dimensión. Querían, desde luego, como cualquier hijo de vecino, mantenerse en vida, pero el morir no era para ellos más terrible que otros peligros que los enloquecían de pánico. Siempre y cuando fuese real, la muerte no los atemorizaba. […] No era el no ser posible del otro mundo sino el de éste lo que los aterrorizaba. El otro mundo formaba parte de éste y los dos eran una y la misma cosa; si éste era verdadero, el otro también lo era; bastaba que una sola cosa lo fuese para que todas las otras, visibles o invisibles, cobrasen, de ese modo, realidad [58]. El problema de la muerte, entonces, está resuelto para los indios a la usanza arcaica, mítica, que choca con la perspectiva posmoderna, aunque constituye una creencia de muchos pueblos y culturas aun en este siglo XXI obsesionado con el futuro. Todo está aquí o permanece aquí, el problema es si este espacio es verdadero. 39 Esta consideración desplaza el centro de atención hacia otro punto. Bajo esta óptica, el problema más urgente no es ya, acaso, el de nuestra mortalidad, sino el del no ser, la arbitrariedad de este mundo. Quizá si pudiésemos comprobar el carácter de algo en ésta o cualquier realidad, el reino de la muerte perdería todo su rigor y se transformaría en algo familiar y comprensible. Ante la omnipresencia de la nada, los colastiné conciben el quehacer cotidiano como una lucha, un acto continuo de validación o constitución del presente. Como hombres verdaderos, están obligados a contrarrestar el perpetuo decaimiento de la realidad, a no malgastar energía ni escatimar esfuerzos para remediar este daño, aunque saben perdida su causa de antemano, porque el mismo vacío que corroe se halla también en ellos. La razón se encuentra en las páginas de la novela en que el narrador explica o intenta comunicar su cosmogonía; páginas bellísimas que, con o sin trasfondo filosófico, poseen una contundencia y vigencia inusitadas para el pensamiento contemporáneo. Una vez, un indio me lo explicó: este mundo, me pareció entender que me decía, está hecho de bien y de mal, de muerte y de nacimiento, hay viejos, jóvenes, hombres, mujeres, invierno y verano, agua y tierra, cielo y árboles; y siempre tiene que haber todo eso; si una sola cosa faltase alguna vez, todo se desmoronaría. […] Si entendí bien, para los indios este mundo es un edificio precario que, para mantenerse en pie, requiere que 40 ninguna piedra falte. Todo tiene que estar presente a la vez, en todos sus estados posibles [62]. En este universo amenazado de manera ubicua por lo informe, nada sobra, nada queda a la deriva. Todo ser, acto y cosa ocupa un espacio y conserva una función definida, de una “estricta necesidad. En esas dos o tres leguas a la redonda que ocupaban, bajo un cielo indiferente, todos los actos humanos estaban destinados a preservar, a cada momento, la constancia improbable del mundo al que acechaba, continua, la aniquilación” [66]. Es algo paradójico por partida doble, porque ello no aporta ni una pizca de consuelo; si acaso, sólo reparte el peso colosal del cosmos. Una curiosidad más: la trampa, lo que produce el sufrimiento según el budismo, lo que según el chamanismo de don Juan, el de Castaneda, impide el acceso al conocimiento, es precisamente seguir haciendo [22], darle demasiada importancia a este sueño. La segunda ley de la termodinámica lo formula a su manera: en cualquier proceso (aunque su fin sea instaurar un orden), el desorden total del sistema aumenta. ¿Es todo hacer producto de nuestra alienación, el deseo de escapar de la mordiente nada? La vida del entenado pareciera conducir a la conclusión de que “no hacer” tampoco soluciona gran cosa. 41 En este peso inmenso radica la diferencia clave del pensamiento de los colastiné respecto a la visión del carnaval según Bajtín. Si bien los indios, con la consciencia de soportar el mundo, pueden instaurar durante algunos días otra realidad en la fiesta, viven presa del horror cósmico [Bajtín 230], tal vez incluso con mayor intensidad justo durante la orgía. Su fiesta, como queda claro del testimonio del narrador sobre la antropofagia, es una búsqueda de autodestrucción, del deseo sublimado de devorarse a uno mismo. Ahora, una posibilidad que deja la cosmogonía de la novela a sus lectores es que el terror de los indios sirva precisamente como contraejemplo, como la oportunidad de renunciar a esa carga. Sabemos ya que al universo le tiene sin cuidado nuestra presencia. Tal vez haya alguna liberación en asumir que nuestras acciones no tienen, por ende, tanta importancia, a fin de adecuarnos así a la creación de una realidad habitable, hecha a nuestra medida. No es una interpretación unilateral mía, sin sustento en la novela, y ya ahondaré en ella en el ensayo final de esta tesis. Me gustaría cerrar estas líneas con la constatación de que lo de Saer es un desafío a toda concepción previa de lo es o se supone debe ser una civilización indígena, a lo que uno esperaría sobre la descripción del modo de vida de una tribu. Los colastiné no son especialmente afectos a los rituales ni a las ceremonias muy elaboradas; ni viven en armonía con la naturaleza ni son perfectos bárbaros; 42 sus cualidades, su carácter de seres más reales, que el mismo narrador les atribuye, no son resultado de un conocimiento oculto o más completo de las cosas, sino tan sólo de un roce más honesto con la intemperie. La descripción de sus relaciones con los demás indios le hace justicia a una visión plural de la realidad americana antes de la llegada de los europeos, con todo y su sesgo cultural, sin falsas utopías. Es de especial importancia la asimilación del concepto de que cada tribu era un universo en sí mismo. Constituye algo así como la transcripción elegante de las verdades más básicas de la antropología. Por otra parte, los indios viven presa de la ilusión o la megalomanía de cualquier sociedad humana, la de hallarse en un hipotético centro, al punto de creer que su destrucción implica la aniquilación del cosmos. Lo curioso es que el entenado, que a lo largo de su vida vive en muchos mundos, les otorga la razón. Puede decirse que, desde que los indios fueron destruidos, el universo entero se ha quedado derivando en la nada. Si ese universo tan poco seguro tenía, para existir, algún fundamento, ese fundamento eran, justamente, los indios, que, entre tanta incertidumbre, eran lo que se asemejaba más a lo cierto. Llamarlos salvajes es prueba de ignorancia; no se puede llamar salvajes a seres que soportan tal responsabilidad. La lucecita tenue que llevaban adentro, y que lograban mantener encendida a duras penas, iluminaba, a pesar de su fragilidad, con sus reflejos cambiantes, ese círculo incierto y oscuro que era lo externo y que empezaba ya en sus propios cuerpos. El cielo vasto no 43 los cobijaba sino que, por el contrario, dependía de ellos para poder desplegar, sobre esa tierra desnuda, su firmeza enjoyada [63]. Dicha cualidad no se considera un favor o una gracia, sino más bien el precio que los colastiné pagaban por haberse arrancado de la nada. Es una idea que amerita cierto detenimiento. A un nivel básico, parte de una reelaboración de nuestras ideas comunes sobre la conciencia (ni los animales ni las plantas ni ningún otro ser vivo alcanzan a situarse del modo en que nosotros lo hacemos en lo real), pero esa facultad implica esa distancia de lo exterior que conocemos tan bien. Las palabras de Saer son entonces una hipótesis inquietante acerca de nuestro propio destino como seres humanos, una de sus tantas y ásperas expresiones, en el menor de los casos. Esta sensación de pérdida, de deriva tan posmodernamente chic, no está lejos de ser verdad, y ni siquiera en un plano existencial o metafórico, sino acaso metonímico. Mientras más descripciones del universo propone la civilización occidental y menos perviven las de los pueblos originarios de todo el mundo, que en su momento eran las anclas de la existencia en esta realidad, más cierto y patente se vuelve nuestro naufragio, en el que ya no hay, además de las preguntas de siempre, sino entelequias a las cuales asirse. 44 LA ROSA DE LA MEMORIA Rose of memory Rose of forgetfulness Exhausted and life-giving Worried reposeful The single Rose Is now the Garden Where all loves end T.S. Elliot El entenado, de manera constante, reflexiona en su escritura sobre la memoria. En sus cavilaciones, ahonda en un tópico de la narrativa del siglo XX: la idea de que la memoria no basta, de que por sí misma no tiene valor probatorio y de que siempre hay cierta dosis de ficción en nuestro registro del mundo. Hasta qué punto se extiende esa desconfianza en el recuerdo queda bastante claro desde las primeras páginas, en un pasaje en que el narrador propone una idea que es en sí misma una poética. 45 y creo que fue en ese momento que se me ocurrió por primera vez –-a los quince años ya– una idea que desde entonces me es familiar: que el recuerdo de un hecho no es prueba suficiente de su acaecer verdadero, del mismo modo que el recuerdo de un sueño que creemos haber tenido en el pasado, muchos años o meses antes del momento en que estamos recordándolo, no es prueba suficiente ni de que el sueño tuvo lugar en un pasado lejano y no la noche inmediatamente anterior al día en que estamos recordándolo, ni de que pura y simplemente haya acaecido antes del instante preciso en que nos lo estamos representando como ya acaecido [15]. El problema es que, si lo que sucede con la conciencia y con nuestro cuerpo es que habitan un presente infinitamente delgado, entonces cualquier ilusión de continuidad de un instante cualquiera con otro que se sitúa a una distancia arbitraria en el pasado o en el futuro descansa sólo en esta facultad. Pero la memoria, además de que no basta, se erosiona al mismo ritmo que el resto de lo real. Todo rastro de lo vivido e incluso cualquier discurso que lo ordene se apoya en ese fluctuante castillo de naipes. Es para volverse loco. Y la locura, por cierto, es uno de esos estados no tan inusuales, como la vejez, la embriaguez o la enfermedad, en que la memoria suele volverse aun más precaria. La fragilidad del recuerdo, sin embargo, no impide que por momentos éste se vuelva tan vívido como para hacer vacilar al narrador acerca de cuál es el presente. 46 Si lo que manda, periódica, la memoria, logra agrietar este espesor, una vez que lo que se ha filtrado va a depositarse, reseco, como escoria, en la hoja, la persistencia espesa del presente se recompone y se vuelve otra vez muda y lisa, como si ninguna imagen venida de otros parajes la hubiese atravesado. Son esos otros parajes, inciertos, fantasmales, no más palpables que el aire que respiro, lo que debiera ser mi vida. Y sin embargo, por momentos, las imágenes crecen, adentro, con tanta fuerza, que el espesor se borra y yo me siento como en vaivén, entre dos mundos: el tabique fino del cuerpo que los separa se vuelve, a la vez, poroso y transparente y pareciera ser que es ahora, ahora, que estoy en la gran playa semicircular, que atraviesan, de tanto en tanto, en todas direcciones, cuerpos compactos y desnudos [29] Se delinea así un juego de entretelones que confunde sueño, recuerdo, ficción y presente, y comunica un estadio de la percepción a la vez que un cuestionamiento de la naturaleza del universo. Si además “ninguna vida humana es más larga que los últimos segundos de lucidez que preceden a la muerte” [42], resulta que la memoria y el tiempo están mucho más implicados de lo que parece. La precariedad de la primera es lo que en última instancia impide asimilar al segundo, lo que introduce una diferencia entre el tiempo “real”, el de la física, el marco de referencia compartido por un conjunto de seres, y nuestro tiempo 47 personal, definitivamente no lineal. Es el conflicto, cifrado en el relato, entre el tiempo objetivo y el tiempo subjetivo de Bergson. Si el mero recuerdo no prueba que haya ocurrido algo, sólo los testigos del hecho pueden validarlo, así sea precariamente. De allí la importancia, en cierto modo, de rectificar la historia, de hacerle justicia sin deformarla por la ideología o las expectativas que se hayan albergado al respecto; de recurrir incluso a nuestros cercanos para fincar una identidad. Y ésta, como hemos visto, es una de las tareas a las que se dedica la obra. La fragilidad de la memoria posmoderna y occidental es lo que nos hace tan vulnerables a los dogmas y totalitarismos. Como es lógico, puesto que la memoria es una facultad casi definitoria de la vejez, las páginas finales de la novela regresan sobre el problema y descubren el germen de una soledad insalvable, de una experiencia, como la muerte misma, estrictamente singular, “porque justamente lo que muere, lo que es pasajero y no renace en otros, lo que en las muchedumbres está destinado a morir, son esos recuerdos únicos que alimentan el engaño de un rememorador exclusivo que la muerte acabará por borrar” [74]. Un pasaje más relacionado con la forma en que la mente humana asimila los estímulos del exterior viene a comprobar esa insignificancia del ego, una noción también de cierto regusto budista, y de la mayor o menor inutilidad de los 48 esfuerzos del individuo por perdurar: “el que nadaba a mi lado, o los que seguían corriendo por la orilla para acompañar la canoa, con el fin de hacerse notar, de que yo los reconociese y los guardase más que a los otros o más frescos en mi memoria, por el hecho mismo de haberse separado de la tribu, en vez de volverse más nítidos, paradójicos, se borraban [44]”. El ego es un obstáculo para sí mismo, para ese fin un poco neurótico que perseguía toda la cultura de los colastiné como remedio al vacío que los corroía, el de que alguien más diera fe de que alguna vez existieron. Un atributo más que el narrador le confiere a la memoria es, por si fuera poco, su arbitrariedad. También en los míos su presencia era incierta: había aparecido, brusca y obscena, ante mis ojos, en la transparencia del día y, después de desplegar en ella sus gestos inusuales, había desaparecido desdeñosa, entre la muchedumbre, no menos incierta dos o tres minutos después de su desaparición que ahora, sesenta años después, en que la mano frágil de un viejo, a la luz de una vela, se empeña en materializar, con la punta de la pluma, las imágenes que le manda, no se sabe cómo, ni de dónde, ni por qué, autónoma, la memoria [28-29]. 49 LA FALACIA DE LA ORGÍA Uno de los temas centrales de El entenado, aunque sólo ha sido tocado de manera tangencial por los estudiosos, es el del placer y la sexualidad. El largo pasaje que inicia con el desmembramiento de los marinos españoles y culmina a la mañana siguiente, en la desolación de los indios después de la orgía, ocupa alrededor de una cuarta parte de la novela, sin contar las reflexiones ulteriores que el narrador le dedicará. Durante la fiesta, de acuerdo con la perspectiva bajtineana, se exponen con mayor claridad las contradicciones y fuerzas subterráneas que forjan una sociedad, por lo general disimuladas tras el velo de la normalidad del día a día, y esto ocurre así de manera palpable en la celebración de los colastiné. La narración de dichas páginas vale por toda una cátedra sobre el arte de novelar. Sin caer en el esperpentismo de un Sade ni en elipsis pudorosas o moralistas, Saer describe de manera minuciosa la preparación de la carne, la voracidad, somnolencia y embriaguez de los indios, el lento despertar de los cuerpos y la efusión de la tribu en el coito, en todas sus variantes posibles. Al final, sobreviene una resaca que para muchos desemboca en la muerte. El pasaje se deja describir bastante bien por “las fases del carnaval descrito por Bajtín: la coronación, el destronamiento y la paliza final, el imperio de lo inferior corporal, el abandono de cualquier regla; también la intensidad del suceso 50 hace pensar en los conceptos bajtinianos: los indios no asisten a la fiesta, la viven […] Todos participan, no importa si son niños o ancianos” [E. Corral 143]. Prácticamente todos los rasgos relevantes de la carnavalización se encuentran en el relato. De manera especial aparece lo grotesco, no sólo por la innata dimensión escatológica de lo narrado, sino por su simbolismo, como queda claro en la descripción de la cabeza decapitada del capitán en las rodillas del hombre que lo degüella, que es comparada a “un niño adormilado en el regazo de su madre” [18]. Bajtineana o rabelesiana casi a propósito, pueden leerse en esta imagen la destronización de un poder oficial y la idea de que todo en el mundo existe para devorar y ser devorado a su vez [Bajtín 285]. Sirve además para la risa franca y desmitificadora de los asadores, a costa del mismo entenado, a quien amenazan, en broma, con sufrir el mismo destino. Sin embargo, hay un rasgo clave de la conceptualización de Bajtín que no se cumple: la preeminencia de una visión alegre de la vida que anula el “horror cósmico” (la continua amenaza de la muerte universal), y le permite al ser humano burlarse de cualquier cosa, por trágica o solemne que resulte [303]. Al contrario, cada etapa de la orgía indígena está atravesada por una búsqueda angustiosa del placer, una sexualidad que tiende desesperadamente hacia el vacío. 51 como tenía todavía la boca llena de carne que apenas si lograba masticar, el indio no arrancaba de su pedazo, con sus dentelladas rápidas y sucesivas, más que unos filamentos grisáceos que no llegaban a constituir, aisladamente, verdaderos bocados. Se hubiese dicho que había en él como un exceso de apetito que no únicamente crecía a medida que iba comiendo, sino que además, por su misma abundancia, hecha de gestos incontrolables y repetidos, anulaba o empobrecía el placer que hubiese podido extraer de su presa [23]. Lejos de ser una reconciliación con el mundo, una afirmación de la validez, por llamarle de alguna forma, de la existencia humana, la fiesta de los colastiné pareciera más bien una fatalidad a la que los conduce, de manera cíclica, el instinto. Nunca es creadora, sólo destructora; su vida más “verdadera” lo es quizá porque contempla un lugar incluso para lo antisocial: la embriaguez, la antropofagia, la transgresión de los tabúes sexuales más arraigados, como el incesto; es decir, para esa clase de excesos que la vida contemporánea pretendiera normar, esconder, domesticar o reprimir. Paradójicamente, ese comportamiento refuerza los vínculos de la comunidad, aunque sea por razones egoístas, “por presentir que, para sus fiestas carnales, la robustez y la integridad de la tribu eran necesarias” [41]. En el mundo salvaje de los indios, nada de lo que pertenece a la esfera de lo humano es excluido, sino, a lo sumo, postergado, dispuesto en un orden en el 52 que, llegado su tiempo, instala su dominio. Esto constituye una expresión más de su particular cosmogonía, en la cual, como se ha visto, “todo tiene que estar presente a la vez” para que el universo no se desmorone. En tanto llega ese momento, a fines del verano, sus relaciones se caracterizan por un exceso de pudor y dignidad y una distancia material que razonablemente supone una reacción contra el desenfreno de la orgía. Los indios experimentan terror ante lo que se saben capaces de hacer, pero son capaces de disimularlo bien, de parecer “nítidos, compactos, férreos en la mañana luminosa, como si el mundo hubiese sido para ellos el lugar adecuado, un espacio hecho a su medida, el punto para una cita en el que la finitud es modesta y ha aceptado, a cambio de un goce elemental, sus propios límites” [20]. El narrador, sin embargo, rectifica pronto y da cuenta de “la negrura sin fondo que ocultaban esos cuerpos que, por su consistencia y su color, parecían estar hechos de arcilla y de fuego [20]”. La represión de lo escatológico, del mundo que el imaginario medieval descubierto por Bajtín simbolizaba en el bajo vientre [287] (en los procesos de digestión, excreción y reproducción) experimenta una censura análoga. En la novela, el sitio del censor es el miedo el vacío sin fondo de la sensualidad, que si escapara del confinamiento de los ciclos podría llevar a la tribu a la extinción. El placer, la voluptuosidad, sentir gusto por las sensaciones del cuerpo, hacían sentir culpables a los indios. 53 De acuerdo con el marco de su concepción del mundo, su reticencia a experimentar placer es perfectamente comprensible y tiene algo de platónica, hasta donde cabe acomodarle ese calificativo. En el mundo de las apariencias, donde las cosas no hacen sino encubrir su múltiple vacío, sentir gusto o atracción por ellas es ceder, implica debilidad en su condición de hombres verdaderos. Es descubrir, o mejor, redescubrir la afinidad de su propia carne con la del mundo externo; el reconocimiento de que su cuerpo, que ha logrado arrancarse de “la negrura sin fondo”, continuamente exhibe su atracción por ese no ser. El deseo, para los colastiné, es la necesidad vivísima del estado antes del ser, de no tener una identidad diferenciada y segregada. En ese sentido, el reverso oscuro del universo ni siquiera es metafísico, sino tan sólo el ansia de probar “una muchedumbre de cosas semiolvidadas, semienterradas, cuya persistencia e incluso cuya existencia misma nos parecen improbables y que, cuando reaparecen, nos demuestran, con su presencia perentoria, que habían estado siendo la única realidad de nuestras vidas” [37]. A pocos lectores les pasará inadvertido, por tanto, que la cultura de los colastiné, a pesar de sus valores innegables, su belleza y su valentía, también es causa y evidencia, como todas las culturas, ficticias o no, de una profunda enajenación. La raíz de este conflicto, según el propio narrador, es el canibalismo. Él reconoce así, tácitamente, que esta sensación de fragilidad y regusto a sueño, por 54 más que provenga de una condición natural y común a los seres humanos, también es resultado de una concepción cultural. Dicho sea al margen, una de las ideas más escabrosas e intrigantes a las que esta práctica conduce es el desprecio de los indios por aquéllos a quienes devoraban, sobre todo por su curiosa e irrefutable certeza de que a ellos les gustaba ser devorados. Se trata de una extensión del mismo razonamiento que imbrica tanto al objeto como al sujeto de la experiencia. Si, desde el punto de vista de los colastiné, la existencia de un árbol dimanaba en cierto modo de la de los seres humanos y viceversa, se establecía entre ambos un acuerdo, palabra cara también al chamanismo [Castaneda 65], en el que uno daba cobijo, madera, sombra, al otro, y a cambio éste condescendía a concederle un poco de veracidad a la existencia del otro. Es una forma de entender el mundo más amplia y de mayor raigambre, pues trasciende la pura cosmogonía de la novela para confundirse con otras visiones antiguas y no tanto: el universo entendido como un sistema de arreglos, de concomitancias entre los distintos seres que lo integran. En el hinduismo, por ejemplo, se habla de que cada ser es deseado por su entorno, de que cada fenómeno se presenta porque su circunstancia lo llama a que así sea. En este sistema de pensamiento, los indios despreciaban a sus víctimas, pues éstos pasaban a ser “objeto de experiencia, arrumbarse”: hay una avenencia entre el que devora y el que es devorado, éste último llevado hasta ese 55 punto por un deseo extremo de “querer no ser”, contrario a lo que podría parecer desde un modo de creencias distinto, como el nuestro, en que el mismo acto parece una imposición de fuerza y violencia. La implicación extendida de esta noción es sobrecogedora: en el mundo de los colastiné, la muerte no sobreviene, sucede también con el consentimiento del que muere, de la aquiescencia propia. Conduce a la capacidad de acordar la propia muerte, de la idea aterradora de que cada quien acepta su presunta fatalidad. Las consideraciones de los indios sobre el comer y el ser comido recuerdan a esa “muerte personal”, única, significativa, que pedía Rilke. El canibalismo, transgresión última, irrevocable, viene a ser una expresión radical del conflicto con la nada, el mismo problema de tener que hacer en el mundo, de embarcarse en empresas que parecen definitorias y se revelan como sucedáneos no demasiado distintos, en ese sentido, de la necesidad de ir de compras, escribir una novela o conquistar un país. La espina ante todo es la necesidad de detener el desgaste del ser, de probar a través de esas acciones que nuestro ser es un poco más espeso, verdadero o definido que la nada alrededor. Por cierto que este vacío del placer también halla correspondencias en el resto de la obra de Saer y además en distintos pasajes de Zama. Por ejemplo (el subrayado es mío): 56 Me besó como para hacerme llagas. Me besó infinitamente. Tomaba, con aquellos besos, mis fuerzas. Era de una sensualidad dominadora y, sin embargo, capaz de cavar y dejarme vacío hasta hacer que ya no la deseara. Sólo mis labios tomaba y a través del beso, como en una absorción, parecía llevarme allá, adonde no sé, ni nada hay, nada es. Todo se negaba [DiBenedetto 157]. Pero la orgía de los colastiné guarda ante todo un paralelismo sobresaliente con las últimas páginas de Zama, en las que el protagonista relata su encuentro, en medio de la selva, con una “procesión" de indios a los que una tribu rival había dejado ciegos. [DiBenedetto 191]. Además de una imagen surrealista y grotesca, esta imagen también es una metáfora bellísima. Los adultos están libres ya del pudor y de las rigideces sociales que rodean el placer: “Un indio se había echado sobre una india. Estaban en la zona de luz. Creí comprender. No veían y habían eliminado de encima de ellos la mirada de los demás” [192]. Su desinhibición recuerda que el sentimiento de culpa radica en los demás, en los testigos de nuestros actos. Hay, entonces, libertad en la pérdida, y es la mirada de los otros lo que acosa. Cuando la tribu se acostumbró a servirse con prescindencia de los ojos, fue más feliz. Cada cual podía estar solo consigo mismo. No existían la vergüenza, la censura y la 57 inculpación; no fueron necesarios los castigos. […] El hombre buscaba a la mujer y la mujer buscaba al hombre para el amor. Para aislarse más, algunos se golpearon los oídos hasta romperse los huesecillos. Pero cuando los hijos tuvieron cierta edad, los ciegos comprendieron que los hijos podían ver. Entonces fueron penetrados por el desasosiego. No conseguían estar en sí mismos. Abandonaron los ranchos y se echaron a los bosques, a las praderas, a las montañas… Algo los perseguía o los empujaba. Era la mirada de los niños, que iba con ellos, y por eso no conseguían detenerse en ningún sitio [193]. Vale la pena aclarar que el pasaje de la orgía no es el único en el que se ve reflejada una concepción del placer, ni la entregada por la novela es una calca exacta de las consideraciones de los indios. A su desgarramiento se suma la perspectiva un poco horrorizada del entenado, a un tiempo compasiva, fría y aislada. En general, la sexualidad en la novela está imbuida siempre de violencia. Es omnipresente, como la vida misma, pero el narrador detalla ante todo sus aspectos sombríos: el sexo al que es obligado durante el viaje por los marinos, cuya “única declaración de amor consistía en ponerme un cuchillo en la garganta” [7], o la actriz cosida a puñaladas por un amante celoso [56]. El único placer que el entenado pareciera permitirse sin desconfianza es el del vino y la degustación de aceitunas a la hora de la cena, hábito teñido de epicureísmo sobre el cual insistiré, debido a su importancia, más adelante. 58 La visión de la fiesta que entrega la novela, en congruencia con su desarticulación de cualquier asidero, concepto o justificación humana, en El entenado y en el resto de la obra de Saer, representa una desmitificación del placer y del hedonismo como propósito o factor de sentido de la existencia. Una prueba más explícita al respecto la proporciona el capítulo XI de Nadie nada nunca, donde uno de los personajes, El Gato, lee el relato de la orgía de unos nobles franceses: debía preguntarse, ya que los demás le eran exteriores, si lo mismo que le pasaba a él le pasaba a ellos, es decir: que cada vez que los miembros del grupo […] se acomodaban en una nueva posición que al principio tenía algo de escultórico, y se ponía en marcha el nuevo acto común, al final experimentaba la sensación de no haber avanzado nada y de encontrarse, como antes del comienzo, en el mismo lugar. En la ostentación excesiva que todos hacían de su amor por el libertinaje debía haber algo sospechoso: llamaba la atención, sobre todo, el océano verbal en el que sumergían sus copulaciones y, en especial, la rutina de sus expresiones. Se hubiese dicho, a juzgar por la repetición invariable de sus exclamaciones, que la aspiración al goce infinito y siempre renovado no pasaba de ser una simple propuesta pragmática y que, en la práctica sudorosa, la realidad imponía sus leyes rigurosas, condenando a los participantes a una monotonía ajena a toda contingencia, y al regreso periódico y sistemático de las mismas sensaciones (86). 59 El mismo personaje, en el plano narrativo principal de Nadie nada nunca, es víctima de su propia obsesión. Antes de hacer el amor con su compañera, repite para sí: “Ahora vas a ver”, una frase murmurada que deja entrever su ansia de extraviarse en el cuerpo de la mujer, deseo siempre defraudado al finalizar el coito, y que sólo refrenda “el carácter inacabado de las cosas, la imposibilidad de adentrarse en ellas más allá de cierto límite, quizá no tanto debido a su naturaleza, sino a la forma en que el ser humano asume su finitud” [E. Corral 138-139]. Hay un par de aristas más que vale la pena limar en cuanto a esta cuestión, que he tratado de resumir con el título de “la falacia de la orgía”, en el sentido de que la premisa de la misma, un placer último y trascendente, pareciera quedarse corta, o cumplirse, en cualquier caso, en un sentido opuesto, es decir, otorgar un placer último y trascendente precisamente por ser limitado a pesar de sus innumerables transgresiones y por descubrir la cara oscura de la nada. “Era como si bailaran a un ritmo que los gobernaba –un ritmo mudo, cuya existencia los hombres presentían pero que era inabordable, dudosa, ausente y presente, real pero indeterminada, como la de un dios” [40]. El deseo se muestra así como una fuerza de orden cosmogónico, ley subrepticia de todo acto humano. Es un factor de cohesión social: aun el déspota más ilustre necesita a sus súbditos para cebarse en ellos. Proporciona un fuego único: un sentido de comunidad, de compartir un deseo común, de saberse 60 hombres verdaderos. No puede reducirse ni subestimarse esta certidumbre, aunque de igual modo, sea el origen de una esclavitud y causa de infelicidad, en una nueva, clara concordancia con la lírica budista; también, por qué no, con la cada vez más desacreditada doctrina freudiana. En última instancia, lo que la escritura de Saer supone es que la construcción de una cosmogonía auténticamente contemporánea necesita tomar en cuenta ya, de manera inescapable, la nada, el placer, el deseo, la violencia y la necesidad de transgredir como componentes elementales, ni “buenos” ni “malos” de la naturaleza humana. En el placer y en el olvido de nosotros mismos, en las intuiciones que a veces llegan, digamos, durante el sexo o mediante el uso de drogas recreativas, la intensidad del deseo permite anular o relegar toda realidad exterior. La imaginación guarda una relación simbiótica con el placer y es crucial en el juego del sexo, es una herramienta capaz de sembrar otra realidad en el presente: Había quienes parecían acoplarse con un ser invisible porque, si eran hombres, hendían en vaivén el aire con la verga, y si eran mujeres, en cuatro patas en el suelo, sacudían la grupa y se contorsionaban como si realmente tuviesen alguien adentro, a tal punto que a veces se veía brotar la acabada como en un acoplamiento verdadero o se oía a las mujeres ponerse a gemir como cuando llegan, penetradas de veras, al paroxismo […] Aunque nos paseábamos sin descanso entre la tribu, se hubiese dicho que los que no 61 participábamos en la orgía éramos invisibles, hasta tal punto la muchedumbre frenética nos ignoraba. Pasaban a nuestro lado sin siquiera dirigirnos una mirada –o, mejor, como si hubiésemos sido transparentes, sus miradas perdidas nos atravesaban buscando algo más real en qué posarse. Era como si deambuláramos por dos mundos diferentes, como si nuestros caminos no pudiesen, cualquiera fuese nuestro itinerario, cruzarse, como si paredes de vidrio nos separaran [40] El éxtasis, o lo más cercano que podría procurarnos, acaso, “la fiesta verdadera”, como la llamaba Octavio Paz, reside quizá precisamente en el delirio y la entrega al sinsentido. 62 EL SER ES EL ECLIPSE es dulce deponer la sabiduría de tiempo y lugar Analisa Cima Un poco de Zama, una vez más, extrajo Saer otra de las cuestiones más interesantes de El entenado: el replanteamiento de las coordenadas esenciales del universo, el tiempo y el espacio. “¡Es que el patio llamaba! Y yo sabía que no estaba tras la puerta, sino en mí, y que cobraría vigencia real sólo cuando yo estuviese en él” [DiBenedetto 136]. Por principio de cuentas, el lugar en el que se desarrolla el relato se convierte con frecuencia en el objeto del mismo, como cabría esperar de un autor cuya obra está atravesada por ese eje punzante que es el Río de la Plata y sus alrededores. El paisaje americano, desde una poética narrativa enteramente contemporánea, aporta la verdadera escala con la que han de medirse las empresas de “descubrimiento” y “conquista”. Cielo azul, agua lisa de un marrón tirando a dorado, y por fin costas desiertas, fue todo lo que vimos cuando nos internamos en el mar dulce, nombre que el capitán le dio, 63 invocando al rey, con sus habituales gestos mecánicos, cuando tocamos tierra. Desde la orilla vimos al capitán internarse en el agua hasta casi la cintura y cortar muchas veces el aire y rozar el agua con su espada que cimbreaba a causa de las manipulaciones ceremoniales. Mis ojos primerizos siguieron con interés los gestos precisos y complicados del capitán, pero no lograron percibir el cambio que mi imaginación anticipaba. Después del bautismo y de la apropiación, esa tierra muda persistía en no dejar entrever ningún signo, en no mandar ninguna señal [10-11]. La selva y el río son, para el joven grumete de la expedición española, “exterioridad pura” [54]: naturaleza libre, diversa, lujuriante, como decían los antiguos cronistas; un reino por derecho propio, perdido para la mayoría de la humanidad contemporánea, en la que abundan los yacarés, los peces y las aves. La descripción evita la falsa nostalgia, sin embargo. Atiende a la belleza y exuberancia de la naturaleza, sí, pero también a su rigor, a su carácter “arduo y extraño” que debe lijarse para hallar en ella acomodo. Ocasional y extraordinariamente, la naturaleza se presta, apacible y soleada, a la comunión: una tormenta barrió el verano y la luz que apareció después de la lluvia fue más pálida, más fina y, en las siestas soleadas, entre las hojas amarillas que caían sin parar y se pudrían al pie de los árboles, yo me quedaba inmóvil, sentado en el suelo, soñando despierto en la fascinación incierta de lo visible. En la luz tenue y uniforme, que se 64 adelgazaba todavía más contra el follaje amarillo, bajo un cielo celeste, incluso blanquecino, entre el pasto descolorido y la arena blanqueada, seca y sedosa, cuando el sol, recalentándome la cabeza, parecía derretir el molde limitador de la costumbre, cuando ni afecto, ni memoria, ni siquiera extrañeza, le daban un orden y un sentido a mi vida, el mundo entero, al que ahora llamo, en ese estadio, el otoño, subía nítido, desde su reverso negro, ante mis sentidos, y se mostraba parte de mí o todo que me abarcaba, tan irrefutable y natural que nada como no fuese la pertenencia mutua nos ligaba, sin esos obstáculos que pueden llegar a ser la emoción, el pavor, la razón o la locura [35-36]. Esta concordia es en cierto grado ilusoria, pero la descripción dinámica de Saer también representa un descanso o una pauta reflexiva, una puerta de entrada a la metafísica. Detrás de esta “pertenencia mutua” está la forma en que los indios conciben el espacio. “En realidad, afirmar que ese lugar era la casa del mundo es, de mi parte, un error, porque ese lugar y el mundo eran, para ellos, una y la misma cosa. Dondequiera que fuesen, lo llevaban adentro. Ellos mismos eran ese lugar” [59-60]. El lugar auténtico, el más verdadero, es el del origen, “el lugar del acontecer”. “Si algo podía existir, no podía hacerlo fuera de él” [59]. La playa amarilla que ocupa la tribu era para ella la fuente misma del ser y lo que se encontraba fuera de su horizonte representaba una apariencia de existencia, aunque clasificable, más improbable mientras más lejana. “Eran ellos los que infundían realidad a los otros lugares que visitaban; iban materializando, 65 con su sola presencia, el horizonte incierto y sin forma. Ellos eran el núcleo resistente del mundo, envuelto en una masa blanda que, gracias a sus desplazamientos, podía obtener, de tanto en tanto, islotes fugaces de vida dura” [60]. Cualquier espacio que pisaban compartía la materialidad de la ribera del río donde habían vivido desde hacía siglos, pero esa consistencia también se gastaba rápido, se veía amenazada por “el rigor de la ausencia” [60]. Esta conceptualización netamente subjetiva y orgánica del espacio recuerda, o mejor, explica, la actitud heroica o masoquista, según se vea, de los campesinos u aborígenes que se resisten a abandonar sus tierras. Se decide además, de manera decisiva, por la irreductibilidad de la presencia en torno al viejo acertijo de si existe el sonido cuando nadie lo escucha. Ahora, a pesar de lo fantasmagórica que pueda parecer, hay que recordar un ya antiquísimo teorema de la física cuántica, que postula que el observador necesariamente modifica lo que observa. La cita misma de Zama al principio de este ensayo afirma, a su modo, que el espacio, para la conciencia humana, sólo se torna “real” cuando una persona o mejor, un yo, el yo de alguien, está en él. Antes o después de esa presencia, el mundo es sólo recuerdo o futuro en mayor o menor medida probable, nada más, y tras las consideraciones que se han asentado en estos ensayos sobre la conciencia y la memoria, eso pareciera algo fuera de toda especulación. 66 Nuestra comprensión del mundo globalizado nos ha acostumbrado a creer que lo ocurrido en China o en Afganistán tiene repercusiones cruciales en nuestro domicilio, ante las cuales permanecemos más o menos inermes, en especial si vivimos, como recuerda Antonio Gamoneda en el ensayo “De poetas provincianos” (y eso que él escribía desde España), en la periferia de los centros neurálgicos de la civilización contemporánea. La conceptualización de los indios permite darle la vuelta a esa idea, e incluso, recuperar el valor de nuestro hábitat propio: es lo que ocurre aquí lo más verdadero siquiera para nosotros mismos, lo que podría alterar, en oleadas de realidad sucesiva, el orden de lo que se halla en nuestra periferia, la hostilidad en Corea o la condición de los trabajadores mineros en Sudáfrica. Lo más crucial podría resignificar nuestro propio lugar, del que estamos cada vez más desarraigados. “En la luz tenue y uniforme” del pasaje del otoño, es además posible llegar de nuevo al budismo y al chamanismo, a la mística, en su necesidad de superar la turbulencia emocional de lo humano, de suspender el juicio y hermanarse con el resto de lo real. Se logran así instantes, al menos, en que la separación entre lo interno y lo externo, entre el lugar y el ser, se ve trascendida. Para el entenado, ajeno a la tribu y a su patria, a la historia, como para el ser posmoderno, esta reconciliación irrefutable, aunque sea durante el lapso de la contemplación, es la única posibilidad de sentirse parte de algo, identificado con algo. El resto de la 67 vida es la búsqueda de quehaceres para mantenernos cuerdos o distraídos hasta la próxima, fortuita, aparición de la verdadera naturaleza del ser. El otro gran eje de los acontecimientos humanos, el tiempo, como se adelantó hace un par de capítulos, también se ve transfigurado desde la óptica de El entenado. El narrador insiste en que el presente le parece difuso y en que muchas veces el pasado pareciera a punto de regresar. Ello se debe, claro, a la naturaleza de la memoria, pero también a una visión cíclica de lo real, reforzada por la incidencia de las estaciones. La muerte de los viejos y las bestias, como la caída de las hojas, forma parte de un orden natural irresistible, en el que cada estación supone genuinamente un estadio distinto del ser. El invierno trajo más realidad. Alternando, escarcha y llovizna nos recordaban la intemperie humana […] Hubo, durante semanas, una especie de inmovilidad, como si el aire e incluso el tiempo mismo estuviesen congelados –detención gélida de la luz, o más bien transparencia en que la luz cambiante, azul, verde, amarilla, violeta, rosa, rojiza, como en la escarcha, se reflejaba. Los árboles parecían petrificados, y las ramas desnudas, contra el cielo blanquecino, entrecruzadas y negras, como un paisaje de pesadilla. Bestias y pájaros se morían de frío –y ahí quedaban, grises, rígidos, sin descomponerse, intactos y borrosos en el frío y la muerte. […] Livianos, silenciosos y sin violencia, como en otoño, hacia la tierra, que es su casa verdadera, las hojas de los árboles, así esos hombres, en el invierno desmedido, caían en la muerte. Los sobrevivientes acechaban, del norte 68 incierto, la primera brisa tibia. Y cuando las primeras hojas tiernas, rojas y diminutas, empezaron a brotar, pareció que era, no sus propios botones, sino el aire helado lo que rompían [36]. Una de las consecuencias más relevantes de esta visión cíclica es que permite la coincidencia del pasado con el presente, de todos los tiempos, apenas con distinciones que permitan inferir que algo ha cambiado. Para la civilización occidental contemporánea, esta recurrencia pareciera algo remoto, en un mundo donde los propios fenómenos naturales han perdido su constancia anual. En cambio, el protagonista de la novela comprueba en repetidos momentos de su vida esta maleabilidad del tiempo, que no puede ser desprendido de la subjetividad de quien lo atraviesa. Llegaron otra vez, cintilantes y azules, no en el alba, como cuando se habían ido, sino en el anochecer, como cuando me habían traído con ellos. Las mismas fogatas que, desde el agua, yo había visto iluminar la playa, se habían encendido esta vez ante mis propios ojos. Todo se repetía, pero ahora los acontecimientos venían a empastarse con otros, similares, que se desplegaban en mi memoria. Lo que se avecinaba tenía para mí un gusto conocido: era como si, volviendo a empezar, el tiempo me hubiese dejado en otro punto del espacio, desde el cual me era posible contemplar, con una perspectiva diferente, los mismos acontecimientos que se repetían una y otra vez -y la impresión de que esos 69 acontecimientos ya se había producido fue tan grande que, mientras veía, en el aire azul, sobre el río que reflejaba las hogueras, venir, con su ritmo rápido y uniforme, las embarcaciones, esperé, durante unos momentos, sin darme cuenta realmente pero de un modo intenso y total, verme a mí mismo, perdido y como hechizado [39]. Quisiera insistir en ello: estas consideraciones podrían parecer esotéricas o excesivamente novelescas, aceptables sólo como una convención literaria; no obstante, desde hace casi un siglo el pensamiento contemporáneo ha debido vivir, aunque a regañadientes, con los postulados de Einstein y la relatividad especial, que han desbaratado conceptos tan palmarios como la simultaneidad de los eventos y la noción de un tiempo absoluto. Están también las observaciones astronómicas que nos permiten atestiguar, a través de las distancias inmensas entre galaxias, el fulgor de estrellas hace tiempo extinguidas, lo que equivale a observar, puesto que la luz carga esa información, el pasado. El entenado recupera (y elabora) intuiciones y conocimientos que chocan al sentido común, pero que vienen a nosotros, posmodernos, desde distintas fuentes. La realidad, entonces, en la novela y también en la vida real, tendría que entenderse desde la inasible w indudable correspondencia entre la conciencia y su circunstancia. La cadena existe aunque no podamos tocar los eslabones. 70 A partir de la comprensión, así sea precaria, de esos entendidos, puede admirarse la extendida belleza y el carácter sobrecogedor de las últimas páginas de la novela, el relato de un eclipse de luna. Este astro, según lo cree el personaje, es un puente entre lo remoto y lo familiar. El sol es inhumano, mientras que la luna, predecible en sus fases, compasiva, benéfica. Saer resalta esas cualidades para hacer aun más dramática su eclosión. El hombre que había estado entreteniéndose con el fuego dejó caer el palo con el que removía las brasas […] A pesar del silencio flotaba, en la oscuridad que iba espesándose, un hálito de certidumbre. Yo creía percibir, con el corazón palpitante, su sentido. Al borrarse, en un espacio que se convertía, ante sus propios ojos, en noche pura, la luna, de la que la costumbre podía hacernos creer que era imperecedera, corroboraba, con su extinción gradual, la convicción antigua que se manifestaba, a sabiendas o no, en todos los actos y en todos los pensamientos de los indios. Lo que estaba ocurriendo, ellos ya lo sabían desde el principio mismo del tiempo. Para ellos, vivir había sido un apretujarse en hordas circunspectas y desoladas, a la espera del único acontecimiento digno de ese nombre que esa noche, llegando súbito y sin presagios anunciadores tenía, de una vez por todas, lugar [77-78]. Ese fenómeno astronómico que supone la anulación, de facto, del espacio, y una suspensión del paso del tiempo, revela por fin la “condición verdadera” de la 71 existencia humana, mera extensión de la oscuridad. El entenado lo dice casi con alivio, como si, o porque tal vez esa nada inobjetable que permea ahora todos nuestros pensamientos constituye la única hipótesis sostenible, la única racionalización congruente. 72 LAS ACEITUNAS Entonces, pensando que él se hallaba entre nosotros y nosotros padecíamos necesidades, fatigas, tropiezos y muertes por encontrarlo, se me ocurrió que era como buscar la libertad, que no está allá, sino en cada cual. Antonio DiBenedetto En un cosmos donde cada cosa, bien mirada, se revela como su contrario, y la nada es lo único que emerge de todo acto y fenómeno, quedan, sin embargo, las aceitunas. Me explicaré. El entenado no es una novela de pura sombra, aunque la visión pesimista de su principal personaje pudiera hacerlo parecer así. Su riqueza de texturas y tonalidades se debe por supuesto a sus valores formales, pero también al hecho de que, a pesar de lo desolador del panorama que presenta, abre la posibilidad de que la existencia acabe por procurarse mínimos asideros. El más entrañable para el narrador está en otro de esos pasajes cuidadosos y comedidos, de una descripción que se basta a sí misma para crear una poética. 73 Todas las noches, a las diez y media, una de mis nueras me sube la cena, que es siempre la misma: pan, un plato de aceitunas, una copa de vino. Es, a pesar de renovarse, puntual, cada noche, un momento singular, y, de todos sus atributos, el de repetirse, periódico, como el paso de las constelaciones, el más luminoso y el más benévolo [...] el pan grueso, que yace en otro plato blanco, es irrefutable y denso, y su regreso cotidiano, junto con el del vino y las aceitunas, dota a cada presente en el que reaparece, como un milagro discreto, de un aura de eternidad. Dejando la pluma, empiezo a llevarme a la boca, lento, una tras otra, las aceitunas, y, escupiendo los carozos en el hueco de la mano los deposito, con cuidado, en el borde del plato. Al salir de la boca están todavía tibios, por el calor que les infunde la parte interna de mi cuerpo. Como alterno, por pura costumbre, las aceitunas verdes con las negras, los dos sabores, uno sobre el otro, me traen la imagen, regular, de rayas verdes y negras que van pasando, paralelas, de la boca al recuerdo. Y el primer trago de vino, cuyo sabor es idéntico al de la noche anterior y al de todas las otras noches que vienen precediéndolo, me da, con su constancia, ahora que soy un viejo, una de mis primeras certidumbres [57]. La costumbre se erige como evidencia de lo real: no yerra tanto entonces el ciudadano apegado a sus manías, aquél al que Borges describe como dueño del “hábito de unas llaves, de unos libros, / frecuencias irrecuperables que para él, / fueron la verdad de este mundo” [“La noche que en el sur lo velaron”]. Resulta comprensible que luego de toda una vida arrancada de cualquier territorio, el narrador halle en el hábito un poco de calma y la entereza para escudriñar su 74 experiencia mediante la escritura. El placer mesurado de la cena rezuma epicureísmo, paradigma moral clásico por excelencia, que se aviene muy bien con su talante sobrio y atemperado. Pero hay en esta costumbre más que una salvaguarda o la búsqueda de calma: el intento de manipular la incandescencia de lo real. Es una de las pocas, y tan frágil que no posee, en sí misma, valor de prueba. A decir verdad, más que certidumbre, vendría a ser como el indicio de algo imposible pero verdadero, un orden interno propio del mundo y muy cercano a nuestra experiencia del que la impresión de eternidad, que para otros pareciera ser el atributo superior, no es más que un signo mundano y modesto, la chafalonía que se pone a nuestro alcance para que, mezquinos, nuestros sentidos la puedan percibir. Es un momento luminoso que pasa, rápido, cada noche, a la hora de la cena y que después, durante unos momentos, me deja como adormecido. También es inútil, porque no sirve para contrarrestar, en los días monótonos, la noche que los gobierna y nos va llevando, como porque sí, al matadero. Y, sin embargo, son esos momentos los que sostienen, cada noche, la mano que empuña la pluma, haciéndola trazar, en nombre de los que ya, definitivamente, se perdieron, estos signos que buscan, inciertos, su perduración [57]. En estas palabras puede hallarse más sustancia que en cualquier tratado moral o religioso. Una luz emana de ese fiel que soporta los dos platillos de la novela: el 75 engaño, la artificialidad, “el lujo de la apariencia” y la intemperie, el azar. En esta pretensión de hallar una clave o una orientación, pueden erigirse puntales, pautas de comportamiento, cualidades que permitan sobrellevar el trámite de la nada, siempre que partan de la confrontación honesta con la realidad diaria, con su oquedad y la violencia de los acontecimientos, de modo que puedan, en efecto, ofrecerles resistencia, dar atisbos de comprensión, y espacio, cuando quepa, a la alegría. Ése sería la justa medida de la felicidad, o una felicidad y una paz más verdaderas que las de los múltiples sucedáneos que han ofrecido siempre los poderes de este mundo. No es en la desmesura de la orgía, como se señaló en el ensayo correspondiente, sino en el placer modesto de la cena, donde sí cobra efecto uno de los rasgos de Bajtín sobre la carnavalización del mundo. La eternidad, esa quimera, ese peso metafísico que nos echan encima con su parloteo las religiones, tiene que ceder ante la verdadera importancia de lo que es ínfimamente comprensible y experimentable en este mundo. El horror cósmico, si no desaparece por entero, es mantenido a raya. También Claudio Magris halla en los hábitos una de las pocas barricadas eficaces contra lo informe, el rostro de la medusa. La comparación no es gratuita: aunque Saer leyó El Danubio, libro de Magris en que el escritor italiano recorre la civilización de la Europa 76 Central y del Este desde las fuentes del río en Alemania hasta su desembocadura en el Mar Negro, fue la adopción de un proyecto editorial semejante sobre el Río de la Plata lo que dio origen a El río sin orillas [Larre Borges “El arte de narrar”]. Es en la cotidianidad de los gestos, en las palabras de los amigos y las reuniones con los seres queridos donde Magris encuentra la posibilidad de la persuasión. Difícilmente por casualidad otra novela de Saer, acaso la de título más negativo, Nadie nada nunca, termina con la prolija descripción de un asado, piedra de toque, “verdadera institución social” argentina, según las propias palabras del autor [E. Corral 141-142]. Por cierto, los párrafos sobre la cena no son el único lugar en que la costumbre aparece “en su contingencia salvadora” [36]. También la ejecución de alguna tarea inútil le evita al entenado el abandono después de lo inefable del otoño y la fusión de la conciencia con la naturaleza. Este cariz positivo de la repetición se inscribe en la visión cíclica de lo real que ya se ha descrito aquí, e implica ritmo y regularidad. Donde existe sucesión no todo puede ser arbitrario: si bien quizá sea inexplicable, el ser puede acomodarse a los cambios y transiciones y hallar en ellos algunos puntos de apoyo. Aunque nunca se pierde de vista su aspecto arduo, la naturaleza también aporta un valor y un aura de maravilla a la que el entenado, tras años de observación minuciosa, no se resiste. Si en el ensayo anterior mencioné que las estaciones y la selva daban pie a la sensación de unidad, asimismo, haciendo 77 memoria sobre su primer contacto con el río y su fango, el protagonista traza un recorrido alegórico, el mismo de los primeros anfibios, ahora repetido por los exploradores, en un pasaje de alumbramiento. El olor de esos ríos es sin par sobre esta tierra. Es un olor a origen, a formación húmeda y trabajosa, a crecimiento. Salir del mar monótono y penetrar en ellos fue como bajar del limbo a la tierra. Casi nos parecía ver la vida rehaciéndose del musgo en putrefacción, el barro vegetal acunar millones de criaturas sin forma, minúsculas y ciegas. Los mosquitos ennegrecían el aire en las inmediaciones de los pantanos. La ausencia humana no hacía más que aumentar esa ilusión de vida primigenia [11]. Hay aquí de nuevo un acercamiento entre Saer y el Magris de El Danubio. En el humus de la Europa Oriental, en el fango del río europeo, el inquisitivo italiano descubre la metáfora perfecta del destino humano, de la mezcla vital de los pueblos que los iguala a todos y de la que surgen para diferenciarse en la historia a través de su cultura [234]. En el barro vegetal del río, el argentino descubre ese fondo común en ebullición de todo lo viviente: el sedimento pardo y sin identidad, desde el cual, por ese movimiento inexplicable de lo que existe, los organismos aspiran a una diferenciación trabajosa y sin un sentido reconocible. La imagen pone de nuevo de relieve que el barro, la nada informe y los seres forman parte de un mismo proceso continuo e inacabable en las dos direcciones, 78 y que es sólo nuestro deseo de vernos como el último eslabón de una cadena lo que nos hace concebirlos como algo intermedio, parte de una progresión que en apego a la verdad no existe, pues cada organismo vivo es por derecho propio una expresión de lo real. Este recuerdo del entenado se cierra con esa mañana que será definitoria. La forma en se narra traza una similicadencia visual entre el acto recurrente del sueño y el despertar. “Voces todavía un poco roncas por el sueño, ruidos primeros creando, en la oscuridad, un espacio sonoro, y el propio ser que emerge a duras penas de lo hondo, reconstruyendo el día inminente cuando una mano ya despabilada, en el alba inocente, lo sacude. Esa vez fue un marinero, un viejo lúgubre, el que me despertó” [11], dice, como si esa mañana se repitiera con el mismo carácter de asertividad pero en diferentes circunstancias: otra mañana un chofer, a la siguiente el empleado de algún bar. Hay que insistir: no se trata de metaforizar, de relatar algo líricamente, o asignarle un valor esotérico al acto, bastante prosaico si se quiere, del despertar, sino de reconstruir lo que, a nuestra conciencia apagada, representa la diversidad múltiple y vital de la realidad: primero un “espacio sonoro”, el de los ruidos del alba, un ascenso desde una profundidad, así sea la de nuestra propia nada, hasta que algo ya “despabilado”, es decir, ya exterior, ya en el mundo, detona sordamente la vigilia. 79 De manera implícita, pero evidente, la escritura también se erige como un valor positivo, si bien problemático. La necesidad de dar testimonio es suficientemente meritoria, a pesar del sinsentido y lo que se quiera, para el personaje, y para Saer que habla a través de él. El entenado busca rectificar, acaso, la pantomima de la obra de teatro que él contribuyó a crear, que popularizó su historia, al costo de falsearla. Asume, por lealtad, en retribución, el papel que los indios le asignaron. Saer, por su parte, en tanto autor, se tomó el trabajo de escribir una novela para enmendarle la plana a la historia oficial y exhibir, de paso, el maravilloso abismo que subyace a la forma de los grandes problemas enfrentados por el pensamiento contemporáneo. Todo es improbable y la verdad absoluta, esa antigua virtud, es inasible, pero eso no significa que haya que conformarse con los dogmas habituales ni seguirle la corriente a quienes los creen. Por el contrario, el entenado emprende un ajuste de cuentas terriblemente incisivo. Mis colegas, en cambio, no dudaban. Gozaban, encantados, de la inocencia perfecta y fructífera del fabulador que, más por ignorancia que por caridad muestra, a espantapájaros que se creen sensibles y afectos a lo verdadero, el aspecto tolerable de las cosas. […] En el clamor continuo que nos celebraba yo esperaba percibir, a cada momento, el silencio escéptico o reprobatorio que señalaría, de una vez por todas, 80 nuestra superchería, hasta que me di cuenta de que ese silencio estaba en mí desde el primer día y que su sola presencia, por entre el rumor irrazonable de cortes y ciudades, reducía muchedumbres enteras a la mera condición de títeres sin vida propia o de fantasmagorías. Aprendí, gracias a esos envoltorios vacíos que pretendían llamarse hombres, la risa amarga y un poco superior de quien posee, en relación con los manipuladores de generalidades, la ventaja de la experiencia. Más que las crueldades de los ejércitos, la rapiña indecente del comercio, los malabarismos de la moral para justificar toda clase de maldades, fue el éxito de nuestra comedia lo que me ilustró sobre la esencia verdadera de mis semejantes: el vigor de los aplausos que festejaban mis versos insensatos demostraba la vaciedad absoluta de esos hombres, y la impresión de que eran una muchedumbre de vestidos deslavados rellenos de paja, o formas sin sustancia infladas por el aire indiferente del planeta, no dejaba de visitarme a cada función [55]. Es obvio que Saer no tiene por qué fustigar a los pobres europeos del siglo XVI. Está hablando, oblicuamente por supuesto, de nuestra propia época: del consumo de telenovelas y series pop, de realitys y gadgets, de la retórica insulsa de los periódicos, cuya abundancia revela en forma patente el avance de la nada. De nuevo, aparece el mismo asunto de la reafirmación, por contraste, de valores humanistas. El personaje en que éstos se muestran en toda su claridad es, desde luego, el padre Quesada, a quien Castaneda habría podido llamar “un hombre de 81 conocimiento”. Franco, jovial, más o menos reñido con los disfraces oficiales de la religión, todas las palabras que el entenado, su hijo espiritual, le dedica, afirman su voluntad de resistir, de comprender, de permanecer. El narrador compara su sonrisa irónica con el metal al que la llama trabaja. La cualidad definitoria de Quesada es su firmeza. En un sentido lato, entendida como virtud; en un sentido metafísico, entendida como definición, como algo que ha cuajado bien, materia solidificada. Es lo opuesto de lo que no tiene forma, de lo que duda; en su embriaguez se permite un reblandecimiento. Los indios y él comparten esa característica, que radica en gran parte en su convicción de que el ser vuelve real el lugar que pisa. Acaso no será erróneo identificar esa actitud ante el mundo con lo que Claudio Magris llama “la persuasión” [54]. El padre combina los valores renacentistas y cristianos, en el sentido más luminoso de ambas palabras. “De su persona emanaba una insolencia resignada y generosa” [49]; es erudito, e “incluso sabio”; conoce el latín, el griego, el hebreo y las ciencias de su época; posee, además de paciencia, una fuerza “discreta, ajena a toda ostentación y, desde luego, a toda violencia” y una “forma particular de humildad, consistente en ridiculizarse a sí mismo con expresiones pensativas y zumbonas, lo que era festejado no tanto por los que lo querían como por los que 82 lo detestaban […] el padre, que se daba cuenta, insistía en ponerse en ridículo, por pura caridad” [50]. Quesada cifra, por tanto, esos valores espirituales sobre los que está asentada la novela e incluso, a pesar de su disolución histórica, sobre los que se fundan todavía los esfuerzos más ilustres de la civilización occidental. Y también, por qué no, pareciera el ejemplo de alguien que “vive una vida fuerte”, una vida verdadera, un concepto caro al pensamiento budista y chamánico [Castaneda 72]. A su modo, los indios también pueden exhibir la firmeza que caracteriza al padre, como los asadores entre la vorágine de la orgía y el desastre subsecuente. “Con su discreción tranquila y sus cuerpos limpios y duros, mostraban que también había en esos indios una fuerza capaz de mantenerlos, compactos y nítidos en el día continuo, al abrigo de lo indistinto” [32]. Lo de ellos es pura disciplina, fuerza de voluntad, en principio para no entregarse al deseo, cumplir con su deber y mantenerse al margen, y después para seguir existiendo en su propia realidad, ajenos, sin dejarse arrastrar por la marea de la tribu. Recuerdan mucho al “poder” de don Juan, el de Castaneda, que en más de un sentido no es sino la capacidad de dominar la propia circunstancia, de aceptarla y vivir lo que se halla al alcance, y ser capaz de obviar todo lo demás [Castaneda 7-8]. Una vida así implica la sublimación del miedo y del deseo, sacarlos de escena: no hay sinsentido ni caos ni vértigo de la nada si uno es capaz de convencerse de vivir en 83 concordancia a cada instante con uno mismo o lo que lo rodea, de ser uno mismo ese universo finito que se mide, no tan poca cosa, por el límite de nuestros sentidos. En la medida en que los indios son capaces de ello, así sea de manera transitoria, tienen derecho a llamarse los hombres “verdaderos”, bisagra o bujía en el centro del universo. Entre ellos hay, por si fuera poco, como resulta obvio en la relectura, un personaje que actúa como contraparte del padre Quesada. El hombre que en la mañana gradual agonizaba echado boca arriba sobre la arena amarilla, era un poco diferente. En él, la ansiedad y la rigidez de los indios eran menos evidentes. Daba la impresión de estar, más que los otros, dispuesto a abandonarse, a dejarse moldear, dócil, por el vaivén de los días, sin empecinarse en forjar una imagen de sí mismo ni negarse a admitir el ritmo de la contingencia. […] En esa indolencia casi imperceptible yo adivinaba, sin darme cuenta, una especie de originalidad, de sentimiento personal de que esa imposibilidad que era la esencia de las cosas, de la lengua, y hasta de la carne de su gente, no era tal vez tan absoluta o, si lo era, que él, a pesar de todo, se reservaba la libertad de desafiar las leyes rígidas del mundo y de vivir una vida diferente a la de los demás, aun cuando la aniquilación lo acechara. De esa diferencia ínfima emanaba una especie de bondad [72]. 84 Ambos son miembros respetados de su comunidad, pacientes, sensatos, compasivos y dispuestos a paliar el dolor del otro. Es el indio con quien el entenado alcanza a tener un trato más frecuente. La diferencia clave entre Quesada y el indio es que, en una de las fiestas anuales, éste encuentra la muerte. Su firmeza, su capacidad de dominarse a sí mismo antes de entregarse al placer ofrece una imagen atroz: “La inmovilidad a la que se había estado sometiendo durante horas no había sido de ningún modo una muestra de retención o un intento poderoso por mantenerse al margen del caos sino, muy por el contrario, un desafío descabellado, una forma de delirio y de desmesura” [74]: hybris de la voluntad, de la necesidad de afirmarse en el mundo. Su agonía sugiere al narrador la idea de que la mañana se chupa su fuerza, de que el sol se alimenta con su sangre. Su muerte es muy semejante a la del padre Quesada. “Como era pleno verano, ha de haberse ido muriendo, bajo el cielo abierto, de cara a la misma luz intensa e indescifrable que había enfrentado su inteligencia en los días de su vida” [51]. Hay un último pasaje de la novela en el que me gustaría hacer hincapié antes de concluir este análisis. Es el del juego de los niños, una de las primeras cosas que el narrador observa mientras huye del horror del desmembramiento, y que permanece en su memoria como un sutil subrayado del autor. Puede ser una pista falsa o mejor, un símbolo poético que ha de ser interpretado por quien lee. El 85 entenado, sin embargo, da un conjunto de guías en cuanto a su posible significado: En sus rasgos, que año tras año se van precisando, me parece entrever que algún signo oscuro del mundo se presenta, quién sabe por qué causa, a la luz del día, ya que es difícil imaginar que la persistencia de ese acto por parte de los niños, a través de muchas generaciones, y su presencia insistente en mi memoria, sean simples hechos casuales que, medidos con la vara del infinito, no tengan ninguna significación [69-70]. El juego consiste en formar una espiral que gira en uno u otro sentido o en integrar la hilera en que uno tras otro los participantes se dejan caer. La espiral, como ha de recordarse, es uno de los glifos más antiguos y alude al cambio constante del universo; casualmente representa la forma de las galaxias, invisibles para las civilizaciones primitivas. Trae aparejada también la idea de la evolución. La hilera, por su parte, podría representar el juego de la muerte: la caída de uno tras otro de los miembros de la tribu, hasta el recomienzo del ciclo. Ambas recuerdan, una vez más, las visiones cíclicas de lo real, la brahmánica del universo en perpetua oscilación, o el dualismo entre Naikos y Sphairos, la atracción y la repulsión de Empédocles [Colli 207, 222-228]. 86 Saer recuerda entonces, como última luz posible, la evidencia poética y el carácter misterioso del juego, usualmente contrapuestos a la evidencia empírica, de que el mundo podría regirse por leyes asequibles a cualquier cultura, mediante la intuición, el mito, la contemplación o la práctica mágica. Y también es un argumento a favor de que, ante la dificultad, en la experiencia diaria, de obtener pruebas concluyentes en un sentido inverso, las pruebas de la imaginación, es decir, las representaciones de lo real que la conciencia presenta, pueden ser tan ilustrativas como los llamados hechos. 87 UN COSMOS EN ESCORZO (A MANERA DE CONCLUSIONES) Tras la exploración del universo que se presenta en El entenado, resulta fácil percatarse de que, en efecto, el narrador recrea una realidad mucho más compleja que la planteada por el sentido común, el alcance de los sentidos o el racionalismo a ultranza. Recuperaré ahora las conclusiones particulares alcanzadas en los ensayos anteriores a fin de dar una visión de conjunto del extenso replanteamiento de lo real que supone la novela, y daré, donde quepa, algunas sugerencias al respecto. Como se ha visto, la principal característica de la relación entre el ser humano y su mundo es la incertidumbre; algo que se ve equilibrado por la evidencia de que todo en el universo forma parte de una continuidad permeable. Estas dos ideas, que parecieran descartarse mutuamente, se resuelven en la oposición entre la forma de algo y su precariedad innata. En El entenado, cada ser y fenómeno se descubre en un perpetuo escorzo hacia su disolución. Todo en el universo cambia de manera constante y la permutación supone un paso más hacia la muerte y la nada, lo que no impide, no obstante, que la vida siga mostrándose en su infinita y diversa profusión, en especial en el reino de la naturaleza. La dificultad que sufre la conciencia humana en su intento de 88 conciliar este claroscuro esencial conduce a sentir que siempre hay algo que se escapa, que la vigilia es sueño o puede desbocarse, aunque no ocurra, en la fantasía. Pero en el día a día la mesa sigue siendo mesa, aunque ya la estén devorando las termitas. Este desgaste insidioso y discreto es el origen de la angustia. Y la conciencia, la antigua prueba de la existencia humana, se revela así como origen de una enajenación que para paliarse debe recurrir a la creación de una cultura. La nada se revela como la única cualidad indudable del ser. En suma, retrata una preocupación obsesiva de Juan José Saer y de la humanidad contemporánea. Actúa incluso a un nivel formal, como generador de tensión, iceberg oscuro o historia subterránea, origen de todo movimiento: el deseo de escapar de ella, de escribir o descubrir un continente para saber si en lo aún desconocido hay algo distinto. La nada vuelve absurdo todo hacer; a cambio de ese vacío, el problema de la muerte se relativiza y traslada a la acaso más espinosa cuestión de la arbitrariedad de lo que existe. Basta con que una cosa sea real para que lo demás también sea verdadero. También se revalora cada cosa y cada fuerza del cosmos, pues todas son necesarias para preservarlo y salvarlo de la aniquilación. La muerte, por tanto, más allá de ese terror instintivo que se agazapa en nuestros nervios, tampoco debería ya de asustarnos. Ni siquiera la aniquilación total debería hacernos temer: esta existencia es tan dificultosa de por 89 sí, que bien amerita la muerte, el despertar o la disolución. De lo que se trata es de ocupar los días con suaves defensas, con suficientes hábitos para mantener a raya su negrura. Es lo que hacen los personajes “verdaderos” de la novela, a través de los trabajos manuales y el esmero de los indios, los libros y la humildad del padre Quesada, las aceitunas y el vino del narrador; la cereza del pastel, la victoria del equipo del barrio. De cualquier modo, el corolario más importante que deja El entenado es la necesidad, imprescindible para cualquier cosmogonía, relato o sistema filosófico que aspire a proporcionar una imagen coherente del mundo, de tomar en cuenta la nada como principal elemento. Montaigne pedía que la vida fuera una educación para la muerte; un desarrollo semejante es el que siguen ahora la literatura y la filosofía en torno al vacío. La embestida de Saer cuestiona conceptos tan elementales como el tiempo, el espacio, el placer y la memoria. Esta última, entronizada potestad que el mito griego hacía madre de todas las artes, tiene la capacidad de imponerse, muchas veces, al presente; pero es precaria, se equipara al sueño, implica por fuerza una ficción y se descubre como el origen de una soledad estricta, hecha de la imposibilidad de que dos personas compartan el mismo recuerdo. El placer, a causa de la nada en que desemboca la desmesura de perseguirlo, se ve desmentido como posible sentido de la vida o eje rector de la 90 misma. El deseo se expone como una necesidad vergonzosa de no ser, de regresar al estado antes de la conciencia y la forma. Pero este pudor que se siente es menos algo inalienable que resultado de la convivencia social: la culpa está en la mirada de los otros. A pesar de ello y de que la promesa de la sensualidad, en cualquiera sus formas, nunca se cumple, el deseo resulta una fuerza tan poderosa, que es un elemento de cohesión social y asimismo de orden cósmico, pues establece un sistema de acuerdos entre los seres y los fenómenos del mundo. Lo mismo que la nada, cualquier cosmogonía que se respete tendría que considerar su impulso. (Una cosa más que no me resisto a escribir aquí, sólo por pura curiosidad. Toda esta expresión de lo insuficiente que es el placer desbocado es muy coherente en la visión expresada en la novela, pero yo me pregunto si Saer también hablaba desde la experiencia. Es decir, la pregunta, como para el filosorráptor de 9gag, quien lo conoce me entiende, sería: ¿en cuántas orgías habrá estado el autor argentino?). El replanteamiento de la realidad efectuado por la novela transmuta las coordenadas básicas del tiempo y el espacio. El primero recupera esa cualidad cíclica de las cosmogonías primigenias, lo que supone no una retórica vacía, sino distintos y sucesivos estadios del ser, cada uno de una implacable necesidad. Este carácter, aunado a la maleabilidad de la memoria, devuelve al orden de los 91 acontecimientos la posibilidad de invertirse, de revivir o ser contemplados, a su regreso, desde una perspectiva desplazada. El espacio, por su parte, asume mucho de su valor perdido al considerarse desde una concepción orgánica, en la cual cada sitio es indisoluble de la presencia que lo habita o que lo explora, ambas ligadas por una pertenencia mutua. El lugar del origen, además, también se ve, digámoslo así, rehabilitado: es allí donde el ser es más real y tiene mayor posibilidad de perdurar. De cualquier modo, ni tiempo ni espacio conservan esas pretendidas objetividad, infalibilidad y exterioridad que el día a día o el pensamiento anterior a la física del siglo XX querían conferirles. En el episodio final del eclipse, ambos se ven suspendidos, anulados, para dar paso a la oscuridad, la única condición verdadera. A pesar de todo lo anterior, la novela no entrega una visión por completo pesimista. La luz que persiste, humildemente simbolizada en las estrellas, enigmáticas y visibles durante el eclipse, lo mismo que en los puntos de luz en el río en un pasaje de Nadie nada nunca, y en la espiral del juego de los niños, emana de ciertas salvaguardas espirituales, como son, en principio, la escritura y los valores humanistas, la búsqueda de la verdad y el conocimiento, a pesar de su fragilidad y de las entelequias que los obstruyen. También aparecen el hábito y el placer mesurado, no sólo como una manera de detener el flujo de la nada, sino de otorgarle alguna consistencia a lo existente. 92 REFERENCIAS OBRAS CITADAS DE JUAN JOSÉ SAER El entenado. Barcelona: El Aleph Editores, 2003. “El narrador silenciado” en El silenciero. Zama. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 1999. 20 de julio de 2012. http://www.literatura.org/Saer/jsTexto8.html. El río sin orillas. Buenos Aires: Seix Barral, 2010. Nadie nada nunca. Buenos Aires, 1994: Seix Barral. “Zama” y “Antonio DiBenedetto” en El concepto de ficción. Buenos Aires: Ariel, 1997. FUENTES IMPRESAS Bajtín, Mijail. La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento: el contexto de François Rabelais. Madrid: Alianza, 1998. Bernstein, A. M. “Cuando el carnaval se vuelve amargo: reflexiones preliminares sobre el héroe abyecto”. Ed. Gary Saul Morson. Bajtín: ensayos y diálogos sobre su obra. México, D.F.: UNAM-UAM Xochimilco-FCE, 1993. 93 Castaneda, Carlos. Las enseñanzas de don Juan. Una forma yaqui de conocimiento. México, DF: FCE, 1968 Colli, Giorgio. La naturaleza ama esconderse. México, DF: Sexto Piso, 2009. Corral, Rose. Entre ficción y reflexión: Juan José Saer y Ricardo Piglia. México, D.F.: Colegio de México, 2007. Corral, Elizabeth, y Enrique Padilla, “La escéptica risa del testigo”. Semiosis Vol. VIII número 16, julio-diciembre de 2012. Di Benedetto, Antonio. Zama. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 1999. Iglesia, Cristina. “Cautivos en la zona. Sobre El entenado de Juan José Saer” en La violencia del azar. Ensayos sobre literatura argentina. Buenos Aires: FCE, 2003. Scavino, Dardo. “Hospitalidad a lo antagónico. Mito y ficción en la literatura de Saer”. Ed. Rose Corral. Entre ficción y reflexión: Juan José Saer y Ricardo Piglia. México, D.F.: Colegio de México, 2007. 249 – 266. FUENTES ELECTRÓNICAS Barrusio, Carlos. “Escritura y percepción en la narrativa de Juan José Saer: El entenado como sistema de representación especular”. Revista de humanidades: Tecnológico de Monterrey 15. Monterrey: ITESM, 2003. 13–29. 20 de julio de 2012. http://redalyc.uaemex.mx/pdf/384/38401501.pdf. 94 Blanco, Mariela. “Deconstruir la memoria, deconstruir la historia. Una aproximación a El entenado de Juan José Saer”. Confluencia V. 22 No. 2, Denver: University of Northern Colorado, 2007. 20 de julio de 2012. http://www.jstor.org/pss/27923221. Hugo, Víctor. Los Miserables. The Project Gutenberg eBook. 24 de junio de 2013. http://www.readeasily.com/victor-hugo/00143/index.php Larre Borges, Ana Inés. “El arte de narrar” . Entrevista con Juan José Saer. Brecha. Montevideo. 20 de julio de 2012. http://www.literatura.org/Saer/jsR1.html. Vanišová, Jaroslava. “La identidad cultural en El entenado de Juan José Saer”. Olomouc, República Checa: Universita Palackého V, 2010. 20 de julio de 2012. theses.cz/id/6hcgeb/12739-533530148.pdf. Vekic, Tiana. “La experiencia del cautiverio como punto de partida para el desarrollo de una identidad nacional híbrida en dos novelas argentinas contemporáneas: El entenado de Juan José Saer y Finisterre de María Luisa Rojo”. Entrehojas. Revista de Estudios Hispánicos 1 v. 1. 20 de julio de 2012. http://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=entrehojas. 95