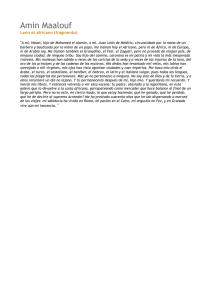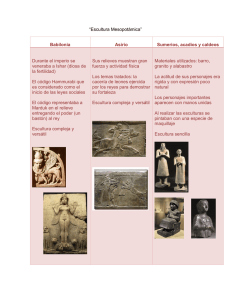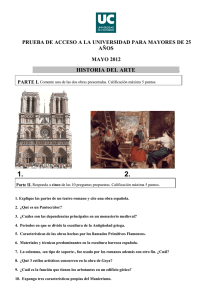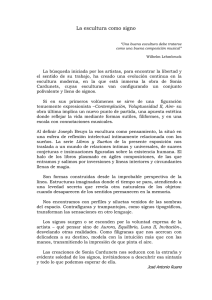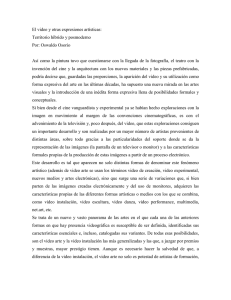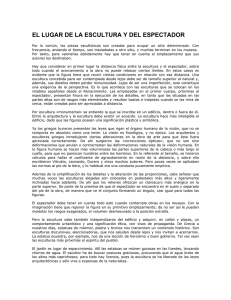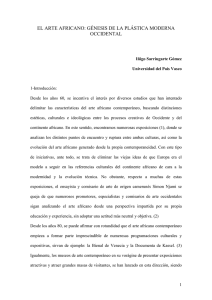Confesiones de un coleccionista
Anuncio
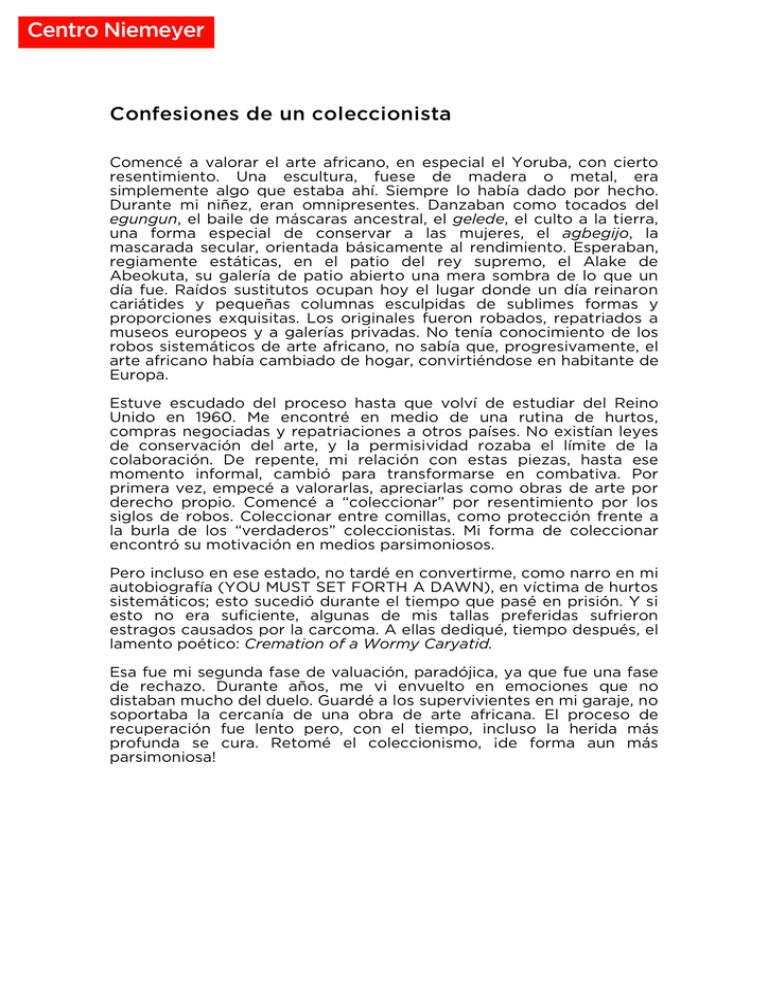
Confesiones de un coleccionista Comencé a valorar el arte africano, en especial el Yoruba, con cierto resentimiento. Una escultura, fuese de madera o metal, era simplemente algo que estaba ahí. Siempre lo había dado por hecho. Durante mi niñez, eran omnipresentes. Danzaban como tocados del egungun, el baile de máscaras ancestral, el gelede, el culto a la tierra, una forma especial de conservar a las mujeres, el agbegijo, la mascarada secular, orientada básicamente al rendimiento. Esperaban, regiamente estáticas, en el patio del rey supremo, el Alake de Abeokuta, su galería de patio abierto una mera sombra de lo que un día fue. Raídos sustitutos ocupan hoy el lugar donde un día reinaron cariátides y pequeñas columnas esculpidas de sublimes formas y proporciones exquisitas. Los originales fueron robados, repatriados a museos europeos y a galerías privadas. No tenía conocimiento de los robos sistemáticos de arte africano, no sabía que, progresivamente, el arte africano había cambiado de hogar, convirtiéndose en habitante de Europa. Estuve escudado del proceso hasta que volví de estudiar del Reino Unido en 1960. Me encontré en medio de una rutina de hurtos, compras negociadas y repatriaciones a otros países. No existían leyes de conservación del arte, y la permisividad rozaba el límite de la colaboración. De repente, mi relación con estas piezas, hasta ese momento informal, cambió para transformarse en combativa. Por primera vez, empecé a valorarlas, apreciarlas como obras de arte por derecho propio. Comencé a “coleccionar” por resentimiento por los siglos de robos. Coleccionar entre comillas, como protección frente a la burla de los “verdaderos” coleccionistas. Mi forma de coleccionar encontró su motivación en medios parsimoniosos. Pero incluso en ese estado, no tardé en convertirme, como narro en mi autobiografía (YOU MUST SET FORTH A DAWN), en víctima de hurtos sistemáticos; esto sucedió durante el tiempo que pasé en prisión. Y si esto no era suficiente, algunas de mis tallas preferidas sufrieron estragos causados por la carcoma. A ellas dediqué, tiempo después, el lamento poético: Cremation of a Wormy Caryatid. Esa fue mi segunda fase de valuación, paradójica, ya que fue una fase de rechazo. Durante años, me vi envuelto en emociones que no distaban mucho del duelo. Guardé a los supervivientes en mi garaje, no soportaba la cercanía de una obra de arte africana. El proceso de recuperación fue lento pero, con el tiempo, incluso la herida más profunda se cura. Retomé el coleccionismo, ¡de forma aun más parsimoniosa! Mi postura con respecto a estas obras no es, por tanto, antropológica. En la mayoría de casos, me es indiferente su lugar de origen. Su finalidad, eso es otro tema. La apreciación del arte es algo válido por si mismo, su comprensión está a otro nivel. Esto último puede hacer más profunda la apreciación de la obra de arte, pero no es algo esencial. Las formas son eternas, la intención que se les confiere es mera argumentación. Detesto las guías de las galerías de arte humanas, esas locuaces intrusas, ¡dejad que los objetos se comuniquen con el espectador y viceversa! Las notas ayudan, por supuesto, una nota puede ser parte de la comunicación silenciosa, pero el espectador puede elegir si las ignora o las consulta. ¿Qué se dicen, por tanto, el espectador por un lado, y la aparentemente silenciosa obra? Lo desconozco, aunque de lo que sí estoy seguro es de que no sucede el mismo intercambio entre una obra de arte y dos espectadores distintos. Tengo una pieza que está sentada en un estante, en una esquina de mi casa. Desde que era una niña, una de mis hijas ha sido siempre incapaz de acercarse a esta escultura. No le molestaban las más de cien piezas restantes, algunas de ellas deliberadamente grotescas y temibles, era amiga de todas ellas. Pero no de esa vieja escultura sentada. No era miedo lo que sentía, simplemente prefería bordearla, se negaba a comunicarse con ella. Cuando la acercábamos o hacíamos esfuerzos para familiarizarla con la pieza, se revolvía obstinada y se liberaba. Algunas visitas comentaban: hay algo inquietante en esa talla. Una mujer que nos ayudaba en casa sentía la misma repulsión. Cuando le pregunté por qué, simplemente me sonrió y negó con la cabeza. Y a pesar de todo ello, es una figura sonriente. Bueno, con una sonrisa relativa, distante y astuta, bien dispuesta y benigna. La nombré el “Viejo Enigma del Alma”, ya que siempre he sentido su cualidad numinosa, desde el primer momento en que la vi. Es una sensación que no puedo analizar, y mucho menos explicar. Cuando, durante mis años de exilio (1986-1990) tuve noticias de la violenta incursión que sufrió mi casa por parte de un escuadrón combinado de militares y policía, que acabó con parte de mi colección, sobre todo produjo profundas perforaciones en varios barrenadores de madera, me consolaba pensar que mi viejo amigo podría haber sobrevivido a aquello. Tenía razón, el “Viejo Enigma del Alma” estaba ahí para darme la bienvenida a mi regreso a casa. Wole Soyinka