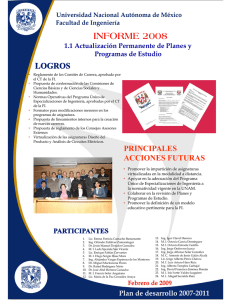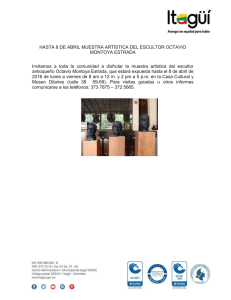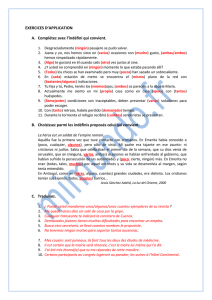INVIERNO EN EL CONTINENTAL
Anuncio

INVIERNO EN EL “CONTINENTAL” Desde luego que no era normal que para San Lucas cayera semejante nevada, yo, al menos, no tenía memoria suficiente como para recordar nada así en fechas tan tempranas. Fue por eso que nos sorprendió sin provisiones para los huéspedes del hotel Continental que habían retrasado la partida aprovechando los días de otoño y el beneficio de las aguas para sus dolencias. Entre ellos conocí a Doña Mercedes Amparan, marquesa de Valdespina que no paraba de quejarse de que no podía sacudirse ni el frío ni la angustia de encima, por más que llevara puestos varios refajos y las medias de lana gruesa debajo de unas botas Pinet importadas de Paris. También conocí a la criada que decía haber mirado por quinta vez en los baúles y que no habían incluido las armillas de manga larga y tela fuerte ni mantón alguno para echárselo sobre los hombros. Octavio se limitó a mirarme a los ojos y levantar una ceja, señal de que era mejor no contrariar a la dama, no fuera a ser que tuviéramos que bajarla hasta el pueblo a pesar de la que estaba cayendo. Esa mañana no iba a ser una jornada tranquila, ni tampoco podríamos terminar de pulir el suelo, ni sujetar con puntas las maderas del aparador. Era la primera vez que yo acompañaba al patrón ladera abajo con las tablas atadas a los tobillos. Dudaba si llegaría al pueblo entero, sin haberme partido la crisma y más aún, si seríamos capaces de cargar con el tocino, el pan y demás víveres que tenían que servirse en el hotel a los convalecientes. En invierno echaban a suertes con una moneda lo de a quién le tocaba bajar, pero yo era el aprendiz y de poco servían mis dos manos sino para estorbar y alcanzar el martillo. Sin embargo, me suponían fuerte, con agallas y posiblemente con más resistencia de la que tenía, así que me gustara o no, iba a estrenarme en el noble deporte del esquí. -Vamos, que no tenemos todo el día –me gritaba el capataz para que me compusiera cuánto antes. 1 Mientras tanto, yo tenía la cabeza en mil lugares porque cada noche procuraba escuchar las conversaciones de Don Tomás Díez-Baldeón Quijano, un ilustre doctor experto en enfermedades varias, con Don Cipriano Muñoz, conde de Viñaza y Don Luis Higuera Bellido, marqués de Arlanza, sobre las virtudes terapéuticas de las aguas, debido a la presencia de gases y minerales y la elevada temperatura tanto en el manantial Tiberio como en el recién descubierto San Agustín. Aunque no comprendía toda la conversación, sentía gran curiosidad por el oficio y esperaba poder hacer preguntas algún día a tan nobles personajes. Los negocios no me interesaban en absoluto porque jamás tendría los bolsillos llenos de reales, pero si hubiera podido elegir, me habría gustado instruirme en el arte de la medicina. Mientras soñaba si algún día tendría la suerte de conversar más allá de la reverencia de cabeza; la realidad me devolvía al suelo, dónde mis pies descalzos hablaban de las diferencias de clase. Por eso mis conversaciones se limitaban a encargos de las criadas que solicitaban alguna golosina para sus señoras, o solicitud de material de los criados que habían traído sus propios carros por los caminos y necesitaban tornillos y cuero para reparar los ejes, las varillas y reforzar el tiro de las caballerías. Decían que de haber sabido que el balneario estaba en el fin del mundo no habrían emprendido aventura semejante. Aún les temblaba la voz al recordar lo poco que les había faltado para despeñarse en las curvas porque las ruedas no querían tirar hacia arriba y los animales no podían arrastrar la carga por pendientes que salvaban en pocos metros demasiada altura. De Doña Mercedes Amparan decía el servicio que no había soltado el rosario hasta que se creyó a salvo y que los jesuses le salían tan atolondrados como si jamás hubiera pasado una calamidad. Más tarde lo contaría a las demás damas durante el té y presumiría de haber oído hablar de que el balneario Karlovy Vary, situado en la República Checa, también disponía de aguas tan calientes como las de Panticosa y, que de haberlo sabido, debería haber modificado su viaje de descanso. Añadiría que había sido capaz de sufrir todos esos contratiempos porque deseaba probar la fuente de la eterna 2 belleza, porque aparte de que le calmaba el dolor de los huesos, regresaba a la mansión con un aspecto tan joven que no había quién no se lo mencionara en los bailes. La bajada con los esquís resultó algo más sencilla que la subida. Me caí varias veces hasta que aprendí a no pisarme las tablas con los pies. Apenas me dio tiempo de pasar por casa y saludar a madre, porque las nubes continuaban escupiendo enormes copos de nieve y, aunque quedaban horas de día, Octavio decía que era mejor no entretenerse más que lo justo. Envidié a mis hermanos que estaban al calor de la lumbre, tan solo unos instantes, pues mala era la envidia y sabía que tanta boca era imposible de alimentar. Aunque yo no ganaba ni un real, al menos aprendía oficio y tenía sopa caliente. La cocinera del Hotel hacía maravillas con las pocas patatas que le quedaban y sacaba olor al guiso con las plantas que había secado durante el verano. Las clientas se quejaban porque no tenían otra cosa que hacer y eso que el domingo había venido la compañía de teatro a representar “El sí de las niñas” de Leandro Fernández de Moratín y les dio oportunidad de hablar a todos, al menos durante unos días. Una decía que Doña Irene tenía razón al intentar casar a su hija, otra que no miraba por su bien, algún caballero habló de la bondad de Don Diego y su sobrino y la buena fe de sus acciones. Hubo suerte que todos los actores partieran enseguida al terminar la función porque dijeron que debían llegar a Huesca en fecha exacta; porque de lo contrario, se habrían quedado arriba, incomunicados y tan nerviosos como las damas. Cacareaban como si estuvieran privadas de libertad y hasta ignoraban el aire puro de la montaña del que tan bien hablaba el doctor. Yo supe que se les había cerrado la mente por el miedo a lo desconocido y que ni siquiera los caldos calientes podían arreglarles los ánimos. Entre los huéspedes estaba la condesa de Guendulain que venía a curarse el mal de hígado y de la que se decía que le gustaba en exceso el vino porque siempre se exaltaba más de lo normal en las conversaciones. Discrepaba con todos los varones y no estaba de acuerdo con que los hijos debieran acatar la autoridad de los padres en lo que se refería al matrimonio. 3 Parecía tener demasiadas ideas propias, cosa que madre habría dicho no era propio de una dama y jamás les habría permitido a mis hermanas. Me enteré de todo eso días después, cuándo ya habíamos arreglado las sillas dónde había posado su orondo trasero el señor Tomas Castellano y Villarroya, propietario de empresas de harina y papel. A mí ese hombre me recordaba a un pollo escaldado porque tenía toda la piel al rojo vivo y no paraba de rascarse, como si llevara los piojos no en la cabeza sino por debajo de toda la ropa. Octavio me había advertido mil veces que no debía mezclarme con los extranjeros porque aparte de llevar monedas de real en los bolsillos, traían en sus humores y sangre miles de peligros para los que no estaba todavía curtida mi curiosidad. También me dijo, igual que habría hecho mi padre de haber vivido, que no se me ocurriera buscar el amor en las doncellas jóvenes, ni en las amas de llaves, ni criadas, ni faldas que se ahuecaran por los caminos. Creía que manteniéndome ocupado, a mí se me iba a enfriar la cabeza, pero el agua salía siempre a una temperatura tan alta que terminé por creer que era ella la que calentaba mi sangre por dentro. Quizá por eso llevaba siempre los dedos con las heridas del martillo e inútil resultaba hablar de despistes tan continuados, a no ser que quisiera que dijeran que me faltaba un hervor. Lo cierto era que Emerita, la doncella de la condesa, me gustaba. Ella salía a pasear cuándo la señora no precisaba de sus servicios y se hacía la encontradiza cuándo yo iba de un lado a otro respondiendo a los mandados, que eran muchos. Quería preguntarme mil cosas sobre el lugar, como apareció el agua, como era posible que saliera caliente, si de verdad había visto sanar a otros clientes, si recomendaban volver cada año. En esos instantes de la conversación a Emerita se le llenaban de agua los ojos porque cada rato que estábamos juntos quedaba un día menos para su partida, o para nuestro distanciamiento. Yo le decía que un año no era nada, que a lo mejor a su señora le entraba la prisa por tomar de nuevo las aguas, porque tenía los nervios delicados y desde su llegada, lloraba por nada. Que seguro que el médico de ciudad se desconcertaba ante sus cambios de humor y la enviaba de nuevo al balneario con los primeros calores, porque las sangujuelas solo 4 conseguirían debilitarla más y de Panticosa regresaba con buen color de piel y la salud que perdía entre cancanes y bailes de invierno. Todavía quedaba algo de nieve cuándo le hablé de los restos de las termas romanas que decían habían aparecido durante la construcción del hotel y lejos de parecer aburrida, Emerita preguntaba si los había visto, si de verdad hacía tanto tiempo ya conocían los efectos favorables de la higiene y las aguas. Pero conforme le respondía a todo aquello, inventándome los detalles de lo que no sabía; supe que su vida y la mía no podían más que caminar paralelas, nunca cruzarse. Ella partiría hacia los alcázares de Tafalla y continuaría atendiendo los caprichos de su señora, mientras que yo me quedaría en el balneario como un espectador que veía pasar gente distinta, llegar y partir con la misma invisibilidad. Supe que tenía razón Octavio cuándo me aconsejaba no mezclarme con gente noble ni con su servicio, a no ser que quisiera que se me enfermara el alma. Y mustio debió verme durante unos días, porque me recomendó hacer como esos señores, tomar novenas de agua, embadurnarme con los barros y meterme entero en las pozas de agua a altas horas de la madrugada, cuándo ningún cliente hacía uso de las instalaciones y podíamos excusarnos el pago. Me acompañaba a hurtadillas porque le espantaba escuchar la tos que se había apoderado de mis pulmones, como si quisieran escaparse del pecho antes de ahogarse en mi propia flema. Echaba la culpa a la nevada y a la torpeza de bajar y subir con ropa de poco abrigo y sudando. Porque mi enfermedad empezó justo después de San Lucas y no menguaba ni con el orégano y malvavisco endulzado con miel. A mí me parecía que el agua no haría milagros y que aquello no era más que un resfriado agudo bastante diferente a los casos de tisis que trataba el Doctor Antonio Espina entre los clientes. Octavio, mi patrón, no opinaba lo mismo. Decía que había sido demasiado permisivo conmigo y que por el hotel y las aguas habían pasado más de un millar de personas en lo que iba de año, cada una trayendo su mal y llevándose parte de la pureza de nuestro aire. La cifra terminó por espantarme a mí. Dije que si tal cosa era cierta, el agua no podría 5 traerme sino mayores males pero a Octavio le importaron poco mis protestas de niño malcriado y dijo que si el Doctor recomendaba las aguas para males como el mío, o me metía por las buenas o me cogía él en un brazado y me echaba sin más, pero que de allí no nos íbamos hasta que me hubiera sumergido bien. La tos tardó una semana en abandonarme. Emerita tardó menos en decirme que parecía más guapo, aunque tal vez solo fuera que no olía tan mal. Me daba vergüenza confesarle que normalmente no me lavaba más que una vez cada muchos días, cuándo la muda empezaba a quedarse adherida a la piel. Y tenía que guardar el secreto del tratamiento, a no ser que quisiera terminar despedido. Sin embargo, tenía que reconocer que la temperatura era más que agradable y dejaba los músculos relajados, aunque hubiéramos estado todo el día cargando maderas o trabajando duro. También recuperé el apetito y el buen humor y pensé en los placeres de los ricos. Dentro del Hotel disponían de ascensor y electricidad, mientras en el pueblo, madre se alumbraba con velas. Vi el cinematógrafo que proyectaba películas en blanco y negro que servían para entretener a los huéspedes durante las tardes de velada. Desde lejos veíamos a los criados abrillantando las mesas de billar, pasando trapos a las cajas de juegos de mesa, rellenando los tinteros para que las damas pudieran atender su correspondencia. Mientras unos descansaban, nosotros teníamos que mantener los edificios, las carreteras, los suministros, los baños y hacer que su estancia les resultara de lo más placentera. Sin embargo, para el miedo de las damas no teníamos un remedio fácil. La nieve cayó por San Lucas y parecía no querer marcharse, como si se hubieran confabulado los astros para retener a la fuerza a pacientes y acompañantes. La única que parecía contenta era Emerita, aunque a mí apenas me quedaba tiempo para contemplar sus carnosos labios, su cintura de avispa y su cabello anudado en un perfecto moño. Había perdido la cuenta de las veces que habíamos bajado y subido a por provisiones. Octavio estaba mucho más nervioso que de costumbre porque 6 decía que los cambios de temperatura no nos iban a facilitar las cosas, que había riesgo de aludes y podíamos terminar sepultados. Peor aún, la carretera podía sufrir graves daños y entonces sí tendrían que cacarear las damas, porque los inviernos en el balneario eran igual de largos que en todas partes pero allí, aparte de las diversiones comunes, no podía llegar una orquesta para organizar un baile, ni modistas para renovar los guardarropas de las señoras, salvo que subieran y bajaran con las tablas en los pies. Nosotros no leíamos los diarios que llevábamos para los huéspedes. No llegaban con regularidad y la mayoría de las veces, tanto el ABC como el Liberal eran de fechas antiguas pero igualmente bien recibidos por los caballeros que estaban ávidos de saber. Así llegó la noticia del asesinato de Jánovas del Castillo en el Balneario de Santa Águeda, con retraso y causando un alboroto enorme. Los señores miraban inquietos, con la desconfianza de si en Panticosa podría ocurrir algo así. Hasta se suspendió el baile de máscaras que se había programado para el sábado con objeto de que todos pudieran divertirse. El señor director del Continental lo anunció con voz firme. Sus clientes debían permanecer tranquilos. Y aseguró que si la climatología continuaba desfavorable, se abriría ruta con palas, que había suficiente personal para turnarse hasta que todas las ruedas pudieran girar sin atascarse. El encierro parecía tocar a su fin. Las señoras resoplaban como fuelles afónicos, ellos se recolocaban los sombreros y cogían con fuerza los bastones. Los criados corrían en desorden para empaquetar la ropa, sobre todo Emerita, porque al parecer a la condesa le parecían más seguros los caminos que el confort del Continental. Octavio solo dijo que antes de que fuera seguro mover los carros tenían que pasar algunos días, que todavía había mucho contraste de temperaturas porque salían vapores alrededor de los manantiales, como si el agua protestara al sentir el gélido contacto del aire de la montaña. Que podían mandarnos a todos ladera abajo pero que la nieve tenía su capricho y, salvo nos encomendáramos a la Virgen del Carmen, aquello llevaría su curso. Yo no tenía ni idea de si eso era normal porque aparte de alcanzar el material, barrer serrín y cumplir con los mandados, poco sabía ni de la vida ni 7 de ningún oficio. Tomé la pala, sabiendo que estaba a punto de perder a Emerita. Tuve que hacer grandes esfuerzos para aguantar las lágrimas dentro de los ojos y a Octavio sólo le dije que era el reflejo del sol sobre la nieve lo que los estaba irritando hasta hacerlos llorar. Supuse que no había terminado de engañarlo pero no hizo más preguntas, lo cuál le agradecí mientras continuaba rumiando mi propio dolor. Porque el amor dolía mucho más que un golpe de martillo. A finales del día empezaban a estar los caminos despejados, con un ancho suficiente para que maniobraran los vehículos. Pero si difícil había resultado subir, mayores peligros entrañaba la bajada. Toda la cuadrilla decía lo mismo, que era un acto suicida, sobre todo porque en el balneario las noches iban acompañadas de heladas y los esquís podían deslizarse y frenar pero ninguna rueda o pezuña estaba preparada para lidiar con una superficie resbaladiza. La condesa estaba compuesta desde primera hora de la mañana. Tomó un desayuno frugal y aprestaba con gritos a todo el servicio. Octavio tenía los puños apretados, el rostro más serio que nunca y aunque sí sentí sus ojos interrogantes sobre los míos, debía pensar que la providencia terminaría por poner a las cosas en su sitio. Cuatro besos a las damas y las manos enguantadas que se agitaban en el aire para decir adiós era lo único que yo veía. Quizá Emerita prefiriera no despedirse. Por eso corrí hacia el interior del Hotel y me apliqué con una tarea insulsa, ordenar la herramienta y encerar madera que tal vez no precisara ese tratamiento. Otros huéspedes también tenían sus baúles en el recibidor y preparaban la partida. Algunos saldaban la deuda en recepción y otros hacían cuentas porque los días de demora habían modificado las cifras y con su estipendio no les alcanzaban los reales para cubrir gastos. Olía a prisa y los nervios se palpaban en el aire. Ni siquiera el olor a azufre de las aguas que otras veces ocasionaba que las damas se llevaran pañuelos perfumados a la nariz parecía incomodarlas, porque abandonaban el decoro e inspeccionaban si afuera lucía el sol y de verdad, podían caminar sin que la nieve las obligara a enseñar las rodillas. 8 Llevaba los dedos teñidos del negro cuándo escuché la campana de la Capilla tocando a rebato, anunciando el peligro con toque rápido y agudo. La prisa me obligó a mover los pies a pesar de que el corazón se me había encogido de susto. Supe sin saber lo que había ocurrido. El carro dónde había partido la condesa se había despeñado, y necesitaban que todos nos movilizáramos con la mayor urgencia. Cuándo salí afuera, Octavio había tomado el mando para organizar al personal. Sentí una fuerte oleada de afecto hacia él. Noté que se mantenía firme y daba las órdenes con precisión para que bajaran suficientes hombres hasta el lugar del accidente. Indicó a otros que buscaran tablas que pudieran servir de camillas improvisadas. Y que alguien avisara al médico porque seguro que lo iban a necesitar. Yo bajé con los hombres porque arriba la inquietud estaba a punto de matarme. Pensaba en Emerita, en si iría con la señora duquesa o habría preferido caminar. Llegamos a las primeras curvas dónde el desnivel empezaba a ser pronunciado. El criado ya había soltado las riendas de los caballos y el carro había volcado completamente, con gran fortuna, si se podía calificar así en tales circunstancias. Una piedra de grandes dimensiones había impedido que se hubiera precipitado al vacío. La condesa llevaba el rosario anudado entre los dedos y lloriqueaba con esos nervios blandos que le había dado Dios para toda la vida. A pesar del susto no había sufrido más que unos leves rasguños de los que manaba un pequeño reguero de sangre. Peor suerte había corrido Emerita, que estaba atrapada entre los amasijos de hierro del carruaje y parecía tener rotas las piernas. Verla así me descompuso tanto que supe estaba enamorado de verdad y que si la perdía sin haberle confesado mi afecto, sería una carga que arrastraría de por vida. Fue Octavio quién haciéndose cargo de la situación me dijo que convenía le hablara de lo que fuera, mientras intentaban sacarla de allí debajo. Que no podía perder el conocimiento o su vida correría peligro. Y así fue como volví a hablarle de los vapores de agua, de la agradable temperatura a la que salía el agua, de lo bien que servía para arreglar los huesos, recomponer las dolencias del hígado, arreglar los problemas de piel, y como decían las 9 señoras; mantener la eterna juventud si se prolongaban los baños. Emerita se quejaba de dolor y también maldecía su mala suerte, porque si tenía huesos rotos la señora condesa no precisaría de sus servicios. Pero yo intentaba hacerla reír y que no cerrara los ojos por nada del mundo. Si lo hacía, podía dormirse o perder el conocimiento y entonces querría irse para siempre. En cuánto la vio el doctor tuve el presentimiento favorable. Se aplicó para inmovilizar las piernas a la camilla y le dijo a Emerita que era lo suficientemente joven como para poder recuperarse en poco tiempo, que la rotura era limpia y que soldaría bien. Y que además, estaba en el lugar más adecuado para rehabilitarse, rodeada de aire puro de la montaña y, mirándome a mí, añadió que acompañada de la mejor compañía que podía desear una muchacha como ella. Esa tarde Octavio me encargó por primera vez la realización completa de un trabajo. Iba a protestar porque tan solo era un aprendiz y esas tareas correspondían a los más formados. Cerré la boca cuándo supe que debía fabricar dos muletas para que Emerita pudiera seguir caminando hasta que sus huesos pudieran soportar de nuevo todo su peso de golpe. Tardé toda la noche en pulir la madera hasta dejarla fina. Y muchas más horas hasta asegurarme que tenían la misma longitud, y les había dado una forma adecuada. No me atrevía a dar por concluido mi primer trabajo, el que serviría para dejar de ser un simple aprendiz de carpintero en el balneario y pasar a suboficial con algún real en el bolsillo. Nevó por San Lucas y esa nevada yo la recordaría porque cambió mi vida para siempre. Rompió los caminos pero dejó a Emerita entre las aguas cálidas que a mí me calentaban la sangre y, se me recomponían los ánimos con sólo mirarla. 10