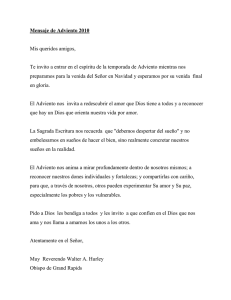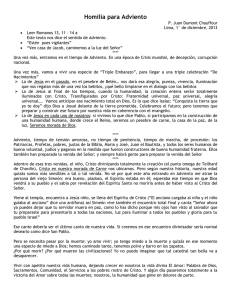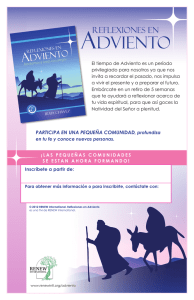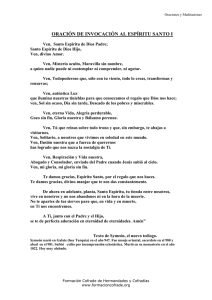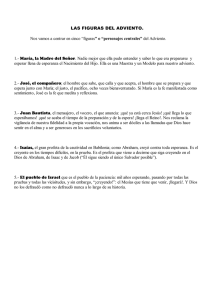EL SIGNIFICADO DEL ADVIENTO
Anuncio

EL SIGNIFICADO DEL ADVIENTO P. Steven Scherrer Diciembre, 2006 Adviento es un tiempo bello de esperanza para la venida del Señor, para transformar nuestro mundo en el Reino de Dios, para divinizarlo, haciéndolo una nueva creación, porque “si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas (2 Cor 5, 17). Y el que estaba sentado en el trono dijo: “He aquí, yo hago nuevas todas las cosas” (Apc 21, 5). El Señor hace nuevas todas las cosas porque él las llena de sí mismo, es decir, todos los que creen en él, son bautizados, y lo imitan. Adviento es el tiempo de la encarnación, el misterio en que Dios asume nuestra naturaleza, nuestra humanidad, para vestirse de ella, llenándola de sí mismo, de su divinidad, de su esplendor, y así divinizándola, haciéndola nueva y resplandeciente. Así es el mundo transformado en el Reino de Dios, iluminado desde dentro, llenado del amor divino y “del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar” (Is 11, 9). En Adviento nos preparamos para esto, para que el lobo more con el cordero en nuestra tierra, y el leopardo con el cabrito (Is 11, 6), y para que Dios resplandezca “en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo” (2 Cor 4, 6). Dios nació en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad, en nuestra carne, iluminándola, divinizándola, llenándola de esplendor. Es por ello que hay tanto esplendor en nuestra observancia de Adviento y Navidad. Es porque vemos un reflejo en la tierra durante Adviento y Navidad de este esplendor divino. Vemos este esplendor porque durante Adviento nos purificamos con san Juan el Bautista en el desierto. En el desierto nos vaciamos de la superficialidad de este mundo, para poder ser llenados del esplendor divino y de la paz celestial. Y siendo llenados así de su divinidad, somos iluminados y transformados para vivir en el amor divino y compartirlo con todos. Así participamos en la transformación del mundo en el Reino de Dios, un Reino pacífico, lleno del conocimiento y de la experiencia del amor divino. Debemos vivir en alegre expectativa para la venida del Señor. Es un encanto de esperanza en que estamos invitados a vivir. Y no queremos romper este encanto. Más bien queremos abundar “aun más y más en ciencia y en todo conocimiento” (Fil 1, 9), para ser “sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia” (Fil 1, 10-11). ¡Qué alegría estar ya irreprensibles delante de Dios por los méritos de Cristo, listos ya para el día de Jesucristo, para este día de alegría y gloria, este día de esplendor y luz! Podemos crecer en este amor divino al amar a nuestro prójimo, porque “Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él” (1 Jn 4, 16). Entonces nuestros corazones serán “afirmados, irreprensibles delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos” (1 Ts 3, 13). Durante Adviento anhelamos esta venida del Señor, tan llena de esplendor, para iluminarnos a nosotros, y hacernos irreprensibles y felices delante de él en el día de Jesucristo, en su manifestación al mundo. “Sepan que el Señor viene, y todos sus santos junto con él; y habrá en aquel día una gran luz sobre toda la tierra, alleluia” (ant. 1 vísp., 1 domingo de Adviento). Mirad, pues, “El Señor viene de lejos y su resplandor ilumina toda la tierra” (ant. mag. 1 vísp., 1 domingo de Adviento). Jesucristo es Dios-entre-nosotros, Emmanuel. Estamos con Dios en Jesucristo. Su encarnación pone su luz entre nosotros, ilumina la tierra, e ilumina nuestros corazones. Esperamos su venida en gracia ahora. Esperamos su nacimiento en nuestros corazones. Será un tiempo de alegría. “En aquel día los montes destilarán dulzura y las colinas manarán leche y miel. Alleluia” (ant. laúdes, 1 dom.). ¿Qué es esta dulzura? sino la vida nueva que tenemos en Jesucristo, muerto y resucitado de entre los muertos, una vida nueva en Dios, con su vida y amor nuevamente fluyendo dentro de nuestro espíritu. Para poder experimentar todo esto, tenemos que ir al desierto con Juan el Bautista, y vivir en la sencillez y austeridad, comiendo langostas y miel silvestre y vistiéndonos de pelo de camello con un cinto de cuero, preparando así el camino del Señor (Mc 1, 6). Él preparó en el desierto para el Señor, viviendo una vida ascética, viviendo en un sequedal terreno, pero experimentando manifestaciones celestiales porque su corazón fue puro y vacío de la vanidad y superficialidad de este mundo. Sólo así estaremos preparados para experimentar la alegría del Señor en el silencio de nuestro corazón. “Pueblo de Sion —dice la antífona de entrada del segundo domingo de Adviento— pueblo de Sion, mira que el Señor va a venir para salvar a los pueblos y dejará oír la majestad de su voz en la alegría de vuestro corazón”. En la soledad del desierto, en su simplicidad, silencio, y austeridad, Dios se nos manifiesta y resplandece en nuestros corazones, llenándolos de conocimiento y amor divino. Los que experimentan más este esplendor son los que son más limpios de los placeres de este mundo, los que viven más en el silencio, y aman más a su prójimo, los que escuchan más en el silencio para la majestad de su voz en la alegría de su corazón. Entonces, “Levántate, Jerusalén, sube a lo alto, para que contemples la alegría que viene de Dios” (antífona de la comunión, 2 domingo). Jesús vino a nuestra tierra para que pudiéramos contemplar su gloria. Es por eso que viene con esplendor, para iluminarnos y divinizarnos. Él quiere que vayamos al silencio del desierto con san Juan el Bautista para contemplar su gloria. Él viene a nosotros; pero para percibirlo, recibirlo, y experimentarlo, tenemos que preparar en el desierto su camino. Es esto lo que hacemos durante Adviento. “He aquí —dice la liturgia— que el Señor vendrá con esplendor a visitar a su pueblo, para traerle la paz y la vida eterna” (antífona de entrada, viernes). Es verdad que el Señor viene con esplendor, para que seamos transformados “de gloria en gloria” en la misma imagen del Hijo por obra del Espíritu Santo (2 Cor 3, 18). Y el desierto es el mejor lugar para contemplar este esplendor y ser transformados al contemplarlo en lo que contemplamos, en la imagen del Hijo. Así venimos a ser hijos adoptivos de Dios, iluminados de su gloria, de su esplendor, de su amor. Él quiere que permanezcamos en su amor; y porque su amor es espléndido, él quiere que permanezcamos en su esplendor, regocijándonos en su amor, calentándonos en su 2 resplandor, con nuestra tienda armada permanentemente en las alturas, en las cimas de luz, en las cumbres iluminadas con él. Pero para poder hacer esto, primero tenemos que vivir una vida austera y silenciosa en el desierto, una vida de oración sin palabras, una vida purificada de las luces, los placeres, y el ruido de este mundo. Así fue que san Juan el Bautista vivía en una sequedad terrena, pero experimentaba manifestaciones celestiales. Así, pues, durante Adviento esperamos en el desierto la venida del Señor, su venida en la gracia para inundarnos con su amor y gloria, y su última venida para consumar todas las cosas; y allí preparamos el camino del Señor. Así, pues, “Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado; los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados; y verá toda carne la salvación de Dios” (Lc 3, 5-6; ver Is 40, 4-5). Habrá una vasta llanura en aquel día, y toda carne verá junto la salvación de Dios. Cuando Cristo vendrá en su gloria, entonces será verdad que “Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios” (Sal 97, 3). Pero ahora también, en nuestros días —porque desde su encarnación “Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras” (Sal 18, 4) —, “Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios” (Sal 97, 3). Nos regocijamos ahora, pues, en su salvación, en su espléndido amor, en su paz celestial, y en su bella luz que nos ilumina y transforma en nuevos hombres. Nos calentamos en su resplandor. Él vino para darnos esta participación en su propio esplendor y divinidad, encarnándola en nuestra carne. Así, pues, “de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia” (Jn 1, 16). Él calienta nuestra cara y corazón con su esplendor que resplandece sobre nosotros como la luz del sol o como una hoguera. Nos enriquecemos de su plenitud porque hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre” (Jn 1, 14). Esperamos justicia en la tierra. Por ello Dios le envió a David un Renuevo de justicia, como profetizó Jeremías: “En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra” (Jer 33, 15). Esperamos en nuestros días el cumplimiento de esta profecía. El reino de Dios que Jesús inauguró empezó este reino de justicia sobre la tierra. Esperamos en nuestros días que el que comenzó esta buena obra en nosotros “la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Fil 1, 6). En nuestras relaciones de amor y servicio a nuestro prójimo este reino de justicia sobre la tierra comienza y se desarrolla. Debemos vivir calladamente y con moderación y gentileza, para no disipar esta alegría. Por eso, san Pablo nos dice: “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! Vuestra moderación sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca” (Fil 4, 4-5). Si vivimos así una vida de moderación y gentileza, su alegría permanecerá en nuestro corazón, resplandeciendo sobre los demás, iluminándolos y bendiciéndolos. Es una alegría sosegada y callada, pero espléndida, y una paz celestial, que son características de Adviento. Es el amor de Cristo en el corazón, una paz interior e iluminada. Es el resultado de Cristo morando y resplandeciendo en nuestro corazón con la iluminación del conocimiento de Dios en amor. Es algo que no queremos perder al hablar demasiado o por gestos abruptos. Y por eso, sobre todo durante Adviento, valoramos mucho el silencio y la moderación. “Vuestra moderación sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca” (Fil 4, 5), dice san Pablo. Es un silencio y delicadez en que experimentamos el amor divino brillando en nuestro corazón, calentándonos desde dentro, y podemos compartirlo con nuestro prójimo, regocijándonos 3 en el Señor. Y todos reconocerán que esta alegría viene de Dios, y que, de verdad, “el Señor está cerca” (Fil 4, 5). Adviento es un tiempo de dulzura, cuando el vino nuevo destila de los montes y leche y miel corren de los collados; cuando los racimos son tan maduros que el vino nuevo de sus uvas destila de lo mismos montes, y las vacas son tan llenas de leche que los mismos collados se derraman con leche, y con miel de las abejas. Es un tiempo de gran abundancia. Esta dulzura viene de la venida del Señor, trayéndonos la luz y la paz celestiales. Sólo el Señor en su venida puede traernos esta dulzura. Y por eso toda la naturaleza se renueva y grita de júbilo con nosotros. Por lo tanto “los montes y los collados cantarán las alabanzas de Dios y todos los árboles del bosque batirán sus manos, porque viene el Señor de un reino que durará para siempre” (antífona de laúdes, 1 domingo). Nos regocijamos durante Adviento con toda la naturaleza. Un nuevo mundo está en proceso de formación en medio de este mundo viejo, una nueva creación y hombres nuevos, porque Cristo-Dios se vistió de nuestra carne, llenándola de su propio esplendor. Nuestro contacto con este misterio, que vemos en la cueva iluminada de Belén, nos transforma y llena del amor divino. Si tan sólo podemos guardar un silencio sagrado y sosegado, lleno de Dios, lleno de asombro y maravilla, esta paz celestial nos invadirá e inundará, y nosotros mismos resplandeceremos de la misma luz que se encarnó para nuestra salvación. Tenemos que imitar la pobreza y el amor de Emmanuel, creer en él, y ser bautizados, para ser divinizados e irreprensibles a sus ojos en la parusía de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. El comienzo que hizo Dios en su nacimiento en el mundo nos da la esperanza de ver su consumación en el día glorioso cuando el Señor vendrá en gloria en las nubes. Por eso ahora “es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día” (Rom 13, 11-12). Despertemos, pues, para comenzar una nueva manera de vivir, un nuevo tipo de vida, vigilantes, sobrios, y modestos, una vida de moderación y alegría callada, para que cuando él llegue, nos encuentre así, “velando en oración y cantando sus alabanzas” (tercer prefacio de Adviento), perdidos en asombro y maravilla. Y así cuando venga, seremos con corazones afirmados, “irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos” (1 Ts 3, 13). Así es la gracia y la salvación de Cristo que nos limpia de todo pecado y mancha y nos hace “irreprensibles en santidad delante de Dios” (1 Ts 3, 13). ¡Qué bella es esta esperanza en que vivimos! ¡Cuánta alegría nos da tratar de vivir así ahora esta vida de perfección y obediencia perfecta a la voluntad de Dios! Este es el amor de Dios: obedecer su voluntad. “El que tiene mis mandamientos, y los guarda — dice Jesús—, ése es el que me ama” (Jn 14, 21). Y Jesús nos dijo: “permaneced en mi amor” (Jn 15, 9). Él quiere que permanezcamos en esta felicidad de la obediencia perfecta, que es la vida de perfección. Y si pecamos y confesamos nuestro pecado, él nos perdonará y restaurará otra vez en el esplendor de su amor. Al vivir así en obediencia perfecta a su voluntad, somos felices, llenos de su amor, y andamos en la luz. Vivimos en su luz, que es su voluntad para con nosotros. “Yo soy la luz del mundo —dijo—; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12). La condición para andar en la luz es seguirlo, que quiere decir: obedecerlo, que también 4 quiere decir: amarlo. Si lo amamos de verdad, lo obedeceremos; y caminaremos en la luz. Vivamos, pues, en este reino de justicia y paz ahora, calentándonos en su luz celestial. Hagamos esto al vivir en amor a Dios y a todo hombre. Entonces entraremos en su Reino universal, profetizado por el salmista, diciendo: “Florecerá en sus días justicia, y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra… Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones; lo llamarán bienaventurado… Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria” (Sal 71, 7-8.17.19). Es un imperio o señorío universal de paz, luz, y amor divino que Cristo vino para inaugurar aquí en la tierra. Y él es el “Príncipe de Paz”, cuyo reino no tendrá límite, “sobre el trono de David y sobre su reino” (Is 9, 7). “…y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin” (Lc 1, 33). “…un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán limite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre” (Is 9, 6-7). El es nuestra paz (Miqueas 5, 5), y él será grande hasta los confines de la tierra (Miqueas 5, 4). Vivimos en él, en su Reino, en su señorío, en su imperio, un imperio de paz sobre toda la tierra porque él nos trae a Dios y enciende nuestros corazones con el amor divino, resplandeciendo en ellos. Y a medida que somos purificados y preparados al ir al desierto con Juan, preparando allí el camino del Señor, a esta medida podremos vivir ahora en este imperio de paz y luz celestiales, y calentarnos en el resplandor de este señorío que llena toda la tierra. Así viviremos en espíritu en la Nueva Jerusalén, la ciudad de oro y luz, donde hay “un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal” (Apc 22, 1). Esta es la habitación de nuestro espíritu hecho nuevo por la encarnación de Dios aquí en la tierra. Nuestro contacto con él nos transforma y diviniza. Es un toque de oro. Todo lo que él toca, si respondemos con fe e imitación, es transformado en la gloriosa imagen de este Hijo divino de Dios. Y así esta ciudad de oro puro (Apc 21, 18) y luz (Apc 21, 11) es la morada de nuestro espíritu aun ahora en esta vida. La ciudad es como un cristal de roca lleno de la luz del sol a mediodía, resplandeciendo. “Y su fulgor” es “semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal” (Apc 21, 11). “Y la calle de la ciudad” es “de oro puro, transparente como vidrio” (Apc 21, 21). Y la ciudad es llena de luz, pero no la luz del sol, porque “La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera” (Apc 21, 23). Dios es como un sol interior, en cuya luz podemos calentarnos, absorbiendo sus rayos deslumbrantes que iluminan y calientan nuestra cara y nuestro corazón desde dentro. Es una luz celestial, no de este mundo. Es la alegría e iluminación de nuestro espíritu. Las naciones andarán a su luz (Apc 21, 24). Es la luz deslumbrante de esta ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que recibimos en el nacimiento de Cristo, porque él viene de allá para traernos este esplendor divino, para purificarnos, mostrarnos cómo debemos vivir como una nueva criatura, y transformarnos, iluminarnos, y divinizarnos. Debemos, entonces, vivir en este encanto, amando al prójimo con el amor divino que nos llena, y así crecer siempre más en este mismo espléndido amor. Al compartirlo y 5 radiarlo a los demás, resplandecemos más aún nosotros mismos. Vivimos en este encanto al imitar su vida de pobreza, su nacimiento en una cueva, un establo, afuera, lejos de su casa. Pero ¡qué belleza había en este establo entre el asno y el buey, en cuanto “El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor” (Is 1, 3) —como profetizó Isaías! ¡Y qué belleza, qué gloria, había en estos pastores pobres guardando las vigilias de la noche sobre sus rebaños, cuando fueron rodeados del resplandor divino al presentarse a ellos el ángel anunciador del nacimiento de Cristo el Señor! Debemos imitar la pobreza de su nacimiento en un pesebre, y de su muerte en una cruz, su despojo completo de sí mismo. Él hizo de su vida una ofenda a Dios, una donación, un sacrificio de amor, un holocausto en amor a su Padre. Y nosotros debemos hacer lo mismo, despojándonos, desapegándonos, y desprendiéndonos de todo lo demás por amor a él. Si podemos dejar todos los placeres innecesarios de este mundo por amor a él para tener un corazón completamente indiviso, reservado sólo para él, en nuestro debido tiempo seremos purificados para vivir en esta ciudad de oro y luz, calentándonos aun ahora en su resplandor, que es el resplandor del amor divino; y permaneceremos allí en las cimas de luz con nuestra tienda armada con Dios en luz. El problema con todo esto es el pecado. Cuando desobedecemos a Dios, cuando pecamos, caemos fuera de todo esto, y caemos en tristeza y oscuridad, y sufrimos de la culpabilidad y depresión. Nos sentimos culpables y manchados delante de Dios; y su luz y esplendor son disminuidos. No estoy pensando de pecados mortales. Una vez purificados, los pecados pequeños y las imperfecciones nos abruman, cosas como, por ejemplo, no guardar la vista perfectamente por un instante o hablar durante un tiempo o en un lugar de silencio. Pero si confesamos nuestros pecados, seremos perdonados, y en nuestro debido tiempo nos sentiremos perdonados y llenos otra vez del esplendor del amor divino resplandeciendo en nuestro corazón, regocijando nuestro espíritu en Cristo. Entonces viviremos otra vez en este Reino pacífico. Aunque en el mundo hay contiendas, en nuestro corazón tendremos la paz del paraíso, la paz del Reino universal de Dios en la tierra que Cristo nació para traernos. Así debemos vivir en su gran luz y paz, donde “Morará el lobo con el cordero; y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán justos, y un niño los pastoreará.” Y donde “La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja” (Is 11, 6-7). Este es el Reino pacífico de Jesucristo, cuya encarnación nos divinizó, si tan sólo somos bautizados, creemos en él, y lo imitamos en su simplicidad y pobreza, en su ofrenda de sí mismo en amor a su Padre, y en su amor al prójimo. Entonces nuestras almas serán este reino pacífico donde el lobo mora con el cordero, y el león con el buey. Esperamos ahora esta transformación de nuestro mundo en el Reino de Dios, y empezamos con nosotros mismos, dejándolo todo por él, para vivir sólo para él en todo, hasta que él nos transforme en la imagen del Hijo, divinizándonos por obra del Espíritu Santo (2 Cor 3, 18). 6