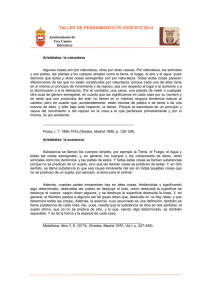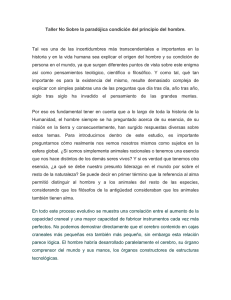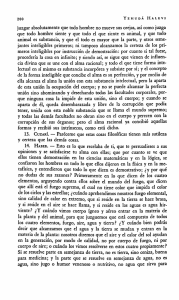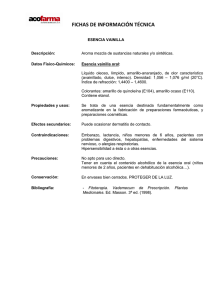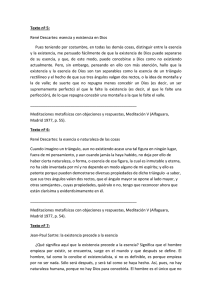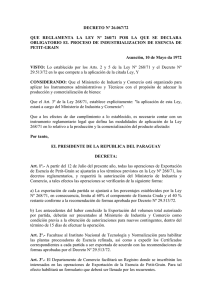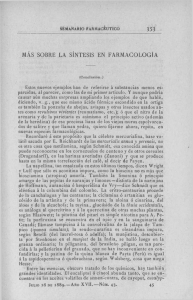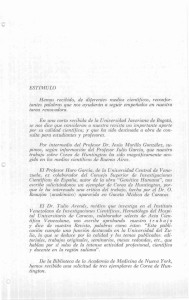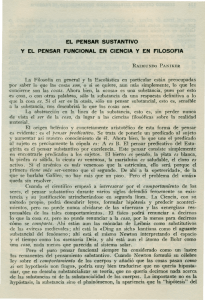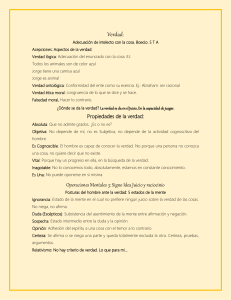La casa imantada - Casa de la Cultura Oaxaqueña
Anuncio

A 27 La casa imantada José Vasconcelos l caminar por la acera irregular de una calle de barrio se cruzaban palabras triviales de las que no queda más recuerdo que el regocijo profundo de dos que, con andar juntos, se sienten dichosos. Los transeúntes los obligaban a separarse, pero las risas que seguían a sus frases eran como un lazo casi físico que les mantenía unidos mientras pasaba entre ellos la gente. Él se adelantaba, volviendo el rostro para mirar la figura esbelta, vestida de negro, de su compañera. La calle estaba a media luz, mal alumbrada, casi obscura. De pronto, entre ciertas gentes que pasaban, la silueta negra de la amada desapareció de la vista del hombre. Éste se detuvo, buscándola; desorientado, subió a la acera y se acercó a una puerta ancha y obscura que se veía abierta. En el mismo instante se sintió halado hacia el interior, como si una fuerte corriente de aire le arrebatara hacia adentro: pero no era un soplo de aire, sino algo mucho más suave y al mismo tiempo más poderoso: una fuerza muelle y rápida en la que tuvo que abandonar el cuerpo, sintiéndose ligeramente levantado y arrastrado como dentro de una onda marina, pero en una substancia más tenue que el agua. La extraña sensación no le causó espanto, a causa del afán que sentía de volver a reunirse con su amiga; pues una rápida asociación de impresiones le hacía comprender que ella también había sido arrastrada por el suave maelstrom hacia el interior del misterioso dintel. Ya sea porque adentro había poca luz, o bien por la rapidez con que era conducido, no pudo, en los primeros instantes, darse cuenta de los pasos de aquella extraña mansión silenciosa. Si advirtió que no iba por trayectos regulares; parecía como que atravesaba algunos muros, y aunque no experimentaba ninguna resistencia para avanzar, no volaba, le conducía una especie de fuerza de imán, una corriente imantada. Vagamente pensó entonces que si se dejaba llevar, su corazón obraría dentro de aquella fuerza con impulso propio, y por efecto de afinidad le acercaría, naturalmente, a su amada. Después de los primeros instantes de turbación, comenzó a observar a su alrededor; sin saber cómo, encontróse en un raro jardín donde no había luna, pero sí una viva luz de estrellas. Y la claridad que daban era de tal suerte transparente, que dentro de ella se descubrían con toda precisión los árboles, los bancos de piedra y los senderos prolongados. Una dulce paz colmaba de bienestar sus sentidos. Se acercó a las cosas pretendiendo tocar- las y sintió que las penetraba, pero sin deshacerlas ni deshacerse de ellas; estaba como en el interior de todo, y, sin embargo, cada objeto conservaba su perfil y su propia substancia. Todo estaba hecho de una luz que no por ser más o menos fuerte borraba las diversas imágenes. Una luz que penetraba a lo hondo, sin disolver la envoltura de las cosas. Transparente y rica en matices, la claridad más fuerte dejaba intacta la luz más pálida; todo dentro de una suave luminosidad, dentro de una especie de comunidad de substancia que permitía estar como metido en cada cosa sin perder la esencia, ni aun las formas propias. Por ejemplo, los arboles tapaban los senderos con sus manchas obscuras, pero al acercarse a ellos no oponían la menor resistencia a la presión; cedían, pero no porque se retirasen o porque desapareciesen; ni tampoco daban la impresión falsa de una bola de humo, que al entrar dentro de ella vemos que se deshace y se borra. Al contrario, mostraban una realidad densa y firme. Y así como los objetos no ofrecían resistencia al tacto, sino que se dejaban penetrar hasta su más recóndita esencia, también la pesantez se mostraba vencida, pues iba y venía con ligereza y sin fatiga. Avanzando de esta suerte, llegó a descubrir un gran campo de flores anegadas en la plata temblorosa del ambiente. Le conmovió el deslumbramiento de una ideal belleza, pero además pudo sentir las flores como jamás lo había hecho antes, llegándose a ellas con el corazón y palpándola a un tiempo, en un solo acto, la esencia voluptuosa, la gracia de las corolas y el leve espíritu que en cada una late. La belleza se le manifestaba en la nariz como perfume; en el ojo, como armonía de luz, y el sentimiento, como placidez gozosa. Todo lo entendía y sentía como si su propio ser animase y desenvolviese el conjunto. El paisaje entero, las plantas y el ambiente le parecían suyos de una manera que jamás había sospechado. De pronto, en medio de su profunda voluptuosidad, tuvo este pensamiento: ¡Oh, si ella se encontrase en el jardín! Cómo la penetraría en toda su substancia, cómo lograría entonces lo que nunca han podido conseguir totalmente los amantes: confundirse de una manera absoluta sin destruirse. ¡Y qué dulzura infinita la de penetrar dentro del último pliegue, hasta la esencia del ser, adonde no ha llegado ningún amor, adonde no alcanza ningún beso! La sola emoción de pensarlo hizo que llorara con llanto de dulce y aguda ternura. Y una corriente como de imán salió de su pecho y le llevó a buscarla por la noche profunda y los senderos sin término… caminó sin hallar a nadie: el jardín estaba solo, no había rumores en torno. Se detuvo poco después, más que fatigado, ahogado de anhelo, y de pronto le asaltó una sospecha: acaso ellas estaba allí cerca, observándole desde el escondite de una sombra, negándose a verle, a causa de que, precisamente, ella también había descubierto que en aquel sitio encantado ni las mismas flores, conservaba oculto su misterio; y ella quizás no quería, quizás no podía entregar así su corazón… y el dolor, un dolor agudo y molesto que da en la parte izquierda del pecho cuando todavía no se ha logrado vencer las pasiones, le despertó de su sueño dichoso y amargo; amargo y dichoso, como toda voluptuosidad. José Vasconcelos La Sonata Mágica 1950