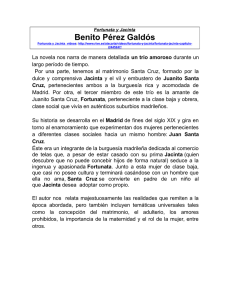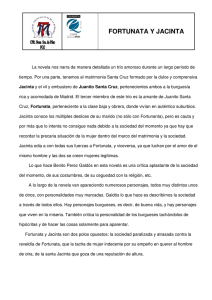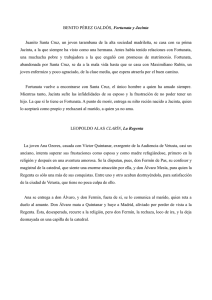Fortunata y Jacinta - IES Pedro de Tolosa
Anuncio

Fortunata y Jacinta Benito Pérez Galdós Iba Jacinta tan pensativa, que la bulla de la calle de Toledo no la distrajo de la atención que a su propio interior prestaba. Los puestos a medio armar en toda la acera desde los portales a San Isidro, las baratijas, las panderetas, la loza ordinaria, las puntillas, el cobre de Alcaraz y los veinte mil cachivaches que aparecían dentro de aquellos nichos de mal clavadas tablas y de lienzos peor dispuestos, pasaban ante su vista sin determinar una apreciación exacta de lo que eran. Recibía tan sólo la imagen borrosa de los objetos diversos que iban pasando, y lo digo así porque era como si ella estuviese parada y la pintoresca vía se corriese delante de ella como un telón. En aquel telón había racimos de dátiles colgados de una percha; puntillas blancas que caían de un palo largo, en ondas, como los vástagos de una trepadora; pelmazos de higos pasados, en bloques; turrón en trozos como sillares, que parecían acabados de traer de una cantera; aceitunas en barriles rezumados; una mujer puesta sobre una silla y delante de una jaula, mostrando dos pajarillos amaestrados; y luego, montones de oro, naranjas en seretas y hacinadas en el arroyo. El suelo, intransitable, ponía obstáculo sin fin; pilas de cántaros y vasijas ante los pies del gentío presuroso, y la vibración de adoquines al paso de los carros parecía hacer bailar a personas y cacharros. Hombres con sartas de pañuelos de diferentes colores se ponían delante del transeúnte como si fueran a capearlo. Mujeres chillonas taladraban el oído con pregones enfáticos acosando al público y poniéndole en la alternativa de comprar o morir. Jacinta veía las piezas de tela desenvueltas en ondas a lo largo de todas las paredes, percales azules, rojos y verdes, tendidos de puerta en puerta, y su mareada vista le exageraba las curvas de aquellas rúbricas de trapo. De ellas colgaban, prendidas con alfileres, toquillas de colores vivos y elementales que agradan a los salvajes. En algunos huecos brillaba el naranjado, que chilla como los ejes sin grasa; el bermellón nativo, que parece rasguñar los ojos; el carmín, que tiene la acidez del vinagre; el cobalto, que infunde ideas de envenenamiento; el verde de panza de lagarto, y ese amarillo tila que tiene cierto aire de poesía mezclado con la tisis, como en la Traviatta. Las bocas de las tiendas, abiertas entre tanto colgajo, dejaban ver el interior de ellas tan abigarrado como la parte externa; los horteras, de bruces sobre el mostrador, o vareando telas, o charlando. Algunos braceaban, como si nadasen en un mar de pañuelos. El sentimiento pintoresco de aquellos tenderos se revela en todo. Si hay una columna en la tienda la revisten de corsés encarnados, negros y blancos, y con los refajos hacen graciosas combinaciones decorativas. Parte Primera. Capítulo IX (Fragmento). Este fragmento de Fortunata y Jacinta constituye la animada descripción de un mercado popular en el Madrid del siglo XIX. En este pasaje, Jacinta, una de las protagonistas de la novela, baja por la calle de Toledo sin prestar mucha atención al bullicioso jaleo que la rodea porque se encuentra sumida en profundas cavilaciones: va en busca de un supuesto hijo natural de su marido. En su casa nadie sabe de sus indagaciones y ella, entre temerosa y esperanzada, se dirige al lugar donde va a conocer a este niño al que desea adoptar. De ahí que los puestos del mercado y la gente que vocea no le interesen en absoluto y entorpezcan su camino. Aparentemente, el lector ve el mercado a través de una mirada indiferente y aturdida, la de Jacinta, una mirada que oscila entre la borrosa percepción inicial de unas baratijas en unos puestos a medio armar y la delirante danza de formas y colores del final de la escena. Lo primero que nos llama la atención es el contraste entre la indiferencia del personaje hacia su entorno físico y la minuciosa descripción de los detalles precisos que vamos percibiendo en este lugar tan pintoresco. Descubrimos así que al lado de Jacinta va un narrador objetivo que no sólo nos da una fina y detallada descripción de las cosas y de la gente, sino que nos introduce también en el ánimo de la protagonista. De esta manera, las características plásticas y sonoras del mundo exterior entran en colisión con la percepción ensimismada del personaje, y acabamos percibiendo una doble realidad: el mundo exterior –el mercado– y el mundo interior, sensible y atormentado, de esta mujer. El texto se articula en tres enumeraciones de seis elementos cada una de ellas y cuya estructura semántica y sintáctica es cada vez más compleja y más rica en rasgos subjetivos. Partimos de un iba Jacinta tan pensativa que es como si ella no caminara y fuera el mercado quien desfilara ante ella: como si ella estuviese parada y la pintoresca vía se corriese delante de ella. Ante los ojos distraídos de Jacinta, que no ven, tenemos la primera enumeración de seis objetos del mercado, citados con un cierto laconismo distante y objetivo: las baratijas, las panderetas, la loza ordinaria, las puntillas, el cobre de Alcaraz y los veinte mil cachivaches. Vemos aquí objetos baratos, nombrados genéricamente, poco definidos, alguno de ellos con una valoración casi despectiva –baratijas, cachivaches–, objetos cuya escueta enumeración, desprovista de calificativos, sin apenas un determinativo, nos da la medida de la poca curiosidad que pueden despertar en Jacinta. Esta primera serie de cacharros y baratijas está enmarcada por una breve descripción de los puestos donde se exhiben, y tampoco éstos añaden ninguna nota de orden y armonía al conjunto: puestos a medio armar (...) nichos de mal clavadas tablas y de lienzos peor dispuestos. A continuación, después de mostrarnos cómo veía Jacinta los tenderetes callejeros, el narrador agudiza su capacidad de observación para detallar qué otras cosas «había» en este telón que se deslizaba ante ellos. Estos objetos constituyen la segunda enumeración –también de seis elementos–, donde ya aparecen algunos detalles muy concretos; en ella, con una sola excepción, los nombres pertenecen al campo semántico de lo comestible y, sin embargo, el narrador, con total carencia de delectación, subraya tan sólo el aspecto físico más externo, en un dibujo cubista de líneas y volúmenes: racimos de dátilescolgados de una percha; puntillas blancas que caían de un palo largo (...); pelmazos de higos pasado en, bloques; turrón en trozos como sillares, que parecían acabados de traer de una cantera; aceitunas en barriles rezumados. Parece que el narrador subraya los volúmenes y las formas para señalar de qué manera bloques, racimos y barriles forman un cúmulo de obstáculos que hacen de la calle un lugar difícilmente transitable y aún más si nos fijamos en que la superficie de estos objetos o su recipiente son húmedos y pegajosos, cosa que hace temer por la blancura de las puntillas que ondean entre ellos y por la pulcritud con la que imaginamos vestida a Jacinta. Entre estas sustancias toscas y pegajosas brilla, por contraste, el último elemento de la enumeración: montones de oro, naranjas La visión de las naranjas amontonadas no sólo supone un estallido de luz y color en esta serie de elementos hasta ahora pintados en blanco y negro, sino que también representa la primera concesión al entusiasmo que siente el narrador «objetivo» por este pintoresco mercado callejero. Notamos un cierto lirismo en esta expresión donde el término real –naranjas– se convierte en aposición de la imagen metafórica montones de oro A continuación, y como si el narrador quisiera corregir el exceso lírico de su apunte, añade: naranjas en seretas, hacinadas en el arroyo. Parece que se le resta valor al oro mediante el rústico serón que lo contiene y el humilde lugar donde se encuentra; así recuperan las naranjas su condición de fruta popular y callejera. A partir de la mitad del texto nos damos cuenta de que el sonido y el movimiento del mercado crecen. El bullicioso fluir de la gente entre las mercancías se va haciendo autónomo con respecto a la percepción de Jacinta, que empieza a sentirse avasallada, casi agredida por todo lo que la rodea. Tres elementos nos transmiten esta sensación de que Jacinta está en un medio hostil: El suelo (...), intransitable, ponía obstáculos sin fin; (...) la vibración de los adoquines al paso de los carros parecía hacer bailar a personas y cacharros. Hombres con sartas de pañuelos (...) que se ponían delante del transeúnte como si fueran a capearlo. Mujeres chillonas taladraban el oído con pregones enfáticos acosando al público. La barahúnda del mercado se ha convertido en acoso, en lucha cuerpo a cuerpo entre los compradores que quieren avanzar y los vendedores que reclaman la atención; el peligro para su integridad física que sienten los transeúntes queda bien patente en la disyuntiva con que se cierra el párrafo: poniéndole [al público] en la alternativa comprar o morir. A partir de aquí, y a través de la sensibilidad de Jacinta, vemos cómo los puestos del mercado se transforman en una alucinada pintura de colores estridentes. Con una técnica expresionista próxima al esperpento, se nos muestra una escena distinta: toda la parafernalia del mercado popular no sólo entorpece el paso y resulta una molestia epidérmica para la protagonista, sino que, ahora, el narrador omnisciente nos cuenta cómo ésta se siente violentamente agredida en su intimidad: en la siguiente descripción, los colores se independizan de los objetos y adquieren un protagonismo absoluto. Colores primarios y en contraste violento: percales azules, rojos y verdes, tendidos de puerta en puerta (...) toquillas de colores vivos y elementales Y estos colores vivos se apoderan de todo el campo visual del lector y se agigantan en prosopopeyas y sinestesias hiperbólicas: el naranjado, que chilla el bermellón nativo, que parece rasguñar los ojos el carmín, que tiene la acidez del vinagre el cobalto, que infunde ideas de envenenamiento el verde de panza de lagarto ese amarillo tila que tiene cierto aire de poesía mezclado con la tisis La escena es un conjunto abigarrado de grandes manchas de color, que brillan como animales salvajes amenazadores, y no nos permiten ver los objetos. En estos momentos estamos sintiendo ya cómo Jacinta percibe el mundo exterior: a través de su vista perturbada y en la desazón de su intimidad, los colores del mercado chillan, rasguñan los ojos, son ácidos como el vinagre e infunden raras ideas de enfermedad y envenenamiento. Este paisaje onírico se cierra con una nueva concreción escénica totalmente expresionista: Las bocas de las tiendas, abiertas entre tanto colgajo, dejaban ver el interior (...) los horteras, de bruces sobre el mostrador, braceaban como si nadasen en un mar de pañuelos. El fragmento empezó con una visión confusa y distante de unos puestos de mercado a medio armar. De ahí hemos pasado a sentir la presencia corpórea y agresiva de la realidad de las cosas. El mercado se ha convertido en una selva donde las fieras campean y amenazan a los transeúntes. En esta descripción, Galdós nos sitúa ante una paradoja: parece que el autor nos va a mostrar toda la vida de un mercado popular en sus aspectos más pintorescos y, sin embargo, no nos lo refleja como en un espejo colocado a lo largo del camino, según la clásica definición de novela realista, sino a través del sentimiento de una mujer inquieta y angustiada. Lo que realmente conocemos y compartimos después de leer esta descripción es algo más sobre la sensibilidad de Jacinta, sobre su ánimo, en este momento contradictorio y apesadumbrado. Al final del fragmento, el narrador, por última vez en esta descripción, se aleja del mundo visionario de Jacinta e incluye una observación objetiva y distanciadora: El sentimiento pintoresco de aquellos tenderos se revela en todo. Si hay una columna en la tienda la revisten de corsés encarnados, negros y blancos, y con los refajos hacen graciosas combinaciones decorativas. Con esta frase el narrador objetivo nos aleja de la escena, de la vivencia del personaje, y nos aproxima a la simpatía que sentía Galdós por el pueblo: por aquello que constituye los instintos primarios de la gente sencilla, por su estética elemental y barroca, por su vitalidad irracional. La frase con la que se cierra este texto tiene el tono de una secreta confesión y nos suena a un comentario del propio autor. Y volviendo al personaje: ¿Qué es lo que está dando tanto miedo a Jacinta? ¿Por qué se siente en peligro y cree desfallecer ante unos humildes puestos de mercado? No se trata únicamente de que su refinada sensibilidad burguesa rechace los toscos objetos o que se le haga insoportable el griterío de la gente; hay algo más: el mercado, con su bullicioso fluir, lleno de color, es símbolo de la vida elemental, popular y alegre. Y esta es la vida –torrente de vida– de Fortunata, la mujer del pueblo. El mercado representa metonímicamente a Fortunata, la mujer que, con su esplendor físico, con la gracia y la fuerza vital que la caracterizan, ha arrasado en el corazón del señorito Santa Cruz; y aún más, esta mujer alegre y generosa es también símbolo de la maternidad que Jacinta no podrá conocer. Jacinta siente en este entorno popular, como una agresión, la presencia de Fortunata. Guía para el comentario Tema Este fragmento de Fortunata y Jacinta nos sumerge en el ambiente abigarrado de la madrileña calle de Toledo en un día de mercado. Pero por debajo de esta detallada descripción se trasluce un elemento narrativo: el conflicto que preocupa a Jacinta, la mujer de la burguesía, y el enfrentamiento de este personaje con el mundode Fortunata, la mujer del pueblo. Estructura La escena constituye, en realidad, una única parte indivisible en la que lo narrativo ha desaparecido. La acción novelesca se ha detenido en una descripción minuciosa, y, por lo tanto, el texto no progresa. Sin embargo, hemos visto que se puede articular a partir de las tres enumeraciones que lo configuran y que entre ellas apreciamos una cierta gradación que va desde lo indeterminado e impreciso (veinte mil cachivaches) a lo minuciosamente descrito (una jaula, mostrando dos pajarillos amaestrados para desembocar en un espectáculo de tintes expresionistas (el verde de panza de lagarto). Es decir, el texto sí progresa desde la objetividad –visión del narrador– a la subjetividad –visión del personaje. Claves del texto • Hay que diferenciar en el texto dos voces narrativas, o lo que es lo mismo, dos puntos de vista: • – el narrador omnisciente (realidad objetiva); • – el personaje (subjetividad de la percepción). Desde el principio se hace depender la descripción, significativamente, no de la mirada atenta de la protagonista, sino de su falta de atención. Se nos propone una imagen borrosa de los objetos, comparados en afortunado símil con un telón que se desplegase ante los ojos del personaje. Sin embargo, el detallismo de la descripción central del mercado –objetos, alimentos, vendedores, sonidos– depende inequívocamente del punto de vista de un narrador muy observador. Por su parte, el punto de vista subjetivo de Jacinta, desde su mareada vista, se refleja en la descripción final, donde los colores se independizan de las telas. • En dos momentos la voz del narrador sobresale del texto y se independiza en digresiones llamativas: – en el inciso sobre el propio proceso de la escritura, es decir, a su condición de narrador: y lo digo así, porque era como si ella estuviese parada... (líneas 7-9); – en el comentario final, una observación al margen del relato, donde el narrador «opina», acudiendo al verbo en presente de carácter genérico: El sentimiento pintoresco de aquellos tenderos se revela en todo...(líneas 3134). • Como procedimiento básico del texto hemos señalado ya la enumeración. Añadiremos ahora la adjetivación, fundamentalmente especificativa loza ordinaria, mal clavadas tablas, lienzos peor dispuestos y, sobre todo, el cromatismo de la descripción. Relación del texto con su época y autor Este texto muestra una de las características principales de nuestro novelista: su habilidad para mezclar admirablemente la geografía local urbana con las vidas de sus personajes, su certeza de que la comprensión de un lugar es un aspecto esencial en la presentación de los individuos y la sociedad. Toda la novela está llena de detalles topográficos que denotan una extraordinaria y afectiva familiaridad con las calles y la vida popular de Madrid. El realismo de Galdós no consiste en una mera copia de las cosas: la captación del espacio y el ambiente alcanza también el carácter y la condición de las gentes que lo habitan. Por otra parte, en estas líneas encontramos la voz inconfundible del narrador galdosiano, ese narrador que no duda en entrometerse en el relato, hacer digresiones y comentarios, esgrimir la primera persona o confesarse, en ocasiones, amigo o conocido de sus personajes. Finalmente, resaltaremos el gusto por la caricatura y los elementos grotescos que se refleja en la parte final de la descripción, esa que no hemos dudado en calificar de «expresionista» por sus notas esperpénticas. Un nuevo ejemplo de cómo Galdós trasciende el realismo neutro y documental para ofrecernos, de forma más compleja y rica, la riqueza y complejidad de la propia realidad que retrata. Otras actividades 1. El deambular de Jacinta entre los tenderetes de la calle de Toledo puede compararse con los dos paseos de Fortunata, el uno por la avenida de Santa Engracia(1) y el otro cuando, camino de la casa de los Santa Cruz, se sienta en la fuente de la Puerta del Sol(2). En los trayectos de ambos personajes la desorientación espacial es un trasunto de la desorientación interior. 2. Proponemos también fragmentos de otros textos realistas, centrados en el caminar de distintas heroínas: desde la Isidora Rufete de La desheredada a la Benina de Misericordia , sin olvidar, naturalmente, a la Anita Ozores de La Regenta (véase su paseo por el «boulevard» tras la confesión con el Magistral(3 ) . 3. La descripción de lugares y ambientes es un ejercicio clásico de composición. Cada alumno puede escoger un asunto diferente, para leer y comentar después en clase sus redacciones. (1) Fortunata y Jacinta, II, VII, 5 (2) Fortunata y Jacinta, III, III, 2 (3) La Regenta, capítulo IX.