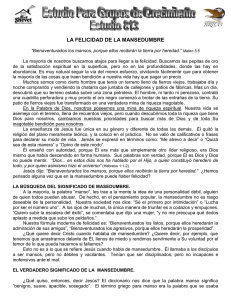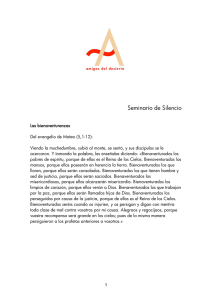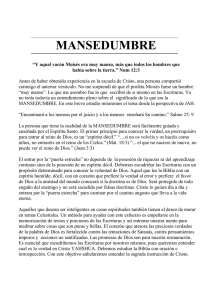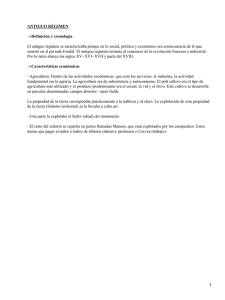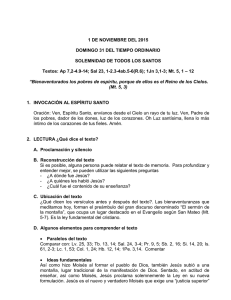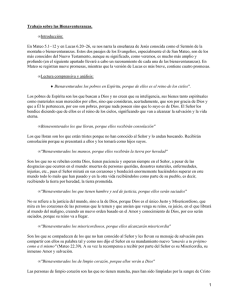La inteligencia de unas manos dóciles
Anuncio

La inteligencia de unas manos dóciles Regeneraciones/8 - La lógica de las bienaventuranzas se revela en las pruebas y en las empresas exigentes Luigino Bruni Publicado en Avvenire el 20/09/2015 “Entre todos aquellos rizos al viento y aquellos rubios corimbos, su plateada cabeza parecía decir temblorosa: niños, sí... pequeños, sí... Y los niños buscaban festivos, a veces con un alborozado grito, las trémulas manos y la cabeza, que sólo tenían de vivo aquel pobre sí." Giovanni Pascoli, La abuela Las bienaventuranzas no son virtudes. No son un alegato ético sobre las acciones humanas. Son el reconocimiento de que en el mundo existen los pobres, los mansos, los puros de corazón, los que lloran, los perseguidos a causa la justicia, los misericordiosos. Y a todos ellos los llama ‘felices’. Las bienaventuranzas son sobre todo una revelación. Revelar es quitar el velo para ver una realidad más profunda y verdadera. El evangelio no nos presenta una ética de las virtudes (que ya existía); nos da y nos revela el humanismo de las bienaventuranzas (que todavía no existe y por consiguiente siempre puede llegar). Si entendiéramos y viviéramos la lógica de las bienaventuranzas, saldríamos a los caminos, a las plazas, a las empresas y a los campos de acogida, miraríamos a nuestro alrededor y repetiríamos con Jesús de Nazaret y como él: “Bienaventurados, bienaventurados…”. Hay demasiados puros de corazón, perseguidos a causa de la justicia, pobres y humildes, que todavía esperan que alguien les llame ‘bienaventurados’. No sabemos que somos bienaventurados hasta que alguien nos ve, nos reconoce y nos llama por este espléndido nombre. Cuando Moisés bajó del Sinaí con las nuevas tablas de la Ley no sabía que su rostro se había vuelto radiante (Éxodo 34,29). Fue su pueblo quien le reveló la presencia de aquella luz especial. La luz en el rostro y la felicidad aparecen dentro de una relación. Comenzamos a descubrir que somos felices en medio de las pobrezas, las persecuciones y los llantos propios y ajenos, cuando alguien que nos ama nos lo dice, nos lo recuerda. Las bienaventuranzas más importantes son las de los otros. Las nuestras sólo se despiertan cuando se las llama por su nombre. La mansedumbre existe, la vemos todos los días, nos da vida y, gracias a ella, también damos vida a los que nos rodean. A los mansos se les reconoce en primer lugar por la ternura. Los mansos desarrollan una amistad especial con las manos. Etimológicamente, la palabra latina se refiere a la docilidad con que los corderos dejan que el pastor les pase la mano por el dorso. Esta ternura está en las antípodas de la ternura romántica y almibarada que inunda los programas de televisión y los anuncios publicitarios. Los dóciles conocen el sublime canto espiritual de las manos. En primer lugar, son dóciles a la acción de la mano que los trabaja, saben dejarse trabajar. Esta es la primera dimensión de la mansedumbre: saber quedarse quietos y ser flexibles, sobre todo en esos días en los que la mano de la vida se deja sentir con mayor intensidad. Para reconocer a los mansos es necesario observarlos en los momentos de enfermedad, en las pruebas y, sobre todo, en el encuentro con la muerte. La mansedumbre es una ayuda fundamental en los abandonos, los lutos y los desiertos interiores y exteriores, cuando debemos ofrecer dócilmente nuestro cuerpo, como el cordero, para que la mano del pastor haga su tarea. No la nuestra. La mansedumbre es lo contrario de la pasividad. Es un trabajo continuo, tenaz y perseverante. La mansedumbre es también la bienaventuranza de los pobres, que logran estar y vivir en condiciones imposibles para los que no son mansos. Muchas veces encontramos la mansedumbre en los ancianos, en los viejos. La mansedumbre del corazón se parece a la blandura de la fruta madura, que realiza su diseño convirtiéndose en alimento para los otros, cayendo y nutriendo la tierra. En los viejos, sobre todo en las viejas, he encontrado los ojos más dóciles. Sólo esos ojos tienen los espléndidos y luminosos colores del último otoño. No es extraño que una persona revele toda la mansedumbre que llevaba escondida (también para sí misma) en la última fase de la vida, en los últimos días, en la última hora. Cuando se pone con docilidad bajo en manos de los enfermeros y los médicos, dando vueltas en la cama, aceptando mansamente la mano que pasa durante la vigilia en las últimas noches infinitas. O cuando conseguimos, gracias a un don imprevisto, divisar la mano del ángel de la muerte y reconocerla como la mano buena y amiga del pastor, y nos dejamos abrazar y acariciar por ella en el último abrazo-danza de la vida. La primera tierra que hereda el manso es el pequeño terruño que le acoge, benigno y hermano, cuando al fin vuelve a casa. Como Abraham, que siguió dócilmente la voz que le llamaba hacia una tierra prometida y murió exiliado y extranjero sin poseer otra tierra que la tumba que compró a los hititas para sepultar a su mujer Sara. Pero el dócil, acostumbrado a la acción de las manos de otros, usa también sus propias manos para abrazar, para curar, para acoger a un amigo, para albergar un arrepentimiento. Los dóciles abrazan, estrechan, lloran juntos, y saben que no se conoce a alguien sin haberle estrechado contra el pecho, sin haberle besado en las mejillas con el beso de la paz. Conocen y usan el lenguaje humilde y fuerte del cuerpo, el idioma de las caricias; son maestros de la ternura y la inteligencia de las manos. Todos somos capaces de acariciar a nuestros hijos. Todos sabemos acariciar a los que amamos. Estas caricias forman parte del repertorio básico de los seres humanos (y de otros primates superiores). Pero solo los dóciles saben y pueden acariciar a todos: niños y adultos, familiares y desconocidos (sólo los mansos deberían acariciar a los hijos de los demás). Y así, con el ejercicio de las manos, curan las heridas, causadas por la soledad y el abandono, que sólo se curan cuando pasa ligera por la piel una mano amiga. Si no fuera por la multitud de mansos que pueblan los hospitales, las salas de pediatría, las escuelas, los centros de acogida y las cooperativas sociales, o por los que actúan como voluntarios en las cárceles, en las estaciones y en las calles, la vida en estos lugares sería imposible o demasiado dolorosa. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que se encuentran con ellos y son acariciados y amados por ellos. Los mansos son necesarios, además, para desactivar los conflictos y reconstruir la concordia y la paz en todos los lugares. Si en el desarrollo de un conflicto (entre hermanos por una herencia, entre compañeros, entre socios, dentro de una comunidad) no interviene la acción de al menos un manso, la única solución pasa por los tribunales, pero, en las relaciones primarias de nuestra vida, ésta nunca es una verdadera solución. El abrazo de los cuerpos y de las manos es la única y verdadera solución para los conflictos entre hermanos y amigos. Los mansos lo cubren todo, lo soportan todo. La promesa de los mansos es la tierra. Esa es su herencia. Pero en el humanismo bíblico la tierra pertenece a Dios: “Mía es toda la tierra” (Éxodo 19,5). Esta bienaventuranza (y todas las demás) hay que leerla dentro de este horizonte. Nosotros sólo somos poseedores temporales y pasajeros de una tierra que no es nuestra. La primera ley de la tierra es la gratuidad: toda la tierra y todas las tierras son primero bienes comunes y después bienes usados con responsabilidad y cuidado para nuestro bienestar (shalom). Así pues, el dócil posee la tierra sin poseerla y por eso la comparte. Siente que es una herencia recibida gratuitamente y no una mercancía comprada en el mercado, y como tal quiere dejársela a sus hijos. Abre las puertas de su casa, porque sabe que verdaderamente es de los otros, de todos. Cuando su casa se llena de personas ajenas a su familia no se siente un héroe ni un altruista, sino simplemente uno que está poseyendo una tierra recibida como don y herencia, aunque la haya comprado con el salario de su duro trabajo como emigrante, con los ahorros de toda una vida. Todas nuestras propiedades son segundas, porque toda la tierra es de YHWH, y por consiguiente no es de nadie, o es de todos. La tierra siempre es tierra prometida, está al otro lado de un Jordán que contemplamos pero no cruzamos. Si a los dóciles se les promete la tierra, entonces la tierra prometida es la tierra de los dóciles. Toda tierra habitada por dóciles se convierte ya en tierra prometida. También la tierra de nuestra ciudad, de nuestro barrio, de nuestra casa, se convierte en tierra prometida si en ella hay al menos un dócil. Pero el manso vive también su propia vida como tierra heredada. Casi siempre llega un momento decisivo en la existencia, en el que comprendemos, cada uno a nuestra manera, que la vida que estamos llevando no es la que queríamos llevar. El árbol que ha crecido a partir de las semillas de la juventud no es el que pensábamos ni el que queríamos. El manso encuentra su felicidad-bienaventuranza acogiendo con docilidad la vida que le toca vivir, pues entiende que para él, o para ella, no hay un árbol mejor. Ningún árbol se parece a la semilla, ninguna vida adulta buena coincide con las esperanzas de la juventud. Y si coincide, no es buena. Esta mansedumbre es lo contrario de la resignación. El que se resigna ante las decepciones de la adultez se vuelve triste, se enfurece y se apaga, mientras que el manso está feliz y reconciliado. Miles de personas dóciles encuentran su felicidad en familias y comunidades religiosas, que después de un tiempo se revelan distintas a las elegidas y soñadas, a veces muy distintas, demasiado distintas para los que no son dóciles. Los mansos consiguen desarrollarse en escenarios que no estaban en el programa del día de la boda o la ordenación religiosa, pero cuando llegan los abrazan con la misma ternura con la que abrazaron a la esposa el primer día. Los abrazos de los mansos son todos iguales. No podemos controlar, dentro y fuera de nosotros, todos los acontecimientos de los que depende nuestra felicidad. Las cosas más grandes de la vida no las elegimos. Son una herencia que no compramos ni merecemos. Podemos rechazarlas y huir en busca de una tierra que sea solo y totalmente nuestra. El manso, por el contrario, las acoge en plenitud y no a beneficio de inventario. Las deja entrar en su casa y prepara la mesa con el mejor mantel. Y un día, para su sorpresa, hace fiesta al descubrirse por fin adulto y maduro. Pocas alegrías hay más grandes que las que surgen de las fiestas celebradas junto a las decepciones. Los mansos conocen esta fiesta, saborean esta alegría madura y son bienaventurados. “Bienaventurados los mansos, poseerán la tierra”.