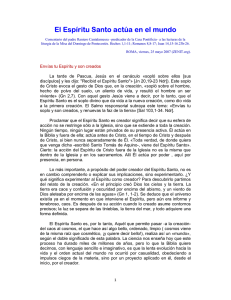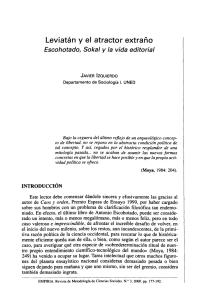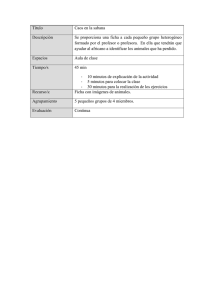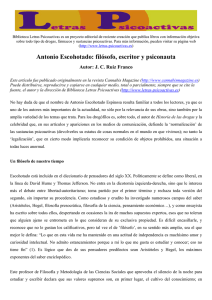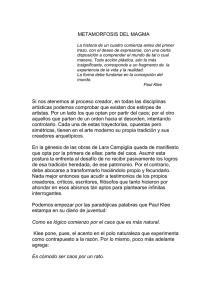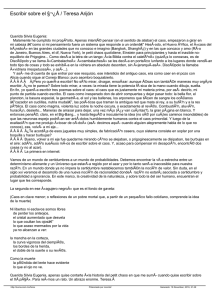La divina espontaneidad del caos
Anuncio
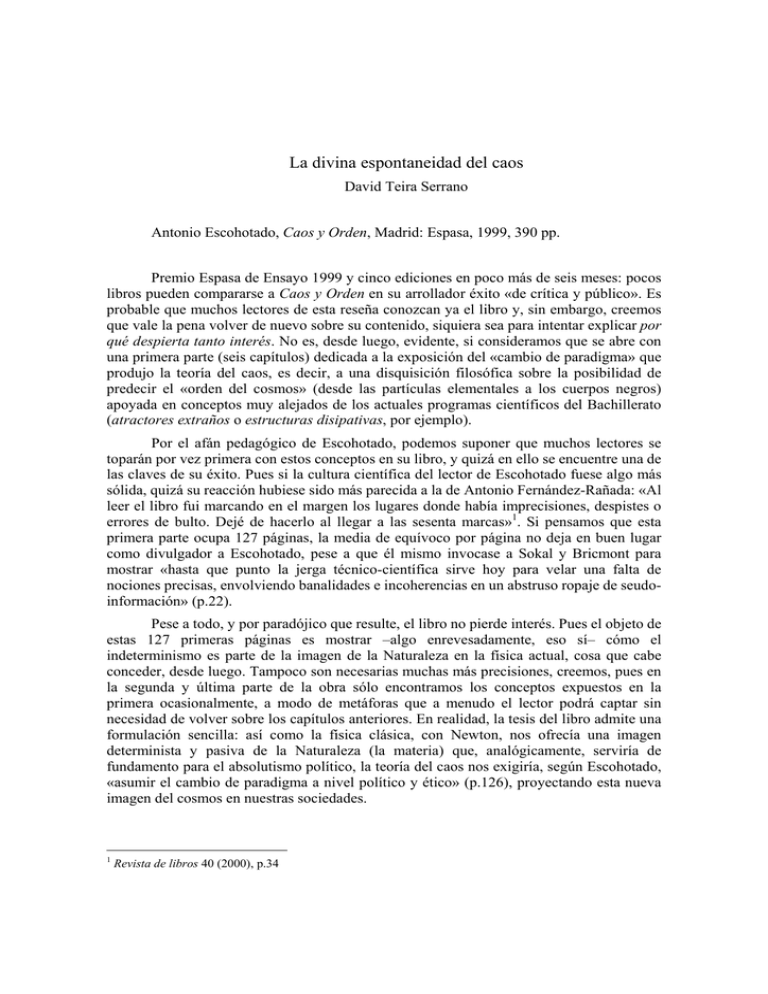
La divina espontaneidad del caos David Teira Serrano Antonio Escohotado, Caos y Orden, Madrid: Espasa, 1999, 390 pp. Premio Espasa de Ensayo 1999 y cinco ediciones en poco más de seis meses: pocos libros pueden compararse a Caos y Orden en su arrollador éxito «de crítica y público». Es probable que muchos lectores de esta reseña conozcan ya el libro y, sin embargo, creemos que vale la pena volver de nuevo sobre su contenido, siquiera sea para intentar explicar por qué despierta tanto interés. No es, desde luego, evidente, si consideramos que se abre con una primera parte (seis capítulos) dedicada a la exposición del «cambio de paradigma» que produjo la teoría del caos, es decir, a una disquisición filosófica sobre la posibilidad de predecir el «orden del cosmos» (desde las partículas elementales a los cuerpos negros) apoyada en conceptos muy alejados de los actuales programas científicos del Bachillerato (atractores extraños o estructuras disipativas, por ejemplo). Por el afán pedagógico de Escohotado, podemos suponer que muchos lectores se toparán por vez primera con estos conceptos en su libro, y quizá en ello se encuentre una de las claves de su éxito. Pues si la cultura científica del lector de Escohotado fuese algo más sólida, quizá su reacción hubiese sido más parecida a la de Antonio Fernández-Rañada: «Al leer el libro fui marcando en el margen los lugares donde había imprecisiones, despistes o errores de bulto. Dejé de hacerlo al llegar a las sesenta marcas»1. Si pensamos que esta primera parte ocupa 127 páginas, la media de equívoco por página no deja en buen lugar como divulgador a Escohotado, pese a que él mismo invocase a Sokal y Bricmont para mostrar «hasta que punto la jerga técnico-científica sirve hoy para velar una falta de nociones precisas, envolviendo banalidades e incoherencias en un abstruso ropaje de seudoinformación» (p.22). Pese a todo, y por paradójico que resulte, el libro no pierde interés. Pues el objeto de estas 127 primeras páginas es mostrar –algo enrevesadamente, eso sí– cómo el indeterminismo es parte de la imagen de la Naturaleza en la física actual, cosa que cabe conceder, desde luego. Tampoco son necesarias muchas más precisiones, creemos, pues en la segunda y última parte de la obra sólo encontramos los conceptos expuestos en la primera ocasionalmente, a modo de metáforas que a menudo el lector podrá captar sin necesidad de volver sobre los capítulos anteriores. En realidad, la tesis del libro admite una formulación sencilla: así como la física clásica, con Newton, nos ofrecía una imagen determinista y pasiva de la Naturaleza (la materia) que, analógicamente, serviría de fundamento para el absolutismo político, la teoría del caos nos exigiría, según Escohotado, «asumir el cambio de paradigma a nivel político y ético» (p.126), proyectando esta nueva imagen del cosmos en nuestras sociedades. 1 Revista de libros 40 (2000), p.34 La analogía no es nueva. Durante el siglo XVIII, abundaban los partidarios de extender las ideas de Newton a los dominios de la sociedad (siendo ocasionalmente denunciados en un tono cercano al que hoy emplea Sokal, según advierte F.Lefebvre). Dos de las obras fundacionales de la moderna sociología de la ciencia tienen, precisamente, este objeto: de 1903 data el clásico ensayo de Durkheim y Mauss sobre algunas formas primitivas de clasificación, donde se intentaba mostrar cómo en el orden del cosmos se proyectaba la organización de la sociedad; en 1931, Boris Hessen presentaba su famosa ponencia sobre las raíces socioeconómicas de la mecánica de Newton, en la que se pretendía poner de manifiesto cómo las opciones ideológicas (en particular, teológicas) del autor de los Principia determinaban la concepción de la materia en su mecánica. En sentido inverso, podría decirse que la física social de Comte constituía la expresión más acabada del newtonianismo moral. Del mismo modo, la sociología de Jesús Ibáñez podría interpretarse como física social de segundo orden, según indicó alguna vez Emmánuel Lizcano, y en ella encontramos, desde luego, la traslación sociológica más acabada de esos mismos principios caóticos que ahora invoca Escohotado. A diferencia de Ibáñez, nuestro autor no pretende construir una teoría sociológica, sino dotar de un fundamento filosófico a una serie de propuestas políticas ya esbozadas anteriormente2. A estos efectos, se trataría de mostrar, en primer lugar, que el fracaso del marxismo como proyecto revolucionario es consecuencia de su inspiración determinista, según el ideal de Newton. Así, el fracaso de la Revolución soviética se explicaría (caps. VIII y IX) por una voluntad de planificación ignorante de la naturaleza indeterminista de la evolución social. A modo de contraejemplo, la imposibilidad de predecir los fenómenos sociales se nos mostraría claramente en los mercados financieros («un prototipo de sistema volátil que concentra buena parte de la inventiva contemporánea»), analizados mediante las nuevas herramientas caóticas (caps. X y XI). A partir de aquí, en los siete capítulos restantes, Escohotado nos propondrá las líneas maestras de su propia concepción de la sociedad (más allá, se nos advierte, de la oposición entre izquierda y derecha [p.230]). Así, puesto que el progreso sería un resultado del propio despliegue de la libertad (la impredecible espontaneidad), el libertario debería aceptar el ejercicio posibilista del poder (en particular, el Estado: pp.227-ss). El Derecho aparece así como «instrumento del control sobre el control» (p.278), adecuadamente dotado de una policía judicial. En consecuencia, debieran eliminarse los demás cuerpos policiales, y el propio ejército, pues quizá las armas atómicas (p.233) bastasen para garantizar la paz en un mundo en el que ya sólo estaría seriamente amenazada por el fundamentalismo islámico. En todo caso, el Estado debiera perder muchas de sus actuales competencias: la descentralización sería la vía regia para el desarrollo de la libertad, y en particular, para la resolución de los conflictos nacionalistas. En un mercado mundial, las naciones serían libres de escindirse constituyendo sus propios Estados, como en general, cualquier grupo (pp.255-6). En virtud de este mismo principio, debiera restringirse la acción del Estado y los partidos, a favor del mandato imperativo de los representantes populares y el referéndum como mecanismo preferente de decisión política (gracias a las amplias posibilidades que ofrecen las redes electrónicas de comunicación), tal y como propugna el Partido Radical italiano. 2 Cf., por ejemplo, su contribución a las 50 propuestas para el próximo milenio, Oviedo: Fundación de Cultura, 1997. ¿No serán estas propuestas la auténtica clave del éxito de Caos y orden? Podría ser, pero si el atractivo de la parte primera se explicaba, decíamos, por el desconocimiento de la teoría del caos entre el público español, tentados estamos de preguntarnos si el eco que encuentra esta propuesta política no admitiría una explicación análoga. Basta con retroceder a 1944 y hojear Camino de servidumbre, el clásico ensayo de Friedrich von Hayek, para advertir concomitancias que a muchos parecerán sorprendentes. También allí se defendía, contra la planificación revolucionaria socialista, una concepción de la libertad basada en la imposibilidad de predecir el curso futuro de una sociedad. Este era también el argumento de Frank Knight y los primeros economistas de Chicago, o del Karl Popper de La miseria del historicismo. La incertidumbre debía dejar paso a la espontaneidad de la acción individual, que se desplegaría en la objetividad de un orden jurídico, asegurado por un Estado mínimo y descentralizado. Quizá entre nosotros esta tradición libertaria sea más conocida por su defensa del libre mercado, que a muchos parecerá amenazante para la propia libertad. En este punto, Escohotado vacila: deberíamos confiarnos «a la estructura disipativa del mercado» (p.323), aunque reconozca que puede provocar un estallido social (p.237). Por lo demás, los libertarios americanos (Milton Friedman, nada menos) se han distinguido en la lucha por la abolición del servicio militar, la legalización de las drogas y otras muchas causas del agrado de nuestro autor (y quien piense que con distinto fundamento, debiera confrontar los textos). No se ve motivo, en efecto, para que Escohotado sólo cite a Adam Smith y Thomas Jefferson, cuando podría encontrar clásicos muchos más cercanos, que, como él, piensan que la empresa de Reagan o Thatcher fracasó por no reducir el gasto público (el ya citado Friedman, por ejemplo). En efecto, ¿por qué citar al más conspicuo especulador bursátil, G.Soros, y no a su maestro Popper? Quizá pueda alegarse devoción por Hegel (cuyo «todo lo real es racional» se asume en la p. 230) u otros autores continentales (como Jünger). Pero ¿cambiaría eso el signo político de su interpretación? ¿No era también Hegel, leído a través de Kojève, la fuente de Francis Fukuyama (también citado por nuestro autor) al proclamar el fin de la historia? En suma, diríamos que la operación de Escohotado consiste en traducir a términos caóticos una concepción neoliberal de la sociedad, por lo demás bien conocida. Esto explica que su concepción de la libertad resulte inteligible, aun cuando fracase en su empeño de divulgar la teoría del caos, pues, en realidad, no es nueva. Se trata de una reexposición parcial de un programa político que, en sus últimas versiones, tiene ya medio siglo, reinterpretando algunos aspectos (¿los más atractivos?) y oscureciendo otros (en particular, económicos). Su éxito nos parece, en cualquier caso, dudoso. Pues si el neoliberal podía servirse de la economía neoclásica para asegurar que de la interacción individual espontánea resultaría un equilibrio, en principio benéfico, a Escohotado el análisis caótico de la ingeniería financiera (el único aspecto auténticamente original del libro) sólo le permite afirmar que el mercado, como el propio curso de la sociedad, es impredecible. No se entiende muy bien por qué el autor se obstina en pensar que su espontaneidad será tan benéfica, cuando, en rigor, los resultados podrían resultar igualmente perversos («Del Caos nacieron Erebo y la negra Noche», cantaba Hesiodo). ¿No es ésta una opción fideista? Así lo creemos. En cierto modo, y pese a sus propias intenciones, diríamos que Escohotado nos hace retroceder en política hasta el estadio teológico, aquel en que, como apuntaba René Thom en su debate con Prigogine, el azar se concibe como la posibilidad de que un Dios omnipotente intervenga en cualquier momento cambiando el curso de las cosas de modo impredecible. Por ejemplo, esa deidad protestante a la que Newton apelaba en el Escolio general de sus Principia (tan repetidamente invocado por el autor de Caos y orden). Contra esta divinidad arbitraria, Thom proponía recuperar la tradición aristotélica del racionalismo tomista (sin «h»: la del dominico Tomás de Aquino). A quien la conozca, puede resultarle divertido observar como nuestro descreído Escohotado acaba inadvertidamente del lado del voluntarismo escotista (sin «h»: el del franciscano Duns Scoto). ¿Qué partido tomaremos entonces los ateos?