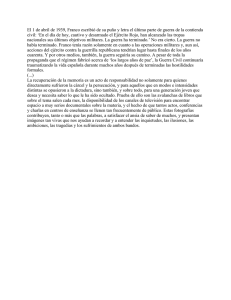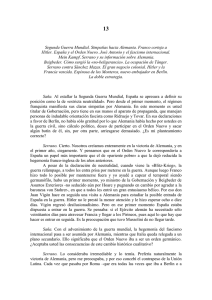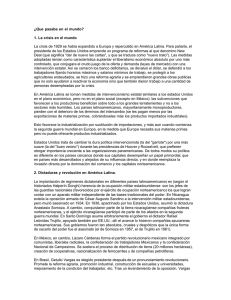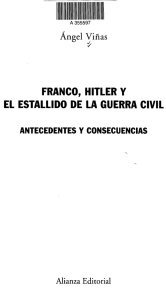La desaparición del Protocolo de Hendaya. Hitler y la Cataluña
Anuncio

16 La desaparición del Protocolo de Hendaya. Hitler y la Cataluña francesa. Dramática reunión en El Pardo. Serrano en Berchtesgaden. Duelo con Hitler y Ribbentrop. El servilismo de Espinosa de los Monteros. Los italianos invaden Grecia. Serrano y el embajador alemán Stohrer. Serrano y el Ejército. El general Rodrigo. Discurso de Serrano en Barcelona. Saña. La conferencia de Hendaya fue un dialogo de sordos. Franco no arrancó ninguna concesión formal de Hitler en relación a las demandas coloniales de España, y Hitler no logró el objetivo de que Franco se comprometiera en firme a entrar en la guerra. El llamado Protocolo Secreto de Hendaya fue un intento desesperado de enmascarar jurídicamente la discrepancia que existía entre ambos dictadores. ¿Con qué animo abandonaron ustedes Hendaya? Serrano. Yo salí pensando: pues bueno, por lo pronto nos hemos librado una vez más de vernos involucrados en la guerra. La verdad es que a mí la guerra me preocupaba mucho, me atormentaba. Pensaba que la guerra era la catástrofe para nosotros. Por eso la frase de Tovar: «Mientras no maten a Serrano, no intervendremos en la guerra». Ya seis meses después de Hendaya, con calor, anticipándose el verano, estábamos en el despacho de Franco en El Pardo, con los balcones abiertos, el sentado y yo de pie paseando. Franco, muy preocupado, me dijo: «De todas maneras, esta gente cualquier día nos presentara un ultimátum para declarar la guerra a Inglaterra». Y yo le contesto abrumado: «Pues mira, yo, para eso, no tengo valor». Yo había salido de Hendaya respirando un poquito. Por lo que respecta a Franco, estaba en la idea de que iba a crecer el poder de España con Marruecos y demás, lo que desde el punto de vista de su formación tiene una explicación clara. Franco salió diciendo: «Mientras no nos den los territorios, no entramos en la guerra». Saña. ¿Eran ustedes conscientes del riesgo que corrieron en Hendaya? ¿Se hacían cargo de su responsabilidad histórica ante el pueblo español? Imagínese que Hitler le dice a Franco: «Encantado: ahí están los territorios». Serrano. Hubiera sido tremendo. Pero esa idea del riesgo que usted plantea como espectador tenía una limitación, y era la de que estábamos en un momento en que creíamos en la victoria de Alemania. Con ello el riesgo quedaba atenuado, no era tan grande. El error garrafal en que estábamos todos -yo también- fue el de pensar que Alemania ganaría la guerra. Saña. La historia del Protocolo Secreto no termina en Hendaya. En España tuvo un colofón digno de nuestra mejor tradición picaresca. Serrano. Cuando Alemania perdió la guerra, el ejemplar español del Protocolo fue evidentemente destruido. Se apresuraron aquí a destruir ese documento comprometedor. Yo, un día, pedí al que hoy es embajador en el Quirinal, Cañadas, y a Thomas de Carranza, amigo mío, que buscaran en el Ministerio de Asuntos Exteriores el ejemplar español del Protocolo que necesitaba en justificación de la política española. Ambos eran diplomáticos y estaban encargados de la política europea. Se dedicaron de buena fe a buscarlo, porque lo natural era que pensaran que debía estar en los archivos. Pero no lo encontraron, y no lo encontraron porque el ejemplar fue destruido. Saña. ¿Por orden de Franco? Serrano. No lo sé. Saña. ¿Quién si no iba a dar la orden? No ciertamente un subalterno. El único que tenía un motivo poderoso para hacer desaparecer el Protocolo era Franco, no sólo por la posible reacción de los aliados caso de que llegara a publicarse, sino también porque la existencia del Protocolo anulaba e1 mito de que Franco había previsto e incluso deseado en el fondo la victoria de los aliados. En el orden de la política exterior, ese documento era un obstáculo para el proceso de magnificación de su persona como Caudillo infalible y todopoderoso. Serrano. El Protocolo, que en definitiva significó la incorporación al Tripartito muy condicionada, es verdad- disminuía su magnificación y lo rebajaba, claro. Y no sé a quién de los serviles se le ocurrió esa idea de destruirlo. Saña. Es la versión ibérica de Stalin, cambiando la historia a base de eliminar documentos y testimonios incómodos. Pienso en este contexto que usted se convertiría un poco en el Trotski del franquismo, con la diferencia, claro, de que a usted ni se le expatrió ni se le asesinó. Serrano. Pero se me condenó al ostracismo y se me colgó una leyenda negra. Saña. No faltaron historiadores incondicionales de Franco que, de buena o mala fe, se permitieron decir que el Protocolo no había existido nunca. Serrano. A pesar de que era notorio que el documento tenía que estar en Alemania, en los Estados Unidos o en Inglaterra. Hubo uno que afirmaba rotundamente: «Eso no existe, y yo no lo creeré hasta que me enseñen el papelito». 0 sea que, bien porque creyera que no había existido el Protocolo -lo que no creo-, bien porque sabía que el Protocolo había sido destruido, se permitía poner en duda las afirmaciones ciertas que hicimos sobre lo que ocurrió en Hendaya: negar el Protocolo y decir que era una invención. Saña. Carlos Rojas acabó con todas esas especulaciones con su artículo de ABC, en el que manejando los archivos norteamericanos confirmaba de una manera incontrovertible la existencia del Protocolo. Serrano. El profesor Carlos Rojas tuvo la mayor decencia y rectitud valerosa al comprobar la existencia del Protocolo y hacer una defensa calurosa de mi actuación; para mí lo más importante fue el acto de decencia de un señor que ni siquiera era un amigo mío de siempre, pues hacia relativamente poco que nos habíamos conocido y estimado. Y este hombre tuvo la caballerosidad de salir al paso de todos esos mentirosos y decirles: «¿Qué pasa? Aquí se ha hecho la campaña mejor orquestada contra Serrano Suñer cuando fue el quien de verdad resistió las presiones de Hitler para evitar la entrada de España en la guerra». Saña. Pocos días después de la entrevista de Hendaya, Hitler se reúne con Mussolini en Florencia, apresurándose a quejarse de los españoles. Según la versión de Ciano, el Führer dijo: «Los españoles no son conscientes de su situación y se trazan objetivos que están muy por encima de sus posibilidades. Mientras se reservan el derecho de entrar en la guerra cuando les parezca oportuno, empiezan por exigir de antemano suministros materiales que de ser aceptados, serían un gran lastre para el Eje, y tienen un programa de exigencias coloniales de tal envergadura que si nosotros lo aceptásemos traería consigo la unión del imperio colonial francés con De Gaulle... Suñer pide una rectificación de los Pirineos y exige la Cataluña francesa». ¿Es cierto lo que Hitler dijo sobre usted y la Cataluña francesa? Serrano. Es una mentira gigantesca, que no me explico. La verdad es muy distinta. El que propuso ese disparate no fui yo, sino el propio Hitler. Ya en mis primeras conversaciones con él en Berlín, antes de que hubiera decidido de una manera firme buscar una colaboración estrecha con Pétain -es decir, antes de Montoire- noté que al plantearse el tema de nuestras reivindicaciones coloniales, intentaba el desviarlas en una dirección distinta a la de Marruecos y el África en general, y me dijo: «Oiga usted, ministro, ahí tienen ustedes Gibraltar, y tienen Portugal, que sería facilísimo tomar. ¿Hay algo más absurdo que eso de que Portugal no sea España?». Yo le contesté: «Sí, eso, geográfica y políticamente será un absurdo en su origen; ahora bien, cuando un hecho dura ocho siglos, deja ya de ser un absurdo». Hitler era un fresco. Al ofrecerme alegremente Portugal quería desviarme de otros propósitos nuestros. Con la misma alegría me ofreció el Sur de Francia. «Oiga usted, el Rosellón y la Cerdaña son territorios españoles». A lo que respondí: «Sí, señor, ya lo creo: Jaime el Conquistador, la Universidad de Montpellier... Es cierto, pero esos regalos no los queremos de ninguna manera. Como usted comprenderá, eso sería imposible de absorber; no lo queremos». Y añadí: «En relación con la Francia metropolitana, llegada la hora de poder hablar en la victoria, lo que sí tenemos que presentar es un pequeño problema de rectificación de fronteras, porque en la frontera hay dos o tres puntos absurdos; pero eso no es tomarles territorio alguno, sino proceder a un reajuste lógico de la demarcación fronteriza». Saña. A mediados de noviembre de 1940, el embajador alemán Von Stohrer le llama a usted para comunicarle que Hitler le invita a visitarle al Berghof, su residencia de recreo en Berchtesgaden. Al comunicarle usted la noticia a Franco, este le preguntó: «¿Qué quieren?». Esta reacción hace suponer que Franco no tenía una idea muy clara del motivo de la invitación de Hitler, que no era otro que el de presentarles a ustedes un ultimátum para incorporarse al carro bélico del Reich. ¿Barruntaba usted lo que se avecinaba? Serrano. Pues claro. Vino Stohrer a verme al Ministerio de Asuntos Exteriores, con un telegrama cifrado de Ribbentrop. Y me dice: «El ministro Ribbentrop me comunica que el Führer le agradecería que pudiera ir a visitarle en seguida a Berchtesgaden». Yo le dije a Stohrer: «No puedo contestarle en seguida; tengo que ir a El Pardo para hablar con Franco y algo más». Franco, en efecto, me preguntó: «¿Qué quieren?». «¿Pues qué van a querer?», le dije. «Que fijemos la fecha para entrar en la guerra.» Entonces me preguntó: «¿Cuándo saldrás, pues? ¿Mañana, o pasado mañana?». Le contesté: «No, no, yo no salgo sin que convoques a los ministros militares, porque ya estoy harto de chismes y deformaciones' canallescas. Quiero ir allí como mandatario con poder formal para decir una cosa u otra. De manera que yo no voy allí sin celebrar primero una reunión con los ministros militares presidida por ti». Saña. ¿Qué pasó en la reunión exigida por usted? ¿Qué actitud adoptaron los ministros uniformados? Serrano. Franco informó a los ministros presentes de lo que ocurría, señalando que yo pensaba que Hitler pedía verme para que fijásemos la fecha de nuestra entrada en la guerra. Entonces el general Varela, dirigiéndose a Franco, exclamó: «Pues que no vaya, que no vaya». Vigón y el almirante dijeron: «Bueno, hay que pensarlo». Y yo dije: «Sí, desde luego hay que pensarlo, porque ir puede tener algún inconveniente, pero si no vamos, tal vez nos los encontremos en Vitoria». Y entonces, todos, reconociendo el peso de mi razonamiento, dijeron: «Sí, claro, hay que ir», y se decidió mi marcha a Berchtesgaden. Saña. El diálogo en el Berghof fue infructífero. Hitler movilizó todos sus recursos dialécticos para presionarle a usted y llevarle a su terreno, pero usted supo eludir el lazo, defendiéndose a veces con maniobras de diversión, otras contraatacando. Así, se quejó usted abiertamente del artículo 5 del Protocolo de Hendaya, referente a las reivindicaciones territoriales de España. Según los documentos oficiales alemanes, Hitler le respondió abruptamente que la concretización de este punto «conduciría a una disputa sin fin y a la perdida del Norte de África. En este caso, el prefería que Gibraltar quedase en manos inglesas y África en manos de Pétain. Los señores españoles (die spanischen Herren) tenían que creer sus palabras y no insistir (sich versteifen) en obtener una concretización escrita». Por cierto, que en su versión de la entrevista, no recoge usted esta reacción intempestiva de Hitler. Serrano. En la primera parte de su discurso Hitler sí dijo impertinencias, pero fue en esta ocasión precisamente, cuando después de oír mis explicaciones sobre la situación precaria de España, cayó abatido en su sillón y ya no volvió a hablar más; fue el único gesto humano que aprecié en él. Saña. El resultado concreto de la entrevista es que Hitler les concedió a ustedes algún mes más para decidirse a entrar en la guerra. ¿Salió usted satisfecho del encuentro? Serrano. Satisfecho no es la palabra, pero si pensando que había hecho lo que tenía que hacer: no comprometerme y conseguir –como logré- varios meses más de tregua. Pero tranquilo no estaba. No era tan simple y vanidoso para pensar que con mi visita nos habíamos librado de entrar en la guerra. Saña. ¿No dieron ustedes pies con su política verbalmente pro-alemana a que ellos creyeran de verdad que ustedes quería entrar en la guerra? Serrano. Eso era cosa de ellos. El valor que ellos dieran a nuestras manifestaciones verbales no nos incumbía. Es muy posible que debido a estas manifestaciones ellos creyeran de verdad que entraríamos en la guerra, pero no hay que olvidar que nuestras declaraciones de simpatía al Eje fueron siempre acompañadas de nuestras condiciones dilatorias. Saña. La visita a Berchtesgaden no terminó con su entrevista con Hitler. Al día siguiente celebró usted una reunión con Ribbentrop, al que dio varios parones dialécticos. ¿Cómo encajaba el viajante de champaña, experto en idiomas y embajador frustrado su superioridad político-intelectual? Serrano. Mi ilusión, después de haber hablado con Hitler y tomado el té, era la de haberme marchado corriendo. Pero Hitler sugirió que al día siguiente podía seguir hablando con Ribbentrop, y tuvimos que quedarnos a dormir en un hotel de Berchtesgaden en vez de largarnos. Por lo que respecta a Ribbentrop, reaccionó de distinta manera según los casos y motivos de lo que usted llama mis «parones dialécticos». Mucho antes de Berchtesgaden, en mi primer viaje a Berlín, Ribbentrop me pidió una de las Islas Canarias como base para los alemanes como he explicado en otro sitio. Yo me puse en pie y le dije: «Regreso inmediatamente a España». Ribbentrop se quedó perplejo, sin saber que decir. El subsecretario Weizsäcker, marino, hombre fino, estaba presente en la entrevista y procuró en seguida atenuar la torpeza de su ministro. Yo dije entonces: «La única explicación que yo encuentro a lo dicho por el señor ministro es que no conozca con precisión la geografía española y no tenga en cuenta que las Islas Canarias son territorio español exactamente como Burgos o Salamanca». Weizsäcker recogió el guante y dijo: «Claro, claro, el señor ministro no ha querido molestarle; ha pensado sólo en la cesión ocasional, temporal, de una base para el apoyo de la aviación». Y yo repuse: «Ni temporal ni para apoyo de la aviación ni nada». Y mire usted, luego, la gestión de ministros que me sucedieron, se dio España entera como base. En esa ocasión Ribbentrop reaccionó con gran humildad; comprendió que había metido la pata y se disculpó. En cambio, en Berchtesgaden, cuando yo le digo que el servicio diplomático nuestro era modesto, pero más extenso que el de ellos porque yo tenía relaciones con medio mundo y él con casi nadie, se sonreía impertinentemente y con aire de superioridad. Saña. En la conversación con Ribbentrop tomó parte el embajador Espinosa de los Monteros. Para disgusto suyo, coreaba con gestos visibles todo lo que iba diciendo el ministro alemán. ¿Cómo toleraba usted que la representación diplomática de España estuviera a cargo de un hombre tan subyugado por los nazis? Serrano. Mientras Ribbentrop estaba contando camelos sobre los Estados Unidos, diciendo que no intervendrían en la guerra, y yo me preparaba para desmentirle, nuestro embajador asentía efectivamente con la cabeza. Hacía todo esto por lo mismo que había halagado a los alemanes en Hendaya: hacer méritos para buscar su apoyo; pensaba: si estos se empeñan en protegerme, a mí no me quitan del puesto. Así el embajador se pasó al moro. A mí su conducta me produjo una irritación tal, que nada más salir, le dije destempladamente: «Mire usted, cuando el ministro habla, el embajador calla, y cuando habla el ministro alemán y todavía el ministro español no ha hablado para mostrar conformidad o disconformidad, es elemental que el embajador se calle y no haga gestos de adhesión con lo que está diciendo el otro». Yo no tenía allí a Espinosa de los Monteros por capricho. Cuando yo llegué a Exteriores, estaba ya nombrado. El otro día le dije a usted una cosa que ahora al hablar de todo esto recuerdo que no era del todo exacta. Le dije que el primer nombramiento que hizo Franco sin comunicármelo previamente fue el de Galarza. Pero ahora pienso que hubo otro antes; que fue este del general Espinosa de los Monteros como embajador en Berlín. Un día me entero por Montarco y otra gente de mi Secretaria que van a nombrar embajador en Berlín a Espinosa de los Monteros. «¿Cómo es posible?», dije. Yo había hablado entonces con él cuatro veces y comprobado que desde el punto de vista político, era un hombre inadecuado, y en el aspecto militar, un día le oí decir a Franco que estaba muy «borrado en las cosas militares». Era yerno de Dato y tenía ideas viejas y conservadoras. Cuando me enteré le dije a Franco: «Me he enterado que va de embajador en Berlín Espinosa de los Monteros». Franco, cohibido, fastidiado por la pregunta, me respondió: «Sí, sí, cae muy bien allí». Repuse: «¿Quién te habrá dicho que cae muy bien allí? Yo no sé si cae muy bien o muy mal, pero presumo que ha de caer mal porque es un hombre de una formación y de unas maneras que no tienen nada que ver con lo que hay allí». Franco insistió: «No, no, cae muy bien porque habla el alemán divinamente». En efecto, hablaba el alemán perfecto, un alemán austriaco, que había aprendido siendo su padre embajador. Yo le dije a Franco: «Pues eso es lo malo, que hable, que hable». Pero Franco insistió en nombrarle. Saña. El 28 de octubre de 1940, se había producido la invasión italiana a Grecia. Mientras usted celebraba sus conversaciones con Hitler y Ribbentrop, era ya visible que las armas italianas iban a cosechar una derrota. ¿Qué efecto le produjo a usted el fracaso de sus amigos de Roma? ¿Tuvo la extensión de la guerra a los Balcanes alguna influencia en el análisis de la guerra por parte de usted y de Franco? Serrano. Yo, desde mi profanidad, pensé lo que cualquier persona de sentido común pensaría: que aquello era una metedura de pata. Los italianos tenían un complejo de inferioridad ante los alemanes y creían que tenían que cosechar glorias militares como ellos. Después de aquel Hitler que había invadido a tantos países de Europa, Ciano realizó la «hazaña» de cargarse al rey de Albania, lo que era ridículo. Luego vino lo de Grecia. En el primer momento no pensé de todas maneras que iban a ser tan incapaces. Me parecía imposible que la invasión se desarrollara tan catastróficamente. Pensé desde el primer momento que aquella aventura no iba a salir bien, pero no pensé que iba a terminar tan mal. Saña. La presión alemana sobre España es particularmente intensa durante los meses de noviembre y diciembre de 1940 y enero de 1941. Hitler envía a la Península al almirante Canaris, que se entrevista con Franco el 7 de diciembre. En su celebre biografía sobre Canaris, el ingles Ian Corvin afirma en este contexto que el almirante le mandó a usted un mensaje conspirativo a través de su agente en Roma, doctor Joseph Müller, para insistir que Franco no entrara en la guerra al lado del Eje. ¿Recuerda usted ese encuentro con el agente de Canaris? Serrano. No, no lo recuerdo ni creo que tuviera lugar. De haber recibido tal mensaje, me acordaría perfectamente de él por su importancia. Saña. En diciembre de 1940, tras la entrevista de Canaris con Franco, usted conferencia varias veces con el embajador alemán Von Stohrer. El día 9, éste envía un telegrama al Ministerio de Asuntos Exteriores de Berlín declarando que usted le ha dicho que el problema número uno del país era la lucha contra el hambre, y que este problema tenía prioridad sobre el problema de la guerra a la paz. Este testimonio de Von Stohrer demuestra que tras la entrevista del Berghof con Hitler, se reafirma su negativa a entrar en la guerra, ¿no es así? Serrano. Yo veía a Stohrer casi todos los días y le repetía insistentemente que nuestra preocupación central era la de solucionar el angustioso problema de la alimentación. Von Stohrer comprendía muy bien nuestra postura. Evidentemente, yo seguía más decidido que nunca en mi propósito de mantener a España alejada de la guerra. El telegrama de Von Stohrer tenía sin duda relación con el discurso que pronuncié en Barcelona sobre el problema del hambre. Saña. No. Tengo que rectificarle. El telegrama de Von Stohrer está fechado el 9 de diciembre, y usted pronunció su discurso el 11 de enero de 1941. De su discurso nos ocuparemos en seguida. Pero antes quiero referirme a un segundo telegrama enviado por Von Stohrer el mismo día 9, en el que subraya la poca inclinación de los españoles a entrar en la guerra. En este contexto señala la lucha que usted sostiene con los militares, «der in Kampf mit Militär stehende Aussemminister». ¿Puede decirme algo al respecto? ¿Quién frenaba a quién, los militares a usted o usted a los militares? Salta a la vista que usted, por mucha confianza que tuviera con Stohrer, no podía decirle brutalmente que no quería entrar en la guerra; él, por su parte, para salvar su posición propia como embajador y la imagen de usted en Berlín, no podía decirle a Ribbentrop que usted era el obstáculo para que España entrara en la guerra. ¿Puede aclararme la verdadera situación? Serrano. El Ejército era en líneas generales germanófilo, lo que era natural porque tenía una gran admiración por las victorias alemanas y las novedades introducidas por ellos en los campos de batalla. Pero yo no luchaba con todos los militares, yo no veía a los militares en masa. Quiero pues matizar su cita y decirle que los militares con los que yo me enfrentaba por su posición intervencionista eran Muñoz Grandes y Yagüe. Había unos exaltados que eran los que se metían conmigo constantemente e iban a la SA a decir: «El ministro ése no hace más que hablar». Los que realmente me censuraban y atacaban por esa política que no les parecía decidida, resuelta, los que especialmente estaban en esa línea eran Muñoz Grandes y Yagüe. Saña. En otro telegrama a la Wilhelmstrasse, fechado el 11 de diciembre 1940, Von Stohrer confirma la situación catastrófica de España en materia alimentación y vuelve a hablar de sus diferencias con los militares, que le acusan haber querido intervenir en cuestiones militares y económicas, a pesar de desconocimiento de estos asuntos. ¿A qué se refería concretamente Von Stohrer? de de de su Serrano. Es posible que Von Stohrer oyera esas acusaciones porque a mí me acusaban por todo. En cuestiones económicas, yo no me metía más que en el problema del trigo y las materias primas. En cuestiones militares jamás -eso le demuestra a usted el clima de pasión en que vivíamos- intervine en ellas. Primero porque no quería, y segundo porque he sido siempre una persona consciente de mis límites. No me metí en ese terreno más que una vez, empujado por Dionisio Ridruejo y los falangistas más exaltados para pedirle a Franco, cuando se constituyó la División Azul, que el jefe fuera Muñoz Grandes, no por especial simpatía mía, sino empujado por ellos. Fuera de esta ocasión, ni siquiera rocé los asuntos militares. Tuve el exquisito cuidado de evitar todo acto mío que pudiera interpretarse como un entrometimiento en los asuntos militares. Saña. ¿Y cómo se explica que Von Stohrer llegara a esta conclusión? Serrano. ¡Porque lo oía! Cuando a alguno le quitaban el mando y se enfadaba, pues el culpable era yo. Le voy a contar una anécdota que es significativa en este aspecto y divertida; increíble. Había uno de los generales más valientes de la guerra -otro intervencionista como Muñoz Grandes-, que era Rodrigo. Le llamaban Asdrúbal; era su mote entre los militares. Era famoso entre los falangistas y yo había oído hablar de él, pero no le conocía personalmente. Beigbeder, que era entonces ministro de Asuntos Exteriores nuestras relaciones eran todavía cordiales-, me dice un día: «Oiga, Serrano, ¿por qué no recibe a Asdrúbal, al general Rodrigo?». «¿Yo por qué he de recibirle?», dije. «Es que le han quitado el mando y está en la idea absurda de que es usted el culpable.» Por supuesto, yo no había intervenido para nada en su destitución, que fue, como es natural, obra de Varela y de Franco. Ni siquiera sabía el mando que tenía. Pero accedí a recibirle y vino al día siguiente. Era un hombre más bien bajo, un poco rechoncho, de aire rudo y noble. Llegó a mi despacho con media hora o tres cuartos de retraso, con su Laureada, su uniforme de general habilitado, muy aparatoso. Me dijo: «Bueno, señor ministro, perdóneme por llegar tarde; tengo una disculpa, ¿sabe usted? Es que yo no se andar por este poblado». Acostumbrado al lenguaje de los africanistas, llamaba poblado a la capital. Me hizo gracia y le dije: «Me quedé asombrado cuando Beigbeder me explicó que usted pensaba que yo era el causante de que le quitaran el mando». Me contestó: «No, es que soy muy bruto. Si ahora, cuando venía para aquí, estaba diciéndome eso: pero, ¡qué bruto eres! ¿Por qué vas a hablar con este hombre que no tendrá nada que ver con tu destitución y que a lo mejor ni siquiera conoce?». Esta anécdota es el exponente del ambiente que existía contra mí Todo era culpa mía, hasta la lluvia y la sequía. Saña. Vayamos a su discurso de 11 de enero de 1941, que pronunció usted en el acto inaugural del V Congreso de la Sección Femenina celebrado en Barcelona. Después de dedicar algunos piropos a Cataluña y hablar del problema demográfico de España y de la necesidad de una profilaxis moral, entra usted en el objeto principal de su arenga, que era el problema del hambre: «Frente a lo que los tontos dijeron sobre nuestras posibles locuras, yo tengo que afirmar, y podría probar, que nuestros pasos han medido todos los caminos de la prudencia para intentar resolver este grave problema, para dar de comer al pueblo español, compromiso que nos obliga y nos acucia más que cualquier otro». Después de pronunciar estos párrafos, en los que usted, con alusiones claras, señalaba que España había declinado hasta entonces entrar en la guerra, pronuncia unas frases dirigidas a los ingleses, aunque sin nombrarlos: «Pero hemos de decir que el problema ha de resolverse ahora, para este invierno, ¡y pronto!, sin trámites dilatorios. Necesitamos pan para que el pueblo coma, necesitamos materias primas para que el pueblo trabaje, no un día, ni dos días, sino todos los días. Y si ante esto, que es exigencia de nuestro derecho de vida, las gentes estuvieran insensibles a nuestras demandas y nos negaran el pan o hicieran imposible el trabajo del pueblo español, o nos exigieran como precio el honor, entonces, camaradas de la Falange, ¡qué riesgo, qué dolor, ni qué muerte podrían detenernos!». ¿Qué se proponía usted con esos párrafos amenazantes? Serrano. Hacer entrar en razón a los ingleses. Tras el discurso, al llegar a Madrid, el barón de las Torres, que era un tipo castizo, me dice: «El amigo Samuel (así llamaba al embajador ingles Hoare) ha llamado como de costumbre diciendo que quisiera venir a la una». Y Sir Samuel Hoare vino para traerme los navy-certs que me había negado durante doce días aquí en Madrid. Ese fue el efecto de mi amenaza de Barcelona. Saña. Es posible, pero los primeros interesados en no provocar demasiado a España eran los ingleses. Cinco días antes de que usted pronunciara su discurso, Churchill escribía: «Tenemos que procurar con todo cuidado no irritar al gobierno español más de lo que ha ocurrido hasta ahora». Serrano. Era la única política inteligente en aquella situación tan difícil y comprometida: no ser locos ni dejarse achicar. Si hubiera sido un loco, me hubiera lanzado a la guerra al lado del Eje, y si hubiera sido un pusilánime, me habría dejado pisotear por los ingleses. No hice ni una cosa ni la otra: busqué un equilibrio difícil que nos permitiera a la vez, no entrar en la guerra y no morirnos de hambre. ¡Qué pocos españoles han pensado con serenidad y con justicia en relación con aquella conducta mía!