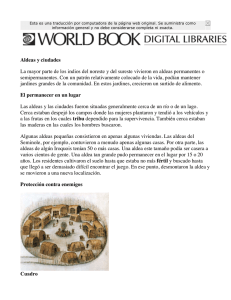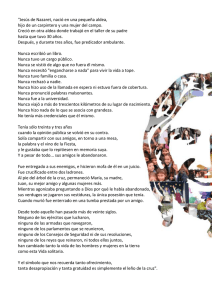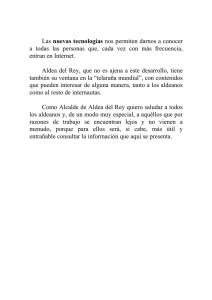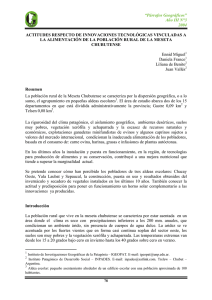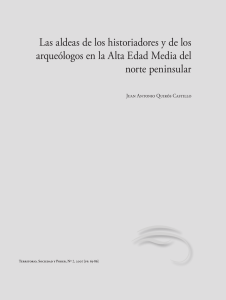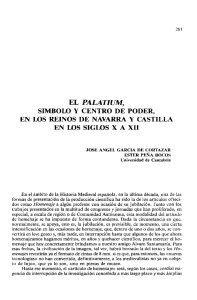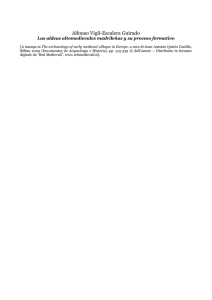¿Para qué sirve la aldea - Asociación Forestal de Soria
Anuncio

¿Para qué sirve la aldea? Jaime Izquierdo Publicado en La Nueva España, 11 de junio de 2014 Nacida hace unos 10.000 años, a la vez que aprendimos a cultivar las primeras semillas y domesticar animales, la aldea se convirtió en el primer experimento urbano de la Humanidad. Mucho tiempo después vendrían las ciudades y entonces las aldeas, que hasta ese momento habían vivido a su aire dedicándose al trabajo de la tierra y al intercambio, a veces amistoso a veces belicoso entre ellas, se situaron como pequeños satélites en su órbita. Durante varios milenios, y hasta mediados del siglo XX, las aldeas y las ciudades se entendieron en un orden cósmico establecido sobre la base del interés mutuo y el mantenimiento complementario de funciones e identidades. Esa relación entre la aldea y la ciudad, lejos de ser respetuosa, estuvo siempre viciada por la supremacía del planeta urbano que utilizaba su fuerza gravitacional para someterlas a sus intereses. Digamos que las ciudades necesitaban de las aldeas tanto como las desconsideraban, más allá de que estas les suministrasen alimento, mano de obra barata y soldados. El vínculo se rompió hace tan solo unas décadas cuando la ciudad conoció a la revolución industrial y se fusionó con ella para crear una nueva galaxia. Eso sucedió en España oficialmente el día 21 de julio de 1959, en medio de una dictadura militar y en plena exaltación de una élite dirigente tecnócrata que fió todas las opciones de progreso al nuevo ordenamiento urbano industrial, vertical e inquebrantable. El día que se hizo público el Plan de Estabilización se inició la desafección entre la ciudad y sus aldeas satélites. ¿Qué les pasó a partir de entonces a las aldeas? Tras siglos de dominación urbana tenían sus órganos vitales -casas, ordenanzas y mercado- muy debilitados. El nuevo orden universal urbano industrial provocó unos efectos devastadores que aceleraron su deterioro. Las ciudades ya no las necesitaban para alimentarse, de eso se iba a encargar a partir de entonces la industria agroalimentaria, ahora ya multinacional, y las nuevas redes de comercialización de escala global. En Asturias, como en el resto del mundo occidental, las aldeas que estaban en la órbita más próxima a la ciudad desaparecieron y se convirtieron en suburbios. Algunos de estos lugares del primer cinturón rural conservan todavía el nombre de la aldea original, aunque en realidad sean ya barrios urbanos. Otras aldeas, más alejadas del área metropolitana central, continúan trabajando la tierra, pero ya no lo hacen ateniéndose al orden campesino clásico, sino que han adaptado, con más o menos éxito, la organización industrial. Son aldeas vinculadas a la agricultura y especializadas en torno a la leche y la producción de eucalipto para la industria papelera. Por último, las aldeas más alejadas de las ciudades y carentes de atractivo para los intereses industriales, es decir, las ubicadas en las zonas de montaña, no pudieron mantener su organización campesina y empezaron a ser abandonadas por sus pobladores. Los profesionales de la ciencia y la tecnología troquelados por el pensamiento industrial, que en España campean a sus anchas por la Universidad y las Administraciones Públicas desde los años 60, diseñaron planes de modernización agraria y forestal que entraron en las parroquias campesinas como elefante en cacharrería y se cargaron los frágiles y complejos sistemas vernáculos de conocimiento local que acreditaban varios milenios de gestión exitosa del territorio. Se los cargaron, entre otras cosas, porque ni los vieron siquiera. Pero la cosa no acabó aquí, a la fiebre de la tecnocracia desarrollista de los 70 sucedió la fiebre de la tecnocracia conservacionista en los 90. Una nueva oleada, de distinta polaridad pero impregnada de los mismos planteamientos sectoriales y verticales de especializada ciencia industrial, desembarcó en los pecios del naufragio campesino uniformada en Coronel Tapioca y armada de prismáticos, lupas, mapas y telescopios- en busca de la "naturaleza". Tal como les había pasado con anterioridad a los productivistas forestales, los nuevos redentores fueron incapaces de reconocer el orden subyacente generado por la aldea. Buscando la naturaleza original en los pagos campesinos no se percataron de que esta vivía allí al amparo de una cultura que le había dado forma, alimento y custodia. La fiebre conservacionista provocó que las políticas regionales generaran multitud de leyes proteccionistas para espacios y especies y se acotaron cientos de territorios afectos a una nueva nomenclatura biocrática, urbana e industrial -espacio natural, paisaje protegido, reserva natural parcial, parque natural, especie en peligro de extinción, hábitat sensible, PRUGs, LICs, IGIs, PORNs…- que empapeló sin miramientos los últimos vestigios del preciso orden aldeano nacido de las primeras comunidades campesinas de la historia de la Humanidad. Y así fue como el otrora territorio cotidiano de aldeas y brañas, de naturaleza maridada con cultura, pasó a ser una especie de parque temático de fin de semana para los habitantes de la ciudad. Una sucursal de los apetitos desordenados de la urbe. Nuevas informaciones se entrecruzan ahora en la misma franja del dial de la montaña, el último reducto de la aldea. Distintas músicas y noticiarios se superponen generando un ruido insufrible. Aldeas perdidas enmarañadas en la selva o aldeas convertidas en reclamos para la observación de lobos, conviven con el turismo rural, vacatenientes pendientes de la última regulación de la PAC, estudios científicos fragmentarios, un retén de bomberos, un grupo ecologista de propagandistas contagiados de lycofilia, una asociación de reasalvajadores y una familia de Moratalaz preguntado en Cangas de Onís a qué hora abre el parque nacional de los Picos de Europa. La ciudad, y la cultura industrial, vuelcan en las montañas elementos de su orden planetario que, como fragmentos de basura cósmica, impactan contra las últimas casas de un país de anochecida en el que ya casi nadie siega y en donde no suenan los lloqueros de las cabras. Hemos perdido la emisora de la aldea, aquella especie de radio pirenaica que desde el monte emitía una sinfonía pastoral, un concierto entre la casa, las ordenanzas y el mercado dirigido al compás por la cultura y la naturaleza campesina. ¿Y ahora, qué? Podemos seguir haciendo lo de siempre, es decir, seguir acumulando en la aldea fragmentos inconexos de una política y una legislación nacida en el imaginario urbano industrial, o hacer lo que nunca: repensar la aldea desde la aldea misma, averiguar cómo hicieron nuestros antepasados campesinos durante tantos siglos para crear unos paisajes y unos ecosistemas tan extraordinariamente eficientes sin devaluarlos. Recuperar el pensamiento sistémico aplicado a lo local, tal como hicieron las comunidades campesinas, y frenar la invasión del pensamiento sectorial urbano industrial, tal como estamos haciendo desde la Administración. En definitiva, buscar en el ordenamiento histórico de las aldeas de montaña la referencia, el método vernáculo, las partituras originales sobre las que el concierto instrumental hizo música clásica, rehabilitarlo y actualizarlo, e incorporar nuevos instrumentos, nuevas oportunidades, mejores condiciones de vida y darle una nueva función a la aldea para que se encargue de gestionar lo que le es propio. ¿Para qué sirve una aldea de montaña en el siglo XXI? Para armonizar localmente al hombre y su cultura en la naturaleza inmediata. Para concertar a la comunidad con los recursos naturales del entorno. Para recuperar la identidad y compartirla con el resto del mundo. Para seguir haciendo ruido desde la Administración Pública, o desde la propaganda ecologista urbana de fin de semana, que nadie cuente conmigo. Me parece bastante más sugerente intentar la aventura de recuperar la aldea, restaurarla, darle nuevos cometidos y situarla en el lugar que se merece.