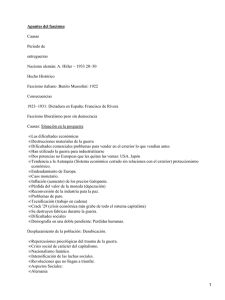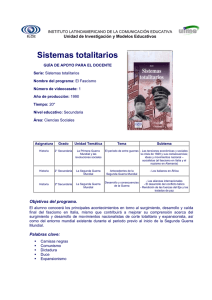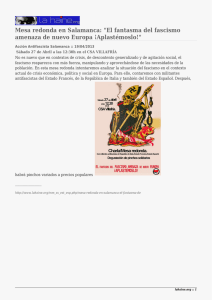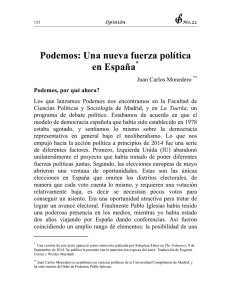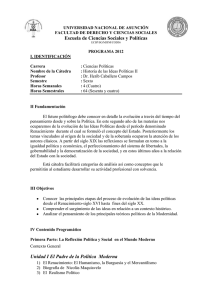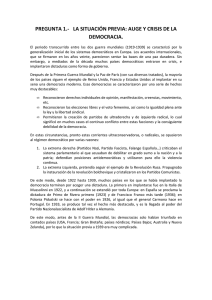Padres Nuestros
Anuncio

ABC ANALISIS por Juan Becerra Escritor Padres Nuestros La toma de colegios secundarios en la Ciudad de Buenos Aires produjo una cantidad de efectos esperados e inesperados. El más inesperado fue, sin dudas, el asedio de Mirta Legrand al ministro Esteban Bullrich, a quien se lo vio ayunar a causa del stress que le causaban las punciones de La Señora, siempre a la izquierda de la conversación, tanto fuese para apoyar a los alumnos como para colocarle el rótulo de “nazi” a las listas que el Gobierno de la Ciudad confeccionó con el fin de hacer inteligencia de Estado sobre los jóvenes que integraban la vanguardia política de los reclamos. Luego, la discusión se fue, como quien dice, desnaturalizando y apoyándose en otros escenarios, donde subieron otros actores y en los que hubo otro clima, mucho más agresivo y mucho más modesto en términos de contenidos. Los programas de entrevistas políticas decidieron establecer un esquema de discusión con los “sí” de un lado y los “no” del otro, dividiendo a los grupos por fronteras imaginarias pero tan efectivas como las físicas o, directamente, agrupando a quienes estaban a favor de la toma en una tribuna y a quienes no, en otra. Preparado el enfrentamiento ya no sólo como una disputa de ideas sino como un show dramático, hizo su aparición estelar un hombre que se presentó como padre y abogado para argumentar contra la toma de las escuelas. Dijo que estaba cansado que le dijeran “facho” (¿qué quería que le dijeran?: ¿Charly García?) porque lo único que hacía era velar por la democracia del sistema educativo y, por lo que estaba viendo, la toma era una decisión de “facto”. Pero apenas el delegado del Colegio Mariano Acosta, un joven aplomado y respetuoso, intentó refutarlo (lo que era facilísimo porque su argumento consistía en cubrir su fascismo llamando fascistas a los demás), el Superpadre-abogado comenzó a hablar de “infiltración”. Ya había habido algo en él del orden de la inconducta o, más bien, del orden de la incontinencia; una especie de sordera que le impedía escuchar los argumentos de sus adversarios, a los que les sobreimprimía sus frases hechas siempre orientadas a lo mismo: a descalificar a los gritos del modo en que, ajustándose al manual de la tergiversación, lo hacen las personas irritables contra las “desviaciones” –por ejemplo: el reclamo- de una democracia, que sólo es vista como un fenómeno que consiste en ajustarse a la obediencia de la ley que jamás debe ser cuestionada. Es decir, a un tipo de democracia sin sociedad, sin actualidad y, básicamente, sin necesidades. Una democracia que sea museo de sí misma y acate –citemos a los “republicanos” argentinoslas reglas de juego, que deben ser claras, etc. De todas las calificaciones insultantes que utilizó Superpadre-abogado, y de todas las confusiones ideológicas, históricas y hasta legales en las que se fue metiendo sólo con el único fin de imponerse con el formato del monólogo o la psicosis, hubo una que ojalá le haya traído una disputa doméstica con sus hijos. Dijo: “Acá estamos con chicos que son incapaces. El menor de edad es un incapaz”. Si alguien hiciera un allanamiento en la casa de Superpadre-abogado no encontraría, por supuesto, bibliografía freudiana, ni ninguna otra (ni siquiera la Guía Telefónica 2010). ¿De dónde saca esa arrogancia para nombrar cosas que desconoce? ¡Del fascismo! El fascismo verbal –por algo se empieza- es una máquina de reducir a la frasecita-bomba los problemas más grandes como los del Ser y la Historia (imaginemos, entonces, con qué soltura se encarga de los problemas “menores” como los de la política); y siempre trabaja sus intervenciones en un nivel mínimo de expresión y desarrollo. Sólo así, con esos recursos retóricos que deberían ir evolucionando por el bien del fascismo, un fascista puede decirle a quienes no lo son: “¡Fascista!”. Decirle a alguien “incapaz”, y decirlo sin ninguna excepción ni reserva (decirle incapaz para todo servicio) no es un buen comienzo para discutir nada. La calificación anula la dinámica de cualquier intercambio y la reduce a un imposible por medio del cual alguien, digamos un Superpadre-abogado, en nombre de esa ley natural extravagante por la cual el padre es superior al hijo –y el adulto es superior al joven-, se niega a establecer relaciones horizontales y no justamente basándose en el saber, sino en el poder. Allí, el Superpadre-abogado, o cualquiera de su talla, puede hinchar su traje sastre y decirle a su pretendiente de interlocutor: “Yo no puedo discutir con vos”.