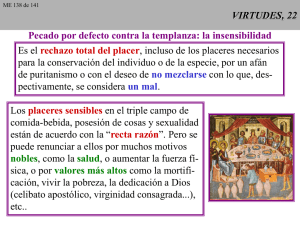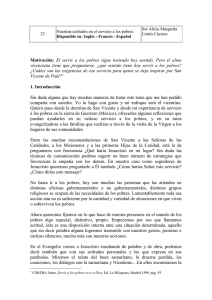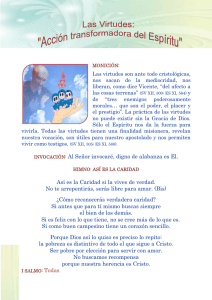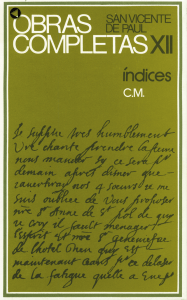DÉCIMOCUARTO DÍA: VIRTUDES DE BASE Estas son, hermanos
Anuncio

DÉCIMOCUARTO DÍA: VIRTUDES DE BASE Estas son, hermanos míos, las tres máximas evangélicas más indicadas para nosotros: la primera, es la sencillez, que se refiere a Dios; la segunda la humildad, que atañe a nuestra sumisión; por ella nos convertimos en un holocausto para Dios a quien debemos todo honor y en cuya presencia hemos de anonadarnos y hacer que él tome posesión de nosotros; la tercera es la mansedumbre, para soportar los defectos de nuestro prójimo. La primera se refiere a Dios, la segunda a nosotros mismos y la tercera a nuestro prójimo. Pero el medio para conseguir estas virtudes es la mortificación, que corta todo lo que puede impedirnos que las adquiramos… El celo es la quinta máxima, que consiste en un puro deseo de hacerse agradable a Dios y útil al prójimo. Celo de extender el reino de Dios, celo de procurar la salvación del prójimo (SVP,XI 589s). Helas ahí, señaladas por el dedo de Vicente esas cinco virtudes que gusta él de llamar «fundamentales», y que nosotros hoy llamaríamos «de base»: sencillez, humildad, mansedumbre, mortificación, celo. Son las virtudes propias de los misioneros: cuando les habla sobre ellas como las facultades del alma de toda la Compañía (SVP, XI, 594) y, con su humor siempre inigualable, los cinco guijarros de la honda de David (RC II 12). Así armado el misionero puede luchar contra la prudencia de la carne; el segundo, el deseo de presumir a los ojos de los hombres; el tercero, el deseo de hacer que todos se sometan a nuestro juicio y a nuestra voluntad; el cuarto, la búsqueda de nuestra propia satisfacción en todas las cosas; y el quinto, la insensibilidad por la gloria de Dios y la salvación del prójimo (SVP, XI, 602). Lo mismo las Hijas de la Caridad: tienen tres piedras preciosas: la sencillez, la humildad y la caridad. El llamamiento a la virtud bajo todas sus formas espirituales es de inspiración tomista: Vicente ha leído además el «Ejercicio de perfección», del jesuita Alonso Rodríguez, muy favorable a la renovación de la vida consagrada. Éste cifra mucho en el tratado de las virtudes. Con todo, no se detiene él en una virtud estática y desencarnada, próxima a las consideraciones de los antiguos filósofos. Él abre el evangelio y gusta de contemplar, sea a Dios, inspirador del hombre virtuoso, sea al Cristo humilde, manso, sencillo, caritativo, mortificado y celoso. He ahí lo que le dinamiza y nos concierne hoy. Mirada a Dios, mirada a Cristo, tal es el camino de aquellos que son llamados a vivir el don total. Dios es el autor de todo don. Es quien orienta hacia el bien e inspira al hombre un comportamiento digno de Él. El ejemplo a seguir es Cristo. Vicente observa cómo Jesús vivió según el corazón de Dios, digamos que llevó una vida virtuosa: Se presentó como tal a los ojos del cielo y de la tierra y todos los que tuvieron la dicha de tratar con Él durante su vida mortal vieron que observó siempre las máximas evangélicas. Esa fue su finalidad su gloria y su honor… (SVP, XI, 584). Toda nuestra intención es de seguir a Cristo, de conformarnos enteramente a Él. ¿La sencillez? Miremos a Dios: Dios es un ser simple, sencillo, que no recibe ningún otro ser, una esencia soberana e infinita que no admite que entre nada en composición con ella; es un ser puro, que no sufre nunca alteración alguna. Pues bien, esta virtud del Creador se encuentra en algunas criaturas por comunicación (SVP, XI, 463). Y añade: Ir derechos a Dios (Abelly, p.707). ¿La humildad? Aquí el punto de mira es cristológico. La mirada descubre al Cristo pequeño, modesto, menospreciado, que no teme darse como ejemplo, lo cual maravilla a Vicente: Solamente Nuestro Señor es el que ha dicho y ha podido decir, «Discite a me quia mitis sum et humilis corde» (Mt 11,19): aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón). ¡Oh, que palabras! Aprended de mí, no de otro, no de un hombre, sino de un Dios; aprended de mí... (SVP, XI, 483). La humildad así imitada de la de Cristo nos sitúa en la verdad de nuestro ser. No somos verdaderos más que con relación a Aquel que lo es todo: la humildad hace que nos anonademos y nos pongamos en las manos de Dios, soberano ser (SVP, XI, 588). Nos anonadamos y establecemos a Dios como soberano ser. ¿Por qué escoger la mansedumbre? Cristo la vivía: Todos nos aplicaremos con diligencia a aprender esta lección de Jesucristo, que decía, “Aprended de mí, que soy manso” …, considerando que, según Él mismo asegura, por la mansedumbre se posee la tierra, pues actuando es este espíritu, se ganan los corazones de los hombres para convertirlos a Dios … (RC, II, 6). ¿Vivir la mortificación? Cristo cargó con la Cruz. No hay otro camino más que ése: Con la hoz de la mortificación hemos de cortar continuamente todas las malas hierbas de nuestra naturaleza envenenada, que nunca deja de producir malas hierbas corrompidas, para que no impidan que Jesucristo, esa buena cepa de la que nosotros somos los sarmientos, nos haga fructificar en abundancia en la práctica de las virtudes (SVP, XI, 552). ¡Y qué alegría estar llenos de celo! Miremos, como diría Vicente, al beneplácito de Dios, al ejemplo de Jesucristo: Es preciso que nos ofrezcamos del todo a Dios y al servicio del público, debemos darnos a Dios para ello, por ello consumirnos, dar nuestra vida por ello (SVP, XI, 281). Trabajo apostólico es el de quien colabora con Jesucristo por la restauración de una creación caída en el abismo, y no hay más ambición que la de recapitularlo todo en Él. En fin, ¿cómo vivir la caridad? Basta mirar al Hijo de Dios, en el corazón de la caridad, y decir con un ejemplo semejante de abnegación y de amor a las criaturas: La caridad no puede permanecer ociosa, sino que nos mueve a la salvación y al consuelo de los demás (SVP, XI, 555). He ahí las virtudes faros para los vicencianos. ¿Pero por qué esas y no otras? Porque tienen una coloración «profesional». Son las más conformes a los Misioneros y a las Hermanas. Y Vicente tiene razón para concluir con una sonrisa: Procuremos cada uno encerrarnos en estas cinco virtudes lo mismo que los caracoles en sus conchas… (SVP, XI, 592), con ellas, iremos por todas partes, lo conseguiremos todo; sin ellas, no seremos más que misioneros en pintura (SVP, XI, 602).