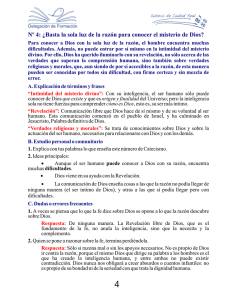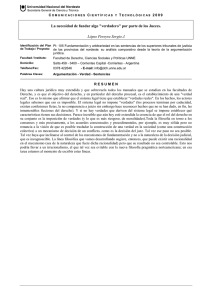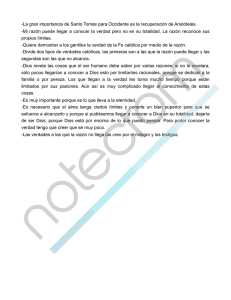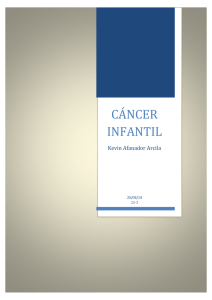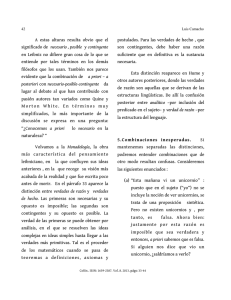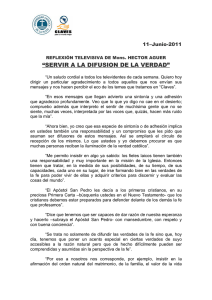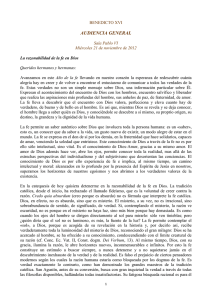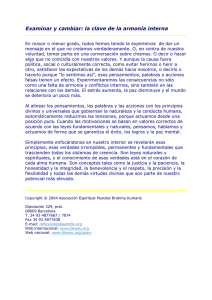LA DOCTRINA DEL VATICANO II SOBRE LA «JERARQUÍA DE
Anuncio

HERIBERT MÜHLEN LA DOCTRINA DEL VATICANO II SOBRE LA «JERARQUÍA DE VERDADES» Y SU SIGNIFICACIÓN EN EL DIÁLOGO ECUMÉNICO ¿Tienen todas las verdades que la Iglesia nos manda creer la misma importancia? ¿Se pueden poner en segundo término algunas, o incluso suponer implícitamente mientras no se nieguen, en la decisión totalizante del acto de fe? ¿Se postergan aquellas que fueron solemnemente «definidas»? He aquí unas preguntas que no sólo facilitarán el diálogo ecuménico sino que orientarán nuestra propia actitud dirigiendo nuestra fe a su centro más vivo. El autor les da respuesta en un análisis agudo de los textos del Vaticano II. Sus afirmaciones, como él mismo indica, fueron propuestas en un círculo de especialistas. Se publican sólo como contribución a un diálogo y con la reserva que un camino nuevo siempre exige. Die Lehre des Vaticanum II über «hierrarchia veritatum» und ihre Bedeutung für den ökumenischen Dialog, Theologie und Glaube, 56 (1966), 303-335. LAS AFIRMACIONES DEL VATICANO II En el artículo 11 del Decreto sobre el Ecumenismo se dice: "... finalmente, en el diálogo ecumenista los teólogos católicos, bien imbuidos de la doctrina de la Iglesia, al tratar con los hermanos separados de investigar los divinos misterios deben proceder con amor a la verdad, con carid ad y con humildad. Al confrontar las doctrinas no olviden que hay un orden o jerarquía de las verdades en la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. De esta manera se preparará el camino por donde todos se estimulen a proseguir con esta fraterna emulación hacia un conocimiento más profundo y una exposición más clara de las incalculables riquezas de Cristo". Este texto hay que leerlo bajo un epígrafe general del capítulo 2: "La práctica del ecumenismo". La afirmación de una jerarquía de verdades se hace principalmente en vistas al diálogo ecuménico y no a un estudio dogmático de la trabazón de los misterios entre sí que prescindiera del diálogo ecuménico. Pero no puede hacernos suponer que se trata solamente de una indicación metódica, de una táctica. Expresamente se afirma que hay una jerarquía de verdades. Con ello el Vaticano II lleva adelante las afirmaciones del Vaticano I. Éste había hablado de la "relación de los misterios entre sí y con el fin último del hombre" ("De mysteriorum ipsorum nexu inter se et cum fine hominis ultimo", D 1796), sin meterse a puntualizar el orden o jerarquía que esto lleva consigo. El Vaticano II no sólo habla de un nexo que une a todos los misterios entre sí, sino del nexo entre ellos y el fundamento de la fe cristiana. Este nexo con el fundamento nos dará la "jerarquía" entre ellos. No se precisa más cuál sea este fundamento. Sin embargo, podría verse una indicación en la alusión a las "incalculables riquezas de Cristo". Las distintas verdades de la fe se ven con una perspectiva más vital y profunda, adquiriendo distintos relieves. Es interesante uno de los "modos" que se propuso para explicar este punto de vista: "es muy importante para el diálogo ecuménico que tanto las verdades en las que los cristianos coinciden como también aquellas que les separan, más bien se ponderen que se recuenten. Aunque sin duda todas las verdades reveladas tienen relación con la misma fe divina, es diferente su significación y su peso según la relación que tienen con la historia de salvación y el misterio de Cristo". HERIBERT MÜHLEN Si se puede hablar de verdades de la fe de mayor o menor peso nos habremos de preguntar, a lo largo de este trabajo, si la medida del compromiso personal que la fe implica no puede limitarse según el peso de esa verdad de fe. Nos plantearemos si no es acaso posible prescindir de un asentimiento expreso de los cristianos separados a un margen determinado de dogmas sin que con ello se dañe la opción radical. Ya la teología tradicional distinguía entre dogmas que exigían a todos una fe explícita como necesaria para la salvación, y otros para los que una fe implícita bastaba. Según esta enseñanza tradicional solamente había que creer con fe divina y católica aquellas verdades que el magisterio eclesiástico propone para ser creídas como reveladas por Dios" (D 1732). El Vaticano II, para llevar adelante el dinamismo que implicaba esa acertada división tradicional de las verdades -dinamismo estancado en la cuestión de lo definido-, ha variado el mismo planteo y, así, no ha continuado con la praxis, habitual en teología, de las "calificaciones" y "definiciones", absteniéndose de "definir solemnemente". Se puede decir, en general, que con el fin de la Edad Moderna acaba también la típica exigencia moderna por la seguridad y la certeza de una verdad. La cuestión sobre el grado de certeza con que se fundamente el conocimiento racional de las verdades de la revelación se pospone cada vez más a la cuestión sobre su significación salvadora. Por eso, en relación con éste y otros problemas, en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual dice el Vaticano II que la humanidad se sitúa en el comienzo de una nueva época de su historia (Art. 4, 2; 54, 1). Esta se señalaría por la necesidad de una personalización de la totalidad de la vida (Art. 6, 5) y se mostraría en el ámbito religioso en una más personal y activa adhesión de la fe (Art. 7, 3). En relación con esto es la misma idea de Misterio, central en la adhesión creyente, la que se profundiza y personaliza. Cuando el Vaticano I habla de "misterio" no quiere decir otra cosa que determinados dogmas (D 1816). Son misterios una serie de verdades dichas en forma de proposición sobre Dios, o lo revelado por Él. La misteriosidad es solamente la propiedad de una proposición: el sujeto y el predicado de una determinada proposición de fe son en sí mismos comprensibles, pero la unión de ambos por medio de la cópula permanece impenetrable. Misterio es; pues, tan sólo la frontera negativa de aquello que nosotros no podemos ya conocer. Permanece mientras peregrinamos lejos del Señor, como expresa el Vaticano 1 (D 1796). Fundamentalmente, pues, misterio es algo ordenado a la razón. Frente a esta concepción, se pone ahora de relieve que misterio no es principalmente la propiedad formal de una frase, ni siquiera de su contenido; que no es algo dicho sobre Dios, sino la propia revelación del mismo Dios (D 1785). Misterio es Dios mismo como Persona, en la medida en que se manifiesta al hombre. La Sagrada Escritura induce también a decir que Dios no es sólo misterio para el hombre, sino que también en sí mismo encierra una profundidad que sólo el Espíritu de Dios penetra. Podríamos decir que Dios no es una luminosidad permanentemente iluminada, sino más bien una luz que continuamente se ilumina a sí misma. Si solamente el Espíritu de Dios penetra la profundidad divina, esto significa que Dios, también en la llamada visión beatífica, permanece para nosotros inabarcable misterio. Partiendo de esté planteamiento intentaremos conseguir una clave o medida para la determinación de una jerarquía entre las verdades reveladas. Una vez trazado este nuevo orden procuraremos sacar las correspondientes consecuencias en orden al diálogo ecuménico. HERIBERT MÜHLEN Intento de una interpretación La Sagrada Escritura nos enseña que determinadas verdades tienen más peso que otras. Leemos en Juan 8, 24: "Si vosotros no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados". Lo sorprendente de esta frase es que no tenga ningún predicado. Los exegetas han mostrado que el ego eimí está tomado de los Setenta intentando traducir el aramaico ani hu. Hu es propiamente un pronombre personal, aunque puede tener una significación copulativa, que los Setenta traducen por el eimí griego. Pero tal vez resulta aquí superfluo, pues todo el tono de la frase recae en la manifestación personal, en el Yo. Jesús no dice aquí algo sobre sí mismo, como en otras afirmaciones (yo soy el camino, la verdad, la vida, la puerta, el pastor...), sino que se dice a sí mismo en esta palabra personal, Yo. Esta afirmación exige una fe que nos enfrenta con lo definitivo, la vida y la muerte: "si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados". Una sanción de esta índole no se encuentra en ninguna otra expresión de Jesús. Solamente quien todavía no ha encontrado una relación personal con Jesús debe contentarse con sus palabras y hechos: "Creed que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Pero si no, creed al menos en mis obras" (Jn 14, 11). Las obras son señales que se refieren a su persona y la hacen revelable (v. gr., el concepto joánico de semeion). Todo lo que Jesús dice y hace hay que entenderlo en el inabarcable horizonte de la fundamental revelación de sí mismo. La pluralidad de verdades que anuncia y de hechos que realiza se reúnen en su persona. Para nuestro problema esto significa que los variados y múltiples misterios de la fe que pueden ser enunciados, deben unificarse en el único misterio original de la persona de Jesús. Este misterio original de la persona de Jesús no hay que concebirlo en la forma de una verdad objetual sino como alguien que sale al encuentro inobjetualmente, como una relación entre personas. Si en la filosofía el Ser es el amplio horizonte en el cual los seres particulares se hacen cognoscibles, así para el teólogo la Persona de Jesús es el incaptable horizonte de comprensión dentro del cual sus palabras y hechos se hacen inteligibles como palabras y hechos divinos. Por eso la relación a la persona de Jesús es más importante que la inteligencia de todo lo revelado por Él. La variedad de las frases de Jesús es fundamentalmente ilimitada, .es decir, que podría por medió de frases más extensas aclararse, como los apóstoles han hecho. Pero la frase de Jesús "yo soy" no es un fragmento, sino la totalidad en su interminable plenitud. De aquí podemos deducir que una verdad anunciada y creída por la Iglesia tiene tanto más peso cuanto más cerca está de la persona de Jesús. En este sentido se puede hablar de verdades de fe más o menos importantes. Existe una escala de valor en los dogmas y la actitud del creyente no debe tener la misma intensidad personal frente a ellos que frente al protomisterio, que es Cristo mismo. Pero Jesús no sólo se ha revelado a sí mismo sino que al mismo tiempo ha revelado al Padre: "creed que yo estoy en el Padre y el Padre en mí" (Jn 14, 10). Lo dicho por Jesús acerca de sí mismo es incomprensible si no se entiende al mismo tiempo la relación del Padre con Jesús. Y esta comprensión de la persona de Jesús y de su relación con el Padre solamente es posible en el Espíritu, que está en el Padre y en el Hijo, así como también, por su "misión", en Jesús y en nosotros. El Espíritu es quien realiza la "synesis", penetración inteligente del misterio de Cristo (Ef 3, 4-6). Por Cristo, en el único Espíritu, tenemos acceso al Padre (Ef 2, 18). El misterio de la Persona de Jesús se ensancha en el misterio de la Trinidad. Esto aparece muy claro en la reflexión creyente HERIBERT MÜHLEN de la Iglesia primitiva. Las fórmulas de la fe tienen siempre esta estructura: "creo en Dios Padre Todopoderoso... y en Cristo Jesús... y en el Espíritu Santo". No se reconoce la fe en la Trinidad primero, para luego añadirle otras verdades de la revelación, sino que la Trinidad es la forma, el principio ordenador de la fe, en el cual las restantes verdades se colocan. En este sentido dice Santo Tomás: "Symbola dividuntur in tres personas, in quibus principaliter nostra fides fundatur" (Sent 111, 25, 1, 1 sol 3 ad 3). En otro lugar dice todavía más claramente: "Algunas cosas exigen la fe por si mismas (fides secundum se), otras en cambio no piden esta fe sino sólo en cuanto llevan a otras verdades (solum in ordine ad alia). Pero puesto que la fe trata de lo que esperamos ver en la gloria, por eso mismo pertenecen a la fe las verdades que directamente nos dirigen a la vida eterna, es decir: la Trinidad, la omnipotencia de Dios, el misterio de la Encarnación y otros. Según estas verdades se dividen los artículos de la fe" (II-II, 1, 6 ad 1). Todo lo que no se encuentra directamente en el misterio de las tres divinas personas en sí mismas y en su manifestación salvífica se cree sólo en cuanto se relaciona y nos lleva a él. La diferencia entre fides secundum se y fides in ordine ad alía no se basa en una diferencia de contenidos, sino en la distancia insalvable entre el horizonte de comprensión y lo comprendido. Tomás lo expresa así: "La razón formal de todas las cosas que exigen fe es sólo una, única, es decir, la verdad primera" (l.c. ad 2; cfr: 1I-11, 1, lc; 1,2c). Esta verdad primera no es un concepto abstracto, sino el Padre que se revela por el Hijo en el Espíritu. El misterio de la Trinidad no es una realidad expresada doctrinalmente, que en inabordable lejanía permanece ajena y feliz en sí misma. Se ha revelado en una historia de salvación, en la misión del Hijo y del Espíritu. Las misiones ad extra son, según Tomás, las libres afirmaciones de las internas procesiones trinitarias: "La misión presupone la procesión eterna y añade algo, un efecto temporal. El efecto temporal de la misión del Hijo es la humanidad de Jesús, la unión del Logos con ésta; y el efecto temporal creado de la misión del Espíritu es la gracia" (I, 43, 2 ad 3). En la medida en que, en el sentido del Vaticano II, el Espíritu de Cristo tiene con la Iglesia, es decir, con la multitud de personas agraciadas, una relación estrecha parecida a la que el Logos tiene con su humanidad, se puede decir que el misterio de la Trinidad se ha mostrado históricamente en la diferencia y la relación entre Encarnación e Iglesia. De aquí podemos deducir que no hay ni más ni menos que tres misterios fundamentales en el cristianismo. Misterio es solamente la divinidad de las tres Personas. En la jerarquía de verdades entran sólo ellas en el más alto rango, constituyendo el horizonte de comprensión de todas las demás ve rdades de la fe. Es muy importante que el futuro desarrollo dogmático se concentre, en la teología católica, en una intensificación de la comprensión creyente de este triple misterio. Hasta ahora el desarrollo dogmático ha consistido, la mayoría de las veces, en un extensivo despliegue del contenido de la revelación. Es verdad que en este despliegue de virtualidades estuvo siempre presente, de hecho, el misterio trinitario y que en las expresiones que hablaban de algo latía alguien. Pero es conveniente que la fe reflexione desde ahora sobre el horizonte mismo, en el corazón mismo del misterio. La dinámica del desarrollo dogmático no es tanto un aumento cuantitativo como una simplificación e intensificación de lo fundamental. HERIBERT MÜHLEN Consecuencias para el diálogo ecuménico Digamos de antemano que no tenemos ninguna respuesta definitiva que se imponga, sino solamente algunos puntos de vista que ofrecer a la discusión. Hablaremos primero de la jerarquía de verdades considerada en sí misma (A), luego de la actitud diversa que esta jerarquía puede exigir en el creyente (B). Antes debemos hacer una observación: hay que distinguir entre el grado de certeza con el cual sabe la Iglesia que una verdad ha sido revelada por Dios y el peso interior que esta verdad tiene en sí misma. Con otras palabras: hay que distinguir entre la jerarquía de grados de certeza, es decir, las distintas censuras. o calificaciones eclesiástico-teológicas, y la jerarquía de verdades en sí misma. Esto nos planteará la cuestión de si la Iglesia católica, para una nueva posición en la unidad de todos los cristianos, no puede revocar explícita o implícitamente determinadas y expresas censuras teológicas, cuando y en la medida en que estorben a. la unidad buscada. Esto no significaría que una verdad definida una vez fuera desvalorizada, sino solamente que la jerarquía de los grados de certeza se pospone a la jerarquía de verdades en sí misma. Por ello es posible que una verdad de fe con altísima calificación teológica (de fide definita), entre en la jerarquía de verdades en un lugar muy subordinado, mientras que otras verdades no tan altamente calificadas pertenezcan al más profundo fundamento de la fe cristiana. LA JERARQUÍA DE VERDADES Y EL MAGISTERIO ECLESIÁSTICO La jerarquía de verdades y el ofrecimiento de una comunión con la Iglesia ortodoxa El Vaticano II ha tomado una resolución de gran importancia para el problema que nos ocupa: ha abierto la posibilidad de una determinada comunión con la Iglesia ortodoxa, sin que ésta deba reconocer expresamente la infalibilidad y el primado en la forma definida en 1870. En el art. 27 del Decreto sobre la Iglesia católica oriental se dice: "Teniendo en cuenta los principios ya dichos, pueden administrarse los sacramentos de la penitencia, eucaristía y unción de los enfermos a los orientales que en buena fe viven separados de la Iglesia católica, con tal de que los pidan espontáneamente y estén bien preparados; más aún: pueden también los católicos pedir los sacramentos a ministros acatólicos, en las iglesias que tienen sacramentos válidos, siempre que lo aconseje la necesidad o un verdadero provecho espiritual, y no sea posible física o moralmente encontrar a un sacerdote católico". Queda abierto un camino nuevo. Hasta ahora los sacramentos podían tan sólo administrarse a los cismáticos de buena fe en peligro de muerte, si ellos, al menos implícitamente, rechazaban el error, aceptaban la fe y se evitaba el escándalo. Las condiciones actuales son bien diferentes. No se puede hablar todavía de una intercomunión, pues el texto conciliar fue concebido sin un previo acuerdo con la Iglesia ortodoxa y porque para los católicos se imponen unas limitaciones más severas. De momento, aun en el progreso, sólo puede verse el ofrecimiento de una limitada comunión. Una palabra, antes de entrar en el terreno dogmático, sobre la intención pastoral de esta actitud. Conviene que no tomemos el epíteto "pastoral" como un sucedáneo, sino que encontremos ahí la verdadera fuerza de la dogmática. En el art. 26 del decreto sobre las Iglesias católicas orientales se dice: "Está prohibida por ley divina la comunicación en las cosas sagradas que ofenda la unidad de la Iglesia o lleve al error formal o al peligro HERIBERT MÜHLEN de errar en la fe, sea ocasión de escándalo y de indiferentismo. Mas la práctica pastoral nos enseña, en lo que respecta a los orientales, que se pueden y se deben considerar las diversas circunstancias de algunas personas, en las que la unidad de la Iglesia no sufre detrimento ni hay riesgo de peligros y el bien espiritual de las almas urge esta comunicación:..". La clave para entender este texto es que todavía en el esquema del Decreto se había dicho: "La doctrina católica sostiene que la comunicación en las cosas sagradas ofende a la unidad de la Iglesia..., sin embargo la praxis pastoral nos enseña...". En la redacción definitiva han caído esas tres palabras: "la doctrina católica sostiene". En uno de los "modos" que lo explican, se dice: "no hay que oponer doctrina y praxis pastoral". Otra observación importante para todo lo que vamos a decir. Se da como razón del cambio de actitud la apremiante necesidad de salvación y el bien de las almas. Pero hay que pensar que al Concilio no sólo le importa la salvación de un determinado cristiano oriental. No sólo intenta abrir la posibilidad de una recepción de sacramentos en la Iglesia a un determinado cristiano oriental, particular, sino que con su decisión busca también la unidad con los cristianos separados como una totalidad. Con esto las afirmaciones del Concilio sobre la comunicación en las cosas sagradas, contienen un aspecto eminentemente eclesiológico que hay que estudiar. Confirmándonos en esta dirección se indica en el art. 29 del mismo Decreto que los pastores católicos deben reunirse con los ortodoxos para determinar unas normas en la vida común de los cristianos. Esta relación de Iglesia a Iglesia nos plantea toda la problemática del Cisma. De un cristiano particular se puede esperar que, bajo determinadas circunstancias, no niegue expresamente el dogma sobre el Primado y la infalibilidad formulada en 1870, y por tanto que implícitamente lo afirme. Pero de una Iglesia ortodoxa como totalidad no se puede seguir esperando esto. Si la Iglesia católica avanza hacia la comunicación en las cosas sagradas con la Iglesia ortodoxa, como Iglesia, es porque el horizonte eclesiológico de sus afirmaciones se ha dilatado. Veamos cómo. El punto de partida de una nueva situación es, como acabamos de ver, la comunicación en las cosas sagradas. Punto de extraordinaria significación, pues la unidad de la Iglesia y la Comunión se implican mutuamente. La celebración comunitaria de la Eucaristía es, según el sentir de la Iglesia primitiva, la más alta expresión de la unidad de la Iglesia. Presupone la unidad de la fe. Justino escribe: "Esta comida se llama entre nosotros Eucaristía, a cuya participación nadie está autorizado más que el que cree que nuestra enseñanza es verdadera" (Apol. I, 66, l). En la Iglesia primitiva no se dudó nunca que a las condiciones de la Cena también pertenece el mutuo acuerdo en la doctrina. Pero por otro lado se puede confiar en que realizada la comunión eucarística, ésta cree y despierte la comunidad de plenitud de fe. La comunidad eucarística es ante todo posible por el único espíritu de Cristo que en todo comulgante se hace presente, por el mismo espíritu de Cristo que también garantiza la unidad del conocimiento creyente. Si no ponemos en cuestión los misterios fundamentales del cristianismo, la unidad realizada pneumática y eucarísticamente puede llevar consigo la unidad del conocimiento creyente. El cristiano oriental que recibe los sacramentos en la Iglesia católica podría, según esto, decir: "yo no niego la infalibilidad y el primado del Papa, pero yo tampoco los afirmo expresamente, no estoy sencillamente tan avanzado que pueda tomar posición en esto como medida de mi fe". Esto no es el indiferentismo condenado, puesto que no se aceptan posiciones diferentes dándoles el mismo valor. Si no aceptamos estas explicaciones debemos preguntarnos con cierto escándalo: ¿es que la Iglesia ha dejado, en el Vaticano II, mostrando con ello una incomprensión del misterio eucarístico, lo que HERIBERT MÜHLEN desde los primeros Padres se creyó: que la unidad eucarística era una unidad de amor y de fe? ¿No será, tal vez, que en la jerarquía de verdades la enseñanza sobre el primado y la infalibilidad no pertenecen al núcleo cuya afirmación explícita se exige incondicionalmente para la unidad de la fe? La respuesta afirmativa a esta pregunta, que tanto aclara el problema que nos viene ocupando, se ilumina con una comparación. Con las Iglesias reformadas no es posible esta comunión en las cosas sagradas. La razón es ésta: "por la carencia del sacramento del orden no han conservado la genuina e íntegra sustancia del misterio eucarístico" (Decreto sobre el Ecumenismo, art. 22, 1). La comunión en las cosas sagradas con las Iglesias ortodoxas es posible, lo cual no ocurre con las reformadas, porque respecto a la enseñanza de la Eucaristía no hay ninguna diferencia dogmática y porque en ellas "el sacerdocio es válido" (Decreto sobre las iglesias católicas orientales, art. 25). ¿Tiene menos peso la enseñanza sobre la infalibilidad del Papa que la enseñanza sobre el sacerdocio, de tal manera que la no-afirmación del primero posibilita una determinada comunión, y la del segundo no? Habría que decir que la doctrina sobre la Eucaristía se encuentra en la sustancia misma de la fe, mientras que la infalibilidad es una vigilancia que preserva el depósito de la fe y lo interpreta fielmente. Primado e infalibilidad no serían verdades de fe secundum se sino solamente in ordine ad alia, ordenadas a las posibles desviaciones que surgiesen. ¿Se puede aceptar esta conclusión: que para una comunión entre las Iglesias separadas se exige al menos el acuerdo en la comprensión de los misterios fundamentales del cristianismo, mientras que no se exige para esta comunión una común comprensión de verdades subordinadas? Pasemos de los aspectos pastorales y dogmáticos a una consideración canónica del caso. Naturalmente que el teólogo que se sitúa en el trabajo ecuménico tiene otro punto de vista que el del canonista. Pero también la consideración de algunas exigencias de éste pueden traer luz al problema. La doctrina sobre el primado y la infalibilidad del Papa fue sancionada con anatema por el Vaticano I, denominación que puede equipararse prácticamente con la excomunión. Por esto, según el canon 731, 2, del CIC, debían los cismáticos, incluso los de buena fe, rechazar expresamente su error y reconciliarse con la Iglesia católica si querían recibir en ella los sacramentos. El Vaticano II, en cambio, no exige expresamente la afirmación de todas las verdades creídas en la Iglesia católica, aunque naturalmente reconoce que la formal afirmación de un error separaría de la comunidad cultual. A la vista de esta diversidad entre el canon citado y las enseñanzas del Concilio parece que respondería mejor al espíritu del Vaticano II el que las amenazas de excomunión que pesan sobre esta cuestión fueran levantadas también legalmente. Esta anulación de excomuniones, ligadas a los dogmas proclamados en 1870, tiene su fundamento dogmático en la jerarquía de verdades. Vaticano II ha afirmado muy claramente que la infalibilidad del Papa sólo es comprensible en el horizonte de la Iglesia unida por el único Espíritu de Cristo. Dice así al tratar el tema del Papa: "En el cual está presente de una forma especial el carisma de la infalibilidad de la Iglesia" (LG 25, 2). La infalibilidad prometida a toda la Iglesia es dada también al Papa como individuo, de manera que éste es, al mismo tiempo, el portavoz, la actualización verbal de esta universal infalibilidad. El mismo Espíritu de Cristo que confirma la infalibilidad de todos los creyentes (LG 12, 1) en el fundamento de su unción espiritual, está también presente en el Papa y en el Colegio de los Obispos. La doctrina sobre la infalibilidad de toda la Iglesia, como la del Papa, puede y debe llevarse al tercer misterio fundamental del cristianismo, es decir, al HERIBERT MÜHLEN misterio de la realidad de un mismo Espíritu de Cristo en toda la Iglesia. Los cristianos orientales poseen la fe en la infalibilidad de toda la Iglesia, viviente y santa en el Espíritu. Si, según la enseñanza católica, al Papa corresponde ser sólo el portavoz de esta infalibilidad, entonces en la fe en la infalibilidad de la Iglesia se contiene también implícita la afirmación de la infalibilidad del Papa, sobre todo si esta infalibilidad de toda la Iglesia se concibe pneumatológicamente, como es el caso de todas las Iglesias orientales. Además, las Iglesias orientales, que no han compartido el desarrollo de la fe con la Iglesia occidental desde hace más de 900 años, se sitúan en ese estadio prerreflexivo en el cual las verdades particulares eran todavía mutuamente inseparables, aunque la Iglesia católica no puede volver a aquel estadio en un retroceso que iría contra la historia. La jerarquía de verdades y los dos últimos dogmas marianos Las afirmaciones del Vaticano II sobre el misterio de la Iglesia tienen extraordinaria importancia y profundidad. Sin embargo, ni fueron "definidas", ni su negación condenada con un anatema. Su "calificación" teológica no es tan alta como la de los dos últimos dogmas marianos, Inmaculada y Asunción, designados como de fe definida. Esto nos hace ver que una "definición" propuesta como infalible no dice todavía nada sobre el lugar de esa verdad en el interior de la jerarquía de verdades. Lo conveniente es preguntarse por las expresiones dogmáticas según su interno peso teológico. En relación con las expresiones eclesiológicas del Vaticano II se puede mostrar que se habla en ellas del misterio de la Trinidad. La analogía, muy elaborada por el Concilio, entre Encarnación e Iglesia, y la enseñanza sobre la obra del Espíritu en la Iglesia nos indican que las afirmaciones dichas no sólo, apuntan al misterio de la Iglesia como determinada verdad particular, sino también al inabarcable horizonte de todas las verdades de la fe, es decir, el misterio de la Trinidad en su manifestación salvífica. En este sentido, la doctrina propuesta por el Concilio sobre la Iglesia pertenece a la Pides secundum se y no a la fides in ordine ad alia. Por el contrario, los dos últimos dogmas marianos no se ordenan directamente al misterio de la Trinidad sino por medio de una persona humana. Inmaculada y Asunción podrían retrotraerse al mismo misterio fundamental dé la Trinidad, en cuanto que muestran la obra personal del Espíritu Santo en una criatura agraciada. Pero nos podemos preguntar si es cuestión de vida o muerte cuando alguien no reconoce expresamente estos dogmas. Cuando alguien no cree expresa y positivamente en el hecho de la justificación, de la resurrección, pone sin duda en cuestión su vida y su muerte eternas. Sería no reconocer que el Espíritu de Cristo es activo y salvador en la criatura agraciada. Pero si alguien no reconociera la obra del Espíritu de Cristo en un hombre particular, aunque fuera éste el más agraciado, este no-reconocimiento no tiene, al menos para él, la misma significación salvadora o condenatoria. Como hemos hecho ya antes, debemos también aquí preguntarnos si no sería conveniente que se levantase el peso de los anatemas y excomuniones que recaen sobre estos dogmas marianos. No porque su fundamento sea poco claro, sino porque no se trata de verdades en las que se ponga en juego la vida o la muerte del cristiano. Esta revocación de los anatemas no cambiaría nada en las afirmaciones dogmáticas sobre María, sino que -de acuerdo con la tendencia del Vaticano ll- se revocarían sólo las sanciones canónicas que están ligadas con ellas. HERIBERT MÜHLEN La jerarquía de verdades y la intensidad del acto de fe Hemos considerado la jerarquía de verdades en sí misma, en cuanto que es algo dado. Digamos algo sobre su recepción, en cuanto es algo que debe aceptarse en el acto de fe. Ambos aspectos son inseparables. Lo mismo que hemos dicho que las verdades de la fe no son una serie de proposiciones sino el Dios vivo que se revela en ellas, hay que poner ahora de relieve que el acto de fe no es sólo una decisión intelectual ordenada a una verdad particular. El acto de fe es una relación al inaprensible misterio original de las tres divinas personas. En el acto de fe, como relación total y personal, hay no sólo elementos intelectuales y volitivos sino también afectivos. Por eso puede tener diversos grados de intensidad según el peso de la verdad creída. Ya el Araucasiano II habla de "el afecto de la fe (credulitatis affectus) con el que creemos en Él y que justifica al impío" (D 178). El Concilio afirma que este afecto de la fe es realizado por el mismo Espíritu Santo. No es algo sentimental sino sobrenatural, su intensidad no depende de nosotros. Además, conviene tener presente que la persona sólo adviene a sí misma y se actualiza plenamente frente a otra persona. Por ello la medida de esta actualización es tanto más importante cuanto de más alto valor sea la persona encontrada. El hombre adviene a sí mismo en el más profundo y definitivo sentido, frente a las personas divinas. Jesús es aquella persona divina que se encuentra con nosotros en una forma totalmente humano-personal. Por esto puede decirse que el acto de fe ha alcanzado el grado más alto de su posible intensidad cuando se refiere a la persona de Jesús, y en Él a la persona del Padre y de su enviado, el Espíritu. El hombre solamente se encuentra comprometido en forma radical y total cuando se relaciona directamente con la Persona de Jesús, y sólo entonces acontece algo que pone en cuestión su vida y muerte eternas. La relación con el misterio de la Asunción, por volver al ejemplo propuesto, no puede tener la misma intensidad personal que la relación de la fe que compromete a un hombre con el misterio de la Encarnación o el misterio de la manifestación y obra del Espíritu en la Iglesia. En la Iglesia católica muchos creyentes realizan en su fe más intensamente el misterio de Jesús que el dogma de la Inmaculada o la Asunción. Como también puede ocurrir lo contrario en determinadas regiones, debido a una particular formación y mentalidad. En cualquier caso se deja dentro de la Iglesia católica un espacio más amplio a la libertad personal que facilita a cada creyente el inclinarse a determinadas verdades dé la fe más intensamente que a otras. Esta posibilidad de elección no tiene nada que ver con la indiferencia o la herejía, puesto que las verdades realizadas menos intensamente no se miran como indiferentes o equivocadas. Lo que ocurre es que interesan menos al creyente que existencialmente se encuentra con ellas. En general se podría decir que la decisión de la fe debería ser tanto más intensiva cuanto más elevado es el rango de la verdad propuesta en la jerarquía de verdades. En relación con la unión de los cristianos, podría plantearse la cuestión, como consecuencia de todo lo dicho, de qué intensidad debería tener la adhesión creyente a determinados dogmas que no pertenecen a los misterios fundamentales del cristianismo e impiden la unidad. Sólo muy difícilmente se podrían indicar las fronteras más bajas de esta medida, puesto que la intensidad del pius credulitatis affectus (del corazón creyente) como obra del Espíritu no se puede determinar de ninguna manera. Tradujo y condens ó: RAMIRO REIG