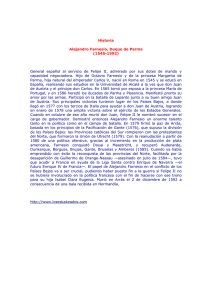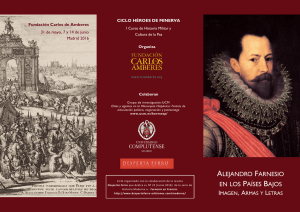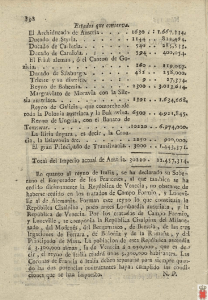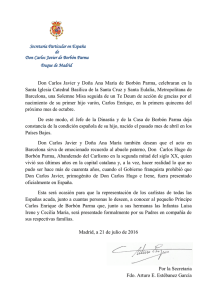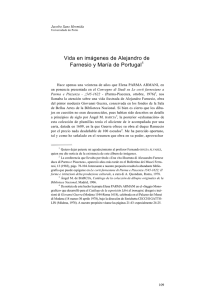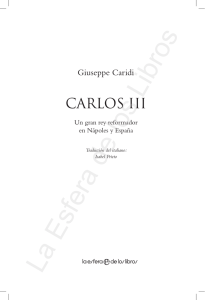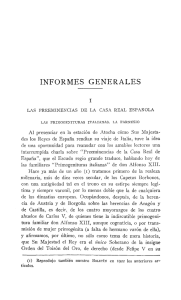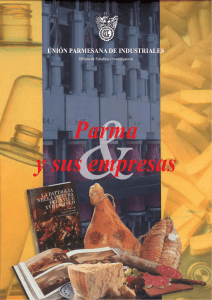Soy mujer y siempre aborrecí a aquellas que pretenden ser
Anuncio
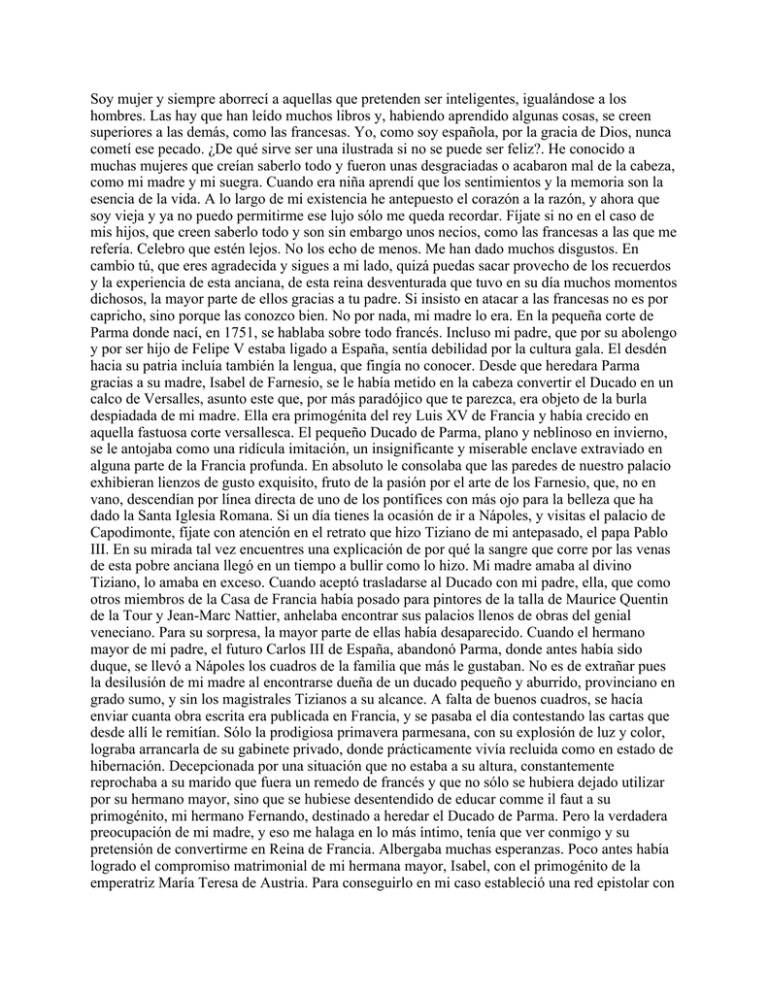
Soy mujer y siempre aborrecí a aquellas que pretenden ser inteligentes, igualándose a los hombres. Las hay que han leído muchos libros y, habiendo aprendido algunas cosas, se creen superiores a las demás, como las francesas. Yo, como soy española, por la gracia de Dios, nunca cometí ese pecado. ¿De qué sirve ser una ilustrada si no se puede ser feliz?. He conocido a muchas mujeres que creían saberlo todo y fueron unas desgraciadas o acabaron mal de la cabeza, como mi madre y mi suegra. Cuando era niña aprendí que los sentimientos y la memoria son la esencia de la vida. A lo largo de mi existencia he antepuesto el corazón a la razón, y ahora que soy vieja y ya no puedo permitirme ese lujo sólo me queda recordar. Fíjate si no en el caso de mis hijos, que creen saberlo todo y son sin embargo unos necios, como las francesas a las que me refería. Celebro que estén lejos. No los echo de menos. Me han dado muchos disgustos. En cambio tú, que eres agradecida y sigues a mi lado, quizá puedas sacar provecho de los recuerdos y la experiencia de esta anciana, de esta reina desventurada que tuvo en su día muchos momentos dichosos, la mayor parte de ellos gracias a tu padre. Si insisto en atacar a las francesas no es por capricho, sino porque las conozco bien. No por nada, mi madre lo era. En la pequeña corte de Parma donde nací, en 1751, se hablaba sobre todo francés. Incluso mi padre, que por su abolengo y por ser hijo de Felipe V estaba ligado a España, sentía debilidad por la cultura gala. El desdén hacia su patria incluía también la lengua, que fingía no conocer. Desde que heredara Parma gracias a su madre, Isabel de Farnesio, se le había metido en la cabeza convertir el Ducado en un calco de Versalles, asunto este que, por más paradójico que te parezca, era objeto de la burla despiadada de mi madre. Ella era primogénita del rey Luis XV de Francia y había crecido en aquella fastuosa corte versallesca. El pequeño Ducado de Parma, plano y neblinoso en invierno, se le antojaba como una ridícula imitación, un insignificante y miserable enclave extraviado en alguna parte de la Francia profunda. En absoluto le consolaba que las paredes de nuestro palacio exhibieran lienzos de gusto exquisito, fruto de la pasión por el arte de los Farnesio, que, no en vano, descendían por línea directa de uno de los pontífices con más ojo para la belleza que ha dado la Santa Iglesia Romana. Si un día tienes la ocasión de ir a Nápoles, y visitas el palacio de Capodimonte, fíjate con atención en el retrato que hizo Tiziano de mi antepasado, el papa Pablo III. En su mirada tal vez encuentres una explicación de por qué la sangre que corre por las venas de esta pobre anciana llegó en un tiempo a bullir como lo hizo. Mi madre amaba al divino Tiziano, lo amaba en exceso. Cuando aceptó trasladarse al Ducado con mi padre, ella, que como otros miembros de la Casa de Francia había posado para pintores de la talla de Maurice Quentin de la Tour y Jean-Marc Nattier, anhelaba encontrar sus palacios llenos de obras del genial veneciano. Para su sorpresa, la mayor parte de ellas había desaparecido. Cuando el hermano mayor de mi padre, el futuro Carlos III de España, abandonó Parma, donde antes había sido duque, se llevó a Nápoles los cuadros de la familia que más le gustaban. No es de extrañar pues la desilusión de mi madre al encontrarse dueña de un ducado pequeño y aburrido, provinciano en grado sumo, y sin los magistrales Tizianos a su alcance. A falta de buenos cuadros, se hacía enviar cuanta obra escrita era publicada en Francia, y se pasaba el día contestando las cartas que desde allí le remitían. Sólo la prodigiosa primavera parmesana, con su explosión de luz y color, lograba arrancarla de su gabinete privado, donde prácticamente vivía recluida como en estado de hibernación. Decepcionada por una situación que no estaba a su altura, constantemente reprochaba a su marido que fuera un remedo de francés y que no sólo se hubiera dejado utilizar por su hermano mayor, sino que se hubiese desentendido de educar comme il faut a su primogénito, mi hermano Fernando, destinado a heredar el Ducado de Parma. Pero la verdadera preocupación de mi madre, y eso me halaga en lo más íntimo, tenía que ver conmigo y su pretensión de convertirme en Reina de Francia. Albergaba muchas esperanzas. Poco antes había logrado el compromiso matrimonial de mi hermana mayor, Isabel, con el primogénito de la emperatriz María Teresa de Austria. Para conseguirlo en mi caso estableció una red epistolar con todos los personajes de la corte de Versalles que podían ser útiles a su estrategia. Sabía que para ser reina de aquel país hacía falta estar bien preparada. Confiaba además ciegamente en mis aptitudes naturales para lograrlo. Me tenía por una niña capaz y espabilada, de mente y genio despiertos, poseedora de una viveza y gracia extraordinarias, así como de un talento especial para el trono. A veces incluso aseguraba que mi innata disposición para reinar era mayor que la de mi abuela, Isabel de Farnesio, su suegra, una mujer por la que sentía tanta admiración como resentimiento. Pero, no obstante mis habilidades, para procurarme la instrucción necesaria debió urdir primero un plan. En primer lugar hubo de convencer a mi padre para que nombrara como preceptor de Fernando a un religioso del que la corte francesa contaba maravillas. Se trataba del filósofo-abad Etienne de Condillac, un hijo de la pequeña burguesía de Grenoble, gran amigo de Rousseau y Diderot. La primera reacción de mi padre al escuchar esos nombres -puedes imaginarlo- fue poner mala cara. Desconfiaba de esas fatuas cabezas pensantes que surgían de la nada sin más aval que unas cuantas ideas revolucionarias con las que pretendían transformar el mundo. Pero mi madre, que lo conocía de sobra y sabía explotar sus bazas, aludió al excelente concepto que del abad tenía su padre, el Rey de Francia. Entonces sí consintió de inmediato; bastaba espolear la pedantería francófila del duque para que aceptase sin reservas cualquier proposición. Comprenderás mi excitación ante la llegada de Condillac, a quien mi madre parecía otorgar una categoría intelectual y moral sin precedentes, sólo comparable a la que confería a su propio padre. En honor a la verdad, no veía la hora de poder conversar con alguien de su talla, naturalmente en francés. Aunque muchos de los nobles de nuestra corte parmesana podían vanagloriarse de orígenes tan antiguos como la propia Casa de Francia, a mi madre le chocaba su patanería. No concebía, para que te hagas una idea, que su tema de conversación favorito versara sobre algo tan prosaico como las propiedades de las trufas, el faisán asado o el relleno de los tortellini. No encontraba explicación a que esa gente, que incurría en el mal gusto de hablar de comida en medio de un banquete, mientras estaba sentada en la mesa, perteneciera a las mismas familias que habían sido Mecenas de las obras más sublimes del arte italiano. Era demasiado francesa para poder entenderlo... La verdad es que yo no me aburría como mi madre. Mi vitalidad era tal que hasta los días en que el parque de palacio amanecía cubierto de niebla y todos se encerraban en sus habitaciones, buscando el calor de los braseros, yo salía como si tal cosa, despreocupándome incluso de abrigarme; ¿para qué, si el auténtico placer radicaba precisamente en dejarme envolver por ese manto húmedo y fresco que me calaba hasta los huesos, en recibir al regreso el doble goce de despojarme de la ropa mojada y friccionarme todo el cuerpo con agua de colonia para hacerlo reaccionar?. Aquellas salidas intempestivas al parque me costaban invariablemente una reprimenda por parte de mi madre y mi aya, Madame de Grigny, cuando no un comentario jocoso de Fernando, que aseguraba que mis juegos al aire libre no se diferenciaban en nada de los de una vulgar campesina. Mi hermano: siempre tan rígido y entrometido, tan diferente de mi discreta hermana. Como bien sabes, todas las familias -y la mía no era ninguna excepción- tienen sus manías. Los reproches que mi madre le hacía a mi padre a cada poco -'Sois un iluso, os habéis dejado engañar por vuestro hermano, el Rey de Nápoles'sonaban como un estribillo en mis oídos, eran la cantinela que acompañaba, sin alterarlo apenas, el ritmo de nuestra vida. Estaba tan acostumbrada a escucharla que no me causaba ningún efecto; además, conociendo el ascendiente de mi abuela, Isabel de Farnesio, sobre sus hijos -ninguno, empezando por mi tío Carlos, hacía nada sin su consentimiento-, no era difícil adivinar quién tenía siempre la última palabra. Pero mi madre, que a la hora de criticar a italianos y españoles se soltaba sin control, nunca arremetió directamente contra su suegra; la temía demasiado como para enfrentarse a ella. No en vano la había conocido bien cuando, recién casada con mi padre, residió unos años en España.