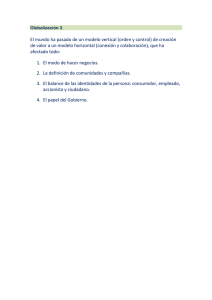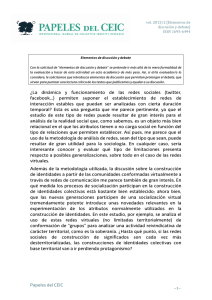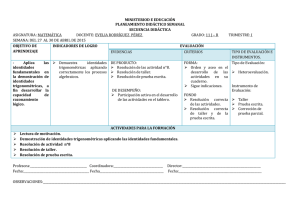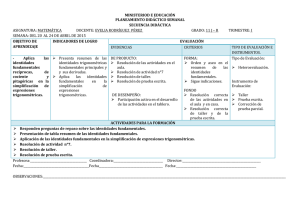“IDENTIDADES” Tomado de “Virtudes Públicas” Victoria Camps
Anuncio

“IDENTIDADES” Tomado de “Virtudes Públicas” Victoria Camps “Todo lo que nos incomoda nos permite definirnos. Sin indisposiciones no hay identidad. Ventura y desventura de un organismo consciente.” E. M. CIORAN, Ese maldito yo. “Llega a ser lo que eres”, dicta la más célebre sentencia de Píndaro, al tiempo que se ofrece como la máxima de una educación lograda: da lo mejor de ti mismo, despliega todas tus posibilidades, no renuncies a rivalizar con tu propio ser. De acuerdo con la fe aristocrática que profesa el poeta, la virtud no se aprende, se lleva en la sangre. Llegar a ser lo que uno es, en forma consciente, es no traicionar ni desaprovechar la nobleza y el rango que, desde la cuna, se poseen. Esta vieja teoría elitista, proyectada en la frase de Píndaro, como respaldo a una clase ilustre en crisis, duró poco tiempo. Empezó a ser puesta en duda por Platón y por un ideal de justicia que, al cabo de los años, fue arrinconando los valores exclusivos de la Aristocracia. El objetivo de la educación -la virtud- es, como antes, llegar a ser lo que uno es, pero entendiendo por tal, un ideal de humanidad accesible y al alcance de todos. Algo, sin embargo, del viejo ideal se conserva, porque parece que no es posible llegar a ser uno mismo sin llegar a ser antes “alguien”. Tener una identidad significa diferenciarse de la vulgaridad indiferenciada. Tener, además de nombre propio, profesión y residencia -las señas de identidad mínimas, la prueba objetiva de la diferencia y la igualdad jurídicas-, el sentido de la obligación de que hay que hacer de una o uno mismo una mujer o un hombre con cualidades, con una cierta talla, con una obra hecha. Tener una identidad es conferirle unidad a la propia vida, recoger el pasado y proyectarlo hacia adelante, fijar unos valores, marcar continuidades o transiciones. En suma, hacer de la propia existencia una narración con sentido. El problema de la identidad ha sido un problema filosófico paralelo al despertar de la conciencia individual, que ha producido una serie interminable de preguntas, tales como: ¿Qué constituye la unidad del yo?: ¿la memoria?, ¿la continuidad física?, ¿el alma?, ¿Hay un yo que persiste a través de mis sucesivos estados o experiencias?, ¿la idea del yo es psicológica o dependiente de conexiones externas?, ¿Hasta qué punto yo sigo siendo o dejo de ser yo a lo largo de la vida?, ¿Somos lo que parecemos, puro fenómeno, o hay, además, un fenómeno?, ¿Ser uno mismo es ser siempre el mismo?, ¿La identidad personal supone continuidad, coherencia, integridad, ser y vivir de una pieza, ser auténtico, no engañarse?. Los 2 filósofos han querido averiguar si existe algo que permita señalar objetivamente el principio y el fin de la existencia personal, si nos cabe creer en la permanencia e indestructibilidad de eso que intrínsecamente nos constituye, más allá de nuestras transformaciones físicas y psíquicas, más allá incluso de la muerte. Pues la ontología puede valer por sí misma, pero, además, de ella depende la respuesta a una serie de cuestiones prácticas. La firmeza o fragilidad de la identidad personal determinan cuestiones tan decisivas para la ética como el sentido de la responsabilidad o de la conducta racional. En efecto, uno es responsable sólo de las acciones que reconoce como propias, las acciones de las que se sabe autor o sujeto. La racionalidad, igualmente, siempre ha sido sinónimo de coherencia e inteligibilidad. Ser racional es poder dar razones de los que uno es y hace: saber cuáles son los propios fines y adecuar a esos fines los medios justos. Todo lo cual supone algo así como un centro de la persona que irradie normas, intenciones, sentidos, sin por ello perder las riendas de toda la empresa. La pregunta por la racionalidad y la pregunta por la identidad se encuentran estrechamente vinculadas. Sabemos, por otra parte, que la identidad no se daría sin la diversidad y la diferencia. Podemos decir “yo” porque hay “otros” iguales a mí y, a la vez, distintos. Ser igual a uno mismo es distinguirse de los otros. Pero, por otra parte, son ellos, los otros, quienes confirman la identidad que creemos construir y tener. La conciencia de sí pasa por la mirada y la expresión del otro. La autoconciencia dijo el padre de la dialéctica moderna- es en sí y para sí en tanto que es en y para otro. Más allá de la pregunta metafísica por la mismidad del yo y su justificación, nos topamos con la pregunta por el contenido o los contenidos de esa mismidad: ¿quién soy yo?. Cuya respuesta necesita del reconocimiento del otro, de lo que el otro sabe y dice de mí. Puesto que no somos individuos solitarios, ni mi subjetividad es sólo mía, sino el resultado de mis relaciones. Nada mío es sólo mío, ni puedo abdicar de mi contexto si quiero sentirme, conocerme, sobrevivir. Llegar a ser alguien es, pues, algo así como el paso previo para llegar a ser uno mismo. Quien carece de nombre o nombres reconocibles no sabe quién es, ni quién puede o debe llegar a ser. No está tan claro, en consecuencia, que la ontología preceda a la práctica. Quizá sea más cierto afirmar que ésta es el principio de la ontología. O, como mínimo, habrá que decir que la continuidad personal -ontología- y el reconocimiento social -práctica- son dos aspectos del mismo problema. Existo en la medida en que puedo decir quién soy y dar cuenta de mi persona a quienes me interrogan a propósito. Aunque no siempre fue así. Por ejemplo, para Locke -pionero en la problematización de la identidad personal-, las cuestiones del conocimiento y las cuestiones políticas pertenecían a esferas o ciencias distintas y aparentemente desconectadas. La identidad personal a su juicio, dependía de la conciencia, de la capacidad de cada uno de saberse él mismo para él mismo. Ahora bien, ese yo al que, teóricamente le bastaba la conciencia o la memoria para ser el que era, en la práctica, sin embargo, no era 3 nadie sin una mínima propiedad que lo confirmara como sujeto de derechos. Por lo tanto, la substancialidad metafísica de la identidad teórica poco vale si no está previamente asegurada la identidad práctica o social, en términos de igualdad con los demás, de integración en una comunidad como individuo perteneciente a ella. Digamos pues que, a la postre, ambos tipos de identidad - o ambas explicacionesson complementarios: la identidad que confiere el ser alguien, y la identidad que confiere el ser uno mismo se desarrollan simultáneamente, si bien la primera identidad parece ser condición necesaria -no suficiente- de la segunda. “La identidad es un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la 2 sociedad”, según el ya clásico texto de Berger y Luckman . Tesis que por supuesto, procede de Marx, si bien recibe, en manos de ambos sociólogos, un desarrollo distinto. No hay identidades fuera de un contexto social concreto y de un proceso de socialización que pasa por diversos momentos. A través de la “socialización primaria”, el yo se sitúa, en la familia, en la escuela, en el barrio, se hace reflejo de las actitudes de los demás frente a él, y “llega a ser lo qué los otros significantes consideran que es”. Ahí aparecen los significados básicos y las primeras normas. El fin es conseguir una simetría entre la realidad objetiva y la biografía subjetiva que no es totalmente social. Esa primera internalización de la realidad social por parte del niño es necesaria y, en principio, no es problemática: el mundo internalizado es “el mundo”, un mundo de certezas -primarias, pero certezas- que constituyen una estructura sólida, fuente de seguridad y confianza. La socialización secundaria viene después. Por ella el individuo adquiere el conocimiento específico de los roles. Ahí, hay menos internalización y menos carga emocional, más despegue y separación de la realidad. Ahí también es básica la interacción con los otros para mantener la “realidad subjetiva”. La falta de convivencia entre lo que uno representa o cree representar y el reconocimiento social acabaría por destruir la identidad subjetiva. Por lo que “el vehículo más importante del mantenimiento de la realidad es el diálogo” en el seno de un mundo que no se cuestiona. Un ejemplo de dicha teoría lo constituye la institución 3 familiar . En efecto, el matrimonio es un “microuniverso de significados”, un instrumento “constructor de nomos”, o “un acto dramático en el cual dos extraños se unen y se definen”. En el matrimonio se inicia una nueva etapa de socialización que implica la entrada en un mundo desconocido. Mundo que se sostiene mediante la “conversación” puesto que la realidad del mundo en general, “se sostiene mediante la conversación con otros portadores de significados”, y «ninguna experiencia es plenamente real hasta que ha sido “hablada”». La realidad creada por el matrimonio es, sin embargo, precaria. A reforzarla van dirigidos los ritos religiosos o pseudo-religiosos que avalan el matrimonio. En 2 3 P. Berger y N. Luckman. La construcción social de la realidad, especialmente capítulo III. P. Berger y H. Kellner. “Marriage and the construction of Reality An Exercise in the Microsociology of Knowledge”, en H. P. Dreitzel, ed., Recent Sociology, núm. 2, Macmillan, Londres, 1970, págs. 49-73. 4 cualquier caso, el rompimiento o la destrucción de esa realidad obliga a volver a recomponer la vida subjetiva, iniciar “diálogos” nuevos y reinterpretar todo el pasado a la luz del presente recién iniciado, pues, es preciso mantener una continuidad y coherencia biográficas. En conjunto, la socialización puede ser exitosa o deficiente, según el grado de simetría que se alcance con la realidad. Cuando la simetría es alta, la pregunta ¿quién soy yo? apenas se plantea; en cambio, esta pregunta aparece cuándo el individuo se siente marginado o separado de los seres normales, cuándo es visto como problema por los componentes de la realidad social. Cabe decir en consecuencia que la construcción de la identidad personal, el proceso de “llegar a ser alguien”, pasa ineludiblemente por dos momentos. El primero, es la integración en la realidad social presente; el segundo, la memoria del pasado. Es preciso pertenecer a una comunidad y aceptar el lenguaje, los símbolos, las instituciones, las ideas y valores que ella reconoce. Es más, la identidad se va construyendo por la integración consecutiva en diversos grupos: la familia, la escuela, la iglesia, el partido, las corporaciones profesionales, las asociaciones deportivas, benéficas, recreativas y culturales. La identidad la van otorgando las diversas corporaciones, a cuyas estrategias y exigencias hay que adaptarse para ser admitido en ellas y usar su nombre. La integración en el presente significa la posibilidad de ensanchar y alargar el nombre propio y escueto de cada uno con una serie de títulos que acabarán componiendo el currículum biográfico. Las identidades tienen que ser unívocas, como bien dice 4 Carlos Castilla del Pino , pues la sociedad no gusta de ambigüedades: hay que ser hombre o mujer, musulmán o cristiano, blanco o negro, catalán, vasco o andaluz. Y es tal la urgencia de una identidad, que es preferible poseer una identidad “negativa” y mal vista, a no poseer identidad alguna. La identidad diferencia, da entidad a la persona, la convierte en “alguien”. Pero no basta la integración presente en la realidad. En la mayoría de las existencias y también de los proyectos colectivos, se producen cambios y “conversiones”, se ingresa en mundos nuevos o desconocidos y se sale o se abandonan situaciones habituales. Para mantener la unidad en el seno de todas las metamorfosis, es imprescindible la memoria que enlaza el pasado y el presente. La biografía individual es una historia que ha de poder ser contada sin que desaparezca el protagonista. Cada uno, para tener conciencia de que es alguien, ha de ser capaz de recomponer sus distintos personajes y sus varias representaciones en la unidad de un solo yo. En la lectura del pasado buscamos nuestra instalación en el presente, la seguridad y el reconocimiento. Quién sea ese yo que recuerda y unifica, y si es alguien más allá de sus varias representaciones, lo dejo para la próxima sección. Lo cierto es que el vínculo garante de la identidad radica en la memoria -como observaron bien 4 “La construcción del self y la sobreconstrucción del personaje” , en Teoría del personaje, compilación de Carlos Castilla del Pino, Alianza Universidad, 1989, págs. 11-38. 5 Locke y Hume-. La memoria conserva y da sentido. La memoria es imprescindible para construir identidades, pero -insisto- también es imprescindible la integración en el grupo o grupos, el reconocimiento social. El individuo y el grupo se refuerzan mutuamente en el proceso de formación de la identidad personal o colectiva. Hace falta que existan identidades nacionales, étnicas, profesionales, ideológicas, religiosas, para que los individuos las adquieran y, por decirlo así, se adscriban a ellas, escojan, entre lo que se les ofrece, quiénes quieren ser. Ahora bien, esa misma adscripción de cada uno a las diferentes colectividades viene a reforzar, al mismo tiempo, las identidades colectivas. No hay partidos sin afiliados, ni religiones sin fieles, ni naciones sin patriotas, como no puede haber afiliados, fieles o patriotas de partidos, religiones y naciones inexistentes. Se explica entonces, que las represiones, colonizaciones, imperialismos, que se proponen destruir las culturas pequeñas y minoritarias o las ideologías tildadas de peligrosas, no consigan sino reforzar el sentimiento de pertenencia al grupo amenazado. A ese sentimiento de mutilación contribuyen tanto el temor del colectivo a dejar de ser, como el temor del individuo a verlo privado de lo que considera una nota esencial de su ser. Ocurre, al mismo tiempo, que el modo de vida multinacional y estandarizado de las sociedades desarrolladas y viciadas por el consumo, la tendencia -según la acertada expresión de Regis Debrav- a convertir el mundo entero en un “supermercado”, pone en crisis las identidades culturales. La inercia misma del mercado opera una homogeneización de las culturas capaz de contrarrestar en poco tiempo, los esfuerzos y el tesón por conservar una lengua minoritaria, un folclore o unas tradiciones diferenciadas. Uno no se hace a sí mismo sin una idea de qué tipo de persona aspira a ser. Pues bien, ese arquetipo de persona es, inevitablemente, una búsqueda, una lucha por no dejarse absorber, y un descubrimiento colectivo y dialógico. Como dice muy 10 bien Carlos Thiebaut , “la reconstrucción de las nociones básicas de la modernidad normativa no puede hacerse en solitario”: hay que sobrepasar los universalismos y los particularismos para aprender del pasado, de los errores pretéritos, así como de las experiencias ajenas. Es en la confrontación de subjetividades donde aparecerán los rasgos de la común humanidad. Así pues, el llegar a ser uno mismo no tiene mucho que ver con las identificaciones que la sociedad ofrece, sino más bien, con el mirar distante y en cierto modo, irónico de tantas funciones y roles, y con la construcción común de lo humano. Ya que la dignidad humana consiste, como vieron los humanistas del Renacimiento y, en especial, Giovanni Pico Della Mirándola, es lo que aún no tenemos: “La humanitas, mejor que cualidad recibida pasivamente, es una doctrina que ha de 10 En C. Castilla del Pino, ed., op. cit., pág. 143. 6 11 conquistarse” . La autonomía que he tratado de relacionar con una conciencia, si no verdadera o auténtica, consciente de su falsedad, consistiría en saber mantener ambos momentos de distancia, respeto a los particular, y de búsqueda de lo común y de lo universalizable. A pesar de que el peligro sea real, creo que no es lícito dejar de suscribir la idea de que el construirse cada uno a sí mismo, no puede ni debe ser una tarea solitaria. El proceso como siempre es circular, todo se encuentra relacionado: hace falta una base de igualdad - a la que hemos llamado, el ser ciudadano- para llegar a ser alguien y llegar a ser lo que uno es, realizar en sí mismo la humanidad y la individualidad a un tiempo. Ese requisito previo de igualdad o ciudadanía tiene que darse de veras, realmente. Y para que ello suceda, es preciso tener ideas sobre qué deba ser la persona y cuál el tipo de sociedad que la permita y la promueva. Es preciso tener ideas, por lo menos sobre qué es lo que impide que ciertas personas merezcan el trato de tales, o que la vida discurra en ambientes saludables, que los trabajos sean dignos, que haya espacios y motivaciones para escapar a la rutina cotidiana, qué impide en fin, afrontar con valentía y sentido los daños inevitables y las preguntas más desgarradoras. La búsqueda de esa identidad colectiva que ha de ser fruto de la cooperación acaba perfilándose, como la condición del ser alguien y/o uno mismo. No sólo condición, sino empeño concomitante ya que ningún tipo de identidad llega a completarse nunca. Ninguna representación es perfecta. Los tres niveles de identidad que estoy barajando -el de la humanidad toda, el de los diferentes grupos o comunidades, y la identidad personal- se adquieren y se van construyendo a lo largo de la vida. Es imposible forjarse una identidad personal sin pasar por la integración en lo colectivo pues se es alguien desde la integración en una sociedad y unos grupos que me reconocen como tal, que reconocen también mi identidad humana y que, a la vez la buscan como ideal. Búsqueda en la que entra, al mismo tiempo la de todos y cada uno como seres inalienables, no confundibles con el todo, autónomos y diferentes. El objetivo de “llegar a ser lo que se es”, libre ya de los trasnochados ideales aristocráticos, nos ha llevado a lo universal. Ahora bien, ese universal es aceptable cuando nace de singularidades, como exigencia de voluntades individuales, no cuando se impone a esas voluntades para dominarlas y hacerlas homogéneas. Es sospechoso que las identidades, personales o colectivas, se encierren en el esencialismo, el ensimismamiento, la introspección, sin expandirse hacia afuera, pues ésa y no otra es la prueba de su persistencia y validez. Cuando una identidad necesita del aislamiento para salvarse, es porque no se aguanta como tal identidad. Entonces, la autonomía que persigue toda identidad se confunde con la independencia y la separación de los otros: sólo quedan las señales físicas, exteriores, como pruebas del autogobierno. Muchos intentos de “afirmación nacionalista” -de autodeterminación-, tan actuales por estos pagos, sucumben a 11 Cfr. Francisco Rico, “Laudes luterarum: Humanismo y dignidad del hombre en la España del Renacimiento”, en Homenaje a Julio Caro Baroja, Madrid, 1978, pág. 895-914. 7 ese peligro que no hace sino mostrar la propia debilidad o vacuidad de la empresa. Nacionalismos que no superan al anhelo adolescente de independizarse por el único procedimiento de separarse del tronco familiar. Son identidades vacías. Por eso es irrenunciable el papel de la memoria y el recuerdo. La búsqueda de la identidad, ese extraño vaivén entre lo universal y lo singular, es un juego a dos bandas indisociables. La propia biografía es, vista desde lo universal, un comentario al poema de la historia humana, que recuerda y conserva para el futuro lo más valioso del pasado. Y, desde el punto de vista de cada uno, es o acaba siendo, igualmente, la sucesión de unos recuerdos, la memoria de lo que más intensamente uno ha querido y no está dispuesto a olvidar, porque abandonarlo significaría dejar de ser absolutamente. El propio Nabokov, en su extraordinario PALE-FIRE lo dice inmejorablemente.