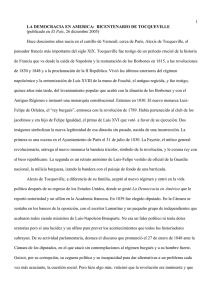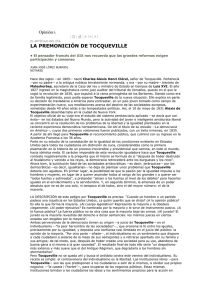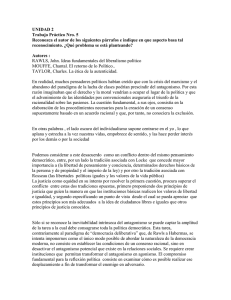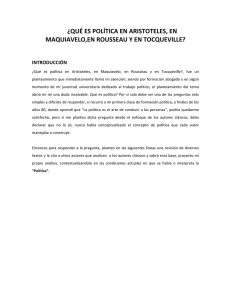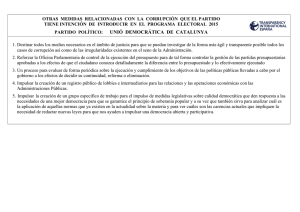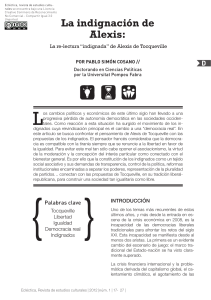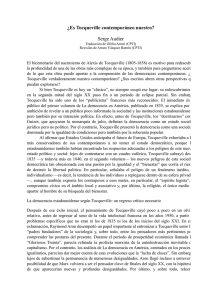Los instintos salvajes de la democracia
Anuncio
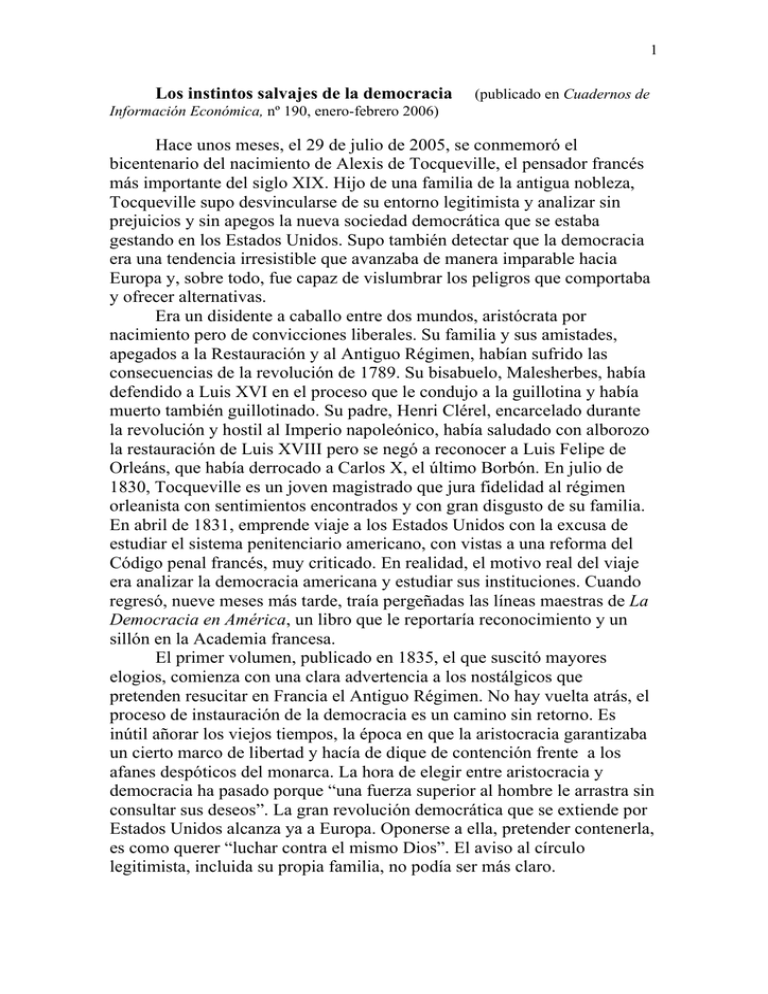
1 Los instintos salvajes de la democracia (publicado en Cuadernos de Información Económica, nº 190, enero-febrero 2006) Hace unos meses, el 29 de julio de 2005, se conmemoró el bicentenario del nacimiento de Alexis de Tocqueville, el pensador francés más importante del siglo XIX. Hijo de una familia de la antigua nobleza, Tocqueville supo desvincularse de su entorno legitimista y analizar sin prejuicios y sin apegos la nueva sociedad democrática que se estaba gestando en los Estados Unidos. Supo también detectar que la democracia era una tendencia irresistible que avanzaba de manera imparable hacia Europa y, sobre todo, fue capaz de vislumbrar los peligros que comportaba y ofrecer alternativas. Era un disidente a caballo entre dos mundos, aristócrata por nacimiento pero de convicciones liberales. Su familia y sus amistades, apegados a la Restauración y al Antiguo Régimen, habían sufrido las consecuencias de la revolución de 1789. Su bisabuelo, Malesherbes, había defendido a Luis XVI en el proceso que le condujo a la guillotina y había muerto también guillotinado. Su padre, Henri Clérel, encarcelado durante la revolución y hostil al Imperio napoleónico, había saludado con alborozo la restauración de Luis XVIII pero se negó a reconocer a Luis Felipe de Orleáns, que había derrocado a Carlos X, el último Borbón. En julio de 1830, Tocqueville es un joven magistrado que jura fidelidad al régimen orleanista con sentimientos encontrados y con gran disgusto de su familia. En abril de 1831, emprende viaje a los Estados Unidos con la excusa de estudiar el sistema penitenciario americano, con vistas a una reforma del Código penal francés, muy criticado. En realidad, el motivo real del viaje era analizar la democracia americana y estudiar sus instituciones. Cuando regresó, nueve meses más tarde, traía pergeñadas las líneas maestras de La Democracia en América, un libro que le reportaría reconocimiento y un sillón en la Academia francesa. El primer volumen, publicado en 1835, el que suscitó mayores elogios, comienza con una clara advertencia a los nostálgicos que pretenden resucitar en Francia el Antiguo Régimen. No hay vuelta atrás, el proceso de instauración de la democracia es un camino sin retorno. Es inútil añorar los viejos tiempos, la época en que la aristocracia garantizaba un cierto marco de libertad y hacía de dique de contención frente a los afanes despóticos del monarca. La hora de elegir entre aristocracia y democracia ha pasado porque “una fuerza superior al hombre le arrastra sin consultar sus deseos”. La gran revolución democrática que se extiende por Estados Unidos alcanza ya a Europa. Oponerse a ella, pretender contenerla, es como querer “luchar contra el mismo Dios”. El aviso al círculo legitimista, incluida su propia familia, no podía ser más claro. 2 Ante el hecho consumado ¿qué hacer? Es misión de las clases dirigentes, piensa Tocqueville, ponerse a la cabeza del proceso democrático para dirigirlo, para encauzar sus “instintos salvajes”. ¿Tan ciega está la sociedad francesa para no ver que la democracia es la única vía que le queda para ser libre? ¿No debería apoyarla si no quiere caer en la tiranía pues ésas son las dos únicas opciones que se barajan? ¿No se da cuenta de que la única alternativa es que todos sean libres o todos esclavos, todos iguales en derechos o todos privados de derechos? Canalizar la democracia es la tarea que él mismo se asigna. Si se desmarca de su entorno y decide presentarse a las elecciones a su regreso de los Estados Unidos, no es porque tenga ambiciones políticas ni porque sea un hombre de partido. Nada más lejos de la realidad. Tocqueville es un estudioso, un intelectual que no tiene más interés que comprender el mundo. Si se lanza a la arena política es porque piensa que la revolución ha descarrilado y que las fuerzas menos preparadas la han tomado al asalto. Porque no confía en los hombres de la monarquía de Julio, esa monarquía de la calle, sin pasado, nacida de una insurrección popular y poblada de burgueses hostiles a los curas y a los Borbones. Monarquía encadenada, como la describe el escritor Chateaubriand, demasiado revolucionaria para unos y demasiado monárquica para otros. Monarquía, sin embargo, constitucional que proclama que la soberanía reside en la nación y que ésta la delega parcialmente en el rey. Monarquía casi “republicana”. Muy popular durante la Restauración, Luis Felipe pertenecía a lo que Mme. de Staël había llamado la “buena emigración”, la de los hombres que habían abandonado Francia ante la amenaza del Terror, no debido a sus privilegios. Ese rey revolucionario, que estrechaba manos como un político en campaña, que había sido miembro del club de los jacobinos, que había estado proscrito y exiliado, y había tenido que sobrevivir dando clases, era además hijo de Felipe-Igualdad, el primo de Luis XVI que había votado a favor de su condena a muerte. Encarnaba la herencia del 89, una nueva legitimidad revestida de todos los símbolos revolucionarios, la bandera tricolor, los himnos, los gestos (el beso republicano de La Fayette coronando a Luis Felipe), las barricadas. Era el “Magistrado de la Revolución”. Pero Tocqueville sabe que, bajo su régimen, la amenaza a la libertad es, si cabe, más grave que nunca. Más grave que antes de 1830 porque el poder acumulado por el rey de Francia, ahora llamado rey de los franceses, no ha sido nunca tan grande como ahora. Un poder levantado sobre una centralización administrativa sin parangón, sobre una tropa de funcionarios jurídicamente irresponsables, según el artículo 75 de la Constitución del año VIII, y sobre un ejército de cuatrocientos mil soldados. La única medida democrática significativa de la monarquía de julio fue la ley del 21 de enero de 1831, que hizo electivos los consejos municipales. Pero, 3 aunque el cuerpo electoral se duplicó, no llegó a sobrepasar los doscientos mil electores. La concepción del sufragio, entendido como una función y no como un derecho, seguía siendo igual que en la Restauración. Al otorgar los derechos políticos sólo a los propietarios acomodados y al negarse a reconocer el derecho al voto a la mayoría de la población, el nuevo régimen abandonó en manos de la izquierda republicana, de los jacobinos y de los bonapartistas, el estandarte de la democracia. Después de derrocar a los Borbones en nombre de la revolución de 1789, los hombres del régimen, Guizot y los doctrinarios, se negaron a hacer realidad la soberanía del pueblo. Los demócratas y los republicanos se sintieron traicionados y comenzaron a unirse en torno a los principios de 1793, de Robespierre y del jacobinismo. El número de grupos, sectas, sociedades, ligas, clubes, etcétera, creció sin parar. Alarmado, el gobierno promulgó las leyes de 1835 que restringían el derecho de asociación. Las sociedades secretas proliferaron. Una de ellas, la Sociedad de las Estaciones, fundada por Blanqui, impulsó la fallida insurrección de París de mayo de 1839. Al descontento político se sumaron los problemas sociales, que desencadenaron un escenario de enfrentamiento de clases. Entre los años 1835 y 1840 una parte considerable del movimiento republicano se hizo socialista. Dos revoluciones obreras habían estallado en Lyon en 1831 y 1834. Ya no se trataba sólo de derrocar a la monarquía sino de acabar con la propiedad privada y el capitalismo. Los textos anticapitalistas proliferaron. En 1840, Proudhon publicó su ensayo ¿Qué es la propiedad?, Lamennais su libro más agresivo, El país y el gobierno, Leroux, Sobre la humanidad, Louis Blanc su Organización del Trabajo y Cabet su Viaje a Icaria. Pero desde 1832, Blanqui hablaba ya abiertamente de lucha de clases y Tocqueville había comprendido, incluso antes, que los enfrentamientos entre los trabajadores y la nueva aristocracia del dinero que había sustituido a la antigua nobleza, conducirían más pronto o más tarde a una nueva revolución. A ello se añadieron los escándalos de corrupción. En sus Cartas sobre la situación interior de Francia, redactadas para el periódico de oposición Le siècle y publicadas en enero de 1843, Tocqueville escribía que la mayoría de los políticos que dirigían la nación desde hacía diez años habían cambiado tantas veces de partido y de principios, que se podía concluir que ni tenían principios ni eran dignos de tener partido. Francia caminaba sobre un volcán y las clases dirigentes, enroscadas en el poder, no parecían darse cuenta. Tocqueville no tenía ninguna simpatía por un régimen que había recortado las libertades y que era corrupto, ineficaz e incapaz de ofrecer alternativas. Pero alertó del peligro que se avecinaba en un discurso que pronunció ante la Cámara de los Diputados el 27 de enero de 1848. En él vaticinó que una nueva revolución estaba a punto de estallar y que, esta vez, sería una revolución social. Menos de un mes más tarde, el 24 de 4 febrero, abdicaba Luis Felipe y se constituía un gobierno provisional que proclamaba la república. Era el mismo año en que Marx publicaba El manifiesto comunista. El clamor revolucionario que se extendió desde París a Bucarest, la famosa “primavera de los pueblos”, despertó en Tocqueville sentimientos ambivalentes. Temía los procesos insurrecciónales, el gusto por la violencia, el descontrol de los movimientos de masas, así como a los agitadores de los clubes y de las sociedades secretas, pero apreció la oportunidad de influir en el proceso revolucionario y de dar un giro de timón a la situación política. De todos los regímenes que conoció, la república fue sin duda el que más interés despertó en él. Valoró, sobre todo, la concesión de libertades públicas otorgadas después de las “jornadas de junio” por un Parlamento dominado por las clases ilustradas. Se comprometió a fondo con la república. Fue elegido diputado para la Asamblea Constituyente, en abril de 1848, y formó parte de la comisión encargada de redactar la nueva constitución. Llevó a la comisión toda la experiencia que había acumulado en su viaje por Estados Unidos. Pero sus dos principales propuestas, la descentralización y la creación de una segunda cámara, fueron desestimadas. La tradición centralista jacobina era demasiado poderosa y el pueblo francés carecía de la cultura política de la sociedad americana. Tocqueville no pretendía implantar en Francia el modelo político americano, que no consideraba ni mucho menos perfecto, como explica al final del primer volumen de La democracia en América. Pero era consciente de que la defensa de la libertad requería apoyar las instituciones democráticas y otorgar los derechos políticos a todo el pueblo, si no se quería volver a los regímenes absolutistas o dictatoriales que, salvo breves paréntesis, habían dominado Francia. Visión profética porque tres años más tarde, en 1851, el golpe de estado de Luis Napoleón Bonaparte acabaría con todos los resquicios de libertad política. Y, además, lo haría revestido de la máxima legalidad democrática pues el sobrino de Napoleón convocó un plebiscito que fue refrendado apoteósicamente por las masas. El futuro emperador, que había sido encarcelado por la monarquía de julio, que había leído a los socialistas, se había carteado con la feminista George Sand, había recibido en su celda a Louis Blanc y se había atraído a socialistas y conservadores, era partidario del sufragio universal. La opinión pública, haciendo oídos sordos a los distintos grupos políticos, le entregó todos los poderes el 20 de diciembre de 1851 y le encargó la redacción de una nueva constitución. El segundo Imperio había nacido. Como temía Tocqueville, una vez más se había impuesto esa “especie de dulzura”que se encuentra en vivir en la obediencia. Él, que se había implicado a fondo y que incluso había sido ministro de asuntos exteriores con Luis Napoleón como 5 presidente de la república, asumió la derrota, se retiró de la política y se dedicó a la vida del espíritu, menos decepcionante siempre. Todo el pensamiento de Tocqueville gira en torno a una idea central, cómo preservar la libertad en una sociedad como la democrática que sólo está interesada en enriquecerse y en disfrutar de cotas cada vez más altas de igualdad. Una sociedad donde la igualdad se ha convertido en una pasión “depravada” que descabeza lo que sobresale, lo que destaca, lo excéntrico y lo diferente y lo reduce todo al mismo rasero. Sociedad formada por individuos iguales, replegados en el ámbito familiar, que sólo existen por y para sí, que viven apartados de los demás y ajenos al destino de los otros. Ciudadanos apáticos, indiferentes y desinteresados por lo público, siempre dispuestos a hacer dejación de sus derechos, por negligencia o comodidad, en manos de un estado que acumula más y más poder a medida que ellos se desentienden más y más de sus deberes. Ese estado todopoderoso vela por el individuo y resuelve todos sus problemas pero a costa de controlar toda su existencia. Moldea sutilmente su mente, la ablanda, la doblega y la dirige. Y extiende finalmente sus tentáculos sobre la sociedad entera hasta convertirla en un rebaño de animales tímidos e industriosos, pastoreados por el gobierno. Ese poder tutelar despliega una red de pequeñas reglas complicadas, minuciosas y uniformes que ahogan a los espíritus más originales y a las almas más vigorosas. Tranquilizaría pensar que el sistema democrático es capaz de conjurar la amenaza del despotismo. Pero no es así. El ciudadano sale un momento de esa dependencia a la que voluntariamente se ha encadenado, elige a sus nuevos amos y vuelve rápidamente a ella. No hay mayor amenaza para la libertad que la tiranía de la mayoría. Esa es la experiencia que Tocqueville ha extraído de su viaje por los Estados Unidos. Porque las monarquías absolutas “hieren el cuerpo” pero “dejan que el alma se escape y se eleve”, pero el despotismo democrático se desentiende del cuerpo y va derecho al alma. Asfixia la independencia de espíritu y la verdadera libertad de pensamiento. Y traza un cerco en cuyo interior el individuo es libre pero ¡ay de aquel que se atreva a salir de sus límites! ¡Ay de aquel que quiera apartarse del camino trazado! Pero no todo está perdido. La propia sociedad democrática genera antídotos contra esos males. Uno de ellos es la descentralización administrativa que, basada en los municipios, es el eje de la democracia americana. En esos municipios, gobernados por ciudadanos elegidos cada año por la asamblea municipal (salvo en los municipios grandes, que se rigen por una ley especial) y por un sinfín de oficiales municipales, sin sueldo, que se encargan de todo tipo de tareas relacionadas con la educación, el culto, los indigentes, los incendios, etcétera, el poder no sólo está dividido sino, como le gusta decir a Tocqueville, desparramado entre la ciudadanía, y el gobierno emana realmente de los gobernados. El 6 municipio, como el individuo, actúa autónomamente y no recurre al poder central más que en situaciones extremas. Porque el americano aprende, desde su nacimiento, que tiene que basarse en sus propias fuerzas para luchar contra las adversidades de la vida, que él es el único juez de sus actos y que la sociedad no debe inmiscuirse en ellos. Mira al poder con desconfianza y no apela a él más que en caso de absoluta necesidad. Esa cultura que fomenta la autonomía y huye del intervencionismo y del dirigismo, da brío a la sociedad civil. Si Tocqueville confía en la salvación de la democracia americana es porque, a diferencia de la europea, al individuo se le educa para asumir sus responsabilidades, no para delegarlas en manos de la autoridad. Pero también porque el asociacionismo es una pasión en los Estados Unidos. Es cierto que, en las sociedades democráticas, los individuos están desvalidos frente al estado pero la fuerza de las asociaciones, comerciales, religiosas, culturales, filosóficas, deportivas, etcétera, supone un freno que el poder no puede sortear. Nunca las asociaciones han sido tan necesarias para luchar contra la tiranía de los partidos y la arbitrariedad del estado. Pero existen otros medios para garantizar la libertad en los tiempos modernos. Uno es la independencia del poder judicial. En una época en la que el ojo y la mano del soberano llegan hasta los últimos rincones de la vida humana, la autonomía de los tribunales es la máxima garantía de que los derechos individuales no serán pisoteados. Pero es necesario estar alerta para denunciar cualquier arbitrariedad, cualquier violación de los derechos del más insignificante de los ciudadanos pues los derechos de todos están en juego. El otro requisito imprescindible para que la voz del ciudadano llegue a la sociedad es una prensa libre. Nunca el papel de la prensa ha sido tan esencial como hoy. Vivimos en tiempos difíciles en que el poder de la mayoría y la presión de la opinión pública amenazan gravemente la libertad. Por ello, si queremos ser dueños de nuestras vidas tenemos que asumir la dura tarea de preservarla y de renunciar a la “dulzura de la servidumbre”. Porque, como dice Tocqueville, siguiendo la tradición liberal, nada hay tan duro como el aprendizaje de la libertad, pero nada hay más fecundo. María José Villaverde es profesora de Ciencia política en la Universidad Complutense Artículo publicado en Cuadernos de Información Económica nº 190, enerofebrero 2006