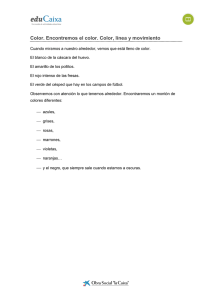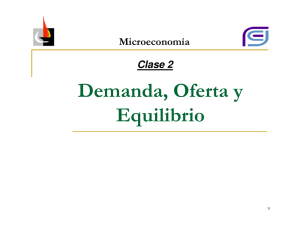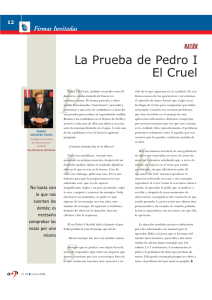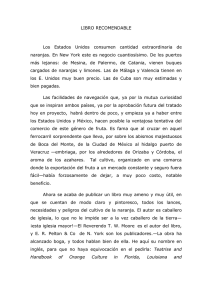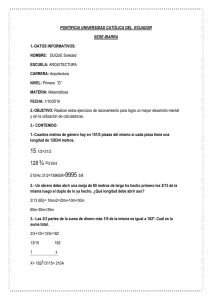LAS PUTAS DE EL 31
Anuncio

LAS PUTAS DE EL 31 Tomás Delaney Entre las costumbres de la chavalada de esa época, cuando teníamos doce o trece años de edad, además de ir a nadar en las pozas de ríos y quebradas, de aventuras de senderismo en las montañas cercanas, y de formar pandillas para librar batallas a hulerazos o a las espadas, nos gustaba ir a comer frutas silvestres, que en aquellos tiempos, abundaban. Los árboles frutales estaban mayormente en potreros y en terrenos que eran propiedad de alguien, pero a sus dueños no les importaba que unos cuantos chavalos traviesos se metieran y comieran frutas que de todos modos se perdían. No se hacía daño a nadie. Era más travesura que otra cosa. Además de que era también parte de las costumbres y de la vida bucólica de la época. Cada uno de nosotros -de los chavalos- agarraba un puño de sal en su casa, lo envolvía en un pedazo de papel, y nos íbamos al monte, a las riberas de los ríos, a potreros, a lugares que conocíamos, donde abundaban las frutas que nos gustaban Mangos, nancites, pitahayas, jocotes, piñuelas, chocoyitos, tigüilotes, guayabas, guabas, cuajiniquiles, eran algunas de las frutas silvestres preferidas. También nos gustaba comer naranjas, guanábanas, anonas, toronjas. Estas últimas presentaban un problema: eran cultivadas en predios privados que sus dueños cuidaban. Y a éstos sí les importaba conservar sus frutas, por lo que no permitían que nadie se las llevara sin su consentimiento . De manera de que para poder conseguirlas, había que penetrar a esos predios a escondidas de sus dueños. En algunos casos, sin embargo, este operativo podía resultar peligroso. Habíamos detectado un predio, cercado con un muro de piedra como de un metro de altura, donde había unas naranjas que a nosotros nos encantaban. El predio quedaba por donde es ahora el barrio de Palo Alto en Matagalpa, que en aquel entonces era un lugar despoblado y silvestre. Habíamos encontrado la manera de entrar al terreno. Corríamos, para tomar impulso, y de un salto caíamos parados encima del muro, después nos deslizábamos dentro del predio, y, cautelosa- 1 mente, cortábamos las naranjas. Para salir, repetíamos la misma operación, a la inversa. El dueño del predio no vivía allí. De manera que nos resultaba bastante fácil cortar y llevarnos las naranjas. Cortábamos unas pocas naranjas, unas tres o cuatro por cabeza, que, para la cantidad de naranjas que había, era una nada. Pero, por supuesto, el dueño no podía permitir esto. Y sin que nosotros lo supiéramos, los vecinos habían alertado al dueño sobre la existencia de una pandilla de malandrines que le estaban cachando sus frutas. El dueño era un tipo raro. Vivía solo en una casita dentro de la ciudad. Tenía fama de excéntrico, y hasta de maricón. Y esto nos servía a nosotros de pretexto para justificar los pequeños atracos que le hacíamos. Un día de tantos, en la temporada en que las naranjas estaban maduras y sabrosas, a Teobaldo, Otoniel, Jorge y yo se nos ocurrió darnos un pequeño banquete. Como siempre, entramos y salimos del predio corriendo, cada uno con unas tres naranjas, y fuimos a comerlas en una ladera cercana. Sin saber que el dueño de marras nos había estado esperando, nos espió, nos observó, y nos siguió, sin que nos diéramos cuenta. Estábamos los cuatro sentados en el suelo, en fila, uno al lado del otro, en la ladera de un cerro, debajo de un frondoso árbol, comiendo las naranjas, conversando y bromeando tranquila e impunemente, cuando oímos detrás de nosotros una voz fuerte, casi un grito: –¡Ajá, hijos de puta, ahora si los agarré! –al tiempo que yo sentía que me agarraban por detrás, por el cuello de la camisa. Mis tres compinches volvieron a ver al unísono hacia atrás. Les ví la expresión de susto en sus caras, dejaron tiradas sus naranjas y salieron corriendo guindo abajo como almas que se las lleva el diablo, mientras yo quedaba atrapado. Me tenían agarrado tan fuerte, que no podía volver a ver para atrás. Supuse que se trataba del dueño de las naranjas. Sentí un fuerte golpe en la espalda. El que me tenía agarrado me había dado – después supe– con la parte plana de un machete que portaba. El muy ladino se había armado para enfrentarse con nosotros. El tipo estaba verdaderamente rabioso, me gritaba insultándome.. Me levantó bruscamente del suelo halándome de la camisa, me tenía prácticamente colgado. 2 Y entonces tuve la oportunidad de verle la cara. Efectivamente, era el dueño de las naranjas. Estaba como un energúmeno, levantaba su mano derecha con el machete, agitándolo. Pude apreciar de cerca su cara y sus gestos de maricón. Esa rabieta era exagerada, producto más del nerviosismo, que de la arrechura. Me dijo que me iba a echar preso, y no sé cuántas cosas más. Yo sentí miedo. “Este maricón es capaz de cualquier cosa”, pensé. Me llevó empujado, siempre agarrado del cuello de la camisa. Salimos al camino que llevaba hacia el cerro de Apante, que era un camino donde transitaba gente en bestias y carretas de bueyes. Y, siempre amenazándome con el machete, me llevaba en dirección a la ciudad. Nos tocó pasar frente a un prostíbulo, ubicado a la orilla del camino, conocido como “El 31”. Quedaba fuera de la ciudad, en medio de los parajes campestres que frecuentábamos en nuestra correrías de chavalos. Era un lugar de “mala reputación”, donde las mujeres, por unos tres pesos de aquella época, entretenían a cualquier campesino transeúnte que requiriera de sus servicios. Las putas de El 31 eran famosas en todo Matagalpa. Tenían sobrenombres muy significativos. Una se llamaba “La Careleona”, otra “La Quiebra Catres”, otra “La Siete Culos”, otra “La Pedorra”. De la dueña del lupanar, no me acuerdo cómo le decían, pero era toda una institución. Estas mujeres, aunque no tenían contacto directo con nosotros los chavalos, nos conocían de cara, porque deambulábamos por los alrededores. Nos veían pasar, nos saludaban. Algunas de ellas, incluso, maliciosamente nos hacían señas insinuantes para que entráramos a la casa. Nosotros les teníamos miedo, porque nuestros papás nos habían dicho que tuviéramos cuidado con esas mujeres, porque eran “mujeres malas”. Por eso no les hacíamos caso. Ellas se ponían a reír, porque lo hacían más por jodedera que porque tuvieran otras intenciones. Otras de ellas, –como La Careleona, por ejemplo– nos espiaban cuando llegábamos a nadar desnudos en la poza de La Cagalera o la de Los Mangos, que quedaban cerca del lugar. Nosotros nos dábamos cuenta de las furtivas incursiones de La Careleona, medio escondida entre los matorrales que bordeaban las pozas, espiándonos. La veíamos, pero no le dábamos importancia. Había surgido entonces una especie de 3 “convivencia pacífica” territorial entre ellas y nosotros. Nos veíamos, nos reconocíamos, pero no nos tocábamos. –¿¡Para dónde vas con ese muchacho!? –le gritó una de ellas al tipo que me llevaba cogido del cuello. –¡Es un ladrón de naranjas! –contestó el hombre, siguiendo su camino. Al tiempo que las demás mujeres salían de la casa a ver qué pasaba. –¡Debe ser el mismo que se roba las puertas del excusado!, –gritó otra. La dueña del prostíbulo, más avispada que las demás, se salió al camino y se plantó enfrente. –A este muchacho vos no te lo llevás, maricón –le dijo. De pronto se entabló una discusión entre ellos dos, cuyos detalles ya no recuerdo, de lo que uno le decía a la otra, o viceversa. El hombre blandía su machete al aire, y la mujer lo insultaba, diciéndole que no se atreviera a tocarla porque lo iba a verguear. Yo me sentía como pollo comprado en medio de la trifulca, temblando, sin decir media palabra, y todavía agarrado del cuello, ya que el tipo no me soltaba. Estábamos rodeados de todas las mujeres que habían salido de la casa y llegaron a hacer causa común con su jefa. Todas le gritaban al hombre y lo insultaban. El tipo estaba amedrentado y asustado, porque no contaba con ese enfrentamiento tan inusual. En su distracción por defenderse de las mujeres, fue aflojando su agarre a mi camisa. Llegó un momento en que sentí que había aflojado lo suficiente, y entonces bruscamente me zafé, y salí corriendo camino abajo hacia la ciudad, mientras el hombre se quedaba blandiendo su machete al aire en medio de un puterío agresivo. 4