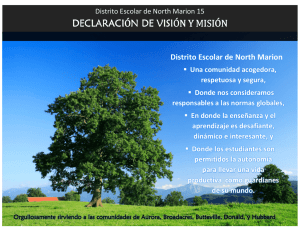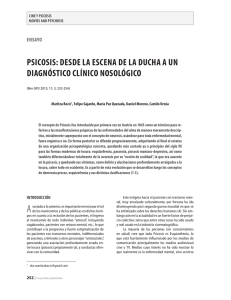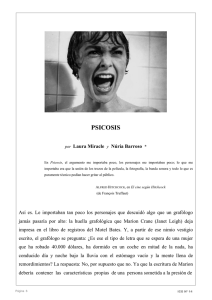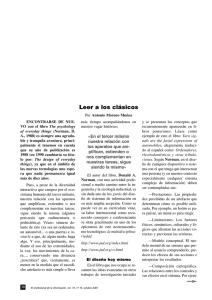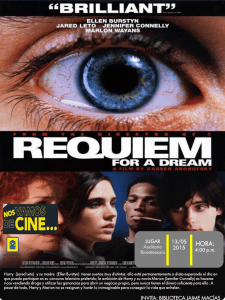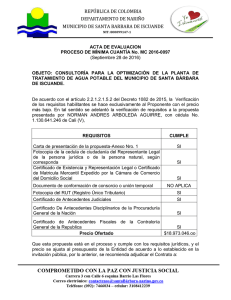Psicosis - CineHistoria
Anuncio

Se cumplen 50 años del estreno de „Psicosis‟ En la ducha con Hitchcock MANUEL ARIZA CANALES Retrato de una psicosis “Psicosis no será una superproducción, será en todo caso, un film muy extraño. Lo quiero rodar en Hollywood, construiré la casa y el motel en los grandes y viejos estudios de la Universal... Y quiero rodar muy rápido: no quiero hacer un film caro, porque, para ser objetivo, no sé en absoluto si tendrá éxito. Está muy, muy fuera de lo corriente” (Entrevista con Alfred Hitchcock, diciembre de 1959). Psicosis es, efectivamente, un filme muy extraño y equívoco desde el principio; cuando creemos que se nos va a contar la historia de una secretaria que huye con los cuarenta mil dólares que su jefe le había encargado depositar en una cuenta bancaria, contemplamos cómo es acuchillada hasta la muerte en la ducha de una de las habitaciones de un solitario motel de carretera. Pese a lo que una obra tan personal, inconfundible y coherente, en su constante evolución, como la de Alfred Hitchcock podría hacer pensar, el genial cineasta británico rara vez trabajó sobre argumentos originales. Dicho de otro modo, prácticamente todos los guiones de sus filmes son adaptaciones literarias. Y Psicosis (Psycho, 1960), siendo excepcional en muchos sentidos, no lo es en este. Joseph Stefano, guionista de la película, le entregó una versión para ser rodada de la ya célebre novela de Robert Bloch que respondía al mismo título y que, a su vez, se basaba en las sórdidas correrías de Ed Gein, psicópata y asesino en serie. Siendo como era el Maestro del Suspense, el cine de Hitchcock está cuajado de trucos e ilusiones; pero los va distribuyendo con tal maestría que se diría que su dirección se convierte en la mano invisible que conduce a los personajes hasta situaciones tan inesperadas como inevitables. Hitchcock, hijo de una familia católica de clase media, fue educado en un colegio de jesuitas, donde le debieron enseñar que, aunque los caminos del Señor son inescrutables, todos, de una manera o de otra, reciben su merecido. Y el merecido de Marion Crane (Janet Leigh) se llama Norman Bates (Anthony Perkins) y no tarda en llegar. Después de vender su coche y equivocarse de carretera, agotada por el estrés de la huida, con ganas de descansar y refugiarse de una tormenta, la chica llega al Motel Bates. Un negocio que parece haber sido víctima de la construcción de una nueva autopista que ha desviado todo el tráfico y le ha dejado al borde de la nada, junto a una moribunda carretera olvidada. La recibe el propietario, Norman Bates, un joven tímido, alto y moreno, con el ambiguo atractivo de un cruce entre Lovecraft y James Dean. Norman invita a Marion a cenar. Detrás del motel, sobre una pequeña colina, se alza un decimonónico caserón, casi antropomórfico, sacado directamente de un cuadro que Edward Hopper había pintado en 1925, y que contrasta con el anodino funcionalismo del motel. Como si ambas construcciones materializasen la enfermiza y antinatural relación entre un pasado siniestro y un presente carente de cualquier perspectiva de futuro. Marion, que se ha quedado sola en el motel, escucha la cascada y dominante voz de una anciana recriminándole a Norman la idea de llevar a una chica a cenar a su hogar. Él regresa nervioso con la cena. Se acomodan en una especie de salón recibidor. De las paredes cuelgan rapaces que parecen haber sido disecadas justo en el momento en que se abalanzaban sobre sus víctimas. Ambos están atrapados. Marion, ya en la habitación, calcula el dinero que ya se ha gastado, sopesando la posibilidad de regresar a Phoenix para reparar su delito. Setecientos dólares se han esfumado al cambiar de coche en el intento por borrar el rastro de su huida. Sus lágrimas mojan ahora unas cifras que se convierten en borrones. Mientras se desnuda antes de tomar una ducha, un ojo la observa a través de un agujero en la pared. A veces, un momento de debilidad, de locura transitoria, puede ser suficiente para condenarse. La ducha, símbolo del bautismo que hubiese debido lavar su culpa y devolverle la vida... Cincuenta planos en tres minutos "En Psicosis, el argumento me importa poco, los personajes me importan poco; lo que me importa es la unión de los trozos del film, la fotografía, la banda sonora y todo lo que, siendo puramente técnico, puede hacer gritar al público" (Alfred Hitchcock entrevistado por François Truffaut). La secuencia de la ducha. El moño de una mujer mayor, la cortina que se descorre, el enorme cuchillo de cocina. A uno le queda la duda de si no sería, en realidad, la música de Bernard Herrmann quien apuñaló a Janet Leigh. Un chirriar de cuerda frotada que subraya la frenética cascada de planos perversamente encadenados. En pantalla apenas llega a verse la punta del cuchillo arañando la piel de la muchacha y, sin embargo, ¿qué espectador no ha sentido que el cuchillo penetraba en su propio cuerpo una y otra vez? Cruda brutalidad rematada con la metáfora más escalofriante que concebirse pueda. Aún no ha transcurrido el primer tercio de una película que termina y vuelve a comenzar en ese fundido del ojo de la chica, ya sumergido en la muerte, con el desagüe de la ducha, por donde desaparece un cada vez más lento remolino de agua y sangre. La muerte, el desagüe de una ducha ¿Les había comentado ya que al joven Hitchcock le fascinaban los relatos y las imágenes de Edgar Allan Poe? Ese morboso amor por detalles y objetos triviales que se inundan de significado al situarlos en un primer plano que, de manera obsesiva, ocupa toda la pantalla de nuestra mente. Curiosamente cuando se rodó esta escena en un estudio californiano, Anthony Perkins se encontraba en Nueva York, ensayando una obra de teatro. La mágica mano del cine es alargada... Janet Leigh no volvería a ducharse sin asegurarse previamente de que había echado bien el pestillo de la puerta del baño. Cuando estalla una idea “Las secuencias de una película nunca deben estancarse, sino avanzar siempre; exactamente como avanza un tren rueda tras rueda o, más exactamente todavía, como un tren „de cremallera‟ sube la vía de una montaña engranaje tras engranaje. Jamás se debería comparar una película a una obra de teatro o a una novela. Lo que se le acerca más es el cuento, cuya regla general es contener una sola idea que acaba de expresarse en el momento en el que la acción alcanza su punto dramático culminante”. Toda una vida puede caber en el maletero de un coche. Norman, después de una metódica y compulsiva limpieza de la carnicería supuestamente cometida por su celosa madre, deposita el cadáver de Marion y sus objetos personales, incluido el sobre con el dinero, del que no se percata y que el público ha olvidado ya, en el maletero del coche que la chica acababa de comprar, sin saber que estaba comprando su propio ataúd, y conduce hasta una laguna cercana, donde lo hunde. La hermana (Lila Crane / Vera Miles) y el novio de Marion (Sam Loomis / John Gavin) contratan a un detective para que averigüe el paradero de la muchacha desaparecida. Sus indagaciones llevarán a Arbogast (Martin Balsam), el detective, hasta la casa de Norman, en cuya escalera es asesinado. También Lila Crane entrará en la casa buscando a la señora Bates, de quien espera obtener algún dato acerca de la desaparición de Marion. La cámara se convertirá en sus ojos y nuestra mirada, recorriendo unas anticuadas habitaciones de pesadilla. La escalera que el contrapicado convierte en una silenciosa y constante amenaza. Un cuarto de baño calcado de una lámina de alguna revista de decoración de principios del siglo XX. El dormitorio de la señora, anacrónico, fantasmal, arrancado de las polvorientas páginas de un cuento perverso de Henry James. La habitación de Norman: juguetes y una cama de niño donde duerme un adulto. Libros cuyo título se nos niega, pero cuyo contenido escabroso revela el gesto entre sorprendido y asqueado de Lila, que entreabre y cierra rápidamente uno de ellos. Finalmente, en la bodega, la posesiva y violenta señora aparece... O, más bien, lo que queda de ella. Esa bombilla enloquecida que va y viene, revelando y ocultando el verdadero rostro de la mente de Norman Bates. Sam, el novio de Marion, salvará a Lila del ataque homicida de la otra madre... Con el forcejeo se desprende la peluca... Norman: psicópata, necrófilo y travesti. En aquellas décadas de 1950-60 el psicoanálisis aún tenía su aura de prestigio y misterio casi intacta. Y el discurso diagnóstico del médico forense es todo un homenaje a Freud y sus divanes. Un complejo de Edipo de monstruosas dimensiones. Norman, incapaz de aceptar la muerte de su madre, hacía ya diez años, había robado su cadáver y permitido que vampirizase una de sus dos personalidades. Tres, según la novela. La última secuencia, magistral. Norman sentado en una silla. Una expresión dulce en su mirada desde abajo, inclinada la barbilla. Como miraría una entrañable ancianita. Voz en off de su madre: “Es muy triste que una madre tenga que declarar contra su propio hijo. No podía permitir que creyeran que el crimen lo cometí yo. Ahora lo encerrarán. Debí hacerlo yo misma hace años. Siempre fue un malvado. Intentar hacerles creer que yo misma había asesinado a aquellas muchachas y aquel hombre. Como si pudiera hacer algo excepto estar sentada y observar igual que sus pájaros disecados. Ellos saben que no puedo ni mover un dedo. Ni quiero. Me quedaré aquí sentada. No haré un solo movimiento. Sospecharían de mí. Probablemente me vigilan. Que vigilen. Así se darán cuenta de la clase de persona que soy. No voy a matarte (mirando a una mosca posada en su mano). Tranquilízate. Seguro que me están vigilando. Mejor. Así dirán, „pero si no fue capaz ni de matar una mosca‟...". Del rostro de Norman emerge la calavera del cadáver de su madre y de la laguna, la parte de atrás de un coche cubierto de cieno. Hitchcock en estado puro. En momentos así, uno casi llega sentir la corrosiva envidia que en las venas de Salieri inyectaba la inocente genialidad de Mozart. Pero lo más importante de todo. ¿Cómo, cuándo y dónde sale Alfred Hitchcock firmando su película con un cameo? Allí, enfrente de la oficina de Marion, tras un escaparate, probándose un sombrero Stetson (como el de Indiana Jones). Diciéndonos con su oronda, irónica, mera presencia que nada de lo que vamos a ver es real, que sólo es una película que ha empezado hace siete minutos.