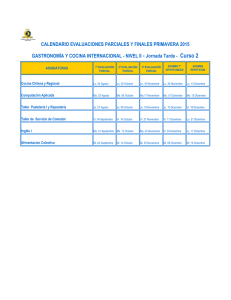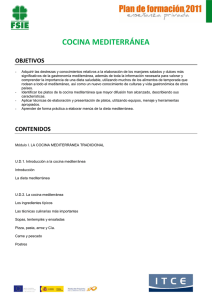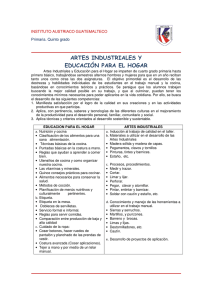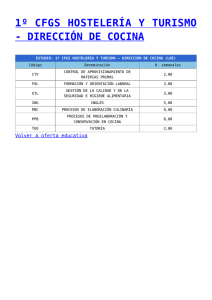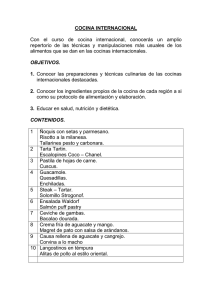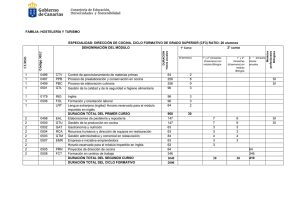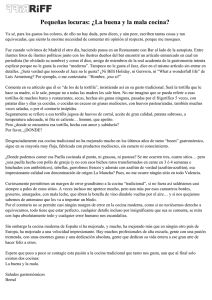Cocina mediterránea. La historia nos da la razón
Anuncio

Cocina mediterránea La historia nos da la razón ■ CARLOS HERNÁNDEZ OLMOS Periodista y escritor H ace una decena de años, unos submarinistas descubrieron de forma casual los restos de un pecio griego, uno de tantos que hacía la vieja ruta del entonces bullicioso puerto de Kalámai y que, doblando el cabo de Akritas, subían por el mar Jónico hacia Brindisi, quizá el puerto más importante de Roma en aquella época. Existía un tráfico muy notable de comercio, especializado en productos manufacturados y arte. No muy lejos de donde naufragaron nuestros barcos aparecerían los portentosos guerreros de Reace atribuidos a Fidias y que, al igual que las mercancías de nuestra galera no llegaron jamás a su destino. El mar se había comido a lo largo de los siglos toda la madera del barco pero, alineados en lo que fueron sus pupitres marítimos, estaban aún las ánforas selladas con cera y lacre, que transportaban lo que luego se descubrió como aceite. Los científicos, a partir de una escasa masa casi petrificada que quedaba en el fondo de las cráteras, descubrieron que tal era el tesoro que nunca llegó a manos de su dueño: aceite griego, un aceite virgen y verde destinado a la mesa de algún rico mercader romano. El hallazgo nos sirve para ilustrar un negocio floreciente de alimentos que se extiende desde la más remota antigüedad hasta nuestros días. El aceite en la cocina mediterránea, en la cultura mediterránea, ha sido alimento y medicina, líquido sagrado y tríaca milagrosa, regalo para dioses y humanos, nacido de unos humildes frutos que vieron pasar la historia asomando sus verdes ojos milenarios al azul del Mare Nostrum. Es ya muy vieja la teoría de que somos lo que comemos y es indudable que entre la psicología personal de los países y sus habitantes y los alimentos, hay un matrimonio indisoluble. Sería difícil saber si los hombres influyen en lo que comen y por tanto en su entorno alimenticio y su geografía o al revés, pero es definitiva la relación entre lo que tenemos y cultivamos y la forma de llevarlo a nuestros estómagos y lo que finalmente somos o parecemos. Los mediterráneos somos gente de vino, de aceite y de legumbres; somos gente de verduras acuosas, de restallantes tomates, de hierbas provenzales; y hemos conseguido, a través de un destilado sabio de años, una cocina que nos hace longevos, alegres y ruidosos. Don Gerardito Brenan el gran hispa- Nº 50 nista que murió y vivió en España en su tierra andaluza, hablaba del garbanzo con admiración y afirmaba que no conocía otra legumbre que produjera la cantidad de gases mefíticos que esa modesta leguminosa. Era, por cierto, muy aficionado a los potajes con tal ingrediente. Pocas culturas nórdicas hablan del pedo con la alegría y jocundidad que se hace en las nuestras mediterráneas, donde llega a considerarse hasta signo de buena educación en algunas de ellas porque, a fin de cuentas, guisar es coser una bandera de muchos colores y muchos sabores, para conseguir unas señas de identidad, una forma de ser que también puede tener su afirmación en la ventosidad. Los ingleses odian nuestra cocina, a la que denominan “greasy”, “oily” y desprecian nuestro uso generoso del saludable ajo. Ahí se quedan y ellos se lo pierden. Hasta hace bien poco, los americanos han hecho ascos a nuestros jamones que ahora devoran con devoción. Los japoneses esquilman nuestros mares, se comen nuestras angulas o las siembras en sus arrozales y lentamente el mundo gira adaptándose o envidiando una comida y una cocina plena de sabiduría y sencillez. Dieta Mediterránea Al gran maestro de cocina Escoffier le preguntaron alguna vez por su secreto y el contestó, chauvinista francés y decimonónico, que su secreto era “de beurre”, “de beurre” y “de beurre” y cuando alguien le replicó que qué tenía que decir del aceite, contestó razonable: “Ah señores, pero eso es un lujo”. Estados Unidos se asesina con mantequilla, indescriptibles grasas animales y refrescos cargados de azúcar. Son un pueblo enfermo y paranoico que no supo llevar a la categoría gastronómica la antigua cocina, tampoco muy sana, de los pasajeros del May Flower. COMIDA Y SALUD Pero volviendo a España y a la cocina mediterránea, quizá nuestra pobreza de siglos nos ha salvado de grandes problemas sanitarios en la actualidad. Hemos comido mucho pan, muchas legumbres y cereales, toda la riqueza de los pescados de nuestras costas y nunca ha faltado el rojo vino en las mesas españolas. Los médicos han acabado dándonos la razón. De pequeños nos daban pan con vino y azúcar y “pringás” de aceite y en la memoria de muchos españoles el olor de nuestras comidas y de nuestros fogones nos acompaña por muy lejos que estemos de nuestro lugar de origen. Un español recuerda el pringoso y dulzón aroma de ultramarinos antiguos, con sus doradas ruedas de arenques salados y aquella especie de gasolinera de aceite donde te mandaban a comprar por litros, aquel aceite espeso y poco refinado, pero ya inolvidable con su gusto a almazara. Inolvidable es el humo de las ferias, de sus churrerías y buñolerías, de las frituras sureñas o de los bocadillos de calamares, que en aquella “Casa Lucio” de la glorieta de Bilbao, en Madrid, he llegado a pagar a una peseta. Bocadillos de calamares que exponían como lenguas amarillas y doradas tres rodajas de rodajas fritas del cefalópodo a modo de aros tentadores. Cocinar a la mediterránea ha tenido siempre el sello de la sencillez. Sus ingredientes han sido lo que se tenía a mano, lo que daba la tierra, sartén, puchero, fuego y tiempo largo. Así, Galicia es cocedora maestra en esos “pot a feu” en los que la patata, los grelos, la judía y la berza, consiguen con una mínima dosis de grasa animal, el “unto”, caldos nutricios y sinfonías de sabores. Cocer no tiene más misterio que no tener prisa y no es preciso tener mucho que echar en la olla. Los pastores españoles, a lo largo de los siglos, han hecho calderetas con ingredientes mínimos: algo de oveja, congrio seco, pan y las verduras que estuvieran disponibles. Otro tanto se puede decir de los marineros que, con lo mismo, lograron geniales marmitakos, arroces caldosos y delicias marineras que se basaban en poco más que espinas y agallas. Y es que un buen plato mediterráneo no requiere grandes ingredientes, sino sabiduría y paciencia ante el fogón. Sería interminable hablar de la cocina mediterránea o de su forma de cocinar, pues son muchas las cocinas y saberes desde Grecia a Portugal, pero siempre con los mismos resultados: la cocina del mar, la cocina de la tierra, la cocina del agua, la cocina que cuece, la cocina que fríe y otra más de fiesta, que asa. Todas las tenemos en España y en nuestra geografía mediterránea. Nº 50 Ese as de oros de nuestra gastronomía hispana, la paella, era en su origen comida de archipobres y se hacía con los escasos patos de la laguna de la Albufera que allí se criaban, judías secas, el garrafón, limpias ratas de agua y caracoles. El fuego era leña de naranjo que, curiosamente, produce un calor regular. La paella toma el nombre del recipiente donde se hace: una sartén redonda y plana en donde en veinte milimétricos minutos se consigue esa genialidad dorada con ayuda de una de las más olvidadas especies del país: el azafrán. Hoy es ya casi imposible comer una paella auténtica. La contaminación y las modas han hecho de la paella algo impensable de conseguir. Pero los valencianos aún comen anguilas que se siguen vendiendo vivas en las paradas de sus mercados. La cocina, la auténtica, se retira hacia los hogares y se cobija en el recuerdo de los mayores. IMAGINACIÓN EN LA COCINA Los mediterráneos y más concretamente los españoles, cocinamos cosas impensables: comemos angulas, cuando se puede; ajos de viña, cuando se consiguen; lacones, bacalao, esa momia de pez salada irreductible al conocimiento del que no sabe guisar. Comemos caracoles. En mi recuerdo aún flotan los enormes calderos rojizos de la plaza de Cascorro, donde toneladas de gasterópodos calleron inmolados en los estómagos madrileños; y comemos callos, manitas, tripas de cordero a la plancha, lengua y todo tipo de casquería, por no hablar de gatos y lagartos que en épocas de penuria, no tan lejanas, han ido a parar con su buena fritura de cebolla a los platos de algún necesitado. No hace tanto, un lagarto acelado le costó un millón de pesetas de multa a su “desaprensivo” cazador. La España de las sartenes vive más al sur pero no sería prudente hacer de Andalucía una tierra exclusivamente de frituras. La sopa fría más genial del mundo es andaluza, una creación para Dieta Mediterránea época de “calorins”, hecha a base de mortero y muñeca, como un pil-pil norteño. Es una sopa hecha para refrescar utilizando los tomatillos, el pan duro que quedaba, agua y vinagre y de ella nacieron muchos otros gazpachos, el ajoblanco y tantos otros que heredamos de nuestra denominación árabe. Sopa barata que bien poco necesita y que llena el estómago y calma la sed. Así nació el gazpacho y para eso. Personalmente lo prefiero a la más refinada vichyssoise. Andalucía cuece berzas y hace sus potajes jerezanos, fríe ortigas de mar y hacer tortillitas de camarones crujientes y perfumadas como enaguas de novia, por no hablar de esos jamones que la sal y el tiempo curan si el cerdo es el adecuado y el maestro que se encarga de ello sabe lo que se hace. Pero eso son palabras mayores. Conseguir que una pata de cerdo sea esa guitarra veteada de grasa y perfumada hasta lo indescriptible, es harina de otro costal y hoy en día cuesta un pico un Jamón como Dios Manda. Y lo que son las cosas, otro de los ases internacionales de nuestra baraja, la tortilla de patatas, debe su celebridad a los norteamericanos que la demandaban todas las mañanas en los bares en torno a Torrejón y otras bases. Antes la tortilla era plato nocturno y familiar y en muchos hogares ya se sabía que cocido por la mañana y tortilla de patatas por la noche. Tampoco es fácil el invento, pues hay tortillas que parecen más “tortillos”, duras y apelmazadas, mientras que otras son jugosas y tiernas y admiten casi cualquien compango. Desde las delicadas tortillas de bacalao, protagonistas de los “amaiketakos” vascos, a las barrocas tortillas del Sacromonte en las que uno ya no sabe si come tortilla o guiso sofisticado. SOMOS LO QUE COMEMOS En definitiva, no se trata tanto de hablar de gastronomía, sino de esa sencillez prodigiosa que nos hace comer de forma tan distinta, tan lejos de la hamburguesa, de la pizza y de las multinacionales que intentan robarnos lo que somos. Porque somos, antes lo decía, lo que comemos. La América del Descubrimiento aportó muchas fruslerías a nuestra mesa, al igual que nosotros les enseñamos en gran parte a cocinar a la española. Hay toda una cultura que nace del estrato social que fue España durante muchos años, una población agrícola, cultivadora de sus verduras, criadora de sus cerdos y vigilante de sus pollos de carretera. No había casa sin corral ni arcón. El crecimiento y la raza médica nos ha puesto en manos de las verduras desabridas y de la plancha de la cafetería. La prisa nos impide mimar esos productos que antes se cogían saliendo a la puerta de la casa. Eso es lo que no somos y quieren hacer ser. Es una lucha contra la pereza más que contra el paladar. Si nos olvidamos de lo que comimos desde el Siglo de Oro hasta nuestros días, acabaremos teniendo, como ya tenemos de hecho, niños corroídos por el colesterol, generaciones sin paladar ni gusto desconocedoras de un tesoro que hay que salvar de una infecta invasión. Somos el país de la almendra, del azafrán y los pescados. El país del mundo que más pescado come. Somos el país del aceite, ese oro que ungió a dioses y alimentó a villanos como si fueran reyes. Nº 50 Nuestra repostería, lejana a las mantequillas y a las grasas animales, quizá sea una catedral barroca de tal complicación analítica que necesitaría páginas y páginas, para ser estudiada, porque, no nos engañemos, el español es un ser goloso que ha comido suspiros de novicia, pestiños, almendrados, cocas, panellets, las sublimes yemas de San Leandro, dulces conventuales y artesanos, pero que también ha sabido hacer con lo que tenía a mano, rosquillas y alfajores, polvorones, mantecadas, inocentes frutos de la blanca harina candeal de nuestras tierras, del escaso y caro azúcar y de los huevos de nuestras gallinas ponedoras, que año tras año y día tras día, depositaban en sus ponederos la blanca moneda de sus huevos, de aquellos huevos que entonces salían con puntilla. Por tanto, ¿cómo renunciar a esta bandera con tantos ingredientes? Una bandera sencilla en la que el ingrediente más caro casi siempre es el tiempo. Una fritura de cebolla, por ejemplo, necesita tres cuartos de hora al lado de ella, pero sin cebolla no hay salsas y sin salsas no hay cocina, mas que la fúnebre de régimen o la trágica de las prisas. LA VIEJA HISTORIA DEL HUEVO Y LA GALLINA Nadie está muy convencido de si fue antes el huevo o la gallina. Con esto del ser o no ser mediterráneos a costa de nuestra cocina, pasa inevitablemente algo parecido. La cultura china inventó con su geografía y su agricultura, con su pesca y su ganadería, algo diametralmente opuesto a lo que nosotros comemos en estas latitudes. Resulta aún muy difícil llevar a un abuelo a comer a un restaurante chino. Mi madre murió pensando que en esos sitios freían sapos y culebras y jamás puso el pie en ninguno de ellos. Un esquimal ha desarrollado igualmente una forma de comer que para nosotros resulta sorprendente cuando no repugnante. El mundo nórdico come también de otra forma. El enebro, Dieta Mediterránea las bayas y los frutos boscosos han creado una cocina plena de salsas entre lo dulce y lo salado. El hombre antiguo, el hombre aislado, cazaba su paisaje y lo aderezaba con él. Un andaluz, un hijo de Tartesos, no comía foca, evidentemente, ni era dado a ese tipo de grasas. Durante muchos años la mantequilla fue para nosotros un producto raro, mientras que en norte se guisaba con esa grasa animal. Lo mismo ocurre hoy en Estados Unidos, en Alemania o en otros lugares donde la climatología exigió grasas protectoras para la supervivencia. Los recién descubiertos hombres de Atapuerca no sabían nada de eso. Lentamente los genes cambian y generación tras generación se utilizan la albahaca, el ajo, el orégano, las hierbas de la tierra en vez del enebro u otras plantas aromáticas. Lentamente a lo largo del tiempo nuestro cerebro adormece o mata células que distinguen un sabor de otro y unas sustancias de otras hasta conformar una manera de comer que acaba transformándonos en una forma de ser, en una psicología colectiva. Yo no sé si eso, a la larga, acaba también definiendo nuestros bailes, nuestra literatura y nuestro carácter, pero mucho me temo que así es. La Historia parece darnos la razón. El sol y las temperaturas nos han llevado a utilizar la geografía en la que vivimos como una gran enciclopedia de sabores que hemos acabado haciendo nuestra y personal. El mundo descubre ahora la llamada dieta mediterránea, algo que ya habían descubierto nuestros abuelos muchos años atrás. Lo que comemos es sencillo y sano, siempre y cuando seamos fieles a lo que siempre hemos comido. No soy muy optimista respecto a la persistencia de este sistema de alimentación. La técnica corre por delante de nosotros y el marketing estrangula a nuestros hijos y sus paladares. Utilizamos alimentos televisivos como placebos venenosos para callar a los niños o premiarles. Nuestros hijos ya no reciben con ilusión la noticia de que se va a hacer arroz con leche en casa o que para el domingo habrá gallina en pepitoria. Ellos quieren otra cosa y buscan la satisfacción del paladar con sabores que jamás fueron de nuestro país. La batalla se está perdiendo. Los verdugos son la televisión y las prisas, la incorporación al trabajo de la mujer y el poco tiempo para recuperar una cocina que necesita tiempo. El futuro se dibuja como una universalidad zafia de sabores homogéneos y de cocinas rápidas, una especie de ONU de basura química y de riqueza casi instantánea para sus manipuladores. No sé cómo podríamos regresar a nuestros orígenes. La cocina de verdad vive atrincherada en los saberes antiguos de nuestros mayores que, paulatinamente, van perdiendo el punto y las ganas de acercarse al fuego. Una España antañona donde es difícil encontrar materias primas y artesanos que sepan hacer buenos asadores de barro, hojalateros creadores de alcuzas o graseras perfectas y en general todo lo que se refiere al oficio y los instrumentos absolutamente imprescindibles para nuestras cocinas. Es el triunfo apocalíptico de la olla rápida, el microondas y la electrónica aplicada a lo que nunca la necesitó, porque no hay que olvidar que el fuego nada tiene que ver con el calor. Lo siento por ustedes, pero a uno le están curando al humo y al viento frío de las tierras de Viana, en Navarra, muy cerca de la tumba de César Borgia, unos chorizos de la cerda Milagritos, que Nº 50 murió cristianamente en la matanza de este invierno. El amigo tan caritativo que me dará esos chorizos en marzo es el antropólogo profesor Cariñanos, más conocido entre la bullanguería como “el telarañas”. Al parecer Milagritos se resistió un poco en el tránsito, pero sus carnes hechas con bellotas y otras delicias fueron comentadas en toda la región como ejemplo de cerda bien criada. El que tiene la suerte de poder comerlos, que duda cabe, es un afortunado de la geografía. Los chorizos de Milagritos curan sin prisas esperando la botella de vino que acompañará en su funeral. No renuncien. Las banderas no son nada al lado de un plato de la infancia. Las lenguas no son nada, incluso las vernáculas, al lado de algo que, entrando por la boca, nos haga viajar hacia atrás en el tiempo. No renuncien y peleen. Consigan, si pueden, que la España de siempre no se les muera en los manteles y para marzo, si vienen a La Rioja, comerán algunos trozos de Milagritos y sabrán lo que es un chorizo de verdad. ❏ CARLOS HERNANDEZ OLMOS. Periodista y escritor. Ha desarrollado su carrera profesional en Radio Nacional de España, en su mayor parte en La Rioja, donde vive en la actualidad. Es experto en gastronomía y autor de varios libros, entre los que destaca “Comer y Escribir. Una historia de la alimentación española a través de la literatura”, publicado por MERCASA en 1994. Hernández Olmos es también el autor del cuento “La compradora”, que inauguró en el número 1 de DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO la serie de “Mercados/Literaturas”, mantenida de forma ininterrumpida en todos los números de la revista.