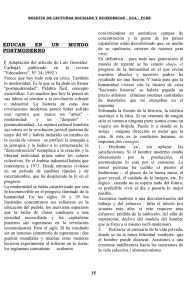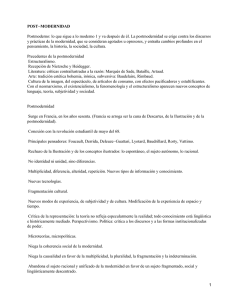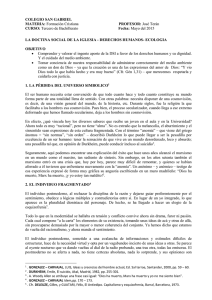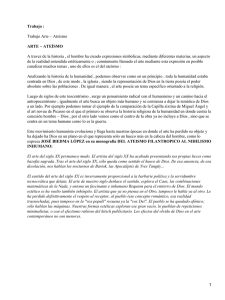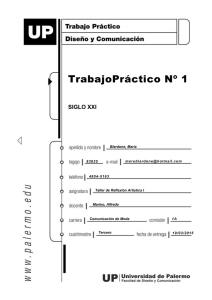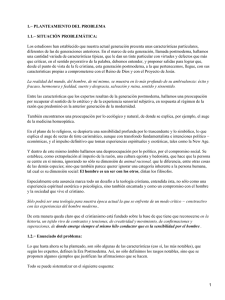LA CRÍTICA POSTMODERNA DE LA RELIGIÓN José María
Anuncio

LA CRÍTICA POSTMODERNA DE LA RELIGIÓN José María Mardones (José María Mardones, Postmodernidad y cristianismo: el desafío del fragmento, Sal Terrae, Santander, pp. 81-97) El Pensamiento postmoderno, en cuanto que declara el fin de todo proyecto y normativa histórica totalizante, no sólo es un enemigo frontal del proyecto de la modernidad, sino también de cualquier otro donde aparezca la pretensión de sentido global y de orientación general de la vida. ¿No es, desde este punto de vista, el polo opuesto del cristianismo? ¿Cabe esperar algo más que una confrontación más dura y de rechazo violento por ambas partes? La postmodernidad, con su llamada a la despedida de todo fundamento y la desmitificación radical de toda realidad global, es una forma de ateísmo nihilista que no pretende reapropiarse nada y por eso mismo representa el rechazo máximo de Dios y la religión. Nos hayamos ―parece ser― ante la liquidación más exhaustiva de las raíces de lo sagrado y de la aproximación a Dios. Con esta tarjeta de presentación ¿cabe esperar algo del diálogo cristiano con la postmodernidad? O acaso, detrás de la crítica radical, nihilista, a la religión ¿puede aparecer una vivencia religiosa más depurada y auténtica? Quisiéramos, al menos, explorar esta última hipótesis. 1. La verdadera “muerte de Dios”. Nietzsche fue el primer pensador que atisbó la llegada de una época en la que, más allá del descenso sociológico de la creencia en Dios, acontecería su muerte cultural y conceptual. La postmodernidad recoge la bandera nihilista izada por Nietzsche y declara llegado ya el momento de tomar en serio esta muerte cultural, conceptual, de Dios. No se trata de un ateísmo cualquiera o de la irreligiosidad sin más, sino de la desaparición de Dios y su rastro. Acontece de esta manera una radicalización del ateísmo. Hasta ahora, el ateísmo clásico que podría venir representado por Feuerbach, Marx y Freud, trataba de disputar a Dios un espacio, unos valores y una libertad que precisamente su afirmación parecía negárselos al hombre. El ateo negaba a Dios para afirmar un proyecto de hombre. La esencia alienada del hombre era reivindicada en el rechazo de Dios. Se trataba, como vemos, de un ateísmo por el honor de la dignidad humana. A la centralidad excluyente de Dios le venía a sustituir la no menos excluyente del hombre. Una confrontación por un único puesto donde sólo cabía un detentador. El ateísmo clásico representaba la reacción humanista frente a la concepción alienante de la religión y de Dios. Y hoy reconocemos que su crítica era justificada en muchos casos. Frecuentemente se presentó, sobre todo en la religión institucionalizada del siglo XIX, una imagen de Dios como contrincante del hombre. En esa situación, religión y proyecto humanista era antagónicos. Un modo ―como diría Marx antes que nadie― de afirmar la erra y al hombre, era defenestrar a Dios y la trascendencia. Pero este ateísmo humanista estaba guiado por un proyecto: por unos ideales de cultura y sociedad donde el hombre fuera realmente el responsable de su construcción. Para ello el énfasis en la razón, sobre todo científica, y en la organización racional de la sociedad y la política proporcionarían el camino hacia una mayor libertad y emancipación del hombre y hacia una sociedad más solidaria, justa e igualitaria. El giro postmoderno significa el abandono y confrontación con este humanismo moderno. Para el pensamiento postmoderno, “la muerte de Dios” representa, a la vez, la liquidación del humanismo. Hay una estrecha conexión entre ambos. Esto es justamente lo que vio Nietzsche: el desencantamiento del mundo sería total. No sólo en el sentido de pérdida de centralidad de la religión y la consiguiente desaparición de sus funciones sociales legitimadoras. Era un proceso de secularización que no sólo eliminaba el arbitrio divino de la naturaleza ―a través de las explicaciones de la ciencia y la técnica― y del funcionamiento sociopolítico –mediante el análisis y conocimiento de los mecanismos del gobierno de los hombres― sino que representa el fin de todo proyecto y orientación humanista. Sencillamente, si no hay Dios, no hay sentido alguno. Accedemos a través de “la muerte de Dios” al descubrimiento de la inexistencia de fundamento (Grund) alguno donde asentar nada, llámese realidad, mundo, historia, razón, sentido…, o cualquiera de las grandes palabras que, a su vez, sostienen a otras no menos importantes, como libertad, justicia y verdad. Toda la realidad mostraba ahora su apoyo en ninguna parte, que es como decir que aparece abierta a las determinaciones creativas de los que se atrevan a vivir. Tres son, por tanto, los nuevos rasgos de este ateísmo postmoderno: a) No es un ateísmo de reapropiación. Frente al ateísmo clásico, que buscaba en la eliminación de Dios la entronización del hombre, lo propio de este nuevo ateísmo es no querer heredar nada con la muerte de Dios. No se le arrebata al creyente nada para devolvérselo –re-colocado, re-orientado, re-puesto, re-integrado― al no creyente. No se trata de expropiaciones o restauraciones en nombre de un proyecto humano para el que la fe sería un obstáculo. El pensamiento postmoderno reacciona incluso con violencia frente a lo que, según su valoración, es todavía “una nostalgia de Dios”. Pensar “la muerte de Dios” en términos de reapropiación es no querer realmente que muera. Se desea que muera una determinada imagen de Dios, la de los otros, la considerada un obstáculo o una simulación, pero no el Dios de “nuestra fe”, que es el auténtico. Aquí subyace una resistencia a la desacralización que bien se puede entender como nostalgia de Dios. Esto ocurre cuando, por ejemplo, dentro de la “escuela de la sospecha” y de la crítica de las ideologías, se procede como si hubiera una realidad última, un fundamento que pudiera ser captado por algunas conciencias lúcidas y bienintencionadas, o cuando, detrás de un proceso de depuración crítico-ideológica, al final encontramos el terreno limpio y seguro para elevar el edificio de nuestra concepción del mundo y la realidad. Aquí late la nostalgia de Dios o, si se prefiere ironizar con la Escuela de Frankfurt al fondo, aquí surge la añoranza horkheimeriana de lo totalmente otro. No se es suficientemente riguroso y consecuente como para ver, con Nietzsche, que detrás de una caverna, siempre hay otra caverna. b) No es un ateísmo humanista. El segundo rasgo, estrechamente ligado al anterior, consiste en que no es un ateísmo humanista. No es “la muerte de Dios” para glorificar al hombre. No se sustituye a Dios por el hombre. No se buscan centros, altares, peanas, columnas, ejes o cualquier otro seudónimo del fundamento para elevar a este “pequeño Dios” que es el hombre. Ni tampoco se trata de defender “los valores humanos” sustraídos a nuestra cultura, a nuestra sociedad o a nuestro tiempo por alguna institución (la Iglesia) o alguna clase (la aristocrática o la burguesa). De nuevo, este ateísmo sería defensivo y de sustitución. Ahora se trata de un ateísmo afirmativo sin más. Por eso adopta la forma de negación de los humanismos o, mejor ―según las voces críticas―, de un proceso general de deshumanización que comprende tanto el eclipse del hombre como el de los ideales humanistas. Esto ocurre porque para el pensamiento postmoderno la muerte de Dios es también, de manera inseparable, la crisis del humanismo. “Dicho en otros términos: el hombre conserva la posición de centro de la realidad a que alude la concepción corriente de humanismo, sólo en virtud de una referencia a un Grund que lo afirma en ese puesto. La tesis agustiniana, según la cual Dios está más cerca de mí de lo que yo mismo estoy, nunca fue una verdadera amenaza al humanismo, sino que más bien le sirvió de apoyo aun históricamente. Cuando lo que se afirma es que carecemos de fundamento, no hay posibilidad de repartir roles centrales o exclusivos al hombre ni ningún valor o proyecto. Como vio Heidegger, y como citan con gusto postmodernos como G. Vattimo, el humanismo es sinónimo de metafísica, porque sólo sobre la base de una teoría general del ser, la realidad “objetiva”, se puede construir una concepción del hombre y su correspondiente educación (Bildung) para el mismo. c) Es un nihilismo positivo. En tercer lugar, el ateísmo postmoderno es un nihilismo positivo. Suena paradójico, pero es lo que se quiere decir a través de las negaciones anteriores (ateísmos de reapropiación y humanista). Siguiendo a Nietzsche, entienden que “la muerte de Dios” y la desvalorización de los valores supremos abren vertiginosas potencialidades. No se trata sólo de agarrarse a la única posibilidad: ya que no hay supremo, ni sentido. Vivamos sartrianamente apostando a pesar del absurdo de la vida. No hay visión trágica en la existencia sin sentido postmoderna. Sin Dios, se trata ahora de buscar sentido en la pérdida de sentido. Ver la existencia desfundamentada como chance. Es el nihilismo como valor, como ocasión para elegir y dar valor a las cosas. Repitámoslo: no hay que entender la apertura nihilista como ocasión para asentar nuevos valores absolutos. Esto significa recaer de nuevo en el teísmo, sustituir un absoluto por otro. La actitud postmoderna consecuente acepta que ya no hay valores absolutos; por consiguiente, ahora “puede dirigirse hacia la movilidad de lo simbólico”, a dar sentido a la historia y a la vida “con la condición de aceptar que ésta no tiene sentido de peso ni una perentoriedad metafísica y teológica. Expresado en clave heideggeriana, Vattimo repite que esta actitud atea postmoderna es propia de la Verwindung, de la aceptación y profundización de esta situación creada tras “la muerte de Dios”. Desde el punto de vista del pensamiento, ya dijimos que se trata de “vivir hasta el fondo la experiencia de la necesidad del error y de elevarse durante un instante por encima del proceso; es decir, se trata de vivir el incierto errar con una actitud diferente”. Un ateísmo afirmativo y abierto como éste es fuente de creatividad y expectación continua ante la vida. Se vive lo que acontece como algo nuevo, inaugural: cada momento es radicalmente nuevo, la creación está sucediendo a nuestro alrededor. Un misticismo terreno a-teo, que le lleva a Vattimo a ver ahí “el manantial mismo de la riqueza que nos constituye y que da interés, color, ser, al mundo. Una vez descrito el ateísmo contemporáneo postmoderno, reparemos un momento en su hondura. No se trata del ateísmo sociológico o psicológico, sino que atañe al ser, a la realidad misma. Es un nihilismo que afecta a algo más que sencillamente al hombre. La “muerte de Dios” significa que “del ser como tal ya no queda nada”. Nietzsche ya vio la dificultad de este ateísmo. Es de tal calibre y exigencia que siempre está amenazado por “el crepúsculo de los ídolos”. Es decir, siempre queda, si no el cadáver de Dios, si su sombra. Según Nietzsche, con trabajo hemos logrado deshacernos del “Dios moral”, pero no del Dios que pervive en los ídolos de los grandes conceptos y palabras: verdad, causa, efecto, libertad, etc. Estos ídolos, sombra nostálgica de Dios, se muestran resistentes al hombre moderno. La lucha despiadada de Lyotard contra el proyecto de la modernidad, en sus formas emancipatorias de libertad y desarrollo, es una prueba de la dureza de los ídolos. Desde este punto de vista, todavía vivimos tiempos de iconoclastia y destrucción de ídolos: el ateísmo nihilista, afirmativo y como chance no ha despuntado aún. Las condiciones sociopolíticas están dadas, pero “el duelo de Dios” no ha cesado. ¿Es este ateísmo postmoderno un enemigo total de la fe cristiana y del Dios de Jesucristo? Tendremos que verlo. Algo nos sugiere ya que el ateísmo postmoderno supone una radical desidolización que se parece mucho a la crítica profética. Pero ¿es sostenible su radicalismo con el Dios de Jesucristo? Acaso proporcione no sólo una depuración drástica del fácilmente cosificado concepto de Dios, sino un reencantamiento del mundo y de la vida en cuya inagotabilidad centellee el misterio de lo último. 2. La crítica del cristianismo como idea o gran relato. El cristianismo se presenta en los evangelios e incluso en la teología sistemática como un relato. Es decir, la experiencia de salvación cristiana, cuando quiere hacerse accesible a otros, se narra, y entonces adopta la forma del relato de la entrega de Dios mismo al hombre, a través de Jesucristo, para su liberación. Todas las pruebas históricas, la crítica de los textos, las argumentaciones filosóficas y antropológicas, etc., están al servicio de la narración. Al final se nos contará una historia que tratará de vehicular un testimonio y obtener el asentimiento del oyente. Y, como ha acentuado la antropología social y recoge Lyotard, los relatos tienen una función social fundamental. En ellos “se ponen en juego las relaciones de la comunidad consigo misma y con su entorno. Lo que se transmite en los relatos es el grupo de reglas pragmáticas que constituyen el lazo social”. Es decir, el relato se caracteriza por una triple competencia: saber-decir, saber-escuchar, saber-hacer; o, lo que es lo mismo, de ella dependen la identidad del grupo y la regulación social del mismo. En los grandes relatos o metarrelatos que totalizan las demás narraciones de una comunidad se advierte más fácilmente que “su finalidad es legitimar las instituciones y prácticas sociales y políticas, las legislaciones, las éticas, las maneras de pensar” de esa colectividad. El cristianismo, en cuanto que ha sido en la historia occidental el gran relato de esta colectividad, ha realizado esas funciones fundantes y legitimadoras. Precisamente la modernidad, como decíamos con Weber, señala un cambio en la posición social central de la religión cristiana como productora de relaciones sociales. Pero este desplazamiento es un fenómeno complejo que no acontece ni rápida ni fácilmente. Si la religión cristiana perdió relativamente pronto, y no sin dolor, las funciones legitimadoras políticas, en el mundo de la ética y del sentido de la historia y de la realidad su persistencia ha sido mayor. Y esto no por el empecinamiento de las instituciones religiosas, sino como vio M. Scheler, porque las cosmovisiones funcionan como “una imagen cuasinatural del mundo” que exige un largo proceso para su cambio. Las observaciones de Nietzsche acerca de la persistencia de los ídolos, a pesar de “la muerte de Dios”, son la corroboración desde la perspectiva postmoderna, de la prolongación y mantenimiento de una serie de hábitos mentales y de la visión de la realidad, después de declarada su caducidad y superación. En el caso del cristianismo hay que añadir que, aunque la modernidad se puede interpretar como secularización y ruptura con la cultura cristiana, todavía cabe rastrear su presencia. Hegel, uno de los primeros teóricos de este fin del cristianismo, es a la vez uno de los que pretenden totalizar el metarrelato de la modernidad desde el cristianismo. La fe en la providencia es todavía necesaria en Hegel para seguir el curso racional de la historia. “Quien en los acontecimientos que se producen en el campo del espíritu, las filosofías, sólo vea contingencias, no toma en serio la fe en un gobierno divino del universo, y cuanto diga de ello no pasará de ser simple palabrería”. Y Weber, que declara ya acontecido el desencantamiento de la cosmovisión y el consiguiente desencantamiento del mundo, recurrirá a una lectura e interpretación religiosa del proceso de racionalización ocurrido en la modernidad. La sombra del cristianismo sigue presente en la modernidad. Incluso cabe lanzar la sospecha postmoderna de si el cristianismo no habrá sido ―a pesar de los conflictos emblemáticos con dimensiones fundamentales de la modernidad, como la ciencia y la política― su gran impulsor y sostenedor. Un recorrido por la Ilustración alemana corroboraría esta hipótesis. El cristianismo como forma que penetra la cultura y la realidad, que diría Fichte, está incorporado a la modernidad. La razón y la libertad del proyecto de la modernidad tienen raíces religiosas, cristianas. Desde este punto de vista se comprende que la reacción postmoderna contra el proyecto de la modernidad se vuelva también contra el cristianismo. Y esto por dos razones: Primera, como fondo religioso de las categorías centrales de la modernidad; por ejemplo: la fe en la razón y su despliegue evolutivo, teleológico en la historia; la libertad, entendida como libertad de todos y orientada a la relación amorosa (Hegel) y, por tanto, autónoma, con el otro. A través de estas categorías, que llevan la forma cristiana, quedan también “contaminadas” dimensiones como el estado moderno, la nueva ciencia y, en general, el proyecto de emancipación moderna. Declarar el fin de este proyecto y relato es rechazar asimismo “al cristianismo que late dentro de la modernidad”. Segunda razón: el cristianismo, en cuanto metarrelato, puede ejercer en diversos grados funciones totalizantes, con lo cual puede defender y sostener la Idea o proyecto global del futuro y servir subterráneamente de legitimante del mismo. Este aspecto expresa muy bien “la condición postmoderna” y muestra dónde está la raíz de esa lucha liberadora que entraña la postmodernidad. Lyotard analiza con agudeza la raíz, en muchos casos religiosa, del poder legitimante de las bases normativas. “La normativa designa aquí, bajo el nombre de Y, la instancia que legitima la prescripción dirigida a X (…). Si ahora nos preguntamos quién puede ser Y para detentar esta autoridad legislativa, rápidamente caemos en las aporías habituales. El círculo vicioso: Y tiene autoridad sobre X, porque X autoriza a Y a tenerla. Petición de principio: la autorización autoriza a la autoridad; es decir, es la frase normativa la que autoriza a Y a dictar normas. Regresión al infinito: X es autorizado por Y, el cual es autorizado por Z, etc. La paradoja del idiolecto (en el sentido de Wittgenstein): Dios, o la vida, o una gran A cualquiera designa Y para ejercer la autoridad, pero Y es el único testigo de la revelación. El recurso a la narración, al gran relato, suele ser la forma de enmascarar esta aporía lógica de la autorización (o de llenar el vacío ontológico), de la que sólo ella es testigo, apelando a los orígenes o a una finalidad. La legitimación, sea arcaica o de futuro, lleva consigo una sobrevaloración en las mentes, siempre potencialmente activa, que explica la caída en el totalitarismo. Aquí yace el peligro de la religión como relato: somete a las mentes a un poder que se autoriza a administrar las conciencias en nombre de una Idea de salvación que remite al Absoluto. Sabemos que tal concepción de la salvación cristiana puede estar más o menos abierta a la crítica, la reflexión y la “traducción” de acuerdo con “los signos de los tiempos”. Pero no se puede negar que el peligro del objetivismo dogmático, de las expresiones de fe entendidas de una vez para siempre, con las subsiguientes consecuencias prácticas, ha rondado frecuentemente ―y hoy nos hallamos quizá en uno de esos momentos― a la religión cristiana, y concretamente a la Iglesia católica. Antes de cerrar este apartado, apuntemos brevemente algunas de las consecuencias que se derivan de esta crítica postmoderna del cristianismo como relato: La 1. Una radicalización de la crítica de las ideologías. Más allá de los planteamientos críticoideológicos que afectan a la política, la sociología o la historia, en las relaciones entre modernidad y cristianismo, se cuestiona la existencia de relatos universales y sus funciones legitimadoras. Por tanto, se interroga al cristianismo como relato universal, y como relato universal ligado al proyecto de la modernidad. Dicho en forma de pregunta: ¿tiene que ser necesariamente el cristianismo una teoría universal de la realidad y de la historia? ¿Y tiene que estar vinculado a un proyecto determinado de hombre y de sociedad: el moderno y ―como no pocos neoconservadores propugnan hoy― capitalista? 2. La renovación de la sospecha acerca de las tendencias totalitarias de los relatos universales. Sobre todo de aquellas que legitiman la autoridad de instituciones no deliberadamente abiertas o democráticas (Lyotard). La sospecha de si ese modo de legitimación es de “derecho divino” o “induce muy probablemente una política de terror”. 3. La salida postmoderna no es contraria al relato, sino al metarrelato o gran relato, que tiene función legitimante. Pero “su decadencia no impide que existan millares de historias, pequeñas o no tan pequeñas, que continúan tramando el tejido de la vida cotidiana”. ¿Es esta solución aceptable para el cristianismo? 3. La crítica estética de la religión. La postmodernidad dice relación con lo estético. De hecho, “postmodernidad” fue una palabra importada por Lyotard desde este ámbito de conocimiento. Pero hay que precisar las analogías y las diferencias y, sobre todo, cómo es asumida la estética en el pensamiento postmoderno. Una vez aclarado este aspecto, comprenderemos que también por esta vía hay una crítica (¿y aportación?) de la sensibilidad postmoderna a la religión. Aunque no hay una unidad terminológica entre los autores postmodernos y sus comentadores o críticos acerca de la estética, se pueden distinguir estos conceptos fundamentales: Una concepción tradicional de la obra de arte como algo separado, distinto de la praxis de la vida. El arte es una esfera de valor en sí mismo y para sí mismo. Se expresa aquí la autonomía de la dimensión estética y la institucionalización burguesa del arte. Normalmente se manifiesta esta concepción enfatizando el “l’art pour l’art”. Habría que precisar que este “arte puro” no deja de tener ambivalencia respecto de la sociedad. Como se ha señalado con razón, en la afirmación del arte hay una insuperable nota crítica contra la cotidianidad prosaica y las discordias de lo existente. En la experiencia estética tradicional “hay belleza si, con ocasión del ‘caso’ (la obra de arte), dada en principio por la sensibilidad sin ninguna determinación conceptual, el sentimiento de placer, independiente de cualquier interés que suscite esta obra, atrae hacia ella un consenso universal de principio (que quizá no se conseguirá nunca)”. El gusto se experimenta en el placer provocado “entre la capacidad de concebir y la capacidad de presentar un objeto correspondiente al concepto”. En el fondo, late una “promese de bonheur” que apunta a la utopía de la totalización unificada y perfecta del arte, la vida y la realidad. El arte moderno, representado genéricamente por el vanguardismo, se podría caracterizar por el slogan simplificador de “la superación del arte en el reino de la vida práctica”. Pero, como en el caso del surrealismo, es una búsqueda de fusión del arte con la vida práctica que se coloca bajo la bandera de lo efímero. No renuncia a la autonomía estética, pero ataca el esteticismo burgués (tradicional) y al peligro que conlleva de enmascarar las contradicciones de la realidad mediante la ilusión de la belleza, armonía, acuerdo de las facultades y aura de reconciliación que el arte por el arte crea en el entorno. Por eso escogerá la vía del “shock”, de la provocación y el escándalo. Es decir, rechaza el ideal estético de la obra de arte integral y ofrece fragmentos, relámpagos de reconciliación, que chocan con la realidad y despiertan la sed de emancipación. Aquí está latente la utopía de una transformación de las relaciones entre experiencia estética y cotidianidad (Marcuse) y, en general, “la unificación totalizadora de significado estético y significado existencial”. Expresada la experiencia estética moderna en conceptos próximos al tema kantiano de lo sublime, como Lyotard, entonces lo moderno se relaciona con lo sublime e innombrable, entendiendo por “sublime” el sentimiento que surge cuando “la imaginación fracasa y no consigue representar un objeto que, aunque no sea más que en principio, venga a establecerse de acuerdo con un concepto. Según esta concepción, se llamará “moderno” al arte que consagra su “pequeña técnica”, como decía Diderot, a presentar lo que hay de impresentable. En suma, hacer ver que hay algo que se puede concebir y que no se puede ver ni hacer ver. Este es el ámbito de la pintura moderna. El arte postmoderno comienza cuando ―seguimos ahora la vía abierta por Lyotard― no sólo “nos retiramos de lo real” y experimentamos el sufrimiento-gozo con esa “relación sublime, imposible, entre lo presentable y lo concebible”, sino que abandonamos toda nostalgia de alegar, aunque sólo sea como contenido ausente, lo impresentable. “Lo postmoderno sería aquello que alega lo impresentable en lo moderno y la presentación misma; aquello que se niega a la consolación de las formas bellas, al consenso de un gusto que permitiría experimentar en común la nostalgia de lo imposible; aquello que indaga presentaciones nuevas, no para gozar de ellas, sino para hacer sentir mejor que hay algo que es impresentable”. Lyotard dirá, equiparando al artista y al pensador postmodernos, que son personas que “no están gobernadas por reglas ya establecidas”, pues son ellas quienes las investigan y ponen. Y cuando la obra está hecha, siempre tendrá algo de demasiado tarde o demasiado pronto. Este arte postmoderno, sobre el que se cierne la “incertidumbre teórica” (Vattimo), ya “no se define en términos de utopía; en cambio, si actúa con heterotopía: no como capacidad de indicar una forma de existencia reconciliada, sino como presentación de múltiples formas de existencia posibles, de modelos diversos y alternativos que, en su misma y explícita multiplicidad, funcionan como instrumento de emancipación”. Como dice Lyotard programáticamente, la sensibilidad postmoderna es “guerra al todo; demos testimonio de lo impresentable, activemos los diferendos, salvemos el honor del hombre”. P. Sloterdijk acentuará la no exclusividad de lo moderno de ningún baremo. Nos hallamos ante la movilización o vértigo total. No hay punto fijo, perspectiva única: estamos en el mundo copernicano. ¿Qué se deduce para la confrontación con la religión de esta nueva experiencia estética que acompaña a la postmodernidad? Hay una primera confrontación que nos llega por el camino kantiano transitado por Lyotard: si la estética postmoderna es una estética de lo sublime sin nostalgias, es decir, sin pretender aplacar el dolor/gozo de la imposibilidad de representar lo impresentable mediante el consuelo de las formas bellas, estamos ante una extraordinaria crítica de los ídolos. La estética postmoderna entre como filo de una navaja, desgarrando todo intento del creyente o no creyente por representar a Dios, el absoluto, lo último, o, aunque no lo represente, de quedarse agarrado a alguna “bella forma” experiencial del absoluto. Recuerda Lyotard, con Kant, que el espíritu postmoderno está extraordinariamente expresado en la negación veterotestamentaria de representar lo absoluto: “No esculpirás imagen… (Ex. 2,4), es el pasaje más sublime de la Biblia. Dice relación a permitir que “lo impresentable sea alegado tan sólo como contenido ausente”. Como el propio Kant ha indicado, dicta la dirección por donde hay que caminar cuando nos tenemos que enfrentar a la Idea (de Dios) sin capacidad de mostrar un ejemplo de ella. Hay que caminar por lo informe, por la ausencia de forma como índice posible de lo impresentable. Esta “abstracción vacía que experimenta la imaginación en busca de una presentación del infinito (otro impresentable) es ella misma como una presentación del infinito, su presentación negativa”. Se postula, por tanto, en la estética postmoderna, una presentación negativa del absoluto (Dios) que sería como la estética de la religión sublime: “presentará sin duda algo, pero lo hará negativamente; evitará, pues, la figuración o la representación”. Siguiendo la analogía con la pintura, diríamos que “será ‘blanca’ como un cuadro de Malevitch, hará ver en la medida en que prohíbe ver, procurará placer dando pena”. Utilizando categorías más heideggerianas, como gusta Vattimo, se expresaría aquí una crítica no sólo al “carácter enfático de los conceptos que nos dejó la estética madurada dentro de la tradición metafísica”, sino a ese pensamiento metafísico: a la tendencia que desde este pensamiento objetivante se desliza hacia el ser, a saber: que el ser, la realidad, lo último y definitivo “se da, acontece, como presencia; […] el ser se da como fuerza, evidencia, permanencia, grandiosidad, algo de carácter definitivo. Y también, probablemente, de dominio. He aquí un ídolo del ser, del absoluto. Heidegger, en su interpretación de Nietzsche, expresará claramente cuál es el peligro que amenaza continuamente a la teo-logía y al hablar sobre Dios en general. Sus palabras contienen la crítica postmoderna a la metafísica de la presencia y a todo hablar sobre Dios que sabe demasiado o cree saber mucho mediante la red conceptual que utiliza. Estas posturas no caen en la cuenta de que acerca del Ser, de Dios, de lo innombrable, sólo se puede hablar en referencia a su presencia ausente, en su desvanecerse, ser otra cosa, en la diferencia ontológica entre ser y ente: El golpe más duro contra Dios no es que Dios sea tenido como incognoscible, que la existencia de Dios se demuestra indemostrable, sino que el Dios tenido por real sea erigido en valor supremo. Justamente porque este golpe no procede de “aquellos que están más allá y no creían en Dios”, sino de los creyentes y de sus teólogos, que discurren sobre el ser de todos los entes sin caer en la cuenta de que pensar el Ser-mismo les llevaría a comprender que tal pensamiento y parejo discurso son, vistos a partir de la fe, la blasfemia por excelencia, una fe mezclada con la teología de la fe. (Heidegger, Nietzsche I, p. 366) La crítica de la estética postmoderna viene a recuperar por este camino la crítica profética a los baales. Nos recuerda que el máximo peligro de la religión es adorar a dioses falsos; y el de los creyentes, construirlos, mantenerlos y adorarlos. El pensamiento postmoderno viene a desvelarnos que la tentación anida en la mente, en el corazón y en la sensibilidad del hombre. No sólo, como dijo Calvino, es el corazón del hombre una fábrica de ídolos; también lo son su mente y su sensibilidad. La historia de la teología sabe de los ídolos conceptuales, pero también el relato popular y cualquier manifestación que se cristalice y crea haber captado algo definitivamente fijo de la divinidad es una fábrica de ídolos. Tampoco la sensibilidad escapa a la tentación de quedarse en consolaciones, “formas bellas” del sentimiento que no apresan sino ilusiones; en el mejor de los casos, como saben los maestros espirituales, rastros que dejó el paso apresurado del Inefable. Hay una depuración que habría que calificar de mística en este estética postmoderna que se niega a manejar el instrumental de la objetivación y la presencia; un respeto por el Absoluto que lleva a relativizar escépticamente todo intento de nombrar al Innombrable o de retener su sombra. La estética de la religión sublime conduce al silencio. Al silencio interrogante, contemplativo, que en la indagación silente sabe de su rastro, pero no quiere confundirlo con su presencia. Esta actitud puede estar abierta a la presencia de Dios en todo lo que acontece. Vive el cada momento como apertura, manifestación de lo último y definitivo. Hay algo de nueva creación, de momento inaugural, en esta actitud. Lo más parecido a ella es la mística oriental. El abandono de la metafísica objetivista no sólo empuja a una actitud más mística que ascética respecto de la realidad, sino que la estética postmoderna acentúa el tiempo del presente. Un presente que siempre se ofrece como fluencia, nunca como cristalización. De ahí que esta revalorización del ahora como manifestación de lo Último y Definitivo venga siempre corregida por el duelo de no poder ser más que un anuncio: el gozo doloroso de la presencia de plenitud que nunca puede poseer ni deja desvanecerse. Esta escatología presentista, que conoce el “ya” y el “todavía no”, es un freno a todos los intentos de los hombres religiosos de ofrecer salvaciones o liberaciones en plenitud, en forma de ritos, instituciones, prácticas o de cualquier otra manera cosificada. Es un estar siempre en camino; proceso que, sin embargo, se debe vivir como lo último. La estética postmoderna se enfrenta así a las reconciliaciones con lo dado en lo presente como la presencia de lo pleno. No hay tal superación (Aufhebung) de la realidad en la experiencia estética o religiosa o de cualquier otro género. Pero, no obstante, si no se anulan los confines entre arte y vida, o entre religión y realidad, Absoluto y contingente, no se renuncia a vivir su manifestación en el ahora que acontece. La lógica del planteamiento estético postmoderno ¿conduce ―en clave religiosa, incluso de ac tud profunda―, a una vivencia mística de la realidad, o a un perderse en la exploración continua e ininterrumpida de la superficie del presente? Su silencio ¿está hecho de respeto ante el Misterio percibido por doquier y nunca bien expresado, o es el refugio escéptico del que ya no prosigue la pugna contra el límite (Adorno)? Cada pensamiento y actitud tiene su ganancia y su amenaza de pérdida y corrupción. A esta ley general de la ambigüedad de todo lo histórico no escapa tampoco, ni lo pretende, la postmodernidad. Pero, antes de someter a la crítica al pensamiento postmoderno, recojamos sus sugerencias: 1. Rechazo de todo tratamiento objetivista, de presencia, del Absoluto, bajo cualquiera de las formas del pensamiento o de la sensibilidad. 2. Actitud mística silente, abierta a su presentación negativa, desvaneciente, en las cosas. Una valoración del presente, como lugar de la manifestación del Absoluto, que se niega, sin embargo, a cosificarla en ningún momento. 3. Oposición frontal a cualquier reconciliación apresurada de la realidad actual en nombre del Absoluto. Rechazo de cualquier legitimación de lo dado en nombre de Dios. 4. Resumen y conclusiones En este capítulo hemos tratado de recoger el planteamiento postmoderno en lo que concierne a lo último y definitivo, Dios. Se trata de escuchar aquella actitud que quiere ser consecuente con la “muerte de Dios” desvelada por el fracaso de la modernidad. Este “ateísmo contemporáneo” ofrece una confrontación directa con toda pretensión de una religión o teología de la presencia objetiva del Absoluto. A través de tres líneas hemos explorado está crítica, con la atención puesta en lo que pudieran ser sugerencias para un posible diálogo con el pensamiento cristiano. El resultado nos impulsa hacia: 1. Una depuración drástica de los ídolos de Dios a través del nihilismo positivo postmoderno. 2. Una atención cuidadosa a las legitimaciones cosmovisionales o de proyectos de hombre o sociedad por la vía del relato de salvación cristiana: en concreto, la legitimación del proyecto de la modernidad. 3. Un impulso hacia una estética de la religión de lo sublime, cultivadora del silencio frente al absoluto y contemplativa de su presencia ausente en el ahora de cada acontecer. El pensamiento postmoderno recoge, además, la sensibilidad prevalente de nuestra sociedad y de nuestra cultura. El ateísmo de hoy ya no es el prometeico (Feuerbach, Marx), sino el nietzscheano: Dios no es el contrincante del hombre, sino el imposible Absoluto que se nos desvanece en la experiencia radical de la relatividad de todo.