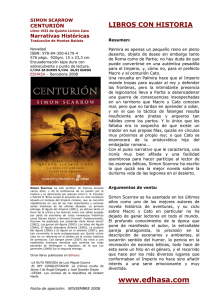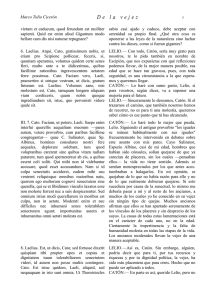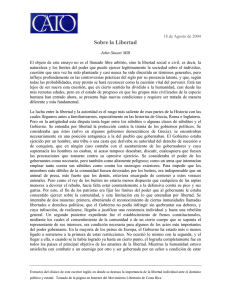Las Garras del Águila
Anuncio

Libro proporcionado por el equipo Le Libros Visite nuestro sitio y descarga esto y otros miles de libros http://LeLibros.org/ Descargar Libros Gratis, Libros PDF, Libros Online Esta novela nos adentra en el mundo de los druidas y los ritos de las llamadas tribus bárbaras, en este caso los durotriges. El ejército romano, que no ceja en su empeño de conquistar Britania, se enfrenta a un crudo invierno mientras espera el momento propicio para continuar su avance, pero el secuestro de la familia del general Aulo Plautio complica sus planes. El centurión Macro y Cato son enviados a tierras desconocidas, en compañía de un intérprete que se revelará muy poco útil, para intentar liberar a los secuestrados, y ello les llevará a enfrentarse a las más sorprendentes y arriesgadas aventuras, sin otra ayuda que su ingenio (y la ingenuidad de los bárbaros). Simon Scarrow Las garras del águila Serie Águila - 3 Para Joseph y Nicholas: Gracias por la inspiradora demostración del manejo de la espada. Situación de las tribus Celtas durante la Invasión Romana de Britannia. Sur de Britannia. Organización de una legión romana La segunda legión, al igual que todas las legiones romanas, constaba de unos cinco mil quinientos hombres. La unidad básica era la centuria de ochenta hombres dirigida por un centurión, auxiliado por un optio, segundo en el mando. La centuria se dividía en secciones de ocho hombres que compartían un cuarto de las barracas, o una tienda si estaban en campaña. Seis centurias componían una cohorte, y diez cohortes, una legión; la primera cohorte era doble. A cada legión la acompañaba una unidad de caballería de ciento veinte hombres, distribuida en cuatro escuadrones que hacían las funciones de exploradores o mensajeros. En orden descendente, éstos eran los rangos principales: El legado era un hombre de ascendencia aristocrática. Solía tener unos treinta años y dirigía la legión hasta un máximo de cinco años. Su propósito era hacerse buena fama a fin de mejorar su consiguiente carrera política. El prefecto de campamento era un veterano de edad avanzada que había sido centurión jefe de la legión y se encontraba en la cúspide de la carrera militar. Era una persona experta e íntegra y estaba al mando de la legión cuando el legado se ausentaba o quedaba fuera de combate. Seis tribunos eran oficiales no profesionales. Eran hombres jóvenes de unos veinte años que servían por primera vez al ejército para adquirir experiencia en el ámbito administrativo, antes de asumir el cargo de oficial subalterno en la administración civil. El tribuno superior, en cambio, estaba destinado a altos cargos políticos y al posible mando de una legión. Sesenta centuriones se encargaban de la disciplina e instrucción de la legión. Eran celosamente escogidos por su capacidad de mando y por su buena disposición para luchar hasta la muerte. No es de extrañar, así, que el índice de bajas entre éstos superara con mucho el índice de bajas en otros rangos. El centurión de may or categoría dirigía la primera centuria de la primera cohorte, y solía ser una persona respetada y laureada. Los cuatro decuriones de la legión tenían bajo su mando a los escuadrones de caballería y aspiraban a ascender a comandantes de las unidades auxiliares de caballería. A cada centurión le ay udaba un optio, que desempeñaba la función de ordenanza con servicios de mando menores. Los optios aspiraban a ocupar una vacante en el cargo de centurión. Por debajo de los optios estaban los legionarios, hombres que se habían alistado para un período de quince años. En principio, sólo se reclutaban ciudadanos romanos, pero, cada vez más, se aceptaba a hombres de otras poblaciones, y se les otorgaba la ciudadanía romana al unirse a las legiones. Los integrantes de las cohortes auxiliares eran de una categoría inferior a la de los legionarios. Procedían de otras provincias romanas y aportaban al Imperio la caballería, la infantería ligera y otras técnicas especializadas. Se les concedía la ciudadanía romana una vez cumplidos veinticinco años de servicio. Capítulo I El convulso tumulto del barco quedó paralizado un instante por un difuso relampagueo. A su alrededor, el espumoso embate del mar se apaciguó mientras las bien delineadas sombras de los marineros y de las jarcias surcaban la brillantemente iluminada cubierta del trirreme. Luego la luz se desgajó y la oscuridad se apoderó una vez más de la embarcación. Unas bajas nubes negras flotaban en el cielo y, provenientes del norte, se deslizaban sobre el gris oleaje. Todavía no había caído la noche, aunque los aterrorizados miembros de la tripulación y del pasaje tenían la sensación de que y a hacía mucho que el sol había abandonado el mundo. Sólo la débil mancha en un tono más claro de gris a lo lejos, al oeste, señalaba su paso. El convoy se había dispersado completamente y el prefecto al mando de la escuadra de trirremes, recién puesta en el servicio activo, soltó una maldición, enojado. Con una mano firmemente agarrada a un estay, el prefecto utilizó la otra mano para protegerse los ojos de las heladas salpicaduras mientras escudriñaba las efervescentes crestas de las olas que los rodeaban. Únicamente eran visibles dos barcos de su escuadra, unas oscuras siluetas que se alzaban ante la vista mientras que su buque insignia se elevaba en lo alto de una enorme ola. Las dos embarcaciones se encontraban a una gran distancia hacia el este y tras ellas iría el resto del convoy, diseminado en el océano embravecido. Aún podrían llegar a la entrada del canal que conducía tierra adentro hasta Rutupiae. Pero para el buque insignia no había esperanzas de alcanzar la gran base de abastecimiento que equipaba y alimentaba al ejército romano. Más al interior las legiones se hallaban emplazadas sin peligro en sus cuarteles de invierno de Camuloduno, a la espera de la renovación de la campaña de conquista de Britania. A pesar de los enormes esfuerzos de los hombres que estaban a los remos, la embarcación era arrastrada lejos de Rutupiae. Al mirar por encima del oleaje hacia la oscura línea de la costa britana, el prefecto admitió con amargura que la tormenta lo había vencido y pasó la orden de que se subieran los remos. Mientras él consideraba sus opciones la tripulación se apresuró a izar una pequeña vela triangular en la proa para ay udar a estabilizar el barco. Desde que se había emprendido la invasión el verano anterior, el prefecto había atravesado aquel tramo de mar montones de veces, pero nunca en tan terribles condiciones. A decir verdad, nunca había visto cambiar el tiempo con tanta rapidez. Aquella mañana, que tan lejana parecía entonces, el cielo estaba despejado y un fresco viento del sur prometía una pronta travesía desde Gesoriaco. Normalmente ningún barco se hacía a la mar en invierno, pero el ejército del general Plautio andaba escaso de provisiones. La estrategia del jefe britano, Carataco, de arrasar todo lo que podía serle útil al enemigo significaba que las legiones dependían de un constante suministro de grano del continente que les permitiera pasar el invierno sin reducir las reservas necesarias para continuar la campaña en primavera. Así pues, los convoy es habían seguido cruzando el canal siempre que el tiempo lo permitía. Aquella mañana la pérfida naturaleza había engañado al prefecto y le había hecho dar la orden a sus embarcaciones cargadas de provisiones de zarpar rumbo a Noviomago[1] sin imaginarse que la tormenta iba a sorprenderlos. Cuando había empezado a divisarse la costa de Britania por encima de la picada superficie del mar, una oscura franja de nubes se había concentrado a lo largo del horizonte septentrional. Rápidamente la brisa se hizo más fuerte y cambió de dirección de forma brusca, y los hombres de la escuadra observaron con creciente horror cómo los negros nubarrones se abalanzaban sobre ellos como voraces bestias espumosas. La borrasca atacó de forma repentina y atroz al trirreme del prefecto, que iba a la cabeza del convoy. El viento ululante azotó la manga de la embarcación y la inclinó tanto que los miembros de la tripulación se habían visto obligados a abandonar sus funciones y a asirse allí donde pudieron para evitar ser arrojados por la borda. Mientras el trirreme se enderezaba pesadamente el prefecto echó un vistazo al resto del convoy. Algunos de los transportes de fondo plano habían volcado por completo y cerca de los oscuros bultos de sus cascos unas diminutas figuras cabeceaban en el espumoso océano. Algunas de ellas agitaban los brazos de forma patética, como si en realidad crey eran que las demás embarcaciones aún eran capaces de ir a rescatarlos. La formación del convoy había quedado y a totalmente deshecha y cada uno de los barcos luchaba por sobrevivir, sin tener en cuenta la difícil situación de todos los demás. Con el viento llegó la lluvia. Unos gélidos goterones que, como cuchillos, caían diagonalmente sobre el trirreme y azotaban la piel de los hombres con su impacto. El frío entumecía los huesos y pronto hizo que los marineros se volvieran lentos y torpes en su trabajo. Acurrucado bajo su capa impermeable, el prefecto comprendió que, a menos que la tormenta amainara pronto, el capitán y sus hombres seguramente perderían el control de la embarcación. Y a su alrededor el mar rugía y desperdigaba los barcos en todas direcciones. Por uno de esos caprichos de la naturaleza los tres trirremes que encabezaban el convoy sufrieron lo más violento de la tempestad, que rápidamente los alejó de los demás; el trirreme del prefecto fue el que quedó más aislado. Desde entonces la tormenta había bramado durante toda la tarde y no daba señales de que fuera a remitir con la caída de la noche. El prefecto repasó sus conocimientos sobre el litoral britano y recorrió la costa mentalmente. Calculó que el mar y a los había arrastrado bastante lejos del canal que llevaba a Rutupiae. Los escarpados acantilados de caliza cercanos al asentamiento de Dubris[2] eran visibles desde estribor y aún tendrían que luchar contra la tormenta unas cuantas horas más antes de poder intentar aproximarse a una distancia segura de la costa. El capitán del barco avanzó hacia él tambaleándose por la agitada cubierta y lo saludó mientras se acercaba, manteniendo una mano firmemente asida al pasamano. —¿Qué pasa? —gritó el prefecto. —¡La sentina! —exclamó el capitán con la voz ronca a causa del esfuerzo de haberse pasado las últimas horas dando las órdenes a voz en grito para vencer el aullido del viento—. ¡Nos está entrando demasiada agua! —¿Podemos achicarla? El capitán inclinó el oído hacia el prefecto. Tras coger aire, el prefecto se llevó una mano a la boca para hacer bocina y bramó: —¿Podemos achicarla? —El capitán movió la cabeza en señal de negación—. ¿Y ahora qué? —¡Tenemos que navegar por delante de la tormenta! Es nuestra única esperanza de mantenernos a flote. ¡Luego tendremos que encontrar un lugar seguro para atracar! El prefecto asintió exageradamente con la cabeza para dar a entender que había comprendido. Pues muy bien. Tendrían que encontrar algún lugar donde varar la embarcación. A unos cincuenta o sesenta kilómetros siguiendo la costa los acantilados daban paso a unas play as de guijarros. Siempre que el oleaje no fuera demasiado embravecido podían intentar embarrancar. Eso podría causar serios daños al trirreme, pero era mejor que la certeza de perder la embarcación y con ella toda la tripulación y el pasaje. Al pensar en ello, el prefecto se acordó de la mujer y sus hijos pequeños que se hallaban resguardados debajo de él. Se los habían confiado a su cuidado y debía hacer cuanto estuviera en su mano para salvarlos. —¡Dé la orden, capitán! Me voy abajo. —¡Sí, señor! —El capitán saludó y regresó a la sección central del trirreme, donde los marineros se apiñaban junto a la base del mástil. El prefecto se quedó mirando un momento mientras el capitán bramaba sus órdenes y señalaba la vela recogida en la verga de lo alto del mástil. Nadie se movió. El capitán volvió a gritar la orden y luego le propinó una brutal patada al marinero que tenía más cerca. El hombre retrocedió acobardado, únicamente para recibir otro puntapié. Entonces dio un salto para agarrarse a las jarcias y empezó a ascender. Los demás lo siguieron, aferrándose a los obenques mientras subían como podían por el oscilante flechaste y de ahí pasaban a la verga. Los helados pies desnudos apoy aban los dedos con fuerza mientras trepaban lentamente por encima de la cubierta. Sólo cuando todos los marineros estuvieron en posición pudieron deshacer los nudos y colocar un rizo[3] en la vela. Era toda la envergadura que se necesitaba para proporcionarle a la embarcación velocidad suficiente para ser gobernada con el timón y navegar por delante de la tormenta. Con cada relámpago se perfilaba brevemente la silueta del mástil, la verga y los hombres, de un intenso color negro contra un resplandeciente cielo blanco. El prefecto observó que con los ray os daba la impresión de que la lluvia se detenía en el aire por un instante. A pesar del terror que le oprimía el corazón, no podía evitar emocionarse ante aquel formidable despliegue de los poderes de Neptuno. Por fin todos los marineros estuvieron en sus puestos. Afirmando sus robustas piernas en cubierta, el capitán hizo bocina con las manos y levantó la cabeza en dirección al mástil. —¡Largad vela! Los entumecidos dedos empezaron a manipular frenéticamente las correas de cuero. Algunos estaban más torpes que otros y la vela se aflojó del palo de forma irregular. Un súbito y penetrante sonido que atravesó las jarcias[4] anunció la renovación de la virulencia de la tormenta y el trirreme rehuy ó su cólera. A uno de los marineros, que se encontraba más débil que sus compañeros, se le soltaron las manos y la oscuridad se lo tragó tan deprisa que ninguno de los que presenciaron lo ocurrido pudo distinguir por dónde había caído al agua. Pero el empeño de los marineros no cesó. El viento tiraba de las partes de la vela que estaban al descubierto y casi consiguió arrancársela de las manos a los marineros antes de que pudieran anudar los rizos. En cuanto se hubo largado la vela, los hombres regresaron por la verga y con gran esfuerzo volvieron a bajar hasta cubierta, sus rostros demacrados daban testimonio del frío y el agotamiento que sufrían. El prefecto se abrió camino hacia la brazola [5] de la escotilla de popa y descendió con cuidado por su interior oscuro como boca de lobo. La pequeña cabina parecía estar anormalmente tranquila en contraste con los gritos, el azote del viento y la lluvia de cubierta. Un sonido quejumbroso hizo que se dirigiera hacia la popa, allí donde los baos se curvaban y se unían, y el destello de un relámpago que entró por la escotilla dejó ver a la mujer apretujada en la popa, con los brazos apretados alrededor de los hombros de dos pequeños. Temblaban, aferrados a su madre, y el menor de ellos, un niño de cinco años, lloraba desconsoladamente con el rostro mojado del rocío del mar, las lágrimas y los mocos. Su hermana, tres años may or que él, estaba sentada en silencio pero con unos ojos abiertos como platos a causa del miedo. La amura del trirreme se levantó bruscamente con una enorme ola y el prefecto se precipitó hacia sus pasajeros. Extendió un brazo contra el casco y se fue de bruces hacia el lado contrario. Tardó un momento en recobrar el aliento y la voz de la mujer surgió calmada de la oscuridad. —Saldremos de ésta, ¿no? Otro relámpago hizo visible el pánico grabado en los pálidos rostros de los niños. El prefecto decidió que no tenía sentido mencionar que había decidido intentar hacer encallar el trirreme. Era mejor ahorrarles más preocupaciones a sus pasajeros. —Por supuesto, mi señora. Estamos navegando por delante de la tormenta y en cuanto amaine volveremos a poner rumbo a la costa hacia Rutupiae. —Entiendo —repuso la mujer cansinamente, y el prefecto se dio cuenta de que ella había intuido lo que se escondía tras su respuesta. Pues no había duda de que era una persona perspicaz que hacía honor a su noble familia y a su marido. Les dio un apretón a sus hijos para tranquilizarlos. —¿Lo habéis oído queridos? Muy pronto podremos secarnos y entrar en calor. El prefecto recordó cómo temblaban y maldijo su falta de consideración. —Un momento, señora. —Sus dedos entumecidos toquetearon el cierre que abrochaba su capa impermeable en la garganta. Soltó una palabrota por su torpeza y entonces consiguió soltar el broche. Se sacó la capa de los hombros y se la tendió a la mujer en la oscuridad. —Tenga, para usted y sus hijos, señora. Notó que le tomaba la capa de las manos. —Gracias, prefecto, eres muy amable. Acurrucaos los dos bajo la capa. Cuando el prefecto alzó las rodillas del suelo y los rodeó con los brazos para intentar crear un centro de calor que los reconfortara un poco, una mano le dio unos suaves golpecitos en el hombro. —¿Señora? —Eres Valerio Maxentio, ¿no es cierto? —Sí, mi señora. —Bien, Valerio. Cobíjate bajo la capa con nosotros. Antes de que te mueras de frío. La despreocupación con la que la mujer había utilizado su nombre de pila sorprendió momentáneamente al prefecto. Luego farfulló unas palabras de agradecimiento, se acercó y se colocó al lado de la mujer y se arrebujó en la capa. El niño estaba sentado encogido entre ellos dos, tiritaba mucho y de vez en cuando el cuerpo se le sacudía al estallar en sollozos. —Tranquilo —le dijo el prefecto con dulzura—. No nos pasará nada. Ya lo verás. Una serie de relámpagos iluminaron la cabina y el prefecto y la mujer se miraron el uno al otro. La mirada de ella era inquisitiva y él negó con la cabeza. Un fresco torrente de agua plateada entró en la cabina por la escotilla. Las grandes vigas de madera del trirreme crujían a su alrededor puesto que la estructura de la embarcación se veía sometida a fuerzas que sus constructores nunca habían imaginado. El prefecto sabía que las juntas de la nave no aguantarían aquella violencia mucho más y que al final el mar se la tragaría. Y todos los esclavos encadenados a los remos, la tripulación y los pasajeros se ahogarían dentro de ella. No pudo soltar una maldición en voz baja. La mujer adivinó sus sentimientos. —Valerio no es culpa tuy a. No podías haber previsto esto. —Lo sé, señora, lo sé. —Aún podría ser que nos salváramos. —Sí, señora. Si usted lo dice. Durante toda la noche la tormenta arrastró el trirreme a lo largo de la costa. En medio de las jarcias, el capitán soportaba el penetrante frío para buscar un lugar adecuado en el que intentar varar la embarcación. Todo el tiempo fue consciente de que el barco que tenía bajo sus pies respondía cada vez peor ante las olas. Les habían quitado los grilletes a algunos esclavos para que ay udaran a achicar el agua bajo cubierta. Estaban sentados en fila y se pasaban los cubos de mano en mano para vaciarlos por la borda. Pero aquello no era suficiente para salvar el barco; simplemente retrasaba el momento inevitable en que una gigantesca ola se abatiría sobre el trirreme y lo hundiría. Al capitán le llegó un lamento desesperado proveniente de los esclavos que aún seguían encadenados a sus bancos. El agua y a les llegaba a las rodillas y para ellos no habría esperanza de salvación cuando el barco se fuera a pique. Otros tal vez sobrevivieran un tiempo, aferrados a los restos de la nave antes de que el frío acabara con ellos, pero, para los esclavos, la perspectiva de ahogarse era segura y el capitán comprendía muy bien su histerismo. La lluvia pasó a ser aguanieve y luego nieve. Unos densos copos blancos se arremolinaban en el viento y se iban posando en distintas capas sobre la túnica del capitán. Estaba perdiendo la sensibilidad en las manos y se dio cuenta de que debía regresar a cubierta antes de que el frío le impidiera agarrarse bien a las jarcias. Pero en el preciso momento en que iniciaba el descenso divisó la oscura prominencia de un cabo por encima de la proa. La nívea espuma batía contra los recortados peñascos al pie del acantilado, apenas a media milla de distancia frente a ellos. El capitán descendió rápidamente hasta cubierta y se dirigió a toda prisa a popa, hacia el timonel. —¡Ahí delante hay escollos! ¡Todo a la banda! El capitán se abalanzó sobre la manija de madera e hizo fuerza junto con el timonel contra la presión del mar que barría la borda por encima del ancho gobernalle. Poco a poco el trirreme respondió y el bauprés empezó a virar alejándose del cabo. Bajo el resplandor de los relámpagos vieron los oscuros y relucientes dientes de las rocas que afloraban entre el rompiente oleaje. El rugido de su embate se oía incluso por encima del aullido del viento. Por un momento el bauprés se negó a girar más hacia mar abierto y al capitán lo invadió un sentimiento de negro y frío desespero. Entonces, un afortunado cambio en el viento hizo virar el bauprés y lo apartó de las rocas que y a estaban a unos treinta metros de la proa. —¡Eso es! ¡Mantenlo así! —le gritó al timonel. Con la pequeña envergadura de la vela may or tirante bajo la fuerza del viento, el trirreme avanzó por encima del mar embravecido. Más allá del cabo, el acantilado se ensanchaba y daba paso a una play a de guijarros detrás de la cual el terreno se elevaba y dejaba ver unos cuantos árboles raquíticos dispersos. Las olas batían la play a con un enorme flujo de espuma blanca. —¡Allí! —Señaló el capitán—. Lo haremos encallar allí. —¿Con este oleaje? —gritó el timonel—. ¡Es una locura! —¡Es nuestra única posibilidad! ¡Ahora, a la caña del timón, conmigo! Con la pala del timón haciendo fuerza en dirección contraria, el trirreme fue balanceándose hacia la costa. Por primera vez aquella noche el capitán se permitió creer que aún podrían salir vivos de aquella tempestad. Hasta se rió de júbilo por haber desafiado el peor de los ataques que Neptuno podía lanzar contra aquellos que se aventuraban a adentrarse en sus dominios. Pero con la seguridad de la costa casi al alcance, finalmente el mar los sometió a su fuerza. Un fortísimo oleaje surgió desde las negras profundidades del océano e impulsó al trirreme hacia arriba, cada vez más alto, hasta que el capitán se encontró con que estaba mirando por encima de la orilla. Entonces la cresta se deslizó por debajo de ellos y el barco cay ó como una piedra. Con una estrepitosa sacudida que derribó a toda la tripulación, la proa se estrelló contra la irregular esquirla de una roca situada a cierta distancia del pie del cabo. El capitán recuperó rápidamente el equilibrio y la firme cubierta bajo sus botas le indicó que el barco y a no estaba a flote. La siguiente ola hizo girar al trirreme de forma que la popa quedó más próxima a la play a. Un crujido desgarrador proveniente de la parte delantera hablaba de los estragos causados. Desde abajo llegaban los gritos y alaridos de los esclavos mientras el agua bajaba en cascada por toda la longitud del trirreme. En cuestión de momentos la embarcación se asentaría y las olas que siguieran la empujarían hacia las rocas con todo lo de a bordo. —¿Qué ha pasado? El capitán se dio la vuelta y vio al prefecto Maxentio saliendo por la escotilla. La oscura masa de tierra que había allí cerca y el refulgente color negro de la roca empapada fueron explicación suficiente. El prefecto le gritó a través de la escotilla a la pasajera que subiera a sus hijos a cubierta. Luego se volvió de nuevo hacia el capitán. —¡Debemos sacarlos de aquí! ¡Tienen que llegar a la orilla! Mientras la mujer y los niños se acurrucaban junto al pasamano de popa, Valerio Maxentio y el capitán amarraron con gran esfuerzo varios pellejos inflados juntos. A su alrededor la tripulación se preparaba con cualquier cosa que encontraban que pudiera flotar. El griterío bajo cubierta se intensificó hasta convertirse en unos espeluznantes alaridos de aby ecto terror mientras el trirreme se asentaba hundiéndose más en el oscuro océano. Los chillidos cesaron súbitamente. Un miembro de la tripulación que estaba en cubierta dio un grito y señaló la escotilla de la cubierta principal. No muy por debajo de la rejilla brillaba el agua del mar. Lo único que evitaba que el barco se hundiera definitivamente era la roca en la que la proa estaba encallada. Una ola grande podría terminar con ellos. —¡Por aquí! —les gritó Maxentio a la mujer y a los niños—. ¡Rápido! Mientras las primeras olas empezaban a romper sobre cubierta, el prefecto y el capitán ataron a sus pasajeros a los odres. Al principio el niño protestó y se retorció muerto de miedo cuando Maxentio intentó ceñirle la cuerda a la cintura. —¡Ya basta! —le dijo su madre con brusquedad—. Estate quieto. El prefecto le dio las gracias con un movimiento de la cabeza y terminó de atar al niño a los improvisados flotadores. —¿Y ahora qué? —preguntó. —Esperen junto a la popa. Cuando y o diga, salten. Luego agiten las piernas con todas sus fuerzas para alcanzar la orilla. La mujer se detuvo para mirarlos a ambos. —¿Y vosotros? —Les seguiremos en cuanto podamos. —El prefecto sonrió—. Y ahora, señora, si me hace el favor. Ella dejó que la condujeran al coronamiento de popa y con cuidado pasó al otro lado de la barandilla, sujetando firmemente a sus hijos contra sus costados al tiempo que reunía el coraje para saltar. —¡Mamá! ¡No! —gritó el niño mientras miraba con ojos muy abiertos el proceloso mar a sus pies—. ¡Por favor, mami! —No nos pasará nada, Elio. ¡Te lo prometo! —¡Señor! —chilló el capitán—. ¡Allí! ¡Mire allí! El prefecto se dio la vuelta y, a través de los copos de nieve de la tormenta vio que se dirigía hacia ellos una ola monstruosa de cuy a cresta el terrible viento arrancaba la blanca espuma. Sólo tuvo tiempo de volverse hacia la mujer y ordenarle a gritos que saltara. Luego la ola se estrelló contra el trirreme y lo lanzó contra los escollos. El agua arrastró a los miembros de la tripulación que había en la cubierta principal. Cuando Maxentio se echó hacia atrás por encima del codaste de popa, vio por un último momento al capitán, aferrado a la rejilla de la escotilla principal, con los ojos fijos en aquella destrucción que estaba a punto de sepultarlo. Una gélida oscuridad envolvió al prefecto y antes de que pudiera cerrar la boca el agua salada le llenó la garganta y la nariz. Notó que daba vueltas y más vueltas mientras los pulmones le ardían por falta de aire. En el preciso instante en que pensó que sin duda iba a morir llegó a sus oídos por un momento el estruendo de la tormenta. Luego se desvaneció por un segundo antes de que su cabeza irrumpiera de nuevo en la superficie. El prefecto respiró con dificultad al tiempo que pataleaba para no hundirse. El agitado océano lo levantó y vio que la play a no estaba muy lejos. No había ni rastro del trirreme. Ni de un solo miembro de la tripulación. Ni siquiera de la mujer y los niños. El oleaje lo acercó un poco más a las rocas y la perspectiva de quedar destrozado hizo que el prefecto reanudara sus esfuerzos para nadar hacia la orilla. Varias veces tuvo la certeza de que los escollos lo reclamarían. Pero a medida que luchaba para llegar a la play a con sus últimas fuerzas, el cabo empezó a protegerlo de las olas más poderosas. Al fin, exhausto y desesperado, notó que los pies rozaban los guijarros del fondo. Entonces la corriente de resaca lo volvió a alejar de la costa y él clamó airado contra los dioses por negarle la salvación en el último momento. Resuelto a no morir, no entonces, apretó los dientes y realizó un último y supremo esfuerzo para alcanzar la orilla. Entre la batiente espuma de otra ola, se arrastró con mucho dolor por encima de los guijarros y se preparó para resistir la resaca cuando la ola se retirara. Antes de que la siguiente ola pudiera romper contra la play a, Maxentio subió gateando por la empinada cuesta de guijarros y luego se tiró al suelo, completamente agotado y respirando con dificultad. A su alrededor la tormenta rugía y las frías ráfagas de nieve se arremolinaban en el aire. Fue entonces cuando, una vez a salvo en tierra, el prefecto se dio cuenta de lo aterido que se le había quedado el cuerpo. Tembló intensamente mientras intentaba reunir la energía suficiente para moverse. Antes de que pudiera hacerlo se oy ó el repentino ruido de piedras al desperdigarse allí cerca y alguien se sentó a su lado. —¡Valerio Maxentio! ¿Estás bien? Se sorprendió de la fuerza de la mujer cuando ésta lo levantó y lo puso de lado. Él asintió moviendo la cabeza. —¡Entonces vamos! —ordenó ella—. Antes de que te congeles. Se echó uno de los brazos del hombre alrededor del hombro y lo ay udó a subir por la play a hacia una quebrada poco profunda bordeada por las negras siluetas de unos árboles raquíticos. Allí, refugiados bajo un tronco caído, los dos niños estaban agazapados sobre la masa empapada que era la capa del prefecto. —Poneos debajo. Todos. Ella se les unió y los cuatro se acurrucaron tan juntos como pudieron bajo los húmedos pliegues, tiritando violentamente mientras la tormenta seguía rugiendo y la nieve empezaba a cuajar a su alrededor. Maxentio miró hacia el cabo, pero no vio ningún indicio del trirreme. Era como si su buque insignia nunca hubiera existido, tan absoluta había sido su destrucción. No parecía haber sobrevivido nadie más. Nadie. Un súbito ruido de guijarros llegó a sus oídos por encima del aullido del viento. Por un momento pensó que debía de haberlo imaginado. El sonido volvió a repetirse y en esa ocasión tuvo la certeza de haber oído también voces. —¡Hay más supervivientes! —le dijo a la mujer con una sonrisa al tiempo que se ponía de rodillas con cuidado—. ¡Aquí! ¡Aquí! —gritó. Una figura oscura apareció por la esquina del claro de la quebrada. Luego otra. —¡Aquí! —El prefecto agitó las manos—. ¡Estamos aquí! Las figuras se quedaron quietas unos instantes, luego una de ellas exclamó algo, pero el significado de sus palabras se perdió en el viento. Levantó una lanza y les hizo una seña a otras figuras ocultas. —¡Cállate, Valerio! —le ordenó la mujer. Pero era demasiado tarde. Los habían visto, y más hombres se unieron a los dos primeros. Se acercaron cautelosamente a los temblorosos romanos. Gracias a la capa de nieve que cubría el suelo, poco a poco se pudieron distinguir sus rasgos a medida que se aproximaban. —Mami —susurró la niña—, ¿quiénes son? —¡Chitón, Julia! Cuando aquellas personas estaban a tan sólo unos pasos de distancia, un ray o iluminó el cielo. Su pálido resplandor hizo brevemente visibles a aquellos individuos. Por encima de sus capas de piel de corte rudimentario, unos cabellos de alborotadas puntas se agitaban al viento. Debajo, unos ojos furibundos brillaban en unos rostros muy tatuados. Por un momento ni ellos ni los romanos se movieron o dijeron una sola palabra. Entonces, el niño no pudo aguantar más y un débil grito de terror rompió el aire. Capítulo II —Estoy seguro de que era por aquí —farfulló el centurión Macro al tiempo que miraba por un sombrío callejón que salía del muelle de Camuloduno—. ¿Alguna idea? Los otros tres intercambiaron unas miradas y golpearon el suelo con los pies. Junto a Cato, el joven optio de Macro, había dos mujeres jóvenes, nativas de la tribu de los Iceni[6] , cálidamente envueltas en unas magníficas capas de invierno con ribetes de piel. Habían sido educadas por unos padres que hacía tiempo que habían previsto el día en que los césares extenderían los límites de su imperio y ocuparían Britania. Desde pequeñas, las muchachas habían aprendido latín de un esclavo culto importado de la Galia. Como consecuencia de ello el latín que hablaban tenía un acento musical, un efecto que Cato encontraba muy agradable al oído. —Oy e, tú —protestó la chica de más edad—. Dijiste que nos llevarías a una taberna cómoda y acogedora. No voy a pasarme la noche andando arriba y abajo por las calles heladas hasta que tú encuentres exactamente la que buscas. Entraremos en la próxima que veamos, ¿de acuerdo? —Se volvió hacia su amiga y Cato con una mirada feroz que exigía su aprobación. Ambos asintieron con la cabeza sin tardar. —Tiene que ser por aquí —respondió rápidamente Macro—. Sí, ahora me acuerdo. Éste es el sitio. —Será mejor que lo sea. Si no, nos vas a llevar a casa. —Está bien —Macro levantó una mano apaciguadora—. Vamos. Con el centurión en cabeza, el pequeño grupo avanzó con pasos que crujían por el estrecho callejón, formado a ambos lados por las oscuras chozas y casas de los trinovantes vecinos del lugar. La nieve había seguido cay endo durante todo el día y sólo había cesado de nevar poco después de anochecer. Camuloduno y el paisaje circundante estaban cubiertos por un grueso manto de un blanco reluciente y la may oría de la gente estaba dentro de las casas, arrimada a la humeante lumbre. Sólo los más fuertes de entre los jóvenes lugareños se sumaron a los soldados en busca de antros donde poder pasar la noche disfrutando de la bebida, los cantos estentóreos y, con un poco de suerte, alguna pelea. Los soldados, provistos de bolsas repletas de monedas, se acercaban paseando a la ciudad desde el amplio campamento que se extendía al otro lado de la puerta principal de Camuloduno. Cuatro legiones (más de veinte mil hombres) esperaban el paso del invierno en unas burdas chozas de madera y turba, aguardando con impaciencia la llegada de la primavera para que así pudiera reanudarse la campaña para conquistar la isla. Había sido un invierno especialmente riguroso y los legionarios, encerrados en su campamento y obligados a arreglárselas con una monótona dieta a base de cebada y guisos hechos con las verduras de la estación, estaban inquietos. Sobre todo desde que el general les había adelantado una parte de la donación que el Emperador Claudio entregó al ejército. Dicha bonificación se concedió para celebrar la derrota del comandante britano, Carataco, y la caída de su capital en Camuloduno. Los habitantes de la ciudad, la may oría de los cuales se dedicaban a algún tipo de negocio, se habían recuperado rápidamente del golpe de esa derrota y habían aprovechado la oportunidad de desplumar a los legionarios acampados a sus puertas. Se habían abierto varias tabernas para proporcionar a los legionarios todo un abanico de brebajes locales, así como de vino transportado en barco desde el continente por aquellos mercaderes dispuestos a arriesgar sus embarcaciones en los mares invernales a cambio de unos precios elevados. Los lugareños que no estaban sacando dinero de sus nuevos amos miraban con desagrado a los extranjeros borrachos que salían de las tabernas y volvían a casa tambaleándose, cantando a voz en cuello y vomitando ruidosamente en las calles. Al final, a los ancianos de la ciudad se les acabó la paciencia y enviaron una comisión para que hablara con el general Plautio. Le pidieron con educación que, en interés de los recientes lazos de alianza que se habían forjado entre los romanos y los trinovantes, tal vez fuera mejor que a los legionarios no se les permitiera más la entrada a la ciudad. Aunque comprendía la necesidad de mantener una buena relación con los habitantes del lugar, el general sabía también que se exponía a un motín si les negaba a sus soldados un desfogue a las tensiones que siempre se generaban durante los largos meses que pasaban en los cuarteles de invierno. Por lo tanto, se llegó a un acuerdo y se racionó el número de pases distribuidos a los soldados. Como consecuencia de ello, los soldados estaban aún más decididos a correrse una juerga salvaje cada vez que se les permitía ir a la ciudad. —¡Hemos llegado! —exclamó Macro triunfalmente—. Ya os dije que era aquí. Se encontraban ante la pequeña puerta tachonada de un almacén construido en piedra. Una ventana con postigos atravesaba la pared unos pocos pasos callejón arriba. Un cálido resplandor rojizo rodeaba el borde de los postigos y se oía el alegre barullo de las vocingleras conversaciones en el interior. —Al menos no hará frío —dijo la chica más joven en voz baja—. ¿Tú qué crees, Boadicea? —Creo que más vale que sea como dices —replicó su prima, y llevó la mano al pestillo de la puerta—. Venga, entremos. Horrorizado ante la perspectiva de que una mujer lo precediera al entrar en una taberna, Macro se metió torpemente entre ella y la puerta. —Esto, permíteme, por favor. —Sonrió, tratando de fingir buenos modales. Abrió la puerta y agachó la cabeza bajo el marco. Su pequeño grupo lo siguió. La cálida atmósfera viciada, cargada de humo, envolvió a los recién llegados y el resplandor de la lumbre y de varias lámparas de sebo parecía extremamente brillante comparado con la oscuridad del callejón. Unas cuantas cabezas se volvieron para inspeccionar a los que acababan de llegar y Cato vio que muchos de los clientes eran legionarios fuera de servicio, vestidos con gruesas túnicas y capas militares de color rojo. —¡Vuelve a poner la madera en el agujero —gritó alguien— antes de que se nos congelen las pelotas! —¡Cuida tu lenguaje! —le respondió Macro con enojo—. ¡Hay damas presentes! Hubo todo un coro de abucheos por parte de los demás clientes. —¡Ya lo sabemos! —exclamó riendo un legionario cercano a la vez que le tocaba el culo a una camarera que pasaba con un montón de jarras vacías. Ella soltó un grito y se dio la vuelta rápidamente para dejar caer una hiriente bofetada antes de largarse al mostrador situado en el extremo más alejado de la taberna. El legionario se frotó la colorada mejilla y volvió a reírse. —¿Y tú recomiendas este lugar? —preguntó Boadicea entre dientes. —Dale una oportunidad. Yo me lo pasé fenomenal la otra noche. Tiene ambiente, ¿no te parece? —No hay duda de que lo tiene —dijo Cato—. Me pregunto cuánto rato pasará antes de que empiece una bronca. Su centurión le lanzó una mirada sombría antes de volverse hacia las dos mujeres. —¿Qué vais a tomar, señoras? —Asiento —contestó Boadicea de manera cortante—. Un asiento sería ideal, por ahora. Macro se encogió de hombros. —Encárgate de ello, Cato. Busca un lugar tranquilo. Yo traeré las bebidas. Mientras Macro se abría camino entre la multitud hacia la barra, Cato echó un vistazo a su alrededor y vio que el único sitio que quedaba libre era una desvencijada mesa de caballetes flanqueada por dos bancos justo al lado de la puerta por la que acababan de entrar. Echó hacia atrás el extremo de uno de los bancos e inclinó la cabeza. —Aquí tenéis, señoras. Boadicea torció el gesto ante aquella pieza de mobiliario tan toscamente tallada que le ofrecían, y tal vez se hubiera negado a sentarse si su prima no se hubiera apresurado a darle un suave empujón. La mujer más joven se llamaba Nessa, una Iceni de cabellos castaños, ojos azules y mejillas redondas. Cato era perfectamente consciente de que su centurión y Boadicea habían procurado que ella los acompañara para distraerlo mientras la pareja de más edad continuaba con su peculiar relación. Macro y Boadicea se habían conocido poco después de la caída de Camuloduno. Dado que los Iceni eran en teoría neutrales en la guerra entre Roma y la confederación de tribus que oponían resistencia a los invasores, Boadicea sentía más curiosidad que hostilidad hacia los hombres provenientes del gran imperio situado al otro lado del mar. Los ancianos de la ciudad se habían apresurado a congraciarse con sus nuevos gobernantes y sobre el campamento romano llovieron las invitaciones a fiestas. Hasta se solicitaba la asistencia de centuriones subalternos como Macro. En la primera de aquellas noches había conocido a Boadicea. Al principio su carácter directo lo había horrorizado; los celtas parecían tener una actitud desagradablemente igualitaria hacia el bello sexo. Al encontrarse al lado de un centurión que a su vez se hallaba junto a un barril de la cerveza más fuerte de todas con las que se había topado, Boadicea lo acribilló a preguntas sobre Roma sin perder ni un minuto. En un primer momento su abierto acercamiento llevó a Macro a considerarla otra más de las mujeres de rostro caballuno que formaban may oría dentro de la clase alta britana. Pero poco a poco, a medida que soportaba su interrogatorio, puso cada vez menos interés en la cerveza a regañadientes primero y más de buen grado después —mientras que, con astucia, la muchacha lo hacía entrar en una discusión más expansiva—, Macro habló con ella como nunca antes lo había hecho con una mujer. Hacia el final de la noche supo que quería volver a ver a aquella alegre Iceni y, con voz entrecortada, le pidió que volvieran a encontrarse. Ella aceptó con mucho gusto y lo invitó a una fiesta que daban sus familiares la noche siguiente. Macro fue el primer invitado que hizo acto de presencia y se quedó de pie en incómodo silencio junto al banquete de carnes frías y cerveza tibia hasta que llegó Boadicea. Luego vio con horror que ella lo igualaba con una copa tras otra. Antes de que se diera cuenta, ella y a le había pasado el brazo por los hombros con un palmetazo y lo apretaba firmemente contra sí. Al echar un vistazo a su alrededor, Macro observó el mismo desparpajo en las otras mujeres celtas y estaba tratando de resignarse a las extrañas costumbres de aquella nueva cultura cuando Boadicea le plantó un beso borracho en los labios. Momentáneamente asustado, Macro intentó zafarse de su fuerte abrazo, pero la muchacha, por error, había interpretado sus contorsiones como muestra de su ardor y se limitó a agarrarlo con más fuerza. De manera que Macro cedió, le devolvió el beso, y en las ebrias alas de la pasión se habían dejado caer bajo una mesa en un rincón oscuro y se habían pasado el resto de la noche manoseándose. Tan sólo los debilitantes efectos secundarios de la cerveza impidieron la consumación de su atracción mutua. Boadicea se portó como era debido y no exageró la importancia del asunto. Desde aquel momento siguieron viéndose casi a diario y a veces Macro invitaba a Cato a que los acompañara, sobre todo por un sentimiento de lástima por el chico, que recientemente había visto morir a su primer amor a manos de un aristócrata romano traidor. Debido a la contagiosa sociabilidad de Boadicea, Cato, callado y tímido al principio, lentamente se había ido mostrando menos reservado y ahora los dos podían pasarse horas conversando. Macro tuvo la sensación de ir quedando excluido poco a poco. A pesar de que Boadicea afirmaba mantener relaciones únicamente con personas adultas, Macro no estaba convencido de ello. De ahí la presencia de Nessa, a sugerencia de Macro. Una chica a la que Cato pudiera dedicarse mientras él seguía cortejando a Boadicea. —¿Tu centurión frecuenta a menudo lugares como éste? —preguntó Boadicea. —No siempre son tan agradables. —Cato sonrió—. Deberías sentirte honrada. A Nessa se le escapó el tono irónico y resopló con indignación ante la sugerencia de que cualquier persona sensata tuviera que considerar un privilegio que la llevaran a un antro como aquél. Los otros dos pusieron los ojos en blanco. —¿Cómo te las arreglaste para que te dieran permiso para salir? —le preguntó Cato a Boadicea—. Creí que a tu tío le iba a dar un ataque la noche que tuvimos que llevarte a casa. —Estuvo a punto. El pobre y a no ha sido el mismo desde entonces y sólo accedió a dejarnos salir y pasar la noche en casa de unos primos lejanos siempre y cuando nos acompañara alguien. Cato frunció el ceño. —¿Y dónde está la escolta? —No lo sé. La perdimos entre el gentío cerca de las puertas de la ciudad. —¿A propósito? —Claro. ¿Por quién me tomas? —No me atrevería a decirlo. —Muy sensato por tu parte. —¡Probablemente Prasutago se estará meando encima de preocupación! — Nessa soltó una risita—. Podéis apostar que nos estará buscando en todas las tabernas que se le vengan a la cabeza. —Con lo cual estamos bastante seguras, puesto que a mi querido pariente, por cierto, no se le ocurrirá pensar en este lugar. Dudo que nunca se hay a aventurado a entrar en los callejones de detrás del muelle. Estaremos bien. —¡Si nos encuentra —Nessa abrió unos ojos como platos— se pondrá como loco! Recuerda lo que le hizo a ese muchacho de los atrebates que intentó flirtear con nosotras. ¡Pensé que Prasutago iba a matarle! —Lo habría hecho si y o no me lo hubiera llevado a rastras. Cato cambió de posición nerviosamente. —¿Este pariente vuestro es un tipo grandote? —¡Enorme! —Nessa se rió—. ¡Si! « Enorme» es la palabra adecuada. —Con un cerebro inversamente proporcional a su físico —añadió Boadicea —. De modo que ni se te ocurra intentar razonar con él si entra aquí. Tú echa a correr. —Entiendo. Macro volvió del mostrador con los brazos en alto para mantener la jarra y las copas por encima de la multitud. Las depositó en la rugosa superficie de la mesa y cortésmente llenó de vino tinto hasta el borde todas las tazas de cerámica. —¡Vino! —exclamó Boadicea—. Sabes cómo mimar a una dama, centurión. —Se ha terminado la cerveza —explicó Macro—. Esto es lo único que les queda, y no es que sea barato precisamente. Así que apurad las copas y disfrutad. —Mientras podamos, señor. —¿Eh? ¿Qué pasa, chico? —Estas señoritas están aquí sólo porque se escabulleron de un pariente bastante corpulento que probablemente ahora mismo las esté buscando, y no de muy buen humor. —No me sorprende, en una noche como ésta. —Macro se encogió de hombros—. De todos modos, hemos tenido suerte. Tenemos fuego, bebida y buena compañía. ¿Qué más se puede pedir? —Un asiento junto a la lumbre —repuso Boadicea. —Venga, brindemos. —El centurión alzó su taza—. ¡Por nosotros! —Macro se llevó el vaso a los labios, se bebió el vino de un solo trago y volvió a bajar la taza de golpe—. ¡Ahhhh! ¡Esto sí que sienta bien! ¿Quién quiere más? —Un momento. —Boadicea siguió su ejemplo y apuró su copa. Cato conocía sus limitaciones respecto al vino y dijo que no con la cabeza. —Como quieras, muchacho, pero el vino funciona igual de bien que un golpe en la cabeza para ay udarte a olvidar los problemas. —Si usted lo dice, señor. —Sí que lo digo. Especialmente si tienes que dar malas noticias. —Macro miró hacia el otro lado de la mesa, a Boadicea. —¿De qué noticias hablas? —preguntó ella con acritud. —Van a mandar a la legión al sur. —¿Cuándo? —Dentro de tres días. —No había oído nada al respecto —dijo Cato—. ¿Qué pasa? —Supongo que el general quiere utilizar la segunda legión para cortarle cualquier ruta de escape a Carataco al sur del Támesis. Las otras tres legiones pueden despejar el terreno al norte del río. —¿El Támesis? —Boadicea puso mala cara—. Eso está muy lejos. ¿Y cuándo va a volver tu legión? Macro estaba a punto de ofrecer una respuesta fácil y tranquilizadora cuando vio la apenada expresión del rostro de Boadicea. Se dio cuenta de que la manera más adecuada de actuar en esa situación era ser sincero. Era mucho mejor que Boadicea supiera la verdad en aquel momento y no que luego estuviera resentida con él. —No lo sé. Tal vez dentro de unas cuantas campañas mas, tal vez nunca. Todo depende de cuánto tiempo siga luchando Carataco. Si logramos aplastarlo rápidamente, la provincia se puede colonizar enseguida. El caso es que ese cabrón artero no deja de asaltar nuestras líneas de abastecimiento y mientras tanto trata de negociar con otras tribus para que se unan a él y nos opongan resistencia. —No puedes culparlo por luchar bien. —Puedo hacerlo si eso nos obliga a estar separados. —Macro le tomó la mano y le dio un apretón cariñoso—. Así que esperemos que sea lo bastante inteligente como para darse cuenta de que nunca podrá ganar. Entonces, cuando la provincia se hay a pacificado, conseguiré un permiso y vendré a buscarte. —¿Esperas que la provincia se calme así de rápido? —Boadicea montó en cólera—. ¡Por Lud! ¿Cuándo aprenderéis los romanos? Carataco sólo está al frente de las tribus que se encuentran bajo el dominio de los catuvelanios existen muchas otras tribus, la may oría de ellas demasiado orgullosas para dejarse conducir a la batalla por otro jefe, y sin duda demasiado orgullosas para someterse mansamente al Imperio romano. Mira el caso de nuestra propia tribu. —Boadicea hizo un gesto hacia Nessa y hacia ella—. Los Iceni. No conozco a ningún guerrero a quien se le hay a ocurrido convertirse en súbdito de vuestro Emperador Claudio. Cierto es que habéis intentado buscar el apoy o de nuestros jefes con promesas de alianza y de una parte del botín que se obtenga de aquellas tribus a las que Roma derrote en el campo de batalla. Pero os lo advierto, en el momento en que tratéis de convertiros en nuestros amos y señores, Roma pagará un alto precio con la sangre de sus legiones… Su voz se había hecho bastante estridente y por un instante sus ojos refulgieron desafiantes en dirección al otro lado de la mesa. Los clientes de los bancos vecinos se volvieron a mirar y la conversación se acalló unos breves instantes. Luego las cabezas volvieron a girarse y el volumen volvió a incrementarse paulatinamente. Boadicea se sirvió otra taza de vino y se la bebió toda antes de proseguir, en voz más baja. —Esto también es válido para la may oría de las demás tribus: Créeme. Macro se la quedó mirando fijamente y asintió lentamente con la cabeza a la vez que volvía a cogerle la mano y la sostenía con delicadeza en la suy a. —Lo siento. No era mi intención ofender a tu gente. En serio. No sé expresarme demasiado bien. Los labios de Boadicea se alzaron en una sonrisa. —No importa, lo compensas de otras maneras. Macro se volvió a mirar a Cato. —¿Crees que podrías llevarte a esta muchacha al mostrador un rato? Mi dama y y o tenemos que hablar. —Sí, señor. —Cato, consciente de lo que era necesario hacer en aquella situación, se levantó rápidamente del banco y le ofreció el brazo a Nessa. La joven miró a su prima, quien le hizo un leve gesto con la cabeza. —Está bien. —Nessa esbozó una sonrisa burlona—. Ten cuidado, Boadicea, y a sabes cómo son estos soldados. —¡Sa! ¡Sé cuidarme sola! Cato no lo dudaba. Había llegado a conocer a Boadicea bastante bien durante los meses de invierno y comprendía perfectamente a su centurión. Condujo a Nessa a través de la multitud de bebedores hacia el mostrador. El camarero, un viejo galo a juzgar por su acento, había prescindido de las modas romanas del continente y vestía una túnica muy estampada sobre cuy os hombros descansaban sus trenzas. Estaba enjuagando unas tazas en una tina de agua sucia y levantó la vista cuando Cato golpeó el mostrador con una moneda. Al tiempo que se secaba las manos en el delantal, se acercó arrastrando los pies y arqueó las cejas. —Dos vasos de vino caliente —pidió Cato antes de tener en cuenta a Nessa—. ¿De acuerdo? Ella dijo que sí con la cabeza y el camarero cogió dos tazas y se dirigió a un abollado caldero de bronce que estaba apoy ado en una rejilla ennegrecida encima de unas brasas que resplandecían débilmente. El vapor salía del interior formando volutas y, incluso desde donde estaba, Cato percibió el aroma de las especias por encima de la cerveza y de los agrios olores a humanidad suby acentes. Cato, alto y delgado, miró por encima del hombro a su compañera Iceni mientras ella observaba con avidez cómo el galo hundía un cucharón en el caldero para agitar la mezcla. Cato frunció el ceño. Sabía que debía tratar de entablar conversación, pero eso nunca se le había dado bien, pues siempre temía que lo que dijera sonara poco sincero o simplemente estúpido. Además, no tenía ganas. No es que Nessa no fuera atractiva (sobre su personalidad sólo podía hacer conjeturas), era tan sólo que aún lloraba la muerte de Lavinia. La pasión que había sentido por Lavinia corría por sus venas como el fuego, incluso después de que ella lo hubiese traicionado y se hubiera metido corriendo en la cama de ese cabrón de Vitelio. Antes de que Cato pudiera aprender a despreciarla, Vitelio había involucrado a Lavinia en un complot para matar al Emperador y la había asesinado a sangre fría para no dejar rastro. A Cato le vino a la cabeza una imagen de la oscura cabellera de Lavinia cubriéndose con la sangre que manaba de su garganta cortada y le entraron ganas de vomitar. La echaba de menos más que nunca. Toda la pasión que le quedaba le servía para alimentar un violento odio hacia el tribuno Vitelio, un odio tan profundo que no había venganza que pudiera considerarse demasiado terrible. Pero Vitelio había regresado a Roma con el Emperador después de haber salido como un héroe de su frustrado intento de asesinato. En cuanto se vio claro que los guardaespaldas del Emperador iban a salvar a su amo, Vitelio había caído sobre el asesino y había acabado con él. Ahora el Emperador consideraba al tribuno como su salvador, para quien ningún honor o recompensa podían constituir suficiente muestra de gratitud. Con la mirada perdida en un segundo plano, la expresión de Cato se endureció hasta convertirse en un implacable rostro de labios apretados que asustó a su compañera. —¿Qué diablos te pasa? —¿Eh? Lo siento. Estaba pensando. —No creo que quiera saber en qué. —No tenía nada que ver contigo. —Eso espero. Mira, y a viene el vino. El galo volvió al mostrador con dos tazas humeantes cuy o intenso aroma excitó incluso el paladar de Cato. El galo tomó la moneda que Cato le había dado y se dirigió de nuevo hacia su tina de enjuagar. —¡Eh! —exclamó Cato—. ¿Qué hay de mi cambio? —No hay cambio —farfulló el galo por encima del hombro—. Es lo que vale. El vino escasea, por culpa de las tormentas. —Aún así… —¿No te gustan mis precios? Pues te vas a la mierda y te buscas otro lugar en el que beber. Cato notó que se ponía lívido y que apretaba los puños de ira. Abrió la boca para gritar y a duras penas consiguió evitar ponerse hecho una furia y paliar el deseo de hacer pedazos a ese hombre. Cuando recuperó el dominio de sí mismo se sintió horrorizado ante semejante suspensión del raciocinio del que él se enorgullecía. Se avergonzó y echó un vistazo a su alrededor para ver si alguien había notado lo cerca que había estado de hacer el ridículo. Sólo una persona estaba mirando en su dirección, un fornido galo apoy ado en el otro extremo del mostrador. Miraba a Cato con detenimiento y había llevado una mano hacia el mango de una daga que le colgaba del cinturón dentro de una vaina forrada de metal. Sin duda era el matón a sueldo del viejo galo. Cruzó una mirada con el optio y levantó la mano para hacerle un gesto admonitorio con el dedo, esbozando una leve sonrisa de desprecio al tiempo que advertía al joven que se comportara. —Cato, hay sitio junto al fuego. Vamos. —Nessa lo empujó suavemente para alejarse del mostrador y dirigirse hacia la chimenea de ladrillos donde unos troncos recién puestos silbaban y crepitaban. Cato se resistió a su contacto un instante pero luego cedió. Se abrieron paso entre la clientela con cuidado de no derramar el vino caliente y se sentaron en dos taburetes bajos junto a otro puñado de personas que buscaban el calor del fuego. —¿A qué venía todo eso? —preguntó Nessa—. Tenías un aspecto que daba miedo, ahí en el mostrador. —¿Ah, sí? —Cato se encogió de hombros y a continuación sorbió cuidadosamente el contenido de su taza humeante. —Sí. Creí que ibas a echártele encima. —Iba a hacerlo. —¿Por qué? Boadicea me dijo que eras un tipo tranquilo. —Lo soy. —Entonces, ¿por qué? —¡Es una cuestión personal! —replicó Cato con brusquedad. Rápidamente se ablandó—. Lo lamento, no quería decirlo así. Es que no quiero hablar de ello. —Entiendo. Pues hablemos de otra cosa. —¿De qué? —No sé. Piensa tú en algo. Lo que te parezca. —De acuerdo, dime, ese primo de Boadicea, Prasutago, ¿de verdad es tan peligroso como parece? —Peor. No es simplemente un guerrero. —Cato se percató de la asustada expresión de su rostro—. Tiene otros poderes. —¿Qué clase de poderes? —No… no puedo decirlo. —¿Boadicea y tú vais a correr algún peligro cuando él os encuentre de nuevo? Nessa lo negó con un movimiento de cabeza al tiempo que tomaba unos sorbos de su taza y derramaba unas cuantas gotas de vino en la delantera de su capa, donde por un momento brillaron con el reflejo de la luz del hogar antes de calar en el tejido. —Oh, no, se pondrá colorado y gritará un poco, pero no pasará de ahí. En cuanto Boadicea le mire cariñosamente se pondrá de lado y esperará que le haga cosquillas en la tripa. —Entonces, ¿ella le gusta? —Tú lo has dicho. Le gusta demasiado. Nessa estiró el cuello para mirar a su amiga que, al otro lado de la estancia, estaba inclinada sobre la mesa y acunaba la mejilla de Macro en la palma de la mano. Se volvió de nuevo hacia Cato y le susurró en tono confidencial, como si Boadicea pudiera oírla de algún modo. —Entre nosotros, he oído que Prasutago está completamente enamorado de ella. Va a escoltarnos hasta nuestro pueblo en cuanto llegue la primavera. No me sorprendería que aprovechara la ocasión para pedirle permiso al padre de Boadicea para casarse con ella. —¿Y ella qué siente por él? —Bueno, aceptará, por supuesto. —¿En serio? ¿Por qué? —No ocurre todos los días que a una chica le pida en matrimonio el próximo gobernador de los Iceni. Cato asintió con un lento movimiento de cabeza. Boadicea no era la primera mujer que había conocido que anteponía el ascenso social a la propia satisfacción emocional. Cato decidió que no le diría nada de todo eso a su centurión. Si Boadicea iba a plantar a Macro para casarse con otro, se lo podía contar ella misma. —Es una pena. Ella se merece algo mejor. —Por supuesto que sí. Por eso tiene un lío con tu centurión. No me extraña que quiera divertirse todo lo posible, mientras pueda. Dudo que Prasutago le dé demasiada libertad cuando estén casados. A sus espaldas sonó un repentino estrépito. Cato y Nessa se dieron la vuelta y vieron que la puerta de la taberna se había abierto de una patada. En ella apareció uno de los hombres más corpulentos que Cato había visto nunca. Cuando el hombre se enderezó, con bastante torpeza, su cabeza topó con el techo de paja. Con una furiosa maldición en su lengua materna, agachó la testa y avanzó hasta un punto donde pudiera ponerse derecho y desde allí miró detenidamente a los clientes. Medía más de metro ochenta y su anchura iba en concordancia a su altura. Los prominentes músculos bajo la vellosa piel de sus antebrazos hicieron que Cato tragara saliva cuando, con una angustiosa sensación de indefectibilidad, supuso quién era el recién llegado. Capítulo III —¡Vay a por Dios! —Nessa se estremeció—. ¡Ahora sí que estamos arreglados! Mientras Prasutago fulminaba con la mirada a los clientes, éstos guardaron silencio e intentaron evitar que sus ojos se encontraran a la vez que procuraban no perderlo de vista. Cato miró más allá del gigante Iceni. En el rincón junto a la puerta, Boadicea y Macro se encontraban fuera de la línea de visión del recién llegado, y rápidamente ella le aconsejó a Macro que se metiera debajo del banco. Él dijo que no con la cabeza. Ella señaló hacia abajo con el dedo insistentemente, pero el centurión no iba a dejarse convencer. Pasó la pierna por encima del banco, dispuesto a enfrentarse al hombre que acababa de llegar. Boadicea apuró su taza a toda prisa, se metió ella debajo del banco y se apretó contra la pared lo más lejos posible de Prasutago. Al hacerlo le dio un golpe a la mesa y la taza se cay ó por el borde y se rompió en pedazos contra el suelo de piedra. Prasutago sacó rápidamente una daga de debajo de su capa y se dio la vuelta, listo para abalanzarse sobre cualquier enemigo que se acercara sigilosamente por detrás. Ponderó el físico bajo y fornido de Macro cuando el centurión se puso en pie y luego el guerrero Iceni soltó una sonora carcajada. —¿De qué te ríes? —gruñó Macro. Nessa apretó el brazo a Cato y profirió un grito ahogado. —¡Tu amigo es idiota! —No —susurró Cato—. Es tu pariente quien está en peligro. Está como una cuba y ha cabreado a Macro. Será mejor que tenga cuidado. Prasutago le dio unas fuertes palmadas en el hombro al centurión y dijo algo conciliador en su idioma. El cuchillo volvió a desaparecer bajo su capa. —¡No me toques! —bramó Macro—. Puede que seas un bastardo enorme, pero y o he tumbado a hombres más duros que tú. El guerrero no le hizo caso y se volvió hacia los demás clientes para reanudar la búsqueda de sus díscolas parientas. Nessa se había puesto en pie para ver mejor el enfrentamiento y fue demasiado lenta cuando se agachó de nuevo para que no la viera. —¡Ahhh! —rugió el gigante, que empezó a abrirse camino apartando bruscamente de un empujón a cualquiera que encontrara a su paso—. ¡Nessa! Antes de que pudiera plantearse la sensatez de su acción, Cato se situó entre ellos dos con la mano levantada para impedir que el guerrero se acercara. —¡Déjala en paz! —Le tembló la voz al darse cuenta de la estupidez de su acto. Prasutago lo echó a un lado de un manotazo, agarró a Nessa por los hombros y, fiel a la descripción que ella había hecho del individuo, empezó a gritarle. Cato se levantó del suelo y se abalanzó sobre el britano. Prasutago apenas se movió. Un instante después, una mano fuerte se estampó contra un lado de la cabeza de Cato y el mundo del optio se inundó de blancos destellos antes de que cay era como una piedra, inconsciente. Junto a la puerta, Macro se soliviantó. —¡Eso ha estado muy fuera de lugar, majo! —Se abrió paso a empujones entre la multitud y fue hacia la chimenea. A sus espaldas, Boadicea salió como pudo de debajo del banco. —¡Macro! ¡Detente! Te matará. —Dejemos que el cabrón lo intente. —¡Detente! ¡Te lo ruego! —Corrió tras él y trató de agarrarlo de los hombros. —¡Suéltame, mujer! —¡Macro, por favor! Prasutago se dio cuenta del alboroto que había tras él e hizo una pausa en su dura recriminación a Nessa para echar un vistazo por encima del hombro. Inmediatamente empujó a Nessa a un lado y giró su enorme cuerpo al tiempo que a voz en cuello profería un torrente de palabras en el que se mezclaban la cólera y el alivio. Macro se detuvo a una corta distancia del gigante y miró en torno buscando algo que pudiera utilizar como arma para equilibrar las cosas. Agarró una muleta que había tirada en el suelo junto al inconsciente miembro de una tribu y la sujetó como si fuera un cuadrante de agrimensor. Pero antes de que pudiera hacer ademán de acercarse a Prasutago, un estrepitoso golpe en la parte de atrás de la cabeza lo dejó fuera de combate: Boadicea lo había derribado con una jarra de barro. Aturdido y marcado, Macro trató de ponerse de rodillas. —¡No te levantes! —dijo Boadicea entre dientes—. Quédate ahí y no te muevas si sabes lo que te conviene. Ella avanzó hacia su primo, con los ojos brillantes y la boca apretada por la indignación. Prasutago continuó gritando y agitando sus enormes brazos. Boadicea se puso frente a él y le cruzó la cara de un bofetón, una y otra vez, hasta que dejó de hablar y los brazos le colgaron sin fuerza. —¡Na, Boadicea! —protestó—. ¡Na! Ella volvió a golpearlo una vez más y con un dedo apuntó a su rostro, desafiándolo a que dijera una palabra más. Él tenía la mirada encendida y los dientes apretados, pero no pronunció un solo sonido. Los demás clientes esperaban en fascinado silencio el desarrollo de aquel enfrentamiento entre el guerrero descomunal y la altanera mujer que tan descaradamente lo había desafiado. Finalmente Boadicea bajó el dedo. Prasutago asintió con la cabeza y le habló en voz baja, con un imperceptible gesto hacia la puerta. Boadicea llamó a Nessa y luego se dirigió la primera hacia la calle. Prasutago se detuvo un momento y recorrió a la clientela con una mirada fulminante a ver si alguien se atrevía a reírse de él. Luego le propinó una patada en el costado al aporreado optio y abandonó precipitadamente la taberna, apresurándose a ir tras las mujeres que tenía a su cargo antes de que pudieran salir corriendo otra vez. Todas y cada una de las personas que bebían en el establecimiento se quedaron mirando la puerta abierta por si volvía el guerrero. Mientras se reanudaba la conversación con un murmullo, el viejo galo le hizo una señal con la cabeza a su matón a sueldo y el hombre se dirigió tranquilamente hacia la puerta y la cerró. Luego, con actitud despreocupada, se acercó a Macro. —¿Estás bien, amigo? —He estado mejor. —Macro se frotó la cabeza y se estremeció de dolor—. ¡Mierda! Esto duele. —No me sorprende. Es toda una mujer. —¡Oh, sí! —Aunque os salvó el pellejo. A ti y al chico. —¡Cato! —Macro se dirigió a toda prisa junto a su optio, que estaba apoy ado en un codo y sacudía la cabeza—. ¿Sigues con nosotros? —No estoy muy seguro, señor. Es como si se me hubiera caído una casa encima. —¡Más o menos! —se rió el matón a sueldo—. Ese tal Prasutago es un poco bruto. Cato levantó la vista. —¡No me digas! —El galo levantó a Cato del suelo y le sacudió la paja de la túnica. —Y ahora, si no les importa, caballeros, me gustaría que ambos abandonaran el local enseguida. —¿Por qué? —preguntó Macro. —Porque lo digo y o, joder —respondió el matón a sueldo con una sonrisa. Luego cedió un poco—. Uno no se mete con un guerrero Iceni de alto rango. Especialmente si está borracho. No quiero ni pensar lo que ocurrirá con el negocio de mi amo si Prasutago vuelve con unos cuantos amigos y os encuentra a vosotros dos aún aquí. —¿Crees que volverá? —preguntó Cato al tiempo que miraba hacia la puerta, nervioso. —En cuanto descubra algún tipo de conexión entre sus amigas y vosotros dos. De modo que será mejor que os marchéis, ¿vale? —Está bien. Vamos, Cato. Busquemos otro lugar donde tomar una copa. Enfundándose la capa sobre los hombros y arrebujándose bien bajo ella, Macro y Cato agacharon la cabeza al pasar bajo el dintel y salieron a la calle. El haz de luz naranja que caía inclinado sobre la nieve del callejón se cortó bruscamente cuando la puerta se cerró con firmeza tras ellos. No había ni rastro de Prasutago ni de las dos mujeres, aparte de las atolondradas huellas en la nieve que se dirigían callejón arriba. —¿Y ahora qué? —preguntó Cato. —Conozco otro lugar. No es tan agradable como éste. Pero da igual. —No es tan agradable… —¿Quieres tomar una copa o no? —Sí, señor. —Entonces cierra el pico y sígueme. Detrás del ejército romano habían venido mercaderes de artículos de lujo y vicios para satisfacer todos los gustos. Los proxenetas fenicios habían llegado y habían montado sus burdeles ambulantes en la zona más lúgubre de Camuloduno. Se compraban destartalados graneros y almacenes a bajo precio y se pintaban de colores chillones con representaciones gráficas de lo que se ofrecía en el interior, junto con los precios. Los más ambiciosos entre los proxenetas también vendían bebidas alcohólicas a un precio inflado a los hombres que esperaban su turno. Esto llevó a un aumento del número de pequeñas tabernas, todas ellas compitiendo para atraer a la clientela. Y luego también estaban los habituales curanderos y magos que garantizaban la cura de cualquier enfermedad, desde la sífilis a la impotencia, y los buhoneros que ofrecían una ilimitada variedad de artículos (espadas que nunca se desafilaban, amuletos que desviaban las flechas, pares de dados que por arte de magia siempre daban VI, preservativos hechos de las más finas paredes estomacales de cabrito). Cato estaba demasiado familiarizado con esa clase de cachivaches y porquerías; los distritos menos recomendables de Roma estaban atestados de comerciantes de ese tipo que ofrecían un abanico aún más amplio de placeres carnales y remedios milagrosos. Macro condujo a Cato a un edificio bajo de madera situado en una calle poco iluminada donde un hilo de desperdicios humanos corría por el centro del estrecho camino; una desagradable veta oscura en la nieve pisoteada. Dentro, el aire estaba cargado con el hedor a perfume barato destinado a que los clientes no pensaran en los aún menos agradables aromas que penetraban en sus fosas nasales. Los dos legionarios cruzaron la entrada y pasaron a una habitación oscura con el suelo de listones. Había varias mesas y bancos dispuestos sin orden ni concierto y un mostrador que descansaba sobre dos barriles. El propietario y dos de sus fulanas estaban sentados con unas aburridas expresiones de haberlo visto todo que no acababan de cuadrar con la decoración de la pared, la cual mostraba unos chabacanos dibujos de risueños hombres y mujeres ocupados en unos experimentos anatómicos de endiablada complejidad. Sólo había dos mesas ocupadas por un puñado de legionarios que habían acudido a beber algo inmediatamente después de regresar de patrulla. Llevaban esas nuevas corazas laminadas y se apiñaban alrededor de una gran jarra de vino. En la esquina más alejada había un grupo de oficiales subalternos de la segunda legión. Uno de ellos levantó la vista para mirar a los recién llegados y al momento una amplia sonrisa se le dibujó en la cara. —¡Macro, muchacho! —bramó, un poco demasiado fuerte, y el trío del mostrador alzó la mirada con irritación—. Ven aquí y comparte con nosotros este brebaje. Mientras los demás se apretujaban para dejar sitio, Macro hizo las presentaciones. —Muchachos, éste es mi optio. Cato, esta pandilla de patanes borrachos de vino son la flor y nata del cuerpo de oficiales de la legión. Con un poco más de luz quizá reconocerías una o dos caras. Te presento a Quinto, Balbo, Escipión, Fabio y Parnesio. Los soldados lo miraron con ojos nublados y saludaron con un movimiento de cabeza. Estaba claro que y a habían bebido mucho. —Son buena gente —dijo Macro efusivamente—. Serví con ellos antes de que todos fueran ascendidos a centuriones. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de reunirnos desde que me ascendieron a mí. Algún día, si es que vives lo suficiente, estoy seguro de que te unirás a nosotros como centurión, ¿verdad, muchachos? Mientras los demás manifestaban su asentimiento a voz en cuello, Cato hizo lo posible para no mostrarse demasiado horrorizado ante la idea y se sirvió una copa. Resultó ser otra variedad del áspero vino importado de la Galia y Cato se estremeció cuando el agrio líquido le quemó la garganta. —Es de los que se suben a la cabeza, ¿eh? —Balbo sonrió—. Es de ésos que te reaniman antes de un cuerpo a cuerpo con las putas. Cato no tenía ninguna intención de acercarse tanto, si es que se podía juzgar la profesión por las mujeres del mostrador. Además, la única mujer que tenía en la cabeza era Lavinia, y de momento la mejor manera de apartarla de su mente era bebiendo. Tras varias copas de vino le pareció que los ojos le estaban dando vueltas continuamente, y cuando los cerraba era peor. Le hacía falta algo en lo que centrar la vista y dirigió su mirada tambaleante hacia el grupo de legionarios de la otra mesa y la coraza laminada que llevaban. Tocó a Macro con el dedo. —¿Esa cosa sirve de algo, señor? —¿Cosa? ¿Qué cosa? —Ese equipo que llevan. En vez de la cota de malla. —Eso, muchacho, es la nueva armadura con la que se equipa a las legiones. Parnesio levantó la cabeza que tenía apoy ada sobre los brazos cruzados y gritó como si estuviera en un desfile: —¡Coraza laminada para uso de los legionarios! ¡Entérate de una puta vez, hijo! —No le hagas caso —le susurró Macro a Cato—. Trabaja en la oficina del intendente. —Me lo he imaginado. —¡Eh! ¡Vosotros! —exclamó Macro dirigiéndose a los de la otra mesa—. Acercaos. Aquí el optio quiere ver vuestra armadura nueva. Los legionarios intercambiaron unas miradas. Finalmente, uno de ellos respondió: —No puedes decirnos lo que tenemos que hacer. Estamos fuera de servicio. —Me importa una mierda. Levantad el culo y venid aquí —gritó Macro—. Y quiero decir ¡AHORA! Primero uno, luego los otros, se levantaron dócilmente de la mesa y se acercaron. Se quedaron de pie junto a la mesa mientras los oficiales examinaban su equipo con cierta curiosidad. —¿Qué tal va? —preguntó Macro al tiempo que se levantaba del banco para inspeccionarla más detenidamente. —Bastante bien, señor —respondió el primero que se había levantado de su asiento—. Es más ligera que la cota de malla. Y es más resistente. Está hecha con esas tiras más sólidas. —Parece una mierda. ¿Cómo os podéis mover con eso encima? —Es articulada, señor. Se adapta a tus movimientos. —No me digas. —Macro tiró de la armadura y luego levantó la capa de la espalda—. Se abrocha con estas hebillas, por lo que veo. —Sí, señor. —¿Es fácil de poner? —Sí, señor. —¿Es cara? —Más barata que la malla. —¿Cómo es que las únicas legiones que la tienen son las vigésimas? No es que combatáis mucho que digamos. Los oficiales se rieron y el legionario echó chispas ante aquel desprecio. Logró apenas recuperar la calma suficiente para responder: —No lo sé, señor. No soy más que un soldado raso. —Deja de llamarle « señor» —dijo entre dientes otro de los legionarios—. Ahora no tenemos que hacerlo. —No puedo evitarlo. —¡No lo hagas! —exclamó el legionario resueltamente—. Si no, ¿qué sentido tiene estar fuera de servicio? —¡Tú! —Macro le clavó el dedo en el pecho a ese hombre—. ¡Cierra el pico! Hablarás cuando te lo digan y no antes. ¿Me has entendido? —Lo he entendido —repuso el soldado con firmeza—. Pero no voy a obedecer órdenes. —¡Lo harás, maldita sea! —Macro le pegó un puñetazo en el estómago y lanzó una furiosa maldición cuando el puño chocó con la armadura. Con la otra mano le propinó una bofetada en la cara al soldado que lo mandó tambaleándose contra sus compañeros. La fuerza del golpe hizo girar en redondo a Macro, que cay ó encima del soldado al que había pegado y estalló de risa. —Muy bien, muchachos, el rango no cuenta. ¡Peleemos! Todos los oficiales, excepto Cato, se pusieron de pie dando bandazos y se abalanzaron sobre los legionarios que, al igual que Cato, se quedaron mirando atónitos… hasta que se asestaron los primeros golpes. Entonces, recuperados de su ebria sorpresa, los legionarios se defendieron y el bar se inundó con el sonido de mesas y bancos haciéndose pedazos. El camarero se apresuró a sacar a sus mujeres de la estancia. —¡Vamos, Cato! —gritó Macro desde debajo de un legionario—. ¡Al ataque! Tambaleándose, Cato se puso en pie, apuntó al legionario más próximo y lanzó un puñetazo con toda la fuerza de la que fue capaz. Falló completamente y le dio a la pared, con lo que se hizo un buen rasguño en los nudillos. Lo intentó de nuevo y esta vez el golpe acabó en un lado de la cabeza de un soldado con una dolorosa sensación vibrante. Cato fue consciente de un puño que volaba hacia su cara y por segunda vez aquella noche el mundo se tiñó de blanco. Con un gruñido se puso de rodillas, encorvado, y sacudió la cabeza para tratar de aclarársela. Cuando recuperó la visión, Cato vio a un legionario de pie por encima de él que sostenía en alto un taburete. Instintivamente empujó la cabeza hacia delante y la estrelló contra la entrepierna de aquel hombre. El legionario se dobló en dos a causa del impacto y cay ó de lado hecho un ovillo, con un aullido de dolor y las manos entre las piernas. —¡Buen movimiento, hijo! —bramó Macro. El golpe en la sesera y el exceso de vino consumido hicieron que a Cato le diera vueltas la cabeza de una forma horrible. Intentó ponerse en pie y no lo consiguió, pero entre los gritos y el estrépito del mobiliario percibió el distante sonido de unos pasos. —¡La policía militar! —gritó alguien—. ¡Salgamos de aquí! La pelea se paró repentinamente y tuvo lugar una alocada rebatiña por llegar a la parte trasera del bar. Se abrió la puerta principal y apareció un pelotón de soldados con capas negras. Macro tiró de Cato para que se levantara y lo empujó en dirección a la pequeña puerta trasera por la que se precipitaban los demás camorristas. En medio de un torbellino de imágenes, Cato se encontró en la calle corriendo torpemente detrás de Macro. El centurión se separó del grupo principal y bajó serpenteando por un callejón. El ruido de la persecución y a se había desvanecido cuando Cato se dio cuenta de que le había perdido la pista a Macro. Se detuvo y se apoy ó contra una pared de madera mientras trataba de recuperar el aliento. A su alrededor todo daba vueltas de forma mareante y estaba desesperado por vomitar, pero por su garganta no le subía nada más que bilis. —¡Macro! —llamó—. ¡Macro! A no mucha distancia alguien gritó y el sonido del zarandeo de las armaduras se intensificó. —¡Mierda! ¿Qué he hecho? Una mano lo agarró del brazo y tiró de él hacia un lado, a través de una puerta y en la oscuridad de un edificio. Algo le golpeó con fuerza en el estómago y Cato cay ó de rodillas, con la respiración entrecortada. Fuera, los pasos crujieron sobre la nieve y luego se desvanecieron. —Perdona —dijo Macro al tiempo que lo ay udaba a levantarse—. Pero necesitaba que te callaras un momento. No quería hacerte daño. ¿Estás bien? —¡N-no! —respondió Cato jadeando—. ¡Tengo ganas de vomitar! —Déjalo para más tarde. Tenemos cosas mejores que hacer. Ven aquí. Empujó a Cato a través de una puerta y lo hizo entrar a una habitación pequeña iluminada por una sola lámpara. Había dos mujeres sentadas en un par de camas de aspecto desastrado que sonrieron cuando Macro apareció en el vano. —Cato, éstas son Broann y Deneb. Diles hola a las chicas. —Hola, chicas —masculló Cato—. ¿Quiénes son? —En realidad no lo sé. Acabo de conocerlas. Resulta que las chicas están libres en este momento. Broann es mía. Tú te quedas con Deneb. Que te lo pases bien. Macro se acercó a Broann, que sonrió con una estudiada ternura, un efecto que la ausencia de varios de sus dientes delanteros estropeaba un poco. Con un guiño hacia Cato, Macro se retiró con Broann tras una cortina hecha jirones. El optio se volvió a mirar a Deneb y vio a una mujer cuy o rostro estaba tan cubierto de maquillaje que era imposible adivinar su edad. Unas pocas arrugas en las comisuras de los labios insinuaban una madurez que en años debía de ser casi el doble que la de su cliente. Ella sonrió, lo tomó de las manos y lo atrajo hacia su cama. Mientras Cato se arrodillaba entre sus piernas, Deneb se llevó una mano a su holgada cástula [7] de seda y lo abrió a lo largo de todo el cuerpo, dejando al descubierto un par de pechos de pezones marrón oscuro y una rala e hirsuta maraña de vello pubiano. Cato la miró de arriba abajo un momento. Ella le hizo señas para que se acercara más. Cuando él se inclinó hacia sus labios pintados de púrpura, el vino le ganó la batalla y cay ó de bruces, inconsciente. Capítulo IV El general Plautio tenía un aspecto envejecido y muy cansado, reflexionó Vespasiano mientras miraba a su comandante estampar su anillo de sello en una serie de documentos que le había entregado un administrativo del cuartel. El fuerte olor del humo que echaba el lacre le irritaba la nariz y Vespasiano se reclinó en su asiento. El hecho de que él y Plautio se reunieran a aquellas altas horas de una noche de invierno era algo típico del ejército romano. Mientras que otros ejércitos pasarían el invierno ablandándose en sus alojamientos, los soldados de Roma se mantenían en forma haciendo ejercicio de forma habitual y sus oficiales se cercioraban de que se llevaran a cabo los detallados preparativos para la reanudación de las operaciones en primavera. La campaña anterior había terminado bastante bien. Las legiones de Plautio habían desembarcado en una costa hostil y se habían abierto camino a la fuerza por las tierras de los cantii, cruzando el Medway y el Támesis antes de tomar Camuloduno, la capital de la tribu de los catuvelanios, que estaban al frente de la confederación que se oponía a Roma. A pesar del considerable talento del comandante enemigo, Carataco, las legiones habían aplastado a las fuerzas britanas en dos batallas tremendamente reñidas. Por desgracia Carataco no había caído en sus manos e incluso en aquellos momentos el jefe britano estaba haciendo sus propios preparativos para continuar oponiéndose al intento de Roma de añadir Britania a su vasto imperio. A pesar de las duras condiciones del invierno en aquel clima norteño, Plautio había mantenido activa a su caballería y le había mandado realizar largas marchas adentrándose en el corazón de la isla con órdenes estrictas de observar y no entablar combate con el enemigo. No obstante, algunas patrullas se habían topado con emboscadas de las que sólo unos pocos habían salido con vida para informar de su suerte. Otras patrullas habían desaparecido por completo. Semejantes pérdidas eran un asunto de bastante gravedad para un ejército que y a de por sí contaba con insuficiente caballería, pero la necesidad de obtener información sobre Carataco y sus fuerzas era apremiante. Por lo que el general Plautio y los miembros de su Estado May or pudieron descubrir, Carataco se había retirado al valle del Támesis con lo que quedaba de su ejército. Allí el rey de los catuvelanios había establecido una serie de pequeñas bases avanzadas desde las cuales los destacamentos de cuadrigas y de caballería ligera realizaban incursiones en el territorio ocupado por los romanos. Interceptaron unas cuantas columnas de suministros y se llevaron la comida y el equipo dejando atrás únicamente los restos humeantes de las carretas y los cadáveres masacrados de las tropas de escolta. Los britanos habían conseguido incluso saquear un fuerte que vigilaba el paso por el Medway y quemar el pontón allí erigido. Dichas incursiones tendrían un mínimo impacto en la capacidad de las legiones para emprender la campaña que se preparaba, pero habían levantado la moral de los britanos, cosa que sí era motivo de preocupación en el cuartel general. Muchas de las tribus que con tanto entusiasmo habían aceptado un tratado con Roma el otoño anterior estaban enfriando entonces su relación. Un gran número de sus guerreros se había unido a Carataco, asqueados por la prontitud con la que sus líderes se habían sometido a Roma. En la primavera, Plautio y sus legiones iban a enfrentarse a un fresco ejército britano. Su experiencia del año anterior le había enseñado a Carataco muchas cosas sobre los puntos fuertes y débiles del ejército romano. Había sido testigo de la férrea dureza de las legiones y y a no volvería a lanzar a sus valientes guerreros de cabeza contra una pared de escudos que no tenía ninguna posibilidad de romper. La táctica relámpago que estaba empleando entonces constituía un preocupante indicio sobre la forma que tomaría el conflicto que se avecinaba. Puede que las legiones fueran las dueñas del campo de batalla, pero su lentitud les facilitaría las cosas a los britanos a la hora de circundarlas y eludirlas, y alegremente causar luego estragos en sus líneas de suministros. Los britanos y a no iban a cometer la idiotez de quedarse quietos y combatir contra las legiones. En lugar de eso esquivarían todos los golpes e irían mermando los flancos y la retaguardia de las fuerzas romanas. ¿Cómo podían hacer frente las legiones a semejante táctica?, se preguntó Vespasiano. Localizar con exactitud y destruir a Carataco y a sus hombres sería como tratar de hundir un corcho a martillazos. Sonrió con amargura ante aquel símil; era una comparación demasiado exacta para que sirviera de consuelo. —¡Ya está! —El general Plautio apretó su anillo sobre el último documento. El administrativo lo cogió rápidamente de la mesa y se lo metió debajo del brazo con todos los demás—. Prepáralos para que se envíen enseguida. El correo tiene que tomar el primer barco que salga con la marea de la mañana. —Sí, señor. ¿Eso va a ser todo por esta noche, señor? —Sí. En cuanto estén listos los despachos, puedes mandar a tus ay udantes de vuelta a los barracones. —Gracias, señor. El administrativo saludó y se apresuró a salir de la oficina antes de que el general cambiara de opinión. La puerta se cerró y Plautio y el comandante de la segunda legión se quedaron solos en la estancia. —¿Vino? —ofreció Plautio. —Con mucho gusto, señor. El general Plautio se alzó de la silla con rigidez y estiró los brazos mientras se acercaba a una jarra dorada colocada en un soporte sobre la delicada llama de una lámpara de aceite. Unas finas volutas de vapor salieron en ondulaciones de la jarra cuando Plautio levantó el asa de madera y sirvió dos generosas raciones en unas copas de plata. Regresó a su escritorio y las puso allí encima, sonriendo con satisfacción mientras rodeaba su copa caliente con las manos. —No creo que alguna vez llegue a amar esta isla, Vespasiano. Es húmeda y cenagosa la may or parte del año, con veranos cortos y crudos inviernos. No es un clima apropiado para hombres civilizados. Por mucho que me guste la vida militar, preferiría estar en casa. Vespasiano esbozó una sonrisa y asintió con un movimiento de cabeza. —No hay nada como estar en casa, señor. —Estoy decidido a hacer de ésta mi última campaña —continuó diciendo el general con un tono más sombrío—. Me estoy haciendo demasiado viejo para este tipo de vida. Ya es hora de que una nueva generación de generales tome el relevo. Lo único que y o quiero es retirarme a mi finca cerca de Pompey a y pasar el resto de mis días saboreando la vista de la bahía mirando a Capri. Vespasiano dudaba que al Emperador Claudio le entusiasmara la idea de prescindir de los servicios de un general con tanta experiencia, pero calló para que Plautio disfrutara de su ensueño. —Por lo que dice parece un lugar tranquilo, señor. —¿Tranquilo? —El general frunció el ceño—. Ya ni siquiera estoy seguro de saber lo que significa esa palabra. Llevo demasiado tiempo en la brecha. Para ser sincero, no estoy completamente seguro de si podría soportar estar retirado. Tal vez sólo sea este lugar. Apenas hace unos meses que estoy aquí y y a estoy harto. Y ése maldito Carataco no para de ponerme a prueba a cada paso. De verdad que pensaba que lo habíamos vencido de una vez por todas en la última batalla. Vespasiano movió la cabeza afirmativamente. Eso era lo que todos habían pensado. Aunque el combate había estado a punto de perderse gracias a la estúpida táctica del Emperador, finalmente las legiones arrollaron y aplastaron a los guerreros nativos. Carataco, junto con los restos de sus mejores tropas, había huido del campo de batalla. En circunstancias normales los bárbaros habrían aceptado su derrota y habrían reclamado la paz. Pero esos malditos britanos no. A ellos les parecía mucho mejor seguir luchando, que los masacraran y que arrasaran sus tierras en vez de ser pragmáticos y llegar a un acuerdo con Roma. Los más hostiles de todos eran los Druidas. Habían atrapado con vida a un puñado de ellos tras la última batalla y en aquellos momentos se hallaban retenidos en unos barracones especiales muy vigilados. Vespasiano se estremeció con repugnancia al recordar su visita a los Druidas. Había cinco de ellos, ataviados con unas vestiduras oscuras y con unos amuletos hechos con cabellos retorcidos en las muñecas. Llevaban el pelo lleno de nudos peinado hacia atrás y endurecido con cal; el hedor que éste desprendía ofendió el olfato del legado mientras los observaba con curiosidad desde el otro lado de los barrotes de madera. Todos ellos tenían una luna creciente tatuada en la frente. Uno de los Druidas se hallaba separado de los demás, un hombre alto y delgado con un rostro demacrado y una larga barba blanca. Sorprendentemente, sus cejas eran un cúmulo de gruesos pelos negros bajo los que brillaban unos ojos oscuros en unas hundidas cuencas. No habló en presencia de Vespasiano, se limitó a fulminar con la mirada al romano, con los brazos cruzados y los pies ligeramente separados. Durante un rato Vespasiano se contentó con observar a los demás Druidas, que conversaban en un bajo y hosco tono de voz, antes de volver a dirigir la mirada hacia su líder, que seguía con los ojos clavados en él. Los delgados labios del druida se habían separado en una sonrisa, lo que reveló unos agudos dientes amarillos que daban la sensación de haber sido afilados. Una áspera y seca risotada acalló a sus seguidores, que dejaron de rezongar y se volvieron para mirar a Vespasiano. Uno a uno se fueron sumando a esa risa socarrona. Vespasiano lo soportó durante un rato, luego se dio la vuelta furiosamente y se alejó del barracón. Esos britanos eran unos idiotas pueriles, decidió Vespasiano al acordarse del comportamiento de los líderes tribales que se habían presentado ante Claudio para dar su palabra de buena voluntad tras la derrota de Carataco. Arrogantes y estúpidos, demasiado indulgentes y pagados de sí mismos. La vacuidad de sus palabras de amistad y a se estaba haciendo evidente y se iba a derramar mucha más sangre suy a, así como de las legiones, antes de que aquella isla fuera conquistada. Un desperdicio inútil. Como siempre, los que más sufrirían serían los nativos que se hallaban en lo más bajo de aquella sociedad bárbara. Vespasiano dudaba que les afectara demasiado que la clase guerrera que los gobernaba fuera erradicada y sustituida por Roma. Lo único que querían era una cosecha decente que les permitiera pasar el próximo invierno. Ése era el límite de su ambición, y mientras sus caciques se resistían a Roma, su precaria existencia quedaría maltrecha por la oleada de guerra que se extendía por el lugar. Vespasiano, que provenía de una familia elevada a la aristocracia desde hacía muy poco tiempo, era consciente de la realidad de aquellos que vivían allí donde a los ricos y poderosos no les alcanzaba la vista, y le costaba muy poco identificarse con su difícil situación. No es que eso le sirviera de mucho; lo consideraba como una prueba más de su poca idoneidad para la posición social que ocupaba. Envidiaba calladamente la automática asunción de superioridad tan manifiesta en la actitud y comportamiento de aquellos que descendían de las antiguas familias de la aristocracia. Sin embargo, eran aquellas mismas cualidades las que casi habían tenido como consecuencia la destrucción de Claudio y de su ejército. Más que tomar nota de la habilidad con la que Carataco había resistido a Roma hasta entonces, el Emperador había considerado al comandante britano poco más que un salvaje, con unos conocimientos sobre táctica de lo más rudimentarios y ninguno sobre estrategia. Tan lamentable menosprecio por su enemigo había resultado ser casi fatal. Si Carataco hubiese estado al mando de un ejército más disciplinado, sería otro el Emperador que estaría gobernando Roma entonces. Quizás el mundo estaría mejor sin aquellos aristócratas que se pasaban la vida acicalándose, pensó Vespasiano, y rápidamente descartó la idea por descabellada. Como había conocido las limitaciones de lanzar un ejército falto de entrenamiento contra las disciplinadas tropas de las legiones, Carataco había reorganizado sus fuerzas en pequeñas columnas volantes con órdenes estrictas de conformarse con pequeñas victorias obtenidas al más bajo precio posible. De ese modo tal vez Roma se convenciera de que los britanos eran demasiado problemáticos para ocuparse de ellos y abandonara la isla. Pero Carataco no contaba con la tenacidad de las legiones. No importaba el tiempo que tardaran, no importaba las vidas que costara, Britania sería incorporada al Imperio porque el Emperador así lo había ordenado. Ésa era la simple realidad de las cosas, Mientras Claudio viviera. Plautio volvió a llenarse la copa y se quedó mirando el vino condimentado con especias. —Debemos ocuparnos de Carataco. La cuestión es, ¿cómo? Él no se arriesgará a otra batalla campal, no importa cuántos hombres más hay a reclutado. Y nosotros no podemos rodearlo y adentrarnos en el corazón de la isla. Nos habría chupado la sangre antes de que terminara la próxima campaña. Debemos acabar con Carataco para poder establecer la provincia. Ése es nuestro objetivo inmediato. —Plautio levantó la vista y Vespasiano movió la cabeza en señal de asentimiento. El general cogió un gran rollo de vitela que había a un lado del escritorio y desplegó cuidadosamente el mapa entre el legado y él. Muchas de las anotaciones hechas con tinta negra eran recientes, puesto que se habían ido añadiendo a lo largo del invierno a medida que las patrullas de caballería suministraban cada vez más información sobre la disposición del terreno. Vespasiano quedó impresionado por lo detallado del mapa, y así lo expresó. —Es bueno, ¿verdad? —inquirió el general con una sonrisa de satisfacción—. Se están preparando unas copias para ti y los demás legados. Espero que notifiques enseguida a mi cuartel general cualquier detalle significativo adicional con que te encuentres. —Sí, señor —dijo Vespasiano antes de caer en la cuenta de todas las implicaciones de aquella orden—. Entiendo que la segunda actuará independientemente del resto del ejército una vez hay amos vuelto a cruzar el Támesis, ¿no? —Claro. Por eso voy a hacer que te pongas en marcha lo antes posible. Quiero que tú y tu legión estéis en posición para caer sobre Carataco en cuanto empiece la campaña. —¿Cuáles son las órdenes? El general Plautio sonrió de nuevo. —Creí que agradecerías la oportunidad de demostrarme de lo que sois capaces tú y tus hombres. Muy bien, me gusta ver que tienes interés. —Con un dedo señaló al sur del estuario del Támesis—. Calleva [8] . Permaneceréis allí hasta la primavera. He asignado a tus órdenes a algunos elementos de la flota del canal. Se unirán a vosotros a principios de verano. Los utilizarás para no quedarte sin suministros durante la campaña y para rastrear el río y dejarlo libre de enemigos. Y mientras tú le impides a Carataco el paso hacia la parte sur de la isla, y o lo obligaré a salir del valle del Támesis y a dirigirse al norte del río. A finales de año deberíamos haber hecho avanzar el frente y formado una línea que se extienda desde la costa oeste hasta los pantanosos terrenos de los Iceni. Para tal fin llevaré a la decimocuarta, novena y vigésima legiones al norte del Támesis y avanzaré por el valle. La may oría de las columnas asaltantes han venido por esa dirección. Mientras tanto, tú volverás a cruzar el río con la segunda y subirás siguiendo la orilla sur. Tienes que fortificar todos los puentes que encuentres a tu paso. Eso significará penetrar en el territorio de los durotriges[9] , pero de todas formas íbamos a tener que enfrentarnos a ellos en algún momento. Los informes de los servicios de inteligencia dicen que poseen unos cuantos poblados fortificados, algunos de los cuales tendrás que tomar, y tomarlos rápidamente. ¿Crees que podrás hacerlo? Vespasiano consideró las posibilidades. —No debería acarrear muchos problemas, siempre que disponga de suficiente artillería. Más de la que tengo ahora. Plautio sonrió. —Es lo que dicen todos mis legados. —Puede ser, señor. Pero si quiere que tome esos fuertes y vigile los vados del Támesis, me hace falta maquinaria de guerra. Plautio asintió con un movimiento de la cabeza. —De acuerdo. Queda anotada tu petición. Veré lo que puedo hacer. Ahora volvamos al plan. El objetivo es cercar a Carataco poco a poco de modo que se vea obligado a presentar batalla o a ir replegándose continuamente, alejándose de nuestras líneas de suministros y del territorio que y a tenemos ocupado. Al final se quedará sin terreno y no tendrá más remedio que enfrentarse a nosotros o rendirse. ¿Alguna pregunta? Vespasiano examinó el mapa, proy ectando en él los movimientos que el general acababa de describir. Desde el punto de vista estratégico el plan parecía sensato, si bien era cierto que ambicioso, pero la perspectiva de dividir el ejército era preocupante, especialmente cuando no disponían y a de información precisa sobre el número de hombres del reformado ejército de Carataco. No existían garantías de que Carataco no volviera a operaciones más convencionales para enfrentarse a una legión aislada. Si tenía que evitarse que Carataco cruzara el Támesis sin que lo vieran tendría que haber un contingente listo para impedirle el acceso a cualquier lugar por el que pudiera hacerlo, y esa misión le había correspondido a la segunda legión. Vespasiano levantó la vista del mapa. —¿Por qué nosotros, señor? ¿Por qué la segunda? El general Plautio se lo quedó mirando fijamente un momento antes de responder: —No tengo que darte mis motivos, legado. Sólo mis órdenes. —Sí, señor. —Pero, ¿preferirías que lo hiciera? Vespasiano no dijo nada, quería dar la correcta impresión de imperturbabilidad marcial, aún cuando su curiosidad requería una respuesta. Se encogió de hombros. —Entiendo. Pues bien, legado, mañana por la mañana se te entregarán las órdenes escritas en tu cuartel general. Si el día es despejado supongo que querrás salir pronto. —Sí, señor. —Bien. Bueno, terminémonos el vino. —Plautio llenó ambas copas y alzó la suy a para brindar—. ¡Por un rápido final de la campaña y un bien merecido permiso en Roma! Bebieron unos sorbos del vino tibio. Plautio dirigió una sonrisa burlona a su subordinado. —Imagino que estás ansioso por volver con tu mujer. —Estoy impaciente —contestó Vespasiano en voz baja, consciente de la emoción que le causaba cualquier mención de su esposa. Trató de apartar la atención del general de su persona—. Supongo que usted estará igual de impaciente por volver con los suy os. —¡Ah! Ahí tengo ventaja sobre ti. —Los ojos de Plautio brillaron con picardía. —¿Señor? —Yo no tengo que volver a Roma para verlos. Han emprendido el viaje para reunirse conmigo. En realidad tendrían que llegar cualquier día de éstos… Capítulo V El suelo estaba cubierto de una dura capa de hielo cuando la segunda legión atravesó las puertas del extenso campamento. El revuelto barrizal que se había formado al otro lado de los terraplenes de turba durante los lluviosos meses de principios de invierno estaba duro como una piedra, congelado, y en ese momento debajo de una espesa capa de nieve que se había convertido en hielo al paso de los legionarios. Los tocones de los árboles caídos brillaban bajo su centelleante abrigo de escarcha y bordeaban la ruta que salía del campamento y se dirigía hacia el oeste y el distante Támesis. Por encima de la línea del horizonte, que se recortaba nítidamente detrás de la legión, el sol brillaba en un cielo de ese azul intenso que sólo se da en un despejado día de invierno. El aire era tan frío que una respiración profunda provocaba tos a algunos soldados mientras partían cargados con todo el equipo. La nieve crujía y el hielo se resquebrajaba debajo de sus botas con clavos. En la retaguardia de la columna, los que avanzaban con paso menos firme patinaban y se esforzaban por mantener el equilibrio mientras seguían a la densa concentración de legionarios. Al frente, a lo lejos, los exploradores de la caballería se abrieron en abanico y avanzaron al trote por el ondulante paisaje albo levantando pequeñas rociadas de fulgurante nieve a su paso. Los caballos, vigorizados por el cortante aire y la perspectiva del ejercicio, se mostraban impacientes y juguetones. Las nubecillas de humeante hálito flotaban hasta desaparecer a lo largo de las columnas de hombres y bestias mientras éstos seguían las bien definidas sombras que se inclinaban sobre la nieve por delante de ellos. Para Cato, el hecho de estar vivo en un momento como aquél suponía un placer inefable. Tras los largos meses enclaustrado en el enorme campamento con las demás legiones, disponiendo tan sólo de las cortas patrullas, la instrucción repetitiva y el adiestramiento en el manejo de las armas para disipar el aburrimiento de la rutina diaria, la marcha de ese día suponía una liberación. Recorrió el paisaje con los ojos, empapándose de la agreste belleza de la campiña britana en las postrimerías del invierno. Con la capa bien ajustada alrededor de su cuerpo y unos mitones de lana en las manos, el paso regular de la marcha enseguida lo hizo entrar en calor. Incluso los pies, que le habían dolido muchísimo mientras la legión se reunía al alba, los sintió relajados después del primer kilómetro y medio de camino. Su buen humor únicamente se veía un poco empañado por la hosca expresión en el rostro de su centurión, que marchaba a su lado a la cabeza de la sexta centuria de la cuarta cohorte. Macro y a echaba de menos las tabernas y los antros de perdición de Camuloduno. El sentimiento era mutuo. De golpe y porrazo, casi una cuarta parte de la clientela que frecuentaba dichos establecimientos se había ido. Los empresarios que habían acudido en tropel a la ciudad desde los puertos de la Galia pronto empezarían a volver poco a poco al continente en cuanto el resto del ejército iniciara los preparativos para reanudar la guerra contra Carataco y sus aliados. El abatimiento de Macro no estaba provocado del todo por la renuncia a los placeres que ofrecían los proveedores de bebidas alcohólicas y de mujeres. No se había separado de Boadicea de una manera muy cordial. Después de la noche en que Boadicea y Nessa habían eludido a Prasutago, los familiares de las muchachas habían decidido restringir cualquier otro encuentro con soldados romanos. Boadicea y Macro sólo habían podido verse una vez más, y por muy poco tiempo. Un rápido achuchón en la parte trasera de un establo mientras los ponis y el ganado los miraban con curiosidad, masticando su comida de invierno. Macro había intentado aprovecharlo al máximo, demasiado para el gusto de la doncella Iceni. Cuando notó que los dedos del centurión se comportaban de una forma bastante más íntima de lo que ella hubiera preferido, Boadicea se zafó de él retorciéndose, volvió a echarse sobre la paja y le propinó un bofetón. —¿Y esto a qué demonios viene? —preguntó un asustado Macro. —¿Qué clase de chica te crees que soy ? —espetó ella—. ¡No soy una puta barata! —Nunca he dicho que lo fueras. Sólo trataba de sacar el mejor provecho posible de la situación. Creí que tú también tenías ganas. —¿Que tenía ganas? ¿Qué clase de invitación es ésa? Macro se encogió de hombros. —Lo hago lo mejor que puedo. —Ya veo. —Boadicea lo fulminó con la mirada un momento y Macro se apartó de ella, enfurruñado y malhumorado. Boadicea se ablandó, alargó la mano y le acarició la mejilla—. Lo lamento, Macro. Es que no creo que pueda con todos estos animales mirando. Es demasiado público para mi gusto. No es que no quiera, pero me imaginaba algo un poco más cariñoso. —¿Y qué diablos tiene de poco cariñoso un establo? —refunfuñó Macro. Y en aquel momento fue cuando las cosas se enfriaron repentinamente. Sin decir una palabra más, Boadicea se arregló la túnica y la capa a toda prisa, volviendo a esconder sus pechos. Con una última mirada llena de enojo hacia Macro, se puso de pie y abandonó el establo como un vendaval. Él estaba furioso de que lo hubiese dejado de aquella manera y se negó, por una cuestión de principios, a salir corriendo tras ella. Ahora lo lamentaba tremendamente. Antes de que Camuloduno desapareciera de la vista, cuando el camino descendía por el lado más alejado de una colina baja, Macro lanzó una compungida mirada hacia atrás. Ella estaba allí, en algún lugar entre los tejados de paja cubiertos de nieve que se extendían bajo la alargada y baja nube de humo de leña. Albergaba unos sentimientos tan profundos por aquella batalladora mujer nativa que la sangre le ardía de deseo a la más mínima evocación de su proximidad física. Se maldijo a sí mismo por ser un tonto enamoradizo, apartó la mirada de la ciudad y la dirigió por encima de los brillantes cascos de su centuria hasta posarla en su optio. —¿Por qué demonios sonríes? —¿Sonreír? Yo no sonreía, señor. Por las filas de la segunda legión corrían innumerables conjeturas sobre su misión. Algunos soldados se preguntaban incluso si iban a retirar la legión de la isla y a que Carataco se había llevado una buena paliza. Los legionarios con más experiencia gruñían su desprecio por semejantes rumores; los ataques a pequeña escala con que los britanos habían acosado a las fuerzas romanas desde el otoño demostraban que los nativos aún no estaban vencidos. Los veteranos conocían muy bien la naturaleza de la campaña que les esperaba: un salvaje y agotador período de avance y consolidación frente a un enemigo astuto que estaba muy familiarizado con el terreno que pisaba y que sólo saldría al descubierto para combatir cuando gozara de una ventaja absoluta. Nunca estarían libres de la amenaza de un ataque. Era muy probable que los legionarios condenados a morir en aquella campaña nunca oy eran la flecha que les mataría, que no llegaran a ver la lanza arrojada, o la daga clavada por la espalda mientras patrullaban sus líneas de piquetes. El enemigo no iba a ser otra cosa que sombras rodeando las lentas y pesadas legiones, pocas veces lo verían, pero continuamente notarían su presencia. Esa manera de guerrear era mucho más difícil que una dura marcha y una batalla a la desesperada. Requería una tenacidad que sólo poseían las legiones. La posibilidad de varios años de campaña por los páramos neblinosos de Britania amargaba el pensamiento de los veteranos mientras la segunda legión marchaba hacia su nueva base de operaciones. El clima glacial del mes de marzo no se suavizó durante dos días, pero al fin los cielos permanecieron despejados. Al término de cada día, Vespasiano se empeñaba en la construcción de un « campamento de marcha frente al enemigo» , lo cual conllevaba la excavación de una zanja exterior de más de tres metros y medio de profundidad y un terraplén interior de tierra, de tres metros, que rodearan la legión y su tren de bagaje. Al finalizar la marcha diaria, los cansados legionarios tenían que trabajar sin descanso hasta bien caída la noche para romper el suelo helado con sus herramientas de atrincheramiento. Únicamente cuando completaban las defensas, los soldados, acurrucados bajo sus capas, podían hacer cola para obtener su humeante ración de gachas de cebada y carne de cerdo salada. Después, tras haber llenado el estómago y entrado en calor junto al resplandor de las hogueras del campamento, los soldados se deslizaban al interior de sus tiendas de piel de cabra y se enroscaban bajo tantas capas de ropa como tuvieran. Volvían a salir a la pálida luz azulada del amanecer para enfrentarse a un mundo cubierto de un hielo que centelleaba a lo largo de los faldones y las cuerdas tensoras de las tiendas. Los hombres intentaban contrarrestar el crudo frío de aquellas mañanas invernales doblándose sobre sí mismos hasta que sus oficiales los empujaban a volver a la vida con órdenes de desmontar las tiendas y prepararse para la marcha diaria. Al tercer día el inconstante clima de la isla se volvió más benigno y poco a poco el espeso y blanco manto de nieve empezó a desaparecer del paisaje. En tanto que los legionarios agradecieron el calor del sol, el agua del hielo derretido rápidamente convirtió el camino en una pegajosa ciénaga que succionaba las ruedas de la carreta y los pies calzados con botas de la infantería. Fue con cierto alivio que descendieron por la suave inclinación del valle del Támesis en el cuarto día, y divisaron los terraplenes de la enorme base del ejército construida el verano anterior, cuando por primera vez las legiones se habían abierto camino a la fuerza hasta el otro lado del enorme río. En aquellos momentos la base se hallaba guarnecida por cuatro cohortes de tropas auxiliares bátavas. La infantería bátava se había quedado en la base mientras los escuadrones de caballería patrullaban por el valle, tratando de localizar y ahuy entar a cualquiera de los grupos de asalto de Carataco con los que pudieran toparse. En el interior de la base los suministros se habían ido almacenando durante todo el invierno, puesto que las embarcaciones procedentes de la Galia siguieron cruzando el canal hacia Rutupiae siempre que el tiempo lo permitía. Desde allí, unas barcazas mas pequeñas transportaban las provisiones subiendo por el estuario del Támesis hasta la base que se extendía a ambas orillas del río. El eslabón final en la cadena de suministros lo constituían unas pequeñas columnas de carros que se abrían camino bajo una intensa vigilancia hacia los fuertes de avanzada, guarnecidos por reducidos destacamentos de tropas auxiliares. Dicha línea de defensa había sido establecida por el general Plautio para mantener a ray a a Carataco. Había resultado ser un intento vano. Con frecuencia, pequeños grupos de tropas enemigas lograban pasar sin ser vistos, a cubierto de la oscuridad, para hostigar las líneas de suministro romanas y causar estragos entre las tribus que se habían pasado al bando de los invasores. De vez en cuando intentaban un ataque más temerario y en un puñado de puestos de avanzada sus pequeñas guarniciones fueron víctimas de una masacre. Apenas pasaba un solo día sin que alguna distante mancha en el despejado cielo de invierno señalara que una columna de suministros, una aldea nativa o un puesto de avanzada romano habían sido atacados. Los comandantes de las cohortes auxiliares encargadas de defender la zona no podían hacer otra cosa que mirar desesperados la prueba de su fracaso por no haber podido contener a Carataco y a sus hombres. Hasta que no llegara la primavera y mejorara el tiempo no se podría lanzar una vez más el lento peso de las legiones romanas contra los britanos. La llegada de la segunda legión al campamento del Támesis sólo les proporcionó un breve respiro de la paliza diaria que suponía construir un campamento de marcha. Al día siguiente, el legado dio la orden de cruzar el puente hacia la orilla sur. Fue entonces cuando los soldados dotados de una mentalidad más estratégica empezaron a comprender cuál sería el papel de la legión en la campaña que se preparaba. Una vez cruzado el río, la legión viró hacia el oeste y avanzó río arriba durante más de dos días siguiendo un camino que los ingenieros habían recubierto de un modo rudimentario con una mezcla de troncos de árbol y ramas gruesas. Luego el sendero torcía hacia el sur, y a primera hora de la tarde del tercer día la legión llegó al abrigo de una larga colina. Era desde allí que la segunda legión lanzaría su ofensiva sobre el territorio de los durotriges cuando empezara la campaña. En tanto que el tren de bagaje y los carros de la maquinaria de guerra maniobraban trabajosamente para subir por la embarrada ladera, el cuerpo principal de la legión realizó la marcha de ascenso hasta la extensa cima de la colina. Se dio la orden de dejar las mochilas y empezar a cavar las trincheras. Mientras los soldados de la sexta centuria emprendían la tarea en su sección de la zanja defensiva, el centurión Macro miró hacia el sur. —¡Ven aquí, Cato! ¿Allí no hay una especie de ciudad? Su optio se unió a él y dirigió la mirada allí donde el otro señalaba con el dedo. A varios kilómetros de distancia unas finas estelas de humo se elevaban en remolinos, apenas visibles en la densa penumbra de la caída de la tarde invernal. Tal vez la luz lo engañara, pero Cato crey ó ver las débiles líneas de un asentamiento nativo, de considerable tamaño. —Supongo que será Calleva, señor. —¿Calleva? ¿Sabes algo de ese lugar? —Estuve hablando con un mercader en Camuloduno, señor. Trabaja como socio en un establecimiento comercial situado en la costa sur. Suministra vino y cerámica a los atrebates. Ahora nos encontramos en su territorio. Calleva es su capital tribal, señor. El único lugar un poco grande, según el mercader. —¿Y qué estaba haciendo en Camuloduno? —Buscaba una oportunidad para expandir su negocio. Igual que el resto de su gremio. —¿Te contó algo útil sobre nuestros amigos de ahí? —¿Útil, señor? —Cosas como si son leales, cómo se comportan en combate. Así de útil. —Entiendo. Sólo me dijo que tanto a él como a los demás comerciantes los atrebates les parecían una gente muy amistosa. Y ahora que el general ha reinstaurado a Verica [10] en su trono, tendrían que ser fieles a Roma. Macro dio un resoplido de desdén. —Cuando las ranas críen pelo. Capítulo VI Se pasaron todo el día siguiente reforzando las fortificaciones del campamento principal de la legión y construy endo toda una serie de puestos de avanzada al norte, dominando el Támesis, y al oeste, para protegerse de las incursiones por parte de los durotriges. La mañana siguiente a su llegada, un grupo de jinetes que provenía de la dirección en la que se encontraba Calleva se aproximó al campamento. Al instante se convocó a la cohorte de guardia en las defensas, y se hizo llegar al legado la noticia de los jinetes. Vespasiano acudió a toda prisa a la torre de guardia y, con la respiración agitada después de trepar por la escalera, dirigió la mirada ladera abajo. La pequeña columna de jinetes trotaba con toda tranquilidad hacia la puerta y justo detrás de la cabeza de la columna ondeaban un par de estandartes, en uno de ellos aparecía la serpiente britana y el otro llevaba la insignia de un destacamento de vexilarios[11] romanos de la vigésima legión. Un crujido en la escalera anunció la llegada del tribuno superior de la legión. Hacía poco que Cay o Plinio había sido designado para el cargo en sustitución de Lucio Vitelio, que en aquellos momentos y a se encontraba de camino a Roma y hacia una brillante carrera como favorito del Emperador. —¿Quién es, señor? —Verica, me imagino. —¿Y los nuestros? —Su guardia personal. El general Plautio mandó a una cohorte de la vigésima para dar más peso a Verica cuando reclamara el trono. —Vespasiano sonrió—. Por si acaso los atrebates decidían que serían más felices sin su nuevo gobernante. Será mejor que veamos lo que quieren. El portón de madera toscamente tallada se abrió hacia dentro para dejar entrar a los jinetes. A un lado del revuelto sendero, en el suelo enfangado, una centuria reunida a toda prisa se alineó para dar la bienvenida a los invitados. A la cabeza de la columna iba un individuo alto de largos y sueltos cabellos canos. Verica había sido un hombre impresionante en su juventud, pero la edad y los años de preocupación en el exilio lo habían convertido en una débil y encorvada figura que desmontó cansinamente de su caballo para saludar a Vespasiano. —¡Bienvenido, señor! —saludó Vespasiano y, tras una ligerísima vacilación, Plinio siguió el ejemplo de su legado, tragándose su aversión a semejante deferencia hacia un mero nativo, aunque soberano de su pueblo. Verica caminó con rigidez hacia el legado y estrechó el antebrazo tendido hacia él. —¡Saludos, legado! Confío en que el invierno os hay a tratado bien a tus hombres y a ti. —No ha acabado del todo con nosotros. —Vespasiano señaló con un gesto de la cabeza el barro resbaladizo que tenían en torno a ellos. —¡Va con la hierba! —Verica sonrió, satisfecho con su chiste. Luego se volvió hacia los jinetes, cuy as nerviosas bestias se movían impacientes y resoplaban en aquel entorno desconocido—. ¡Centurión! Si eres tan amable, diles a los soldados que desmonten. Luego reúnete con nosotros, por favor. Un oficial romano que estaba junto al portaestandarte de los vexilarios saludó y dio la orden rápidamente. Vespasiano se volvió hacia su tribuno superior. —Plinio, asegúrate de que les den alguna cosa para que entren en calor. —Sí, señor. —Gracias, legado —dijo Verica con una sonrisa—. Yo también agradecería un trago. Creo recordar que le tomé cierto cariño a un vino de Falerno que tenías la última vez que nos vimos. —Por supuesto, señor. Todavía me queda un poco. —Vespasiano se obligó a sonreír. En sus almacenes privados sólo quedaba una exigua cantidad de aquel excelente añejo, y le molestaba tener que compartirlo. Pero las órdenes del general Plautio habían sido explícitas: tenían que esforzarse al máximo para seguir en perfectas relaciones con los aliados que Roma se había ganado entre las tribus de aquella isla. La invasión tenía tantas posibilidades de éxito como de fracaso debido a la mezquindad de Roma a la hora de asignar tropas para dicha tarea. Plautio no se atrevía a avanzar sin estar seguro de que las tribus leales a Roma le guardaban los flancos. De manera que todo soldado de su ejército, sin tener en cuenta su rango, tenía que comportarse con la may or de las cortesías con las tribus aliadas de Roma o sufrir la ira del general. Eso incluía tener que ofrecerles vino de Falerno a personas que juzgaban una bebida puramente por su capacidad de embriagar. —Supongo que y a conoces al centurión Publio Polio Albino, ¿no? —Verica alzó la mano para señalar al oficial que se acercaba a ellos a grandes zancadas. El centurión dirigió un rápido saludo al legado y se cuadró al lado del rey. —Centurión. —Vespasiano lo saludó con la cabeza antes de volverse de nuevo hacia su invitado—. Albino es uno de nuestros mejores soldados. Confío en que le esté proporcionando un buen servicio. —No me puedo quejar. Vespasiano miró a Albino, pero la expresión del centurión no se inmutó ante el poco menos que exagerado elogio, justificando así que el general lo hubiese seleccionado a él para una misión que requería un alto grado de diplomacia y tolerancia. —¿Cómo va el entrenamiento de sus hombres, señor? —Bastante bien. —Verica se encogió de hombros; era evidente que no le preocupaban excesivamente los esfuerzos de Roma para dotar a su régimen de un eje central estable—. Soy demasiado viejo para que me interesen demasiado los asuntos militares. Pero y o diría que el centurión Albino está haciendo un buen trabajo. Tomando en cuenta la calidad del personal que os proporcionan los atrebates, no deberíais tener muchos problemas en crear un cuerpo de soldados eficaz que imponga mi voluntad, ¿eh, centurión? —No tengo motivos de queja, señor. —Vespasiano le lanzó una mirada de advertencia, pero el centurión dirigía su vista al frente, impertérrito. —Sí, bueno, creo que podríamos retirarnos a la más cálida comodidad de mis tiendas. Si sois tan amables de seguirme. Sentados alrededor de un brasero de bronce, con un leño recién puesto que crepitaba en las brasas, Vespasiano y sus dos invitados tomaban vino a sorbos en copas de plata y se empapaban del calor. En torno a ellos, los terrones de barro ensuciaban el magnífico estampado de las alfombras tejidas que había esparcidas sobre los paneles de madera del suelo, y Vespasiano maldijo en su fuero interno la necesidad de ser tan absolutamente fiel a las órdenes de su comandante con respecto a la hospitalidad hacia los nativos. —¿Cómo está el general Plautio? —preguntó Verica al tiempo que se inclinaba para acercarse al brasero. —Está bien, señor. Os manda afectuosos recuerdos y confía en que gocéis de buena salud. —¡Oh, estoy seguro de que está muy preocupado por ello! —Verica soltó una risita—. No sería muy amable por mi parte el morirme ahora. Los atrebates no derramaron ni una sola lágrima cuando Carataco me echó a patadas, y no se puede decir que acogieran mi retorno, acompañado de guardaespaldas romanos, con afecto. Quienquiera que me suceda haría mejor afirmando su lealtad a Carataco en lugar de a vuestro Emperador Claudio si es que quiere ganarse el corazón de su pueblo. —¿De verdad los atrebates estarían dispuestos a arriesgarse a las terribles consecuencias de permitir que un hombre como ése reclame su trono? —Mi trono es mío porque lo dice vuestro Emperador —fue la queda respuesta. Vespasiano crey ó detectar un dejo de amargura en el tono del anciano. Si Verica fuese más joven, eso le hubiera causado cierta preocupación al legado. Pero su avanzada edad parecía haber generado un deseo por la paz y sofocado la ardiente ambición que había acicateado los brillantes logros de juventud de Verica. El rey britano dio un sorbo a su vino antes de seguir hablando. —Roma seguirá estando en paz con los atrebates siempre y cuando el centurión Albino y sus hombres estén aquí para cerciorarse de que se respeta la palabra del Emperador. Pero con Carataco por ahí suelto y escabulléndose entre vuestras legiones para castigar a las tribus cuy os líderes se han pasado al bando de los romanos, es comprensible que algunos entre mi gente puedan poner en duda mi lealtad hacia Roma. —Por supuesto que lo comprendo, señor. Pero sin duda usted puede hacerles entender que las legiones terminarán aplastando a Carataco. No puede ser de otro modo. Estoy seguro de ello. —¿Ah, sí? —Verica alzó las cejas y movió la cabeza burlonamente—. En esta vida no hay nada seguro, legado. Nada. Y tal vez la derrota de Carataco sea de las cosas menos seguras. —Muy pronto será derrotado. —Pues encárgate de que así sea, de lo contrario no puedo responder de la lealtad de mi gente. Especialmente con esos malditos Druidas revolviendo las cosas. —¿Los Druidas? Verica asintió con la cabeza. —Ha habido unos cuantos ataques a pequeñas aldeas y establecimientos comerciales en la costa. Al principio pensamos que podría tratarse de una pequeña banda de los durotriges. Hasta que nos llegó un informe más detallado, claro está. Al parecer dichos asaltantes no se contentaron con robar y masacrar un poco. No dejaron nada. Ni un solo hombre, mujer o niño. Ni siquiera el ganado. Les prendieron fuego a todas las casas, a todas las chozas, sin importar lo humildes que fueran. Y lo peor aún estaba por venir. —Verica hizo una pausa para tomar otro trago de su vino y Vespasiano observó que la mano que sostenía la copa temblaba. Verica apuró el vaso y rápidamente le hizo un gesto a Albino para que lo volviera a llenar. Le hizo un gesto con la cabeza sólo cuando el vino tinto había llegado casi al borde. —Será mejor que se lo cuentes tú, Albino. Después de todo estabas allí. Tú lo viste. —Sí, señor. Vespasiano desvió su atención hacia el centurión, un hombre curtido y lleno de cicatrices con una carrera bastante larga. Albino era delgado, pero la musculatura de sus antebrazos era claramente definida. Tenía aspecto de ser una persona que no se asustaba fácilmente y hablaba con el tono brusco y monótono de un profesional avezado. —Cuando la noticia de los primeros ataques llegó a Calleva, el rey aquí presente me mandó a investigar con una centuria. —¿Sólo con una centuria? —Vespasiano estaba horrorizado—. No es precisamente la clase de cautela que fomenta el ejército, centurión. —No, señor —replicó Albino con una ligera inclinación de la cabeza dirigida a Verica, que estaba ocupado tomando otro largo trago del vino de Falerno del legado—. Pero creí que era mejor que el resto de la cohorte se quedara para proteger los intereses del rey. —Bueno, sí, claro. Continúa. —Sí, señor. A dos días de marcha de Calleva encontramos los restos de una aldea, Reconocí el terreno a conciencia antes de acercarnos. Era tal como ha dicho el rey Verica, no quedaba nada con vida, ni un solo edificio en pie. Sólo que no encontramos más que un puñado de cadáveres, todos ellos de hombres, señor. —Debieron de hacer prisioneros a los demás. —Eso es lo que pensé, señor. Había un poco de nieve en el suelo y pudimos seguirles el rastro fácilmente. —Albino hizo una pausa para mirar directamente al legado—. No tenía intención de cometer ninguna estupidez, señor. Sólo quería ver de dónde habían venido y luego regresar para informar. —Está bien. —Así pues seguimos las huellas durante otro día más hasta que justo antes de anochecer divisamos un poco de humo que se alzaba al otro lado de una pequeña cresta. Pensé que tal vez se tratara de otro pueblo que estaba siendo saqueado. Subimos lentamente por la ladera, en silencio, y luego ordené a los hombres que se quedaran atrás mientras y o seguía adelante solo. Al principio oí gritos de mujeres y niños, luego pude escuchar el sonido del mismísimo fuego a no demasiada distancia al otro lado de la cima de la colina. Ya estaba bien entrado el anochecer cuando hube avanzado lo suficiente para ver lo que ocurría. —Se detuvo, no del todo seguro de cómo continuar bajo el escrutinio de su superior, y le echó una rápida mirada a Verica, que había dejado de beber y observaba al centurión con una temerosa expresión en el rostro, aún cuando y a había oído la historia. —¡Bueno, suéltalo y a, hombre! —ordenó Vespasiano, que no estaba de humor para dramatismos. —Sí, señor. Los Druidas habían construido un enorme hombre de mimbre, hecho con flexibles tallos retorcidos y ramas entrelazadas. Era hueco y habían llevado a su interior a las mujeres y los niños. Cuando vi lo que estaba ocurriendo y a estaba completamente en llamas. Algunas de las personas que estaban dentro aún gritaban. Aunque no por mucho tiempo… —Frunció los labios y bajó la mirada un momento—. Los Druidas se quedaron mirando un rato más, luego montaron, se alejaron al galope y se perdieron en la noche. Llevaban unas túnicas negras, como si fueran sombras. De modo que me reuní con mis hombres y volví directamente a Calleva para informar. —Esos Druidas. ¿Dices que iban vestidos de negro? —Sí, señor. —¿Portaban algún otro rasgo distintivo, alguna insignia? —Estaba oscureciendo, señor. —Pero había fuego. —Lo sé, señor. Lo estaba mirando… —Está bien. —Vespasiano podía comprenderlo, pero era decepcionante que un centurión veterano pudiera desviar la atención de los detalles importantes con tanta facilidad. Se volvió hacia Verica—. He leído cosas sobre los sacrificios humanos de los Druidas, pero en este caso debe de tratarse de algo más. ¿Una muestra del destino que les espera a aquellos que se pongan de parte de Roma, quizá? —Quizá —Verica asintió con la cabeza—. Casi todas las sectas Druidas se han pasado al bando de Carataco. Y ahora, al parecer, incluso la Logia de la Luna Oscura. —¿La Luna Oscura? —Vespasiano frunció el ceño un instante antes de que el recuerdo de los barracones de prisioneros en las afueras de Camuloduno formara una vívida imagen en su mente—. Esos Druidas llevan una media luna oscura en la frente, ¿verdad? Una especie de tatuaje. Una luna negra. —¿Los conoces? —Verica arqueó las cejas. —Me topé con algunos de ellos. —Vespasiano sonrió—. Invitados del general Plautio. Los hicimos prisioneros después de derrotar a Carataco en los alrededores de Camuloduno. Ahora que lo pienso, fueron los únicos Druidas que apresamos. Los demás estaban todos muertos, la may oría habían puesto fin a sus vidas con sus propias manos. —No me sorprende. Vosotros los romanos no sois precisamente famosos por vuestra tolerancia con los Druidas —respondió Verica. —Depende de quién sea Emperador en ese momento —replicó Vespasiano con irritación—. Pero si los Druidas prefieren morir antes que ser capturados, ¿por qué los de la Luna Oscura dejaron que los hiciéramos prisioneros? —Creen que son los elegidos. No se les permite acabar con sus propias vidas. Son los siervos de Cruach, el que trae la noche. Con el tiempo, según cuenta la ley enda, resurgirá, romperá el día en mil pedazos y dominará un mundo de noche y sombras para siempre. —Suena horrible. —Vespasiano esbozó una sonrisa—. No puedo decir que me gustase conocer a este tal Cruach. —Sus siervos y a son bastante terribles, por lo que Albino ha descubierto. —Ya lo creo. Me pregunto por qué las tribus de la isla los toleran. —Por miedo —admitió Verica sin reparos—. Si Cruach viene algún día, el sufrimiento de los que le rinden culto no será nada comparado con los tormentos eternos de los que han insultado a sus siervos y minusvalorado su nombre. —Entiendo. ¿Y usted qué lugar ocupa en todo esto? —Yo creo lo que mi gente considera importante que crea. Así que ofrezco mis plegarias a Cruach, junto con los demás dioses, cada vez que tengo que hacerlo. Pero sus sacerdotes, esos Druidas, son harina de otro costal. Mientras sigan atacando mis aldeas y masacrando a mi gente puedo tratarlos de extremistas. Unos fanáticos pervertidos que adoran al más terrible de nuestros dioses. Dudo que a muchos atrebates, o cualquier otra tribu, les conmueva la implacable supresión de esta logia de Druidas en concreto. —Apartó la mirada de Vespasiano y la dirigió al corazón del resplandeciente fuego—. Espero que Roma se ocupe de ello lo más pronto posible. —No tengo órdenes explícitas respecto a los Druidas —replicó Vespasiano—. Pero el general ha dejado claro que quiere asegurar vuestro territorio antes de que empiece la campaña en primavera. Si ello significa lidiar con esos Druidas de la Luna Oscura, entonces nuestros intereses coinciden. —Bien. —Verica se puso de pie con cuidado y, cortésmente, los romanos se alzaron de sus asientos—. Bueno, estoy cansado y voy a volver a Calleva con mis hombres. Supongo que querrá hablar un momento con el centurión. —Sí, señor. Si no es un problema. —En absoluto. Hasta luego entonces, Albino. —Sí, señor. —El centurión saludó al tiempo que Vespasiano acompañaba a su invitado fuera de la tienda, respondiendo a la despedida del rey britano con la may or muestra posible de respetuosa formalidad. Luego Vespasiano regresó y lanzó una mirada de resentimiento a la jarra vacía que había sobre la mesa antes de hacerle señas al centurión para que volviera a sentarse en la silla. —Entiendo que Verica considera la reanudación de su reinado una especie de desafío. —Supongo que sí, señor. No hemos tenido demasiados problemas con los atrebates. Parecen más huraños que rebeldes. Los catuvelanios fueron unos señores bastante duros. El cambio de monarca tal vez no hay a mejorado mucho las cosas, pero tampoco las ha empeorado. —Espera a que conozcan a algunos agentes catastrales romanos —dijo Vespasiano entre dientes. —Bueno, sí, señor. —El centurión se encogió de hombros; los expolios que llevaba a cabo la burocracia civil tras el paso de las legiones no eran de su incumbencia—. De todos modos, Calleva y sus alrededores se han pacificado. Tengo a dos centurias patrullando la zona continuamente. Una tercera está realizando un rastreo más amplio por los pueblos que lindan con los durotriges. —¿Alguna patrulla se ha topado con los Druidas? El centurión negó con la cabeza. —Aparte de la vez que los vi, nunca nos hemos encontrado con ellos, señor. Todo lo que hemos hallado son los restos de las aldeas y los cadáveres. Van a caballo, por supuesto, cosa que nos coloca en inmediata desventaja puesto que no podemos plantearnos una persecución. —Pues te cederé la mitad de mis fuerzas montadas mientras estemos emplazados cerca de Calleva. El resto lo necesito para realizar mi propio reconocimiento del terreno. Sesenta exploradores de la caballería de la legión no iban a tener mucha influencia sobre los ataques de los Druidas, pero era mejor eso que nada y Albino movió la cabeza en señal de agradecimiento. —¿Cómo va el entrenamiento de la gente del lugar? El rostro del centurión dejó entrever un asomo de desesperación cuando la máscara de impasible profesionalidad se retiró momentáneamente. —Yo no diría que no hay esperanza, señor. Pero tampoco creo que debamos ser demasiado optimistas. —¿Y eso? —Son fuertes —dijo Albino a regañadientes—. Más fuertes que muchos de los soldados que sirven con las águilas. Pero en cuanto tratas de instruirlos de un modo disciplinado y formal todo se convierte en un jodido y absoluto caos. Y disculpe mi lenguaje galo, señor. No se coordinan; cada uno por sí mismo realiza una salvaje carga contra el enemigo. Lo que se les da mejor es la práctica individual con las armas. Aún así utilizan las espadas con las que los hemos equipado como si fueran malditos cuchillos de carnicero. No dejo de repetirles que quince centímetros de punta valen más que todo el filo del mundo, pero no me entienden. Son imposibles de adiestrar, señor. —¿Ah, sí? —Vespasiano arqueó las cejas—. ¿No me dirás que un hombre de tu experiencia no puede entrenarlos? Te has enfrentado a casos más difíciles en otras ocasiones. —Casos difíciles, señor. Pero no razas difíciles. Vespasiano asintió con la cabeza. Todos los celtas que había conocido compartían la misma confianza arrogante en la superioridad innata de su cultura y adoptaban una actitud de profundo desprecio por lo que ellos consideraban los refinamientos, impropios de un hombre, de las civilizaciones griega y romana. Aquellos britanos eran los peores. Se pasaban de estúpidos, concluy ó Vespasiano. —Haz lo que puedas, centurión. Si no aprenden de sus superiores nunca serán una amenaza para nosotros. —Sí, señor. —Albino bajó la mirada con desaliento. El toque amortiguado de un clarín sonó más allá de la tienda. Momentos después oy eron gritar algunas órdenes. El centurión miró al legado pero Vespasiano se negó a que lo consideraran una persona que se alteraba ante cualquier distracción pasajera. Se reclinó en la silla para hablarle al centurión. —Muy bien, centurión. Mandaré un despacho al general para informarle de tu situación, y de los ataques de esos Druidas. Mientras tanto seguirás con el adiestramiento y mantendrás las patrullas. Tal vez no mantengamos alejados a los Druidas pero al menos sabrán que les estamos buscando. Los exploradores deberían hacer más fácil la tarea. ¿Tienes algo más que decirme? —No, señor. —Puedes retirarte. El centurión cogió el casco, saludó y salió de la tienda a paso rápido. Vespasiano se dio cuenta de que el griterío había aumentado: el tintineo de las armas y las corazas indicaba que un gran contingente de soldados se disponía a ponerse en marcha. Le costó resistir el impulso de salir corriendo de la tienda para ver qué ocurría, pero ¡que lo asparan si se permitía comportarse como un nervioso tribuno subalterno en su primer día en el ejército! Se obligó a coger un rollo y empezar a leer los últimos informes de efectivos. Sonaron unas pisadas en las tablas de madera del suelo que había justo en el exterior de la tienda. —¿Está el legado ahí dentro? —les gritó alguien a los centinelas que montaban guardia junto a los faldones de la entrada a la tienda de Vespasiano—. Pues dejadme pasar. Los faldones de cuero se abrieron y Plinio, el tribuno superior, entró a toda prisa, jadeando. Tragó saliva ansiosamente. —¡Señor! Tiene que ver esto. Vespasiano levantó la vista de las hileras de números del pergamino. —Cálmate, tribuno. Ésta no es la manera de comportarse de un oficial superior. —¿Señor? —Uno no va zumbando por todo el campamento a menos que se trate de una emergencia de lo más grave. —Si, señor. —¿Y estamos en grave peligro, tribuno? —No, señor. —Entonces no pierdas la calma y sirve de ejemplo al resto de la legión. —Sí, señor. Lo lamento, señor. —Está bien. ¿Qué es eso tan urgente que debes explicarme? —Se acercan unos hombres al campamento, señor. —¿Cuántos? —Dos, señor. Y algunos más que se han quedado junto al bosque. —¿Dos? ¿Y entonces a qué viene todo este alboroto? —Uno de ellos es romano… Vespasiano esperó pacientemente un momento. —¿Y el otro? —No lo sé, señor. No he visto nada igual en toda mi vida. Capítulo VII A la sexta centuria le había tocado la segunda guardia del día. Después de un apresurado desay uno de gachas humeantes, relevaron a la centuria que patrullaba las defensas del campamento fortificado. El centurión que acabó el turno informó a Cato de la llegada de los jinetes provenientes de Calleva. La luz del sol de media mañana caía a raudales sobre los terraplenes. Cato había trepado hasta allí tras salir de las frías sombras que rodeaban las ordenadas hileras de tiendas y entrecerró los ojos. Se vio obligado a protegerse de la luz unos momentos. —¡Una mañana estupenda, optio! —le dijo un legionario a modo de saludo—. Puede que hoy incluso entremos en calor. Cato se volvió hacia él; era un joven corpulento y cargado de espaldas, con un rostro alegre y unos cuantos dientes torcidos que parecían los restos de uno de los círculos de piedra junto a los que había pasado la legión durante su marcha el verano anterior. Al ser una persona delgada y con poca grasa gracias a su disposición nerviosa, a Cato le costaba mucho mantener el calor y todavía temblaba bajo su capa de lana, que se había abrochado bien ceñida al cuerpo. Se limitó a saludar al legionario con un gesto de la cabeza porque no quería que el hombre viera que le castañeteaban los dientes. El legionario era uno de los últimos reemplazos, un galo que se llamaba Horacio Fígulo. Fígulo era un soldado bastante competente y el carácter jovial del joven lo había hecho popular entre los miembros de la centuria. Con un repentino sobresalto de la conciencia, Cato recordó que Fígulo tenía la misma edad que él. La misma edad y, sin embargo, los pocos meses más que había servido con las águilas le hacían considerar a aquel recluta con la fría mirada de un veterano. No había duda de que un espectador ocasional bien podría imaginar que el optio era un veterano: las cicatrices de las terribles quemaduras que había sufrido el verano anterior eran claramente visibles. No obstante, el vello de sus mejillas era aún tan ralo que sería hilarante el plantearse siquiera afeitarlo. Por el contrario, Fígulo compartía la peluda fisonomía de sus antepasados celtas; la fina barba de suave pelo que le cubría las mejillas y la barbilla requería la atención casi diaria de una hoja cuidadosamente afilada. —¡Mira esto, optio! —Fígulo apoy ó su jabalina contra el muro y rebuscó un momento en el interior de su capa antes de sacar una nuez—. Llevo toda la semana practicándolo. Cato reprimió un gruñido. Desde que un prestidigitador ambulante fenicio había entretenido a la centuria hacía varias semanas, el joven Fígulo había intentado imitar el repertorio de trucos del mago… con escaso éxito. El aspirante a mago le tendió la nuez para que la examinara. —¿Qué es esto? Cato se lo quedó mirando fijamente un momento y luego alzó los ojos al cielo con una leve sacudida de la cabeza. —Es una nuez normal y corriente, ¿no es así, optio? —Si tú lo dices —replicó Cato con los dientes apretados. —Pues bien, como sabemos, las nueces no tienen la costumbre de desaparecer de pronto. ¿Tengo razón? —Cato asintió con la cabeza, una vez—. ¡Pues ahora mira! —Fígulo cerró las manos y las movió entre los dos haciendo un floreo al tiempo que salmodiaba el sonido que más se aproximaba a los hechizos del fenicio—. ¡Ozwarzfarevah! —Con un amplio movimiento final abrió las manos de golpe frente al rostro del optio. Por el rabillo del ojo Cato vio que la nuez se elevaba describiendo un arco antes de caer al otro lado del terraplén. —¿Dónde te imaginas que ha ido a parar la nuez? —Fígulo hizo un guiño—. ¡Bien, deja que te lo enseñe! Le puso la mano detrás de la oreja a Cato y frunció el ceño. —Un momento, se supone que esa maldita cosa tiene que estar ahí. Cato le apartó el brazo de un manotazo. —Sigue con la guardia, Fígulo. Ya has perdido demasiado el tiempo. Con una última mirada confusa a la oreja de Cato, el legionario volvió a coger su jabalina y se situó frente a los blancos páramos del territorio atrebate. Aunque el hielo había adornado el mundo con su centelleante encaje, la nieve que había debajo se estaba derritiendo lentamente y empezaba a verse el suelo despejado en las laderas encaradas al sur de las colinas de alrededor. El rostro del recluta mostraba una mezcla de vergüenza y confusión y Cato se sintió impulsado a compadecerse de él. —Ha sido un buen intento, Fígulo. Lo único que necesitas es practicar un poco más. —Sí, optio. —Fígulo sonrió y al momento Cato lamentó que lo hubiera hecho… puramente por una cuestión estética—. Más práctica, me ocuparé de ello. —Bien, estupendo. Pero déjalo para más tarde. Mientras tanto mantente alerta por si se acerca el enemigo. —¡Sí, señor! Cato lo dejó y continuó su ronda por el sector del fuerte que le habían encomendado. Al otro lado, el centurión Macro supervisaba el resto de la centuria. Más allá de las filas de caballetes de las tiendas que gozaban del resplandor del sol naciente, Cato vio su baja y poderosa figura paseándose ufana por el terraplén de enfrente, con las manos entrelazadas a la espalda, la cabeza girada hacia el lejano Támesis, con Camuloduno mucho más allá. Cato esbozó una sonrisa al imaginar dónde tenía el pensamiento su centurión. A pesar de su naturaleza juvenil, bebedora y mujeriega, Macro había dejado que la escultural Boadicea lo volviera loco. Al centurión nunca se le había ocurrido pensar que una mujer pudiera ser una compañera tan completa, una que, lo igualara en casi todas las esferas del comportamiento masculino, y el afecto que sentía por ella le resultaba más que evidente a su optio, y también a aquellos que lo conocían bien. Mientras que los demás centuriones y optios se guiñaban el ojo unos a otros y bromeaban en voz baja sobre qué tal sería vivir dentro del puño de una mujer como aquélla, Cato se alegraba en silencio por su centurión. —¡Llamad a la guardia! —exclamó una voz. Cato se volvió al instante en la dirección del grito y vio que Fígulo señalaba al oeste, allí donde un bosque trepaba por el extremo más alejado de la colina. La inclinación del terraplén le obstaculizaba la visión a Cato. Soltó una maldición y fue corriendo por el adarve hacia donde se encontraba Fígulo. —¿Qué pasa? —¡Hombres, señor! ¡Allí! —Fígulo señaló con el dedo a lo largo de la cima de la colina en dirección al bosque. Cato no vio nada fuera de lo habitual mientras sus ojos recorrían el paisaje. —¡Utiliza la instrucción que has recibido! —le gritó—. ¡Indícame la dirección como es debido! El recluta alzó su jabalina y miró detenidamente a lo largo de ella en dirección al bosque. —Allí, señor. Cato se colocó detrás de Fígulo y miró a lo largo de la jabalina. Más allá de la oscilante punta, entre los árboles del extremo del bosque, unas oscuras figuras a caballo surgieron lentamente de las numerosas sombras de su interior y avanzaron con mucho cuidado hasta el terreno abierto, cubierto de nieve a trozos, situado frente a las murallas de la legión. Allí se detuvieron; diez hombres a caballo, vestidos de negro, las cabezas ocultas debajo de unas enormes capuchas. En torno a Cato, el resto de las centurias de la alertada cohorte se amontonó en el terraplén y se dispersó a lo largo de aquel lado del campamento fortificado, todos armados y dispuestos a enfrentarse a cualquier ataque repentino. Una trompeta tocaba la señal para la cohorte y Macro recorrió el adarve a la carrera para unirse a ellos. Los distantes jinetes se separaron y de en medio del grupo un hombre que iba a pie avanzó tambaleándose con los brazos firmemente atados a la espalda. Una cuerda describía una curva desde un cabestro que llevaba alrededor del cuello hasta llegar a la mano del jinete que, junto a él, llevaba su bestia al paso. El hombre que iba montado, al igual que sus compañeros, iba muy envuelto en unas negras vestiduras y llevaba un extraño casco con un elaborado par de cuernos que le daban el aspecto de un árbol joven despojado de hojas en invierno. Las dos figuras se acercaron al fuerte; el hombre que iba a pie avanzaba a trompicones para mantener el equilibrio sin ahogarse con la soga que su captor sujetaba con fuerza. —¿Qué ocurre? —Macro había llegado, respirando con dificultad—. ¿Quiénes son? —No lo sé, señor. —¿Quién llamó a la guardia? —Fígulo, señor. Macro se dio la vuelta y buscó al recluta con la mirada. —¡Fígulo! ¡Ven aquí! ¡A paso rápido, muchacho! Fígulo anduvo a paso ligero por el terraplén, se situó frente a su centurión y con un ruido sordo descansó la jabalina en el suelo y se cuadró con rigidez. Macro lo contempló con una dura expresión. —¿Llamaste a la cohorte de guardia? —Sí, señor. —El legionario se armó de valor para recibir una fuerte bronca de su centurión—. Lo lamento, señor. —¿Que lo lamentas? ¿Qué diablos es lo que lamentas, muchacho? Has hecho bien. Ahora vuelve a tu posición. El joven, corto de entendederas, tardó un momento en comprender que lo habían elogiado y una amplia sonrisa desdentada dividió su rostro. —¡Es para hoy, Fígulo! ¡Es para hoy ! —¡Oh, sí, señor! —Se dio la vuelta y se alejó al trote en tanto que su centurión se quedaba meneando la cabeza con los labios apretados, maravillado ante la calidad de algunos de los soldados que se había visto obligado a admitir en su centuria para que ésta recuperara su número de efectivos. Más allá de Fígulo divisó la roja cimera de un tribuno que asomaba por encima del grupo de cascos que emitían un resplandor dorado bajo la luz del sol. Plinio se abrió camino a empujones a través de la muchedumbre que abarrotaba el terraplén y se apoy ó en la empalizada para observar las dos figuras que se encontraban y a a poco menos de ochocientos metros de la zanja exterior. El hombre que iba a pie llevaba los andrajosos restos de una túnica roja ribeteada con hilo dorado. Plinio se volvió y vio a Macro. —¡El hombre que va delante es romano! Pasa la orden para que los exploradores de la caballería monten y se preparen para una persecución. Yo voy a buscar al legado. —¡Sí, señor! —Macro se dirigió a Cato—. Ya lo has oído. Ve a buscar al centurión de los exploradores y transmítele sus órdenes. Yo me haré cargo de los soldados que hay aquí arriba. No podemos dejar que se comporten como un atajo de patanes en una carrera de cuadrigas. Mientras Macro empezaba a gritarles órdenes y maldiciones a los hombres que se arremolinaban a lo largo del terraplén, Cato se dirigió a los establos, más allá de la tienda del legado. Cuando volvió, los soldados se habían distribuido uniformemente por las defensas y observaban a las lejanas figuras que avanzaban por la nieve hacia el fuerte. El legado y el jadeante tribuno superior habían llegado hacía un momento y contemplaban el espectáculo en silencio. —¿Qué diablos lleva ese hombre en la cabeza? —rezongó Vespasiano. —Cuernos, señor. —Ya veo que son unos malditos cuernos. ¿Pero por qué los lleva en la cabeza? Debe de ser incómodo. —Sí, señor. Será algún tipo de instrumento religioso. —Plinio se echó atrás ante la fulminante mirada que le lanzó su superior—. Probablemente… Justo a una distancia que quedaba fuera del alcance de una honda el jinete dio un fuerte tirón al cabestro y los que estaban en la muralla pudieron oír claramente el agudo grito de dolor del prisionero. El jinete bajó de su caballo y tiró el ronzal a un lado. El romano cay ó de rodillas. No había duda de que estaba exhausto y dejó caer la cabeza sobre el pecho. Pero su descanso fue momentáneo. El jinete le propinó un golpe en la cabeza y señaló el fuerte. Los soldados del terraplén oy eron las palabras pronunciadas a gritos, pero no entendieron nada. El romano alzó la cabeza, recuperó el equilibrio y se dirigió a voz en cuello a los que estaban en el muro. —¡Oídme!… Tengo un mensaje para el comandante de esta legión… ¿Está ahí? Vespasiano hizo bocina con las manos y le respondió. —¡Habla! ¿Quién eres? —Valerio Maxentio… prefecto del escuadrón de la armada en Gesoriaco. En las defensas, los soldados dieron un grito ahogado de sorpresa al oír que un oficial de tan alto rango estuviera en manos de los Druidas y el murmullo del intercambio de palabras recorrió la empalizada. —¡Silencio! —rugió Vespasiano—. ¡El próximo que hable será azotado! ¡Centurión, asegúrese de anotar sus nombres! —Sí, señor. Al otro lado del muro, Maxentio les habló de nuevo, con una voz débil y forzada, amortiguada por la nieve que cubría el suelo. —Me han dicho que hable en nombre de los Druidas de la Luna Oscura… Mi barco naufragó en la costa y los supervivientes, una mujer, sus hijos y y o mismo, fuimos hechos prisioneros por un grupo de asalto de los durotriges… Nos entregaron a los Druidas. A cambio de la libertad de estos prisioneros, los Druidas quieren que les sean entregados unos compañeros suy os. Cinco Druidas del círculo principal fueron apresados por el general el pasado verano… Este hombre, el sumo sacerdote de la Luna Oscura, es su líder. Os concede de plazo hasta el día de la Primera Floración, treinta días a partir de hoy, para responder a su demanda… Si cuando llegue ese día los Druidas no han sido liberados, quemarán vivos a sus prisioneros como sacrificio a Cruach. Vespasiano recordó las palabras del centurión Albino y se estremeció. Le vino a la cabeza la imagen de su propia esposa e hijo gritando en medio del chisporroteo de las llamas y sus dedos se aferraron con fuerza a la empalizada mientras trataba de desprenderse de aquella terrible visión. El jinete se agachó, acercó la cabeza a Maxentio y pareció que le decía algo. Luego retrocedió y se abrió la negra capa. Maxentio volvió a gritarles una vez más. —¡El druida desea que tengáis una… prueba de su determinación en este asunto! —A sus espaldas, algo brilló con la luz del sol. El druida había sacado una enorme hoz de hoja ancha de entre los pliegues de su capa. La asió con ambas manos, afirmó los pies en el suelo, bien separados, y echó la hoz hacia atrás. En el último momento Maxentio intuy ó el terrible final que el druida tenía pensado para él y empezó a darse la vuelta. La hoz emitió un destello al hender el aire, penetrar y atravesar el cuello del prefecto. Fue todo tan rápido que, por un instante, algunos de los que miraban desde las murallas crey eron que el druida debía de haber fallado. Luego la cabeza del prefecto rodó a un lado y cay ó en la nieve. Un chorro de sangre de una arteria salió a borbotones del muñón de su cuello y salpicó el blanco suelo. El druida limpió la ensangrentada hoja sobre la nieve. Después, al tiempo que volvía a enfundarla bajo la capa, tumbó el torso del prefecto de una patada, volvió a montar en su caballo con toda tranquilidad y lo espoleó para regresar con sus compañeros, que lo esperaban en la linde del bosque. Capítulo VIII Vespasiano se dio la vuelta rápidamente, se llevó las manos ahuecadas a la boca y bramó: —¡Que salgan los exploradores! ¡Traedme a esos Druidas! Los legionarios a caballo no habían visto la decapitación y estaban más alerta que sus aturdidos camaradas alineados a lo largo de la empalizada. En un momento se abrieron las puertas y una docena de exploradores salieron al galope. El decurión enseguida divisó a los Druidas en el extremo del bosque y dio la orden de cargar contra ellos. El golpeteo de los cascos levantó nubes de nieve cuando los exploradores se abrieron en abanico, con las capas de lana agitándose a sus espaldas. El druida que había matado a Maxentio volvió su astada cabeza para mirarlos, luego clavó los talones en los ijares de su montura y aceleró el paso de la bestia para dirigirse hacia sus compañeros, que y a desaparecían de nuevo adentrándose en las sombras del bosque. Vespasiano no se entretuvo viendo la persecución; se precipitó hacia la puerta y corrió por la nieve que crujía suavemente hacia el cuerpo del prefecto de la armada. Tras él fueron los hombres de la sexta centuria, a instancias de Macro, que temía por la seguridad de su comandante. Pero los legionarios se quedaron a cierta distancia del cadáver: el asco y la superstición los inquietaban, pues los Druidas intimidaban e inspiraban terror. La may oría de los cuentos populares que habían oído sentados en el regazo de sus padres hablaban de los oscuros y siniestros poderes de los magos celtas y los legionarios eran reacios a acercarse demasiado. Se quedaron ahí en silencio; su aliento se arremolinaba como bruma en la gélida atmósfera; el único sonido era el distante repiqueteo de los cascos y los chasquidos de la maleza mientras los exploradores de la caballería iban a la caza de los Druidas. Vespasiano estaba de pie junto al torso, que y acía de lado. La sangre seguía manando de los diversos vasos sanguíneos del cuello. Maxentio iba vestido únicamente con una túnica cuy os restos hechos jirones se hallaban entonces empapados y oscurecidos. Llevaba una gran bolsa de cuero atada al cinturón. Conteniendo las náuseas que le subían desde la boca del estómago y le llenaban la garganta, Vespasiano se inclinó y forcejeó con el nudo que sujetaba la bolsa. Le temblaron los dedos al intentar desatar el cordón. Quería desesperadamente alejarse de la sangre que refulgía en la nieve, y de la horrible presencia de la cabeza del prefecto a apenas dos metros de distancia. Afortunadamente, la cabeza había rodado de tal manera que no miraba al legado y lo único que éste percibía por el rabillo del ojo era el cabello oscuro y enmarañado. Por fin se deshizo el nudo. Vespasiano se irguió y retrocedió unos pasos antes de examinar la bolsa. Un cordón la cerraba por el extremo y sólo unos cuantos bultos en los suaves pliegues indicaban que no estaba vacía. Trató de no imaginarse lo que los Druidas podrían haber dejado en la bolsa y se obligó a aflojar el cordón. En el oscuro interior de la misma vio un pálido resplandor dorado y metió la mano dentro. Sus dedos se cerraron sobre un pedacito de tela y un par de anillos que sacó a la luz del día. Uno de ellos era bastante pequeño y sencillo, pero ancho. Grabada en su interior con cuidadas letras may úsculas estaba la ley enda « Hijo de Plautio» . El otro anillo era mucho más ornamentado y tenía un gran ónice con un camafeo de un elefante, de un color blanco hueso que contrastaba contra el pulido fondo marrón oscuro. La tela era de lana delicadamente hilada, tal vez procedente del dobladillo de una toga. A lo largo de uno de los extremos había una delgada línea teñida de color púrpura, la antigua señal de que quien la llevara era miembro de una familia senatorial. De pronto Vespasiano sintió mucho frío, mucho más del que y a de por sí garantizaban las últimas horas de aquella mañana de invierno. Sintió frío y una angustia terrible cuando cay ó en la cuenta de la conexión entre el prefecto y el contenido de la bolsa. Debía mandar un mensaje al general Plautio inmediatamente. Con cuidado volvió a meter la tela y los anillos en la bolsa y se aclaró la garganta. Levantó la mirada hacia Macro. —¡Centurión! —¡Sí, señor! —Que lleven el cadáver al campamento. A la tienda hospital. Quiero que esté listo para la incineración lo más pronto posible. Y asegúrate de que… de que lo traten con respeto. —Por supuesto, señor. El legado fue andando hacia la puerta con la cabeza gacha, reflexionando silenciosamente mientras consideraba con detenimiento las horribles implicaciones de lo que había descubierto en la bolsa. En aquellos momentos la familia del general se hallaba en manos de los Druidas. Los mismos Druidas que tanto terror estaban sembrando entre las aldeas limítrofes y los asentamientos comerciales de los atrebates. ¿Cómo los habían hecho prisioneros? Los britanos no contaban con barcos que pudieran arrollar a los de la armada imperial. En cualquier caso, Maxentio y sus pasajeros habrían estado realizando la travesía desde Gesoriaco a Rutupiae, a más de cien millas del territorio de los durotriges y sus aliados Druidas. Una tormenta debió de haber desviado el barco de su curso. Pero, ¿por qué el prefecto no había intentado alcanzar las tierras de los atrebates en vez de dejarse arrastrar siguiendo la costa hasta llegar al territorio que gobernaban los enemigos de Roma? Por un instante Vespasiano maldijo al prefecto por su locura, antes de que unos sentimientos tan indignos hacia un hombre que había muerto de una forma tan terrible le hicieran sentirse culpable. Al fin y al cabo, tal vez Maxentio había tratado de hacer embarrancar su barco en territorio amigo y la ferocidad de la tormenta se lo había impedido. Los débiles ruidos de persecución provenientes del bosque de repente tomaron un nuevo cariz. Unos distantes gritos y chillidos iban acompañados por el agudo sonido del entrechocar de las armas. Vespasiano y los legionarios de la sexta centuria se volvieron hacia el bosque. Los sonidos de la lucha se intensificaron rápidamente y luego se desvanecieron. —¡Formen en cuadro! —bramó Macro—. Orden cerrado. Los soldados reaccionaron enseguida y se apresuraron a formar alrededor del cadáver del prefecto. Vespasiano se abrió paso a empujones hacia el centro y desenvainó la espada. Cruzó la mirada con Macro y con un gesto señaló hacia el cuerpo y la cabeza que seguían sobre la nieve. El centurión se dirigió a sus soldados. —¡Vosotros dos! ¡Fígulo y Sertorio! Acercaos. Los dos elegidos rompieron filas y a paso rápido se aproximaron a su centurión. —Fígulo, ponlo encima de tu escudo. Vosotros dos tendréis que llevarlo hasta la puerta. Yo llevaré el otro escudo. Fígulo bajó la mirada hacia el ensangrentado cuerpo del prefecto con una expresión de asco en el rostro. —No te preocupes, muchacho, no te costará sacar la sangre del forro del escudo. Sólo tendrás que restregarlo bien. ¡Vamos, manos a la obra! Mientras los dos hombres se inclinaban para realizar su truculenta tarea, Macro se volvió hacia Cato. —Tú puedes llevar la cabeza. —¿La cabeza? —Cato empalideció—. ¿Yo? —Sí, tú. Recógela —dijo Macro con brusquedad, luego se acordó de la presencia del legado—. Y, esto… asegúrate de llevarla con respeto. Hizo caso omiso de la fulminante mirada de Cato y volvió rápidamente con el legado, que se encontraba entonces en el extremo del cuadro para mirar más detenidamente hacia el bosque. Con los dientes apretados, Cato se agachó y alargó una mano para coger la cabeza del prefecto. Al primer roce con el oscuro cabello ondulado sus dedos retrocedieron. Tragó saliva, nervioso, y se obligó a agarrar suficiente pelo para cerciorarse de que no se le escapara. Acto seguido se enderezó lentamente al tiempo que sujetaba la cabeza alejada de su cuerpo, con la cara hacia fuera. Aún así, los viscosos colgajos de tendones y sangre medio coagulada que pendían del cuello cercenado provocaron que la bilis le subiera a la garganta y se apresuró a apartar la vista. Un caballo sin jinete salió de repente de entre los árboles y regresó al galope al campamento de la segunda legión. Dos caballos más le siguieron, y luego otro, este último con un explorador en la silla, inclinado y clavando los talones, espoleando a su bestia hacia la sexta centuria. Nada más surgió de los árboles, que se quedaron silenciosos y en calma. —No tendría que haber ordenado una persecución —comentó Vespasiano en voz baja. —No, señor. El legado se volvió hacia Macro, con las cejas juntas y fruncidas con enojo por la crítica implícita. Pero sabía que el centurión no se equivocaba. Debería habérselo imaginado. Vespasiano sintió rabia por la facilidad con la que había mandado a los exploradores a la muerte. A poca distancia de los escudos de la sexta centuria, el explorador superviviente frenó su caballo, que se empinó y levantó una lluvia de nieve. El explorador soltó las riendas y cay ó de la silla. —¡Está herido! —gritó Macro—. ¡Traedlo aquí, detrás de los escudos! ¡Deprisa! Los soldados más próximos salieron a todo correr, agarraron al explorador y lo arrastraron hacia el interior del cuadro. El hombre se desplomó y se sujetó el estómago con la mano allí donde el ensangrentado desgarrón de su túnica revelaba un largo corte, tan profundo que dejaba al descubierto una parte de los Intestinos. Macro se arrodilló para examinar la herida. Asió el borde de la capa del explorador y le hizo un tajo con la daga. Enfundó la hoja y rasgó una ancha tira de tela. Rápidamente vendó con ella al explorador y ató firmemente los extremos. El hombre soltó un grito y apretó los dientes. —¡Ya está! Esto servirá hasta que podamos llevárselo a los cirujanos. —¿Qué sucedió? —Vespasiano se inclinó sobre el explorador—. ¡Informa, soldado! ¿Qué te ocurrió? —Señor, había montones de ellos… esperándonos en el bosque… Los estábamos siguiendo por un sendero… de repente se nos vinieron encima por todos lados, chillando como animales salvajes… No pudimos hacer nada… Nos hicieron pedazos. —Por un momento los ojos del explorador se abrieron horrorizados ante el vívido recuerdo del terrorífico enemigo. Luego su mirada volvió a centrarse en el legado—. Yo me hallaba al final de la columna, señor. En cuanto vi que no teníamos nada que hacer, intenté hacer girar a mi montura. Pero el sendero era estrecho, mi caballo estaba asustado y no quería darse la vuelta. Entonces uno de los Druidas salió del bosque y arremetió contra mí con su hoz… ¡Lo alcancé con mi lanza, señor! ¡Lo alcancé bien! —Los ojos del explorador brillaron con una salvaje expresión de triunfo antes de cerrarse con crispación cuando una oleada de dolor lo sacudió. —Es suficiente por ahora, muchacho —le dijo Vespasiano con dulzura—. Guarda el resto de tus fuerzas para informar a tu oficial cuando los cirujanos se hay an ocupado de ti. Con los ojos firmemente apretados, el explorador movió la cabeza en señal de asentimiento. —Centurión, échame una mano aquí. —Vespasiano colocó las manos debajo de los hombros del explorador y lo levantó con cuidado—. Ay údame a echármelo a la espalda. —¿A su espalda, señor? ¿Quiere que lo haga uno de los soldados, señor? —¡Maldita sea, hombre! Lo llevaré y o. —Macro se encogió de hombros e hizo lo que le habían ordenado. El explorador pasó los brazos alrededor del cuello del legado y Vespasiano se echó hacia delante y le sostuvo las piernas. —¡Eso es, Macro! Destina a un hombre para que guíe a ese caballo, luego vámonos. Macro dio la orden a la centuria para que avanzara hacia el campamento en formación cerrada, el paso de la centuria era forzosamente lento, por mucho que los soldados quisieran apresurarse para volver al refugio del campamento. En el centro del cuadro el legado se tambaleaba bajo su carga. A un lado, Fígulo y Sertorio llevaban el cuerpo de Maxentio sobre el escudo de Fígulo. Junto a ellos caminaba Cato, con la vista clavada al frente y su dolorido brazo estirado para mantener la cabeza que sostenía lo más alejada posible de su cuerpo. Macro, que marchaba en la parte trasera del cuadro, no dejaba de mirar atrás, hacia el bosque, por si veía alguna señal de los Druidas y sus seguidores. Pero nada se movía a lo largo del oscuro límite de la arboleda y el bosque permanecía completamente silencioso. Capítulo IX Al cabo de tres días la nieve casi se había derretido y sólo seguía brillando en algún que otro punto, en las hondonadas y grietas donde los ray os del bajo sol invernal no llegaban. Los primeros días del mes de marzo dieron un poco más de calidez a la atmósfera y el camino lleno de surcos se volvió resbaladizo con el barro acumulado bajo los pies enfundados en botas de la cuarta cohorte. Marchaban hacia el sur desde Calleva, patrullando por la frontera con los durotriges en un intento de evitar más ataques. La misión era más un gesto de apoy o de los romanos hacia los atrebates que una tentativa realista de poner freno a los durotriges y a sus siniestros aliados Druidas. Los informes que le llegaban a Verica sobre la devastación que se extendía sobre las pequeñas aldeas lo habían puesto tan nervioso que le había rogado a Vespasiano que actuara. Así pues, la cuarta cohorte y un escuadrón de exploradores, acompañados de un guía, fueron enviados a recorrer los pueblos y asentamientos fronterizos para demostrar que la amenaza de los durotriges se estaba tomando muy en serio. Al principio los aldeanos tenían miedo de los extraños uniformes y los idiomas extranjeros de los legionarios, pero la cohorte había recibido órdenes de comportarse de un modo ejemplar. El alojamiento y los víveres fueron pagados con monedas de oro y los romanos respetaron las costumbres locales que el guía de Verica, Diomedes, les explicaba. Este último era un agente comercial que representaba a un mercader de la Galia y que había vivido muchos años entre los atrebates. Hablaba su dialecto celta con fluidez. Hasta se había casado con una mujer de un clan guerrero que había sido lo bastante liberal como para tolerar que una de sus hijas menos preciadas se convirtiera en la esposa de aquel pulcro hombrecillo griego. Con su tez olivácea, sus aceitados rizos de cabello oscuro, la barba recortada con esmero y su excelente guardarropa continental, Diomedes no podía parecerse menos a los rudos nativos entre los cuales había elegido vivir tanto tiempo. Sin embargo, lo tenían en gran estima y era calurosamente bienvenido en todas las poblaciones por las que pasaba la cohorte. —¿De qué le sirve el dinero a esta gente? —refunfuñó Macro mientras el centurión superior de la cohorte contaba unas monedas que iba a entregar al cacique de un pueblo para pagar varios paquetes de ternera en salazón (unas oscuras y mustias tiras de carne atadas con unos trozos de correa de cuero). Los centuriones de la cohorte se habían reunido para ser presentados al cacique y en aquellos momentos se encontraban de pie, a un lado con el guía griego, mientras se cerraba el negocio. —¡Te sorprenderías! —le dijo Diomedes con una amplia sonrisa que reveló su pequeña y manchada dentadura—. Beben todo el vino que pueden comprar. Les gusta mucho el de la Galia, por lo que he hecho una pequeña fortuna a lo largo de los años. —¿Vino? ¿Beben vino? —Macro se giró para mirar la heterogénea dispersión de chozas redondas y pequeños rediles en el interior de una empalizada endeble cuy o único propósito era servir de protección contra los animales salvajes. —Por supuesto. Ya has probado sus brebajes locales. Están bien si quieres emborracharte, pero si no es así no es muy divertido beberlos. —En eso tienes razón. —Y no solamente es el vino —continuó diciendo Diomedes—. Está la ropa, la cerámica, los utensilios de cocina, etcétera. Se han aficionado grandemente a las exportaciones del imperio. Unos cuantos años más y los atrebates estarán y a en el primer peldaño de la civilización. Diomedes parecía nostálgico. —¿Y por qué estás tan apesadumbrado? —Porque entonces habrá llegado el momento de seguir adelante. —¿Seguir adelante? Creí que te habías establecido aquí. —Sólo mientras se pueda ganar dinero. En cuanto este lugar pase a formar parte del Imperio se llenará de comerciantes y mis márgenes de beneficios desaparecerán. Tendré que irme a otro sitio. Tal vez más al norte. He oído que la reina de los brigantes le ha tomado el gusto a esto de vivir de forma civilizada. — Al griego le brillaron los ojos de entusiasmo ante aquella perspectiva. Macro miró a Diomedes con el desagrado especial que reservaba para los vendedores. Entonces se le ocurrió una cosa. —¿Cómo pueden permitirse todo eso que importas? —No pueden. Eso es lo bueno del asunto. Aquí no hay un sistema monetario, sólo un puñado de estas tribus han empezado a acuñar sus propias monedas. De modo que les permito hacer trueques. Salgo ganando con ello. A cambio de mi mercancía obtengo pieles, perros de caza y joy as, cualquier cosa que hoy en día alcance un alto precio en Roma. —Miró el torques que Macro llevaba en el cuello—. Ésta baratija, por ejemplo. Podría sacar una buena suma por ella. —No está en venta —repuso Macro con firmeza, y automáticamente se llevó la mano al torques de oro. El pesado ornamento había rodeado anteriormente el cuello de Togodumno, un jefe de los catuvelanio y hermano de Carataco. Macro lo había matado en combate singular poco después de que la segunda legión desembarcara en Britania. —Te haré un buen precio. Macro dio un resoplido. —Lo dudo. Me estafarías con la misma facilidad con la que lo haces con estos nativos. —¡Me avergüenzas! —protestó Diomedes—. Nunca se me ocurriría hacer eso. Por tratarse de ti, centurión, pagaría un buen precio. —No. No voy a venderlo. Diomedes apretó los labios y se encogió de hombros. —Ahora no. Tal vez más adelante. Consúltalo con la almohada. Macro sacudió la cabeza y cruzó la mirada con otro de los centuriones, que alzó los ojos al cielo con empatía. Los mercaderes griegos se habían diseminado por todo el Imperio y mucho más allá de sus fronteras, y no obstante eran todos iguales, unos oportunistas que andaban a la caza de beneficios económicos. Veían a todo el mundo en términos de lo que podían sacarles. De repente Macro se sintió rechazado. —No me hace falta consultarlo con la almohada. No voy a venderlo, y menos a ti. Diomedes frunció el ceño y entrecerró los ojos un instante. Luego movió la cabeza lentamente y sonrió de nuevo con su sonrisa de vendedor. —Vosotros los tipos del ejército romano os creéis realmente mejores que el resto de nosotros, ¿verdad? Macro no respondió, se limitó a alzar un poco el mentón, lo cual provocó que el griego se echara a reír a carcajadas. Los demás centuriones interrumpieron su quedo parloteo y se volvieron a mirar a Macro y a Diomedes. El griego levantó las manos para apaciguar las cosas. —Lo siento, de verdad. Es que me resulta tan familiar esta actitud… Vosotros los soldados creéis que sois los únicos responsables de la expansión del Imperio, de añadir más provincias al inventario de tierras del Emperador. —Cierto —asintió Macro—. Tú lo has dicho, así es. —¿En serio? Dime pues, ¿dónde estaríais ahora mismo de no ser por nosotros? ¿Cómo se las arreglaría tu superior para comprar provisiones? Y eso no es todo. ¿Por qué crees que los atrebates están tan dispuestos a colaborar? —No lo sé. La verdad es que no me importa. Pero supongo que me lo vas a explicar de todos modos. —Con mucho gusto, centurión. Mucho antes de que el primer legionario romano aparezca en el rincón más incivilizado de este mundo, algún mercader griego como y o ha estado viajando y comerciando con los nativos. Aprendemos sus idiomas y sus costumbres y les presentamos los productos del Imperio. La may oría de las veces muestran un interés patético por hacerse con los accesorios de la civilización. Cosas que nosotros consideramos usuales son para ellos objetos de categoría. Le toman el gusto al asunto. Nosotros lo avivamos hasta que empiezan a depender de ello. Cuando aparecisteis vosotros estos bárbaros y a formaban parte de la economía imperial. Unas cuantas generaciones más y os hubieran rogado que les dejarais convertirse en una provincia. —¡Y una mierda! Todo eso no son más que gilipolleces —replicó Macro al tiempo que le daba con el dedo al griego, y los demás centuriones movieron la cabeza en señal de asentimiento—. La expansión del imperio depende de la espada y de tener agallas para blandirla. La gente como tú sólo les vende porquerías a estos bobos ignorantes para sacar provecho. Eso es todo. —¡Pues claro que lo hacemos para sacar provecho! ¿Por qué si no iba uno a arriesgarse a todos los peligros y privaciones de semejante tipo de vida? — Diomedes sonrió en un intento por dar un tono menos grave a la discusión—. Yo sólo quería señalar los beneficios que nuestros negocios con los nativos le suponen a Roma. Si, de alguna modesta manera, las personas como y o hemos contribuido a allanarles el camino a las avasalladoras legiones de Roma, entonces eso nos complacerá inmensamente. Te ruego que me disculpes si esta humilde ambición te ofende de algún modo, centurión. No era ésa mi intención. Macro asintió con la cabeza. —Muy bien. Acepto tus disculpas. —Diomedes esbozó una radiante sonrisa. —Y si cambias de opinión sobre el torques… —Mira, griego, si vuelves a mencionar el torques, te… —¡Centurión Macro! —lo llamó el centurión superior, Hortensio. Al instante Macro se apartó de Diomedes y se puso en rígida posición de firmes. —¿Señor? —Basta y a de cháchara y haz formar a tus hombres. Eso también va por el resto de vosotros, nos vamos. Mientras los centuriones se apresuraban a volver a sus unidades y se desgañitaban dando las órdenes, los habitantes del lugar cargaron rápidamente la carne salada en la parte trasera de uno de los carros de suministros. En cuanto hubo formado la columna, Hortensio les hizo una señal con la mano a los exploradores de caballería para que se adelantaran y luego dio la orden de avanzar a la infantería. Los angustiados rostros de los aldeanos atrebates eran un elocuente testimonio del terror que sentían al quedarse otra vez indefensos, y el cacique le suplicó a Diomedes que convenciera a la cohorte para que se quedara. Pero el griego cumplía órdenes y, firme pero educadamente, se disculpó y salió corriendo tras Hortensio. En tanto que la sexta centuria, que tenía el servicio de retaguardia detrás del último de los carros, salía por las puertas de la ciudad, a Cato le dio vergüenza abandonarlos cuando los Druidas y sus secuaces durotriges seguían realizando ataques a lo largo de la frontera. —¿Señor? —Sí, Cato. —Debe de haber algo que podamos hacer por esta gente. Macro negó con la cabeza. —Nada. ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué quieres que hagamos? —Dejar aquí a algunos hombres. Dejar atrás a una de las centurias para que los proteja. —Una centuria menos debilita a la cohorte en la misma medida. Y luego, ¿cuándo pones fin a eso? No podemos dejar una centuria en cada aldea por la que pasemos. No somos suficientes. —Bueno, pues armas entonces —sugirió Cato—. Podríamos dejarles algunas de las que tenemos de repuesto en los carros. —No, no podemos, muchacho. Tal vez las necesitemos. En cualquier caso, no les han enseñado a utilizarlas. No serviría de nada. Vamos, no hablemos más de eso. Hoy tenemos una larga marcha por delante. Resérvate las fuerzas. —Sí, señor —respondió Cato en voz baja al tiempo que sus ojos evitaban las acusadoras miradas de los lugareños que estaban junto a la puerta del pueblo. Durante el resto del día la cuarta cohorte marchó pesadamente a lo largo del lodoso camino que llevaba al sur, al mar y a una pequeña población comercial enclavada junto a uno de los canales que desembocaban en un enorme puerto natural. Diomedes conocía bien dicha población, pues había ay udado a su construcción la primera vez que había desembarcado en Britania hacía muchos años. Entonces era su hogar. Noviomago, nombre por el que se la conocía, había crecido rápidamente y acogido a una mezcla de comerciantes, sus representantes y sus familias. Los que venían de fuera y sus vecinos nativos habían convivido en relativa armonía durante años, según Diomedes. Pero ahora los durotriges estaban atacando su territorio y los atrebates culpaban a los extranjeros de provocar a los Druidas de la Luna Oscura y a sus seguidores. Diomedes tenía muchos amigos en Noviomago, además de a su familia, y estaba preocupado por su seguridad. Mientras la cohorte marchaba, el pálido sol se abría camino por el cielo plomizo y gris describiendo un arco bajo. Cuando la penumbra de las últimas horas del día empezaba a crecer envolviendo a la cohorte, sonó un grito repentino que provenía de la cabeza de la columna. Los soldados apartaron los ojos del sendero en el que habían fijado su mirada mientras el cansancio y el peso de sus mochilas les curvaba las espaldas. Un puñado de exploradores a caballo bajó galopando hasta el camino desde la cima de una colina. La voz del centurión Hortensio llegó claramente al extremo de la columna cuando dio la orden para que la cohorte se detuviera. —Hay problemas —dijo Macro en voz baja mientras observaba a los exploradores que informaban a Hortensio. El comandante de la cohorte asintió con la cabeza y volvió a mandar a los exploradores en avanzada. Se volvió hacia la columna, haciendo bocina con una mano. —¡Oficiales al frente! —Cato se quitó la carga del hombro, la dejó al lado del camino y al salir trotando detrás de Macro sintió un estremecimiento de expectativa recorriéndole la espalda. En cuanto estuvieron presentes todos los centuriones y optios, Hortensio resumió rápidamente la situación. —Noviomago ha sido atacada. Lo que queda de ella está justo al otro lado de esa colina. —Movió el pulgar hacia atrás por encima del hombro—. Los exploradores dicen que no han visto ningún movimiento, por lo que parece que no hay supervivientes. Cato miró a Diomedes, que estaba algo apartado de los oficiales romanos, y vio que el griego tenía la mirada clavada en el suelo y una profunda arruga en la frente. De pronto apretó con fuerza la mandíbula y Cato se dio cuenta de que el hombre estaba al borde de las lágrimas. Con una mezcla de compasión e incomodidad por presenciar el dolor privado de otra persona, volvió su mirada hacia Hortensio mientras el comandante de la cohorte daba sus órdenes. —La cohorte formará una línea debajo de la cima de la colina, avanzaremos hacia el otro lado y bajaremos por la ladera hacia la población. Daré el alto a una corta distancia de Noviomago y entonces la sexta centuria entrará en ella — se volvió hacia Macro—. Echad un vistazo por encima y luego informáis. —Sí, señor. —Pronto anochecerá, muchachos. No tenemos tiempo de levantar un campamento de marcha, así que tendremos que reparar las defensas de la población lo mejor que podamos y acampar allí para pasar la noche. Bien, en marcha. Los oficiales volvieron con sus centurias y dieron la voz de atención a sus tropas. En cuanto los soldados estuvieron formalmente alineados, Hortensio gritó la orden para que se dispusieran en línea. La primera centuria dio media vuelta a la derecha y luego giró con soltura sobre sus talones para formar una línea de dos en fondo. Las siguientes centurias hicieron lo mismo y extendieron la línea hacia la izquierda. La centuria de Macro fue la última que se colocó en posición y éste dio el alto en cuanto su indicador del flanco derecho llegó a la altura de la quinta centuria. La cohorte se mantuvo quieta un momento para que los soldados afirmaran la posición y luego se dio la orden de avanzar. Las dobles filas ascendieron ondulantes por la poco empinada ladera hacia el otro lado de la cima. Ante ellos y a lo lejos se extendía el mar, agitado y gris. Más cerca había un gran puerto natural desde el que un ancho canal se adentraba en el terreno donde había estado emplazada la población. Una brisa fría rizaba la superficie del canal. No había barcos anclados, tan sólo un puñado de pequeñas embarcaciones arrimadas a la orilla. Todos los soldados se pusieron tensos al intuir lo que iban a encontrar al otro lado de la colina y, cuando el suelo empezó a descender, los restos de Noviomago aparecieron ante sus ojos. Los atacantes habían llevado a cabo una destrucción tan concienzuda como les había permitido el tiempo del que disponían. Sólo se veían las meras líneas ennegrecidas de los armazones de madera que aún quedaban en pie allí donde habían estado las chozas y casas de la población. En torno a éstos y acían los restos chamuscados de las paredes y los tejados de paja. Gran parte de la empalizada circundante había sido arrojada a la zanja de debajo. La ausencia de humo indicaba que y a habían pasado unos cuantos días desde que los durotriges arrasaran el lugar. No se movía nada entre las ruinas, ni siquiera un animal. Lo único que rompía el silencio eran los desgarrados chillidos de los cuervos que provenían de un bosquecillo cercano. Los exploradores de la caballería se abrieron en abanico a ambos flancos de la cohorte en busca de cualquier señal del enemigo. El tintineo del equipo de los legionarios parecía sonar anormalmente alto a oídos de Cato mientras bajaba marchando hacia el pueblo. Al tiempo que se concentraba para mantener el paso de los demás, lo cual no era moco de pavo teniendo en cuenta su desgarbado modo de andar, recorrió con la mirada los alrededores de Noviomago, buscando cualquier indicio de una posible trampa. Bajo aquella luz cada vez más apagada, el paisaje del frío invierno se llenó de lúgubres sombras y él agarró más fuerte el asa del escudo. —¡Alto! —Hortensio tuvo que forzar la voz para que se oy era claramente por encima del sonido del viento. Se formó la doble línea y los soldados se quedaron quietos un instante antes de que se gritara la segunda orden—. ¡Dejad las mochilas! Los legionarios depositaron sus cargas en el suelo y avanzaron cinco pasos para alejarse de su equipo de marcha. En su mano derecha sólo sostenían entonces una jabalina y estaban listos para combatir. —¡Sexta centuria, marchen! —¡Marchen! —Macro transmitió la orden y sus hombres avanzaron separándose de la línea y se acercaron a la población desde un ángulo oblicuo. Cato notó que el corazón se le aceleraba a medida que se aproximaban a las ennegrecidas ruinas y una débil oleada de energía nerviosa fluy ó por su cuerpo mientras se preparaba para un encuentro repentino. Macro hizo detenerse a la centuria al otro lado de la zanja. —¡Cato! —¡Sí, señor! —Tú llévate las cinco primeras secciones y entra por la puerta principal. Yo con el resto entraré por el lado que da al mar. Nos veremos en el centro del pueblo. —Sí, señor —respondió Cato, y un súbito escalofrío de miedo le hizo añadir —: Tenga cuidado, señor. Macro hizo una pausa y lo miró desdeñosamente. —Trataré de no torcerme el tobillo, optio. Este lugar es como una tumba. Lo único que se mueve ahí dentro son los espíritus de los muertos. Y ahora vamos, en marcha. Cato saludó y se volvió hacia las filas de legionarios. —¡Las cinco primeras secciones! ¡Seguidme! —Acto seguido se dirigió a grandes zancadas hacia lo que quedaba de la puerta principal y sus hombres tuvieron que apresurarse para no quedarse atrás. Un sendero lleno de rodadas con una ligera pendiente conducía a las enormes vigas de madera que formaban la puerta principal y el adarve fortificado que antes protegían la entrada. Pero las puertas y a no estaban, las habían arrancado salvajemente de sus goznes de cuerda y las habían hecho pedazos. Cato avanzó con cuidado por encima de los fragmentos astillados. A ambos lados, las zanjas defensivas describían una curva alrededor del bajo terraplén y la empalizada destrozada. Los legionarios lo seguían en silencio, aguzando la vista y el oído ante cualquier señal de peligro en la tensa atmósfera que los envolvía. Al otro lado de la estropeada puerta se hizo evidente todo el alcance de la destrucción de los durotriges. Había cacharros hechos añicos desparramados por todas partes, ropa hecha jirones y los restos de lo que habían constituido las posesiones materiales de la gente que vivía allí. Mientras sus hombres se desplegaban a un lado y a otro de él, Cato miró a su alrededor y se sorprendió de no ver ni rastro de ningún cadáver; ni siquiera restos animales. Aparte de pequeños remolinos de cenizas que levantaba la brisa, nada se movía en aquel silencio extraño e inquietante. —¡Dispersaos! —ordenó Cato al tiempo que se volvía hacia sus hombres—. Registrad el lugar a conciencia. Buscamos supervivientes. ¡Volved a informarme en cuanto lleguemos al centro de la población! Con las armas en ristre, los legionarios avanzaron con cuidado por las viviendas destruidas y utilizaban la punta de sus jabalinas para examinar cualquier montón de escombros que encontraban. Cato se quedó un momento observando su avance antes de ponerse a caminar lentamente por el camino cubierto de cenizas que desde la puerta conducía al corazón de Noviomago. La ausencia de cadáveres lo llenaba de inquietud. Él se había preparado para los horrores que pudiera ver y el hecho de que no hubiera ni rastro de la gente y los animales del lugar era casi peor, puesto que su imaginación tomó el relevo e hizo que lo embargara una terrible aprensión. Se maldijo a sí mismo, enojado. Era posible que los atacantes hubieran sorprendido a la población, la hubieran tomado sin encontrar resistencia y se hubieran llevado a la gente y a sus animales como botín. Era la respuesta más probable, se convenció. —¡Optio! —Una voz lo llamó desde no muy lejos—. ¡Aquí! Cato corrió hacia la voz. Cerca de los restos de un establo de piedra el legionario se encontraba junto a un gran hoy o tapado con una cubierta de piel. Había retrocedido a un lado y señalaba hacia abajo con la jabalina. —Ahí, señor. Eche un vistazo a esto. Cato se puso a su lado y miró dentro del hoy o. Tenía unos tres metros de ancho y su profundidad era de la altura de un hombre. La tierra de los bordes estaba suelta. En la penumbra vio una pila de perniles de carne seca, montones de cestos de grano, unas cuantos utensilios de plata griegos y algunos arcones pequeños. Estaba claro que la fosa había sido abierta recientemente, sin duda para almacenar el botín que los atacantes habían seleccionado. Habían tapado el hoy o con la lona para protegerlo de los animales salvajes. Cato se despojó del escudo y descendió hasta los arcones. Rápidamente abrió la tapa del que tenía más cerca. Dentro encontró un surtido de ornamentos celtas hechos de plata y bronce. Cogió un espejo y lo abrió al tiempo que admiraba el magnífico trabajo de motivos acaracolados del reverso. Volvió a dejarlo en el cofre y contempló toda aquella colección de torques, collares, copas y otros recipientes, todas ellas piezas de excelente artesanía. De aquel conjunto de cosas, muy pocas habrían sido usadas por los habitantes de Noviomago. Debían de haberlas obtenido mediante el comercio con tribus nativas y almacenado durante el invierno para mandarlas por barco a la Galia, donde los representantes o tratantes de Roma las venderían a un alto precio. Ahora los durotriges se habían hecho con ellas y las habían escondido, sin duda con la intención de recogerlas cuando volvieran de sus incursiones por el interior del territorio de los atrebates. Cato tembló cuando se dio cuenta de todo lo que aquello implicaba. Bajó de golpe la tapa del arcón y salió apresuradamente del hoy o. —Busca a los demás y reúnelos en el centro del pueblo lo más rápido posible. Yo voy a ver si encuentro al centurión. ¡Vamos, deprisa! Cato cruzó a toda prisa por los quebradizos restos de los edificios quemados donde tan sólo quedaban en pie las vigas más resistentes y las ennegrecidas paredes de piedra. Oy ó a Macro dar órdenes a gritos y se dirigió al lugar de donde provenía la voz de su centurión. Al salir de entre las paredes de dos de las construcciones más sólidas que rodeaban el centro de Noviomago vio a Macro y a unos cuantos de sus hombres junto a lo que parecía un pozo cubierto de unos tres metros de diámetro. Lo circundaba un parapeto de piedra que llegaba a la altura de la cintura y todo él estaba cubierto por un tejado cónico de cuero. Curiosamente, los atacantes habían dejado el tejado intacto; al parecer era lo único que no habían tratado de destruir. —¡Señor! —Llamó Cato al tiempo que corría hacia ellos. Macro levantó la vista del pozo con una expresión trastornada en su rostro. Al ver a Cato, se irguió y se encaminó hacia él a grandes zancadas. —¿Habéis encontrado algo? —¡Sí, señor! —Cato no pudo contener su nerviosismo al informar—. Hay un hoy o en el que pusieron el botín cerca de la puerta principal. Deben de tener intención de volver por aquí. ¡Señor, tal vez tengamos la oportunidad de tenderles una trampa! Macro asintió moviendo la cabeza con aire grave, por lo visto indiferente a la posibilidad de acechar a los atacantes. —Entiendo —dijo. Las ganas de Cato de seguir hablando de su descubrimiento se apaciguaron ante la extraña falta de vida del rostro de su superior. —¿Qué ocurre, señor? Macro tragó saliva. —¿Encontrasteis algún cadáver? —¿Cadáveres? No, señor. Es una cosa muy curiosa. —Sí. —Macro frunció los labios y movió el pulgar señalando el pozo—. Entonces me imagino que deben de estar todos ahí dentro. Capítulo X Bajo la luz cada vez más débil del atardecer, el centurión Hortensio formó una apagada silueta casi carente de detalles cuando, con las manos apoy adas en la barandilla de piedra, escudriñó el interior del pozo. Macro y sus hombres se quedaron atrás, lo más alejados posible de los espíritus de los muertos que pudieran permanecer ahí. Diomedes estaba sentado solo, con la espalda apoy ada en la ennegrecida mampostería de un edificio en ruinas. Tenía la cabeza inclinada, la cara oculta entre los brazos y su cuerpo se sacudía con el dolor. —Se lo está tomando un poco mal —masculló Fígulo entre dientes. Cato y Macro se miraron. Ambos habían visto el retorcido montón de cuerpos mutilados que casi llenaba el pozo. Dada la extensión de aquella localidad, debía de haber cientos de ellos. Lo que más había horrorizado a Cato fue que ni un solo ser viviente se había salvado. La maraña de cadáveres incluía hasta los de los perros y ovejas de los aldeanos, así como los de las mujeres y niños. Los atacantes habían querido dejar claro qué suerte correrían aquellos que se pusieran de parte de Roma. Al joven optio le había dado todo vueltas cuando observó el interior del pozo y había sentido un escalofrío de horror y desesperación en el momento en que sus ojos se habían posado en el rostro de un niño, poco más que un bebé, que y acía despatarrado en lo alto del montón. Bajo una mata de enmarañados cabellos rubios del color de la paja había un par de ojos azules abiertos como platos, con una fija mirada de terror. La boca abierta del niño dejaba al descubierto unos diminutos dientes blancos. Lo habían matado clavándole una lanza en el pecho y el cuerpo de su basto vestido de lana tenía una negra mancha de sangre seca. A la vez que retrocedía, apartándose de aquel pudridero, Cato se había dado la vuelta, se había inclinado y había vomitado. En aquellos momentos, media hora después, sentía frío, cansancio y el profundo dolor de aquellos que habían visto la absoluta escabrosidad de la vida por primera vez. La muerte violenta era algo con lo que había convivido desde que se había incorporado a las águilas. De eso hacía poco más de un año. Muy poco tiempo, reflexionó. El ejército había conseguido endurecerlo sin que él fuera del todo consciente de ello, pero ante el sangriento trabajo de los Druidas del culto de la Luna Oscura, el horror y la desesperación lo consumían. Y en tanto que su mente trataba de aceptar las acciones de aquellas personas que atentaban de aquel modo contra todos los principios de la civilización, un impulso cada vez más fuerte de descargar su salvaje venganza sobre ellos amenazaba con dominarlo. La imagen del rostro del niño volvió a cruzar por su mente una vez más y, de manera instintiva, su mano se enroscó con fuerza en el pomo de la espada. Ahora esos mismos Druidas tenían en su poder a una familia romana, sin duda destinada a correr la misma suerte que los habitantes de Noviomago. Macro notó el movimiento. Por un momento se sintió casi impulsado a poner una mano paternal sobre el hombro de su optio y tratar de consolarlo. Se había acostumbrado a la presencia del optio y solía olvidar que Cato poseía poca experiencia de la absoluta brutalidad de la guerra. Costaba creer que el ratón de biblioteca patoso que había aparecido con los otros reclutas desaliñados un tiempo atrás en Germania y el oficial subalterno lleno de cicatrices que en aquellos momentos estaba a su lado en silencio fueran la misma persona. El muchacho y a había ganado su primera condecoración por su valentía; la abrillantada placa de metal relucía en el correaje del optio. No se podía dudar de su coraje e inteligencia, y si sobrevivía lo suficiente a la dura vida de las legiones, tenía un buen futuro por delante. Pero aún era poco menos que un niño, con una tendencia a la timidez que llegaba al punto de serle dolorosa y que Macro no comprendía. Igual que no comprendía la intensidad de los ocasionales estados de ánimo del muchacho, cuando parecía encogerse en sí mismo y encerrarse en una maraña de insondables hilos de pensamiento. Macro se encogió de hombros. Sólo con que el chico dejara de pensar tanto, encontraría la vida mucho más fácil. Macro no creía en la introspección, no hacía más que confundir las cosas e impedirle a uno actuar. Era mejor dejársela a esos ociosos intelectuales de Roma. Cuanto antes aceptara eso Cato, más feliz sería. Fígulo seguía criticando la desvergonzada exteriorización de emociones de Diomedes. —¡Malditos griegos! De todo hacen un drama. Tienen demasiadas tragedias y pocas comedias en sus teatros, ése es el problema. —Este hombre ha perdido a su familia —dijo Macro en voz baja—. Así que hazle un favor antes de que te oiga y cierra tu condenada bocaza. —Sí, señor. —Fígulo aguardó un momento y luego se alejó paseando tranquilamente, como si buscara otra cosa que distrajera su atención mientras la centuria esperaba recibir órdenes. El centurión Hortensio y a había visto suficiente y se acercó a Macro con briosas zancadas. —Vay a carnicería que hay ahí dentro. —Si, señor. —Será mejor que tus muchachos lo rellenen de tierra. No tenemos tiempo para darles sepultura como es debido. Además, no sé cómo lo hacen los lugareños. —Podrías preguntárselo a Diomedes —sugirió Macro—. Él lo sabrá. Ambos se volvieron para mirar al guía griego. Diomedes había levantado la cabeza y tenía los ojos clavados en el pozo, su rostro estaba crispado y temblaba mientras luchaba para tratar de dominar su dolor. —No creo que sea buena idea —decidió el centurión Hortensio—. Al menos de momento. Me ocuparé de Diomedes mientras tú te encargas del pozo. Macro asintió con la cabeza antes de que se le ocurriera otra cosa. —¿Y qué pasa con el botín que descubrió mi optio? —¿Qué pasa con él? —Cato miró con irritación al centurión superior, porque no había captado la relevancia de su hallazgo. Antes de que pudiera expresar una explicación insubordinada, Macro intervino. —El optio piensa que los atacantes tienen intención de volver a buscar el botín. —¿Ah, eso piensa? —Hortensio lanzó una mirada fulminante al joven optio, molesto con el hecho de que un soldado tan joven e inexperto se atreviera a suponer que comprendía las intenciones del enemigo. —De otro modo, ¿qué sentido tendría que lo hubieran guardado? —¿Quién sabe? Tal vez se trate de alguna especie de ofrenda a sus dioses. —No lo creo —replicó Cato en voz baja. Hortensio puso mala cara. —Si tienes algo que decir, dilo como es debido, optio —terció con brusquedad. —Sí, señor. —Cato se cuadró—. Simplemente deseaba señalar que a mí me parece que los atacantes han dejado aquí todo lo que han podido para llevárselo cuando se retiren otra vez a territorio Durotrige. Eso es todo, señor. Aparte del hecho de que podrían volver a pasar por aquí en cualquier momento. —En cualquier momento, ¿eh? —se burló Hortensio—. Lo dudo. Si tienen un poco de sentido común habrán vuelto a refugiarse al lugar del que vinieron. —Aún así, señor, el chico podría tener razón —dijo Macro—. Deberíamos apostar una guardia en algún punto elevado. —Macro, no he nacido ay er. Ya se han ocupado de ello. Los exploradores de la caballería están inspeccionando los accesos al pueblo. Si alguien se acerca, lo descubrirían mucho antes de que suponga una amenaza. Y no es que y o crea que los atacantes siguen ahí todavía. Apenas había terminado su frase cuando un golpeteo de cascos resonó en la penumbra. Los tres oficiales se dieron la vuelta y momentos después un explorador llegó galopando al centro de la población. Detuvo a la bestia y se deslizó por su costado. —¿Dónde está el centurión Hortensio? —Estoy aquí. ¡Rinde tu informe! El hombre corrió hacia él, saludó y tomó aire. —¡Se acerca una columna de hombres, señor! Están a unas dos millas. —¿En qué dirección? —El explorador se volvió y señaló hacia el este, más allá de una hondonada que había entre dos colinas y donde un sendero sinuoso se extendía siguiendo la costa. —¿Cuántos son? —Doscientos, tal vez más. —Bien. ¿Qué está haciendo tu decurión? —Ha hecho retroceder al escuadrón hasta los árboles de la colina más próxima. Excepto a dos hombres que van a pie. Están vigilando la columna. —Bien. —Hortensio movió la cabeza con satisfacción y ordenó al explorador que se retirara—. Vete. Dile al decurión que se mantenga oculto. Mandaré a un mensajero con órdenes en cuanto me sea posible. El explorador volvió corriendo a su montura y Hortensio se giró hacia sus oficiales. Se obligó a esbozar una leve sonrisa. —Bueno, joven Cato. Parece que podrías estar en lo cierto. Y si lo estás, a esos Druidas y a sus amigos les espera una inmensa y jodida sorpresa. Capítulo XI —Está nevando, para variar —refunfuñó Cato al levantar la vista cuando los primeros copos descendieron del cielo nocturno. Un frío viento soplaba desde el mar y traía una arremolinada nube de copos blancos que caían sobre los soldados de la cuarta cohorte mientras éstos permanecían escondidos por todo el pueblo en ruinas. El clima despejado de los últimos días había secado el suelo y la nieve empezó a cuajar enseguida, moteando las oscuras capas y escudos de los legionarios que tiritaban en silencio. —No durará mucho, optio —susurró Fígulo—. ¡Mira allí! —Señaló un pedazo de cielo despejado a un lado de los negros e imponentes nubarrones. Las estrellas, y el tenue cuarto creciente de la luna, brillaban con luz trémula en un cielo casi negro. Daba la sensación de que había pasado mucho tiempo desde que había anochecido y la tensa expectación de los soldados aguzaba sus sentidos mientras esperaban a que los atacantes cay eran en la trampa. La sexta centuria se había ocultado entre las ruinas que rodeaban el centro de la población. Al atisbar por encima de la mampostería de una choza que llegaba a la altura de la cintura, Cato no vio a ninguno de los demás soldados de la centuria, pero su presencia era palpable. Así como lo era la presencia de los muertos apilados en el pozo cercano. La imagen del niño muerto volvió espontáneamente a la mente de Cato y sus resentidas ansias de castigar a los Druidas con una terrible venganza volvieron a incrementarse. —¿Dónde diablos están esos malditos bastardos britanos? —dijo entre dientes, y acto seguido apretó la mandíbula, furioso consigo mismo por poner de manifiesto su impaciencia delante de sus hombres. A excepción de Fígulo, todos se habían sentado en silencio siguiendo sus órdenes. La may oría de ellos eran curtidos veteranos que habían sido destinados a la segunda legión el otoño anterior para que la unidad recuperara su número de efectivos. La unidad de Vespasiano había sufrido graves pérdidas durante las primeras batallas de la campaña y había tenido la gran suerte de poder ser la primera en elegir entre los reemplazos de las reservas que se habían mandado en barco desde la Galia. —¿Quiere que vay a a echar un vistazo, señor? —preguntó Fígulo. —¡No! —respondió Cato con brusquedad—. Siéntate y estate quieto, maldita sea. No quiero oír ni una palabra más. —Sí, señor. Lo siento, señor. Mientras el recluta se alejaba arrastrando los pies una corta distancia, Cato sacudió la cabeza con desesperación. Si dejaban que se las arreglara solo, ese idiota echaría por tierra los planes que el centurión Hortensio había hecho a toda prisa. Durante el poco tiempo disponible antes de que la columna enemiga fuera visible desde la aldea, se habían desplegado dos centurias en el mismo pueblo y las otras cuatro se habían escondido en la zanja defensiva preparadas para cerrar el círculo que atraparía a los atacantes. Los exploradores de la caballería se hallaban ocultos a lo largo del margen de un bosque cercano con órdenes de salir en cuanto se diera la señal de ataque. Entonces esperarían y darían caza a cualquier britano que lograra escapar del poblado. Aunque Cato no tenía intención de darles demasiadas oportunidades para ello. Los restos chamuscados de la aldea y a estaban desapareciendo bajo un fino manto de nieve. Mientras Cato permanecía a la mira del enemigo, la capa de nieve que caía le recordó la más delicada de las sedas blancas y de repente pensó en Lavinia: joven, lozana y llena de un contagioso entusiasmo por la vida. Aquella imagen se desvaneció enseguida y fue reemplazada por su asustada expresión en el momento de morir. Cato apartó la visión de su mente y trató de concentrarse en otra cosa. Cualquier otra cosa. Entonces se sorprendió al encontrarse pensando en Boadicea, su rostro estático, con la ceja arqueada en aquella expresión ligeramente burlona a la que él había tomado un especial cariño. Cato sonrió. —¡Señor! —exclamó Fígulo entre dientes alzándose a medias. Los demás soldados de la sección lo fulminaron con la mirada. —¿Qué? —Cato se volvió—. Creía haberte dicho que te callaras. —¡Algo pasa! —Fígulo señaló hacia el lado opuesto del poblado. —¡Cierra la boca! —masculló Cato con los dientes apretados al tiempo que levantaba un puño para enfatizar la orden—. ¡Agáchate! Fígulo volvió a ponerse en cuclillas para esconderse. Entonces, con toda la cautela de la que fue capaz, Cato miró hacia el espacio abierto que había delante del pozo. Forzó la vista para percibir cualquier señal de movimiento. El suave gemido del viento frustraba sus intentos de captar algún sonido, de manera que, a pesar de la oscuridad, vio al enemigo antes de oírlo. El oscuro contorno de una de las ruinas que había enfrente cambió de forma, luego una sombra surgió de entre dos paredes de piedra. Un jinete. En el umbral del espacio abierto frenó y se quedó sentado en su montura sin moverse, como si husmeara el aire en busca de alguna señal de peligro. Finalmente el caballo relinchó, levantó una pezuña y, rascando, hizo un oscuro corte en la nieve. Entonces, con un chasquido de la lengua perfectamente audible, el britano hizo avanzar a su bestia hacia el pozo. La negra figura atravesó lentamente el moteado remolino y Cato tuvo la sensación de que el hombre recorría las silenciosas ruinas con la mirada. Se encorvó todo lo que pudo detrás de la pared de manera que pudiera seguir mirando por encima de la ennegrecida mampostería. Cuando el jinete llegó al pozo volvió a detener su caballo y luego avanzó poco a poco por el borde para ver mejor el hueco del pozo. Cato aferró con la mano la empuñadura de su espada y por un momento la tentación de desenvainar el arma fue casi insoportable. Entonces se obligó a soltarla. A su alrededor, los hombres estaban lo bastante tensos como para entrar en acción de un salto ante el más mínimo indicio de que el jinete se estuviera preparando para lanzarse al ataque. Debían esperar a oír la trompeta. Hortensio estaba mirando desde lo alto de un túmulo funerario en el exterior del poblado y sólo daría la señal de cerrar la trampa cuando todos los jinetes hubiesen atravesado las ruinas de la puerta principal. Las órdenes eran claras: nadie debía dar un solo paso hasta que se diera la señal. Cato se volvió hacia sus soldados y en silencio les hizo señas para que se agacharan, por la manera en que estaban agazapados, sostenían sus escudos y aferraban sus jabalinas, se dio cuenta de que estaban listos para entrar en acción. El jinete que estaba junto al pozo se inclinó tranquilamente a un lado, carraspeó y escupió por el hueco. Las frías ansias de venganza que Cato sentía en su interior se avivaron momentáneamente para convertirse en una ardiente y terrible ira que hizo que la sangre le palpitara en las venas. Trató de reprimir el impulso y apretó tanto los puños que sintió cómo las uñas se le clavaban dolorosamente en las palmas. El Durotrige pareció convencerse de que ni a él ni a sus compañeros los amenazaba ningún peligro, dio la vuelta a su caballo y se alejó al trote del centro del pueblo hacia la puerta principal. Cato miró a sus hombres. —Pronto darán la señal —les dijo en voz baja—. En cuanto ese explorador les diga que no hay peligro, los Druidas y sus amigos entrarán por la puerta. Van a recuperar su botín y es probable que tengan la intención de pasar aquí la noche. Estarán cansados y deseando reposar un poco. Eso hará que se descuiden. —Cato desenvainó la espada y la apuntó hacia sus soldados—. Recordad, muchachos… Algunos de los veteranos no pudieron evitar reírse entre dientes por el hecho de que el joven optio los llamara muchachos, pero respetaban el rango y rápidamente acallaron su regocijo. Cato respiró hondo para disimular su fastidio. —Recordad, atacaremos con todas nuestras fuerzas. Tenemos órdenes de hacer prisioneros, pero no corráis riesgos innecesarios para capturarlos. Ya sabéis lo poco que le gusta al centurión tener que escribir mensajes de condolencia para las familias que están en casa. No es probable que os perdone así como así si os matan. Las palabras de Cato produjeron el efecto deseado y la horrible tensión de la espera del combate disminuy ó cuando los soldados volvieron a soltar unas risitas. —Muy bien. Poneos en pie, los escudos en alto y las jabalinas preparadas. Las oscuras siluetas de los soldados se alzaron y, en medio de aquella lluvia de grandes copos de nieve, aguzaron el oído para percibir la señal de la trompeta por encima del leve gemido del viento. Pero antes de que llegara la señal, el primer britano apareció por la puerta principal. Hombres a pie que conducían sus caballos y hablaban en tonos contenidos ahora que la marcha del día había llegado a su fin. Poco a poco fueron surgiendo de entre la oscuridad aún may or de los edificios incendiados y se reunieron en el espacio abierto que había antes de llegar al pozo. Mientras Cato los observaba con nerviosismo, los jinetes fueron aumentando en número hasta que hubo más de una veintena allí arremolinados y aún aparecían más saliendo pesadamente de la oscuridad de la noche. El mascar y piafar de los caballos se mezclaba con los alegres tonos de los britanos y el sonido parecía insoportablemente fuerte tras el largo período de forzoso silencio. Cato temió que sus hombres no oy eran la señal de la trompeta por encima del ruido. A pesar de la inmovilidad de todos ellos, era plenamente consciente de que su ansiedad iba en aumento. Si no se daba pronto la señal, los desperdigados hombres de la sexta centuria podrían verse superados en número por aquellos a los que querían emboscar. De repente se oy ó un sonido discordante que provenía del centro de la concentración de apiñados jinetes. Un hombre a caballo se abrió camino a la fuerza y dio una serie de órdenes. Los britanos guardaron silencio e inmediatamente la desordenada muchedumbre se convirtió en un grupo de soldados listos para actuar en cuanto se lo ordenaran. Un puñado de hombres a los que habían designado para ocuparse de los caballos empezó a realizar la tarea encomendada mientras que los demás formaban frente al jinete. Con un sentimiento intenso de frustración, Cato se dio cuenta de que estaba pasando el mejor momento para lanzar un ataque. A menos que Hortensio diera la señal inmediatamente, el enemigo aún podría organizarse lo suficiente como para ofrecer una resistencia efectiva. En el mismo momento en que maldecía el retraso, Cato vio que un hombre caminaba directamente hacia él. El optio se agachó sin hacer ruido y sin dejar de mirar con preocupación hacia el contorno de la mampostería por encima de su cabeza, en tanto que el britano se acercaba, se detenía y hurgaba en su capa. Hubo una pausa antes de que un apagado sonido de agua al caer llegara a oídos del optio. El britano dejó escapar un largo suspiro de satisfacción mientras orinaba contra la pared de piedra. Alguien lo llamó y Cato oy ó que el hombre reía al tiempo que se volvía para responder y torpemente hacía caer las piedras sueltas de lo alto de la pared en ruinas. Un enorme pedrusco cay ó hacia adentro y se precipitó sobre la cabeza de Cato. Instintivamente él se agachó y la piedra rebotó en un lado de su casco con un sordo sonido metálico. La cabeza del jinete apareció por encima de la pared, buscando la fuente del inesperado ruido. Cato contuvo el aliento con la esperanza de que no le vieran ni a él ni a sus hombres. El guerrero Durotrige tomó aire y les lanzó un grito de advertencia a sus compañeros que hendió la oscuridad y que se oy ó por encima de los demás sonidos con una claridad asombrosa. —¡En pie! —bramó Cato—. ¡A por ellos! Levantándose de un salto, hincó su espada corta en la oscura forma del rostro del britano y notó que la sacudida del impacto le bajaba por el brazo al tiempo que el agudo chillido del jinete le resonaba en los oídos. —¡Usad las jabalinas! —gritó la voz de Macro desde ahí cerca—. ¡Las jabalinas primero! Las negras siluetas de los legionarios se alzaron por entre las ruinas alrededor de los jinetes durotriges. —¡Lanzad las jabalinas! —bramó Macro. Con un resoplido de esfuerzo los soldados en torno a Cato propulsaron sus brazos armados hacia delante, con un ángulo bajo para lanzar el arma a una distancia muy cercana, y las largas y mortíferas astas salieron volando para caer contra la densa concentración del enemigo. Inmediatamente el ruido sordo y el repiqueteo del impacto dieron paso a los gritos de los heridos y el más agudo relincho de los aterrorizados caballos alcanzados por las despiadadas puntas de hierro de las jabalinas. Cato y sus hombres se abrieron paso con dificultad por encima de la pared, con las espadas desenvainadas y listos para atacar. —¡No os separéis de mí! —gritó Cato, ansioso por mantener a sus hombres bien diferenciados de los britanos. Hortensio les había inculcado a sus subordinados que debían mantener a sus hombres bajo un control riguroso durante la emboscada. El ejército romano tenía una saludable aversión a llevar a cabo acciones nocturnas, pero aquella oportunidad de tender una trampa y matar al enemigo era una oportunidad demasiado providencial para que ni siquiera un centurión como Hortensio, que siempre seguía el reglamento, pudiera resistirse a ello. —¡Cierren filas! —exclamó Macro a una corta distancia, y la orden fue repetida por todos los jefes de sección mientras que pequeños grupos de legionarios se acercaban a los britanos. Tras sus grandes escudos rectangulares los ojos de los romanos iban mirando rápidamente a todos lados, buscando el expuesto cuerpo enemigo más próximo para clavar en él sus espadas cortas. Cato parpadeó cuando una ráfaga de viento le arrojó un montón de enormes copos en la cara que le obstaculizaron momentáneamente la visión. Una sombra grande se alzó frente a él. Unos dedos se cerraron sobre la parte superior del borde de su escudo, a poca distancia de su cara, y tiraron de él a un lado. Instintivamente Cato lanzó el brazo hacia delante, cargando todo su peso tras él. El britano seguía firmemente agarrado al escudo y la parte inferior del mismo se alzó de manera que le propinó un aplastante golpe entre las piernas. El britano dio un quejido, soltó la mano y empezó a encorvarse. Cato estrelló el pomo de su espada contra la parte posterior de la cabeza del hombre para ay udarlo en su movimiento. Pasó por encima de aquella figura tendida boca abajo al tiempo que echaba un vistazo a su alrededor para asegurarse de que su sección seguía con él. Detrás de sus oscuros escudos rectangulares los legionarios se abrieron paso por todos lados, combatiendo codo con codo mientras arremetían contra la concentración de britanos que se defendían. Éstos no ofrecían una resistencia organizada a la emboscada, sino que simplemente luchaban por librarse de sus muertos y heridos y de la maraña de equipo y astas de jabalina dobladas que les estorbaban. Los que habían conseguido escapar de aquel caos trataban desesperadamente de abrirse camino a golpes a través del anillo de escudos que se cerraba y de las mortíferas hojas centelleantes de las espadas cortas de los romanos. Pero muy pocos escaparon, y con una eficacia fría e implacable los legionarios siguieron avanzando y matando a todo lo que encontraban por delante. Entonces, por encima de los gritos y los chillidos de los hombres y el traqueteo y choque de las armas, un estridente toque de trompeta recorrió la población cuando, con retraso, Hortensio dio la señal de ataque. Para aprovechar mejor lo que quedaba del factor sorpresa, Hortensio lanzó a sus soldados contra la oscura columna de guerreros britanos que estaba entrando en el poblado. El fuerte rugido del grito de guerra de la cohorte se alzó por todas partes y el grupo de jinetes durotriges se paró en seco, pues por un momento quedaron demasiado atónitos para reaccionar. Las centurias restantes salieron de las zanjas defensivas de la aldea y como un enjambre se dirigieron hacia su enemigo por encima del brillo de la nieve recién caída. Los jefes Druidas trataron de volver a concentrar a sus hombres y hacerlos formar para enfrentarse a la amenaza, pero en un abrir y cerrar de ojos los legionarios cay eron sobre ellos y rápidamente hicieron pedazos a los miembros de la tribu. Con renovado fervor, la sexta centuria se ocupó de los pocos britanos que quedaban vivos entre la carnicería que había alrededor del pozo del poblado. La hoja de Cato se había quedado atascada en las costillas de uno de los jinetes y con un gruñido de frustración clavó una bota en el estómago del hombre y liberó la espada de un tirón. Al levantar la vista apenas tuvo tiempo para dar un salto atrás cuando la cabeza de un caballo empinado se dirigió repentinamente hacia él, resoplando, con los ojos muy abiertos, aterrorizado por los chillidos y el choque de las armas que inundaban la noche. Por encima de la cabeza del caballo se alzaba la silueta del guerrero que había intentado en vano formar a sus hombres y luchar contra los romanos. Con una mano blandía una larga espada que sujetaba en alto, apartada de su asustado caballo. Clavó la mirada en Cato e hizo descender la hoja con todas sus fuerzas. Cato se dejó caer de rodillas y alzó su escudo para interceptar la tray ectoria de la espada. El golpe cay ó con un terrible estruendo justo por encima del tachón del escudo y lo hubiera atravesado limpiamente de no haber dado en el borde reforzado con metal por el lado que estaba más cerca del caballo. En cambio, la hoja se quedó clavada y, cuando el guerrero trató de sacarla de un tirón, se llevó el escudo con ella. Con un gruñido de rabiosa frustración, el hombre la emprendió a patadas contra Cato, arremetiendo con su bota contra un lado del casco del optio. Cato se quedó aturdido sólo un momento, tras el cual clavó la espada en los leotardos por encima de la bota. El britano lanzó un aullido de enojo y furia y espoleó a su caballo para pisotear al romano. Nada acostumbrado a los caballos en su vida civil y con el respeto de un soldado de infantería hacia los peligros que representaba la caballería, Cato, acobardado, se apartó de los mortíferos cascos. Pero el agolpamiento de legionarios que había a su espalda no le dejaba sitio para retirarse. Entonces Cato tiró con todas sus fuerzas para arrancarle su escudo al britano y, con un chasquido, espada y escudo se separaron. El britano clavó los talones y dio una salvaje sacudida a las riendas, provocando con ello que su bestia se pusiera sobre dos patas sacudiendo los cascos peligrosamente. Cato rodó para situarse bajo el vientre del caballo al tiempo que se protegía el cuerpo con el escudo, terriblemente dañado, e hincó su espada en las tripas del animal. El caballo forcejeó como un loco para librarse de la hoja y se empinó tanto que cay ó sobre el lomo y aplastó a su jinete. Antes de que el britano pudiera intentar sacarse de encima la bestia mortalmente herida, un legionario avanzó de un salto y de una rápida cuchillada en la garganta acabó con él. —¡Fígulo! ¡Encárgate también del caballo! —ordenó Cato mientras se arrastraba para alejarse del zarandeo de los cascos del caballo lacerado. El joven legionario se acercó a la cabeza y le abrió una arteria con un presto tajo de su espada. Cato y a estaba de nuevo en pie y mirando a su alrededor en busca de un nuevo enemigo, pero no había ninguno. La may or parte de los britanos estaban muertos. Unos cuantos de los heridos gritaban, pero no les harían caso hasta que fuera hora de poner fin a su sufrimiento con una estocada misericordiosa. El resto había huido, corriendo en tropel a través de los restos del poblado en un intento por escapar de las siniestras hojas de sus atacantes. Los legionarios se quedaron sorprendidos ante la rapidez con la que habían arrollado al enemigo y por un momento permanecieron en tensión y agazapados, listos para la lucha. —¡Sexta centuria! ¡En formación! ¡Esto no es un jodido ejercicio! ¡Moveos! Los bien disciplinados soldados respondieron al instante: se acercaron a toda prisa a su centurión y formaron una pequeña columna en el terreno nevado. Macro no vio huecos en las filas y movió la cabeza satisfecho. El enemigo sólo había tenido tiempo de herir a no más de un puñado de hombres de su centuria. Saludó a Cato con un gesto de la cabeza cuando éste ocupó su posición al frente de los soldados. —¿Estás bien, optio? —Cato asintió, jadeando. —¡Pues volvamos a la puerta, muchachos! —gritó Macro. Le dio una palmada en el hombro a Fígulo—. ¡Y no tengáis ningún miramiento con los caballos! Capítulo XII Mientras la nieve caía suavemente en torno a ellos, los legionarios siguieron el sendero hacia los restos de la puerta, desde donde pudieron oír los sonidos de la batalla, apagados por el viento. Cato notó que el viento había amainado un poco. En el firmamento, entre las nubes, se estaban abriendo unos claros que dejaban pasar la luz de las estrellas y de la tenue luna creciente. En el siniestro resplandor que el manto de nieve reflejaba podían verse las figuras de los britanos que huían por entre las ruinas. Por un momento Cato sintió que lo invadían la ira y la frustración al verlos. Aún podía ser que escaparan antes de que decay era la sed de venganza de los legionarios. Entonces Cato forzó una sonrisa. Tal vez él fuera el único que deseaba hacer pagar al enemigo todo lo que había visto en el pozo. Tal vez los veteranos que marchaban por el sendero con él sólo veían al enemigo en términos profesionales. Un adversario al que vencer y destruir; ni más, ni menos. Mientras se acercaban a la puerta destrozada vieron que una oscura y enorme concentración de jinetes durotriges surgía de entre las ruinas con muy poco sentido del orden. Unas figuras se abrían paso por separado y con dificultad por los restos del terraplén de tierra, buscando una vía de escape entre la empalizada de madera hecha pedazos y el férreo cordón de la línea de combate de los legionarios que aguardaban más allá. Tal vez escaparan unos cuantos jinetes, pero sólo unos cuantos, pensó Cato para sus adentros con fría satisfacción. —¡Alto! —ordenó Macro—. Ahí los tenéis, chicos, a punto para que los matemos. No os separéis y aseguraos de mirar antes de embestir. ¡Ya tenemos suficiente con ellos como para que tengáis que matar a alguno de nuestros muchachos! ¡Formad en línea! En tanto que la primera fila de la columna se quedaba inmóvil, las filas siguientes ocuparon sus posiciones a ambos lados de la primera hasta que la centuria formó una línea de dos en fondo por entre los escombros. Mientras Cato esperaba a que su centurión diera la orden de avanzar, advirtió que un pequeño grupo de durotriges se separaba de sus compañeros y se adentraba subrepticiamente en las sombras de unas chozas en ruinas. —¡Señor! —¿Qué pasa? Cato alargó el brazo con el que sujetaba la espada y señaló hacia las chozas con la hoja de su arma. —Allí. Algunos de ellos intentan escapar. —Ya los veo. No podemos permitirlo —decidió Macro—. Llévate a la mitad de los hombres y encárgate de ellos. —Sí, señor. —Cato, nada de heroicidades. —Macro había observado el sombrío estado de ánimo que se había apoderado de su optio desde que el muchacho había sido testigo del nefasto horror del interior del pozo y quería que se supiera que no iba a tolerar ninguna estupidez—. Tú limítate a darles caza y luego trae a los hombres de vuelta enseguida. —Sí, señor. —Yo avanzaré primero. En cuanto veas que y o me he ido, sales tú. Cato asintió con la cabeza. —¡Pelotones a mi derecha… adelante! Con Macro marcando el paso, las primeras cinco secciones avanzaron mostrando los escudos al enemigo y las espadas cortas listas. La oscura concentración de britanos retrocedió ante la pared de escudos que se les aproximaba y sus gritos de pánico y desesperación alcanzaron un nuevo grado de terror cuando la silenciosa línea de romanos se acercó a ellos. Unos cuantos de los durotriges más acérrimos se separaron del tumulto y se quedaron allí parados, con las armas en alto, preparados para caer luchando, fieles a su código guerrero. Pero eran demasiado pocos para cambiar las cosas y rápidamente fueron arrollados y cay eron muertos. Momentos después empezó el apagado estrépito de los golpes de los escudos y el repiqueteo de las espadas en tanto que Macro y sus hombres se abrían camino a cuchilladas entre la arremolinada multitud. Cato se dio la vuelta e inspiró profundamente el aire frío. —¡El resto de vosotros, seguidme! —Guió a los soldados rodeando el margen del combate que tenía lugar junto a la puerta y los condujo por el sinuoso sendero por donde había desaparecido el pequeño grupo de durotriges. Allí el fuego no había dañado tanto el interior de las chozas de la población. Los muros de piedra que llegaban a la altura del pecho y los escuetos restos de los armazones de madera se alzaban en torno a ellos mientras perseguían al enemigo al trote. Sus arneses de cuero chirriaban, las vainas y toneletes tintineaban y la nieve crujía suavemente bajo sus botas. Frente a él, el camino había sido hollado por el paso de los durotriges hacía tan sólo unos momentos y éstos habían dejado un visible rastro que los romanos siguieron. Cato enseguida vio claro por qué aquel pequeño grupo había salido corriendo en esa dirección al recordar los hoy os de almacenaje que habían destapado antes. Iban detrás de todo el botín que pudieran llevarse consigo. El estrecho sendero giraba con una curva cerrada y un débil silbido previno a Cato, que se agachó bajo su escudo justo a tiempo. El hacha de doble hoja rebotó en el borde de su escudo y le dio de lleno en la cara al legionario que iba justo detrás. Con un crujido escalofriante la pesada hoja cortó limpiamente la parte superior del casco y de la cabeza del soldado. Éste ni siquiera gritó cuando cay ó de espaldas y salpicó de sesos ensangrentados a sus compañeros más cercanos. Un enorme guerrero Durotrige se alzaba por encima de Cato. El hombre soltó un grito salvaje cuando vio el daño que su arma había infligido. La hoja continuó con su tray ectoria curva y se clavó profundamente en una viga de madera. El guerrero Durotrige gruñó y desencajó el hacha de un tirón con un explosivo grito ahogado debido al esfuerzo. Dicha acción lo dejó expuesto un breve instante y Cato le hincó su espada corta en el estómago y sintió el sólido impacto de un buen ataque. Pero en vez de hacerle caer mortalmente herido, el golpe no pareció tener otro efecto que enfurecer aún más al inmenso britano. Éste bramó un grito de guerra, se apartó de la sombra de la pared que había utilizado para ocultarse y se quedó de pie a horcajadas en el camino, donde tenía espacio para blandir sin trabas su hacha de guerra. La hizo oscilar con las dos manos y desafió a los romanos a que se acercaran. Por un momento Cato retrocedió, y sus hombres con él, mientras la hoja hendía el aire con un sonido sibilante. El optio la contempló con horror, imaginándose perfectamente bien el demoledor daño que causaría en cualquier soldado lo bastante tonto como para ponerse al alcance del arco que describía. Cato sabía que con cada instante que dejaba pasar, más posibilidades tenían los compañeros del britano de conseguir huir. Pero se hallaba presa de un gélido terror que le provocaba unos escalofríos que le recorrían la espalda y que hizo que se le helara la sangre en las venas. Le sorprendió encontrarse temblando. Todo su ser le decía que se diera la vuelta, que saliera corriendo y dejara que sus hombres lidiaran con aquel gigante terrorífico. Y al pensarlo le sobrevino un sentimiento de repugnancia y amargo desprecio de sí mismo. Cato se puso tenso y observó el balanceo del hacha, esperando a que pasara junto a él. Cuando descendió por delante de su escudo, apretó los dientes, se lanzó sobre el britano y hundió de nuevo la espada en su cuerpo. El hombre soltó un gruñido al recibir el ataque, bajó la rodilla y le propinó una patada a Cato. La bota se estrelló contra el muslo de Cato y estuvo a punto de hacerlo caer. Cato volvió a atacar, esta vez estampándole el escudo en la cara al britano al tiempo que retorcía la hoja en el interior de su oponente, tratando de alcanzar algún órgano vital. La sangre, caliente y pegajosa, cay ó por la empuñadura de su espada y sobre su mano, pero el guerrero Durotrige seguía acercándose, dando gritos de dolor y desafío. Soltó el hacha y con sus poderosas manos agarró a Cato por la cara y el cuello. El optio dio boqueadas cuando la tráquea le quedó aplastada con el apretón del britano. Con un brazo atrapado en la correa de su escudo, Cato soltó la espada y trató de aferrar la mano que le apretaba el cuello. En aquellos momentos había otros soldados a su lado que golpeaban al gigante con los escudos y arremetían con las espadas por todos lados. Lo aguantó todo, con un gruñido que surgía de lo más profundo de su pecho, un sonido de pura furia animal, y aún así siguió sujetando a su rival, estrangulándolo. Cato, casi a punto de perder el conocimiento, crey ó que sin duda iba a morir, pero de pronto la presión se aflojó. Mareado, oy ó el ruido sordo y húmedo de los golpes de espada mientras los legionarios acababan brutalmente con el britano. Con un profundo suspiro ronco, el hombre cay ó de rodillas, sus manos se desprendieron de la garganta de Cato y se desplomó de costado. Uno de los legionarios le dio una cautelosa patada en el pecho y el gigante quedó tumbado de espaldas sobre la nieve revuelta, completamente muerto. —¿Estás bien, optio? Cato estaba apoy ado contra la mampostería, respiraba con dificultad y notaba el latido de la sangre al circular por su cuello. Sacudió la cabeza para intentar despejarse del mareo. —Sobreviviré —dijo con voz ronca y lastimera—. Tenemos que seguir tras los demás… Vamos. Alguien le pasó la espada de mango de marfil que el centurión Bestia le había legado y Cato continuó avanzando por el sendero. El miedo a otra emboscada era un fuerte factor en contra del deseo de seguir adelante a toda prisa, pero se obligó a correr, decidido a no dejar que sus hombres se dieran cuenta de que se sentía casi como un niño pequeño y asustado, perdido en medio de una pesadilla espantosa. Las sombras a ambos lados del camino que tenían por delante se convirtieron en las más oscuras profundidades del averno, de las que amenazaban emerger unos horrores indescriptibles. Entonces el camino describía una curva, y ahí delante se encontraban las zanjas de almacenamiento. Se habían retirado las cubiertas y, al otro lado de las zanjas aún se hallaba a la vista un puñado de enemigos, cargados con el lastre del botín y esforzándose por alcanzar a sus compañeros, los cuales habían puesto el sentido común por encima de la avaricia. —¡A por ellos! —bramó Cato. Los legionarios avanzaron a todo correr en orden abierto. Aquel combate iba a ser de uno contra uno, la pared de escudos no sería necesaria. Al tiempo que lanzaban el grito de guerra de la legión, « ¡Arriba la Augusta!» , cay eron sobre los britanos como si estuvieran cazando ratas en un granero. Justo por delante de Cato, un romano alcanzó a un guerrero Durotrige que arrastraba un enorme fardo por la nieve. El britano percibió el peligro a sus espaldas y se dio la vuelta al tiempo que levantaba un brazo, aterrorizado, cuando la espada corta se alzó sobre él. Cato se encontró maldiciendo el fallo del legionario; la espada corta estaba diseñada para apuñalar, no para tajar, y el soldado no debía ser tan tonto como para dejar que su sed de sangre abrumara la instrucción que había recibido. Era tan malo como los jodidos reclutas que eran flor de un día. El improperio le vino a la cabeza de forma espontánea y lo escandalizó por un instante hasta que, con una sonrisa irónica, se dio cuenta de cuán sumido se hallaba en el mundo militar. El britano gritó cuando la espada corta le atravesó el antebrazo y rompió el hueso de manera que el miembro quedó colgando como un pez recién pescado. Cuando Cato pasó junto al legionario, le gritó: —¡Utiliza el arma como es debido! El legionario asintió con aire de culpabilidad y luego se volvió para liquidar con la punta de su espada a su víctima, que no había dejado de chillar. Cato pasó junto a más cuerpos tendidos en la nieve con el botín desparramado a su alrededor: oscuros fardos de tela de los que habían caído copas y vajilla de plata, joy as personales y, extrañamente, un par de muñecas de madera labrada. Un guerrero Durotrige que sin duda buscaba un regalo que llevar a casa para sus hijos, imaginó Cato. Se sobresaltó ante la idea de que los hombres que tan terrible destrucción habían causado en aquel poblado, y que eran capaces de masacrar incluso a sus más tiernos infantes, pudieran tener hijos propios. Apartó la mirada de las muñecas y vio unas figuras borrosas que se deslizaban por los restos de la empalizada, seguidas por los romanos que jadeaban roncamente debido al esfuerzo de la persecución y al nerviosismo de la batalla. Cato trepó por la empinada cuesta cubierta de hierba hasta las estacas de la empalizada, hecha de madera toscamente tallada. A lo lejos, al otro lado, desperdigados más allá de la zanja, y por el blanco paisaje que venía después, se podían ver las oscuras siluetas de aquellos que habían logrado escapar a la matanza que había acabado con sus compañeros allí en el poblado. Unos cuantos de sus hombres se unieron a él, ansiosos por salir tras el enemigo. —¡Quietos! —logró gritar Cato con voz áspera a pesar del dolor que sentía en la garganta. Algunos de los soldados siguieron adelante y Cato tuvo que volver a gritar, haciendo un esfuerzo para que su orden sonara más fuerte—. ¡Alto! —¡Señor! —protestó alguien—. ¡Se escapan! —¡Eso y a lo veo, maldita sea! —exclamó Cato con enojo—. No podemos hacer nada. No los atraparíamos nunca. Tenemos que esperar que los exploradores de la caballería los vean. La disciplina y el sentido común detuvieron a los soldados. Con el pecho palpitante a causa del esfuerzo y el vaporoso aliento que se alzaba por encima de sus cabezas, observaron cómo el enemigo huía adentrándose en la oscuridad. Cato estaba temblando, en parte debido al frío viento que soplaba aún con más fuerza en lo alto del terraplén y en parte por la liberación de la tensión nerviosa. ¿Tan poco tiempo había pasado desde que habían cargado contra el enemigo en el centro de la aldea? Se obligó a concentrarse y se dio cuenta de que todo el asunto no podía haber durado más que un cuarto de hora. El viento no traía sonidos de combate, de modo que la escaramuza en la puerta debía haber finalizado también. Así de rápido había terminado todo. Recordó la primera batalla en la que había combatido. Un pueblo en Germania, no muy distinto de aquél. Pero aquella lucha desesperada había durado toda una tarde y toda una noche hasta que aparecieron los primeros ray os del amanecer. Por muy corta que hubiese podido ser aquella refriega, la misma exultación ardiente por haber sobrevivido le llenaba las venas y por algún motivo le hacía sentirse más viejo y más sabio. Le dolía la garganta de manera espantosa y le suponía todo un suplicio tragar saliva o mover demasiado la cabeza en cualquier dirección. Ese enorme guerrero Durotrige casi había acabado con él. Capítulo XIII El tenue resplandor rosado del cielo le daba un tono aún más pálido a la nieve depositada sobre el poblado arruinado. Como si la mismísima tierra hubiese sangrado durante la noche, pensó Cato mientras se levantaba con rigidez de la esquina de una pared donde había estado descansando bajo su capa del ejército. No había dormido. La incomodidad había sido demasiado grande para que pudiera hacerlo; su delgadez le hacía sentir el frío de una manera más intensa que los más musculosos y endurecidos veteranos de la legión, como Macro. Tal y como era habitual, los fuertes ronquidos del centurión habían llenado la noche, hasta que lo despabilaron para el turno de guardia de su centuria. Luego, tras haber despertado al siguiente oficial de la lista de turnos, había vuelto a sumirse al instante en un sueño profundo con un retumbo gutural que sonaba como un terremoto lejano. Una fina capa de nieve cay ó silenciosamente en cascada de los pliegues de la capa de Cato cuando éste se puso en pie. Cansado, se sacudió el resto y se desperezó. Pisando con cuidado entre los escombros, se acercó a la acurrucada figura de Fígulo y le tocó suavemente con la punta de su bota. El legionario rezongó y se dio la vuelta sin abrir los ojos, por lo que Cato tuvo que propinarle un puntapié. —En pie, soldado. Aunque era nuevo en el ejército, Fígulo sabía cuándo le habían dado una orden y su cuerpo respondió deprisa, aunque su mente, más lenta, hizo lo que pudo para no quedarse atrás. —Enciende una hoguera —le ordenó Cato—. Asegúrate de hacerla en un lugar despejado, lejos de cualquier cosa que sea combustible. —¿Señor? Cato le lanzó una dura mirada al legionario, sin estar seguro de que el muchacho no le estuviera tomando el pelo. Pero Fígulo lo miró sin comprender; no había ni rastro de malicia en sus simples facciones y Cato sonrió. —No hagas el fuego demasiado cerca de algo que pueda prender. —Oh, entiendo —Fígulo movió la cabeza en señal de asentimiento—. Ahora mismo me pongo a ello, optio. —Por favor. Fígulo se alejó sin ninguna prisa al tiempo que se rascaba el trasero entumecido. Cato lo miró y chasqueó la lengua. Aquel muchacho era demasiado corto de luces y demasiado inmaduro para las legiones. Debería sentirse extraño al estar haciendo ese tipo de juicios sobre alguien que era unos cuantos meses may or que él, y sin embargo no era así. La experiencia le aportaba más madurez de la que nunca podría proporcionar la edad, y eso era lo que contaba en el ejército. Una sensación de bienestar fluy ó por el cuerpo de Cato ante aquella otra prueba de que se estaba adaptando completamente a la vida de soldado. Cato se arrebujó en la capa y salió de entre las chozas destrozadas donde la sexta centuria había pasado la noche. Ya se habían levantado unos cuantos soldados que, no del todo despiertos y con ojos adormilados, estaban sentados contemplando cómo rompía el alba en un cielo despejado. Algunos de ellos llevaban las marcas de la escaramuza de la noche anterior: trapos ensangrentados atados en las cabezas y los miembros. Sólo un puñado de soldados de la cohorte habían resultado mortalmente heridos. Por el contrario, los britanos habían quedado hechos pedazos. Casi ochenta miembros de su banda y acían agarrotándose junto a la puerta y otros veinte o más estaban amontonados al lado del pozo. Los heridos y prisioneros sumaban más de un centenar, y estaban apiñados en los restos de un establo bajo la cautelosa mirada de la media centuria designada para vigilarlos. Unos cuantos Druidas habían sido atrapados con vida y se encontraban firmemente atados en una de las zanjas de almacenaje. Mientras sus pasos crujían por la helada nieve en dirección a los hoy os, Cato vio a Diomedes que, sentado en cuclillas junto a uno de los bordes, miraba fijamente a los Druidas. Tenía una tira de tela enrollada en la cabeza y una mancha de sangre seca a un lado de la cara. No levantó la vista cuando el optio se acercó y no dio señales de vida, aparte del ondulado vaho que a intervalos regulares exhalaba al respirar. Cato se quedó un momento de pie a unos pocos pasos de él, esperando que el griego advirtiera su presencia, pero éste no se movió, siguió con la mirada clavada en los Druidas. Por su parte, los Druidas estaban tendidos de costado, con las manos bien sujetas a sus espaldas y los tobillos atados. Aunque no estaban amordazados, no intentaron hablar y se limitaban a fulminar con iracundas miradas a sus guardias mientras temblaban sobre el suelo nevado. A diferencia de los otros britanos con los que Cato se había topado, aquellos hombres llevaban el pelo largo, sin señales de que hubieran tratado de adornar su cabello con cal. Abundante y enmarañado, lo llevaban peinado hacia atrás, atado en una larga y desarreglada cola de caballo, mientras que las barbas las llevaban sueltas. Todos tenían un tatuaje de color oscuro en forma de luna en la frente y vestían unas túnicas negras. —Son gente con un aspecto de lo más desagradable —dijo Cato en voz baja, y a que por algún motivo no quería que lo oy eran los druídas—. Nunca he visto nada igual. —Pues considérate afortunado, romano —masculló Diomedes. —¿Afortunado? —Sí —respondió Diomedes entre dientes, y se volvió hacia el optio—. Afortunado. Afortunado por no tener a una escoria malvada y sanguinaria como ésta viviendo al margen de tu mundo, sin saber nunca cuándo pueden aparecer entre vosotros para sembrar el terror. Nunca me hubiera imaginado que tuvieran agallas para caer tan al interior del territorio de los atrebates. Nunca. Ahora todos los que vivían aquí están muertos, no queda ni un solo hombre, mujer o niño. Todos ellos han sido asesinados y arrojados a ese pozo. —Diomedes arrugó la frente y apretó los labios con fuerza un momento. Luego se puso en pie y se metió una mano en la capa—. No veo por qué tendría que permitirse que estos cabrones sigan con vida. Los indeseables como ellos no merecen otra cosa más que la muerte. Aún reconociendo el hecho de que Diomedes había contribuido a la fundación del poblado y tenía familia entre aquella gente cuy os cuerpos se hallaban amontonados en el pozo, Cato se sintió desconcertado ante la escalofriante intensidad de sus palabras. El griego empezó a retirar el brazo de debajo de los pliegues de su capa y Cato, al darse cuenta de lo que pretendía hacer, levantó los brazos de forma instintiva para contener a Diomedes. —¡Buenos días! —exclamó una voz llena de alegría. Cato y Diomedes se volvieron y vieron al centurión Hortensio que se dirigía hacia ellos a grandes zancadas. Cato se irguió en posición de firmes y saludó; Diomedes frunció el ceño y lentamente retrocedió un paso del borde del hoy o. Hortensio se quedó de pie a su lado, miró a los Druidas y sonrió con satisfacción. —¡Un buen botín! La cohorte obtendrá una pequeña fortuna con lo que se recaude de vender a los prisioneros, y unas palmaditas en la espalda por parte del legado por haber capturado a estas bellezas. La lista de bajas es de las más reducidas que nunca he tenido después de un combate. Y ahora contamos con una mañana estupenda para marchar de vuelta a la legión. ¡Somos personas afortunadas, optio! —Sí, señor. ¿Cuántos hombres hemos perdido al final? —Tenemos cinco muertos, doce heridos y algunos rasguños. —Los dioses nos han tratado bien, señor. —Mejor que a otros —añadió Diomedes con voz queda. —Bueno, sí, eso es cierto —asintió Hortensio—. De todos modos, ahora tenemos a estos hijos de puta. Eso pondrá fin a sus juegos. —No, no lo hará, centurión. Hay muchos más Druidas y guerreros durotriges rondando por nuestras fronteras, esperando para continuar con el « juego» . Va a morir mucha más de esta gente antes de que vosotros, romanos, aniquiléis finalmente a los Druidas. Hortensio no hizo caso de aquel desaire. Las legiones sólo empezarían la campaña cuando fuera prudente hacerlo. Eso no iba a cambiar por más provocación enemiga que hubiera o por todos los ruegos de que Roma honrara la integridad de su alianza con los atrebates. Pero cuando llegara la hora de empuñar la espada contra los durotriges y sus líderes Druidas no habría piedad, y las botas tachonadas de hierro de las legiones retumbarían en su avance por la nueva frontera del Imperio. Hortensio le sonrió con comprensión al griego y le puso una firme mano en el hombro. —Diomedes, con el tiempo obtendrás tu venganza. —Podría vengarme ahora mismo… —Diomedes señaló a los Druidas con un movimiento de la cabeza y Cato entrevió un siniestro instinto asesino en la expresión del griego. Si el comandante de la cohorte le permitía salirse con la suy a, Diomedes se cercioraría de que su venganza fuera lo más prolongada y dolorosa posible. Por un momento el recuerdo de lo que había visto en el pozo hizo que Cato se inclinara a apoy ar la sed de sangrienta venganza de aquel hombre, pero entonces rechazó aquella posibilidad con indignación. Un terrible despertar de la conciencia de su propia identidad lo hizo temblar ante aquella voluntad de violencia que había descubierto en sí mismo. Hortensio negó con la cabeza. —No es posible, Diomedes. Los vamos a llevar ante el legado para ser interrogados. —No hablarán. Créeme, centurión, no les sacarás nada. —Tal vez. —Hortensio se encogió de hombros—. O tal vez no. En el cuartel general tenemos a algunos muchachos adiestrados en el arte de soltar lenguas. —No conseguirán nada. —No estés tan seguro. —Ya te digo y o que no lo harán. Es mejor dar un castigo ejemplar a estos Druidas aquí y ahora. Matarlos, mutilarlos como ellos han mutilado a otros. Luego podemos dejar sus cabezas clavadas en unas estacas como advertencia a sus seguidores de lo que pueden esperar. —Buena idea —asintió Hortensio—. Puede que eso desanimara a sus amigos, pero no podemos hacerlo. Tengo órdenes con respecto a estos tipos. Todos los Druidas que caigan en nuestras manos tienen que ser llevados de vuelta para su interrogatorio. El legado los necesita en buenas condiciones si tiene intención de cambiarlos por esa familia romana que los Druidas han apresado. Lo siento, pero así son las cosas. Diomedes se acercó más al centurión. Hortensio arqueó las cejas sorprendido pero no hizo ningún movimiento ni retrocedió ante la feroz expresión de aquel rostro que en aquellos momentos se encontraba a pocos centímetros del suy o. —Déjame que los mate —dijo Diomedes en voz baja y con los dientes apretados—. No soporto vivir viendo que estos monstruos siguen respirando. Deben morir, centurión. Debo hacerlo. —No. Sé buen chico y cálmate. Cato observó cómo Diomedes fulminaba con la mirada el rostro del centurión, los labios le temblaban mientras trataba de controlar su ira y frustración. Hortensio, en cambio, le devolvió con calma la mirada sin atisbo de emoción alguna en su expresión. —Espero que no vivas para lamentar tu decisión, centurión. —Estoy seguro de que no voy a hacerlo. Los labios de Diomedes se movieron para esbozar una débil sonrisa. —Una ambigua elección de palabras. Esperemos que los dioses no se vean tentados por tu despreocupación. —Los dioses harán lo que les venga en gana. —El centurión Hortensio se encogió de hombros y luego se volvió hacia Cato—. Vuelve a tu centuria. Dile a Macro que prepare a sus hombres para iniciar la marcha lo antes posible. —¿Después del desay uno, señor? Hortensio le clavó un dedo en el pecho a Cato. —¿Dije y o algo del jodido desay uno? ¿Eh, lo hice? —No, señor. —Bien. Nunca interrumpas a un oficial antes de que termine de dar las órdenes. —Hortensio habló con el tono bajo y amenazador de un instructor y siguió golpeando con el dedo para enfatizar lo que decía—. Vuelve a hacerlo y usaré tus malditas pelotas de pisapapeles. ¿Lo has entendido? —Sí, señor. —Perfecto. Pues bien, quiero a la cohorte formada en el exterior de la puerta en cuanto el sol hay a salido del todo. —¡Sí, señor! —Cato saludó, se dio la vuelta y se alejó al trote. Miró una vez hacia atrás y vio que Hortensio mantenía una última y queda conversación con Diomedes. —¡Hombre, optio! —Fígulo sonrió al tiempo que se levantaba. A sus pies una fina nube de humo se elevaba en suaves espirales en el gélido aire de la mañana. —El fuego está bien. Aunque no ha sido fácil. —Déjalo —contestó Cato con brusquedad—. Nos vamos. —¿Y qué pasa con el desay uno? Por un instante Cato estuvo muy tentado de echarle a Fígulo la misma bronca que él acababa de recibir por parte de Hortensio. Pero hubiera sido una grosería y, contra todo pronóstico, el legionario se las había arreglado para encender el fuego. —Lo siento, Fígulo. No hay desay uno. Apaga el fuego y prepárate para ponerte en camino. —¿Que apague el fuego? —el rostro de Fígulo adquirió esa afligida expresión normalmente asociada con la muerte de una apreciada mascota familiar—. ¿Que apague mi fuego? Cato suspiró y rápidamente utilizó el lado de su bota para rascar un montoncito de nieve del suelo y echarlo sobre las apiladas ramitas en llamas. Con una bocanada de humo y un silbido, la diminuta hoguera se extinguió. —Ya está. Y ahora en marcha, soldado. Macro se acababa de despertar cuando Cato volvió al lugar donde se había alojado la sexta centuria. Movió la cabeza como respuesta a las órdenes y luego estiró los hombros con un profundo gruñido antes de darse la vuelta y bramarles a sus hombres: —¡Arriba, bastardos haraganes! ¡En pie! ¡Nos vamos! Un suave coro de lamentos y quejas recorrió las ruinas. —¿Y qué hay del desay uno? —saltó alguien. —¿Desay uno? El desay uno es para los perdedores —replicó Macro con irritación—. ¡Y ahora, moveos! Mientras los soldados se levantaban y se colocaban cansinamente la armadura, Macro dio una vuelta por ahí pisando fuerte y asestando puntapiés de ánimo a aquellos cuy a lentitud era más evidente. Cato fue a buscar a toda prisa su arnés de marcha. En cuanto su plato de hojalata y el resto del equipo de campaña estuvieron bien sujetos al correaje, Cato se puso como pudo el chaleco de malla y se estaba atando el talabarte de la espada cuando un soldado de una de las otras centurias llegó a todo correr. —¿Dónde está Macro? –dijo jadeando. —El centurión Macro está ahí —Cato señaló hacia los restos de un muro y el mensajero empezó a moverse. —¡Espera! —le gritó Cato. Le enojaba la forma en que algunos de los hombres de las demás centurias permitían que el resentimiento que sentían por su juventud anulara el respeto que se merecía su rango. El hombre se detuvo y de mala gana se dio la vuelta de cara al optio y se puso firmes. —Eso está mejor —asintió Cato—. La próxima vez que hables conmigo te diriges a mí como optio o señor. ¿Entendido? —Sí, optio. —Muy bien. Puedes seguir con lo tuy o. El soldado desapareció por el extremo del muro y Cato continuó poniéndose el equipo. Momentos después el mensajero reapareció, dirigiéndose de nuevo hacia la puerta, y entonces llegó Macro en busca de su subordinado. —¿Qué ocurre, señor? —Se trata de ese maldito idiota de Diomedes. Se ha largado. Cato sonrió ante la aparente estupidez de la afirmación. ¿Adónde iba a ir el griego? Y lo que era aún más importante, ¿por qué iba a escapar de la seguridad de la cohorte? —Y eso no es todo —continuó diciendo Macro con una adusta expresión en el rostro—. Dejó sin sentido a uno de los muchachos que vigilaban a los Druidas y luego los destripó antes de desaparecer. Capítulo XIV —¡Hum! No es una visión agradable —dijo el centurión Hortensio entre dientes —. Diomedes hizo un trabajo muy concienzudo. A los Druidas les habían apartado las túnicas de un tirón y los habían rajado salvajemente desde las costillas hasta la entrepierna. Junto a cada uno de ellos había una maraña de brillantes tripas y vísceras en un charco de sangre. Con una basca convulsiva, a Cato le subió el vómito por la garganta y se atragantó con su sabor agrio. Se dio la vuelta en tanto que Hortensio empezaba a dar instrucciones a los demás centuriones. —No hay ni rastro del griego. Es una lástima. —Hortensio arrugó la frente, furioso—. Ardo en deseos de emprenderla con él a patadas hasta que cambie de color siete veces. Nadie mata a mis prisioneros a menos que me los hay a comprado primero. Los demás oficiales asintieron con un gruñido. Los prisioneros que iban a ser vendidos como esclavos se conseguían a costa de un gran riesgo personal, y eso ocurría demasiado poco frecuentemente como para que se perdieran de esa manera, incluso aunque se tratara de una cuestión de venganza. Si Diomedes reaparecía, Hortensio se aseguraría de exigir una compensación. Alzó una mano para acallar las enojadas voces de fondo. —Nos dirigiremos de vuelta a la legión con los demás prisioneros. Son muchos para mandarlos con una escolta, la cohorte se resentiría demasiado. Y sin el griego para que hable por nosotros, dudo que seamos muy bien recibidos en las otras aldeas atrebates que se supone tenemos que visitar. De modo que regresaremos inmediatamente. Eso suponía incumplir las órdenes, pero la situación lo merecía y Macro movió la cabeza en señal de aprobación. —Vamos a ver —continuó diciendo Hortensio—. Unos cuantos de esos cabrones hijos de puta y sus monturas lograron escabullirse y podéis estar seguros de que regresarán con sus amiguitos echando leches. El poblado fortificado Durotrige más próximo se encuentra a más de un día a caballo. Si van a movilizar a un ejército para que nos siga, al menos hasta dentro de dos días no tendríamos que verlo. Aprovechemos al máximo esta ventaja. Que vuestros hombres marchen con brío, tenemos que alejarnos lo más posible de este lugar antes de que anochezca. ¿Alguna pregunta? —¿Y los cadáveres, señor? —¿Qué pasa con ellos, Macro? —¿Los vamos a dejar ahí y y a está? —Los durotriges pueden ocuparse de los suy os. Yo me he encargado de nuestros muertos y de los habitantes del pueblo. El escuadrón de caballería tiene instrucciones de poner a nuestros hombres en el pozo con los lugareños y llenarlo de tierra antes de seguirnos. Es lo mejor que podemos hacer. No hay tiempo para piras funerarias. Además, creo que los habitantes de aquí prefieren el entierro. Los romanos se estremecieron con desagrado ante la idea de someter a los muertos a una descomposición gradual. Era una de las prácticas más desagradables que empleaban las naciones menos civilizadas del mundo. La incineración era un pulcro y limpio final para la existencia corpórea. —Volved a vuestras unidades. Nos vamos enseguida. El sol dibujaba una suave parábola en un cielo despejado el segundo día de marcha de la cohorte de vuelta a la segunda legión. Habían pasado la noche anterior en un campamento de marcha levantado a toda prisa y, a pesar del extenuante esfuerzo de romper el suelo helado para hacer la zanja y el terraplén, el frío y el temor al enemigo privaron del sueño a los hombres de la cohorte. Desde que despuntaba el día Hortensio no permitía que se realizara ninguna parada para descansar y no les quitaba los ojos de encima a los soldados. Cualquier legionario que diera muestras de aflojar el paso recibía una sonora bronca, acompañada de su sarmiento de vid blandido a troche y moche cuando era necesario dar un poco más de ánimo. Aunque el aire era frío y la nieve se había compactado en forma de hielo bajo sus pies, los soldados pronto empezaron a sudar bajo la carga de sus arneses con el equipo. Los prisioneros britanos, si bien iban encadenados, no llevaban nada a cuestas, lo cual les favorecía. Uno de ellos, que estaba herido en las piernas, se había dejado caer al suelo abandonando la columna hacia el final del primer día. Hortensio se quedó de pie junto a él y arremetió contra el britano con su sarmiento de vid, pero el hombre se limitó a hacerse un ovillo para protegerse y no se levantaba. Hortensio movió la cabeza con aire grave, clavó el sarmiento en el suelo y con un solo movimiento amplio desenvainó la espada y le cortó el cuello al britano. Dejaron el cadáver junto al camino y la columna siguió avanzando. Desde entonces ningún otro prisionero se había separado de la línea. Sin períodos de descanso que permitieran aliviar la presión de las duras barras del arnés sobre los hombros de los soldados, la marcha se estaba convirtiendo en un suplicio. En las filas los soldados se quejaban de sus oficiales en voz baja y cada vez con más resentimiento mientras se obligaban a poner un pie delante del otro. No eran muchos los que habían dormido desde la noche anterior al ataque contra los durotriges. A primera hora de la tarde del segundo día, cuando el sol empezaba a descender hacia el borroso gris del horizonte invernal, Cato se preguntó si podría resistir mucho más aquella presión. La carga le había rozado la clavícula hasta dejársela en carne viva, los ojos le escocían a causa de la fatiga y a cada paso que daba unas punzadas de dolor le subían desde las plantas de los pies. Cuando miró al resto de la centuria, Cato vio las mismas expresiones crispadas grabadas en todos los rostros. Y cuando el centurión Hortensio diera la orden de detener la marcha al final de la tarde, los soldados tendrían que empezar con el agotador trabajo de preparar un campamento de marcha. La perspectiva de tener que emprenderla con el suelo helado a golpes de pico aterraba a Cato. Al igual que en muchas otras ocasiones, se maldijo por estar en el ejército y su imaginación se concentraba en las relativas comodidades de las que había disfrutado anteriormente en su condición de esclavo en el palacio imperial de Roma. En el preciso momento en que se rindió a la necesidad de cerrar los ojos y saborear la imagen de un pequeño y ordenado escritorio junto al cálido y parpadeante resplandor de un brasero, un inesperado grito devolvió a Cato a la realidad. Fígulo había tropezado y se había caído y trataba de recuperar rápidamente su equipo desparramado. Contento de tener un motivo para abandonar la columna, Cato dejó su mochila en el suelo y ay udó a Fígulo a ponerse en pie. —Recoge tus cosas y vuelve a alinearte. Fígulo asintió con la cabeza y alargó la mano para coger su arnés. —¡Madre mía! ¿Qué diablos está pasando aquí? —gritó Hortensio al tiempo que bajaba corriendo junto a la columna hacia los dos soldados—. ¡No se les paga por horas, jovencitas! Optio, ¿es uno de los tuy os? —Sí, señor. —Entonces, ¿por qué no le estás dando unas cuantas patadas bien dadas? —¿Señor? —Cato se sonrojó—. ¿Patadas? —Dirigió la mirada más arriba de la columna, hacia Macro, con la esperanza de recibir apoy o por parte de su centurión. Pero Macro poseía la veteranía suficiente como para saber cuándo no debía intervenir en una confrontación y ni siquiera miró hacia atrás. —¿Eres sordo además de mudo? —le rugió Hortensio muy cerca de su cara —. En mi cohorte sólo se permite romper filas a los soldados muertos, ¿comprendido? ¡Cualquier otro desgraciado que lo intente deseará estar jodidamente muerto! ¿Entiendes? —Sí, señor. A un lado, Fígulo continuaba enganchando tan rápidamente como podía su equipo al arnés. El centurión superior giró sobre sus talones. —¿He dicho y o que pudieras moverte? Fígulo sacudió la cabeza en señal de negación y al instante el bastón de vid del centurión superior se alzó contra el legionario y chocó contra un lado de su casco con un fuerte sonido metálico. —¡No te oigo! Tienes una maldita boca. ¡Utilízala! —Sí, señor —respondió bruscamente Fígulo con los dientes apretados para protegerse contra el doloroso zumbido en su cabeza. Soltó el equipo y se cuadró —. No, señor. No dijo que pudiera moverme. —¡Bien! Ahora recoge el escudo y la jabalina. Deja el resto. La próxima vez te lo pensarás dos veces antes de tirar el equipo. A Fígulo le hirvió la sangre a causa de la injusticia de la orden. Le iba a costar varios meses de paga reemplazar el equipo. —Pero, señor. Estaba cansado, no pude evitarlo. —¡No pudiste evitarlo! —gritó Hortensio—. ¿No pudiste evitarlo? ¡SÍ QUE PUEDES EVITARLO, MALDITA SEA! Como digas una palabra más te cortaré los ligamentos de la corva y te dejaré aquí para que te encuentren los Druidas. ¡Ahora vuelve a la formación! Fígulo tomó su equipo de combate y, tras dirigir una afligida mirada a su arnés y a sus desperdigadas pertenencias, regresó corriendo al hueco de la sexta centuria en el que había estado marchando. Hortensio volcó de nuevo su ira contra Cato. Se inclinó para acercarse más a él y le habló con un susurro amenazador. —Optio, si tengo que tomar cartas en el asunto otra vez e imponerles disciplina a tus hombres en tu lugar, juro que será a ti a quien dejaré inconsciente de una paliza y al que abandonaré para que lo atrape el enemigo. ¿Qué crees que les parece a los demás soldados que tú vay as y actúes como si fueras su condenada niñera? Antes de que te des cuenta van a estar todos cay endo como moscas y lloriqueando que están demasiado cansados. Tienes que aterrorizarlos hasta el punto de que ni se les pase por la cabeza descansar. Hazlo y podrás salvarles la vida. Pero si pierdes el tiempo como te he visto hacerlo, cualquier rezagado que el enemigo mate será responsabilidad tuy a. ¿Lo has entendido? —Sí, señor. —Espero que así sea, ricura. Porque si hay algo… —¡Enemigo a la vista! —gritó una voz distante, y desde más allá de la cabeza de la cohorte uno de los jinetes del escuadrón de caballería bajaba galopando por la línea, buscando a Hortensio. El animal dio un giro brusco para detenerse frente al centurión. A su lado, por el sendero, los soldados de la cohorte siguieron marchando puesto que no se les había dado el alto, pero el grito del jinete había hecho que se alzaran todas las cabezas y los hombres miraban a su alrededor en busca de cualquier señal del enemigo. —¿Dónde? —Delante de nosotros, al otro lado del sendero, señor. —El explorador de la caballería señaló camino arriba hacia un punto en el que describía una curva y rodeaba una baja colina arbolada. El resto del escuadrón, unas diminutas formas oscuras que contrastaban con el paisaje nevado, formaban en línea en el lugar donde el camino empezaba a torcer en torno a la loma. —¿Cuántos son? —Centenares, señor. Y tienen carros de guerra e infantería pesada. —Entiendo. —Hortensio asintió con la cabeza y bramó la orden para que la cohorte se detuviera. Se volvió hacia el explorador—. Dile a tu decurión que los mantenga vigilados. Hacedme saber cualquier movimiento que hagan. El explorador saludó, hizo dar la vuelta a su caballo y regresó hacia las distantes figuras del escuadrón con un retumbar de cascos que, a su paso, lanzaron la nieve que levantaban contra los rostros de los legionarios. Hortensio hizo bocina con las manos. —¡Oficiales! ¡Venid aquí! —No queda mucho rato de luz —dijo Cato entre dientes al tiempo que miraba el cielo con preocupación. Macro asintió pero no levantó la vista de la gruesa línea de guerreros enemigos que bloqueaban el camino allí donde pasaba por un estrecho valle. Aquellos hombres permanecían quietos y en silencio, cosa poco habitual en los britanos, con la infantería pesada alineada en el centro, la infantería ligera a ambos lados y un pequeño contingente de cuadrigas en cada flanco. Había por lo menos unos mil hombres, calculó él. Dado que la cuarta cohorte disponía de cuatrocientos cincuenta efectivos, ésta tenía todas las de perder. El escuadrón de caballería y a no estaba con ellos; Hortensio les había ordenado que rodearan al enemigo sin que éste se diera cuenta y que se dirigieran a toda velocidad al cuartel general de la legión para rogarle al legado que les mandara una columna de apoy o. La legión se encontraba a unas veinte millas de distancia, pero los exploradores deberían llegar allí durante la noche, si todo iba bien. La cohorte tenía otro problema mientras se hallaba en estado de alerta, formada en un cuadro hueco que se extendía a ambos lados del sendero. En el centro, agachados y rodeados por media centuria de nerviosos legionarios, se encontraban los prisioneros que habían capturado en el poblado. Estaban agitados y estiraban el cuello para ver a sus camaradas, cuchicheando unos con otros con tono apremiante hasta que un áspero grito y un brutal golpe de escudo los hicieron callar. Pero era como tratar de contener una corriente irresistible y en cuanto se acallaba una sección, los murmullos surgían en otra parte. —¡Optio! —le bramó Hortensio al oficial al cargo de los prisioneros—. ¡Haz que cierren el maldito pico! Mata al próximo britano que abra la boca. —Sí, señor. —El optio se volvió hacia los prisioneros y desenvainó la espada, desafiándolos a que pronunciaran un solo sonido. Su postura era lo bastante elocuente y los nativos retrocedieron y se sumieron en un silencio hosco. —Y ahora qué, me pregunto y o —dijo Macro. —¿Por qué no nos atacan, señor? —No tengo ni idea, Cato. Ni idea. Mientras que la luz del cielo se debilitaba y crecía la penumbra de última hora de la tarde, los dos ejércitos permanecieron en silenciosa confrontación. Cada uno de ellos esperaba que el otro se rindiera a la necesidad imperiosa de hacer algo para poner fin a la tensión que los sacaba de quicio. Macro, veterano como era, se encontró dando golpes con los dedos en el borde del escudo y sólo fue consciente de ello por la curiosa mirada de soslay o que le dirigió su optio. Retiró la mano, hizo crujir los dedos con una fuerza que hizo que Cato se estremeciera y apoy ó la palma de la mano en la empuñadura de su espada. —Bueno, y o no he visto cosa igual —dijo tratando de entablar conversación —. Los durotriges deben de poseer el may or dominio de sí mismos que nunca he visto en una tribu celta, o bien es que tienen más miedo de nosotros que nosotros de ellos. —¿Cuál de las dos cosas cree que es, señor? —Yo no estaría muy seguro de que estén asustados. Mientras él hablaba, la línea enemiga se separó para dejar pasar a un grupo de hombres. Con un estremecimiento de terror Cato vio que su líder llevaba una especie de casco astado en la cabeza y que tanto él como sus seguidores a caballo iban envueltos en las mismas vestiduras negras que llevaban cuando su jefe había decapitado al prefecto de la marina, Maxentio, frente a los terraplenes de la segunda legión. Con un lento, amenazador y deliberado modo de andar, los Druidas hicieron avanzar a sus caballos al paso en dirección a la cohorte y los frenaron con suavidad en un punto fuera del alcance de las jabalinas. Por unos instantes no hubo más movimiento que el ligero piafar de sus caballos. Entonces el líder levantó la mano. —¡Romanos! ¡Quisiera hablar con vuestro jefe! —El druida tenía un marcado acento que delataba sus orígenes galos. Su voz grave resonó cansinamente en las laderas cubiertas de nieve del valle—. ¡Que venga aquí! Macro y Cato se volvieron para mirar a Hortensio. Éste frunció los labios con desprecio un instante antes de que la conciencia del peligro que corría la cohorte le devolviera el dominio de sí mismo. El soldado más próximo a él lo vio tragar saliva, tensar la espalda y luego dejar las filas de la cohorte y dirigirse confiado hacia los Druidas. Al observarlo, Cato sintió un cosquilleo de temor en la nuca. No podía ser que Hortensio fuera tan tonto de arriesgarse a acabar como Maxentio. Cato se inclinó hacia delante, mordiéndose el labio. —Tranquilo, chico —le dijo Macro con un quedo gruñido—. Hortensio sabe lo que hace. Así que no demuestres lo que sientes, o pondrás nerviosas a las mujeres. —Con un gesto de la cabeza señaló a los soldados de la sexta centuria que estaban más cerca y aquellos que lo oy eron esbozaron una sonrisa burlona. Cato se ruborizó y se quedó quieto, obligándose a evitar cualquier movimiento de sus facciones mientras miraba cómo Hortensio se acercaba a los Druidas. El centurión superior se detuvo a una corta distancia de los jinetes y se quedó ahí con los pies separados y la mano en el pomo de su espada. Ambas partes conversaron, pero las palabras eran apenas perceptibles y no se podían entender. La conversación fue breve. Los jinetes permanecieron donde estaban en tanto que Hortensio retrocedió unos cuantos pasos antes de darse la vuelta poco a poco y regresar a la seguridad de la cohorte. En cuanto estuvo dentro de la pared de escudos, llamó a sus oficiales. Macro y Cato acudieron al trote para unirse con los demás, todos ellos ardiendo en deseos de saber lo que había pasado entre Hortensio y los siniestros Druidas. —Dicen que nos dejarán proseguir la marcha sin trabas —Hortensio hizo una pausa y les ofreció una sonrisa irónica a sus oficiales—, siempre y cuando dejemos libres a nuestros prisioneros. —¡Y una mierda! —Macro escupió en el suelo—. Deben de creer que nacimos ay er. —Eso es exactamente lo que pienso y o. Les dije que sólo soltaría a sus compañeros cuando estuviésemos tras las paredes del campamento de la segunda legión. La propuesta no les convenció y sugirieron un compromiso. Que liberáramos a los prisioneros en cuanto divisáramos el campamento. Los oficiales consideraron la oferta, ponderando todos ellos la probabilidad de que la cohorte pudiera llegar al campamento, sin cargar con los cautivos, antes de que los britanos incumplieran el pacto y trataran de hacerlos pedazos. —Habrá muchas más oportunidades de hacer prisioneros más adelante durante la campaña —sugirió uno de los centuriones, que se calló cuando Hortensio rompió a reír y sacudió la cabeza. —¡Ese cabrón de Diomedes nos la ha jugado bien! —¿Señor? —¡No quieren a esos desgraciados de ahí! —Hortensio señaló con el dedo a los britanos que estaban en cuclillas—. Están hablando de los Druidas que capturamos en el poblado. Los que mató ese mierdoso de Diomedes. Capítulo XV —Volved a vuestras unidades. —Hortensio dio la orden en voz baja—. Decidles que se preparen para avanzar en cuanto y o dé la señal. Los oficiales se dirigieron a paso rápido hacia sus centurias. Cato echó un vistazo a los Druidas que esperaban la respuesta de Hortensio a su oferta. Muy pronto obtendrían contestación, reflexionó él, y se encontró esperando con desesperación que la cohorte pudiera arreglárselas para matarlos antes de que pudieran dar la vuelta a sus monturas y escapar. Los hombres de la sexta centuria se habían olvidado de su agotamiento y escucharon atentamente cuando Macro y su optio recorrieron la columna, preparando en voz baja a los soldados para la orden de avance. Incluso con aquella luz mortecina Cato pudo ver un destello de determinación en los ojos de los legionarios mientras comprobaban las correas de los cascos y se aseguraban de tener bien sujetos los escudos y jabalinas. Aquél iba a ser un combate directo, distinto al demencial ataque de la trampa que habían tendido en la aldea destruida. Ninguno de los dos bandos contaría con la ventaja de la sorpresa. Tampoco influiría para nada la habilidad táctica. Sólo el entrenamiento, el equipo y el mero coraje determinarían el resultado. La cuarta cohorte se abriría camino a cuchilladas entre los britanos o quedaría hecha pedazos en el intento. La sexta centuria formaba el lado izquierdo de la cara frontal de la formación de cuadro. A su derecha se encontraba la primera centuria y otras tres formaban los flancos y la retaguardia del cuadro. La última centuria actuaba como reserva y la mitad de sus efectivos vigilaban a los prisioneros. Macro y Cato se dirigieron al centro de la primera línea de su centuria y esperaron a que Hortensio diera la orden. En el camino, por delante de ellos, los Druidas y a se habían dado cuenta de que algo pasaba. Estiraban el cuello para atisbar por encima de la pared de escudos en busca de sus compañeros. El cabecilla clavó los talones y espoleó a su montura para acercarse a los legionarios. Levantó una mano que se llevó a la boca para que se le oy era mejor. —¡Romanos! ¡Dadnos vuestra respuesta! ¡Ahora, o moriréis! —¡Cuarta cohorte! —rugió Hortensio—. ¡Adelante! La cohorte avanzó y sus botas hicieron crujir la nieve helada mientras se acercaban a la silenciosa concentración de durotriges que los aguardaba. Cuando la pared de escudos empezó a avanzar, los Druidas hicieron girar sus monturas y volvieron al galope junto a sus seguidores para ponerse a salvo. Tras el brocal de su escudo, los ojos de Cato escudriñaron las oscuras figuras que bloqueaban el paso de la cohorte y después miraron con ansia más allá, hacia el lugar donde el sendero conducía a la seguridad del campamento de la segunda legión. Su mano izquierda se había asido con más fuerza a la empuñadura de la espada y la hoja se elevó hasta quedar en posición horizontal. En tanto que la distancia entre los dos bandos iba disminuy endo, los Druidas bramaron unas órdenes a los guerreros durotriges. Con un chasquido de riendas y el griterío de las instrucciones y el ánimo dirigidos a sus caballos, los aurigas de los flancos empezaron a desplazarse hacia el exterior, dispuestos a lanzarse como una exhalación contra cualquier hueco que se abriera en la formación romana. Los ejes chirriaron y las pesadas ruedas retumbaron mientras los carros se movían bajo la ansiosa mirada de los legionarios. Cato intentó tranquilizarse diciéndose que poco tenían que temer de aquellas anticuadas armas. Siempre y cuando las líneas romanas se mantuvieran firmes, las cuadrigas podían considerarse poco más que una desagradable distracción. Siempre y cuando la formación se mantuviera firme. —¡Mantened la alineación! —gritó Macro cuando algunos de los soldados más nerviosos de la centuria empezaron a dejar atrás a sus compañeros. Al ser aleccionados, los hombres ajustaron el paso y las líneas se nivelaron para ofrecer al enemigo una pared de escudos continua. Los durotriges se encontraban y a a no más de unos cien pasos de distancia y Cato pudo distinguir las facciones individuales de aquellos a los que mataría o a manos de quienes moriría en los momentos siguientes. La may or parte de la infantería pesada enemiga llevaba puestas cotas de malla encima de sus túnicas y leotardos de vivos colores. Las barbas greñudas y las colas de caballo salían por debajo de los cascos bruñidos y cada uno de aquellos hombres llevaba una lanza de guerra o una espada larga. Aunque estaban organizados en una pequeña unidad, la desigualdad de su línea de escudos dejaba claro que era muy poca la instrucción que habían recibido. Cato percibió un extraño zumbido que iba subiendo de tono por encima del crujido de la nieve y el tintineo del equipo y dirigió una rápida mirada a la infantería ligera a ambos lados del centro enemigo. —¡Honderos! —exclamó no se supo quién, por entre las filas romanas. El centurión Hortensio reaccionó enseguida. —¡Las primeras dos filas! ¡Los escudos en alto y agachados! —Cato cambió la forma en que agarraba el escudo y se agachó un poco de manera que el borde inferior le protegiera las espinillas. El legionario que tenía justo detrás alzó su escudo por encima de Cato. Dicha acción se repitió a todo lo largo de las primeras dos filas de manera que el frente de la formación romana quedó resguardado de la descarga que se avecinaba. Al cabo de un momento el zumbido subió bruscamente de tono y fue acompañado de un sonido semejante al de un látigo. Un golpeteo ensordecedor inundó el aire cuando la mortífera descarga de proy ectiles alcanzó los escudos romanos. Cato se estremeció cuando uno de aquellos proy ectiles de plomo golpeó contra una esquina de su escudo. Pero la línea romana no flaqueó y avanzó implacablemente mientras los disparos de honda continuaban rebotando estrepitosamente en los escudos con un sonido igual al de mil martillazos. No obstante, unos cuantos gritos pusieron de manifiesto que algunos proy ectiles habían alcanzado su objetivo. Aquellos que cay eron y rompieron la formación fueron rápidamente reemplazados por los legionarios de la siguiente fila y sus retorcidas figuras quedaron atrás para ser recogidas por un puñado de soldados que se encargaban de transportar las bajas y depositarlas en una de las carretas de la cohorte que también iba avanzando entre traqueteos en el interior del cuadro. A poca distancia del hormiguero de la línea enemiga, Hortensio ordenó a la cohorte que se detuviera. —¡Filas delanteras! ¡Jabalinas en ristre! —Aquellos que todavía tenían una jabalina que lanzar después del combate en la aldea echaron los brazos hacia atrás al tiempo que plantaban los pies separados en el suelo y se preparaban para la próxima orden—. ¡Lanzad las jabalinas! Bajo la luz mortecina pareció como si un fino velo negro se lanzara de las filas romanas y describiera un arco para descender sobre el remolino de durotriges. Un traqueteo y estrépito tremendos fueron rápidamente seguidos de gritos cuando las pesadas puntas de hierro de las jabalinas atravesaron escudos, armaduras y carne. —¡Desenvainad las espadas! —bramó Hortensio por encima de aquel estruendo. Un áspero ruido metálico resonó en todos los lados del cuadro cuando los legionarios desenfundaron sus cortos estoques y mostraron sus puntas al enemigo. Casi al instante el discordante fragor de los cuernos de guerra sonó por detrás de los durotriges que, con un enorme rugido de bélica furia, se precipitaron hacia delante. —¡Al ataque! —gritó Hortensio y, con los escudos firmemente sujetos al frente y las espadas a la altura de la cintura, las primeras líneas romanas se lanzaron contra el enemigo. Cato sintió su corazón golpeando contra las costillas y el tiempo pareció ralentizarse, lo suficiente para que pudiera imaginarse que lo mataban o que caía gravemente herido a manos de uno de los hombres cuy os salvajes rostros se encontraban a tan sólo unos pasos de distancia. Una gélida sensación le recorrió las tripas antes de que se llenara de aire los pulmones y diera salida a un desaforado grito, decidido a destruir todo lo que encontrara a su paso. Las dos líneas se precipitaron una contra otra con un vibrante traqueteo de lanzas, espadas y escudos que sonó como si una ola enorme batiera una orilla pedregosa. Cato notó la sacudida del escudo al golpear la carne. Un hombre dejó escapar un jadeo al quedarse sin aire en los pulmones y luego un estertor cuando el legionario que había junto a Cato le clavó la espada en la axila al britano. Cuando se desplomó, Cato lo echó a un lado de un puntapié al tiempo que arremetía a su vez contra el pecho desprotegido de un britano que empuñaba su hacha por encima de la cabeza de Macro. El britano vio venir el golpe y retrocedió para apartarse de la punta de la espada de Cato que únicamente le rajó el hombro en lugar de causarle una puñalada mortal. No gritó cuando la sangre empezó a caerle por el pecho. Ni tampoco cuando Macro hincó su espada con tanta ferocidad que ésta atravesó al britano y le salió, ensangrentada, por la parte baja de la espalda. Una expresión asustada cruzó su rostro desencajado y luego cay ó entre los demás muertos y heridos que había tirados en la nieve revuelta y manchada de sangre. —¡Seguid avanzando, muchachos! —gritó Cato—. ¡No os separéis y dadles duro! A su lado, Macro sonrió con aprobación. Por fin el optio se comportaba como un soldado en batalla. Ya no le turbaba dar voces de ánimo a unos hombres may ores y con más experiencia que él, y se mantenía lo bastante sereno para saber cómo tenía que luchar la cohorte para poder sobrevivir. Los fuertemente armados britanos se lanzaron contra la pared de escudos romanos con una violencia fanática que horrorizó a Cato. A cada lado de la formación de cuadro, los nativos más ligeramente armados se fueron aproximando a los flancos, profiriendo sus gritos de guerra y siendo alentados por los Druidas. Los sacerdotes de la Luna Oscura permanecían un poco más atrás de la línea de combate, dejando caer una lluvia de maldiciones sobre los invasores y exhortando a los miembros de la tribu a expulsar a aquel puñado de romanos del suelo britano profanado por sus estandartes del águila. Pero el fervor religioso y el valor ciego no les proporcionaban ninguna protección a sus pechos desprovistos de armadura. Muchos sucumbieron a las mortíferas arremetidas de unas espadas diseñadas para acabar en un santiamén con los actos heroicos estúpidos como aquél. Finalmente la infantería pesada britana se dio cuenta de la gran cantidad de bajas que se apilaban frente al cuadro acorazado, mientras que la línea romana seguía intacta y firme. Los durotriges empezaron a retroceder ante las terribles hojas que los acuchillaban por entre los escudos que casi no les dejaban ver a sus enemigos. —¡Ya los tenemos! —bramó Macro—. ¡Adelante! ¡Obligadlos a retroceder! Los durotriges, valientes como eran, nunca se habían topado con un rival tan implacable y eficiente. Era como luchar contra una enorme máquina de hierro, diseñada y construida únicamente para la guerra. Avanzaba sin piedad, demostrando a todo el que se encontraba a su paso que sólo podía haber un único desenlace para aquellos que osaran desafiarla. Un grito de angustia y miedo se formó en las gargantas de los durotriges y recorrió sus arremolinadas filas cuando se dieron cuenta de que los romanos se estaban imponiendo. Los hombres y a no estaban dispuestos a lanzarse inútilmente contra aquel cuadro de escudos en movimiento que se abría camino a través de las hileras de espadas y lanzas. Cuando los durotriges que había al frente retrocedieron, los hombres situados en la retaguardia empezaron también a echarse atrás, al principio sólo para mantener el equilibrio, pero luego sus pies fueron adquiriendo más velocidad, como si tuvieran voluntad propia y los quisieran alejar del enemigo. Les siguieron más hombres, veintenas y luego cientos de britanos que se separaron de la densa concentración de sus compañeros y se dieron a la fuga camino abajo. —¡No os detengáis, maldita sea! —rugió Hortensio desde la primera fila de la primera centuria—. Seguid avanzando. ¡Si nos detenemos estamos muertos! ¡Adelante! Un ejército menos experimentado se hubiese parado justo allí, exaltado por haber superado al enemigo, temblando con la emoción de haber sobrevivido y sobrecogido por la carnicería que había llevado a cabo. Pero los soldados de las legiones continuaron su avance tras una sólida pared de escudos, con las espadas preparadas y listas para atacar. Casi todos ellos habían llegado a adultos bajo la férrea voluntad de una disciplina militar que los había despojado del blando y maleable material de la humanidad y los había convertido en luchadores mortíferos, totalmente subordinados a los deseos y las palabras de mando. Tras una mínima pausa necesaria para alinearse, los hombres de la cuarta cohorte siguieron avanzando por el camino que atravesaba el valle. El sol se había ocultado al otro lado del horizonte y la nieve iba adquiriendo un tono azulado a medida que caía la noche. A ambos lados, las filas desmembradas de los durotriges se extendían de forma desordenada por las laderas y observaban en silencio cómo el cuadro progresaba pesadamente. Aquí y allá sus cabecillas, y los Druidas, se habían puesto a reagrupar a sus hombres a la fuerza y les propinaban crueles golpes con la plana de la hoja de las espadas. Los cuernos de guerra dejaban escapar las estridentes notas que los instaban a volver a la formación y los guerreros empezaron a recuperarse paulatinamente. —¡No aflojéis! —ordenó Macro—. ¡Mantened el paso! Las primeras unidades enemigas que volvieron a formar empezaron a marchar tras la cohorte. La formación de cuadro estaba pensada para proporcionar protección, no velocidad, y las unidades más ligeramente armadas dejaron atrás a los romanos sin problemas. Mientras caía la noche, los soldados de la cuarta cohorte vieron, alarmados, la oscura concentración de hombres que los iban adelantando por las laderas en un intento por volverles a cortar el paso a los legionarios. Y en esa ocasión, reflexionó Cato, los durotriges habrían preparado una línea de ataque más efectiva. Las marchas nocturnas son difíciles aún en las mejores circunstancias. El suelo es prácticamente invisible y tiene muchas trampas para un pie desprevenido: una madriguera de conejos oculta o la entrada de una tronera pueden torcer un tobillo o quebrar un hueso con facilidad. La desigualdad del terreno enseguida amenaza con romper una formación y sus oficiales tienen que hacer subir y bajar las filas incansablemente para asegurarse de que se mantiene un ritmo regular y de que no aparecen huecos en la unidad. Aparte de estas dificultades inmediatas existe el más grave problema de encontrar el camino. Sin la luz del sol para guiar a los hombres y, cuando está nublado, sin estrellas, poca cosa más que la fe puede servir para fijar la línea de marcha. Para los soldados de la cuarta cohorte las dificultades para la marcha nocturna eran especialmente grandes. La nieve había enterrado el sendero que llevaban varios días siguiendo en dirección sur y Hortensio no podía hacer otra cosa que seguir el curso del valle, evaluando cautelosamente todas las elevaciones y hondonadas por si la cohorte se equivocaba de camino. A ambos lados, los sonidos de los britanos ocultos acababan con los agotados nervios de los soldados que seguían adelante arrastrando los pies. Cato estaba más cansado de lo que nunca lo había estado en toda su vida. Hasta la última fibra de su cuerpo le pedía reposo a gritos. Le pesaban tanto los párpados que apenas podía mantenerlos abiertos y el frío y a no era aquella entumecedora distracción del comienzo del día. En aquel momento acrecentaba el deseo de sumirse en un profundo y cálido sueño. De manera insidiosa, su mente consideró la idea y poco a poco consumió la determinación de luchar contra la exigencia de descanso de todos sus doloridos músculos. Desvió la atención del mundo que lo rodeaba y dejó de vigilar las filas de legionarios y el peligro del enemigo que, sin dejarse ver, merodeaba más allá. El ritmo monótono del avance contribuy ó al proceso y al final sucumbió al deseo de cerrar los ojos, sólo un momento, lo justo para librarse un instante de la sensación de escozor. Los abrió con un parpadeo para cerciorarse de por dónde iba y luego volvieron a cerrarse casi por propia voluntad. Lentamente la barbilla le fue bajando hacia el pecho… —¡Tente en pie, maldita sea! Cato abrió los ojos de golpe; por su cuerpo corría el frío temblor que se siente cuando a uno lo arrancan por la fuerza de su sueño. Alguien le sujetaba el brazo con una firmeza que le hacía daño. —¿Qué? —Te estabas quedando dormido —susurró Macro, que no quería que sus hombres le oy eran. Arrastró a Cato hacia delante—. Casi te me echas encima. Si vuelve a ocurrir te cortaré las pelotas. Venga, espabila. —Sí, señor. Cato sacudió la cabeza, alargó la mano para coger un puñado de nieve y se la frotó por la cara, agradeciendo el efecto reconstituy ente de su gélido ardor. Volvió a colocarse junto a su centurión, lleno de vergüenza por su debilidad física. Aunque estuviera al límite de su resistencia no debía demostrarlo, no delante de los hombres. Nunca más, se prometió a sí mismo. Cato se obligó a centrar su atención en los soldados mientras la cohorte seguía adelante penosamente. Recorrió las oscuras líneas de sus hombres arriba y abajo con más frecuencia que antes, dando bruscas órdenes a aquellos que daban muestras de rezagarse. Varias horas después del anochecer, Cato se dio cuenta de que el valle se estrechaba. A ambos lados, las sombrías laderas, sólo levemente más oscuras que el cielo, empezaban a elevarse más abruptamente. —¿Qué es eso que hay allí delante? —preguntó de pronto Macro—. Allí. Tú tienes mejor vista que y o. ¿A ti qué te parece? Al otro lado de la nieve que se extendía frente a la cohorte, una línea poco definida cruzaba el valle. Allí se percibía cierto movimiento y, cuando Cato forzó la vista para tratar de distinguir más detalles, un suave zumbido llenó el frío aire nocturno. —¡Arriba los escudos! La advertencia de Cato llegó momentos antes de que la descarga de las hondas saliera volando de la oscuridad y cay era sobre la cohorte con un estrepitoso traqueteo. Comprensiblemente, la puntería no fue muy buena y la may or parte de los proy ectiles pasaron de largo por encima de los legionarios o impactaron contra el suelo a poca distancia del objetivo. Aún así, se oy eron muchos gritos y un alarido por encima del estruendo. —¡Cohorte, alto! —exclamó el centurión Hortensio. La cohorte se detuvo y todos los soldados se encogieron bajo la protección de sus escudos cuando el zumbido empezó de nuevo. La siguiente descarga fue tan desigual como la primera y en esa ocasión las únicas bajas se produjeron en el grupo de prisioneros bajo vigilancia situados en el centro de la formación. —¡Espadas preparadas! La orden fue coreada por un áspero fragor proveniente de las oscuras filas de legionarios. Luego la cohorte volvió a quedar en silencio. —¡Adelante! La formación avanzó ondulante un momento antes de adaptarse a un paso más acompasado. Desde la primera línea de la sexta centuria, Cato pudo ver entonces con más detalle lo que había delante. Los durotriges habían construido una tosca barrera con ramas y árboles caídos que se extendía a lo largo del estrecho suelo del valle y que se prolongaba ascendiendo un poco a ambos lados. Detrás de aquella ligera protección se aglomeraba una siniestra horda. Los honderos y a no disparaban a descargas, con lo que el zumbido de las hondas y el seco chasquido de los proy ectiles era casi constante. Cato se estremeció ante aquel sonido y agachó la cabeza bajo el borde del escudo mientras la cohorte avanzaba hacia la barrera. Hubo más gritos en las filas de legionarios a medida que éstos se iban poniendo cada vez más cerca del alcance del enemigo y los honderos podían apuntar con más precisión. El hueco entre la cohorte y los árboles caídos se fue haciendo cada vez más pequeño hasta que al final los hombres de la primera fila se toparon con la maraña de ramas. Al otro lado, el enemigo había dejado de utilizar las hondas y ahora blandían lanzas y espadas al tiempo que proferían sus gritos de guerra en las mismísimas narices de los romanos. —¡Alto! ¡Levantad las barricadas! ¡Pasad la orden! —gritó Macro, consciente de que sus instrucciones apenas se oirían por encima del alboroto. Los legionarios envainaron rápidamente las espadas y empezaron a arrancar las ramas, dando desesperados tirones y sacudidas para deshacer aquella maraña. Cuando los soldados se lanzaron contra las improvisadas defensas de los durotriges, un salvaje rugido de voces proveniente de detrás de la centuria resonó por todo el valle. Cato volvió la vista atrás y vio un oscuro remolino de hombres que avanzaba por la nieve en dirección a las dos centurias situadas en la retaguardia del cuadro. A voz en cuello Hortensio les dio la orden a aquellas dos centurias de que se dieran la vuelta y se enfrentaran a la amenaza. —¡Bonita trampa! —exclamó Macro con un resoplido al tiempo que tiraba de una gruesa rama para desprenderla de la barricada y se la pasaba a los hombres que tenía detrás—. ¡Deshaceos de esto cuanto antes! Mientras los durotriges se lanzaban contra la retaguardia de la formación, los legionarios del frente desmontaban la barrera con desesperación, sabiendo que, a menos que la cohorte pudiera continuar su avance, quedaría atrapada y sería aniquilada. Lentamente se logró romper la barrera y se abrieron unos pequeños huecos por los que podía pasar una persona. Macro enseguida hizo correr la voz de que nadie debía enfrentarse solo al enemigo. Tenían que esperar a que él diera la orden. No obstante, algunos durotriges no fueron tan prudentes y salieron disparados a por los romanos en cuanto apareció una abertura. Pagaron muy cara su impetuosidad y fueron abatidos en el mismo instante en que alcanzaron a los soldados. Pero con su muerte consiguieron al menos retrasar el trabajo de los legionarios. Finalmente hubo unas cuantas aberturas lo bastante grandes para que pudieran pasar varios hombres y Macro gritó la orden de desenvainar las espadas y formar junto a los huecos. —¡Cato! Ve al flanco izquierdo y encárgate de él. En cuanto dé la orden pasa al otro lado y vuelve a formar en línea a los hombres enseguida. ¿Entendido? —¡Sí, señor! —¡Vete! El optio se abrió camino por entre las filas de la centuria y luego corrió hacia el flanco izquierdo de la formación. —¡Dejad paso ahí! ¡Dejad paso! —gritó Cato al tiempo que avanzaba a empujones hacia el frente. Vio una abertura en la barricada, a no mucha distancia de donde se encontraba—. ¡Pegaos a mí! ¡Cuando el centurión dé la orden pasaremos todos juntos al otro lado! Los legionarios se agruparon a ambos lados de su optio y juntaron los escudos para que el enemigo tuviera pocas probabilidades de alcanzarlos mientras se abrían paso hacia el otro lado. Entonces aguardaron, con las espadas preparadas y aguzando el oído a la espera de oír la orden de Macro por encima de los gritos de guerra y los alaridos de los durotriges. —¡Sexta centuria! —A Cato le dio la impresión de que el centurión estaba muy lejos—. ¡Adelante! —¡Ahora! —gritó Cato—. ¡No os separéis de mí! Empujando un poco su escudo para absorber cualquier posible impacto, Cato inició la marcha asegurándose de que los demás no se separaran y conservaran la integridad de la pared de escudos. Aunque se habían quitado las ramas más grandes, el suelo estaba lleno de restos retorcidos de madera y cada paso debía darse con cuidado. En cuanto los durotriges se percataron de la ofensiva romana, sus gritos alcanzaron un nuevo tono de furia y se lanzaron contra los legionarios. Cato notó que alguien chocaba con su escudo y rápidamente clavó la espada, sintiendo que había herido de forma superficial a su enemigo antes de retirar la hoja a toda prisa y prepararse para asestar el próximo golpe. En ambos flancos y en la parte de atrás, los soldados de la centuria se abrían paso entre la oscura concentración de britanos que había al otro lado de la barricada. Estaba claro que los Druidas confiaban en que las descargas de las hondas y la barricada detendrían el avance de los romanos, y habían guarnecido esta última con su infantería ligera en tanto que lo que quedaba de su infantería pesada atacaba la retaguardia del cuadro romano. A los bien acorazados legionarios no les costó mucho abrir brechas en las filas enemigas y, a medida que más soldados iban atravesando la barricada, se fueron desplegando a ambos lados. Los ligeramente armados durotriges se vieron totalmente superados. Ni siquiera su temeraria valentía podía hacer nada para alterar el resultado de aquel enfrentamiento. Al cabo de poco tiempo, las centurias que iban en cabeza del cuadro romano habían formado una línea continua al otro lado de la barricada destrozada. Los britanos y a se habían enfrentado en otra ocasión a la implacable máquina de matar romana y una vez más rompieron filas ante ella y se alejaron en tropel para ocultarse en la oscuridad de la noche. Mientras observaba cómo huían, Cato bajó la espada y se dio cuenta de que estaba temblando. Ya no sabía si era de miedo o de agotamiento. Era extraño pero tenía la mano que manejaba la espada tan apretada alrededor de la empuñadura que le dolía de una manera casi insoportable. No obstante, necesitó toda la fuerza de voluntad que pudo reunir para hacer que su mano se aflojara. Entonces, tuvo más conciencia de lo que le rodeaba y vio la línea de cuerpos que y acían a lo largo de toda la barricada, muchos de ellos aún retorciéndose y gritando a causa de las heridas. —¡Primera y sexta centurias! —vociferaba Hortensio—. ¡Seguid adelante! ¡Avanzad cien pasos y deteneos! La línea romana avanzó y lentamente las centurias de los flancos y las carretas de suministros se deslizaron por los huecos y volvieron a ocupar sus puestos en la formación de cuadro, llevando con ellos a los prisioneros supervivientes. Sólo permanecieron al otro lado de la barricada las dos centurias de retaguardia que poco a poco iban cediendo terreno bajo la arremetida de los mejores guerreros durotriges. Mientras su centuria estaba detenida, Macro ordenó a Cato que realizara un rápido recuento de sus efectivos. —¿Y bien? —Si no me equivoco hemos perdido a catorce, señor. —De acuerdo. —Macro movió la cabeza en señal de satisfacción. Había temido que las bajas fueran más numerosas—. Ve e informa de ello al centurión Hortensio. —Sí, señor. Hortensio no fue difícil de localizar; un torrente de órdenes y gritos de ánimo se oía por encima de los sonidos de la batalla, aunque entonces la voz tenía la aspereza del agotamiento extremo. Hortensio escuchó el informe de efectivos e hizo un rápido cálculo mental. —Eso quiere decir que tenemos más de cincuenta bajas, y todavía quedan por contar las cohortes de retaguardia. ¿Cuánto crees que falta para que amanezca? Cato se obligó a concentrarse. —Calculo que unas cuatro o quizá cinco horas. —Demasiado tiempo. Vamos a necesitar a todos y cada uno de los hombres de la formación. No puedo prescindir de más soldados para utilizarlos de guardianes… —El centurión superior se dio cuenta de que no tenía alternativa—. Vamos a tener que perder a los prisioneros —dijo con una amargura inequívoca. —¿Señor? —Vuelve con Macro. Dile que reúna a algunos hombres y que mate a los prisioneros. Que se cerciore de que se dejan los cadáveres junto a los britanos que acabamos de matar al otro lado de la barricada. No tiene sentido proporcionarle al enemigo mas motivos de queja. ¿A qué estás esperando? ¡Vete! Cato saludó y regresó corriendo a su centuria. Unas náuseas le subieron de la boca del estómago cuando pasó junto a las figuras arrodilladas de los prisioneros. Se maldijo por ser un débil idiota sentimental. ¿Acaso aquellos mismos hombres no habían matado a todos sus prisioneros? Y no tan sólo los habían matado, sino que además los habían torturado, violado y mutilado. La imagen del rostro del niño de rubísimos cabellos que miraba inerte desde el montón de cadáveres del pozo empezó a girar ante sus ojos, de los que brotaron unas amargas lágrimas de confusa ira al tiempo que lo invadía un sentimiento de injusticia. Por mucho que hubiera deseado la muerte de todos y cada uno de los durotriges, llegado el momento de matar a esos prisioneros una extraña reserva de moralidad hacía que le pareciera mal. Macro también vaciló al oír la orden. —¿Matar a los prisioneros? —Sí, señor. Ahora mismo. —Entiendo. —Macro estudió la ensombrecida expresión del joven optio y tomó una rápida decisión—. Pues y a me encargo y o. Tú quédate aquí. Mantén a los hombres formados y dispuestos, no vay a a ser que a esos tipos se les meta en sus cabezotas britanas volver a atacar. Cato clavó la mirada en la nieve revuelta que se extendía por delante de la cohorte. Aún cuando los gritos y chillidos lastimeros se alzaron desde una corta distancia a sus espaldas, se negó a darse la vuelta e hizo ver que no los oía. —¡La vista al frente! —les bramó a los hombres más próximos a él, que se habían vuelto para ver de dónde provenía aquel horrible alboroto. Finalmente éste se fue apagando y los últimos gritos quedaron ahogados por los sonidos del combate que tenía lugar en la retaguardia de la formación. Cato aguardó nuevas órdenes, entumecido a causa del frío, y el agotamiento, abrumado su espíritu por el acto sangriento que el centurión Hortensio había mandado llevar a cabo. No importaba lo mucho que intentara justificar la ejecución de los prisioneros en términos de la supervivencia de la cohorte, o del bien merecido castigo por la masacre de los atrebates habitantes de Noviomago: no le parecía bien matar a sus cautivos a sangre fría. Macro se abrió paso lentamente entre sus hombres para volver a ocupar su puesto en la primera fila de su centuria. Se situó al lado de Cato, con una expresión adusta en el rostro y en silencio. Cato miró a su superior, un hombre al que había llegado a conocer bien durante el último año y medio. Enseguida había aprendido a respetar a Macro por sus cualidades como soldado y, lo que era más importante, por su integridad como ser humano. Si bien dudaría en llamar amigo al centurión directamente, sí que entre ellos se había creado una cierta intimidad. No exactamente como la del padre y el hijo, sino más bien como la que podía darse entre un hermano bastante may or y de mucho mundo y su hermano menor. Macro, Cato lo sabía, sentía por él cierto orgullo y se alegraba de sus logros. Para Cato, Macro personificaba todas aquellas cualidades a las que él aspiraba. El centurión vivía a gusto consigo mismo. Era soldado hasta la médula y no tenía otra ambición en la vida. El tortuoso auto análisis que Cato se infligía a sí mismo no iba con él. Las actividades intelectuales que le habían animado a ser indulgente consigo mismo cuando lo educaron como miembro del servicio imperial no servían de preparación para la vida en las legiones. No servían de preparación en absoluto. El noble idealismo que Virgilio prodigaba en su visión del destino de Roma como civilizadora del mundo no guardaba relación con el terror manifiesto del combate de aquella noche, ni con el sangriento horror de la necesidad militar que había obligado a matar a los prisioneros. —Estas cosas pasan, muchacho —dijo Macro entre dientes—. Estas cosas pasan. Hacemos lo que tenemos que hacer para ganar. Hacemos lo que debemos hacer para ver la luz al día siguiente. Pero eso no lo hace más fácil. Cato observó durante un momento a su centurión antes de asentir sombríamente con un movimiento de cabeza. —¡Cohorte! —bramó Hortensio desde la retaguardia de la formación—. ¡Adelante! Las últimas centurias habían atravesado la barricada y habían vuelto a formar al otro lado sin dejar de rechazar el asalto, cada vez más desesperado, de la infantería pesada de los durotriges. Pero en cuanto quedó claro que el intento de atrapar y destruir a la cohorte había fallado, la lucha de los durotriges decay ó de ese modo extraño e indefinible con el que un sentimiento análogo se extiende en una multitud. Con cautela, se separaron de los romanos y simplemente se quedaron quietos en silencio mientras la cohorte se alejaba de ellos marchando lentamente. Las desafiantes líneas de los legionarios permanecían intactas y habían dejado un rastro de cadáveres nativos a su paso. Pero la noche estaba lejos de terminarse. Aún quedaban largas horas antes de que el alba extendiera sus primeros y débiles dedos por encima del horizonte. Las suficientes para ajustar cuentas con los romanos. La cohorte siguió adelante en la oscuridad, con la formación de cuadro bien compactada alrededor de los carros de suministros que cargaban con las bajas. Los gemidos y gritos de los heridos coreaban cualquier sacudida y les crispaban los nervios a los compañeros que aún estaban en condiciones de marchar. Éstos aguzaban el oído, atentos a cualquier señal de que el enemigo se acercaba, y maldecían a los heridos y el chirrido y estruendo de las ruedas de las carretas. Los durotriges continuaban ahí, siguiendo a la cohorte. Los disparos de honda salían zumbando de la oscuridad y la may oría de ellos repiqueteaba contra los escudos, pero a veces daban en el blanco e iban reduciendo los efectivos de la cohorte uno a uno. Las filas se cerraban y la formación iba mermando paulatinamente a medida que transcurría la noche. Las hondas no eran el único peligro. Los carros de guerra que la cohorte había visto por última vez antes de anochecer avanzaban entonces con gran estruendo por las laderas y de vez en cuando se abalanzaban contra los legionarios profiriendo unos gritos de guerra que helaban la sangre. Luego, en el último momento, viraban y se alejaban, después de haber arrojado sus lanzas contra las filas romanas. Algunas de ellas causaron entre los legionarios unas heridas aún más terribles que las de los proy ectiles de honda. Mientras duró todo aquello el centurión Hortensio siguió dando órdenes a gritos y amenazaba con terribles castigos a aquellos a los que motivaba más el miedo, en tanto que animaba al resto. Cuando los durotriges les lanzaban improperios desde la oscuridad, Hortensio les respondía a un volumen propio de un campo de desfiles. Por fin el cielo empezó a iluminarse por el este y lentamente fue adquiriendo una pálida luminiscencia hasta que no quedó ninguna duda de la proximidad del alba. A Cato le dio la sensación de que la mañana era atraída al horizonte casi únicamente por la fuerza de voluntad de los legionarios en tanto que todos y cada uno de los soldados miraba con ansia hacia la luz creciente. Poco a poco la oscura geografía que los rodeaba se descompuso en tenues sombras grisáceas y los romanos al fin pudieron ver de nuevo al enemigo, unas débiles figuras que se extendían a ambos flancos y que seguían de cerca a la cohorte mientras ésta continuaba avanzando como podía, agotada y maltrecha pero aún intacta y dispuesta a reunir fuerzas suficientes para resistir un último ataque. Más adelante el terreno se elevaba suavemente formando una loma baja, y cuando las primeras filas de la centuria llegaron a la cima Cato levantó la mirada y vio, a no más de tres millas de distancia, el bien definido contorno de los terraplenes del campamento fortificado de la segunda legión. Por encima de la fina y oscura línea de la empalizada pendía una nube de humo de leña de un sucio color castaño y Cato se dio cuenta de lo hambriento que estaba. —¡Ya falta poco, muchachos! —exclamó Macro—. ¡Llegaremos a tiempo para el desay uno! Pero en el preciso momento en que el centurión hablaba, Cato vio que los durotriges se estaban concentrando para realizar otro ataque. Un último intento de destruir al enemigo que durante toda la noche se las había arreglado para evitar su destrucción. Un último esfuerzo para vengarse de forma sangrienta de sus compañeros, cuy os cuerpos y acían desparramados a lo largo de la línea de marcha de la cuarta cohorte. Capítulo XVI —¿Ay er por la tarde, dices? —Vespasiano arqueó las cejas cuando el decurión de caballería terminó su informe. —Sí, señor —respondió el decurión—. Aunque y a más bien era de noche que por la tarde, señor. —¿Y cómo es que no habéis regresado a la legión hasta el amanecer? El decurión bajó la mirada y parpadeó un instante. —Al principio nos íbamos topando con ellos continuamente, señor. Daba la impresión de que estaban por todas partes, jinetes, cuadrigas, infantería… de todo. De modo que dimos la vuelta, retrocedimos y efectuamos un rodeo durante la noche. Al cabo de un rato me di cuenta de que me había perdido y tuve que modificar el rumbo. Antes del amanecer y a estábamos de camino al oeste, señor. Tardamos un poco en divisar Calleva. Entonces vinimos lo más rápido que pudimos, señor. —Entiendo. —Vespasiano escudriñó la expresión del decurión buscando alguna señal de malicia. No toleraría que ningún oficial antepusiera su seguridad personal a la de sus compañeros. Cubierto de barro y al parecer agotado, el decurión se cuadró con toda la dignidad de la que fue capaz. Hubo un tenso silencio mientras Vespasiano lo miraba fijamente. Al final, dijo—: ¿Con cuántos efectivos contaban los durotriges? Se alegró al ver que el decurión hacía una pausa para considerar su respuesta, en vez de tratar de complacer de forma impulsiva a su legado con un cálculo apresurado. —Dos mil… dos mil quinientos tal vez, pero no más, señor. Quizás una cuarta parte fuera infantería pesada. El resto eran tropas ligeras, algunas de ellas armadas con hondas, y había unos treinta carros de guerra. Eso es todo lo que vi, señor. Podrían haberse añadido más durante la noche. —Lo sabremos muy pronto. —Vespasiano hizo un gesto con la cabeza para señalar la entrada de la tienda—. Tú y tus hombres podéis retiraros. Que coman y descansen. El decurión saludó, se dio la vuelta rápidamente y se alejó del escritorio del legado. A sus espaldas, Vespasiano llamó con un grito al oficial de Estado May or que estaba de servicio. Al cabo de un instante uno de los tribunos subalternos, uno de los hijos menores del clan de los Camilos (mucha túnica ricamente adornada y poco cerebro) irrumpió en la tienda apartando al decurión al pasar. —¡Tribuno! —rugió Vespasiano. Tanto el decurión como el tribuno se estremecieron—. ¡Te agradecería que no trataras a tus compañeros oficiales con tanta descortesía! —Señor, y o sólo respondía a… —¡Basta! Si vuelve a suceder algo parecido haré que el decurión aquí presente te lleve con él a una prolongada patrulla que no olvidarás fácilmente. El decurión esbozó una amplia sonrisa de deleite al imaginarse ese joven y delicado culo aristocrático en carne viva a causa del roce de la silla. Luego agachó la cabeza para salir de la tienda y fue a ver a sus hombres. —Tribuno, da la orden para que la legión se ponga en estado de alerta. Quiero a la primera, segunda y tercera cohortes listas para emprender la marcha lo más pronto posible. El resto guarnecerán las defensas. Las quiero formadas en el sendero al otro lado de la puerta sur. ¿Lo has entendido? —¡Sí, señor! —Pues ocúpate de ello, por favor. El joven se dio la vuelta y corrió hacia la entrada. —¡Tribuno! —lo llamó Vespasiano. El tribuno se giró y se sorprendió al ver una débil sonrisa en el rostro de Vespasiano. —Quinto Camilo, trata de irradiar una calmada profesionalidad cuando estés cumpliendo con tu deber. Encontrarás que te ay udará en las relaciones con los oficiales de carrera y no alarmará tanto a los soldados bajo tu mando. A nadie le gusta pensar que su destino está en manos de un colegial demasiado crecido. El tribuno se puso rojo como un tomate pero se las arregló para contener el enojo y la vergüenza que sentía. Vespasiano ladeó la cabeza para señalar la entrada y el tribuno se volvió y se alejó caminando con rigidez. Había sido un severo desaire, pero a partir de entonces Camilo consideraría con más detenimiento su manera de comportarse. La forma en que uno se presentaba ante los oficiales de carrera y la tropa determinaba la estima en la que éstos tendrían a las clases más altas de la sociedad romana. Vespasiano era muy consciente de que, por regla general, los jóvenes aristócratas que cumplían su período de servicio en las legiones eran despreciados por la tropa. Y la arrogante inmadurez de jóvenes caballeros como Camilo no hacía más que empeorar el lamentable estado de las cosas. Las distinciones sociales dentro de la esfera militar eran y a de por sí un tema delicado, sin necesidad de que la situación empeorara. Si en el futuro Camilo adoptaba el porte de un profesional tranquilo, eso contribuiría en cierta medida a paliar el resentimiento de los soldados que tal vez algún día tuviera que dirigir en batalla. Los pensamientos de Vespasiano volvieron al asunto que había estado considerando antes de que le llegara la noticia de la situación apurada de la cuarta cohorte. Todavía no había recibido respuesta al mensaje que le había enviado al general Plautio. El mensajero podía haberse retrasado, por supuesto. Los senderos de los nativos eran de una calidad muy mala aún cuando hacía buen tiempo. No obstante, incluso considerando ese factor, a esas alturas y a debería haber tenido noticias del general. Un día más, decidió. Si a la mañana siguiente seguía sin saber nada, mandaría otro mensaje. Mientras tanto, las trompetas hacían sonar el toque de reunión; los legionarios estarían saliendo a trompicones de las tiendas, soltando maldiciones a la vez que se abrochaban como podían la coraza y las armas. Todos los soldados estaban entrenados para responder instantáneamente a la llamada de la trompeta y el legado no era una excepción. —¡Pasad la orden de que venga mi esclavo personal! —gritó Vespasiano. El ascenso por las escaleras de la atalay a situada por encima de la puerta sur sirvió para recordarle a Vespasiano la baja forma que había adquirido durante los últimos meses. Se metió por la trampilla y se quedó apoy ado en el antepecho un momento, respirando con dificultad. Tenía que haber hecho aquello antes de ponerse la robusta coraza. El peso muerto del bronce plateado sumado al resto de su equipo duplicaba el esfuerzo requerido para trepar por las escaleras. Demasiado papeleo y muy poco ejercicio, reflexionó Vespasiano, y eso iba a ser su ruina como soldado. A sus treinta y cinco años empezaba a sentir el comienzo de la madurez y era muy humano preferir las comodidades domésticas a las penurias físicas de las campañas. El período de servicio de Vespasiano finalizaría el año próximo y la perspectiva de volver a Roma, con todas las oportunidades para darse caprichos que ello implicaba, era muy reconfortante. Hasta valdría la pena perder un miembro si ello suponía escapar del horrible clima de aquella isla de humedad y llovizna perpetuas. No obstante, ninguno de los nativos con los que había tenido trato social en Camuloduno había expresado la más mínima queja sobre el clima britano cuando él había sacado el tema. La humedad debía de habérseles subido a la cabeza, decidió Vespasiano con una sonrisa irónica. Levantó la vista, apartó todos sus pensamientos y se concentró en la situación que se revelaba ante él bajo la luz del sol de primera hora de la mañana. Abajo, los sólidos troncos de la puerta sur se habían abierto hacia el interior y la primera cohorte, con el doble de efectivos que las demás, pasó lentamente por la puerta. Tras ellos emprenderían la marcha dos cohortes más, casi dos mil hombres en total. Vespasiano confiaba en que dicha fuerza sería más que suficiente para ahuy entar a los durotriges que se aglomeraban alrededor de las lejanas filas de la cuarta cohorte, apenas visibles en la cima de una colina distante. Calculó que la cuarta se encontraba todavía a unas tres millas de distancia, lo cual significaba que la columna de relevo no la alcanzaría hasta al cabo de una hora más o menos. La cuarta cohorte tendría que ser capaz de mantener a ray a a los durotriges al menos durante ese tiempo. Vespasiano estaba contento con la manera en que habían ido las cosas. En lugar de tener que pasarse infructuosas semanas consolidando las defensas de los atrebates y tratando de dar caza a los grupos de asaltantes durotriges, sus jefes Druidas los habían entregado amablemente a la segunda legión. Si ese día podían infligirles una rápida derrota, la inminente campaña iba a tener muy buen comienzo. Un crujido en la escalera le hizo volver la cabeza. Un hombre corpulento apareció por la trampilla. Con más de metro ochenta de altura y unos anchos hombros acordes con ella, el prefecto del campamento de la segunda legión era un veterano canoso con una lívida cicatriz atravesándole la cara desde la frente hasta la mejilla. Dado que era el oficial de carrera de más rango de la legión, era un soldado de enorme experiencia y coraje. En ausencia de Vespasiano, o en caso de que éste muriera, Sexto asumiría el mando de la legión. —Buenos días, Sexto. ¿Has venido a ver el combate? —Por supuesto, señor. ¿Qué tal lo están haciendo los muchachos de la cuarta? —No demasiado mal. Mantienen la formación y se dirigen hacia aquí. Para cuando llegue allí con los refuerzos imagino que y a habrá terminado todo. —Puede ser —replicó Sexto encogiéndose de hombros al tiempo que entrecerraba los ojos para observar la distante contienda—. ¿Está seguro de que quiere ir al frente de la columna de relevo, señor? —¿Crees que no debería hacerlo? —Para serle sincero, señor, no. Los legados deben ocuparse de la legión como unidad, no de ir ganseando por ahí con detalles secundarios. Vespasiano sonrió. —Y ésos son cosa tuy a, supongo. —Sí, señor. Da la casualidad de que sí. —Bueno, me hace falta ejercicio. A ti no. De modo que sé buen chico y encárgate de todo aquí durante una hora más o menos. Intentaré no dejar tu primera cohorte hecha un desastre. Ambos se rieron; los prefectos del campamento eran ascendidos del rango de centurión superior de la primera cohorte y tenían fama de proteger el último mando de campaña de sus carreras. Vespasiano se dio la vuelta y, atravesando la trampilla con soltura, bajó por la escalera de la torre de guardia. De nuevo en el suelo, se detuvo junto a la puerta, donde su esclavo personal le puso el casco con cuidado y le ató bien las correas bajo la barbilla. Los soldados de la tercera cohorte pasaban por su lado pisando fuerte, dirigiéndose hacia las puertas para franquearlas y unirse a la columna formada en el sendero que había fuera. Vespasiano sintió que lo inundaba una oleada de entusiasmo ante la perspectiva de dirigir la columna de refuerzo y acudir en ay uda de la cuarta cohorte. Tras el tedio del largo invierno, cuy a may or parte había pasado cómodamente en los barracones provisionales, se presentaba la oportunidad de volver a servir como un soldado propiamente dicho. Vespasiano dejó que su esclavo personal diera un último pellizco a la cinta roja atada en su coraza y luego se dio la vuelta para salir del campamento y ocupar su puesto al frente de la columna. Antes de que cruzara la puerta, un grito agudo que venía de lo alto de la torre de vigilancia hizo que se detuviera a mitad de una zancada. —¡Se acercan unos jinetes por el nordeste! —¿Y ahora qué pasa? —rezongó Vespasiano al tiempo que se propinaba una airada palmada en el muslo. A través de la puerta vio a las tres cohortes que aguardaban para ir a ay udar a sus compañeros. Pero no podía dejar la legión hasta no haber aclarado si el campamento estaba amenazado por otro frente. Al mismo tiempo, cualquier retraso en la misión de ay uda a la cuarta cohorte costaría vidas. La columna de refuerzo tenía que ponerse en camino enseguida. Y puesto que él tenía que investigar lo que se había divisado por el nordeste, haría falta otro comandante. Levantó la vista hacia la atalay a—. ¡Prefecto! Un rostro, oscuro en contraste con el cielo, apareció por encima de la empalizada. —¿Sí, señor? —Toma el mando aquí. Después de atravesar el campamento a todo correr y trepado a la torre de vigilancia de la puerta norte, Vespasiano y a volvía a estar absolutamente sin resuello. Al tiempo que se agarraba al antepecho y respiraba profundamente, echó un último vistazo a la columna de refuerzo que avanzaba serpenteando por la ondulada campiña hacia la oscura concentración de diminutas figuras que constituían la cuarta cohorte. Se podía confiar en Sexto para que se encargara de que la operación de rescate se llevara a cabo con el menor número de víctimas posible. Por regla general, los prefectos de campamento hacía tiempo que habían dejado atrás el desagradable (y peligroso) afán de gloria de algunos de los oficiales subalternos. A decir verdad, los hombres de la columna de refuerzo probablemente estuvieran más seguros con Sexto al mando que bajo sus propias órdenes. Esa idea no contribuy ó demasiado a mitigar la frustración que había sentido al tener que transferir el mando al prefecto del campamento. En cuanto se le normalizó la respiración, Vespasiano se dio la vuelta y se acercó al centinela que vigilaba el norte. —Veamos, ¿dónde están esos malditos jinetes? —Ahora mismo no los veo, señor —respondió el centinela con nerviosismo porque no quería que su legado sospechara que podría ser una falsa alarma. Continuó hablando rápidamente—. Descendieron por esa hondonada de ahí, señor. Hace tan sólo un instante. Deberían volver a aparecer en cualquier momento, señor. Vespasiano miró en la dirección indicada, un valle poco profundo que se extendía paralelo al campamento a apenas una milla de distancia. Pero la única señal de vida era una fina voluta de humo que surgía de un pequeño grupo de chozas de techo de paja. Esperaron en silencio y el centinela se iba poniendo cada vez más nervioso, deseando con todas sus fuerzas que reaparecieran los jinetes. —¿A cuántos viste? —A unos treinta más o menos, señor. —¿De los nuestros? —Estaban demasiado lejos para asegurarlo, señor. Podría ser que llevaran capas rojas. —¿Podría ser? —Vespasiano miró al centinela, un hombre may or que debía de haber servido bastantes años con las águilas. Sin duda los suficientes para saber que un centinela sólo debía informar de los detalles cuando estuviera seguro de ellos. El legionario se puso tenso bajo la mirada del legado y fue lo bastante astuto como para abstenerse de hacer ningún otro comentario. En su interior, Vespasiano estaba furioso por haber tenido que acudir a la torre de vigilancia. Si hubiera sabido antes cuántos eran los jinetes que se acercaban, podría haber dejado que Sexto se ocupara del asunto. Bueno, y a era demasiado tarde, reflexionó, y sería de mala educación desquitarse con aquel nervioso centinela. Mejor sería mantener un aire de imperturbabilidad y mejorar la imagen de comandante impasible que les ofrecía a los hombres de su legión. —¡Mire, señor! —El centinela señaló con la mano por encima de la empalizada. Una fila de cascos con penacho subía cabeceando por la ladera del valle. Por encima de ellos ondeaba un banderín de color púrpura. —¡Es el general en persona! —exclamó el centinela con un silbido. Vespasiano se acongojó. De modo que el general había recibido su mensaje. Entonces y a sabía que su familia corría un grave peligro. Vespasiano se acordó de su propia mujer embarazada y de su hijo pequeño y comprendió a su general. Pero la compasión no disipó su temor sobre el estado de ánimo de su superior. De pronto Vespasiano fue consciente de que el centinela lo observaba. —¿Qué pasa, soldado? ¿No has visto nunca a un general? El centinela se sonrojó pero, antes de que pudiera responder, Vespasiano le ordenó que bajara a avisar al centurión de servicio de la llegada del general Plautio. Las habituales formalidades que se le debían a un general al mando tendrían que organizarse a toda prisa. Vespasiano se quedó en la atalay a hasta que regresó el centinela, observando la columna que se acercaba a medio galope a la puerta norte. La guardia montada del general iba delante, seguida por el mismo Plautio y un puñado de oficiales del Estado May or. Con ellos cabalgaban dos figuras encapuchadas y detrás venía la sección de retaguardia, que avanzaba escoltando a cinco Druidas que iban atados a sus monturas. A medida que se aproximaban, Vespasiano pudo distinguir la espuma en las ijadas de los caballos; era evidente que a las bestias las habían llevado al límite de su resistencia a causa del deseo del general de llegar a la segunda legión con la máxima prontitud. Vespasiano descendió rápidamente de la torre y ocupó su puesto al final de la guardia de honor formada a ambos lados de la entrada. Daría buena impresión si recibía al general en persona. El golpeteo de los cascos y a era perfectamente audible y Vespasiano le hizo un gesto con la cabeza al centurión al mando de la guardia de honor. —¡Abrid las puertas! —gritó el centurión. La tranca fue retirada y luego, con un intenso crujido, se tiró de las puertas para abrirlas lo máximo posible. Se hizo en el momento justo, puesto que al cabo de unos instantes el primer miembro de la guardia personal del general frenó su caballo a un lado de la entrada y esperó a que Plautio entrara primero al campamento. El general, seguido por los miembros de su Estado May or, puso el caballo al paso mientras el centurión de la guardia bramaba sus órdenes. —¡Guardia de honor… presenten armas! Los legionarios empujaron las jabalinas hacia delante, inclinadas, y el general respondió con un saludo en dirección a las tiendas de mando donde se habían depositado los estandartes de la segunda legión en un santuario provisional. Plautio se detuvo junto a Vespasiano y desmontó. —¡Me alegro de verlo, general! —sonrió Vespasiano. —Vespasiano. —Plautio lo saludó con una breve inclinación de la cabeza—. Tenemos que hablar, enseguida. —Sí, señor. —Pero antes, por favor, ocúpate de que mi escolta… y mis compañeros — señaló a los oficiales de Estado May or y a las dos figuras encapuchadas—, ocúpate de que estén cómodos, en algún lugar tranquilo. Los Druidas se pueden dejar atados con los caballos. —Sí, señor. —El legado le hizo una señal con la mano al centurión de guardia para que se acercara y le pasó las instrucciones. Los caballos, reventados por el esfuerzo al que habían sido sometidos, resoplaban, ensanchando los ollares con cada respiración profunda. La escolta del general llevó los caballos hacia los establos y el centurión de guardia condujo a los oficiales del Estado May or, sucios de barro, al comedor de los tribunos. Las dos figuras con capa y capucha siguieron a los demás en silencio. Vespasiano las observó con curiosidad y Plautio le dirigió una débil sonrisa. —Te lo explicaré luego. Ahora mismo tenemos que hablar de mi mujer y mis hijos. Capítulo XVII En cuanto los exhaustos soldados de la cuarta cohorte divisaron el campamento de la segunda legión, una ovación espontánea brotó de sus labios. Los durotriges, y sus cabecillas Druidas, aún podían ver frustrados sus esfuerzos por aniquilarlos. A una distancia de una hora escasa de marcha se encontraba la seguridad de las defensas y el final de aquella horrible prueba de resistencia por la que los había hecho pasar el centurión Hortensio. Pero si bien a los romanos se les levantó el ánimo al ver el campamento, lo mismo ocurrió con la determinación del enemigo de acabar con los hombres de la cohorte antes de que sus compañeros acudieran en su ay uda. Con un aullido salvaje, los durotriges cay eron sobre las apiñadas filas de la formación romana. Hacía y a rato que el escudo y la espada de Cato se habían convertido en una carga insoportable y los músculos de los brazos le ardían debido al suplicio de soportar su peso. Aunque había compartido con los demás soldados los gritos de entusiasmo al ver el campamento, la distancia que mediaba lo llenó de desesperación. La misma desesperación que siente un hombre que se ahoga al ver la costa a lo lejos en un mar encrespado. Acababa de pensarlo cuando el inmenso rugido de furia del ataque de los durotriges se oy ó a ambos lados y en la retaguardia del cuadro. El sordo repiqueteo de los golpes de escudo y el choque metálico de las armas se oían con más intensidad que nunca. La formación romana flaqueó, luego se detuvo por el impacto del ataque y tardó un momento en volver a afirmar su pared de escudos. En cuanto Hortensio se convenció de que su cohorte sabía cómo defenderse, dio la orden de continuar el avance. El cuadro hueco siguió adelante de nuevo, rechazando a los frenéticos guerreros que se aferraban a sus talones. Las bajas romanas empezaban a ser tan numerosas que y a quedaba poco sitio en los carros apiñados en el reducido espacio del centro del cuadro. Los heridos observaban con expresiones desoladas cómo sus compañeros hacían lo que podían en una lucha desigual. Cada sacudida de una carreta provocaba nuevos gemidos y gritos de aquellos que iban en su interior, pero no había tiempo para detenerse y ocuparse de sus heridas. Bajo aquellas desesperadas circunstancias Hortensio podía prescindir de muy pocos hombres para que cuidaran de las bajas y únicamente las heridas más graves se habían vendado de cualquier manera. La sexta centuria, al frente del cuadro, podía ver con claridad el campamento de la legión. Aquella visión atormentaba a Cato, pero el paso de tortuga de la cohorte sólo servía para convencerlo de que nunca conseguirían llegar. Los durotriges acabarían con los exhaustos legionarios mucho antes de que éstos pudieran alcanzar la seguridad de los terraplenes. —¿Qué demonios están haciendo ahí abajo? —A Macro le centellearon los ojos con amarga frustración cuando vio la tranquila quietud del campamento—. Esos jodidos centinelas deben de estar ciegos. Ya verás cuando les ponga las manos encima… A un lado, la infantería pesada de los durotriges, que había vuelto a reunirse tras el feroz combate nocturno, pasó a toda prisa junto al cuadro. Cato no podía hacer nada más que mirarlos con desesperación, pues el plan de los britanos estaba claro. Cuando quedaran unos cien pasos de distancia entre ellos y la cohorte, la columna enemiga se movería oblicuamente respecto a la cara del cuadro romano y rápidamente se desplegaría en una línea de batalla, con un pequeño grupo de honderos en cada extremo. Y se mantendrían allí firmes, lanzando sus gritos de desafío a la cohorte mientras la pared de escudos se aproximaba. Los legionarios habían vencido a los durotriges durante toda la noche, pero en aquellos momentos se encontraban y a al límite de sus fuerzas. Apenas habían dormido una hora en los casi tres días de dura marcha. Medio adormilados, sus doloridos ojos atisbaban desde unos rostros mugrientos y enmarañados con barba de varios días. Los romanos más jóvenes, de la edad de Cato, tenían poco vello facial, pero sus facciones demacradas los hacían parecer mucho más viejos. Los lados y la retaguardia del cuadro y a no formaban una línea firme y empezaron a ceder terreno bajo la incesante presión de sus menos cansados rivales, que empezaban entonces a intuir por fin la victoria. Muy pronto el cuadro dejó de serlo, para convertirse en un grupo deforme de soldados que luchaban por sobrevivir. La voz del centurión Hortensio, ronca y cascada, volvió a alzarse por encima del estrépito de la batalla. —¡Ya vienen, muchachos! La legión viene a por nosotros. —Al frente del cuadro, Cato miró por encima de las filas de los britanos (que se encontraban y a a apenas unos cuarenta pasos) y vio que las cohortes salían por la puerta sur del campamento con sus bruñidos cascos que brillaban bajo el sol de primera hora de la mañana. Pero los separaban algunas millas y tal vez no llegaran a tiempo de salvar a los hombres de la cuarta. —¡No os paréis! —gritó Hortensio—. ¡No os paréis! Cada paso adelante disminuía la distancia entre las dos columnas romanas. Cato apretó los dientes y esgrimió su espada hacia la revuelta concentración de infantería pesada de los durotriges. —¡Cuidado! —chilló Macro—. ¡Hondas! Los romanos consiguieron resguardarse bajo sus escudos justo a tiempo cuando la primera descarga salió disparada en diagonal desde los flancos de la línea enemiga. Con un rugido los durotriges se lanzaron al ataque inmediatamente después. El seco golpeteo y el chasquido de los proy ectiles de honda en el frente del cuadro demostraron que los honderos se habían asegurado de apuntar bien. Pero un proy ectil pasó volando por encima de la cabeza de Cato y alcanzó a una de las mulas enjaezadas a una carreta en el centro de la formación. Le pulverizó el ojo y el hueso que rodeaba la cuenca y, con un alarido de agonía, la mula corcoveó, tirando de los arreos y aterrorizando a las otras tres bestias enganchadas al mismo carro. En un instante el carro viró bruscamente golpeando a su vecino y, con un crujido de protesta por parte del forzado eje, se fue inclinando lentamente y volcó. Los heridos salieron despedidos y quedaron desparramados bajo los lacerantes cascos de las mulas presas del pánico. Un soldado, aplastado por un lado de la carreta, dejó escapar un terrible quejido antes de ahogarse con la sangre que le salía a borbotones por la boca. Cay ó de espaldas, inerte. Los estridentes rebuznos de la descalabrada mula hendían el aire e hicieron que Cato se estremeciera. Los heridos que habían caído al suelo se arrastraron tratando por todos los medios de alejarse de las aterrorizadas mulas, pero muchos de ellos fueron pisoteados antes de poder salir de ahí. Entonces volcó otra carreta y nuevos alaridos de terror y dolor llenaron el aire. —¡Cohorte! ¡Alto! —gritó Hortensio—. ¡Apaciguad a esas malditas mulas! Se abalanzó hacia el animal herido que había organizado aquel caos y hundió la espada en la garganta de la mula. La sangre salió a borbotones. Por un momento la mula se quedó allí parada con la cabeza colgando tontamente mientras miraba el charco carmesí que se estaba formando junto a sus cascos. Luego le fallaron las rodillas y se desplomó sobre la sangre, el barro y la nieve. —¡Matadlas a todas! —chilló Hortensio, y empujó a los soldados más próximos hacia los aterrorizados animales. Acabó todo en un momento y los heridos supervivientes fueron depositados de nuevo bajo la escasa protección de los carros que permanecían intactos. La cohorte y a no podía moverse, no sin abandonar a sus heridos a la sangrienta ferocidad de los durotriges. Por un instante, Cato se preguntó si Hortensio tendría la sangre fría suficiente para salvar lo que quedaba de su cohorte e intentar escapar hacia la centuria de refuerzo. Pero se mantuvo fiel al código de su rango. —¡Cerrad filas! ¡Cerrad filas en torno a las carretas! Los legionarios que se encontraban en la retaguardia y en los lados trataron de distanciarse poco a poco al tiempo que propinaban estocadas a los durotriges, los cuales arremetían a golpes y cuchilladas contra la pared de escudos, haciéndola retroceder hasta que los romanos formaron un pequeño grupo compacto alrededor de los carros que aún eran utilizables. Los legionarios que tropezaron y cay eron a medida que iban cediendo terreno quedaron aplastados bajo los pies de los demás y luego los britanos los despedazaron. Cato se quedó pegado a Macro, protegiéndose tras su escudo y acometiendo contra el mar de rostros y miembros enemigos que tenía frente a él. —¡Ten cuidado, muchacho! —le gritó Macro—. ¡Estamos justo al lado de las mulas! Cato pisó la sangre de los animales con un chapoteo y notó el roce de la piel de la mula en la pantorrilla. A ambos lados, los soldados de la sexta centuria retrocedían hacia los cuerpos de las mulas, demasiado apiñados a causa de los durotriges para poder rodearlas o pasar por encima de ellas. Con un rugido desafiante, Macro clavó la punta de la espada en el rostro de un rival. Mientras el hombre caía, aprovechó la oportunidad para pasar apresuradamente por encima del ijar de la mula. —¡Vamos, Cato! Por un momento el optio se vio frente a dos britanos jóvenes como él, pero con una espesa mata de pelo encalado en forma de unas desgreñadas puntas blancas. Uno de ellos iba armado con una lanza de guerra de hoja ancha mientras que el otro llevaba una espada corta que le había arrebatado a algún romano muerto. Ambos empezaron a amagar con la esperanza de que el optio se distrajera lo suficiente como para poder propinarle una estocada mortal, pero él no dejó de mover su escudo, presentándolo primero de una manera, luego de otra, pasando rápidamente la mirada de la lanza a la espada y viceversa. No osaba tratar de pasar por encima de la mula muerta mientras los dos guerreros esperaban a que cometiera un error defensivo. De pronto la punta de la lanza se precipitó hacia delante. Cato movió su escudo de forma instintiva para responder a la amenaza y bajó la punta de la lanza de un golpe. Aprovechando la ocasión, el otro britano se adelantó y arremetió contra el estómago de Cato. Una mano agarró a Cato con brusquedad por la correa del arnés y tiró de él, levantándolo a peso por encima del cadáver de la mula. La espada no le alcanzó y Cato se quedó tumbado en el suelo, jadeando sin aliento. —¡Ahí casi te pillan! —Macro se rió y de un tirón puso a Cato de pie. Respirando con dificultad y agarrándose el pecho, Cato no pudo evitar maravillarse por la forma en que su centurión parecía regocijarse ante la perspectiva de una muerte inminente. Le resultaba extraña aquella locura, aquella euforia de la batalla, reflexionó Cato. Era una pena que no fuera a vivir lo suficiente para considerar más detalladamente el fenómeno. Los soldados de la cuarta cohorte cerraron filas instintivamente y formaron una irregular elipse alrededor de sus compañeros heridos. El enemigo se aglomeró en torno a ellos, golpeando y acuchillando los escudos romanos con creciente frenesí mientras trataba de destruir la cohorte antes de que la alcanzara la columna de refuerzo que marchaba a paso rápido hacia ellos, pero que aún estaba lejos. En la salvaje intimidad del corazón del combate, la mente de Cato quedó maravillosamente libre de cualquier pensamiento que no fuera la necesidad de acabar con la vida de su enemigo y de conservar la suy a. Sentía el escudo y la espada como si fueran una prolongación natural de su cuerpo. Desviando los golpes con uno y atacando con la otra, Cato se movía con la mortífera eficacia de una máquina bien entrenada. Al mismo tiempo, unos minúsculos detalles sensoriales, imágenes congeladas de la lucha, se consumían en su memoria: el acre hedor del sudor de mula y el más dulzón olor de la sangre, el suelo revuelto bajo sus botas enfangadas, los rostros de amigos y enemigos salpicados de sangre, salvajes y rabiosos, y el frío cortante de aquella mañana de invierno que hacía temblar todo su agotado cuerpo. Los durotriges iban acabando con los hombres de la cohorte de uno en uno. A los heridos los arrastraban hacia el centro en tanto que a los muertos los arrojaban fuera de la formación para evitar que sus cadáveres fueran un peligro bajo los pies de los compañeros que aún vivían. Y la cohorte perduraba; los enemigos muertos se apilaban frente a sus escudos de manera que los durotriges tenían que trepar por encima de ellos para atacar a los legionarios. Ofrecían un blanco perfecto para las espadas cortas mientras mantenían precariamente el equilibrio sobre aquella blanda e irregular masa de carne muerta y agonizante de la cual emanaban los aterrorizados gritos de los que aún vivían, que se oían por encima del ruido sordo de los escudos y del sonido agudo del choque del metal. La intensidad del momento privó a Cato de todo sentido del paso del tiempo. Se hallaba hombro con hombro con su centurión a un lado y el joven Fígulo al otro. Pero Fígulo y a no era aquel muchacho de facciones dulces permanentemente fascinado por un mundo que tan distinto era de aquellos miserables barrios bajos de Lutecia en los que había nacido. Fígulo había recibido una cuchillada encima de un ojo; la carne desgarrada le colgaba de la frente y tenía media cara cubierta de sangre. Sus delicados labios estaban retraídos en una mueca feroz al tiempo que bufaba y escupía debido al esfuerzo de la batalla. Podría haber pasado sin los meses de entrenamiento; dominado por la ira y el sufrimiento, propinaba golpes y cuchilladas con su espada corta, utilizándola de una manera para la que ésta no había sido diseñada. Aún así, los durotriges se apartaron de él, intimidados por su terrible cólera. Echó atrás la hoja para volver a acometer a fondo y le dio un codazo en la nariz a Cato. Por un instante al optio se le llenó la cabeza de una luz blanca antes de que le sobreviniera el dolor. —¡Ten cuidado! —le gritó Cato al oído. Pero Fígulo estaba totalmente absorto y cualquier llamada a la razón era inútil. Frunció el ceño y sacudió la cabeza una vez, luego volvió al ataque con un gruñido gutural. Un britano que empuñaba un hacha de guerra de mango largo se abalanzó sobre Cato. Él levantó el escudo y se dejó caer de rodillas, apretando los dientes a la espera del impacto. El golpe astilló la madera y alcanzó el pecho de un cadáver que y acía a los pies de Cato. El ímpetu del guerrero lo impulsó hacia delante, directo a la punta de la espada de Cato que le atravesó la clavícula y se le hundió en el corazón. Se desplomó de lado, llevándose con él la hoja de Cato. El optio agarró el arma que tenía más cerca, una larga espada celta de ornamentada empuñadura. Aquella arma poco familiar le resultó incómoda y difícil de manejar cuando trató de blandirla como si se tratara de una espada corta romana. —¡Vamos, cabrones! —gruñó Macro, y presentó la punta de su espada al enemigo más cercano—. ¡Vamos, he dicho! ¿A quién le toca? ¡Venga! ¿A qué estáis esperando, mariquitas de mierda? Cato soltó una carcajada que detuvo de golpe cuando oy ó el dejo de histeria que había en su risa. Sacudió la cabeza para tratar de desprenderse de una súbita sensación de mareo y se dispuso a seguir luchando. Pero no hacía falta. Las filas de los durotriges se estaban reduciendo visiblemente ante sus ojos. Ya no proferían sus gritos de guerra, y a no blandían sus armas. Simplemente se esfumaron, alejándose de los escudos romanos hasta que quedó un espacio de unos treinta pasos entre los dos bandos, cubierto de cuerpos desparramados y armas abandonadas o rotas. Aquí y allá los heridos gemían y se retorcían lastimeramente. Los legionarios guardaron silencio, a la espera del próximo movimiento de los britanos. —¿Qué ocurre? —preguntó Cato con voz queda en medio de aquella mudez repentina—. ¿Qué están tramando ahora? —No tengo ni puñetera idea —contestó Macro. Se oy ó un súbito sonido de pasos apresurados y los honderos y arqueros tomaron posiciones en la línea enemiga. Entonces hubo un momento de pausa, tras el cual se gritó una orden desde detrás de las tropas durotriges. —Ahora sí que estamos listos —dijo Macro entre dientes, y entonces se volvió rápidamente hacia el resto de la cohorte para lanzar una advertencia—. ¡Cubríos! Los legionarios se agacharon y se resguardaron bajo sus astillados escudos. Los heridos no podían hacer otra cosa que apretarse contra el fondo de las carretas y rogar a los dioses que les salvaran de la inminente descarga. Arriesgándose a mirar por el espacio que quedaba entre su escudo y el de Fígulo, Cato vio que los arqueros estiraban las cuerdas de sus arcos, acompañados por el zumbido creciente de las hondas. Se dio una segunda orden y los durotriges desataron su descarga a bocajarro. Las flechas y los proy ectiles de honda salieron volando hacia las apiñadas tropas de la cohorte junto con lanzas y espadas recogidas del campo de batalla, e incluso piedras, tal era el ardiente deseo de los durotriges de destruir a los romanos. Cato se agachó cuanto pudo bajo su maltrecho broquel, estremeciéndose ante el increíble estrépito causado por aquel aluvión de proy ectiles que caían y golpeaban contra cuerpos y escudos. Volvió la vista atrás y cruzó la mirada con la de Macro bajo la sombra de su propio escudo. —¡Siempre llueve sobre mojado! —exclamó Macro con una sonrisa forzada. —Hasta ahora esa es la historia de mi vida en el ejército, señor —replicó Cato al tiempo que trataba de esbozar una sonrisa que se correspondiera con la aparente intrepidez de su centurión. —No te preocupes, muchacho, me parece que y a se termina. Pero de pronto los disparos renovaron su intensidad y Cato se encogió mientras esperaba lo inevitable: el agudo martirio de una herida de flecha o de honda. Cada momento que permanecía ileso le parecía un auténtico milagro. Entonces, de golpe y porrazo, la descarga cesó. La atmósfera se calmó extrañamente. Sonaron los cuernos de guerra enemigos y Cato fue consciente de algún movimiento, pero no se atrevió a mirar, por si había más proy ectiles dirigiéndose hacia ellos. —¡Preparaos, muchachos! —exclamó la lastimera y ronca voz de Hortensio muy cerca de allí—. Va a haber un último intento de ataque. En cualquier momento. ¡Cuando y o lo diga, poneos en pie y preparaos para recibir la carga! No hubo ninguna carga, sólo el tintineo del equipo y el repiqueteo de los extremos de las lanzas mientras los durotriges se alejaban del anillo de escudos romanos y se marchaban en dirección opuesta al campamento de la segunda legión. El enemigo fue adquiriendo velocidad paulatinamente hasta que acabó marchándose a paso rápido. Una delgada cortina de tiradores formó en la retaguardia de la columna y se apresuraron a seguirla al tiempo que iban lanzando frecuentes miradas nerviosas hacia atrás. Macro se puso en pie con cautela y empezó a seguir al enemigo que se retiraba. —¡Bueno, que me… ! —Rápidamente enfundó su espada y se llevó la mano a la boca haciendo bocina—. ¡Eh! ¿Adónde vais gilipollas? Cato dio un respingo, alarmado. —¡Señor! ¿Qué cree que está haciendo? Los demás legionarios retomaron los gritos de Macro y todo un coro de burlas y abucheos persiguió a los durotriges mientras éstos caminaban por la cima de la poco elevada colina en dirección al valle que había al otro lado. La pulla de los romanos continuó unos momentos más antes de convertirse en gritos de júbilo y triunfo. Cato miró hacia atrás y vio el frente de la columna de refuerzo que ascendía por el sendero hacia ellos. Sintió náuseas al mismo tiempo que una oleada de delirante felicidad lo inundaba. Se dejó caer al suelo, soltó la espada y el escudo y apoy ó la cabeza pesadamente en sus manos. Cato cerró los ojos y respiró profundamente unas cuantas veces antes de abrirlos de nuevo con gran esfuerzo y levantar la mirada. Una figura se separó de la cabecera de la columna y subió al trote por el camino para acercarse a ellos. Al aproximarse, Cato reconoció en aquel hombre las marcadas facciones del prefecto del campamento. Cuando Sexto se acercó a los supervivientes de la cohorte, aflojó el paso y sacudió la cabeza ante la espantosa escena que tenía delante. Había montones de cuerpos desparramados por el suelo y apilados en torno a la cohorte. Había cientos de astas de flecha clavadas en el suelo y sobresaliendo de los cadáveres y de los escudos, los cuales en su gran may oría estaban tan destrozados y astillados que y a no tenían arreglo. Por detrás de los escudos se alzaban las mugrientas y ensangrentadas formas de los legionarios exhaustos. El centurión Hortensio se abrió camino por entre sus hombres y se dirigió a grandes zancadas hacia el prefecto del campamento, con el brazo levantado a modo de saludo. —¡Buenos días, señor! —A pesar de todos sus esfuerzos, se notó que tenía que forzar la voz—. Sí que habéis tardado, carajo. Sexto le estrechó la mano sin hacer caso de la sangre que se coagulaba en una herida que el centurión tenía en la palma. El prefecto del campamento se quedó ahí parado, con las manos en las caderas, e hizo un gesto con la cabeza en dirección a los supervivientes de la cuarta cohorte. —¿Y qué es todo este maldito desquicio? ¡Tendría que poneros a todos a hacer faenas durante un mes! Junto a Cato, Fígulo observó cómo el centurión y el prefecto del campamento intercambiaban sus saludos. Se quedó callado un momento antes de escupir en el suelo. —¡Malditos oficiales! ¡joder! ¿Vosotros no los odiáis? Capítulo XVIII El general se sentó con cuidado sobre el cojín de una silla con una momentánea mueca de dolor. Varios días de viaje a caballo no le habían ido muy bien a su trasero y la más mínima presión era dolorosa. Su expresión se fue relajando paulatinamente y aceptó la copa de vino caliente que Vespasiano le ofrecía. Quemaba quizás demasiado para su gusto, pero Plautio necesitaba una copa y algo caliente en el estómago para contrarrestar el entumecimiento del resto de su cuerpo. Así que apuró el vaso e hizo un gesto para que se lo volvieran a llenar. —¿Hay alguna otra noticia? —preguntó. —Ninguna, señor —respondió Vespasiano al tiempo que servía más vino—. Sólo los detalles que le mandé a Camuloduno. —Bueno, ¿y algún tipo de información que sea de utilidad? —continuó diciendo Plautio, esperanzado. —Todavía no, pero tengo una cohorte a punto de regresar de patrulla por la frontera con los durotriges. Tal vez ellos hay an reunido alguna información útil. Por lo visto se han topado con un pequeño problema cuando regresaban. He mandado a unas cuantas cohortes para que se ocupen de que vuelvan a casa sin ningún percance. —Ah, sí. Ésa debía de ser la escaramuza que vi al otro extremo del campamento mientras nos acercábamos. —Sí, señor. —Que el comandante de la cohorte rinda informe inmediatamente en cuanto llegue al campamento. —El general frunció el ceño un momento con la mirada fija en las débiles espirales de vapor que se alzaban de la copa que tenía apretada entre las manos—. Verás, es que… tengo que saberlo cuanto antes. —Sí, señor. Por supuesto. Vespasiano tomó asiento frente a su general y se hizo un silencio incómodo. Aulo Plautio había sido su oficial al mando durante casi un año y no estaba seguro de cómo reaccionar en un contexto más personal. Por primera vez desde que conocía a Plautio (comandante de las cuatro legiones y las doce unidades auxiliares a las que se les había encomendado la tarea de invadir y conquistar Britania), el general se estaba mostrando como un hombre normal y corriente, un marido y padre al que consumía la preocupación por su familia. —¿Señor? Plautio siguió con la mirada baja, golpeando suavemente con el dedo el borde de su copa. Vespasiano tosió. —Señor. El general levantó la vista con un parpadeo, cansado y desesperado. —¿Qué es lo que debo hacer, Vespasiano? ¿Qué harías tú? Vespasiano no respondió. No podía hacerlo. ¿Qué puede decir una persona cuando otra está en una situación difícil? Si los Druidas tuvieran retenidos a Flavia y Tito, no dudaba que su primer y más poderoso impulso sería coger un caballo e ir a buscarlos. Liberarlos o morir en el intento. Y si llegaba demasiado tarde para salvarlos, entonces descargaría su más terrible venganza sobre los Druidas y su gente hasta que lo mataran también a él. Porque, ¿qué era la vida sin Flavia y Tito, y sin el bebé que Flavia esperaba? Vespasiano se aclaró la garganta con incomodidad. Para distraerse de aquel hilo de pensamiento se levantó bruscamente y se dirigió a la portezuela de la tienda para ordenar con un grito que trajeran más vino. Cuando regresó a su asiento y a había recobrado la compostura, aunque por dentro estaba furioso por lo que él consideraba su debilidad. El sentimentalismo no le estaba permitido a un soldado raso; en un comandante de la legión equivalía a un crimen. ¿Y en un general? Vespasiano dirigió una mirada comedida a Plautio y se estremeció. Si alguien tan poderoso y de tan alta posición como el comandante del ejército tenía tantos problemas para ocultar su sufrimiento personal, ¿qué se podía esperar de alguien de menos valía? Con un esfuerzo evidente Aulo Plautio salió de su introspección y cruzó la mirada con la del legado. El general frunció el entrecejo un instante, como si no fuera capaz de precisar el tiempo que había estado sumido en su propia desesperación. Entonces movió la cabeza enérgicamente. —Tengo que hacer algo. Necesito disponer las cosas para hacer que rescaten a mi familia antes de que se acabe el tiempo. Tan sólo faltan veintitrés días para la fecha límite que fijaron los Druidas. —Sí, señor —replicó Vespasiano, y formuló su siguiente pregunta con cuidado para evitar cualquier dejo de censura—. ¿Va a intercambiar los prisioneros Druidas por su esposa e hijos? —No… al menos de momento. No hasta que hay a intentado rescatar a mi familia. ¡No dejaré que un puñado de asesinos supersticiosos le impongan condiciones a Roma! —Entiendo. —Vespasiano no estaba convencido del todo. ¿Por qué si no iba el general a traer consigo a los Druidas desde Camuloduno?—. En ese caso, ¿qué plan tiene en mente para recuperar a su familia, señor? —Todavía no lo he decidido —admitió Plautio—. Pero lo más importante es actuar con rapidez. Quiero a la segunda legión lista para ponerse en marcha lo antes posible. —¿Lista para ponerse en marcha? ¿Adónde, señor? —Quiero empezar pronto la campaña. Al menos, quiero que la segunda legión la empiece pronto. He redactado las órdenes para que tu legión se adentre en el territorio de los durotriges. Tenéis que arrasar todos los fuertes, todos los poblados fortificados. No se hará prisionero a ningún guerrero enemigo o druida. Quiero que todas las tribus de esta isla sepan cuál es el precio que se paga por matar a un prefecto y tomar rehenes romanos. Si los Druidas y sus amigos durotriges tienen un poco de sentido común nos devolverán a mi esposa e hijos enseguida, y harán el llamamiento a la paz. —¿Y si no lo hacen? —Entonces empezaremos a matar a nuestros prisioneros Druidas y reservaremos a su cabecilla para el final. —La terrible determinación en la voz de Plautio era inconfundible—. No vamos a dejar nada con vida, ¿lo entiendes? Vespasiano no contestó. Aquello era una locura. Una locura. Era comprensible, pero no dejaba de ser una locura. Nada de aquello tenía el menor sentido estratégico. Pero sabía que tenía que tratar al general con prudencia. —¿Cuándo quiere que mi legión inicie el avance? —Mañana. —¡Mañana! —Vespasiano estuvo a punto de soltar una carcajada ante aquella idea ridícula. Lo estuvo hasta que captó el intenso brillo en los ojos de su superior—. Es imposible, señor. —¿Por qué? —¿Por qué? ¿Por dónde quiere que empiece? El terreno aún no está lo bastante firme para que mis carros de maquinaria de guerra y carretas pesadas puedan avanzar. Eso significa que sólo podemos transportar comida para tres días, tal vez cuatro. Y no tengo la menor idea sobre la capacidad del enemigo. —Eso y a lo he previsto. He traído a un britano que conoce bien la zona. Fue un iniciado a druida. Él y su intérprete os harán de guías. En cuanto a tus provisiones, para empezar puedes marchar con medias raciones. Más adelante puedes utilizar la flota para que os abastezca por el río y y o te mandaré todos los carros ligeros de los que pueda prescindir. Puede que hasta encuentres provisiones que el enemigo hay a escondido. El invierno casi ha llegado a su fin, pero seguro que tienen reservas en las que puedes hurgar. Y para facilitar tu ataque a los poblados fortificados enemigos he dispuesto que se traspase a tu unidad la maquinaria de guerra de la vigésima… —Aunque encontremos sus fuertes, no tendremos proy ectiles de apoy o para realizar un ataque contra las defensas en caso de que la maquinaria quede empantanada. Nuestros soldados serán masacrados. —¿Cuán formidables pueden ser las defensas? —dijo bruscamente el general con amargura—. Al fin y al cabo, estos salvajes ni siquiera han oído hablar del asedio. Todos sus terraplenes y empalizadas son apropiados para disuadir a algún que otro lobo hambriento o intruso ambulante. Estoy seguro de que un hombre de tu ingenio se las puede arreglar para asaltar semejantes defensas sin perder muchas vidas. ¿O encuentras que estar al mando de una legión es una responsabilidad demasiado pesada, o demasiado peligrosa? Vespasiano apretó con fuerza el brazo de la silla para evitar levantarse de un salto y protestar con enojo ante semejante afrenta. El general había ido demasiado lejos. Ordenar a la segunda legión que emprendiera una tarea absurda y a era una locura, pero rebatir sus razonadas protestas con acusaciones de incompetencia y cobardía era un vil insulto. Por un momento, Plautio se burló fríamente de él con la mirada, luego el general frunció el ceño y volvió a bajar la vista hacia su copa. —Perdóname, Vespasiano —dijo Plautio en voz baja—. Lo siento. No debería haber dicho eso. En este ejército nadie pone en duda tus cualidades como legado. Como digo, perdóname. Plautio alzó la mirada, pero Vespasiano no halló ninguna expresión de disculpa; el arrepentimiento del general no era más que una formalidad dicha con el único propósito de retomar la consideración de sus descabellados planes. Vespasiano apenas pudo evitar el glacial tono de escarnio en su voz al responder. —Mi perdón no tiene sentido comparado con el que va a necesitar usted de los cinco mil hombres de esta legión y de sus familias si se empeña en que la segunda lleve a cabo este mal concebido plan suy o. Señor, no sería ni más ni menos que una misión suicida. —No exageres. —Plautio depositó su copa en una mesa auxiliar y se inclinó para acercarse más a su legado—. Muy bien, Vespasiano. No te ordenaré que hagas esto. Te lo pediré. ¿Tú no tienes familia? ¿No comprendes los demonios que me empujan a hacerlo? Por favor, accede a hacer lo que te pido. —No. —Vespasiano sacudió la cabeza en señal de negación—. No puedo permitirlo. Lo que le aflige, Plautio, es una tragedia personal. No lo convierta en una tragedia pública. El Imperio y a no puede permitirse más desastres como el de Varo. Usted es un general en servicio activo. En campaña su familia es el ejército que tiene a su alrededor. Los soldados son como sus hijos. Ellos confían en usted para que los dirija con sensatez y no para que los exponga a un riesgo innecesario. —Por favor, ahórrame la retórica barata, Vespasiano. No soy ningún plebey o veleidoso del foro. —No, no lo es… Permítame que pruebe con otro argumento. Piense en sus sentimientos hacia su esposa y sus hijos. Tal como ha dicho, y o también tengo una familia, y sólo el hecho de imaginármelos en manos de los Druidas y a es bastante tormento. Pero para usted es una realidad, y comparado con eso mi imaginación atormentada no es otra cosa que una burda imitación. Ahora, multiplíquelo por mil y más. Ésa es la magnitud del sufrimiento que va a infligirles a las familias y amigos de los soldados a los que condenaría a muerte si ordena que la segunda legión se ponga en marcha mañana sin provisiones ni apoy o de maquinaria de guerra. Plautio cerró los ojos y se frotó la arrugada frente, como si de algún modo eso pudiera aliviar su sufrimiento interno. Vespasiano lo observó con detenimiento, intentando hallar cualquier señal de que sus argumentos hubieran logrado su objetivo. Si el general no cambiaba de opinión, Vespasiano sabía que tendría que negarse a asumir el mando de la segunda al día siguiente. Eso condenaría completamente su carrera. Pero no iba a tomar parte en el inútil e insensato plan del general. Desafiaría a Plautio a que encontrara otro hombre al que nombrar legado. En cuanto Vespasiano pensó en ello se dio cuenta de que a su sustituto lo elegirían por su buena disposición para hacer lo que al general se le antojara, no por sus dotes de liderazgo. Semejante nombramiento no haría otra cosa que empeorar mucho más el inevitable desastre. Vespasiano fue consciente de que estaba atrapado. Abandonar el mando sería incrementar el riesgo, y a terrible, de sus hombres. Permanecer al mando al menos le ofrecería una oportunidad de limitar el daño. Maldijo su suerte en silencio. —Muy bien, Vespasiano. ¿Cuándo puede estar lista la segunda legión para atacar a los durotriges? —¿Con carros de suministros y maquinaria? Plautio dijo que sí con la cabeza de mala gana y la desesperación de Vespasiano se desvaneció. Por muy insensato que pudiera ser el resto del plan, al menos la segunda legión tendría ocasión de combatir. Al mirar a Plautio, juzgó que el general había cedido todo el terreno que estaba dispuesto a ceder. —Necesito veinte días. —¡Veinte! Eso es dejar muy poco margen. —Reconozco que eso nos deja veinte días menos para encontrarlos, pero compare ese retraso con la pérdida de la legión. Además… —Por un momento a Vespasiano se le agolparon las ideas en la cabeza. —¿Además, qué? El legado se apresuró a unir todas las piezas en su pensamiento antes de seguir hablando. —Bueno, señor, tal vez la legión tarde veinte días en estar lista para ponerse en marcha, pero, ¿por qué esperar hasta entonces para empezar a buscar a su familia? —No estoy de humor para pistas crípticas. Habla claro, legado, y mejor será que valga la pena. —¿Por qué no mandar a unos cuantos hombres a explorar los pueblos y fuertes mientras la legión se prepara para avanzar? Ese hombre que trajo consigo, el iniciado a druida. Usted dijo que conoce a los durotriges. Él podría guiar al grupo e intentar descubrir dónde retienen a su familia. ¿Quién sabe? Puede que incluso logren rescatarlos ellos solos. No puede ser peor que tener a la segunda legión abriéndose camino a la fuerza por el campo; los Druidas se enterarían con mucha anticipación e irían trasladando a su familia de un lugar a otro —Vespasiano hizo una pausa—. Probablemente no los recuperaríamos si nos basáramos en una estrategia tan burda. Si están retenidos en un fuerte y nosotros lo asediamos, lo más seguro es que los Druidas los maten antes que darnos la oportunidad de conseguirlo. El general Plautio consideró la propuesta un momento. —No me gusta. No puedo arriesgarme a que un puñado de soldados lleven a cabo un chapucero intento de rescate en medio de territorio enemigo. Es más probable que eso lleve al asesinato de mi familia más que otra cosa. —No, señor —replicó Vespasiano con firmeza—. Yo diría que es nuestra gran oportunidad. Si su britano realmente conoce el terreno que pisa y a sus gentes, tenemos muchas posibilidades de encontrar a los rehenes antes de que el enemigo se entere del avance de la segunda. Plautio frunció el ceño. —Tu gran oportunidad acaba de bajar a la categoría de muchas posibilidades. —Mejor muchas que pocas o ninguna, señor. —¿Estás pensando en alguien para esta misión? —No, señor —admitió Vespasiano—. No he previsto tantas cosas. Pero necesitamos a unos soldados con mucha iniciativa. Tendrán que ser personas de recursos, buenos en combate… si es que al final la cosa se reduce a eso… Plautio alzó la vista. —¿Qué me dices del centurión que enviaste a recuperar el arcón de la paga del César poco después de desembarcar? Él y ese optio que tiene. Que y o recuerde lo hicieron muy bien. —Sí, es cierto —reflexionó Vespasiano—. Muy bien, y a lo creo. Capítulo XIX —¡Vamos, bellezas soñolientas! —rugió el centurión Hortensio al tiempo que metía la cabeza en la tienda de Macro. Éste se hallaba profundamente dormido en su catre de campaña y roncaba con un profundo y grave retumbo. A un lado estaba Cato, desplomado sobre un escritorio en el que había estado recopilando los efectivos de la sexta centuria que habían regresado cuando la irresistible necesidad de descansar finalmente lo había vencido. Fuera, en la hilera de tiendas de la centuria, los soldados también estaban profundamente dormidos, y lo mismo ocurría con el resto de la cuarta cohorte a excepción del centurión superior Hortensio. Tras ocuparse de los heridos y dar órdenes de que se preparara una comida caliente para la cohorte, se había ido a presentar su informe. Estar en presencia no tan sólo del legado, sino también del comandante de todas las fuerzas romanas en Britania, le sorprendió un poco. Cansado como estaba, Hortensio se cuadró y se quedó mirando rígidamente al frente mientras resumía la corta historia de la patrulla de la cuarta cohorte. Aportando los detalles estrictamente necesarios, sin aderezos, Hortensio dio el parte con la formal monotonía de un profesional con muchos años de servicio. Contestó a las preguntas con el mismo estilo. Mientras rendía su informe, Hortensio tuvo la sensación de que, al parecer, el general quería mucho más de sus respuestas de lo que él podía proporcionar con ellas. El hombre parecía estar obsesionado hasta con los más pequeños detalles concernientes a los Druidas y se horrorizó cuando le contaron el asesinato de los prisioneros Druidas a manos de Diomedes. —¿Los mató a todos? —Sí, señor. —¿Qué hicisteis con los cadáveres? —preguntó Vespasiano. —Los arrojamos al pozo, señor, y luego lo rellenamos. No quería darles más excusas a sus amigos para que nos lo hicieran pasar mal. —No, supongo que no —repuso Vespasiano al tiempo que le dirigía una rápida mirada al general. Las preguntas continuaron un rato más antes de que el general cediera y le señalara la puerta con un gesto brusco. A Vespasiano lo enojó el despreocupado modo en que el general había despedido al veterano centurión. —Una última cosa, centurión —lo llamó Vespasiano. Hortensio se detuvo y se dio la vuelta. —¿Señor? —Hiciste un excelente trabajo. Dudo que hay a muchos hombres que hubiesen podido dirigir la cohorte como tú lo hiciste. El centurión inclinó levemente la cabeza como señal de reconocimiento ante aquel halago. Pero Vespasiano no estaba dispuesto a que el asunto quedara ahí. Puso mucho énfasis en sus siguientes palabras. —Imagino que habrá algún tipo de distinción o galardón por tu comportamiento… El general Plautio levantó la vista. —Esto, sí… sí, por supuesto. Algún tipo de galardón. —Muchas gracias, señor. —Hortensio dirigió la respuesta a su legado. —En absoluto. Es algo bien merecido —dijo resueltamente Vespasiano—. Y ahora, una última cosa: ¿tendrías la gentileza de decirles al centurión Macro y a su optio que vengan a vernos? Enseguida, si eres tan amable. Cato había sumergido la cabeza en un barril de agua helada para intentar estar más despierto frente a su legado y, cuando Macro y él entraron en la tienda de mando, ofrecía un aspecto lamentable. Tenía el cabello oscuro pegado a la frente y unas gotas de agua le bajaban por los lados de la nariz y goteaban dejando oscuras salpicaduras en su túnica. Macro lo miró de reojo y frunció el ceño, ajeno en gran medida a su propio aspecto. Desde que había regresado al campamento sólo se había quitado los correajes y la armadura y todavía llevaba puestas las mismas túnicas sucias, rotas y ensangrentadas de los tres últimos días de marcha y combate. Sus cortes superficiales y rasguños tampoco se habían vendado en absoluto; la sangre seca aún formaba una costra en sus brazos y piernas. El jefe administrativo del legado frunció el labio al verlos cuando se aproximaron a su escritorio situado en el exterior de la tienda de día del general; era muy poco probable que, a ojos de Plautio, esos dos hicieran mucho bien a la reputación de la legión. El administrativo añadió una nariz arrugada a su expresión de desagrado cuando los dos soldados se detuvieron ante él. —¿Centurión Macro? ¿No podía haberse presentado en condiciones más respetables, señor? —Nos dijeron que viniéramos lo antes posible. —Sí, pero aún así… —El administrativo jefe miró con desaprobación a Cato, del que caían gotas peligrosamente cerca de sus papeles—. Al menos podrías haber dejado que primero se secara tu optio. —Estamos aquí —dijo Macro, demasiado cansado para enfadarse con el administrativo—. Será mejor que se lo digas al legado. El administrativo se levantó de su taburete. —Esperen. —Se deslizó por la lona de la tienda y la volvió a cerrar a sus espaldas. —¿Tiene alguna idea de qué va todo esto, señor? —Cato se frotó los ojos; y a casi se le había pasado la refrescante impresión del agua fría. Macro negó con la cabeza. —Lo siento, muchacho. —Trató de pensar en alguna falta que él o sus hombres pudieran haber cometido de forma involuntaria. Probablemente habían vuelto a sorprender a alguno de los reclutas haciendo sus necesidades en la letrina de los tribunos, pensó para sus adentros—. Dudo que estemos metidos en ningún problema serio, así que tranquilízate. —Sí, señor. El administrativo reapareció. Se quedó de pie a un lado de la lona de la tienda y la mantuvo abierta para que pasaran. —De todos modos, muy pronto lo vamos a averiguar —masculló Macro al tiempo que se adelantaba. Una vez dentro arqueó las cejas al ver al general, igual que Hortensio había hecho antes que él. Luego se acercó a los oficiales superiores y se puso en posición de firmes. Cato, que al ser más joven carecía de la resistencia del veterano centurión, avanzó arrastrando los pies hasta situarse a su lado y se puso rígido, adoptando la postura apropiada como pudo. Macro saludó a su legado. —El centurión Macro y el optio Cato a sus órdenes, señor. —Descansen —ordenó Plautio. El general les lanzó una mirada de desaprobación antes de volverse hacia Vespasiano—. ¿Éstos son los hombres de los que estábamos hablando? —Sí, señor. Acaban de volver de patrulla. No los ha pillado en su mejor momento. —Eso parece. Pero, ¿son tan de fiar como dices? Vespasiano movió la cabeza afirmativamente, incómodo por estar hablando de los dos soldados como si ellos no estuvieran presentes. Había notado que las personas de ascendencia aristocrática, como Aulo Plautio, tenían tendencia a considerar a las clases bajas como parte del decorado sin pararse a pensar ni por un momento lo humillante que era ser tratado de esa manera. El abuelo de Vespasiano había sido un centurión, igual que aquel hombre que estaba ante ellos, y fue únicamente gracias a las reformas sociales del Emperador Augusto que las personas de más humilde linaje pudieron ascender hasta los más altos cargos de Roma. A su debido tiempo, Vespasiano y su hermano may or, Sabino, tal vez se convirtieran en cónsules, la posición más elevada que podía alcanzar un senador. Pero los senadores de las familias más antiguas seguirían mirando a los Flavios por encima de sus distinguidos hombros y mascullando comentarios maliciosos entre ellos acerca de la falta de refinamiento de los arribistas. —¿Confías en ellos? —insistió Plautio. —Sí, señor. Absolutamente. Si alguien puede hacer el trabajo son estos dos. A pesar de su agotamiento, a Cato le picó la curiosidad y eso agudizó su concentración. Apenas pudo contener una mirada hacia su centurión. Fuera cual fuera ese « trabajo» , provenía directamente de las altas esferas y tenía que ser una oportunidad para distinguirse y demostrarles a los demás soldados de la legión y, lo que era más importante, a sí mismo, que era digno del galón blanco de optio que llevaba en el hombro. —Muy bien —dijo el general—. Entonces será mejor que los informes. —Sí, señor. —Vespasiano puso en orden sus pensamientos rápidamente. Tal como estaban las cosas, la segunda tenía que desviar su ofensiva hacia el corazón del territorio de los durotriges en lugar de apoy ar la campaña principal al norte del Támesis. La preocupada mente de Vespasiano se veía atormentada por los peligros que aquello representaba para sí mismo y para sus hombres, a dos de los cuales debía mandar entonces a una muerte casi certera. Una muerte, además, a manos de los Druidas, que se asegurarían de causar el may or tormento posible durante el proceso. —Centurión, recordarás la muerte del prefecto de la flota, Valerio Maxentio, hace unos días. —Sí, señor. —Quizá te acuerdes de las peticiones que le obligaron a hacer antes de asesinarlo. —Sí, señor —repitió Macro, y Cato asintió con la cabeza, rememorando vívidamente la escena. —Los rehenes que mencionó, los que se ofrecieron a cambio de los Druidas que capturamos en Camuloduno, son la esposa y los hijos del general Plautio. Tanto Macro como Cato se quedaron estupefactos y no pudieron evitar dirigir la mirada al general. Estaba sentado con los ojos clavados en su regazo, completamente inmóvil. Cato vio los hombros caídos de cansancio y el rostro atribulado de aquel hombre. Por un momento sintió lástima del general hasta que lo vergonzoso de tal sentimiento lo incomodó. Cuando Aulo Plautio levantó la mirada y la cruzó con él fue como si intuy era que había revelado más cosas de sí mismo de las que debería. El general enderezó los hombros y se concentró en la elucidación del legado con una expresión severa y atenta. —El general Plautio me ha autorizado para que mande a un pequeño grupo al territorio de los durotriges para que busquen y, si se presenta la oportunidad, para que rescaten a su familia, a Pomponia y los dos niños, Julia y Elio. Se acuerda de la discreción con la que vosotros dos recuperasteis el arcón de la paga de César el año pasado y y o estoy de acuerdo con su elección para la tarea. —Vespasiano dejó que sus palabras hicieran mella—. Centurión, conozco tu valía, y el optio aquí presente no tiene necesidad de demostrarme nada más. No os voy a engañar, esta misión es más peligrosa que cualquier otra que os hay an podido encomendar hasta ahora. No os ordenaré que vay áis, pero no se me ocurren otros dos miembros de la legión con más probabilidades de realizar con éxito este cometido. La decisión es vuestra. Pero si lo lográis, el general y y o nos aseguraremos de recompensaros generosamente. ¿No es así, señor? El general movió la cabeza afirmativamente. Macro frunció el ceño. —Igual que nos recompensaron cuando recuperamos ese arcón… —Ha mencionado un grupo pequeño, señor —lo interrumpió rápidamente Cato—. Imagino que el centurión y y o no vamos a estar solos en esto. —No. Hay dos personas más, dos britanos que conocen la zona. Os servirán de guías. —Entiendo. —Uno de ellos es una mujer —intervino el general—. Ella será vuestra intérprete. El otro fue un iniciado a druida, de la orden de la Luna Oscura. —Igual que esos cabrones con los que nos tropezamos —dijo Macro—. ¿Cómo podemos estar seguros de que se puede confiar en él, señor? —No sé si podemos fiarnos de él. Pero es la única persona que he encontrado que conoce bien la zona y que estaba dispuesta a guiar a los romanos por territorio Durotrige. Es consciente de los riesgos. Si a él o a la mujer los descubren actuando al servicio de Roma, seguramente los matarán. —A menos que quieran hacernos caer en una trampa, señor. Entregarles a los Druidas dos rehenes más para negociar. Plautio se dirigió al centurión con una sonrisa forzada. —Si estaban dispuestos a asesinar a un prefecto de la armada para reafirmar su postura, dudo que se molesten en tomar como rehenes a dos soldados de la tropa. Centurión, no te equivoques con esto, si el enemigo os captura lo mejor que podéis esperar es una muerte rápida. —Si me lo plantea de esta forma, señor, no estoy seguro de que el muchacho y y o queramos presentarnos voluntarios para esta misión suy a. Sería una completa locura. Plautio no dijo nada, pero Cato se fijó en que agarraba los brazos de la silla con tanta fuerza que los tendones del brazo le sobresalían como nudosas varas de madera. Cuando se aplacó su furia, habló con voz forzada. —Esto no es fácil para mí, centurión. Los Druidas retienen a mi familia… ¿Tú tienes familia? —No, señor. La familia es un estorbo para un soldado. —Comprendo. Entonces no puedes hacerte a la idea de lo mucho que me atormenta este asunto y lo degradante que es para mí tener que pediros a ti y al optio que los encontréis. Macro apretó fuertemente los labios para contener su respuesta instintiva. Luego su habitual calma bajo presión se reafirmó. —¿Permiso para hablar con franqueza, señor? El general entrecerró los ojos. —Depende de lo que quieras decir. —Bien, señor. —Macro alzó la barbilla, se cuadró y permaneció quieto y en silencio. —De acuerdo, centurión. Habla sin tapujos. —Gracias, señor. Comprendo perfectamente lo que nos está diciendo. —Su tono era crispado debido a la fatiga y al mal disimulado desprecio—. Está en un aprieto y quiere que y o y mi optio arriesguemos el pellejo por usted. Y como somos plebey os somos prescindibles. ¿Qué posibilidades tenemos si vamos deambulando por territorio enemigo con una condenada mujer y uno de esos magos charlatanes? Nos está enviando a la muerte y usted lo sabe. Pero al menos habrá intentado hacer algo, y eso hará que se sienta mejor. Mientras tanto, al muchacho y a mí nos habrán cortado la cabeza o nos habrán quemado vivos. ¿Resume esto la situación… señor? Cato palideció ante aquel inusitado arrebato y contempló con preocupación a los oficiales superiores. La expresión indignada del rostro de Vespasiano era mucho menos alarmante que el siniestro brillo que centelleaba en los ojos del general. —¡Yo me ofrezco voluntario, señor! —espetó Cato. Los otros tres se lo quedaron mirando sorprendidos, y su atención se desvió instantáneamente de la tensa confrontación que sólo podía haber terminado en un desastre para Macro. Cato se pasó rápidamente la lengua por los labios y asintió con la cabeza para confirmar sus palabras. —¿Tú? —el general arqueó las cejas. —Sí, señor. Déjeme ir. Lo haré lo mejor que pueda. —Optio —dijo Vespasiano—. No dudo de tu coraje y de tu inteligencia. Y tienes cierta inventiva. Eso no puedo negarlo. Pero creo que es demasiado pedir para una sola persona. —Que apenas es un hombre, además —añadió el general—. No voy a mandar a un niño a hacer el trabajo de un hombre. —No soy ningún crío —replicó Cato con frialdad—. Hace más de un año que soy soldado. Ya me han condecorado una vez y he demostrado que se puede confiar en mí. Señor, si realmente piensa que casi no hay posibilidades de tener éxito en esta misión, entonces seguro que la pérdida de un solo soldado es mejor que la pérdida de dos o más, ¿no? —No tienes que hacerlo —dijo Macro entre dientes. —Señor, estoy decidido. Voy a ir. Macro fulminó a Cato con la mirada. El chico estaba loco, completamente loco; sin duda fracasaría estrepitosamente al primer obstáculo. Imaginarse a Cato, sin lugar a dudas inteligente y valeroso pero que aún estaba un poco verde y pecaba de ingenuo, en manos de algún taimado britano y su mujer llenó de consternación a Macro. ¡Maldito fuera el muchacho! ¡Maldito fuera! De ninguna manera podía dejar que el chico se las arreglara solo. —¡Muy bien, de acuerdo! —Macro se volvió de nuevo hacia el general—. Iré. Si tenemos que hacerlo, será mejor que lo hagamos como es debido. —Gracias, centurión —dijo el general en voz baja—. Ya verás que no soy un desagradecido. —Si es que regresamos. Plautio se limitó a encogerse de hombros. Antes de que la situación pudiera volver a degenerar, Vespasiano se puso en pie y gritó una orden para que trajeran más vino. Luego se situó entre su general y los dos soldados y señaló unos asientos que había a un lado de la tienda. —Debéis de estar cansados. Sentaos y beberemos algo mientras mando avisar a nuestros exploradores britanos. Ahora que habéis aceptado ir es mejor que los conozcáis. Queda poco tiempo, tan sólo faltan veintidós días para que se cumpla el plazo de los Druidas. Partiréis mañana al amanecer. Macro y Cato fueron andando hasta los asientos y descansaron sus agotados cuerpos sobre los cómodos almohadones. —¿A qué demonios ha venido todo eso? —susurró Macro con enojo. —¿Señor? —¿Qué te he dicho y o sobre presentarse voluntario? ¿Es que no escuchas ni una puta palabra de lo que digo? —¿Y qué me dice del arcón de la paga, señor? Nos presentamos voluntarios para eso. —¡No, y o no lo hice, maldita sea! El maldito legado me dijo que lo hiciera. Pero ni siquiera él hubiera sido capaz de ordenarle hacer esto a nadie. ¿En qué jodida mierda nos has metido? —Usted no tenía que presentarse voluntario, señor. Dije que iría solo. — Macro dio un resoplido de desprecio ante semejante idea y movió la cabeza con desesperación por la presteza con que su optio parecía aceptar la oportunidad de morir de forma macabra y solitaria en algún sombrío rincón de un campo bárbaro. Cato, por su parte, se preguntaba qué otra cosa habría podido hacer en tales circunstancias. El ejército romano no toleraba la clase de insubordinación que Macro había manifestado… y nada menos que a un general. ¿Qué demonios le había pasado? Cato maldijo a su centurión y a sí mismo por igual. Él había dicho lo primero que se le había pasado por la cabeza y ahora sentía náuseas ante la perspectiva de aventurarse en el territorio de los Druidas, ante la certeza de su propia muerte. Aparte de eso sólo había una fría rabia dirigida a esa parte de él que había querido salvar al centurión de la ira de su general. Un suave ruido áspero de cuero hizo que Cato levantara la vista. Un esclavo había entrado en la tienda con una bandeja de bronce en la que había seis copas y una jarra angosta, también de bronce, llena de vino tinto. El esclavo dejó la bandeja y, cuando Vespasiano le hizo una señal con la cabeza, llenó las copas sin derramar ni una gota. Cato lo estaba observando y por eso no vio entrar a los britanos hasta que casi llegaron a la mesa. El antiguo iniciado druida era un individuo enorme y descollaba sobre los oficiales romanos. A su lado había una mujer alta envuelta en una capa oscura cuy a capucha echada hacia atrás revelaba un cabello pelirrojo peinado en apretadas trenzas. El general saludó con la cabeza y Vespasiano irguió los hombros de forma inconsciente al tiempo que miraba a la mujer con apreciación. —¡Me cago en la mar! —susurró Macro cuando la mujer se volvió un poco y le vieron la cara—. ¡Boadicea! Ella oy ó su nombre y los miró, poniendo unos ojos como platos a causa de la sorpresa. Su compañero también volvió la vista en la misma dirección. —¡Oh, no! —Cato retrocedió ante la fulminante mirada de aquel gigante—. ¡Prasutago! Capítulo XX Cato se despertó con un persistente dolor de cabeza que le martilleaba la frente. Fuera era de noche y sólo una rendija apenas visible indicaba el lugar donde la portezuela de lona de la tienda se había bajado pero no atado. Sin saber la hora que era, cerró los ojos y trató de volver a dormirse. Fue inútil; pensamientos e imágenes se deslizaron de nuevo por los límites de su conciencia, negándose a no ser tomados en cuenta. Todavía no se había recuperado de las noches en blanco de marcha y combate y y a estaba a punto de embarcarse en aquella nueva y peligrosa empresa cuando debería estar descansando. A pesar de sus preocupaciones tras la larga reunión de la noche anterior, se había quedado dormido enseguida cuando se acurrucó bajo la manta. Los demás soldados de su sección y a estaban fuera de combate, con Fígulo que rezongaba para sí mismo en sueños como siempre. Cuando los soldados de la sexta centuria se levantaran al amanecer, su centurión y su optio habrían abandonado el campamento. Ése sería el menor de los cambios en su mundo inmediato. Aquélla iba a ser la última mañana en la que se levantarían siendo compañeros de la misma unidad. La sexta centuria iba a desintegrarse y los hombres que aún la formaban serían repartidos por otras centurias de la cohorte para cubrir sus bajas. A Macro le dio mucha pena cuando Vespasiano le informó de ello. La sexta centuria había sido suy a desde que lo habían ascendido a centurión y Macro había desarrollado el acostumbrado orgullo intenso y la actitud protectora típicos del primer mando de un oficial. Desde que desembarcaron en Britania, él y sus hombres habían luchado juntos en numerosas batallas sangrientas y enconadas escaramuzas. Muchos habían muerto, otros habían quedado tullidos y los habían mandado de vuelta a Roma para que les concedieran la baja prematura. Los huecos en las filas se habían llenado con un torrente de nuevos reclutas. Pocas caras quedaban de los ochenta hombres originales que tuvo frente a él por primera vez hacía año y medio en la plaza de armas. Pero mientras que los soldados iban y venían, la centuria, su centuria, había perdurado, y Macro había llegado a considerarla como una prolongación de sí mismo que respondía a su voluntad y estaba orgulloso de su reñida eficiencia en combate. Perder la sexta centuria era para él como perder un hijo y Macro estaba enojado y afligido. Pero ¿qué otra cosa se podía hacer?, había razonado con el legado. La centuria no podía quedarse sin nadie al mando mientras esperaba el regreso de su comandante y las demás centurias necesitaban unos reemplazos experimentados. El general Plautio y a había recurrido a todos los refuerzos destinados a las legiones en Britania y no cabía esperar más en varios meses. Cuando terminara la misión y volviera a la legión, a Macro le ofrecerían el primer mando que quedara vacante. Cato había mirado a Macro y el centurión se había encogido de hombros con pesar. El ejército no hacía distinción de equipos bien forjados y no había nada que hacer si el legado había tomado una decisión. —¿Y qué pasa con mi optio, señor? —había preguntado Macro—. Si es que conseguimos regresar. Vespasiano había mirado al joven alto y delgado un momento y luego había asentido con la cabeza. —Cuidaremos de él. Tal vez un puesto temporal en mi Estado May or mientras esperamos una vacante en la lista de optios. Cato había intentado que no se notara su decepción; ser destinado a una centuria distinta de la de Macro no era una perspectiva tentadora. Había tardado meses en ganarse el renuente respeto de su centurión y en convencerlo de que era digno del rango de optio. Cuando se había alistado en la legión Cato, un antiguo esclavo imperial, había sido víctima de un amargo resentimiento y de muchos celos a causa de su inmediato ascenso, del cual tenía que dar las gracias al mismísimo Emperador. El padre de Cato había sido un distinguido miembro del servicio imperial y, al morir, el Emperador Claudio le había concedido la libertad al chico y lo había mandado a que se uniera a las águilas, con un amable empujón hacia el primer peldaño de la escala de ascensos. Había sido un gesto hecho con la mejor intención, pero una persona tan noble como el Emperador no podía imaginarse la amargura con la que las personas de los estratos más bajos de la sociedad reaccionaban ante el nepotismo descarado. Cato se resistía a recordar sus primeras experiencias de la vida en la segunda legión: la dura disciplina de los instructores que recaía mucho más sobre él que sobre cualquier otro recluta, la intimidación por parte de un cruel ex convicto llamado Pulcher y, tal vez lo peor de todo, la manifiesta desaprobación de su centurión. Eso le había dolido más que nada y lo había impelido a demostrar su valía siempre que le fue posible. Ahora, aquella lucha por el reconocimiento de sus aptitudes volvería a empezar de nuevo. Además, tenía cierta estima personal por Macro, junto al cual había combatido en las batallas más terribles de la campaña hasta el momento. No le iba a ser fácil adaptarse al estilo de otro centurión. Vespasiano se había fijado en la expresión del optio y trató de ofrecerle unas palabras de consuelo. —No importa. No puedes seguir siendo optio para siempre. Algún día, quizás antes de lo que crees, tendrás tu propia centuria. Vespasiano no dudaba que estaba apelando a las ambiciones más íntimas del muchacho. Todos los jóvenes que había conocido soñaban con el honor y el ascenso, aún a sabiendas de lo muy poco probables que éstos pudieran ser. Pero aquél podría lograrlo. Había demostrado su coraje y su inteligencia y, con una pequeña ay uda por parte de alguien lo bastante bien situado como para poder influir, seguro que serviría bien al Imperio. Dado que había pocas posibilidades de que ni él ni Macro volvieran nunca a la segunda legión, aquellas palabras amables de Vespasiano eran claramente vanas. Eran típicas del manido ánimo que todos los comandantes dirigían a aquellos que se enfrentaban a una muerte segura y Cato había sentido desprecio por sí mismo por haberse dejado engañar por un momento por la astucia del legado. La amargura del joven no le había abandonado en toda la noche. —¡Idiota! —masculló para sus adentros dándose la vuelta en su saco de dormir relleno de helechos. Se envolvió bien con la gruesa manta del ejército y se tapó también la cabeza para resguardarse del frío. Una vez más trató de dormirse y apartar así de su mente cualquier pensamiento, y una vez más las sutiles artimañas del insomnio volvieron a empujarlo a pensar en el encuentro de la noche anterior. La sorpresa al ver a Boadicea y a su peligroso primo se vio reflejada en los rostros del general Plautio y de Vespasiano cuando se dieron cuenta de que los recién llegados no eran unos desconocidos para el centurión y su optio. —Veo que y a os conocéis —sonrió Plautio—. Esto tendría que facilitar las cosas en todos los sentidos. —Yo no estoy tan seguro de ello, señor —replicó Macro al tiempo que miraba recelosamente al guerrero britano, mucho más alto que él—. La última vez que nos vimos, Prasutago aquí presente no parecía sentir mucho afecto por los romanos. —¿En serio? —Plautio miró fijamente a Macro—. ¿No mucho afecto por los romanos, o no mucho por ti? —¿Señor? —Deberías saber, centurión, que este hombre se ha ofrecido voluntario para ay udar en todo lo que pueda. En cuanto hice saber a los ancianos Iceni que mi familia estaba prisionera, este hombre se presentó voluntario para hacer todo lo que estuviera en sus manos para ay udarme a recuperarlos. —¿Se fía de él, señor? —Tengo que hacerlo. ¿Qué otra alternativa tengo? Y vosotros vais a trabajar en estrecha colaboración con él. Es una orden. —Creía que éramos voluntarios, señor. —Lo sois, y ahora que lo sois vais a obedecer mis órdenes. Tenéis que cooperar totalmente con Prasutago. Conoce el territorio y las costumbres de los durotriges y sabe muchas cosas sobre las prácticas y los lugares secretos de los Druidas de la Luna Oscura. Él es nuestra mejor oportunidad. De manera que cuidad de él y prestad mucha atención a lo que os diga, o mejor dicho, a todo lo que esta señora de aquí os traduzca. Al parecer también la conocíais de antes. —Ni que lo diga, señor —replicó Macro en voz baja, e inclinó formalmente la cabeza ante Boadicea. —Centurión Macro —respondió ella a su saludo—. Y tu encantador optio. —Señora. —Cato tragó saliva, nervioso. Prasutago fulminó a Macro con la mirada un momento y luego se sirvió una copa del vino del legado, que bebió con tanta rapidez que por ambos lados del borde unas gotas del rojo líquido se derramaron sobre el grueso y abundante pelo rubio de su ornamentado bigote. —Es curioso —dijo Vespasiano entre dientes al tiempo que alzaba las cejas con preocupación cuando el britano volvió a tomar la jarra para servirse una tercera copa. —Como parece que estáis de acuerdo… —Boadicea se unió a Prasutago y se sirvió una copa que llenó hasta el borde—. Por un regreso sin percances. Se llevó la copa a los labios y bebió, apurando hasta la última gota, y luego la bajó de golpe. Boadicea esbozó una sonrisa burlona ante las escandalizadas expresiones del general y su legado. Aquél era un mundo alejado de las remilgadas pautas de comportamiento a las que estaban acostumbrados entre las mujeres romanas de clase más alta. Prasutago rezongó algo y le dio un suave codazo a Boadicea para que lo tradujera. —Dice que el vino no está mal. Vespasiano sonrió sin abrir la boca y se sentó. —Muy bien, y a basta de formalidades. No disponemos de mucho tiempo. Centurión, daré las instrucciones a tu equipo con todo el detalle que pueda y luego os hará falta descansar. Tendré preparados unos caballos, armas y provisiones para que podáis salir del campamento antes de que amanezca. Es importante que nadie vea que tu grupo abandona la legión. Principalmente viajaréis por la noche y durante el día no os moveréis. Si por casualidad os tropezáis con alguien necesitaréis una historia que os sirva de tapadera. Lo mejor que podéis hacer es fingir que sois unos artistas ambulantes. Prasutago adoptará el papel de un luchador que se ofrecerá a enfrentarse por dinero a todos los que quieran. Ella se hará pasar por su mujer. Vosotros dos vais a ser un par de esclavos griegos, unos ex soldados que compraron para proporcionarles protección en esta tierra salvaje. Las tribus del sur de Britania están acostumbradas a las idas y venidas de mercaderes, comerciantes y artistas. Una imagen de las masacradas víctimas de la aldea incendiada le pasó fugazmente por la cabeza a Cato. —Disculpe, señor, a juzgar por la manera en que tratan a los atrebates ¿qué le hace pensar que no nos matarán y a de entrada? —Una convención tribal: nadie tira piedras sobre su propio tejado. Hay que asaltar por todos los medios a las demás tribus, pero no hay que ahuy entar el comercio exterior. Ése es el modo de actuar de todas las tribus de los confines del imperio. No obstante, haréis bien en tener cautela. Los Druidas son un elemento desconocido en todo esto. No sabemos lo que harán los durotriges bajo su influencia. Prasutago es el que se encuentra en mejor situación de resolver cualquier circunstancia a la que os enfrentéis. Observadlo con atención y seguid su ejemplo. —Yo lo observaré con muchísima atención —dijo Macro en voz baja. —¿De verdad cree que va a funcionar, señor? —preguntó Cato—. ¿Los durotriges no desconfiarán un poco de los desconocidos ahora que hay un campamento romano tan cerca de sus fronteras? —Admito que esto no soportará un escrutinio demasiado prolongado, pero puede que os haga ganar tiempo en caso de que lo necesitéis. A Prasutago lo recordarán en algunos lugares, cosa que tendría que servir de algo. El optio y tú deberéis permanecer ocultos lo más lejos posible y dejar que Prasutago y Boadicea se acerquen a los durotriges de cualquiera de los poblados que os encontréis. Ellos estarán atentos a las noticias que hay a sobre mi familia. Seguid cualquier pista que tengáis durante el tiempo que haga falta y encontradles. —Pensaba que sólo nos quedaban veintitantos días, señor, Antes de que finalice el trato de los Druidas. Plautio le respondió. —Sí, es cierto. Pero en cuanto hay a vencido el plazo y … y si sucede lo peor, me gustaría poder ofrecerles un funeral como es debido. Aunque todo lo que quede sean huesos y cenizas. Una mano agarró a Cato por el hombro y lo sacudió de forma violenta. Sus ojos parpadearon hasta abrirse y su cuerpo se puso tenso con aquel brusco despertar. —¡Shhh! —siscó Macro en la oscuridad—. ¡No hagas ruido! Es hora de irse. ¿Tienes tu equipo? Cato asintió con la cabeza y luego se dio cuenta de que aún estaba demasiado oscuro para que Macro pudiera verle. —Sí, señor. —Bien. Entonces vámonos. Aún cansado y reacio a abandonar el relativo calor de la tienda, Cato se estremeció al salir de ella con sigilo, llevando consigo el fardo que había preparado la noche anterior antes de acostarse. Envueltos en una túnica de repuesto estaban su cota de malla y su arnés de cuero junto con su espada y su daga. El casco, el escudo y todo lo demás lo recogería el personal del cuartel general, que lo guardaría hasta su regreso para evitar que se lo robaran. A Cato no le cabía la menor duda de que acabaría convirtiéndose en propiedad de otra persona en un futuro próximo. Mientras seguía a Macro entre las oscuras hileras de tiendas en dirección a los establos, el miedo a lo que le aguardaba empezó a deshacer su determinación de llevar la misión a buen término. Estuvo tentado de tropezar a propósito con una cuerda tensora y caerse para fingir que se había torcido un tobillo. En la oscuridad podría pasar por una excusa creíble. Pero podía imaginarse las desdeñosas dudas que con seguridad albergarían, o expresarían, Macro y el legado. Aquella vergonzosa perspectiva le hizo descartar la idea y pisar con más cautela, no fuera a darse el caso de que sufriera un accidente de verdad. Además, no podía dejar que Macro anduviera dando tumbos por lo más profundo del territorio enemigo con Prasutago y Boadicea como única compañía. El guerrero Iceni lo tendría demasiado fácil para cortarle el cuello a Macro mientras durmiera. Pero no lo sería tanto si se turnaban para vigilarse unos a otros. No había ninguna manera de salir de aquella situación, concluy ó con tristeza. Si Macro no hubiera sido tan grosero con el general él no hubiese tenido que intervenir. Ahora los dos iban camino del matadero, gracias a Macro. Refunfuñando en silencio para sus adentros, Cato olvidó prestar atención a donde ponía los pies. Se le enganchó la espinilla con una cuerda tensora y cay ó de cabeza con un grito agudo. Macro se dio la vuelta rápidamente. —¡Silencio! ¿Quieres despertar a todo el maldito campamento? —Lo siento, señor —susurró Cato mientras trataba de volver a ponerse en pie sujetando el pesado fardo con ambos brazos. —No me lo digas, ahora resulta que te has torcido el tobillo. —¡No, señor! ¡Claro que no! Alguien se movió en el interior de la tienda. —¿Quién anda ahí? —Nadie —respondió Macro con brusquedad—. Vuelve a dormirte… Vamos, muchacho, y mira por donde pisas. Junto a la caballeriza, una tenue luz brillaba en el interior de la gran tienda en la que se almacenaban los arreos y las armas de la caballería. Cato siguió a Macro a través de la portezuela de lona bajo el pálido resplandor de una lámpara de aceite que había colgada. Prasutago, Boadicea y Vespasiano los esperaban allí. —Será mejor que os cambiéis ahora mismo —dijo Vespasiano—. Vuestros caballos y bestias de carga están preparados. Dejaron los fardos que llevaban y se desnudaron hasta quedarse en taparrabos. Bajo la curiosa mirada de Boadicea, Cato se apresuró a cubrirse con una túnica limpia y se colocó encima la cota de malla. Se puso el arnés, sujetó las vainas de la espada y de la daga y alargó la mano para coger su capa militar. —¡No! —Vespasiano interrumpió el gesto—. Ésa no. Poneos éstas. —Señaló un par de mugrientas capas de color marrón, muy gastadas y manchadas de barro—. Será mejor que no parezcáis un par de legionarios cuando lleguéis a territorio Durotrige. Y poneos también estas correas alrededor de la cabeza. Les dio dos tiras de cuero que eran anchas por delante y se estrechaban en los extremos. —Los griegos las llevan para sujetarse el cabello hacia atrás. Vuestro corte de pelo militar os delata al instante, así que no os las quitéis, llevad siempre las capuchas y tal vez paséis por un par de griegos… de lejos. No intentéis entablar conversación con nadie. —De acuerdo, señor. —Macro hizo una mueca al ver la correa y luego se la ató a la cabeza. Prasutago observaba a Macro mientras Boadicea sonreía a Cato: —No sé por qué pero tienes un aspecto más convincente como esclavo griego que el que nunca has tenido como legionario. —Gracias. Te lo agradezco mucho. —Dejadlo para después —ordenó Vespasiano—. Venid conmigo. Le hizo una seña a Prasutago y los llevó fuera. Atados a los postes había cuatro caballos con unas sencillas mantas echadas sobre sus lomos que ocultaban la marca de la legión. De cada ijada colgaba una alforja y a un lado había dos ponis que llevaban más provisiones. —Bueno, será mejor que os vay áis. El oficial de guardia os espera en la puerta, así podréis salir de aquí sin que algún idiota os grite el alto. —El legado los examinó por última vez y rápidamente le dio una palmada en el hombro a Macro —. ¡Buena suerte! —Gracias, señor. Macro respiró hondo, puso una pierna por encima de su caballo y empujó el cuerpo tras ella. Acto seguido profirió una serie de maldiciones contenidas antes de que se hubiese sentado adecuadamente y tuviera bien agarradas las riendas. Al ser más alto, Cato logró montar su caballo con un poco más de estilo. Prasutago le dijo algo entre dientes a Boadicea y Macro se volvió. —¿Qué ha dicho? —Se preguntaba si no sería mejor que tú y tu optio fuerais a pie. —¿Ah, sí? Muy bien, pues le dices… —¡Basta, centurión! —exclamó Vespasiano con brusquedad—. Marchaos y a. El guerrero Iceni y la mujer montaron con confiada soltura e hicieron girar sus caballos en dirección a la puerta del campamento. Tras ellos, Macro y Cato tiraron de las largas riendas de los animales de carga y los siguieron. Mientras los cascos golpeaban el barro helado del camino, Cato echó una última mirada por encima del hombro. Pero Vespasiano caminaba y a de vuelta al calor de sus aposentos y enseguida lo envolvió la oscuridad. Frente a ellos se alzaba la puerta y mientras se acercaban a ella se dio una orden en voz baja. La tranca se deslizó en su soporte con un chirrido y uno de los portones se abrió hacia adentro. Cuando lo atravesaron, un puñado de legionarios los observaron en silencio, curiosos pero obedientes a las instrucciones estrictas de no pronunciar una sola palabra. Al otro lado de las defensas, Prasutago sacudió las riendas y los condujo cuesta abajo hacia el bosque del cual habían salido los Druidas con el prefecto de la flota varios días antes. Sin el casco y el escudo, y sin la seguridad del campamento a su alrededor, de pronto Cato se sintió terriblemente expuesto. Aquello era peor que entrar en combate. Mucho peor. Por delante se extendía el territorio enemigo. Y aquel enemigo era de naturaleza diferente a la de cualquier otro al que los romanos se hubieran enfrentado. Al mirar hacia el oeste, allí donde el terreno estaba tan oscuro que casi se fundía con la noche, Cato se preguntó si le engañaba la vista o si acaso las sombras de los Druidas de la Luna Oscura no ennegrecían más aún aquella negrura. Capítulo XXI Cuando el sol y a había salido por encima del lechoso horizonte en un cielo de un apagado color gris, ellos y a se habían adentrado en lo más profundo del bosque. Cabalgaban por un sendero muy hollado que serpenteaba por entre los nudosos troncos de unos ancianos robles cuy as ramas retorcidas se veían más desnudas a medida que aumentaba la luz. Algunas de las ramas más altas tenían nidos y el áspero graznido de los cuervos se oía por todas partes mientras aquellos pájaros negros observaban al pequeño grupo que pasaba por debajo con ojos rapaces. El suelo del bosque estaba cubierto de oscuras hojas muertas. La nieve casi había desaparecido y el aire era frío y húmedo. La sombría atmósfera era opresiva y Cato miraba de un lado a otro con inquietud, atento a cualquier señal de presencia enemiga. Iba el último, con tan sólo un pony de carga tras él, avanzando sobre las hojas mojadas con un susurro. Justo delante caminaba el pony que iba atado a la silla de Macro. El centurión, con la cabeza descubierta y balanceándose incómodamente encima de su montura, parecía indiferente al lúgubre entorno. Tenía mucho más interés en la mujer que tenía delante. Boadicea llevaba la capucha puesta y, que Cato supiera, no había mirado hacia atrás desde que habían abandonado el campamento. Aquello lo desconcertaba; había dado por supuesto que Boadicea tendría muchas ganas de volver a ver a Macro. Pero en la reunión de la noche anterior, su actitud hacia ambos había sido de clara frialdad. Y ahora aquel prolongado silencio desde que habían salido del campamento. Al frente iba Prasutago, más alto que nunca en la silla del caballo más grande que se pudo encontrar para él. Encabezaba la marcha a un paso tranquilo y pausado, contemplando con aire despreocupado el camino que tenía enfrente de él. En la reunión no les había hecho ni caso, se había limitado a escuchar y a hablar con el legado a través de Boadicea. Cato miró la abundante mata de pelo que Prasutago tenía en la cabeza y se preguntó cuánto recordaría el gigante de aquella noche en Camuloduno cuando, borracho y enojado, había encontrado a su prima bebiendo en una taberna llena de romanos. Fuera lo que fuera lo que hubiera pasado después de esa noche, parecía haber causado un cambio en Boadicea y haber vuelto tensa su amistad con Macro. Tal vez Nessa estaba en lo cierto. Quizá Boadicea y Prasutago eran algo más que primos. De entre todos los britanos que podían haberse ofrecido para ay udar al general, el hecho de que hubieran resultado ser Prasutago y Boadicea parecía algo típico de las perversas parcas que gobernaban la vida de Cato. Aquella misión y a era bastante peligrosa, reflexionó Cato, sin las posibles tensiones que pudieran surgir a raíz de la aventura de Macro y Boadicea y la consiguiente afrenta al orgullo aristocrático que Prasutago experimentaba por todos y cada uno de los miembros de su familia. Luego estaban los particulares conocimientos de Prasutago acerca de los durotriges y los Druidas de la Luna Oscura. Casi todos los niños romanos se criaban escuchando exageradas historias sobre los Druidas y su misteriosa magia, sus sacrificios humanos y las arboledas sagradas empapadas de sangre. Cato no era ninguna excepción y había visto con sus propios ojos una de esas arboledas el verano anterior. La terrible atmósfera de aquel lugar aún perduraba, con vívido detalle, en su memoria. Si ése era el mundo en el que Prasutago había estado inmerso una vez, entonces, ¿en qué proporción aquel hombre seguía siendo druida y no completamente humano? ¿Qué lealtades podía seguir albergando Prasutago hacia sus antiguos maestros y compañeros iniciados? Su entusiasmo por ay udar al general, ¿no sería simplemente una traicionera estratagema para entregar dos romanos a los Druidas? Cato refrenó su imaginación. El enemigo difícilmente llegara a esos elaborados extremos para capturar a un simple centurión y a su optio. Se reprendió por pensar como un colegial paranoico e inflar de forma monstruosa su propia importancia. Eso le recordó otros tiempos en el palacio imperial, muchos años atrás, cuando apenas era más que un niño y se había encaprichado de una cucharilla de marfil tallado que había visto en la mesa de un banquete. Le había resultado fácil hacerse con ella y esconderla luego entre los pliegues de su túnica. En un lugar tranquilo del jardín la había examinado, maravillado ante el elaborado trabajo del mango con sus delfines y ninfas sinuosamente retorcidos. De pronto oy ó gritos y el sonido de pasos apresurados. Se arriesgó a atisbar desde detrás de un arbusto y vio a un pelotón de la guardia pretoriana que salía corriendo de las puertas de palacio hacia el jardín y empezaba a buscar entre los setos y arbustos. Cato quedó aterrorizado al ver que se había descubierto el robo de la cuchara y que los hombres del Emperador trataban entonces de dar caza al ladrón. Lo atraparían de un momento a otro, con la prueba en la mano, y lo tirarían al suelo ante la fría mirada de Sejano, el comandante de la guardia pretoriana. Si sólo una pequeña parte de lo que los esclavos de palacio se susurraban unos a otros era verdad, Sejano haría que le cortaran el cuello y arrojaran su cuerpo a los lobos. Los pretorianos se fueron acercando cada vez más al escondite donde Cato temblaba y se mordía el labio para evitar que su gimoteo atrajera la atención. Entonces, en el preciso momento en que un brazo grueso y musculoso buscaba a tientas por el arbusto en el que estaba agachado, se oy ó una exclamación distante. —¡Cay o! ¡Lo han encontrado! Vamos. La mano se retiró y unos pesados pasos se alejaron por las losas de mármol. Cato estuvo a punto de desmay arse de alivio. Haciendo el menor ruido posible, volvió a entrar en palacio sin que lo vieran y devolvió la cuchara. Luego regresó a la pequeña habitación que compartía con su padre y esperó, rezando para que no tardaran en darse cuenta de la reaparición de la cuchara y así cesara el revuelo y el mundo pudiera volver a la segura normalidad. No fue hasta última hora de la tarde que su padre regresó de las oficinas de la secretaría imperial. Bajo el débil resplandor de una lámpara de aceite Cato vio la preocupada expresión en su rostro surcado de arrugas. Sus ojos grises se volvieron parpadeando hacia su hijo y denotaron su sorpresa por el hecho de que el chiquillo estuviera aún despierto. —Deberías estar durmiendo —le susurró. —No podía dormir, papá. Hay demasiado ruido. ¿Qué ha pasado? —preguntó Cato con toda la inocencia de la que fue capaz—. La guardia pretoriana corría por todo el palacio. ¿Es que Sejano ha atrapado a otro traidor? Su padre le respondió con una triste sonrisa. —No. Sejano y a nunca volverá a atrapar a más traidores. Se ha ido. —¿Se ha ido? ¿Ha abandonado el palacio? —Una súbita preocupación asaltó a Cato—. ¿Eso significa que y a no podré volver a jugar con el pequeño Marco? —Sí… sí, así es. Marco… y su hermana… —El rostro de su padre se retorció en una mueca por la espantosa atrocidad de la que habían sido víctimas los inocentes hijos de Sejano durante el derramamiento de sangre de aquel día. Luego se inclinó sobre su hijo y le dio un beso en la frente—. Se han ido con su padre. Me temo que no volverás a verlos. —¿Por qué? —Ya te lo contaré. Dentro de unos cuantos días, quizá. Pero su padre nunca se lo explicó. En cambio, Cato se enteró de todo por boca de los demás esclavos de la cocina de palacio a la mañana siguiente. Al conocer la muerte de Sejano, la primera reacción de Cato fue de alivio, pues se dio cuenta de que los acontecimientos del día anterior no tenían nada que ver con el robo de la cuchara. Todo el peso de la inquietud y de la terrible expectativa de ser capturado y castigado desapareció de sus hombros infantiles. Eso fue lo único importante para él aquella mañana. En aquellos momentos, más de diez años después, su rostro ardía de vergüenza al acordarse. Aquel momento, y otros semejantes, volvían a él para atormentarlo con un inevitable odio hacia sí mismo. Del mismo modo en que lo hacía, y sin duda volvería a hacerlo en el futuro, su actual miedo engreído. Parecía incapaz de evitar aquellas sesiones de severo auto análisis que lo sacaban de quicio y se preguntaba si algún día llegaría a poder vivir en paz consigo mismo. El cielo permaneció de un deprimente color gris durante el resto del día y no corría ni un soplo de brisa en el bosque. Los quietos y silenciosos árboles provocaban un inquietante nerviosismo en los jinetes. Cato se convenció a sí mismo de que en unas circunstancias menos peligrosas la cruda estética del invierno le daría al bosque una especie de belleza. Pero de momento, cualquier susurro de la maleza o crujido de una rama le hacían dar un salto en la silla y escudriñar las sombras con preocupación. Siguieron una curva en el sendero y empezaron a pasar junto a la maraña de pinchos de una zarzamora. De repente, de su interior surgió un fuerte chasquido y ruido de golpes. Cato y Macro se echaron la capa hacia atrás y desenvainaron las espadas. Los caballos y los ponis, con los ollares ensanchados y los ojos muy abiertos a causa del miedo, se empinaron y retrocedieron, alejándose de la zarza. El matorral se agitó y se abultó y un ciervo salió al camino. Con numerosos rasguños ensangrentados y resoplando un vaporoso aliento que empañaba la húmeda atmósfera, el ciervo bajó su cornamenta hacia el caballo más próximo y la sacudió de modo amenazador. —¡Dejadle paso! —gritó Macro con los ojos clavados en los afilados extremos blancos de las astas—. ¡Apartaos de su camino! El ciervo vio un hueco en medio del alboroto de caballos y ponis que giraban y lo atravesó de un salto. Mientras los jinetes se esforzaban en controlar sus monturas, el ciervo se adentró en las profundidades del bosque por el lado opuesto del camino, levantando grandes montones de hojas caídas a su paso. Prasutago fue el primero en dominar a su caballo; luego miró a los romanos y se echó a reír. Macro le puso mala cara, pero se dio cuenta de que todavía empuñaba su espada corta, lista para clavarla. Con una súbita liberación de la tensión, le devolvió la risa al guerrero Iceni y enfundó la espada. Cato siguió su ejemplo. Prasutago murmuró algo, dio un tirón a las riendas del caballo y siguió avanzando por el camino. —¿Qué ha dicho? —le preguntó Macro a Boadicea. —No está seguro de quién se sobresaltó más, si tú o el ciervo. —Muy divertido. Dile que él tampoco lo hizo nada mal. —Mejor que no lo haga —le advirtió Boadicea—. Es un poco quisquilloso en cuestiones de orgullo. —¿Ah, sí? Entonces tenemos algo en común al fin y al cabo. Y ahora tradúcele lo que he dicho. —La mirada de Macro no vaciló al retar a Boadicea a que fuera en contra de su voluntad—. Bien, adelante, tradúcele lo que he dicho. Prasutago miró hacia atrás por encima del hombro. —¡Venga! ¡Vamos! —gritó, y luego continuó en su propia lengua, pues había agotado sus conocimientos de latín. —Señor —intervino Cato en voz baja—. Por favor, no insista. Él es el único que sabe el camino. Sígale la corriente. —¡Que le siga la corriente! —bramó Macro—. Ese cabrón está pidiendo pelea. —Una pelea que no nos podemos permitir —dijo Boadicea—. Cato tiene razón. No debemos dejar que se arme un lío por una nimia rivalidad si tenemos que rescatar a la familia de tu general. Tranquilízate. Macro apretó los labios y le lanzó una mirada fulminante a Boadicea. Ella se limitó a encogerse de hombros e hizo girar a su caballo para seguir a Prasutago. Como conocía muy bien la rapidez con la que Macro cambiaba de humor, Cato guardó silencio y se quedó mirando distraídamente hacia un lado hasta que, con un juramento hecho entre dientes, Macro clavó los talones para hacer avanzar a su caballo y el pequeño grupo siguió su camino. Salieron del bosque al caer la noche. Las sombras y los oscuros árboles centenarios quedaron atrás y Cato se animó un poco. Ante ellos el suelo descendía suavemente hacia una franja de terreno pantanoso junto a un río que serpenteaba hacia el horizonte a ambos lados. Había unas cuantas ovejas desperdigadas por los prados que se alimentaban afanosamente de los verdes brotes que la nieve dejaba al descubierto al derretirse. El sendero descendía sinuosamente y se alejaba hacia la derecha. A eso de un kilómetro y medio de distancia una delgada columna de humo salía de una gran choza redonda construida detrás de una empalizada. Prasutago la señaló y le dirigió unas pocas palabras a Boadicea. —Allí es donde pernoctaremos. Hay un vado no mucho más adelante por el que podremos cruzar el río por la mañana. Debería ser un lugar seguro donde estar a salvo durante la noche. Prasutago conoció al granjero hace unos cuantos años. —¿Hace unos cuantos años? —dijo Macro—. Las cosas pueden cambiar en unos cuantos años. —Tal vez. Pero y o no quiero pasar la noche a la intemperie hasta que no me quede más remedio. Cuando la montura de Boadicea empezaba a avanzar, Macro se inclinó en la silla y la agarró del hombro. —Espera un momento. Algún día tendremos que hablar. —Algún día —respondió Boadicea—. Pero ahora no. —¿Cuándo entonces? —No lo sé. Cuando sea el momento oportuno. Ahora suéltame, por favor, me estás haciendo daño. Macro buscó en su mirada algún indicio del afecto y el buen carácter que había conocido, pero la expresión de Boadicea era de cansancio y estaba vacía de toda emoción. Él dejó caer la mano y, con un rápido golpe de talones, Boadicea hizo avanzar a su caballo. —Malditas mujeres —refunfuñó Macro—. Cato, un consejo. No tengas nunca una relación demasiado estrecha con ellas. Pueden hacer cosas raras con el corazón de un hombre. —Sé que pueden, señor. —Claro. Perdona, lo olvidé. Con pocas ganas de dedicar mucho tiempo al recuerdo de Lavinia, Cato dio un tirón a las riendas de su pony y bajó siguiendo el sendero que conducía a la distante granja. El cielo plomizo se oscureció más aún con la menguante luz y el paisaje se desdibujaba con unos borrosos tonos grisáceos. La empalizada y la choza se volvieron indistintas, excepto por un diminuto fulgor anaranjado que se veía a través del marco de la puerta de la cabaña y que los atraía con una promesa de calor y cobijo contra el frío de la noche. Cuando se acercaron, las puertas del cercado se cerraron rápidamente y una cabeza que surgió de entre las sombras por encima de las afiladas estacas les dio el alto. Prasutago bramó una respuesta y, cuando estuvieron lo bastante cerca como para que se confirmara su identidad, las puertas se abrieron de nuevo y el pequeño grupo espoleó a las bestias para que avanzaran. Prasutago desmontó y se dirigió a grandes zancadas hacia un hombre bajo y fornido que no tenía aspecto de ser mucho may or que Cato. Se agarraron el uno al otro por el antebrazo en un saludo formal pero amistoso. Salió a relucir que el granjero al que Prasutago conocía había muerto hacía tres años y había sido enterrado en un pequeño huerto detrás de la empalizada. Su hijo may or había muerto el verano anterior luchando con los romanos en la batalla para cruzar el río Medway. El hijo menor, Vellocato, dirigía entonces la granja y recordaba perfectamente a Prasutago. Echó una ojeada a los compañeros de este último y dijo algo en voz baja. Prasutago se rió y respondió con una rápida sacudida de la cabeza en dirección a Boadicea y los demás. Vellocato se los quedó mirando fijamente un momento antes de asentir. Con un gesto para indicarles a los demás que lo siguieran, encabezó la marcha por el embarrado interior de la empalizada hacia una hilera de rediles de factura rudimentaria. Otros dos hombres, mucho may ores, estaban atareados con las horcas metiendo el alimento del invierno en los establos del ganado e hicieron una pausa en su trabajo para observar a los recién llegados mientras éstos conducían sus monturas al interior de una pequeña cuadra. Dentro, los jinetes desensillaron cansinamente los caballos, teniendo cuidado de dejar las mantas sujetas con correas sobre la marca de la legión. En cuanto los arreos, las provisiones y el equipo se hubieron guardado cuidadosamente a un lado del establo, su anfitrión les proporcionó un poco de grano y pronto los caballos estuvieron mascando con satisfacción, con la cabeza envuelta en el vaho que su aliento formaba en la fría atmósfera. Ya había anochecido del todo cuando, andando con mucho cuidado, se dirigieron a la gran choza redonda hecha con la gruesa y aislante mezcla de paja y juncos. El granjero los hizo entrar y luego corrió una pesada cubierta de cuero que tapaba la entrada. En contraste con el cortante frescor del aire del exterior, la humeante fetidez del interior hizo toser a Cato. Pero al menos allí se estaba caliente. El suelo de la choza se inclinaba hacia el hogar donde la madera silbaba y crujía entre las parpadeantes llamas anaranjadas que se alzaban del tembloroso resplandor de la base de la hoguera. Por encima de las llamas, un caldero ennegrecido colgaba de un trébede de hierro. Inclinada sobre el vapor que emanaba del caldero había una mujer en avanzado estado de gestación. Se sujetaba la espalda con la mano que le quedaba libre al tiempo que removía el contenido con un largo cucharón de madera. Cuando ellos se acercaron levantó la mirada y le dirigió una sonrisa a su marido a modo de saludo antes de que sus ojos se posaran en los invitados y su expresión se volviera recelosa. Vellocato señaló los anchos y confortables taburetes dispuestos a un lado de la chimenea e invitó a sus huéspedes a que se sentaran. Prasutago le dio las gracias y los cuatro viajeros, agradecidos, acomodaron sus entumecidos y doloridos miembros. En tanto que Prasutago hablaba con el granjero, los demás se quedaron mirando las llamas con satisfacción y absorbiendo el calor. El rico aroma a carne guisada que salía del caldero hizo que Macro se sintiera desesperadamente hambriento y se relamió. La mujer se dio cuenta y alzó el cucharón. Hizo un gesto con la cabeza hacia él y dijo algo. —¿Qué dice? —le preguntó él a Boadicea. —¿Cómo pretendes que y o lo sepa? Ella es atrebate. Yo soy Iceni. —Pero las dos sois celtas, ¿no? —El hecho de que seamos de la misma isla no significa que hablemos todos el mismo idioma, ¿sabes? —¿En serio? —Macro puso cara de ingenua sorpresa. —En serio. ¿En el imperio todo el mundo habla latín? —No, claro que no. —¿Y cómo os hacéis entender los romanos? —Gritamos más al hablar. —Macro se encogió de hombros—. Por regla general la gente capta la idea esencial de lo que estás diciendo. Si eso no funciona, empezamos a repartir golpes. —No lo dudo, pero, en nombre de Lud, aquí no intentes esa forma de aproximación. —Boadicea movió y sacudió la cabeza—. Y luego hablan de la sagacidad de la raza superior… Da la casualidad de que conozco bastante bien este dialecto. Te está ofreciendo comida. —¡Comida! Vay a, ¿por qué no lo decías antes? —Macro miró a la mujer y movió vigorosamente la cabeza en señal de asentimiento. Ella se rió, metió la mano en un gran cesto de mimbre que había junto a la chimenea y sacó algunos cuencos que depositó en el duro suelo de tierra. Sirvió el humeante caldo en los cuencos y los repartió, primero a los invitados, como dictaba la costumbre. Del cesto de mimbre salieron también unas pequeñas cucharas de madera y momentos después se hizo el silencio en la choza cuando todos se pusieron a comer. El caldo estaba hirviendo y Cato tuvo que soplar cada cucharada antes de llevársela a la boca. Al mirar el cuenco con más detenimiento se dio cuenta de que era de cerámica de Samos, esa loza barata fabricada en la Galia y exportada a gran parte del Imperio occidental. Y más allá, por lo visto. —Boadicea, ¿puedes preguntarle de dónde ha sacado estos cuencos? Las dos mujeres conversaron con dificultad unos momentos antes de que la pregunta se comprendiera del todo y obtuviera una respuesta. —Se los cambió a un mercader griego. —¿Griego? —Cato codeó ligeramente a Macro—. ¿Eh? —Señor, la mujer dice que consiguió estos cuencos de un mercader griego. —Ya lo he oído, ¿y bien? —¿El mercader se llamaba Diomedes? La mujer asintió con la cabeza y sonrió, luego le dirigió unas rápidas palabras a Boadicea con el tono cadencioso de la lengua celta. —Diomedes le cae muy bien. Dice que es una persona encantadora. Siempre tiene a punto un pequeño obsequio para las mujeres y una aguda ocurrencia para apaciguar después a sus maridos. —Hay que tener cuidado con los griegos que traen regalos, puede haber gato encerrado —masculló Macro—. Esa gente es capaz de saltar sobre cualquier cosa que se mueva, y a sea hombre o mujer. Boadicea sonrió. —Según mi propia experiencia y o diría que vosotros los romanos sois tan sólo un poquito más refinados. Debe de ser a causa de algo que le ponen a todo ese vino que a las razas del sur os gusta tanto beber. —¿Es un reproche? —preguntó Macro mirando atentamente a Boadicea. —Digamos que fue instructivo. —Y supongo que y a te has enterado de todo lo que te hacía falta saber sobre los hombres de Roma. —Algo parecido. Macro miró a Boadicea con un brillo enojado en sus ojos antes de volver a su caldo y continuar comiendo en silencio. Una incómoda tirantez embargó el ambiente. Cato removió el caldo y desvió la conversación de nuevo al tema, menos delicado, de Diomedes. —¿Cuándo fue la última vez que lo vio? —Hace tan sólo dos días. Cato dejó de remover. —Llegó a pie —continuó diciendo Boadicea—. Sólo se quedó a comer y siguió su camino, rumbo al oeste, hacia territorio Durotrige. Dudo que allí haga mucho negocio. —No va en busca de negocio —dijo Cato en voz baja—. Ya no. ¿Lo ha oído, señor? —Pues claro que lo he oído. Esta maldita misión y a es bastante peligrosa de por sí sin ese griego complicando las cosas. Esperemos que lo encuentren y lo maten pronto, antes de que nos cause algún problema. Continuaron comiendo en silencio y Cato no hizo ningún intento más por mantener la conversación. Reflexionó sobre las implicaciones de la información acerca de Diomedes. Por lo visto al griego no le bastaba con haber matado a los prisioneros Druidas. Su sed de venganza lo estaba llevando al corazón del territorio de los Druidas de la Luna Oscura. Él solo tenía muy pocas posibilidades de salir airoso, podría alertar a los durotriges y que éstos anduvieran a la caza de forasteros. Eso sólo podía aumentar el riesgo al que ellos cuatro se enfrentaban y a. Con pesimismo, Cato tomó otra cucharada de caldo y masticó con fuerza un trozo de cartílago. La hospitalidad de Vellocato y de su esposa se amplió a una bandeja de plata llena de bizcochos de miel en cuanto se hubieron terminado el cuenco de caldo. Cato cogió un bizcocho y se fijó en el diseño geométrico de la bandeja que había debajo. Bajó la cabeza para observarlo más de cerca. —Otro de los artículos del griego, me imagino —dijo Boadicea al tiempo que tomaba un bizcocho para ella—. Debe de ganarse bien la vida con ello. —Apuesto a que sí —dijo Macro, y mordió el bizcocho. Sus ojos se iluminaron al instante y miró a su anfitriona moviendo la cabeza en señal de aprobación—. ¡Buenísimo! Ella sonrió encantada y le ofreció otro. —Mujer, no te diría que no —aceptó Macro mientras unas migas caían sobre su túnica—. ¡Venga, Cato! ¡Hártate, muchacho! Pero Cato estaba sumido en la reflexión, mirando fijamente la bandeja de plata hasta que la retiraron y la volvieron a meter en el cesto de mimbre. Estaba seguro de haberla visto antes y le había impresionado mucho volverla a ver. Allí, donde su presencia resultaba extraña. Mientras los demás se comían alegremente los bizcochos, él tuvo que obligarse a mordisquear el suy o. Observó a Vellocato y a su mujer con una creciente sensación de inquietud y desasosiego. —¿Estás segura de que están dormidos? —susurró Macro. Boadicea echó un último vistazo a las quietas formas acurrucadas bajo sus pieles en los bajos lechos y asintió con un movimiento de cabeza. —Bien, será mejor que dejes que Prasutago diga lo que tiene que decir. Antes, el guerrero Iceni le había pedido en voz baja a Boadicea que les comunicara a los demás su intención de hablar con ellos antes de que al día siguiente penetraran en territorio Durotrige. Su anfitrión se había empeñado en espitar un barril de cerveza y había realizado suficientes brindis para asegurarse una alegre embriaguez antes de acercarse a su mujer haciendo eses y caer dormido. Ahora respiraba con el ritmo profundo y regular de alguien que no iba a despertarse en las próximas horas. Con el fondo de los esporádicos ronquidos que surgían de entre las sombras, Prasutago informó al resto del grupo en un tono de voz bajo y serio. Observó detenidamente a los demás mientras Boadicea traducía, para asegurarse de que se comprendía del todo la gravedad de sus palabras. —Dice que, una vez crucemos el río, debemos dejarnos ver lo menos posible. Ésta podría ser muy bien la última noche que podamos disfrutar de cobijo. De noche no haremos fuego si existe el más mínimo riesgo de que pueda ser visto por el enemigo, y mantendremos el menor contacto posible con los durotriges. Buscaremos durante veinte días más, hasta que la fecha límite de los Druidas se hay a cumplido. Prasutago dice que si para entonces no hemos encontrado nada volveremos atrás. Sería peligroso quedarnos más tiempo dado que vuestra legión marchará contra los durotriges al cabo de pocos días. En cuanto el primer legionario pise suelo Durotrige, cualquier extranjero que viaje por sus tierras será considerado un espía en potencia. —Ése no era el trato —protestó Macro sin levantar la voz—. Las órdenes eran encontrar a la familia del general, vivos o muertos. —No si la fecha límite se ha cumplido, dice él. —El acatará las órdenes como el resto de nosotros. —Habla por ti, Macro —replicó Boadicea—. Si Prasutago se va, y o me voy y tú te quedas solo. Nosotros no hemos aceptado el suicidio. Macro lanzó una mirada furiosa a Boadicea. —¿Nosotros? ¿A quién te refieres cuando dices « nosotros» , Boadicea? La última vez que estuvimos juntos éste no era más que un pariente bruto que no podía resistirse a hacer el papel de figura paterna con tu amiga y tú. ¿Qué es lo que ha cambiado? —Todo —respondió rápidamente Boadicea—. Lo pasado, pasado está, y el pasado no debe empañar el porvenir. —¿Empañar? —Macro arqueó las cejas—. ¿Empañar? ¿Es todo lo que signifiqué para ti? —Es todo lo que significas para mí ahora. Prasutago siseó. Señaló a sus anfitriones con la cabeza y le hizo un gesto admonitorio con el dedo a Macro, advirtiéndole que bajara la voz. Luego le habló en voz queda a Boadicea, que repitió sus palabras. —Prasutago dice que la ruta que ha planeado nos llevará por el corazón del territorio de los durotriges. Allí es donde encontraremos las aldeas y poblados más grandes, donde es más probable que la familia del general esté cautiva. —¿Y si nos descubren? —En caso de que nos descubran y nos entreguen a los Druidas, a vosotros dos os quemarán vivos. Él tendrá que enfrentarse a una muerte mucho peor. —¿Peor? —terció Macro con un resoplido—. ¿Qué podría ser peor? —Dice que lo desollarían vivo y luego, mientras aún respirara, lo irían cortando a trozos que darían a comer a sus perros de caza. La piel y la cabeza las clavarían en un roble junto al más sagrado de sus claros, como advertencia para los Druidas de todos los niveles de lo que le sucederá a todo aquel que traicione la hermandad. —Ah… Se hizo un breve silencio. Luego Prasutago les dijo que durmieran un poco. Al día siguiente iban a encontrarse en territorio enemigo y tendrían que andar lo más alerta que les fuera posible. —Hay una cosa más —dijo Cato en voz baja. Prasutago había empezado a ponerse en pie y le dijo que no con la cabeza al optio. —¡Na! ¡A dormir! —Todavía no —insistió Cato, y Prasutago volvió a sentarse dando un bufido de enojo—. ¿Cómo podemos estar seguros de que este granjero es de fiar? — susurró Cato. Prasutago se lo explicó con impaciencia y le indicó a Boadicea que lo tradujera. —Dice que conoce a Vellocato desde que era un niño. Prasutago confía en él y se atendrá a dicha confianza. —¡Vay a, eso es muy tranquilizador! —terció Macro. —Pero no entiendo cómo Vellocato puede vivir aquí, justo a las puertas de los durotriges y no tener miedo a los ataques fronterizos —insistió Cato—. Me refiero a que, si destruy en un poblado entero en el interior del territorio de Verica, ¿por qué dejan en paz este sitio? —¿Qué quieres decir? —preguntó Boadicea cansinamente. —Simplemente esto. —Cato metió la mano en el cesto de mimbre que estaba junto a la chimenea y sin hacer ruido sacó la bandeja de plata, con cuidado de no tocar la loza. Le mostró la fuente a Macro—. Estoy casi seguro de haberla visto antes, en el hoy o de almacenamiento en Noviomago. Si lo recuerda, dejamos el botín allí, señor. No había sitio en los carros. —Lo recuerdo —suspiró Macro con pesar—. Pero si se trata de la misma bandeja, ¿cómo vino a parar aquí? Cato se encogió de hombros, reacio a expresar sus sospechas. Si acusaba a Vellocato de colaborar con el enemigo, podría ser que Prasutago no reaccionara demasiado bien. —Supongo que tal vez Diomedes se la cambió. Pero si es la misma, Vellocato sólo puede haberla recibido de manos del grupo asaltante. Imagino que, en cuanto nos fuimos, los durotriges supervivientes volvieron a por el botín. —O tal vez el mismo Vellocato estuviera en ese grupo —añadió Macro. Cuando Boadicea tradujo del latín, Prasutago miró atentamente la bandeja y de pronto se puso de pie, se volvió hacia Vellocato y empezó a desenvainar la espada. —¡No! —Cato se levantó de un salto y agarró la mano con la que Prasutago blandía la espada—. No tenemos pruebas. Tal vez estemos equivocados. Matarlos no sirve de nada. Sólo alertará a los durotriges de nuestra presencia si los encuentran muertos. Boadicea lo tradujo y Prasutago frunció el ceño al tiempo que profería una sarta de juramentos en voz baja. Soltó la empuñadura de su arma y se cruzó de brazos. —Pero si estás en lo cierto en cuanto a Vellocato —señaló Macro—, no podemos dejarlo con vida para que le cuente al primero que pase que nos ha visto. Tendremos que matarlo tanto a él como al resto antes del amanecer. Cato se quedó horrorizado. —Señor, no tenemos por qué hacer eso. —¿Tienes alguna idea mejor? El joven optio se puso a pensar con rapidez bajo la fría mirada de los demás. —Si Vellocato colabora con los durotriges, aún podríamos sacar partido de ello cerciorándonos de que lo que le cuente a cualquier otra persona sirva para nuestros propios fines. Capítulo XXII Se pusieron en marcha otra vez mientras aún era oscuro, siguiendo a Vellocato por un sendero que conducía al vado. El grupo había desay unado los restos del caldo sin calentar, lo cual no reconfortaba demasiado en medio de la húmeda bruma que flotaba sobre el agua helada y envolvía los sauces que bordeaban la orilla. Al llegar al extremo del vado Vellocato se hizo a un lado y los observó mientras montaban. Cuando todo estuvo dispuesto, Prasutago se inclinó desde la silla y le dio las gracias a su amigo en voz baja, estrechándole la mano. Entonces, en tanto que el granjero volvía a sumergirse en las negras sombras de los sauces, Prasutago espoleó a su montura y el rápido chapoteo de los caballos al entrar en el río rompió el silencio. La impresión del agua helada sobresaltó a los animales, que relincharon a modo de protesta. El agua llegaba a las ijadas de los caballos y por encima de las botas de Cato, lo que aumentaba su suplicio. Trató de consolarse pensando que al menos la corriente le quitaría un poco la mugre que hacía días que le cubría los pies. No por primera vez, Cato deseó volver a ser un esclavo al servicio del palacio imperial en Roma. Tal vez no tuviera libertad, pero al menos se libraría de la eterna incomodidad de ser un legionario en campaña. En aquel momento hubiera entregado su alma a cambio de poder pasar unas cuantas horas sudando en alguno de los baños públicos de Roma. En lugar de eso estaba tiritando de forma incontrolable, los pies se le estaban entumeciendo y el futuro inmediato parecía reservarle únicamente una muerte horrible. —¿Estamos contentos? —le preguntó Macro con una sonrisa burlona, mientras cabalgaba a su lado. —¡Estamos jodidos! —Cato completó el dicho del ejército con sentimiento. —Fue idea tuy a, ¿recuerdas? ¡Tendría que haber dejado que fueras tú solo, maldita sea! —Sí, señor. El lecho del río empezó a ascender gradualmente hacia la otra orilla y los caballos salieron con impaciencia de las gélidas aguas. Al mirar atrás por encima de la revuelta superficie apenas pudieron ver nada en la otra orilla, el último vistazo a tierra amiga. Por si acaso las sospechas de Cato sobre Vellocato eran justificadas, primero se dirigieron río arriba, alejándose de las fortalezas de los durotriges, y se pusieron a un rápido trote para que el sonido de los cascos sobre el camino de tierra llegara a oídos del granjero en la otra ribera en caso de que estuviera esperando y escuchando bajo los sauces. Tras seguir el sendero durante una milla se detuvieron, pusieron rumbo sudoeste y avanzaron en silencio con los caballos al paso a través del frío pantano hasta que volvieron a tomar el camino que conducía tierra adentro desde el vado. Cuando las primeras luces del día empezaron a filtrarse por entre la oscuridad, Prasutago apretó el paso, ansioso de que el amanecer no le sorprendiera en campo abierto. Siguieron el camino a un suave medio galope hasta que el terreno circundante se volvió más firme y los pantanos dieron paso a unos prados, y luego a unos grupos de árboles más robustos. Poco después habían entrado en un pequeño bosque. Prasutago siguió el camino una corta distancia y luego torció por una serpenteante senda lateral que se adentraba en una zona en la que crecían los pinos, de tronco recto y hoja perenne. Como las ramas más bajas se extendían a ambos lados del camino, tuvieron que desmontar y conducir sus caballos a pie. Finalmente, el estrecho sendero desembocó en un reducido claro. Cato se sorprendió al ver una pequeña choza de madera recubierta de turba por uno de los lados. A su alrededor se alzaban unos desnudos armazones de madera. Del dintel de la puerta de la choza colgaba la calavera de un venado con una espectacular cornamenta. No se percibía ni un solo movimiento. —Creí que se suponía que teníamos que evitar a los lugareños —le dijo Macro a Boadicea con un bufido. —Y lo estamos haciendo. —Ella transmitió la respuesta—. Esto es una caseta de caza de los Druidas. Pasaremos el día aquí, descansando. Seguiremos por el camino principal al anochecer. En cuanto los caballos fueron aliviados de su carga y amarrados, Prasutago echó a un lado el pesado telón de cuero que servía de puerta a la choza y entraron. Se trataba del habitual suelo de tierra batida y de un armazón hecho con ramas de pino que sostenía el tupido entramado de paja y juncos del techo. Un intenso aroma a pino y a moho les inundó el olfato. En un extremo había un pequeño hogar bajo una abertura en el techo y una hilera de sencillos catres de madera cubrían la pared del fondo. Los helechos de los catres estaban ligeramente húmedos pero aún servían. —Parece bastante confortable —dijo Macro—. Pero, ¿estamos seguros aquí? —Estamos seguros —replicó Boadicea—. Los Druidas sólo utilizan la cabaña en verano y la may oría de los durotriges tienen demasiado miedo de los Druidas como para aventurarse a venir por aquí cerca. Macro probó uno de los camastros con la mano y luego se tumbó sobre los crujientes helechos. —¡Ahhh! A esto sí que lo llamo y o comodidad. —Será mejor que descanses cuanto puedas. Todavía nos queda un buen trecho que recorrer en cuanto anochezca. —Está bien. Cato se acomodó con cuidado en el catre de al lado, con los ojos que y a se le cerraban solos ante la perspectiva de dormir un poco. Sus dudas acuciantes sobre la honradez de Vellocato le habían privado del sueño la noche anterior y tenía la mente embotada debido al agotamiento. Se tumbó y se tapó bien con la capa. Sus doloridos ojos se cerraron y su pensamiento se alejó enseguida de las duras incomodidades del mundo real. Prasutago contempló a los romanos con una débil mirada de desprecio, luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la baja entrada. Macro se incorporó rápidamente. —¿Adónde crees que vas? Prasutago se acercó la mano a la boca. —A buscar comida. Macro miró fríamente al britano, preguntándose hasta qué punto era de fiar. Prasutago sostuvo su mirada un momento, luego se dio la vuelta y agachó la cabeza para salir de la choza. Un destello de perlada luz del día inundó el interior antes de que la cortina de cuero cay era de nuevo tapando la puerta y todo quedara tranquilo y silencioso dentro de la cabaña. Con su instinto de veterano de aprovechar cualquier oportunidad que se le presentara para descansar, Macro se quedó dormido casi al instante. Se despertó con un sobresalto, abrió los ojos de golpe y se quedó perplejo ante la maraña de ramas de pino que había por encima de su cabeza. Luego recuperó el sentido de la ubicación y recordó que estaba en la cabaña. Por la palidez de la luz que se filtraba por una estrecha rendija de la pared era evidente que estaba a punto de anochecer. Por lo tanto, había dormido casi todo el día. Se oy ó un brusco crujido de ramitas en el otro extremo de la choza y Macro volvió la cabeza. Boadicea estaba agachada junto a la chimenea con un montón de astillas para encender el fuego a su lado. Tomó otro puñado de ellas mientras él miraba. No había ni rastro de Prasutago y no se oía ningún sonido proveniente del exterior. Cato estaba aún profundamente dormido y y acía con la boca abierta, su respiración acompañada por un ocasional chasquido que surgía de su garganta. —Es hora de que hablemos —dijo Macro en voz baja. Boadicea pareció no haberlo oído y continuó partiendo ramitas y colocándolas en forma de nido alrededor del montoncito de helechos secos que había sacado de uno de los camastros. —Boadicea, he dicho que es hora de que hablemos. —Ya te he oído —respondió ella sin volverse—. Pero, ¿qué sentido tiene hacerlo? Todo ha terminado entre nosotros. —¿Desde cuándo? —Desde que me prometí a Prasutago. Vamos a casarnos en cuanto regresemos a Camuloduno. Macro se incorporó y bajó las piernas por un lado del camastro. —¿Casarte? ¿Con él? ¿Y cuándo se decidió todo esto? No ha pasado ni un mes desde que nos vimos por última vez. Entonces no podías ni verle. Al menos, así lo parecía a juzgar por tu comportamiento. ¿A qué estás jugando, mujer? —¿Jugando? —Boadicea repitió la palabra con una débil sonrisa. Luego se dio la vuelta y lo miró—. Ya se me han acabado los juegos, Macro. Ahora soy una mujer y se supone que debo comportarme como tal. Eso es lo que me dijeron. —¿Quién te lo dijo? —Mi familia. Cuando terminaron de pegarme. —Bajó la mirada al suelo—. Al parecer los avergoncé un poco tras aquella última noche que pasamos en la posada. Cuando llegué a casa de mi tío me estaban esperando todos. De alguna manera se habían enterado. Mi tío me llevó al establo y me azotó. No dejaba de gritar que lo había avergonzado a él, a mi familia y a mi tribu. Y no dejó de azotarme todo el tiempo. Yo… y o no sabía que se pudiera llegar a sentir tanto dolor… A Macro le habían pegado unas cuantas veces en sus años mozos… un centurión que blandía una vara de vid con toda la brutalidad de la que el oficial era capaz. Recordaba muy bien el sufrimiento y comprendía lo que ella debía de haber soportado. Lo invadieron la rabia y la compasión. Se levantó del camastro y fue a sentarse junto a ella. —Pensé que iba a matarme —susurró Boadicea. Macro le pasó el brazo por el hombro y le dio un apretón reconfortante. Notó que su cuerpo se encogía al tocarla. —No lo hagas, Macro. No me toques, por compasión. No puedo soportarlo. El frío desespero de aquel rechazo hizo que a Macro se le helaran las entrañas. Frunció el ceño, enojado consigo mismo por haber dejado que aquella mujer se hubiera metido tan dentro de su corazón. Ya podía imaginarse a los demás centuriones riéndose desdeñosamente sobre sus copas si alguna vez llegaban a enterarse de su encaprichamiento con una chica nativa. Tirárselas era una cosa; entablar con ellas una relación emocional era algo muy distinto. Se trataba precisamente de esa clase de comportamiento patético que él mismo había criticado tanto anteriormente. Recordó las burlas que le había dedicado a Cato cuando el muchacho se había enamorado de la esclava Lavinia. Pero eso había sido una inofensiva aventura de adolescente, justo lo que se podía esperar de los jóvenes antes de que las duras exigencias de la edad adulta pusieran fin a semejante experimentación con todo lo que la vida ofrecía. Macro tenía treinta y cinco años, era casi diez años may or que Boadicea. Existían relaciones con una diferencia de edad aún may or, cierto, pero la may oría de personas se burlaban de ellas y con toda la razón. Esa diferencia de edad que tan completamente lo había cautivado unos meses antes ahora lo ponía en ridículo. El centurión se sentía como uno de aquellos patéticos viejos sobones que rondaban el Circo Máximo y lo intentaban con mujeres que podían ser sus nietas. La comparación hizo que le hirviera la sangre de vergüenza. Se agitó, incómodo. —¿De modo que te obligaron a no volver a verme? Boadicea movió la cabeza afirmativamente. —Y tú te conformas. Ella volvió el rostro hacia él con una mueca amarga. —¿Qué otra cosa podía hacer? Me dijeron que si alguna vez volvían a pillarme con un romano me darían otra paliza. Creo que prefiero morirme antes que volver a pasar por eso. De verdad. —Su expresión se suavizó—. Lo lamento, Macro. No puedo arriesgarme. Tengo que pensar en mi futuro. —¿Tu futuro? —El tono de Macro era desdeñoso—. ¿Te refieres a tu matrimonio con Prasutago? Debo admitirlo, eso ha sido toda una maldita sorpresa. ¿Por qué accediste a ello? Me refiero a que no es precisamente un Pitágoras. —No, no lo es. Pero cuenta con una buena posición para el porvenir. Un príncipe Iceni con casa en Camuloduno y una creciente reputación en la tribu. Ahora está fomentando una provechosa relación con tu general. Con esta misión se ganará la gratitud de Plautio. —Yo no confiaría demasiado en ello —dijo Macro entre dientes. Ya tenía experiencia sobre lo efímera que podía ser la gratitud del general. Boadicea le dirigió una mirada curiosa. Al ver que él no entraba en detalles, continuó hablando. —Si conseguimos encontrar a la familia del general, Prasutago casi tendrá más influencia con Roma que cualquier otro britano. Y si al final Roma conquista esta isla, todas las personas que le prestaron ay uda seguro que serán recompensadas. —Esas personas y las mujeres de esas personas. —Sí. —Entiendo. Vay a, has cambiado mucho durante el último mes. Apenas te reconozco. —Boadicea se sintió herida por su tono cínico y desvió la mirada. Macro no se arrepintió de su comentario, pero al mismo tiempo no podía conseguir tomarle la antipatía suficiente a Boadicea como para disfrutar insultándola. Lamentaba no poder encontrar algún indicio de la chica ordinaria y cariñosa de la que había quedado prendado en Camuloduno—. ¿De verdad eres tan cruel? —¿Cruel? —La idea pareció sorprenderla—. No. No soy cruel. Tan sólo saco el mejor partido posible de lo que me ha sido impuesto. Si fuera un hombre, si tuviera poder, las cosas serían muy distintas. Pero soy una mujer, el sexo débil, y tengo que hacer lo que me digan. Es la única alternativa que tengo, por ahora. Hubo una pausa antes de que Macro reuniera el coraje para hablar. —No, sí que tenías otra alternativa. Podías haberme escogido a mí. Boadicea se volvió y lo miró con detenimiento. —Lo dices en serio, ¿verdad? —Mucho. —A Macro se le levantó el ánimo cuando vio sonreír a Boadicea. Luego ella bajó la mirada y sacudió la cabeza. —No. Es imposible. —¿Por qué? —Para mí eso no sería vida. Sería una marginada en mi tribu. ¿Y si tú te cansabas de mí al cabo de un tiempo? No me quedaría nada. Sé lo que les ocurre a esas mujeres, unas brujas patéticas que siguen al ejército y se alimentan de las sobras de la legión hasta que la enfermedad o algún borracho violento acaban con ellas. ¿Es eso lo que deseas para mí? —¡Por supuesto que no! No sería así. Yo me encargaría de que no te faltara nada. —¿De que no me faltara nada? No suena muy tentador. Estaría desarraigada y a tu merced, en tu mundo. No podría soportarlo. A pesar de lo que he aprendido sobre la vida que hay más allá de las tierras de los Iceni, y o sigo siendo Iceni hasta la médula. Y tú eres romano. Tal vez domine bastante bien vuestro idioma, pero no quiero que Roma penetre en mi ser más allá de este punto… ¡y ahora no me vengas con alguna de esas indecentes insinuaciones tuy as! Ambos sonrieron un momento y luego Macro le puso su áspera mano de soldado en la mejilla, maravillándose de su tersura. Boadicea se quedó quieta. Entonces, con mucha ternura, ella le rozó la palma con los labios en un dulce beso que hizo que Macro sintiera un cosquilleo por todo el brazo. Él se inclinó lentamente hacia delante. Fuera de la choza se oy ó un fuerte ruido sordo. La cortina de cuero que colgaba en la entrada se echó a un lado. Macro y Boadicea se apartaron de golpe. El centurión agarró unas astillas y empezó a romperlas en pedazos y a dárselas a Boadicea, que volvió a la tarea de preparar el fuego. Una negra figura tapó la luz que entraba por la puerta. Macro y Boadicea miraron aquella forma perfilada con los ojos entrecerrados. —¿Prasutago? —¡Sa! —Entró en la cabaña arrastrando tras de sí el cuerpo destripado de un pequeño ciervo. La luz cay ó sobre el rostro del guerrero Iceni, y reveló en sus ojos una mirada divertida apenas perceptible. Capítulo XXIII Durante los cinco días siguientes se adentraron más aún en territorio Durotrige, cabalgando con cautela por los senderos durante la noche y buscando algún lugar en el que ocultarse y descansar de día. Prasutago parecía incansable, nunca dormía más que unas pocas horas. Planeaba cada etapa de su viaje de manera que los llevara cerca de un pueblo. Descansaba hasta el mediodía y luego entraba sigilosamente en cada una de esas aldeas en busca de alguna señal de rehenes romanos. Regresaba al atardecer con carne para los demás, que cocinaban en una pequeña hoguera alrededor de la cual se acurrucaban para que las llamas les proporcionaran todo el calor posible en la glacial atmósfera nocturna. En cuanto acababan de comer apagaban el fuego y seguían a Prasutago mientras él avanzaba con mucha cautela por los hollados senderos. Tenían cuidado de evitar todas las granjas y pequeños poblados y hacían frecuentes paradas durante las cuales el guerrero Iceni se cercioraba de que el camino que tenían delante estuviera despejado antes de proseguir. Antes de amanecer los apartaba de los caminos y los conducía hacia el bosque más próximo, y no dejaba que se detuvieran hasta que descubría una hondonada en el fondo de la espesura en la que el grupo pudiera descansar durante el día sin ser visto. Se cubrían con las capas y las mantas de sus monturas y dormían lo mejor que podían en condiciones tan incómodas. Se montaba guardia durante todo el día y los cuatro hacían su turno, permaneciendo entre las sombras del bosque sin hacer ruido, a poca distancia del campamento. Cato, más joven y delgado que los demás, sufría más el frío y dormía de manera irregular, despertándose cada dos por tres. El segundo día la temperatura había descendido muchísimo y el frío penetrante de la tierra helada le entumeció tanto las articulaciones de la cadera que al despertar apenas podía mover las piernas. En el quinto día una neblina se cernió sobre ellos. Prasutago los dejó solos como de costumbre para ir a explorar el próximo pueblo. Mientras esperaban ávidamente a que reapareciera con la ración de carne diaria, Boadicea y los dos romanos prepararon una pequeña fogata. Por el bosque soplaba una pequeña brisa y tuvieron que construir un parapeto de turba alrededor de la hoguera para protegerla del viento. Cato recogió unas cuantas ramas caídas de debajo de los árboles más cercanos, parándose de vez en cuando para frotarse las caderas y aliviar el agarrotamiento de sus articulaciones. Cuando hubo reunido bastante combustible para mantener el fuego durante las pocas horas necesarias, se dejó caer entre Boadicea y su centurión, que se hallaban sentados uno frente a otro a ambos lados de la hoguera. Al principio nadie dijo nada. El viento se iba intensificando paulatinamente y se arrebujaron aún más en sus capas para protegerse de aquel frío cortante. A pocos pasos de distancia los caballos y ponis permanecían en un hosco silencio y sus lacias crines se alzaban y se agitaban con cada ráfaga. Faltaban entonces tan sólo quince días para que se cumpliera el plazo dado por los Druidas. Cato dudaba que encontraran a tiempo a la familia del general. No tenía sentido que estuvieran allí. No había nada que ellos pudieran hacer para evitar que los Druidas asesinaran a sus rehenes. Nada. Las cinco tensas noches abriéndose paso por territorio enemigo manifestaban sus efectos y Cato no creía que pudiera aguantar mucho más. Sucio y muerto de frío, con la mente y el cuerpo exhaustos, no se encontraba en condiciones de seguir buscando a los rehenes, y mucho menos de rescatarlos. Era una misión estúpida, y las hostiles miradas que Macro le lanzaba cada vez con más frecuencia convencieron a Cato de que nunca le iba a perdonar su estupidez… suponiendo que consiguieran regresar a la segunda legión. Por encima de las entrelazadas ramas que se agitaban, el cielo se iba oscureciendo y aún no había señales de Prasutago. Al final Boadicea se puso en pie y estiró los brazos por detrás de la espalda con un profundo gruñido. —Seguiré un poco el camino —dijo—. A ver si lo veo. —No —replicó Macro con firmeza—. Siéntate y no te muevas. No podemos arriesgarnos. —¿Arriesgarnos? ¿Quién en su sano juicio saldría en un día así? —¿Aparte de nosotros? —se rió Macro entre dientes—. No quiero ni pensarlo. —Bueno, de todos modos voy a ir. —No, no vas a hacerlo. Siéntate. Boadicea se quedó de pie y habló en voz baja. —De verdad que pensaba que eras mejor persona, Macro. Cato se revolvió, hundiéndose más en su capa, y se quedó mirando fijamente la hoguera aún sin encender, deseando poder desaparecer. —Sólo estoy siendo prudente —explicó Macro—. Espero que tu hombre vuelva pronto. No tienes que preocuparte por él. Así que siéntate y no te muevas. —Lo siento, tengo que cagar. No puedo esperar más. De modo que si no dejas que vay a a un lugar más discreto tendré que hacerlo aquí. Macro se puso rojo de vergüenza e ira, consciente de que sería una estupidez acusarla de mentir. Apretó los puños con frustración. —¡Entonces ve! Pero no te alejes demasiado y vuelve enseguida. —Tardaré lo que haga falta —replicó ella con brusquedad y, pisando fuerte, se adentró en las sombras del bosque. —¡Condenadas mujeres! —masculló Macro—. No son más que un maldito incordio, todas ellas. ¿Quieres un consejo, muchacho? No tengas nada que ver con ellas. No causan más que problemas. —Sí, señor. ¿Quiere que encienda el fuego? —¿Qué? Sí, es una buena idea. Mientras Cato golpeaba el pedernal en su y esquero, Macro continuó esperando el regreso de Boadicea y Prasutago. Una pequeña llama anaranjada prendió en los trozos de helecho del recipiente y Cato la trasladó con cuidado a la hoguera, procurando protegerla del viento con su cuerpo. Las astillas prendieron enseguida y poco después Cato pudo calentarse las manos frente a una crepitante hoguera mientras el fuego seguía atacando los trozos de madera más grandes con los que había alimentado las llamas. Un débil brillo azafranado tembló en los árboles circundantes al tiempo que empezaba a caer la noche. Boadicea no volvía y Cato empezó a preguntarse si les habría pasado algo a los dos britanos. Aunque no hubiese ocurrido nada, ¿sería capaz Boadicea de encontrar el camino de vuelta en la oscuridad? ¿Y si los habían capturado los durotriges? ¿Los torturarían para sonsacarles información sobre sus cómplices? ¿Acaso los durotriges estarían y a buscándoles a él y a su centurión? —¿Señor? Macro se volvió, apartando la mirada del oscuro bosque. —¿Qué? —¿Cree que les ha ocurrido algo? —¿Cómo quieres que lo sepa? —respondió Macro con brusquedad—. Por lo que sé puede que hay an ido a negociar con los lugareños el precio de nuestras cabezas. Era una estupidez y casi inmediatamente Macro lamentó haberlo dicho. Era la inquietud por Boadicea lo que le había hecho hablar así, y la preocupación por lo que les sucedería si Prasutago no regresaba. Las perspectivas no eran muy esperanzadoras para dos legionarios abandonados en un bosque oscuro en medio de territorio enemigo. —A mí me pareció una persona bastante de fiar —dijo Cato, angustiado—. ¿Usted no confía en él, señor? —Es britano. Esos durotriges puede que sean de una tribu distinta a la suy a, pero tienen muchas más cosas en común con ellos que con nosotros. —Macro hizo una pausa—. He visto a gente que vendía a sus compatriotas a Roma en casi todas las fronteras en las que he estado de servicio. Te lo digo y o, Cato, no has visto nada hasta que no has servido en Judea. Aquellos venderían a sus propias madres si crey eran que eso podría ay udarles a superar en lo más mínimo a otro rival. Éstos no son mucho mejores. Mira cuántos de esos nobles britanos exiliados han hecho un trato con Roma para recuperar sus reinos. Se prostituirían con cualquiera a cambio de un poco de poder e influencia. Prasutago y Boadicea no son distintos. Permanecerán leales a Roma siempre y cuando les interese hacerlo. Entonces te darás cuenta de su verdadero valor como amigos y aliados. Ya lo verás. Cato frunció el ceño. —¿De verdad lo piensa? —Quizá. —De pronto el curtido rostro de Macro rompió en una sonrisa jovial —. ¡Pero me alegraría mucho estar equivocado! Una ramita se rompió por allí cerca. En un instante los romanos se pusieron en pie con las espadas desenvainadas. —¿Quién anda ahí? —dijo Macro—. ¿Boadicea? Con un susurro de hojas muertas y más crujidos de las chascas, dos figuras salieron de las negras sombras al titilante resplandor ámbar de la hoguera. Macro se relajó y bajó la espada. —¿Dónde diablos habéis estado? Prasutago sonreía y hablaba con excitación al tiempo que se acercaba al fuego a grandes zancadas y le daba una palmada en el hombro a Macro. Como siempre, había traído consigo un poco de carne, un lechón y a abierto colgaba de una correa de su cinturón. Prasutago dejó el cuerpo del animal junto al fuego y continuó hablando. Boadicea lo tradujo lo más rápidamente que pudo. —¡Dice que los ha encontrado… a la familia del general! —¿Cómo? ¿Está seguro? Ella asintió con la cabeza. —Ha estado hablando con el cabecilla local. Se encuentran retenidos en otro pueblo a unas pocas millas de distancia. El jefe de esa aldea es uno de los seguidores más leales de los Druidas. Es él quien adiestra a su escolta personal. Recluta a los jóvenes más prometedores de todos los poblados de la periferia y los forma para que sean fanáticamente fieles a sus nuevos señores. Cuando terminan su instrucción prefieren morir antes que decepcionar al jefe. Hace unos cuantos días estuvo en la aldea que Prasutago acaba de visitar. Vino a reclamar su cupo de nuevos reclutas. Estaba bebiendo con los guerreros del pueblo y fue entonces cuando se le escapó que tenía bajo custodia a unos rehenes importantes. Prasutago movió la cabeza en señal de asentimiento y los ojos le brillaban de entusiasmo ante la perspectiva de entrar en acción. Puso una de sus anchas manos en el hombro de Macro. —¡Es estupendo, romano! ¿Sí? Macro se quedó mirando un momento el rostro radiante del guerrero Iceni y todo el desasosiego de los últimos días desapareció bajo una oleada de alivio, pues su misión había alcanzado su primer objetivo. El próximo paso sería mucho más peligroso. Pero por el momento Macro estaba satisfecho y correspondió a la excitada expresión de Prasutago con una afectuosa sonrisa. —¡Es estupendo! Capítulo XXIV Cato apartó suavemente los altos juncos y avanzó con sigilo, caminó al bajo montículo donde horas antes había dejado a Macro. En torno a él, el denso olor de la vegetación putrefacta impregnaba la fría y húmeda atmósfera. Sus pies chapoteaban por el barro que le manchaba de negro las pantorrillas a medida que avanzaba haciendo el menor ruido posible, arrastrando tras de sí una rama de acebo que había cortado. Al final el suelo se volvió firme y Cato se agachó, subiendo con cautela por el altozano y agudizando la vista y el oído para intentar captar alguna señal de su centurión. —¡Pssst! Aquí. Una mano salió de entre los juncos que había en lo alto del montículo y le hizo señas. Cato avanzó con cuidado, procurando no agitar los juncos, no fuera que alguien en el pueblo estuviera mirando en su dirección. Justo debajo se hallaba la pequeña zona que habían despejado en silencio antes del amanecer. Macro estaba tumbado sobre un lecho de carrizos y atisbaba por entre los secos restos pardos de las plantas crecidas el verano anterior. Cato soltó el extremo de la rama de acebo y se estiró en el suelo junto a su centurión. Al otro lado del altozano, los juncos se extendían por las riberas de un río de lenta corriente que serpenteaba alrededor de una aldea Durotrige y le proporcionaba una defensa natural. Al otro extremo del pueblo se alzaba un elevado terraplén rematado con una sólida empalizada que se podía franquear a través de una estrecha puerta. La aldea en sí consistía en uno de esos habituales lugares sombríos que al parecer eran lo mejor que podían construir los celtas más rústicos. Una revuelta maraña de chozas redondas de adobe y cañas coronadas por un techo de juncos cortados provenientes de la orilla del río. Desde la ligera elevación del montículo, Cato y Macro tenían una buena vista del pueblo. La choza más grande estaba situada junto a la orilla que Cato y Macro tenían enfrente y poseía su propia empalizada. Unas chozas más pequeñas bordeaban el círculo de estacas por la parte interior. Unos cuantos postes gruesos se erguían a un lado del complejo. Les eran muy familiares a los romanos: postes para practicar el manejo de la espada. En ese preciso momento, mientras observaban, un pequeño grupo de hombres con capas negras salió de una de las chozas más pequeñas, se despojaron de las capas y desenvainaron sus largas espadas. Cada uno de ellos eligió un poste y empezaron a arremeter contra él con unos golpes bien ejecutados. Los secos chasquidos y ruidos sordos se oían con claridad desde el otro lado de la vítrea superficie del río. La mirada de Cato se posó en una peculiar estructura construida a un lado de la choza grande. Tenía aspecto de ser algún tipo de pequeña cabaña. Pero no tenía ventanas, y la única abertura visible la tapaba una portezuela de madera asegurada por fuera con una sólida tranca. Otra figura con capa negra montaba guardia en la entrada con una lanza de guerra en una mano y la otra descansando en el borde de un escudo en forma de cometa que tenía apoy ado en el suelo. —¿Alguna señal de los rehenes, señor? —No. Pero si están en algún lugar de la aldea, apuesto a que es en esa cabaña. Hace un rato vi que alguien entraba ahí con una jarra y un poco de pan. Macro apartó la mirada del pueblo y se volvió a tumbar con cuidado sobre la crujiente masa de juncos cortados. —¿Ya está todo dispuesto? —Sí, señor. Nuestros caballos se hallan a salvo en la hondonada que Prasutago nos enseñó. He acordado una señal con Boadicea en caso de que hay a algún problema. —Cato señaló la rama de acebo. —Si esperan mucho más se hará de noche antes de empezar —dijo Macro en voz baja. —Prasutago dijo que me daría tiempo suficiente para volver aquí con usted y que entonces se pondrían en marcha. —¿Los dejaste en la hondonada? —Sí, señor. —Entiendo. —Macro frunció el ceño y luego se levantó y se puso de nuevo en posición para seguir vigilando la aldea—. Pues supongo que tendremos que esperar un poco más antes de que aparezcan. Aunque los meses de invierno y a casi habían llegado a su fin, todavía hacía frío y la persistente llovizna había penetrado totalmente en sus ropas. Al cabo de un rato a Cato y a le castañeteaban los dientes y tiritaba. Tensó los músculos para tratar de combatir dicha sensación. Aquellos últimos días habían sido los más desagradables de su vida. Aparte de las incomodidades físicas que habían soportado, el miedo constante a que los descubrieran y el terror ante lo que les pasaría entonces habían hecho que cada instante fuera un tormento para los nervios. En aquellos momentos, mientras se hallaban tendidos en la húmeda orilla de un río con las piernas cubiertas de estiércol maloliente, congelados de frío y muriéndose por un buen plato de comida caliente, Cato empezó a fantasear con la idea de conseguir que le dieran la baja de la legión de forma honorable. No era la primera vez que se le pasaba por la cabeza dejar el ejército. No era la primera vez ni mucho menos. Ya le resultaba familiar aquel pensamiento que fundamentalmente se centraba en cómo obtener rápidamente una baja remunerada con una pensión sin sufrir una herida que lo inutilizara. Por desgracia, los equipos de agudos administrativos imperiales habían estudiado minuciosamente el reglamento mucho antes de que Cato naciera y habían logrado eliminar casi todas las escapatorias. Pero en algún lugar, de algún modo, tenía que haber una forma de que pudiera derrotar al sistema. De pronto Macro soltó un gruñido. —Ahí están. Debe de haberse dado el gusto de echar un polvito. —¿Qué? —Nada, muchacho. Están ahí, en el sendero frente a la puerta. Cato miró más allá de la aldea y vio dos diminutas formas grises a caballo que salían del bosque. Cuando bajaron trotando con audacia por el camino que conducía al pueblo, el vigilante que había en lo alto de la puerta se dio la vuelta y les gritó algo a un grupo de hombres acurrucados alrededor de una resplandeciente fogata. Éstos respondieron inmediatamente a su llamamiento y subieron por los rudimentarios escalones de madera que había en la parte interior del terraplén. Prasutago y Boadicea se perdieron de vista al acercarse a la puerta. Cuando vio a los habitantes de la aldea blandiendo sus armas en la empalizada, por un momento Cato sintió unas punzadas de preocupación. Pero al cabo de un instante los portones se abrieron hacia adentro y los dos Iceni entraron. Enseguida los rodearon y cogieron las riendas de sus monturas. Incluso desde el otro lado del río Macro y Cato pudieron oír a Prasutago dando bramidos de indignación y haciendo público su reto de acuerdo con su papel de luchador ambulante. Uno de los lugareños salió corriendo y desapareció entre las chozas antes de entrar súbitamente en el cercado que rodeaba la cabaña más grande. Entró en ella a toda prisa y volvió a salir con rapidez en compañía de una alta y erguida figura que llevaba la capa negra abrochada en el hombro con un enorme broche de oro. El hombre de la capa siguió con calma al vigilante de nuevo hacia la puerta principal. Mientras tanto, Prasutago siguió gritando su desafío a los habitantes de la aldea con su voz profunda y retumbante y cuando llegó el jefe y a se había congregado una numerosa multitud al pie del terraplén. El cabecilla se abrió camino a empujones y con grandes pasos se acercó a los visitantes que aún seguían a lomos de sus monturas. Prasutago demostró la arrogancia justa cruzando los brazos y quedándose así un momento. Luego pasó la pierna sobre su bestia con indiferencia y se deslizó hasta el suelo. Aún así era más alto que el jefe y alzó la barbilla para dar énfasis a su desdeñosa mirada. Prasutago volvió a repetir su desafío. En aquella ocasión se desabrochó la capa y se la lanzó a Boadicea, que también había desmontado y había permanecido junto a los caballos tras recuperar las riendas de manos de los lugareños. El guerrero Iceni se quitó la túnica y se quedó con el pecho desnudo, los brazos en alto y los puños apretados, contray endo la musculatura para deleite de la multitud. —¡Maldito fanfarrón! —exclamó Macro entre dientes—. ¡Haciendo mariconadas como si fuera el amiguito gladiador de una vieja puta rica! Una más de esas poses y vomitaré. —Cálmese, señor. Todo forma parte del plan. Mire ahí, en el cercado. Los hombres que se estaban entrenando con las espadas en los postes se habían detenido, y enfundaban sus armas y se ponían las capas negras rápidamente. Cuando salían del recinto, el guardia que había en la puerta de la cabaña dio unos pasos hacia ellos y los llamó. La respuesta fue un fuerte grito y, con una hosca expresión en su rostro, el guardia regresó a su puesto en la puerta de la cabaña. —¡Ahora es nuestra oportunidad! —Macro volvió a apartarse de la cima del montículo y empezó a quitarse la ropa. Echó un vistazo a Cato—. ¡Vamos, muchacho! ¿A qué esperas? Con un suspiro de resignación, Cato se deslizó por los carrizos y empezó a desnudarse. Se sacó la capa, el arnés, la cota de malla y, por último, la túnica. Cuando se desprendía de la última capa de tela mojada que cubría su cuerpo, el aire frío hizo que se le pusiera la piel de gallina y empezó a tiritar intensamente. Macro examinó su delgado físico con desaprobación. —Será mejor que te metas algo de comida decente en el cuerpo y te entrenes un poco cuando volvamos a la legión. Pareces una mierda. —Gra-gracias, señor. —Vamos, quítate las botas. Lo único que necesitas es la espada y el flotador. Sus habilidades natatorias eran, como mucho, rudimentarias, resultado de la falta de práctica y de un profundo miedo y aversión al agua. Macro le dio un odre inflado. —Esto me ha costado hasta la última gota de un vino del bueno. —¿No lo tiró? —Claro que no. Era vino del Másico. No podía tirarlo, así que me lo terminé. Ay uda a combatir el frío. Da igual, toma. Coge esto, y ahora no se te ocurra ahogarte. —No, señor. —Cato se abrochó firmemente el cinturón de cuero de la vaina alrededor de la cintura y descendió por el otro lado del montículo detrás de Macro, poniendo mucho cuidado en no mover los carrizos al pasar. Echó un último vistazo a la puerta de la aldea donde Prasutago y uno de los habitantes del lugar y a se estaban poniendo en guardia. Entonces se arrojaron el uno contra el otro y los aldeanos dejaron escapar un rugido de entusiasmo. —¡Muévete, joder! —le espetó Macro a Cato. Entre los juncos, el agua tranquila y estancada estaba tremendamente fría y Cato se quedó sin respiración cuando se agachó junto a Macro. El helado líquido le hería la piel, como si se la quemara. Los dos romanos avanzaron con un murmullo a través de los carrizos y se agacharon dentro del agua hasta que únicamente les quedó la cabeza fuera. Bajo la superficie, Cato se abrazaba con fuerza al odre hinchado. —Bueno, vamos allá —susurró Macro—. Haz el menor ruido posible. Un solo chapoteo y estamos muertos. El centurión se adelantó con mucho cuidado para sumergirse en la lenta corriente y dio unas suaves brazadas en el agua. Cato respiró hondo, se apartó de la orilla y siguió a Macro haciendo uso de las piernas para darse impulso detrás de su centurión. En aquel punto la anchura del río tal vez fuera de unos cincuenta pasos, pero a Cato aquella distancia le parecía insalvable. Tenía la certeza de que, o se desinflaría el odre y se ahogaría, o el terrible y doloroso frío lo congelaría hasta matarlo. El peligro de que el enemigo los viera y los atravesara con una lanza era la menor de sus preocupaciones. Eso pondría fin al horrible sufrimiento de estar metido hasta el cuello en aquella gélida corriente. Bracearon en dirección a la parte trasera de la choza grande; la exasperante lentitud de su avance suponía un martirio necesario si no querían ser descubiertos. Cuando salieron del agua Cato tenía los dedos de ambas extremidades totalmente entumecidos. Macro a su vez también sufría y temblaba de manera incontrolable cuando ay udó a Cato a subir a la orilla del río; luego le frotó vigorosamente las extremidades a su optio para intentar que recuperaran un poco de sensibilidad. A continuación ascendieron por la orilla y rodearon la choza en dirección a la cabaña. Macro le hizo una señal con la cabeza a Cato para que se preparara, pero éste no podía dejar de tiritar y no tenía suficiente sensibilidad en las manos para desenvainar la espada y empuñarla con firmeza. —¿Estás listo? Cato asintió con la cabeza. —Adelante. Los gritos y vítores de la lucha alcanzaron una repentina culminación, luego hubo un intenso gruñido colectivo. Prasutago había derribado al campeón de la aldea. Ante aquella calma repentina Macro extendió la mano para que Cato se detuviera. El guerrero Iceni volvió a lanzar otro bramido de desafío. Alguien respondió y el griterío fue aumentando otra vez. —Vamos. —Macro avanzó sigilosamente en cuclillas, agachándose todo lo que podía y valiéndose de su mano libre para mantener el equilibrio. Subieron por una lengua de tierra que había en lo alto de la ribera y luego se quedaron pegados a la negra pared de la choza principal. Aún les dolían los pulmones debido al esfuerzo de nadar por el río y, temblando de frío, Macro se deslizó a lo largo de la pared. Tras él Cato aguzó el oído, atento por si oía aproximarse a algún miembro de la tribu. Macro alcanzó a ver la esquina de la cabaña de troncos y se detuvo, pegándose bien a la pared. Por encima del bajo tejado de cortezas de árbol vio la punta de la lanza del guardia y por debajo de ella la cimera de su casco de bronce. Macro se agachó y, casi sin respirar, avanzó con cuidado hacia el ángulo donde la cabaña se apoy aba contra la choza. De espaldas a la cabaña le hizo una señal a Cato. Se quedaron escuchando unos momentos pero no oy eron ningún ruido procedente de la parte anterior de la cabaña. Macro le indicó a Cato que se quedara ahí y luego él se fue abriendo camino poco a poco a lo largo de la rugosa madera hacia la esquina. Con la espada preparada, observó durante un rato y comprobó que el guardia estaba a menos de seis pies de distancia, delante de la baja entrada. A pesar de la lanza, el casco y la larga y suelta capa negra, no era más que un niño. Macro volvió la cabeza de nuevo y con la mirada escudriñó el suelo a sus pies. Cogió un duro terrón de tierra y piedras y se dispuso a lanzarlo. De repente el guardia empezó a hablar. Macro se quedó inmóvil. Alguien respondió al guardia, una voz queda y cercana, y con un sobresalto Cato se dio cuenta de que provenía del interior de la cabaña. Señaló con el dedo la pared de la choza a sus espaldas y Macro asintió con la cabeza. Debía de haber alguien más encerrado con la familia del general. Antes de que el guardia pudiera contestar, Macro lanzó el terrón haciéndole describir un arco bajo por encima del tejado de la cabaña. En el preciso momento en que cay ó con un ruido suave, se levantó y dobló la esquina rápidamente. Tal como esperaba, el guardia se había dado la vuelta para investigar la causa del ruido y, antes de que pudiera reaccionar al débil rumor de sus pasos, Macro sujetó al guardia tapándole la boca con la mano. Le tiró de la cabeza hacia atrás y le hincó la espada en la capa negra con la punta hacia arriba, por debajo de las costillas del britano y dirigida al corazón. El guardia se sacudió y retorció un momento, sin poder hacer nada contra la fuerza con la que lo sujetaba el centurión. Sus movimientos enseguida se hicieron más débiles y luego cesaron. Macro lo siguió sujetando un momento más para asegurarse de que estaba muerto y a continuación llevó el cuerpo a la vuelta de la esquina de la cabaña sin hacer ruido y lo dejó apoy ado contra la pared de la choza. Desde el interior llamó una voz. —Será mejor que acabemos con esto —susurró Macro—. Antes de que nos oiga alguien. Macro se adelantó y tomó la tranca que cerraba la puerta de la cabaña, la corrió y la tiró al suelo. Con un fuerte impulso empujó hacia adentro la sólida puerta. La luz del exterior cay ó sobre el parpadeante rostro de otro hombre con capa negra. Se había levantado apoy ándose en un brazo y trató apresuradamente de coger la espada corta que tenía junto a él. Macro se lanzó hacia delante, se echó encima del britano y le propinó un golpe con el pomo de la espada a un lado de la cabeza. Con un gruñido el britano se quedó exangüe, fuera de combate a causa del golpe. —¡Señor! —exclamó Cato, pero antes de que Macro pudiera reaccionar a la advertencia, una figura surgió de la penumbra del extremo de la cabaña y se abalanzó lanza en ristre para clavarla en el desnudo costado de Macro. Se oy ó un seco chasquido cuando Cato arremetió con su espada contra el astil de la lanza y el filo en forma de hoja se clavó en la tierra prensada a unos centímetros del agitado pecho de Macro. Cuando a causa del impulso el britano se fue hacia delante, Cato hizo girar su espada de una sacudida, el hombre cay ó de cara y la punta del arma le atravesó la garganta. La hoja penetró en su cerebro y el britano murió en el acto. —¡Mierda! ¡Me ha ido de un pelo! —Macro pestañeó mirando la lanza incrustada en el suelo junto a su pecho—. ¡Gracias, muchacho! Cato asintió al tiempo que extraía su espada del cráneo del segundo hombre. La hoja salió con un débil crujido, manchada de sangre. A pesar de todas las muertes que había visto en el poco tiempo que llevaba sirviendo con las águilas, Cato se estremeció. Había matado antes, en combate, pero era algo instintivo y no había tiempo para reflexionar sobre el asunto. Al contrario que entonces. —¿Hay alguien aquí? —preguntó Macro al tiempo que escudriñaba con la mirada la penumbra de la cabaña. No hubo respuesta. En uno de los extremos había una pila de troncos partidos. En el otro, unas formas indistintas y acían amontonadas en el suelo junto a la jarra y lo que quedaba de los panes que Macro había visto introducir en la cabaña un poco antes. —¿Mi señora? —llamó Cato—. ¿Mi señora? No hubo ni un solo movimiento, ni un sonido, ninguna señal de vida en la cabaña. Cato levantó la espada y se acercó lentamente, con un angustioso sentimiento de desesperación que le brotaba de las entrañas. Habían llegado demasiado tarde. Con la punta del arma levantó la primera capa de harapos y los echó a un lado. Debajo había un montón de capas de lana y pieles. Era ropa de cama, no cadáveres. Cato frunció el ceño un instante y luego movió la cabeza afirmativamente. —Es una trampa —dijo. —¿Cómo? —La familia del general nunca ha estado aquí, señor. Los Druidas debieron de imaginarse que intentaríamos un rescate y quisieron alejarnos del lugar en el que realmente tienen a los prisioneros. De modo que hicieron correr el rumor de que los cautivos estaban retenidos en esta aldea. Prasutago se enteró y aquí estamos. Nos han tendido una trampa. —Y nosotros hemos picado —replicó Macro. El alivio instantáneo que había sentido al no encontrar ningún cadáver se convirtió con la misma rapidez en un terror glacial—. Tenemos que salir de aquí. —¿Y qué pasa con los demás? —Podemos hacerles una señal cuando regresemos al montículo. —¿Y si los durotriges descubren los cuerpos de sus hombres antes de que podamos hacer la señal? —Pues mala suerte. Macro empujó a Cato fuera de la cabaña, cerró la puerta y se apresuró a volver a colocar la tranca en su sitio. Agachados, corrieron hacia la parte de atrás de la choza y bajaron deslizándose por la orilla del río. Cato recogió su flotador de entre los juncos al borde del agua y se sumergió, apretando los dientes al tiempo que el agua le iba cubriendo el pecho desnudo. Luego se puso a agitar los pies mientras trataba desesperadamente de alcanzar a su centurión. El tray ecto de vuelta se le hizo más largo. Cato escuchó por si oía los primeros gritos que indicaran que el enemigo había descubierto los cadáveres de los Druidas, pero afortunadamente el vocerío proveniente de la aldea continuaba con todo su fervor y al fin, entumecido a causa del frío, se adentró detrás de Macro en los carrizos de la otra orilla. Momentos después y a estaban sentados junto a sus ropas y equipo, ambos con sus pesadas capas de lana apretadas sobre sus cuerpos temblorosos. Macro volvió la vista hacia el pueblo, donde Prasutago y su último contendiente se hallaban enzarzados en una incómoda y tambaleante llave cuy o fin último era derribar al contrario. A un lado, en medio del terraplén, estaba Boadicea. —Está allí. Haz la señal —ordenó Macro—. Lo más rápido que puedas. Cato agarró la rama de acebo y la sostuvo erguida sobre el suelo blando justo por debajo de la cima del altozano. —¿La ha visto, señor? —No lo sé… No. ¡Oh, mierda! —¿Qué ocurre, señor? —Alguien ha regresado al cercado. Mientras Macro observaba, la figura con capa negra pasó de largo la cabaña sin ni siquiera mirarla y siguió andando a grandes zancadas junto a la hilera de postes de entrenamiento antes de dar la vuelta hacia una de las chozas más pequeñas y perderse de vista. Macro respiró profundamente, aliviado, luego volvió a mirar hacia la puerta del pueblo. Boadicea seguía inmóvil, como si estuviera mirando el combate. Cuando Prasutago tiró al suelo a su rival, Boadicea siguió sin reaccionar. De pronto se llevó la mano a la capucha y se la quitó. —¡La ha visto! ¡Ya puedes bajar esa cosa! Cato bajó la rama rápidamente y avanzó culebreando para reunirse con su centurión. Prasutago estaba de pie junto a las puertas, erguido; su magnífica arrogancia era evidente incluso a esa distancia. Los aldeanos gritaban para que saliera otro contendiente. Cuando Boadicea se acercó a Prasutago y le tendió la túnica y la capa el rugido de la multitud se convirtió en enojo. El jefe guerrero, con unas plumas negras que adornaban su casco, se encaró con Prasutago. El Iceni movió la cabeza en señal de negación y alargó la mano pidiendo el premio que se le debía por haber derrotado a sus oponentes. El jefe lanzó un furioso grito y, despojado de su capa, él mismo retó a Prasutago. —¡Ni se te ocurra! —dijo Macro entre dientes. —¡Señor! —Cato señaló hacia la cerca. El hombre que habían visto antes había vuelto a salir de su choza e iba caminando hacia la puerta del cercado con un monedero colgado en la mano. Justo antes de torcer hacia la estrecha entrada, se detuvo y miró hacia la cabaña. Gritó algo, esperó, y volvió a gritar. Al no obtener respuesta, se encaminó hacia la cabaña al tiempo que se ataba el monedero al cinturón. Macro volvió la vista de nuevo hacia la puerta de la aldea, donde aún se encontraba Prasutago, con la cabeza alta en actitud altiva y al parecer considerando el desafío del jefe. Macro dio un puñetazo contra el suelo. —¡Muévete, imbécil! En el complejo, el guerrero Durotrige había llegado a la cabaña. Volvió a llamar, esa vez enojado, con las manos en las caderas y la capa por detrás de los codos. Entonces dio la casualidad de que miró al suelo. Al minuto siguiente se agachó y sus dedos investigaron algo que había a sus pies. Levantó la vista y se llevó la mano a la espada. El Durotrige se puso en pie y rodeó la cabaña con cautela. Se detuvo cuando vio el cadáver que habían dejado en la esquina junto a la choza. —Ahora sí que estamos listos —murmuró Cato. En la puerta de la aldea, Prasutago acabó cediendo y se puso la túnica y la capa. La multitud expresó su desprecio a gritos. El jefe se volvió hacia su gente y alzó los puños al cielo triunfalmente, y a que su enemigo se había echado atrás. Dentro del cercado, el Durotrige desatrancó la puerta de la cabaña y entró. Al cabo de un momento volvió a salir precipitadamente y corrió hacia la puerta del recinto, gritando a más no poder. —¡Vamos, Prasutago, cabrón, muévete! —gruñó Macro. El Iceni subió a lomos del caballo que Boadicea sujetaba para él. Entonces, en medio de los abucheos de los aldeanos, los dos atravesaron las puertas del pueblo tratando de que no pareciera que tenían prisa. Cuando habían recorrido unos cincuenta pasos del camino que conducía al bosque, el guerrero Durotrige llegó a toda la multitud y se abrió camino a empujones para llegar a su jefe. Momentos después el jefe y a estaba bramando órdenes. La multitud quedó en silencio. Los hombres se dirigieron a toda prisa hacia el cercado y el jefe los siguió a grandes zancadas, luego se detuvo, giró sobre sus talones y señaló a través de la puerta a Prasutago y Boadicea. Fuera lo que fuera lo que gritó, los Iceni lo oy eron e inmediatamente hostigaron a sus monturas con los talones y galoparon hacia el bosque para salvar la vida. Capítulo XXV —¡Está claro que alguien se lo dijo, maldita sea! —exclamó Macro con brusquedad—. Me refiero a que no es la clase de trampa que uno tiende por si acaso. Y si ha sido él, me comeré sus pelotas para desay unar. —Le dio con el dedo a Prasutago, que estaba sentado en un árbol caído, masticando una tira de carne de ternera seca. Macro fulminó con la mirada a Boadicea—. Díselo. Ella alzó los ojos con cansada frustración. —Díselo tú mismo. ¿En serio quieres pelea? ¿Con él? —¿Pelea? —Prasutago dejó de masticar y su mano derecha se posó con toda tranquilidad en el talabarte—. ¿Vas a pelear conmigo, romano? —Tu diminuto cerebro está empezando a conocer el mejor idioma del mundo, ¿no es cierto, majete? Prasutago se encogió de hombros. —¿Quieres pelear? Macro pensó en ello un momento y luego dijo que no con la cabeza. —Puedo esperar. —No tiene ningún sentido —dijo Cato—. Prasutago corre tanto peligro como el resto de nosotros. Si alguien les dijo a los durotriges que veníamos tuvo que ser otra persona. Ese granjero, por ejemplo, Vellocato. —Es posible —admitió Macro—. El cabrón tenía un aspecto sospechoso. ¿Y ahora qué? El enemigo sabe lo que nos traemos entre manos. Estarán en guardia allí donde vay amos. El tarugo este no podrá ni acercarse a los lugareños para conseguir información sobre la familia del general. Yo diría que ahora y a no tenemos ninguna posibilidad de encontrarlos. Organizar un rescate es imposible. Cato tuvo que darle la razón. El lado racional de su mente sabía que debían abandonar la misión y regresar a la segunda legión. Cato estaba seguro de que Vespasiano era lo bastante inteligente para darse cuenta de que ellos habían hecho todo lo que habían podido antes de regresar. Sería una imprudencia continuar cuando los durotriges los andaban buscando. Tal como estaban las cosas, y a sería bastante peligroso intentar volver a territorio amigo. Pero, al tiempo que la noción de amenaza se introducía furtivamente en su conciencia, Cato no pudo evitar pensar en el peligro infinitamente may or en el que se encontraba la familia del general. Como poseía la lacra de una viva imaginación, casi podía ver a la mujer de Plautio y a sus hijos viviendo cada día aterrorizados ante la posibilidad de que los ataran y los metieran en uno de esos gigantescos muñecos de mimbre que a los Druidas les gustaba construir. Los quemarían vivos allí dentro, y la imagen mental de sus rostros dando gritos le sobrevino con tal intensidad que Cato se estremeció. El hijo del general, al que no conocía, adquirió los rasgos del niño rubio que había visto en el pozo… No. No podía dejar que eso ocurriera. Dar la vuelta y seguir viviendo a sabiendas de que no había hecho nada para evitar la muerte del niño le sería insoportable. Aquella era la irreductible verdad de la situación. Daba igual lo mucho que se reprendiera a sí mismo por ser presa de sus emociones, por ser demasiado sentimental para actuar según el razonamiento objetivo, no podía desviarse del curso de la acción que le exigía un perverso instinto tan interiorizado que eludía cualquier tipo de análisis. Cato se dirigió a Macro. —¿Está diciendo que debemos regresar, señor? —Es lo más sensato. ¿Tú qué opinas, Boadicea? Tú y él. Los Iceni intercambiaron unas palabras. Prasutago no daba la impresión de estar muy interesado en la propuesta del centurión y sólo Boadicea parecía tener un punto de vista y al parecer lo animaba a actuar de una manera determinada. Al final desistió y bajó la vista a su regazo. —¿Y bien? ¿Cuál es la opinión del druida de la casa? —A él le da igual. Es vuestra gente a quien se supone que tenemos que salvar. A él le da lo mismo si viven o mueren. Si queréis dejar que los quemen es cosa vuestra. Dice que será una interesante prueba de carácter. —¿Una prueba de carácter, eh? —Macro miró fríamente al guerrero Iceni—. A diferencia de vosotros, nosotros los romanos somos capaces de tomar decisiones difíciles. No nos limitamos a ir a la carga y morir por pura estupidez. Mira dónde os han conducido a los celtas vuestras tontas heroicidades a lo largo de los años. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido aquí. Ahora descansaremos un poco e iniciaremos la marcha de vuelta a la legión en cuanto caiga la noche. Macro miró a Cato. El optio le devolvió una mirada inexpresiva. Eso desconcertó al centurión. —¿Qué pasa, muchacho? —¿Señor? —Cato pareció salir de una especie de trance y Macro recordó que habían dormido muy poco durante los últimos días. Debía de tratarse de eso—. Estaba pensando… Macro sintió un fuerte peso que lo desanimó; cuando Cato empezaba a compartir sus ideas, tenía una tendencia a la complicación que sacaba de quicio a los que intentaban seguir el ritmo de sus pensamientos. Por qué demonios se negaba Cato a ver el mundo con la misma sencillez con la que lo hacían otras personas era una de las grandes frustraciones que Macro tenía que padecer en su trato con el optio. —¿Qué estabas pensando exactamente? —Que tiene usted razón, señor. Lo mejor para nosotros es poner pies en polvorosa y alejarnos todo lo que podamos de esos Druidas. No tiene sentido correr riesgos innecesarios. —No. No tiene sentido. —Seguro que el general entiende su razonamiento, señor. Él se cerciorará de que nadie lo acuse de carecer de… ¿cómo lo diría?… de carecer de fibra. —¿Carecer de fibra? —A Macro no le gustó cómo sonaba la frase. Le hacía parecer un civil haragán cualquiera. Macro era de ese tipo de personas que se sentían contrariadas al ser descritas como carentes de cualquier cosa y le lanzó una mirada acusadora a su optio—. Ahora no me vengas con ninguna de tus tonterías rimbombantes, chico. Limítate a decir claramente lo que piensas. ¿Me estás diciendo que tal vez nos acusen de cobardía cuando regresemos a la legión? ¿Es eso? —Podría ser. Sería un error comprensible, claro está. Algunos podrían decir que estuvimos a punto de meternos en líos y que con eso tuvimos suficiente. Naturalmente el general comprenderá las implicaciones de que Prasutago se hay a quedado sin tapadera. Aunque ello signifique la muerte certera de su familia, él se asegurará de tratar de persuadir a los demás de que no teníamos otra alternativa. Con el tiempo todo el mundo se dará cuenta y aceptará su manera de pensar. —¡Hum! —Macro asintió lentamente con la cabeza, con los nudillos de una mano apretados contra la frente como si eso ay udara a concentrar su cansada mente. Necesitaba tiempo para considerarlo detenidamente. —Cabalgaremos con el mínimo equipo, ¿no, señor? —continuó diciendo Cato alegremente—. Supongo que lo mejor será que descargue todo lo que no nos haga falta. Todo aquello que pudiera hacernos ir más despacio cuando volvamos corriendo a la legión. —¡Nadie va a volver corriendo a ningún sitio! —Lo siento, señor. No pretendía que sonara así. Yo estoy ansioso por ponerme en marcha. —¿Ah, sí? Pues mira, y a puedes dejar de estarlo. Deja tranquilo el equipo. —¿Señor? —He dicho que lo dejes. No vamos a volver. Al menos de momento. No hasta que hay amos buscado un poco más. —Pero usted acaba de decir… —¡Cierra el pico! Ya he tomado una decisión. Seguiremos buscando. ¿Alguien más tiene alguna objeción? —Macro se dirigió a los Iceni, impulsando hacia delante el mentón, animándolos a que lo desafiaran. Boadicea hizo lo que pudo para ocultar una sonrisa burlona. Prasutago, como siempre, lo entendió al revés y asintió moviendo la cabeza enérgicamente. —¿Peleamos ahora, romano? —No. ¡Ahora no! —espetó Macro, exasperado—. Cuando dispongamos de un poco más de tiempo y sólo si te portas bien hasta entonces. ¿De acuerdo? Será mejor que te asegures de que le quede claro, Boadicea. Prasutago pareció decepcionado, pero su buen humor innato superó cualquier inclinación a enfurruñarse. Alargó la mano hacia Macro y le propinó al centurión una fuerte palmada en el hombro con su enorme manaza. —¡Ja! Tú buen hombre, romano. Nosotros amigos, quizás. —No cuentes con ello. —Macro sonrió con toda la dulzura que su veterano rostro lleno de cicatrices le permitía—. Mientras tanto tenemos que decidir lo que vamos a hacer a continuación. Cato carraspeó. —Señor, se me ocurre que los Druidas tal vez tengan algún lugar sagrado, algún lugar secreto que sólo conocen ellos. —Sí. ¿Y qué? —Pues que podríamos insistirle a Prasutago sobre ese punto. Al fin y al cabo en otro tiempo él fue un neófito. Tal vez quiera preguntarle si los Druidas tienen un lugar semejante, algún sitio seguro en el que la familia del general pudiera estar retenida. —Es verdad. —Macro observó al guerrero Iceni con expresión pensativa—. Me parece que tal vez nuestro hombre nos lo hay a estado ocultando… Pregúntaselo, Boadicea. Ella se volvió hacia su pariente y se lo tradujo. La expresión del guerrero cambió por completo. Dijo que no con la cabeza. —¡Na! —Hay alguien que no parece estar muy contento. ¿Qué ocurre? —Dice que no existe semejante lugar sagrado. —Está mintiendo. Y no lo hace muy bien. Será mejor que se lo digas. Y dile que quiero la verdad, ahora mismo. Prasutago volvió a negar con la cabeza y empezó a alejarse de Macro arrastrando los pies hasta que el centurión alargó rápidamente la mano y agarró de la muñeca al guerrero Iceni con una fuerza férrea. —¡Ya basta de sandeces! Quiero que me digas la verdad. Los dos hombres quedaron mirándose fijamente el uno al otro unos instantes con una expresión rígida e intransigente en sus rostros. Entonces Prasutago movió la cabeza afirmativamente y empezó a hablar en voz baja, con un tono resignado y temeroso. —Hay una arboleda sagrada —tradujo Boadicea—. A él lo formaron allí durante un tiempo… Fue allí donde no superó la iniciación al segundo nivel. Los Druidas lo llaman la arboleda de la media luna sagrada. Es el lugar donde Cruach resucitará y reclamará el mundo algún día. Cualquier día. Hasta ese momento su espíritu se cierne como una sombra negra sobre cada piedra, hoja y brizna de hierba del bosquecillo. Se oy e el frío ruido áspero de su respiración al pasar entre las ramas de los árboles. Prasutago te advierte que Cruach notará vuestra presencia enseguida y no tendrá piedad con los enemigos de sus servidores. No tendrá piedad. —He visto mundo suficiente como para saber que lo único que uno debe temer es a los demás —dijo Macro—. Si tu primo tiene miedo dile que y a lo llevaré de la mano. Boadicea hizo caso omiso del último comentario y siguió adelante con la advertencia de Prasutago. —Dice que la arboleda se encuentra en una isla situada en el centro de un gran pantano a unos dos días a caballo de aquí. Hay un pequeño paso elevado que conduce a la entrada principal y que siempre está muy vigilado. Por ahí nunca conseguiríamos pasar. —Entonces, hay otra entrada —imaginó Cato con perspicacia—. ¿Una entrada que Prasutago descubrió? —Sí. —Boadicea le dirigió una rápida mirada a su pariente y él le hizo un gesto con la cabeza para que continuara hablando—. Él la utilizaba para visitar a la hija de un hombre que estaba al mando de la guardia de los Druidas. La muchacha se quedó embarazada y cuando los Druidas descubrieron que había roto su juramento de celibato lo expulsaron de la orden. Macro estalló en carcajadas, cosa que hizo que los demás echaran un vistazo a su alrededor con preocupación, pero no hubo ni un solo movimiento entre los árboles de su entorno. —¡Oh, vay a! —Macro se enjugó los ojos y le sonrió a Prasutago—. No pudiste resistirte a un condenado reto, ¿verdad? Te echaron por un polvo… ¡qué imbécil! ¿Sabes? Creo que tal vez nos llevemos bien después de todo. —Esta entrada —Cato se inclinó para acercarse a Boadicea—, ¿alguien más la conoce? —Prasutago cree que no. Se trata de una línea de bajíos a través del agua. Acaba en unos matorrales en la orilla de la isla más cercana a la arboleda. Prasutago dice que la marcó con una fila de estacas que taló y colocó muy separadas. —¿Podría encontrarla otra vez? ¿Después de todos estos años? —Cree que sí. —Yo no estoy tan seguro —dijo Macro. —Tal vez no —replicó Cato. Pero es la única oportunidad que nos queda, señor. O la aprovechamos o volvemos a casa con las manos vacías. En cualquier caso nos enfrentaremos a las consecuencias. Macro se quedó mirando a Cato un momento antes de contestarle. —¡Qué alentadoras suenan tus palabras! Capítulo XXVI —Tus amigos Druidas han encontrado un buen lugar para esconderse del mundo —masculló Macro al tiempo que escudriñaba el anochecer con los ojos entrecerrados. A su lado, Prasutago dio un gruñido como para entablar conversación y miró de reojo a Boadicea, la cual susurró una rápida traducción de las palabras del centurión. —¡Sa! —asintió enérgicamente Prasutago—. Sitio seguro para Druidas. Mal sitio para romanos. —Puede ser. Pero vamos a entrar ahí de todos modos. ¿Tú qué opinas, muchacho? Los oscuros ojos de Cato observaron con detenimiento el escenario a través del enmarañado follaje. Se encontraban en lo alto de una pequeña loma, mirando hacia una gran isla situada al otro lado de una ancha extensión de agua salobre. Parte de la isla parecía natural, el resto era artificial y se sostenía gracias a unos sólidos conjuntos de troncos y unos resistentes pilares clavados profundamente en el blando lecho del lago. Una densa espesura de sauces mezclados con fresnos se alzaba a corta distancia de la costa de la isla. Bajo su ramaje se distinguía una alta empalizada. Sus miradas no podían penetrar más allá. A su derecha, a lo lejos, un paso elevado largo y estrecho se alzaba sobre el lago y se extendía hacia una sólida puerta, provista de una torre, que conducía a la arboleda más sagrada y secreta de los Druidas. —Es un buen emplazamiento, señor. El paso elevado es lo bastante largo como para mantenerlos fuera del alcance de las flechas y hondas y lo bastante estrecho para restringir cualquier ataque a un frente de dos o tres hombres. Incluso contra un ejército, con los hombres adecuados los Druidas podrían resistir varios días, tal vez un mes. —Buena valoración —asintió Macro moviendo la cabeza en señal de aprobación—. Has aprendido mucho durante el último año. ¿Qué recomendarías dada la ausencia de un ejército atacante? —Entrar por el acceso principal es totalmente imposible bajo cualquier circunstancia ahora que y a han sido alertados de la presencia de Prasutago. Parece ser que no tenemos elección. Tenemos que tratar de entrar por el sitio que él conoce. Macro miró las sombrías aguas que se extendían entre ellos y la isla de los Druidas. En el terreno más cercano no había orilla, sólo una maraña de juncos y árboles bajos que surgían de un oscuro fango de turba. Si los descubrían mientras transitaban por ahí no tendrían ninguna posibilidad de escapar. Se asombró ante lo seguro que estaba el guerrero Iceni de poder volver a encontrar el camino en la oscuridad. No obstante, Prasutago había jurado por todos sus dioses más sagrados que los llevaría sanos y salvos hasta la isla. Pero tenían que confiar en él y seguir sus pasos con sumo cuidado. —Nos iremos cuando hay a oscurecido bastante —decidió Macro—. Nosotros tres. La mujer se queda. —¿Qué? —Boadicea se volvió hacia él con enojo. —¡Chitón! —Macro hizo un gesto con la cabeza hacia la isla—. Si encontramos a la familia del general pero no conseguimos volver, alguien tiene que llegar hasta la legión y hacérselo saber. —¿Y cómo exactamente me lo harás saber a mí? Macro sonrió. —No asciendes a centurión si no se te puede oír a distancia. —En esto tiene toda la razón —dijo Cato entre dientes. —Pero, ¿por qué y o? ¿Por qué no dejar aquí a Cato? Me necesitáis como intérprete. —No hará falta hablar mucho. Además, Prasutago y y o estamos llegando a un entendimiento, si se le puede llamar así. Ahora y a sabe unas cuantas palabras. Unas cuantas palabras de un verdadero idioma, eso es. ¿No tengo razón? Prasutago movió su greñuda cabeza en señal de asentimiento. —Así pues, mantén aguzado el oído. Si grito tu nombre, y o o cualquiera de nosotros, ésa es la señal. Los hemos encontrado. No esperes ni un momento. Regresa donde están los caballos, monta en uno y galopa como el viento. Informa de todo a Vespasiano. —¿Y qué pasa con vosotros? —preguntó Boadicea. —Si nos oy es gritar a alguno, lo más probable es que ésas sean nuestras últimas palabras. —Macro alzó una mano y la asió suavemente por el hombro—. ¿Te ha quedado todo claro? —Sí. —Bien, entonces éste es un lugar tan bueno como cualquier otro para esperar. Quédate aquí. En cuanto hay a oscurecido lo suficiente nos despojaremos de las túnicas y las espadas y seguiremos a Prasutago hasta la isla. —Y para variar —dijo Macro en voz baja—, estamos metidos hasta las pelotas en agua helada. El olor a descomposición que emanaba de las perturbadas aguas que los rodeaban era tan acre que Cato crey ó que vomitaría. Aquello era peor que cualquier otra cosa que había olido antes. Peor incluso que la curtiduría situada al otro lado de las murallas de Roma y que una vez visitó con su padre. Los fuertes curtidores, indiferentes al hedor desde hacía tiempo, se habían reído a más no poder al ver a aquel niñito vestido con los estupendos ropajes imperiales vomitando hasta el hígado en una cuba llena de vísceras de oveja. Allí en aquel manglar, la acritud de la vegetación podrida se combinaba con el olor a excrementos humanos y el hedor dulzón de carne en descomposición. Cato se tapó la nariz con la mano y se tragó la bilis que le subía a la garganta. Al menos la oscuridad ocultaba los desechos que flotaban en torno a sus rodillas. Por delante de él, más allá de la ancha y oscura mole de Macro, sólo podía ver la alta figura de Prasutago que abría la marcha a través de los juncos. Los tallos crujían cada vez que el britano avanzaba lentamente de una estaca a otra. La may oría de ellas aún estaban en su sitio y Prasutago sólo se había perdido en una ocasión, en la que había caído en aguas más profundas con un chapoteo y un grito agudo. Los tres se habían quedado paralizados al tiempo que aguzaban el oído por si percibían cualquier indicación de alarma proveniente de la oscura masa de la isla de los Druidas por encima del agua fangosa. Cuando el agua revuelta se apaciguó de nuevo, Prasutago volvió con mucho cuidado a un terreno más firme y sonrió débilmente al centurión. —Mucho tiempo antes y o aquí —susurró. —Está bien —repuso Macro en voz queda—. Ahora mantén la boca cerrada y concéntrate en la tarea. —¿Eh? —Que sigas adelante, joder. —Oh. ¡Sa! Al final salieron de entre los juncos y Prasutago se detuvo. La isla aún parecía encontrarse a cierta distancia pero Cato se fijó en que los carrizos se acercaban más a ella en aquel punto y entendió el motivo de que Prasutago hubiera elegido aquella ruta para sus citas nocturnas. En el agua que quedaba al descubierto y a no había más estacas para guiarlos. Prasutago iba cambiando de posición y miraba la isla con mucha atención. Siguiendo su mirada, Cato pudo ver dos troncos de pino muertos que se destacaban del resto de los árboles de la isla. Estaban tan juntos que desde ciertos ángulos daban la impresión de ser un solo tronco, y Cato se dio cuenta de que era mediante su alineación que Prasutago se guiaba a través de las despejadas aguas hacia la isla. El Iceni se desvió a la izquierda arrastrando los pies y les hizo una señal a los otros dos para que le siguieran. Moviéndose con lentitud, con el agua que se arremolinaba suavemente en torno a sus rodillas, el grupo puso rumbo hacia la oscura y agorera sombra de la isla de los Druidas. La fetidez disminuy ó a medida que se iban alejando de los carrizos. Cato se permitió inspirar profundamente unas cuantas veces mientras seguía avanzando cuidadosamente alineado con los demás. Bajo sus pies, notaba el fondo extrañamente blando y flexible, y la firmeza de alguna rama de vez en cuando. Por un momento se preguntó cómo era posible que Prasutago hubiese construido aquel sendero sumergido. Entonces decidió que debía tratarse únicamente de la enmarañada acumulación de materia caída y muerta que el britano debió haber encontrado por casualidad y de la que había sacado provecho. Cato se sonrió para sus adentros. Tal vez le había sacado provecho, pero había servido para que lo expulsaran de la orden de la Luna Oscura. Pensar en los Druidas hizo que su mente regresara de pronto al presente. El oscuro perfil de la isla se hallaba cada vez más cerca, imponente contra la más débil sombra del cielo nocturno, y daba la sensación de que la isla flotara no en el agua, sino en la etérea neblina que emanaba del lago. Sin duda alguna parecía un lugar muy siniestro, reflexionó Cato. El terror que la cara de Prasutago reflejaba cada vez que se había referido a este lugar durante los dos últimos días daba a entender que la cosa no terminaba ahí. Pero, ¿qué podía haber en este mundo que fuera tan terrible como para asustar a aquel enorme guerrero? La imaginación de Cato se puso en marcha para proporcionar una respuesta y él sintió que un escalofrío de horror le recorría la espalda. Se maldijo por aquel exceso de superstición pero, a medida que iban deslizándose en silencio a través del agua, sus agudizados sentidos siguieron exagerando cada sonido y cambio en las sombras. Necesitó una gran fuerza de voluntad para evitar que su imaginación invocara a los demonios que acechaban invisibles en las orillas de la sagrada isla de los Druidas. En aquellos momentos se hallaban lo bastante cerca de la costa como para que las ramas exteriores de sus árboles centenarios colgaran sobre ellos. Al levantar la vista a través de los negros y retorcidos zarcillos del sobresaliente ramaje, Cato vio las estrellas, fijas e impasibles por encima de la neblina. Luego giró la vista, por encima de las aguas sombrías, hacia el lugar donde Boadicea los esperaba. Se preguntó si volvería a verla de nuevo y se encontró deseando desesperadamente ver su rostro una vez más. Aquel espontáneo y vehemente deseo fue bastante impactante y Cato se asombró ante semejante revelación de sí mismo. Se sobresaltó cuando Macro lo agarró del brazo y al echarse atrás provocó un chapoteo en el agua. —¡No te muevas! —le dijo Macro con un siseo—. ¿Quieres que hasta el último condenado druida de Britania se entere de que estamos aquí? —Lo siento. Macro se volvió de nuevo hacia Prasutago, que farfullaba algo entre dientes. El susurro de sus palabras fluía con una cadencia y ritmo que no se parecían en nada al habla cotidiana y Macro se dio cuenta de que aquello debía de ser algún tipo de hechizo. Cuando el britano se calló, Macro le rozó suavemente el hombro. —Vamos, amigo. Prasutago, lo miró fijamente un momento, silencioso e inmóvil como una piedra, antes de mover la cabeza con gravedad y volver a avanzar sigilosamente. Aquella parte de la costa se hallaba bordeada de mimbreras reforzadas con pilares de madera y se encontraba a unos sesenta centímetros por encima de las gélidas aguas. Subieron tratando de hacer el menor ruido posible, pero inevitablemente el agua goteó y salpicó, con un rumor peligrosamente alto. Prasutago miró con inquietud hacia las sombras bajo los árboles, seguro de que los debían de haber oído. Pero nada se movió, ni siquiera un soplo de aire agitó las más ligeras de las oscuras ramas. Los tres se quedaron quietos un rato, en cuclillas y escuchando. Cato tiritaba mientras esperaba a que Prasutago les hiciera la señal para seguir adelante. Se abrieron camino siguiendo la costa un corto trecho hasta que llegaron a un sendero que se adentraba en el tenebroso grupo de árboles. A Cato le pareció que de pronto la noche se había vuelto más fría, como si soplara una brisa, pero en torno a él el aire estaba totalmente en calma. —¿Por ahí? —susurró Macro. —Sa. Vamos, pero ¡shhh! Mientras avanzaban en silencio por el camino, la oscuridad se cernió sobre ellos, impenetrable como la tinta, y la atmósfera pareció hacerse aún más fría, esta vez con cierta humedad. Cato contó los pasos que daba, tratando de mantener una clara imagen mental de la isla a medida que se iban adentrando cada vez más en ella. Poco después de que hubiera contado cien, los árboles se abrieron, permitiendo el paso del tenue y grato brillo de las estrellas. El sendero terminaba bruscamente en una valla de madera en la que había una puerta. Se mantenía cerrada por un simple pestillo que se accionaba tirando de una cuerda. Prasutago se quedó escuchando un momento, pero el centro de la isla se hallaba inmerso en un silencio igual de opresivo que el de sus límites y el único sonido que Cato pudo oír por encima del rápido latir de su corazón fue el ocasional retumbo de un abejorro a lo lejos, en el pantano. Prasutago tiró de la cuerda con suavidad, el pestillo se levantó y empujó la puerta para abrirla. La atravesó dejando a los dos romanos en cuclillas junto a la entrada; al cabo de un momento su cabeza volvió a aparecer y les hizo una seña. Al otro lado de la valla se abría un gran claro. Era más o menos circular y estaba flanqueado por unas chozas con tejado de paja y juncos. El suelo era pelado y duro; al dar los primeros pasos, las botas militares de los dos romanos provocaron un ruido de fuertes pisadas en su superficie antes de que Cato y Macro procuraran poner los pies en el suelo con toda la suavidad posible. Dominando el centro del claro había una enorme choza circular frente a la cual se había erigido una plataforma. Una silla de madera tallada de inmensas proporciones descansaba en medio de la plataforma, y sujetos al alto respaldo se hallaba el par de cuernos más grande que Cato había visto en su vida. Frente a la plataforma estaban los restos de una hoguera sobre una enorme rejilla de hierro. Los rescoldos conferían un tenue tono anaranjado a las volutas de humo que se elevaban en la noche. No había ni un solo movimiento en el claro. No ardía ninguna antorcha en las bases de hierro que había colocadas delante de todas las chozas. No había señales de vida. Y sin embargo, una inquietante presencia parecía cernirse sobre el claro, como si estuvieran siendo observados desde todas y cada una de las sombras. No es que Cato intuy era algún tipo de trampa, sino que tenía la sensación de que su presencia había sido detectada por alguien o por algo. Silenciosamente se acercaron a la puerta de la primera choza y entraron en ella con sigilo. Estaba oscuro, demasiado oscuro para poder distinguir ningún detalle, y Macro soltó una maldición en voz baja. —No hay nada que hacer, necesitamos un poco de luz. —¡Señor, es una locura! —exclamó Cato entre dientes—. Nos verían enseguida. —¿Quién? Aquí no hay nadie. Hace horas que no hay nadie… Mira el fuego. —Entonces, ¿dónde están? —Pregúntaselo a él —Macro señaló a Prasutago con el dedo. El britano captó la pregunta y se encogió de hombros. —Los Druidas se han ido. Se han ido todos. —En ese caso, consigamos un poco de luz para que podamos ver algo — insistió Macro—. Debemos procurar que no se nos pase nada por alto. Sacó de su soporte la antorcha que tenía más cerca y la metió en las brasas, lo que hizo que una arremolinada nube de brillantes chispas se alzara volando por los aires. La antorcha se encendió. Manteniéndola en alto frente a él, Macro volvió a la primera choza dando grandes zancadas y se agachó para entrar en ella. El parpadeante resplandor de la antorcha iluminó el interior con una luz temblorosa. Había varias camas a un lado, cubiertas con mantas y pieles. Al otro había una hornacina, contra la cual se apoy aban un par de pequeñas arpas. Algunas fuentes y copas de cerámica estaban apiladas junto a una tina de agua. —No hay chimenea para cocinar —reflexionó Cato. —No cocinan —dijo Prasutago—. Otros traen comida para los Druidas. —Se aprovechan de la gente normal y corriente, ¿eh? —Cato sacudió la cabeza—. Es lo mismo en todo el mundo, por lo que a los sacerdotes se refiere. Macro chasqueó los dedos. —Cuando vosotros dos hay áis terminado con vuestra fascinante conversación teológica, os recuerdo que tenemos unas cuantas chozas que registrar. Buscad cualquier señal de la familia del general. Registraron minuciosamente todas las chozas pero, aparte de las escasas posesiones de los Druidas, no encontraron nada que indicara que algún romano había estado allí. —Vamos a probar en la choza grande —sugirió Cato—. Me imagino que es allí donde vive el jefe de los Druidas. —De acuerdo —asintió Macro. —¡Na! Los romanos se volvieron a mirar a Prasutago. Se había quedado a la entrada de la última choza que habían inspeccionado, paralizado, con una mirada de terror absoluto en su rostro. Movió la cabeza de manera suplicante. —¡Yo no entrar! Macro se encogió de hombros. —Haz lo que quieras. Vamos, Cato. La entrada era tan impresionante como la choza en sí. Un enorme armazón de madera, de dos veces la altura de un hombre, estaba coronado por un dintel tallado con grabados de unos rostros horribles e inhumanos, unos rostros feroces que aullaban mostrando unos dientes puntiagudos. En sus fauces y acían los cuerpos medio devorados de hombres y mujeres con la boca abierta de terror. Tan imponentes eran aquellas imágenes que Macro se detuvo en el umbral y levantó la antorcha para verlas mejor. —¿Qué demonios es esto? —Me imagino que es lo que el futuro le depara a la humanidad cuando Cruach resurja y reivindique su dominio, señor. Macro se volvió hacia Cato con las cejas arqueadas. —¿Eso crees? No pienses que querría tropezarme con este tal Cruach en una calle oscura. —No, señor. Justo en la entrada colgaban toda una serie de pesadas pieles de animales que obstruían totalmente la visión del interior. Macro las echó a un lado y entró en los aposentos del jefe de los Druidas. Levantó la antorcha y soltó un silbido. —¡Menudo contraste! Cato asintió mientras su mirada recorría las pieles que cubrían la may or parte del suelo, las grandes camas tapizadas colocadas a un lado, la formidable mesa de roble y las sillas de talla elaborada. Sobre la mesa estaban los restos de un banquete a medio terminar. Delante de las sillas había unas enormes fuentes de madera llenas de trozos de carne que descansaban aún sobre sus jugos solidificados. Junto a las bandejas había pedazos de pan y queso. Las cuernas se apoy aban en unos intrincados soportes de oro decorados al estilo celta. —Parece que los Druidas superiores saben vivir bien —sonrió Macro—. No me extraña que quieran esconderse de las miradas indiscretas. Pero, ¿qué es lo que hizo que se marcharan con tanta prisa? —¡Señor! —Cato señaló al otro extremo de la choza. Una pequeña jaula de madera descansaba sobre el suelo de tierra desnudo. La puerta estaba entreabierta. Se acercaron a ella. Dentro no había nada, aparte de un orinal cuy a parte superior, afortunadamente, estaba tapada. Cato miró con más detenimiento y se inclinó sobre la jaula al tiempo que alargaba la mano hacia la cubierta, que no era más que un pedacito de tela. —Dudo que estén ahí escondidos —dijo Macro. —No, señor. —Cato retiró la tela y la sostuvo en alto para examinarla con más atención a la luz de la antorcha. Era seda, con un dobladillo bordado. Estaba manchada en el centro. —¡Vay a aroma que has destapado! —Macro arrugó la nariz—. Ahora vuelve a ponerlo en su sitio. —Señor, es la prueba que estábamos buscando. ¡Mire! —Cato le tendió la tela a su centurión para que la viera—. Es de seda, diseñada en Roma, y el fabricante ha bordado un pequeño símbolo en la esquina. Macro se quedó mirando el cuidado diseño: Una cabeza de elefante, el motivo familiar de los Plautio. —¡Pues y a está! Están aquí. O al menos lo estaban. ¿Pero dónde están ahora? —Deben de haber ido con los Druidas. —Tal vez. Será mejor que inspeccionemos el lugar por si encontramos algún otro indicio de la familia del general… o de lo que pueda haber sido de ellos. Fuera de la choza Prasutago no pudo disimular su alivio al encontrarse de nuevo en compañía de otros seres humanos. Macro le tendió la seda. —Estuvieron aquí. —¡Sa! Ahora nos vamos, ¿sí? —No. Seguiremos buscando. ¿Hay algún otro lugar en la isla donde pudieran haberlos llevado? Prasutago lo miró sin comprender. Macro trató de simplificar lo que quería decir. —Seguiremos buscando. ¿Otro lugar? ¿Sí? Prasutago pareció entenderlo y se volvió para señalar un sendero que conducía hacia los árboles que había justo enfrente de la silla astada. —Allí. —¿Qué hay allí? Prasutago no respondió y continuó con los ojos clavados en el sendero. Macro vio que estaba temblando. Cogió al guerrero del hombro y lo zarandeó. —¿Qué hay allí? Prasutago dejó de mirar el camino y se volvió hacia él, con unos ojos como platos a causa del terror. —Cruach. —¿Cruach? ¿Ese tétrico dios vuestro? Me tomas el pelo. —¡Cruach! —insistió Prasutago—. La arboleda sagrada de Cruach. Su lugar en este mundo. —Eres muy hablador cuando estás cagado de miedo, ¿eh? —Macro sonrió—. Vamos, hombre. Vamos a charlar un poco con este tal Cruach. Vamos a ver de qué pasta está hecho. —Señor, ¿es eso prudente? —preguntó Cato—. Hemos encontrado lo que vinimos a buscar. Dondequiera que esté la familia del general, ahora no está aquí. Deberíamos irnos antes de que nos descubran. —No hasta que no hay amos investigado la arboleda —replicó Macro con firmeza—. Ya basta de tonterías. Vamos. Con Macro al frente, los tres hombres cruzaron el claro a grandes zancadas y empezaron a seguir el camino. Bajo la titilante luz de la antorcha que llevaban delante veían los nudosos troncos de los robles que bordeaban la ruta a ambos lados. —¿Está muy lejos la arboleda? —preguntó Macro. —Cerca —susurró Prasutago, que no se alejaba de la parpadeante antorcha. A su alrededor los árboles estaban silenciosos; nada se movía entre ellos, ni un búho ni cualquier otra criatura de la noche. Era como si la isla estuviera bajo alguna clase de hechizo, decidió Cato. Entonces se dio cuenta de que volvía a notarse el olor a descomposición. A cada paso que daban por el sendero, el aroma a muerte y el pútrido dulzor se hacían más intensos. —¿Qué ha sido eso? —Macro se paró de pronto. —¿Qué ha sido el qué, señor? —¡Calla! ¡Escuchad! Los tres se detuvieron y aguzaron el oído para ver si oían algo por encima del chisporroteo y el murmullo anormalmente altos de la antorcha. Entonces Cato lo oy ó: un suave gemido que aumentó de volumen y decreció hasta convertirse en un quejido. Luego una voz masculló algo. Unas extrañas palabras que él no pudo entender del todo. —Desenvainad —ordenó Macro en voz baja, y los tres hombres sacaron las hojas de sus vainas con cuidado. Macro avanzó y sus compañeros lo siguieron con nerviosismo, forzando los sentidos para intentar descubrir el origen de aquel ruido. Frente a ellos, el sendero empezó a ensancharse y de la oscuridad surgió imponente una estaca con una forma abultada en lo alto. Al acercarse, la luz de la antorcha iluminó las oscuras manchas que se deslizaban por toda su longitud y la cabeza clavada en el extremo. —¡Mierda! —exclamó entre dientes el centurión—. Me gustaría que los celtas no hicieran estas cosas. Se encontraron con más estacas, todas ellas con una cabeza en estado de descomposición más o menos avanzado. Todas estaban colocadas de cara al sendero, de modo que los tres intrusos caminaban bajo la mirada de los muertos. Una vez más Cato tuvo la sensación de que el aire era más frío de lo normal y estaba a punto de expresarlo en voz alta cuando un nuevo quejido rompió el silencio. Provenía del otro extremo de la arboleda, más allá del oscilante foco de luz de la antorcha. En aquella ocasión el gemido creció en intensidad y se convirtió en un desgarrador lamento agónico que atravesó la oscuridad y heló la sangre de los tres mortales. —¡Nos vamos! —murmuró Prasutago—. ¡Nos vamos ahora! ¡Viene Cruach! —¡Y una mierda! —replicó Macro—. Ningún dios hace un sonido como éste. ¡Venga, cabrón! Ahora no te acobardes. Llevó al britano casi a rastras hacia el sonido y Cato lo siguió a regañadientes. En realidad, con mucho gusto se habría dado la vuelta y se habría alejado a todo correr de la arboleda, pero eso hubiera significado abandonar la seguridad del resplandor que proporcionaba la antorcha. La posibilidad de encontrarse solo y perdido en aquel terrible y siniestro mundo de los Druidas hizo que se pegara todo lo posible a los demás. Otro grito se alzó en la noche, mucho más cerca entonces, y frente a ellos surgió imponente la losa de un altar, y más allá el ser que emitía los alaridos de agonía que tanto parecían formar parte de aquel espantoso lugar. —¿Qué diablos es eso? —gritó Macro. A no más de quince pasos de distancia, al otro lado del altar, la figura de un hombre se retorcía lentamente. Se hallaba suspendido de una viga de madera, atado a su rugosa superficie por los antebrazos. Por debajo estaba empalado en una larga vara que penetraba en su cuerpo justo por debajo de los testículos. Mientras observaban, el hombre trató de alzarse, tirando de las cuerdas que amarraban sus brazos. Asombrosamente, consiguió hacerlo durante unos momentos antes de que le abandonaran las fuerzas y volviera a deslizarse hacia abajo, lo cual provocó que soltara otro terrible lamento de agonía y desesperación. Aquel ruido inhumano dio paso a plegarias y maldiciones proferidas en un lenguaje que a Cato casi le era tan familiar como su propio latín. —¡Está hablando en griego! —¿Griego? No es posible… A menos que… —Macro se acercó más a aquel hombre, levantando la antorcha mientras se aproximaba— …sea Diomedes… El griego se movió al oír su nombre y se obligó a abrir los párpados. —¡Ay udadme! —farfulló en latín con los dientes fuertemente apretados—. ¡Ay udadme, por caridad! Macro miró a sus compañeros. —¡Cato! Sube a esa viga y córtale las ataduras. ¡Prasutago! ¡Sujétalo para que no se clave más con su propio peso! El britano apartó la vista del terrible espectáculo y se quedó mirando sin comprender a Macro, quien rápidamente imitó la acción de levantar algo con una mano al tiempo que con la otra señalaba a Diomedes. Prasutago asintió con la cabeza y se apresuró a ir hacia allá. Agarró al griego por las piernas y lo levantó con cuidado, soportando todo el peso de Diomedes con sus fuertes brazos sin ningún problema. Mientras tanto, Cato, que nunca fue de complexión excesivamente atlética, trataba de trepar a uno de los postes que sostenían el travesaño. Con un suspiro de impaciencia, Macro fue hacia allí y se puso de espaldas al poste. —¡Usa mis hombros para subir! Una vez en la viga transversal, Cato avanzó lentamente por ella hasta la primera atadura. Su espada cortó la gruesa cuerda, no sin dificultad, hasta que el brazo del griego se soltó y cay ó desmadejado contra su costado. Cato se estiró para llegar a la otra atadura y al cabo de un momento el otro brazo estuvo suelto. El optio saltó al suelo desde la viga transversal. —Ahora saquémoslo de la estaca. ¡Levántalo, idiota! Prasutago lo entendió y con toda la fuerza de sus brazos empezó a empujar al griego hacia arriba para librarlo de la estaca que le penetraba profundamente en el cuerpo. Se oy ó un húmedo sonido de succión de la herida y luego un amortiguado chirrido de hueso. Diomedes echó la cabeza hacia atrás y lanzó un grito a los cielos. —¡Mierda! ¡Ten cuidado, estúpido! Con un empujón, Prasutago acabó de sacar al griego de la estaca y lo depositó con suavidad en el altar. Un oscuro chorro de sangre manó de la herida abierta allí donde antes estaba el ano de Diomedes y Cato se estremeció al ver aquello. El griego temblaba de forma intermitente y sus ojos giraban en las cuencas mientras luchaba contra aquel terrible y mortal sufrimiento. Se hallaba muy próximo a la muerte. Macro se inclinó y le habló al oído a Diomedes. —Diomedes. Te estás muriendo. Eso nadie puede evitarlo. Pero puedes ay udarnos. Ay údanos a vengarnos de los hijos de puta que te hicieron esto. —Druidas —dijo jadeando Diomedes—. Traté de… hacérselo pagar… Traté de encontrarlos. —Y los encontraste. —No… Me atraparon ellos primero… Me trajeron aquí… y me hicieron esto. —¿Viste a algún otro prisionero? Un espasmo de dolor le crispó las facciones. Cuando se calmó un poco, movió la cabeza en señal de afirmación. —La familia del general… —¡Sí! ¿Los viste? Diomedes apretó los dientes. —Estaban… aquí. —¿Y dónde están ahora? ¿Adónde se los han llevado? —Se han ido… Oí que alguien decía… que se refugiarían en… la Gran Fortaleza. Ellos la llaman Mai Dun… Era el único lugar seguro… después de descubrir que habían sido… traicionados por un druida. —¿La Gran Fortaleza? —Macro frunció el ceño—. ¿Cuándo fue eso? —Esta mañana… creo. —Diomedes suspiró. Sus fuerzas se iban debilitando rápidamente a medida que la sangre salía a borbotones de la herida abierta. Se convulsionó cuando otro agónico espasmo le recorrió el cuerpo. Una de sus manos agarró la túnica del centurión. —Por piedad… mátame… ahora —siseó entre dientes. Macro se quedó mirando un momento aquellos ojos de loco y luego respondió con dulzura: —De acuerdo. Haré que sea rápido. Diomedes movió la cabeza en señal de gratitud y cerró fuertemente los ojos. —Sujeta la antorcha —ordenó Macro, y se la pasó a Cato. Luego levantó el brazo del griego a un lado, dejando la axila al descubierto, y clavó la mirada en el rostro de Diomedes. —Has de saber una cosa, Diomedes. Juro por todos los dioses que vengaré tu muerte y la de tu familia. Los Druidas pagarán por todo lo que han hecho. Cuando la expresión del griego se suavizó, Macro le clavó profundamente la espada en la axila y le atravesó el corazón dejando escapar un gruñido animal debido al esfuerzo. El cuerpo de Diomedes se puso tenso un instante y en la boca se le ahogó un grito cuando el impacto del golpe se llevó el agónico aliento de sus pulmones. Luego su cuerpo quedó flácido y la cabeza le cay ó de lado, con la vidriosidad de la muerte en sus ojos. Durante un instante nadie dijo nada. Macro extrajo la hoja y la limpió con los sucios restos de la túnica del griego. Levantó la vista para mirar a Prasutago. —Habló de la Gran Fortaleza. ¿La conoces? Prasutago inclinó la cabeza, oy endo las palabras pero incapaz de apartar la mirada de Diomedes. —¿Puedes llevarnos allí? Prasutago volvió a asentir con la cabeza. —¿Está muy lejos? —Tres días. —Entonces será mejor que nos pongamos en marcha. Los Druidas nos llevan un día de ventaja. Si nos damos prisa todavía podríamos alcanzarlos antes de que lleguen a esa Gran Fortaleza suy a. Capítulo XXVII —No vamos a alcanzarlos, ¿verdad? —le dijo Cato a Boadicea en tanto que mascaba un correoso trozo de galleta. Tras la muerte de Diomedes se habían reunido rápidamente con Boadicea para empezar enseguida con su persecución de los Druidas. Aún después de que hubiera amanecido, Macro les ordenó continuar; la necesidad de alcanzar a los Druidas y a sus prisioneros antes de que pudieran refugiarse en la Gran Fortaleza pesaba más que el riesgo de ser descubiertos. La precipitada traducción facilitada por Boadicea dejó claro que una vez dentro de las extensas defensas de la fortaleza, protegidas por una numerosa guarnición de guerreros escogidos (la escolta del rey de los durotriges), los rehenes y a no tendrían ninguna posibilidad de ser rescatados. La familia del general sería intercambiada (si Aulo Plautio permitía que lo humillaran hasta el extremo de que ello destruy era su carrera) o bien sería quemada viva dentro de un muñeco de mimbre ante la vista de los Druidas de la Luna Oscura. Así pues, los dos romanos y sus guías Iceni cabalgaron durante toda la noche y gran parte del día siguiente hasta que fue evidente que las monturas estaban agotadas y que caerían muertas si las obligaban a seguir adelante. Manearon los caballos en el corral en ruinas de una granja abandonada y les dieron lo que quedaba de la comida que llevaban los ponis. Al día siguiente, antes del alba, volverían a ponerse en marcha. Prasutago hizo el primer turno de guardia mientras los demás comían y trataban de dormir, acurrucados en sus capas bajo el frío aire de principios de primavera. Macro, como siempre, se sumió en un sueño profundo en cuanto se hizo un ovillo bajo la capa. Pero Cato estaba inquieto, atormentado por el terrible destino de Diomedes y el panorama que les esperaba, y no hacía más que moverse y preocuparse. Cuando y a no pudo aguantarlo más, se echó la capa hacia atrás y se levantó. Añadió un poco más de madera a las refulgentes brasas del fuego y sacó de su alforja una de las tiras de carne de ternera secada al aire. La carne estaba dura como la madera y sólo podía engullirse tras haberla masticado un buen rato. Lo cual y a le iba bien a Cato, que necesitaba algo en lo que mantenerse ocupado. Iba por su segunda tira de carne seca cuando Boadicea se unió a él frente al fuego. Se habían arriesgado a hacer una pequeña hoguera, escondida entre las paredes medio desmoronadas de la granja abandonada. El techo de paja y juncos se había venido abajo y en aquellos momentos unas perezosas llamas lamían los restos de madera de la techumbre que Cato había cortado en pedazos para usarlos de combustible. —Puede que sí los alcancemos —le respondió ella—. Tu centurión cree que lo lograremos. —¿Y qué pasa si lo hacemos? —dijo Cato en voz baja al tiempo que echaba una rápida mirada al bulto que formaba su centurión—. ¿Qué serán capaces de conseguir tres hombres contra quién sabe cuántos Druidas? Además, tendrán algún tipo de escolta. Será un suicidio. —No busques siempre el lado más negro de una situación —le reprendió Boadicea—. Somos cuatro, no tres. Y Prasutago vale por diez de cualesquiera guerreros durotriges que hay an existido. Por lo que y o sé, tu centurión también es un formidable luchador. Los Druidas van a tener trabajo con esos dos. Yo llevo mi arco, y hasta mis pequeñas flechas de caza pueden matar a un hombre si tengo suerte. Con lo cual quedas tú. ¿Cómo eres de bueno combatiendo, Cato? —Me defiendo. —Cato se abrió la capa y dio unos golpecitos con los dedos sobre la condecoración que le habían otorgado por salvarle la vida a Macro durante una escaramuza hacía más de un año—. No me dieron esto por encargarme de los registros. —Estoy segura de que no. No era mi intención ofenderte, Cato. Sólo trato de calcular nuestras posibilidades contra los Druidas y, bueno, tú no tienes ni el físico ni el aspecto de un asesino precisamente. Cato sonrió débilmente. —En realidad no intento parecer un asesino. No me parece estéticamente agradable. Boadicea se rió. —Las apariencias no lo son todo. Al decirlo, giró la cabeza para mirar al centurión que dormía y Cato vio que sonreía. La ternura de su expresión desentonaba con la fría tensión que había parecido existir entre ella y Macro durante los últimos días y Cato se dio cuenta de que todavía albergaba más afecto por Macro del que estaba dispuesta a reconocer. No obstante, la relación que pudiera haber entre su centurión y aquella mujer no era asunto suy o. Cato tragó el trozo de ternera que había estado masticando y metió el resto en su macuto. —Las apariencias engañan, de eso no hay duda —estuvo de acuerdo Cato—. La primera vez que te vi en Camuloduno nunca hubiera dicho que tú disfrutaras con estos asuntos de capa y espada. —Yo podría decir lo mismo de ti. Cato se sonrojó y luego sonrió ante su reacción. —No eres la única. He tardado bastante en ganarme cierta aceptación en la legión. No es culpa mía, ni de ellos. No es fácil aceptar que te endilguen a un tipo de diecisiete años que tiene el rango de optio por la única razón de que su padre resultó ser un fiel esclavo al servicio de la secretaría imperial. Boadicea se lo quedó mirando fijamente. —¿Es eso cierto? —Sí. No creerás que soy lo bastante may or como para haber ganado semejante ascenso tras años de ejemplar servicio como soldado, ¿no? —¿Tú querías ser soldado? —Al principio no. —Cato sonrió avergonzado—. Cuando era niño me interesaban mucho más los libros. Quería ser bibliotecario, o tal vez incluso escritor. —¿Escritor? ¿Y qué hace un escritor? —Escribe historias, o poesía, u obras de teatro. Tendréis escritores aquí en Britania, ¿no? Boadicea negó con la cabeza. —No. Tenemos sólo algunos escritos. Los hemos heredado de los antiguos. Sólo un puñado de personas conocen sus secretos. —Pero, ¿cómo conserváis las historias? ¿Vuestra historia? —Aquí. —Boadicea se dio un golpecito en la cabeza—. Nuestras historias se transmiten oralmente de generación en generación. —Parece un método muy poco fiable de preservar los datos. ¿No existe la tentación de tratar de mejorar la historia cada vez que se cuenta? —Pero es que se trata de eso precisamente. Lo que importa es la historia. Cuanto mejor se vuelve, cuanto más se adorna, cuanto más cautiva a la audiencia, más se engrandece y más nos enriquecemos nosotros como pueblo. ¿No es así en Roma? Cato consideró el asunto un momento en silencio. —La verdad es que no. Algunos de nuestros escritores narran historias, pero muchos son poetas e historiadores y se enorgullecen de contar los hechos, simple y llanamente. —¡Qué aburrido! —Boadicea hizo una mueca—. Pero debe de haber gente a la que se educa para contar historias como hacen nuestros bardos, ¿no? —Algunos —admitió Cato—. Pero no se les tiene la misma estima que a los escritores. Son meros intérpretes. —¿Meros intérpretes? —Boadicea se rió—. Francamente, sois una gente muy rara. ¿Qué es lo que crea un escritor? Palabras, palabras, palabras. Simples marcas en un pergamino. Un narrador de historias, uno bueno, claro, crea un hechizo que obliga a su audiencia a compartir otro mundo. ¿Pueden hacer eso las palabras escritas? —A veces —dijo Cato, a la defensiva. —Sólo para aquellos que saben leer. ¿Y cuánta gente de entre un millar de romanos sabe hacerlo? Sin embargo, cualquier persona que oiga puede compartir una historia. De modo que, ¿qué es mejor? ¿La palabra escrita o la oral? ¿Y bien, Cato? Cato frunció el ceño. Aquella conversación le empezaba a producir desasosiego. Demasiadas verdades eternas de su mundo corrían peligro de ser socavadas si llegaba a considerar la visión que Boadicea le ofrecía. Para él, la palabra escrita era la única manera fiable de poder preservar el patrimonio de una nación. Tales registros podían dirigirse a las diversas generaciones con la misma inmediatez y exactitud que cuando fueron escritos. Pero, ¿de qué les servía tal maravilloso recurso a las masas analfabetas que abarrotaban el Imperio? Para ellos sólo una tradición oral, con todos sus puntos débiles, sería suficiente. El hecho de que ambas tradiciones pudieran ser complementarias le resultaba odioso según su visión de la literatura y no iba a aceptarlo. Los libros eran el verdadero medio por el cual se podía mejorar la mente. Los cuentos y ley endas populares eran un mero paliativo para engatusar y apartar al ignorante del verdadero camino de la superación personal. Esto lo llevó a considerar la naturaleza de la mujer que tenía ante él. Estaba claro que se enorgullecía de su raza y la herencia cultural de la misma, y además era instruida. ¿Cómo si no había llegado a adquirir semejante dominio del latín? —Boadicea, ¿cómo aprendiste a hablar latín? —Igual que cualquiera que aprende un idioma extranjero: practicando mucho. —Pero, ¿por qué latín? —También hablo un poco de griego. Cato enarcó visiblemente las cejas. Aquello era un logro considerable en una cultura tan atrasada, y sintió curiosidad. —¿De quién fue la idea de que aprendieras estas lenguas? —De mi padre. Hace años que se dio cuenta de que las cosas estaban cambiando. Ya entonces se habían adentrado en nuestras costas comerciantes venidos de todas partes de vuestro mundo. Desde que tengo memoria, el griego y el latín han formado parte de mi vida. Mi padre sabía que algún día Roma no podría resistir la tentación de apoderarse de esta isla. Cuando llegara ese día, los que estuvieran familiarizados con la lengua de los soldados del águila sacarían may or provecho del nuevo orden. Mi padre se consideraba demasiado viejo y ocupado para aprender un nuevo idioma, así que me asignaron a mí la tarea y y o hablaba en su nombre en los tratos con los comerciantes. —¿Quién te enseñó? —Un viejo esclavo. Mi padre lo había importado del continente. Había enseñado a los hijos de un procurador en Narbonensis. Cuando éstos llegaron a la edad adulta, el tutor y a no le servía de nada al procurador y éste lo puso en venta —Boadicea sonrió— creo que se sorprendió un poco cuando llegó a nuestra aldea después de pasarse todos esos años en una casa romana. Bueno, en resumidas cuentas, mi padre fue duro con él y él a su vez lo fue conmigo. Así que aprendí latín y griego y cuando el tutor murió, y o y a había alcanzado la fluidez suficiente para servir los intereses de mi padre. Y ahora los tuy os. —¿Mis intereses? —Bueno, los de Roma. Parece ser que los jefes más viejos y sabios de entre los ancianos Iceni creen que debemos condicionar nuestro futuro al de Roma. De manera que hacemos todo lo posible por convertirnos en fieles aliados y servir a Roma en sus guerras contra aquellas tribus lo bastante estúpidas como para oponer resistencia a las legiones. A Cato no le pasó desapercibido el tono resentido de sus palabras. Alargó la mano hacia el montoncito de madera y puso otro trozo de la viga astillada del tejado en la pequeña hoguera. La leña seca prendió enseguida con un chisporroteo y un sonido sibilante. Las llamas iluminaron las facciones de Boadicea y las tiñeron de un rojo encendido que la hizo parecer hermosa y aterradora al mismo tiempo, y a Cato se le aceleró el corazón. Antes, cuando ella era la chica de Macro y él aún lloraba la muerte de Lavinia, no la había encontrado atractiva. Pero entonces, mientras miraba a Boadicea con disimulo, sintió un incomprensible deseo por ella. Rápidamente se previno a sí mismo contra tales sentimientos. Si Prasutago sospechaba que se había encaprichado de la que iba a ser su esposa, ¿quién sabe cómo iba a reaccionar? A juzgar por la desagradable escena que había tenido lugar en aquella posada de Camuloduno, Boadicea era una mujer a la que era mejor dejar en paz. —Me da la impresión de que no apruebas del todo la política de los ancianos de tu tribu. —He oído cómo acostumbra a tratar Roma a sus aliados —Boadicea levantó la vista del fuego con los ojos brillantes—. Creo que los ancianos no tienen los pies en el suelo. Una cosa es hacer un trato con una tribu vecina o conceder los derechos comerciales a algún mercader griego. Otra cosa muy distinta es hacer de diplomáticos con Roma. —Por norma general Roma es muy agradecida con sus aliados —protestó Cato—. Creo que a Claudio le gustaría ver su Imperio como una familia de naciones. —¿Ah, sí? —Boadicea sonrió ante la ingenuidad del muchacho—. De modo que vuestro Emperador es una especie de figura paterna, y supongo que vosotros, los fornidos legionarios, sois sus hijos mimados. Las provincias son sus hijas, fértiles y productivas, madres de la riqueza del Imperio. Cato parpadeó ante aquella metáfora absurda y estuvo a punto de reírse. —¿No te das cuenta de lo que significa ser un aliado de Roma? —prosiguió Boadicea—. Nos amedrentáis. ¿Cómo crees que le sienta eso a la gente como Prasutago? ¿De verdad piensas que adoptará mansamente cualquier papel que tu Emperador le asigne? Preferiría morir antes que entregar sus armas y convertirse en granjero. —Entonces es que es idiota —replicó Cato—. Nosotros ofrecemos el orden y un modo de vida mejor. —Según vuestro punto de vista. —Es el único que conocemos. Boadicea lo miró con dureza y luego suspiró. —Cato, tú tienes un buen corazón. Eso y a lo veo. No es que la hay a tomado contigo. Me limito a poner en duda los motivos de aquellos que dirigen tus energías. Eres lo bastante inteligente como para hacerlo por ti mismo, ¿no? No tienes por qué ser igual que la may oría de tus compatriotas, como aquí tu centurión. —Creí que te gustaba. —Me… me gustaba. Es un buen hombre. Es honesto con la misma intensidad que Prasutago orgulloso. Además, es atractivo. —¿Ah, sí? —Entonces Cato sí que se quedó verdaderamente atónito. Él nunca hubiera definido a Macro como una persona apuesta. Aquel rostro curtido y lleno de cicatrices lo había asustado la primera vez que vio al centurión siendo él un nuevo recluta. Aunque poseía un sincero encanto natural que hacía que los hombres de su centuria le fueran incondicionalmente fieles. Pero, ¿dónde radicaba su atractivo para las mujeres? Boadicea sonrió ante la asombrada y confundida expresión de Cato. —Lo digo en serio, Cato. Pero eso no basta. Él es romano, y o pertenezco a la tribu de los Iceni, la diferencia es demasiado grande. En cualquier caso, Prasutago es un príncipe de mi pueblo y puede que algún día sea rey. Tiene un poco más que ofrecer que el empleo de centurión. Así pues, debo hacer lo que mi familia desea y casarme con Prasutago, y ser leal a mi gente. Y esperar que Roma cumpla su palabra y deje que los rey es de los Iceni sigan gobernando a su propio pueblo. Somos una nación orgullosa y sólo podemos soportar la alianza que nuestros ancianos han negociado con Roma siempre y cuando seamos tratados como iguales. Si llega un día en el que se nos deshonra de alguna manera, entonces, romanos, sabréis cuán terrible puede ser nuestra ira. A Cato le inspiró una franca admiración. Sería un desperdicio que se convirtiera en esposa de un militar, de eso no cabía duda. Si alguna vez hubo una mujer nacida para ser reina, ésa era Boadicea, aunque su despreocupado y hasta cínico rechazo de Macro le dolió mucho. Boadicea bostezó y se frotó los ojos. —Basta de charla, Cato. Deberíamos descansar un poco. Mientras él alimentaba el fuego, Boadicea se envolvió en su gruesa capa con capucha y le dio unos puñetazos a su morral para utilizarlo como duro apoy o para la cabeza. Cuando se convenció de que sería lo bastante cómodo, le guiñó un ojo a Cato y, volviendo la espalda al fuego, se acurrucó y se dispuso a dormir. A la mañana siguiente comieron unas galletas y se pusieron con rigidez a lomos de sus caballos. Los ponis y a no eran necesarios y los dejaron sueltos para que se las arreglaran solos. Al sur, a varias millas de distancia, una fina nube de humo se elevaba perezosamente hacia el despejado cielo y debajo se divisaban las oscuras formas de unas chozas en la curva de un arroy o. Allí era donde los Druidas habían pasado la noche, les dijo Prasutago. A lo lejos se veía a un grupo de jinetes que escoltaban un carro cubierto. Cato todavía no tenía claro cómo podían enfrentarse ellos cuatro a un grupo mucho may or de Druidas y salir victoriosos. Por su parte, Macro se sentía frustrado al no poder hacer otra cosa que seguir a su enemigo y esperar pasivamente a que se presentara una oportunidad para intentar el rescate. Y mientras tanto los Druidas se iban acercando cada vez más a los inexpugnables terraplenes de la Gran Fortaleza. Durante el transcurso de aquel día primaveral Prasutago los condujo por senderos estrechos sin perder de vista un solo momento a los jinetes y su carreta y acortando la distancia únicamente cuando no existía ningún riesgo de que los vieran. Ello exigía un nivel de atención agotador. A última hora de la tarde aún había cierta distancia entre ellos y el enemigo, pero estaban lo bastante cerca para ver que el carro iba protegido por una veintena de Druidas a caballo con sus características capas negras. —¡Carajo! —dijo Macro al mirar a lo lejos con los ojos entrecerrados—. Veinte contra tres no nos da unas probabilidades muy buenas. Prasutago se limitó a encogerse de hombros e hizo avanzar su caballo por un camino lleno de maleza que subía serpenteando por la ladera de una colina. Los Druidas quedaron ocultos un momento tras una línea de árboles. Los otros fueron trotando tras él hasta detenerse en un sendero cubierto de hierba justo debajo de la cima desde la que pudieron ver a los Druidas que seguían rumbo al sudeste. Macro iba el último, observando la columna, cuando Cato frenó de pronto y obligó al centurión a dar un fuerte tirón de las riendas para evitar chocar contra el trasero de la montura de Cato. —¡Eh! ¿A qué coño juegas? Pero Cato no hizo caso del comentario de su centurión. —Por todos los infiernos… —masculló con sobrecogimiento al ver el panorama que se extendía ante él. Cuando Macro llevó a su montura junto a él, vio también la enorme extensión de terraplenes de múltiples niveles que se alzaban desde la llanura que tenían delante. Con el buen ojo para el terreno que últimamente había desarrollado, Cato captó todos los detalles de las rampas hábilmente traslapadas que defendían la entrada más próxima y los bien dispuestos reductos desde los que cualquier atacante caería bajo las bien dirigidas descargas de flechas, lanzas y proy ectiles de honda. En el nivel más alto de aquel poblado fortificado una sólida empalizada cercaba el recinto. Cato calculó que, de un extremo a otro, la plaza fuerte debía de tener casi ochocientos metros. Por debajo de la fortaleza, el ondulado paisaje boscoso quedaba dividido por el sereno serpentear de un río. —Estamos apañados —dijo Macro en voz baja—. En cuanto los Druidas pongan a la familia del general a buen recaudo ahí dentro, no habrá nadie que sea capaz de llegar hasta ellos. —Tal vez —replicó Cato—. Pero cuanto más grande es la línea de defensa, menos concentrada está la guardia. —¡Ah, mira qué bien! ¿Te importa si algún día cito tus palabras? ¡Idiota! Cato tuvo la desgracia de sonrojarse de vergüenza ante su precoz comentario y Macro movió la cabeza satisfecho. No había que dejar que esos chicos se volvieran unos engreídos. Delante de ellos Prasutago había dado la vuelta a su caballo y en aquel momento levantó el brazo para señalar hacia la plaza. Mientras hablaba, lo iluminó grandiosamente un halo de brillante luz del sol que contrastaba contra el cielo azul. —La Gran Fortaleza… —¡No me digas! —gruñó Macro—. Gracias por hacérnoslo saber. A pesar de la sarcástica respuesta, Macro siguió recorriendo aquella estructura con su mirada profesional, preguntándose si podría tomarse en cuanto la segunda legión se lo propusiera. A pesar del ingenioso trazado de la ruta de acercamiento a través de los terraplenes, no parecía que la fortaleza estuviera diseñada para resistir el ataque de un ejército moderno y bien equipado. —¡Señor! —Cato interrumpió el hilo de su pensamiento y Macro arqueó una ceja enojada—. ¡Señor, mire allí! Cato señalaba hacia un punto alejado de la Gran Fortaleza, hacia los Druidas y el pequeño carro cubierto al que acompañaban. Sólo que y a no lo estaban escoltando. Al ver su refugio, los Druidas habían puesto sus monturas al trote y la columna de jinetes y a se había adelantado bastante a la carreta. Iban directos a la puerta más cercana de las defensas. Frente a ellos el camino describía una curva que rodeaba un pequeño bosque y seguía hacia un estrecho puente de caballete que cruzaba el río. El nerviosismo de Cato se intensificó cuando rápidamente calculó las velocidades relativas de los Druidas a caballo, el carro y ellos mismos. Asintió con un movimiento de la cabeza. —Podríamos hacerlo. —¡He aquí nuestra oportunidad! —gritó Macro—. ¡Prasutago! ¡Mira allí! El guerrero Iceni captó enseguida la situación y movió enérgicamente la cabeza. —Vamos. —¿Y qué pasa con Boadicea? —preguntó Cato. —¿Qué pasa con ella? —replicó Macro con brusquedad—. ¿A qué esperamos? ¡Adelante! Macro clavó los talones en las ijadas de su caballo y empezó a descender por la ladera en dirección a la carreta. Capítulo XXVIII Bajando a toda velocidad por la ladera cubierta de hierba, el viento rugía en los oídos de Cato y el corazón le estallaba en el pecho. Hacía unos instantes se encontraban avanzando con mucho cuidado a lo largo de un sendero muy poco transitado. Ahora el destino les había proporcionado una pequeña oportunidad de rescatar a la familia del general y Cato sentía el loco y excitante terror de la acción inminente. Al mirar al frente, vio que la plaza fuerte quedaba entonces oculta tras los árboles que se extendían a lo largo del camino. A media milla de distancia el carro avanzaba lentamente sobre sus sólidas ruedas de madera, tirado por un par de lanudos ponis. Los dos Druidas del pescante aún no se habían dado cuenta de la aproximación de los jinetes e iban sentados derechos, con el cuello estirado hacia delante para ver si vislumbraban los terraplenes de la Gran Fortaleza. Tras ellos, sobre el eje, una cubierta de cuero ocultaba a sus prisioneros. Mientras los cascos golpeaban el suelo por debajo de él, a Cato le pareció imposible que no hubieran detectado su presencia y rogó a cualquier dios que lo oy era que pasaran inadvertidos un momento más, lo suficiente para evitar que los Druidas pusieran los ponis al trote a golpe de látigo y ganaran el tiempo necesario para alertar a los compañeros que se habían adelantado. Pero los dioses, o bien ignoraban aquel minúsculo drama humano, o acaso conspiraban cruelmente con los Druidas. De pronto el acompañante del conductor echó un vistazo hacia atrás y se levantó de un salto del pescante al tiempo que daba gritos y señalaba a los romanos que se aproximaban. Con un fuerte chasquido que se oy ó claramente a lo largo de todo el terreno abierto, el conductor arremetió contra las anchas grupas de sus ponis, el carro dio una pesada sacudida hacia delante y el eje protestó con un crujido. El otro druida volvió a sentarse en el pescante, hizo bocina con las manos y gritó pidiendo ay uda, pero la curva de la línea de los árboles impedía que sus compañeros lo vieran y sus gritos no se oy eron. Cato se encontraba entonces lo bastante cerca como para distinguir los rasgos de los dos Druidas por encima de la agitada crin de su caballo y vio que el conductor tenía el pelo cano y exceso de peso, mientras que su compañero era un joven delgado, de piel cetrina y rostro de aspecto enfermizo. La lucha terminaría rápidamente. Con suerte podrían liberar a los rehenes y se alejarían a toda velocidad de la fortaleza mucho antes de que los Druidas a caballo empezaran a extrañarse de la tardanza del carro. Bajo la frenética insistencia del conductor, la carreta siguió adelante con estruendo a un ritmo cada vez may or, dando violentos tumbos y sacudidas a lo largo del sendero lleno de rodadas mientras se dirigía hacia la curva que describían los árboles cerca del puente. Sus perseguidores se encontraban a poca distancia de ellos, clavando los talones en sus monturas salpicadas de espuma, hostigándolas para que siguieran adelante. Cato oy ó un agudo chillido de pánico a sus espaldas y miró hacia atrás para ver que el caballo de Boadicea caía de cabeza y sus patas traseras se agitaron en el aire antes de chocar contra el cuello del animal. Boadicea salió despedida hacia delante y, por instinto, agachó la cabeza y se hizo un ovillo antes de caer al suelo. Rebotó contra los montículos cubiertos de hierba con un grito. Sus compañeros se detuvieron. Su caballo y acía retorcido, con la espalda rota y las patas delanteras tratando en vano de levantar la mitad trasera de su cuerpo. Boadicea había ido a parar a un charco y se estaba poniendo en pie con aire vacilante. —¡Dejadla! —gritó Macro al tiempo que espoleaba su caballo—. ¡Alcancemos el maldito carro antes de que sea demasiado tarde! Los Druidas les habían tomado una valiosa ventaja a sus perseguidores. La carreta retumbaba furiosamente a apenas unos cien pasos del puente; pronto quedaría a plena vista de la fortificación y de los jinetes Druidas que iban no mucho más adelante. Hundiendo con fiereza los talones en los ijares de su montura, Cato salió a toda prisa tras su centurión con Prasutago a su lado. Iban galopando en paralelo al camino, evitando sus traicioneros surcos, y por delante de ellos veían los atados faldones de cuero de la parte posterior del carro. El druida más joven volvió de nuevo la vista atrás para mirarlos, con una expresión de terror en el rostro. Al doblar la curva del camino aparecieron las sólidas defensas del poblado fortificado; Cato obligó a su caballo a hacer un último y desesperado esfuerzo y rápidamente se acercó al carro. Las enormes ruedas de madera de roble maciza le lanzaron terrones de barro a la cara. Parpadeó, agarró la empuñadura de su espada y la desenvainó con un áspero ruido de la hoja al ser extraída. Frente a él, Macro adelantó al conductor e hizo virar bruscamente a su caballo para bloquear el paso a los ponis. Con unos relinchos aterrorizados, éstos últimos trataron de detenerse pero los arneses los empujaron hacia delante debido al impulso del carro que iba dando sacudidas tras ellos. Cato sostuvo su espada baja a un lado, lista para atacar. Mientras se arrimaba al pescante hubo un confuso y borroso movimiento y el druida más joven se le echó encima. Ambos cay eron al suelo. El impacto dejó sin respiración a Cato y un destello le cegó cuando su cabeza golpeó contra la tierra. Se le despejó la visión y se encontró con el rostro gruñón del joven druida a pocos centímetros del suy o. Entonces, mientras la saliva le goteaba de su manchada dentadura, el druida dio un grito ahogado, abrió los ojos de par en par con expresión de sorpresa y se desplomó hacia delante. Cato apartó de sí aquel cuerpo inerte y vio que el guardamano de su espada estaba apretado contra la oscura tela de la capa del druida. No había ni rastro de la hoja, sólo una mancha que se extendía alrededor de la guarda. La hoja había penetrado en el vientre del druida y se había clavado en los órganos vitales bajo las costillas. Con una mueca, Cato se puso en pie y tiró de la empuñadura. Con un escalofriante sonido de succión la hoja salió, no sin dificultad. Rápidamente el optio miró a su alrededor buscando al otro druida. Ya estaba muerto, desplomado sobre la cubierta de cuero mientras la sangre manaba a borbotones de una herida abierta en su cuello, allí donde Prasutago le había hecho un tajo con su larga espada celta. El guerrero Iceni había desmontado y estaba dando tirones a las ataduras de la parte trasera de la lona. Desde el interior del carro llegó a sus oídos el grito amortiguado de un niño. Se desató el último nudo y Prasutago echó a un lado las portezuelas y metió la cabeza dentro. Unos nuevos chillidos hendieron el aire. —¡No pasa nada! —exclamó Boadicea en latín al tiempo que subía corriendo por el camino. Le dirigió unas palabras enojadas a Prasutago en su lengua nativa y lo apartó de un empujón—. No pasa nada. Hemos venido a rescataros. ¡Cato! ¡Acércate! Necesitan ver una cara romana. Boadicea volvió a meter la cabeza en la carreta e intentó que su voz sonara calmada. —Hay dos oficiales romanos con nosotros. Estáis a salvo. Cato llegó a la parte de atrás del carro y miró en el sombrío interior. Había una mujer sentada, encorvada, que con los brazos rodeaba los hombros de un niño pequeño y una niña apenas may or, que estaban lloriqueando con unos ojos aterrorizados y abiertos de par en par. Las ropas que llevaban, antes de excelente calidad, se hallaban entonces sucias y rotas. Tenían aspecto de vulgares mendigos callejeros y estaban acurrucados y asustados. —Mi señora Pomponia —Cato trató de sonar tranquilizador—, soy un optio de la segunda legión. Su marido nos envió a buscaros. Aquí está mi centurión. Cato se echó a un lado y Macro se acercó a ellos. El centurión le hizo una señal a Prasutago para que vigilara el camino que conducía a la fortaleza. —¿Todos sanos y salvos entonces? —Macro miró a la mujer y a los dos niños —. ¡Bien! Será mejor que nos movamos. Antes de que esos cabrones regresen. —Yo no puedo —dijo Pomponia al tiempo que levantaba el destrozado dobladillo de su capa. Su pie desnudo estaba encadenado por el tobillo a un grillete de hierro que había en el suelo del carro. —¿Los niños? Pomponia dijo que no con la cabeza. —Muy bien, niños, salid del carro para que pueda ocuparme de la cadena de vuestra mamá. Los niños se apretaron aún más contra su madre. —Vamos, haced lo que dice —dijo Pomponia con suavidad—. Estas personas están aquí para ay udarnos y llevarnos de vuelta con vuestro padre. La niña, vacilante y arrastrando los pies por las mugrientas tablas, se dirigió a la parte trasera del carro y se deslizó por el extremo, en brazos de Boadicea. El niño giró el rostro contra su madre y se asió a los pliegues de su capa con sus pequeños puños muy apretados. Macro frunció el ceño. —Mira, chico, no hay tiempo para estas tonterías. ¡Sal de ahí ahora mismo! —Así no vas a conseguir nada —dijo Boadicea entre dientes—. El niño y a está bastante asustado. Al tiempo que sujetaba a la niña sobre la cadera, alargó la mano hacia el niño. Con un suave empujón por parte de su madre, el chico permitió de mala gana que lo bajaran de la carreta. Se agarró a la pierna de Boadicea y miró a Cato y a Macro con preocupación. El centurión subió al carro y examinó la cadena que estaba sujeta a un grillete. —¡Mierda! Está sujeto con un perno de hierro, no hay cerradura. Hacía falta una herramienta puntiaguda especial para extraer el sólido perno de hierro que fijaba el grillete. Macro desenfundó la espada y colocó la punta con cuidado en uno de los extremos de la clavija. Pomponia lo observó alarmada y retiró la pierna instintivamente. —Tendrá que estarse quieta. —Lo intentaré. Tenga cuidado, centurión. Macro asintió con la cabeza y empujó el extremo de la clavija de hierro, aumentando poco a poco la presión. Al ver que no cedía, apretó con más fuerza, procurando que la punta de la espada no se escapara del extremo del perno. Se le tensaron los músculos de los brazos y apretó los dientes mientras hacía un gran esfuerzo por liberar a la mujer. La hoja resbaló y golpeó el suelo del carro con un ruido sordo, pasando muy cerca de la piel del sucio pie de Pomponia. —Lo siento. Voy a probarlo otra vez. —Date prisa, por favor. Un grito de Prasutago hizo que Cato levantara la mirada. El guerrero Iceni bajaba al trote por el camino hacia la carreta al tiempo que hablaba atropelladamente. Boadicea asintió con un movimiento de la cabeza. —Dice que vienen. Cuatro. Llevan sus caballos al paso hacia aquí. —¿A qué distancia están? —preguntó Cato. —A unos cuatrocientos metros del puente. —Pues no disponemos de mucho tiempo. —Intento sacarla de aquí lo más rápido que puedo —gruñó Macro a la vez que volvía a colocar la espada en el perno una vez más—. ¡Ya! Estoy seguro de que se ha movido un poco. Cato corrió hacia la parte delantera de la carreta. Tiró del cadáver del druida gordo para ponerlo derecho y colocó el látigo entre las piernas del muerto. Luego le hizo un gesto a Prasutago para que se llevara de ahí al druida más joven y lo dejara en el borde de la arboleda. Prasutago se inclinó para recoger el cuerpo y sin ningún esfuerzo se lo echó al hombro. A paso rápido rodeó la parte delantera del carro y arrojó el cuerpo a las sombras de la linde del bosque. —¡Escondamos nuestros caballos! ¿Dónde está el de Boadicea? —Está muerto —dijo Boadicea—. Se rompió la espalda con la caída. Tuve que dejarlo atrás. —Tres caballos… —A Cato lo invadió un frío terror—. Somos siete. Podríamos montar dos en un caballo, pero ¿tres? —Tendremos que intentarlo —repuso Boadicea con firmeza al tiempo que les daba un apretón tranquilizador a los niños—. Nadie va a quedarse atrás. ¿Cómo va esa cadena, Macro? —¡La condenada no sale! La clavija es demasiado pequeña. —Macro se deslizó por la parte trasera del carro—. Espere ahí, mi señora. Vuelvo en un momento. Vamos a ver… —Miró camino arriba, entrecerrando los ojos en la creciente oscuridad del atardecer. Cuatro negras figuras se dirigían al estrecho puente de caballete—. Primero tendremos que encargarnos de esos. Luego volver a probar con la cadena. Si es necesario cortaré ese maldito grillete. Todo el mundo al bosque. Por aquí. Macro alejó del carro a Boadicea y los niños y los condujo hacia las sombras de los árboles. Pasaron por encima de la despatarrada figura del druida más joven y se agacharon cerca de los caballos que Prasutago había amarrado al tronco de un pino. —Desenvainad las espadas —dijo Macro en voz baja—. Seguidme. Llevó a Cato y a Prasutago a una posición situada a unos quince metros de distancia frente al carro y allí se agacharon a esperar que aparecieran los Druidas. Los ponis enganchados a la carreta estaban igual de quietos y silenciosos que el cuerpo de su amo en el pescante. Permanecieron los tres a la espera, agudizando los sentidos para percibir los primeros sonidos de los Druidas acercándose. Entonces se oy ó el retumbo de los cascos sobre las tablas del puente de caballete. —Esperad hasta que y o haga el primer movimiento —susurró Macro. Observó la socarrona expresión de Prasutago y probó con una frase más simple. —Yo ataco primero, luego tú. ¿Entendido? Prasutago movió la cabeza para demostrar que lo había entendido y Macro se volvió hacia Cato. —Bien, que sea rápido y sangriento. Tenemos que acabar con todos ellos. No debemos dejar que ninguno escape y dé la alarma. Al cabo de unos momentos los Druidas vieron el carro y gritaron. No hubo respuesta y volvieron a gritar. El silencio los hizo prudentes. A unos cien pasos de distancia detuvieron a sus caballos y empezaron a murmurar entre ellos. —¡Mierda! —masculló Macro—. No van a tragarse el anzuelo. El centurión hizo ademán de levantarse pero Cato hizo lo inconcebible y alargó la mano para contener a su superior. —Espere, señor. Sólo un momento. Macro se sobresaltó tanto por la desfachatez de su optio que se quedó inmóvil el tiempo suficiente para oír las quedas risas de los Druidas. Luego los jinetes siguieron avanzando. Cato apretó con más fuerza la empuñadura de la espada y se puso tenso, listo para saltar detrás de Macro y lanzarse contra el enemigo. A través de la irregular malla que formaban las ramas más bajas Cato vio acercarse a los Druidas, que avanzaban en fila india a lo largo del sendero. A su lado, Macro soltó una maldición; ellos tres no podían desplegarse sin llamar la atención. —Dejadme el último a mí —susurró. El primero de los Druidas pasó junto a su posición y le gritó algo al conductor, al parecer burlándose de él. Prasutago sonrió ampliamente al oír el comentario de aquel hombre y Macro le propinó un fuerte codazo. El segundo druida pasó junto a ellos en el preciso momento en que su líder volvía a gritar, mucho más fuerte esta vez. Uno de los ponis se sobresaltó con el ruido e intentó retroceder. La carreta giró ligeramente y, ante los ojos de los emboscados, el cuerpo del conductor se fue inclinando lentamente hacia un lado y cay ó al camino. —¡Ahora! —bramó Macro al tiempo que salía de entre las sombras dando un salto y profiriendo su grito de guerra. Cato hizo lo mismo y se lanzó contra el segundo druida. A su derecha, Prasutago blandió su larga espada describiendo un arco de color gris pálido que terminó en la cabeza de su oponente. El golpe causó un crujido escalofriante y el hombre se desplomó en la silla. Armado con una espada corta, Cato actuó tal y como le habían enseñado y la hincó en el costado de su objetivo. El impacto dejó sin respiración al druida, que soltó un explosivo grito ahogado. Cato lo agarró por la capa negra, de un fuerte tirón lo echó al suelo, extrajo la hoja de su arma y rápidamente le rajó el cuello al druida. Sin prestar atención al gorgoteo de las agónicas bocanadas de aquel hombre, Cato se dio la vuelta con la espada a punto. Prasutago se estaba acercando al líder superviviente. Al darse cuenta de la directa acometida, el primer druida había desenvainado la espada y había dado la vuelta a su caballo. Clavó sus talones y galopó directamente hacia el guerrero Iceni. Prasutago se vio obligado a echarse a un lado y a agachar la cabeza para evitar el ataque con espada que siguió. El druida soltó una maldición, volvió a clavar los talones en su montura y galopó hacia Cato. El optio se mantuvo firme, con la espada en alto. El druida lanzó un salvaje gruñido ante la temeridad de aquel hombre que, armado únicamente con la espada corta de las legiones, se enfrentaba a un rival a caballo que empuñaba una espada larga. Con la sangre martilleándole en los oídos, Cato observó cómo el caballo se acercaba a él a toda velocidad y su jinete levantaba el brazo de la espada con la intención de propinarle un golpe mortífero. En el preciso momento en que notó el cálido resoplido de los ollares del caballo, Cato alzó la espada bruscamente, la hizo descender golpeando con ella al animal en los ojos y se alejó rodando por el suelo. El caballo dio un relincho, ciego de un ojo y desesperado por el dolor que le producía el hueso destrozado en toda la anchura de la cabeza. El animal se empinó agitando los cascos de las patas delanteras y tiró a su jinete antes de salir corriendo por la llanura, sacudiendo la cabeza de un lado a otro y lanzando oscuras gotas de sangre. De nuevo en pie, Cato recorrió a toda velocidad la corta distancia que lo separaba del jinete, el cual trataba desesperadamente de alzar su arma. Con un seco sonido de entrechocar de espadas, Cato se apartó para esquivar el golpe e hincó su arma en el pecho del druida. Aterrorizados por el ataque, los dos caballos sin jinete salieron corriendo y se perdieron en el atardecer. Cato se dio la vuelta y vio que Macro estaba lidiando con el último druida. A unos treinta pasos de distancia se estaba produciendo un duelo desigual. El druida se había recuperado de la sorpresa del ataque antes de que Macro pudiera alcanzarle. Con su larga espada desenvainada asestaba golpes y cuchilladas contra el fornido centurión, que había conseguido dar la vuelta para bloquear el camino de vuelta al puente. —¡Me iría bien un poco de ay uda! —gritó Macro al tiempo que alzaba su espada para parar otra resonante arremetida. Prasutago y a estaba en pie y se apresuró a acudir en su ay uda y Cato salió corriendo tras él. Antes de que ninguno de los dos alcanzara al centurión, éste tropezó y cay ó al suelo. El druida aprovechó la oportunidad y le propinó una cuchillada con su espada, inclinándose sobre el centurión para asegurar el golpe. La hoja hizo impacto con un ruido sordo y rebotó en la cabeza de Macro. Sin emitir un solo sonido, Macro se fue de bruces y por un instante Cato no pudo hacer otra cosa que quedarse mirando fijamente, paralizado a causa del horror. Un aullido de furia por parte de Prasutago hizo que volviera en sí y Cato se volvió hacia el druida, decidido a derramar su sangre. Pero el druida era lo bastante sensato como para no enfrentarse a dos enemigos a la vez y sabía que debía conseguir ay uda. Dio la vuelta a su caballo y volvió a enfilar al galope el camino que llevaba al poblado fortificado al tiempo que gritaba para que lo oy eran sus compañeros. Cato enfundó su ensangrentada espada y cay ó de rodillas junto a la inmóvil figura de Macro. —¡Señor! —Cato lo agarró del hombro y puso de espaldas al centurión, estremeciéndose al ver la salvaje herida que tenía a un lado de la cabeza. La espada del druida le había causado un corte que llegaba hasta el hueso y que le había desgarrado un buen trozo de cuero cabelludo. La sangre cubría el rostro inerte de Macro. Cato metió la mano bajo su túnica. El corazón del centurión aún latía. Prasutago se encontraba arrodillado a su lado y sacudía la cabeza, apenado. —¡Vamos! Agárralo de los pies. Llevémosle al carro. Regresaban con dificultad con el inerte centurión a cuestas cuando Boadicea apareció de entre los árboles llevando a uno de los críos en cada mano. Se detuvo cuando vio el cuerpo de Macro. Junto a ella, la pequeña se estremeció ante aquella visión. —¡Oh, no… ! —Está vivo —gruñó Cato. Dejaron cuidadosamente a Macro en el suelo de la carreta mientras Boadicea recuperaba un odre de agua que había debajo del pescante. Palideció cuando pudo ver bien la herida del centurión, luego sacó el tapón del odre y vertió un poco de agua sobre la ensangrentada maraña de piel y pelo. —Dame el pañuelo que llevas al cuello —le ordenó a Cato y él se lo desató rápidamente y le entregó la tira de tela. Con una mueca, Boadicea volvió a colocar en su sitio con sumo cuidado el trozo de carne de la cabeza de Macro y ató el pañuelo firmemente alrededor de la herida. Entonces le quitó a Macro su fular, que y a estaba manchado de sangre, y se lo ató también. El centurión no recuperó la conciencia y Cato oy ó que su respiración era superficial y dificultosa. —Va a morir. —¡No! —exclamó Boadicea con fiereza—. No. ¿Me oy es? Tenemos que sacarlo de aquí. Cato se volvió hacia Pomponia. —No podemos irnos. No sin usted y sus hijos. —Optio —dijo Pomponia en tono suave—, llévate a tu centurión y a mis hijos y márchate ahora mismo. Antes de que regresen los Druidas. —No. —Cato también negó con la cabeza—. Nos iremos todos. Ella levantó el pie encadenado. —Yo no puedo irme. Pero tú debes llevarte de aquí a mis hijos. Te lo ruego. No puedes hacer nada por mí. Sálvalos a ellos. Cato se obligó a mirarla a la cara y vio la desesperada súplica en sus ojos. —Tenemos que marcharnos, Cato —dijo entre dientes Boadicea, a su lado—. Debemos irnos. El druida ha ido a buscar a los demás. No hay tiempo. Tenemos que irnos. El corazón de Cato se hundió en un pozo de negra desesperación. Boadicea tenía razón. A menos que le cortaran el pie a Pomponia, no había otra manera de que pudieran soltarla antes de que los Druidas regresaran en masa. —Me lo podríais hacer más fácil —dijo Pomponia con un prudente movimiento de la cabeza en dirección a sus hijos—. Pero primero lleváoslos de aquí. A Cato se le heló la sangre en las venas. —¿No lo dirá en serio? —Por supuesto que sí. O eso o me quemarán viva. —No… No puedo hacerlo. —Por favor —susurró ella—. Te lo ruego. Por piedad. —¡Vamos! —interrumpió Prasutago en voz alta—. ¡Ya vienen! ¡Rápido, rápido! Instintivamente, Cato desenvainó la espada y la apuntó hacia el pecho de Pomponia. Ella apretó los ojos. Boadicea bajó la hoja de un golpe. —¡Delante de los niños no! Deja que primero los monte en el caballo. Pero era demasiado tarde. El niño se había percatado de lo que estaba ocurriendo y abrió los ojos de par en par, horrorizado. Antes de que Cato o Boadicea pudieran reaccionar, trepó por la parte de atrás del carro y estrechó a su madre con fuerza entre sus brazos. Boadicea agarró a la hija de Pomponia del brazo antes de que pudiera seguir a su hermano. —¡Dejadla en paz! —gritó el niño con las lágrimas resbalándole por sus sucias mejillas—. ¡No la toquéis! ¡No dejaré que le hagáis daño a mi mamá! Cato bajó la espada y masculló: —No puedo hacerlo. —Tienes que hacerlo —le dijo entre dientes Pomponia por encima de la cabeza de su hijo—. ¡Llévatelo, vamos! —¡No! —gritó el niño, y se asió con fuerza del brazo de su madre—. ¡No te dejaré, mamá! ¡Por favor, mami, por favor, no me hagas irme! Por encima de los sollozos del niño Cato oy ó otro sonido: unos débiles gritos que provenían de la misma dirección en la que se encontraba la plaza fuerte. El druida que había escapado de la emboscada debía de haber alcanzado a sus compañeros. Quedaba muy poco tiempo. —No lo haré —dijo Cato con firmeza—. Prometo que encontraré otra manera. —¿Qué otra manera? —gimió Pomponia, que finalmente perdió su patricio control de sí misma—. ¡Van a quemarme viva! —No, no lo harán. Lo juro. Por mi vida. La liberaré. Lo juro. Pomponia sacudió la cabeza sin ninguna esperanza. —Y ahora dadme a vuestro hijo. —¡No! —chilló el niño, tratando de alejarse de Cato. —¡Vienen los Druidas! —gritó Prasutago, y todos pudieron oír el distante repiqueteo de cascos. —¡Coge a la niña y vete! —le ordenó Cato a Boadicea. —¿Y adónde voy ? Cato pensó con rapidez, reconstruy endo mentalmente el terreno basándose en lo que recordaba del día de viaje. —A ese bosque que estaba a unas cuatro o cinco millas de aquí. Dirígete hacia allá. ¡Vamos! Boadicea asintió, y con la niña cogida del brazo se dirigió a los árboles y desató los caballos. Cato llamó a Prasutago para que se acercara y señaló la inmóvil figura de Macro. —Tú llévatelo a él. Sigue a Boadicea. El guerrero Iceni dijo que sí con la cabeza y cogió en brazos a Macro sin dificultad. —¡Con cuidado! —Confía en mí, romano. —Prasutago le dirigió una mirada a Cato, luego se dio la vuelta y se dirigió con su carga al lugar donde estaban los caballos, dejando a Cato solo en la parte trasera de la carreta. Pomponia agarró a su hijo de las muñecas. —Elio, ahora debes irte. Pórtate bien. Haz lo que te digo. A mí no me pasará nada, pero tú debes marcharte. —No lo haré —sollozó el pequeño—. ¡No te dejaré, mami! —Tienes que hacerlo. —Ella le apartó las muñecas a la fuerza, alejándolas de ella y dándoselas a Cato. Elio forcejeó frenéticamente para soltarse. Cato lo agarró por la cintura y tiró suavemente de él para sacarlo del carro. Su madre lo observó con lágrimas en los ojos, sabiendo que nunca volvería a ver a su hijito. Elio gimió y se retorció intentando zafarse de Cato. A muy poca distancia, los cascos resonaron en la madera cuando los Druidas alcanzaron el puente de caballete. Boadicea y Prasutago estaban esperando, montados en sus caballos, en la linde del bosque. La niña iba sentada frente a Boadicea, en silencio. Prasutago, que con una mano sujetaba firmemente el cuerpo del centurión, le tendió a Cato las riendas del último caballo y el optio subió al niño a lomos del animal antes de trepar él también a la silla. —¡Vamos! —les ordenó a los demás, y empezaron a avanzar por el sendero, alejándose del poblado fortificado. Cato echó un último vistazo al carro, consumido por la culpabilidad y la desesperación, y luego hincó los talones. Cuando el caballo dio una sacudida para ponerse al trote, Elio se escurrió y se escabulló de entre los brazos de Cato. Rodó por el suelo alejándose del caballo, se puso en pie y regresó corriendo al carro todo lo deprisa que le permitían sus piernecitas. —¡Mami! —¡Elio! ¡No! ¡Regresa! ¡Por piedad! —¡Elio! —gritó Cato—. ¡Vuelve aquí! Pero no sirvió de nada. El niño alcanzó el carro, se subió a él y se arrojó en brazos de su sollozante madre. Por un instante Cato encaró a su caballo hacia la carreta, pero tras ella vio movimiento en el sendero. —Soltó una maldición, luego tiró de las riendas, puso su caballo al galope y siguió a Boadicea y Prasutago. Capítulo XXIX Cato se sentía peor de lo que nunca se había sentido en toda su vida. Ellos cuatro y la niña, Julia, se hallaban sentados en las profundidades de un bosque por el que habían pasado antes aquel mismo día. Había caído y a la noche cuando encontraron los desmoronadizos restos de una vieja mina de plata y se detuvieron en las excavaciones para descansar y dejar que los agotados caballos se recuperaran de su doble carga. Julia lloraba sin hacer ruido, como para sus adentros. Macro y acía bajo su capa y la de Cato, todavía inconsciente, y su respiración era áspera y superficial. Los Druidas habían tratado de localizarlos abriéndose en abanico por el campo y llamándose unos a otros cada vez que creían haber visto algo. Dos veces habían llegado a sus oídos los sonidos de la persecución, unos apagados gritos distantes entre los árboles, pero y a hacía horas que no oían nada. Incluso entonces permanecieron en silencio. Al joven optio lo atormentaba el destino de Pomponia y su hijo. Los Druidas habían segado demasiadas vidas en los últimos meses y Cato no dejaría que acabaran también con aquellas dos. Pero, ¿cómo podía cumplir con su promesa de rescatarlos? En aquellos momentos, Pomponia y Elio se encontraban prisioneros en el enorme poblado fortificado con sus grandes terraplenes, su alta empalizada y su guarnición vigilante. Su rescate era una de esas hazañas que sólo podían llevar a cabo con éxito los héroes míticos y, después de realizar un auto análisis, Cato llegó a la amarga conclusión de que él era demasiado débil y estaba demasiado asustado como para tener la más remota posibilidad de lograrlo. Si Macro no estuviera herido se habría sentido más optimista. La previsión e iniciativa estratégica de las que Macro carecía quedaban más que compensadas por su fuerza y coraje. Cuantas menos probabilidades había, más determinado estaba el centurión a vencer las dificultades. Aquélla era la cualidad clave del hombre que se había convertido en su amigo y mentor, y Cato sabía que era precisamente ésa la cualidad de la que él carecía. En aquellos momentos, más que nunca, necesitaba a Macro a su lado, pero el centurión y acía a sus pies, al parecer al borde de la muerte. La herida habría matado en el acto a una persona más débil, pero el grueso cráneo de Macro y su capacidad física de recuperación lo mantenían a este lado de la laguna Estigia, aunque por los pelos. —¿Y ahora qué? —susurró Boadicea—. Debemos decidir qué hacemos. —Lo sé —replicó Cato de mal talante—. Estoy pensando. —Con pensar no es suficiente. Tenemos que hacer algo. Él no va a vivir mucho más tiempo sin las debidas atenciones. En su voz apenas se disimulaba la emoción, lo cual le recordó a Cato el interés personal de Boadicea por Macro. Él carraspeó para aclararse la garganta y evitar que su propia voz sonara turbada. —Lo siento, y a no pienso más. Boadicea se rió brevemente. —¡Éste es mi chico! Muy bien, hablemos. Tenemos que llevar a Macro de vuelta a la legión si queremos que tenga alguna posibilidad de sobrevivir. También tenemos que sacar de aquí a la niña. —No podemos volver todos. Los caballos no lo resistirían. En cualquier caso y o tengo que quedarme aquí, cerca del fuerte, allí donde pueda vigilarlo todo y ver si hay alguna posibilidad de rescatar a Pomponia y al niño. —¿Qué puedes hacer tú solo? —le preguntó Boadicea cansinamente—. Nada. Eso es. Hemos hecho todo lo que hemos podido, Cato. Nos faltó muy poco para lograr lo que nos habíamos propuesto. No salió bien. No hay más que hablar. No tiene sentido que desperdicies tu vida. —Le puso una mano en el hombro—. En serio. Así son las cosas. Nadie hubiera podido hacer más. —Quizá no —asintió él a regañadientes—. Pero no se ha terminado todavía. —¿Qué puedes hacer ahora? Di la verdad. —No lo sé… no lo sé. Pero no voy a rendirme. Di mi palabra. Por un momento Boadicea se quedó mirando fijamente los visibles rasgos del rostro del optio. —Cato… —¿Qué? —Ten cuidado —le dijo Boadicea en voz baja—. Al menos prométeme eso. —No puedo. —Muy bien. Pero debes saber que el mundo me parecerá un lugar más pobre sin ti. No te vay as antes de tiempo. —¿Y quién dice que no ha llegado mi hora? —repuso Cato en tono adusto—. No es el momento de filosofar sobre ello. Boadicea lo contempló con una expresión triste y resignada. —Ataremos a Macro a uno de los caballos —siguió diciendo Cato—. La niña y tú montaréis los otros dos. Abandona el bosque por el lado opuesto al que vinimos, eso debería manteneros alejadas de los Druidas. Dirígete hacia el este y no te detengas hasta llegar a territorio atrebate. Si Prasutago está en lo cierto, no deberíais tardar más de un día. Vuelve a la legión lo antes posible y cuéntaselo todo a Vespasiano. Dile que todavía estoy aquí con Prasutago y que intentaremos rescatar a Pomponia si tenemos ocasión de hacerlo. —¿Y después qué? —¿Qué? Supongo que Vespasiano tendrá instrucciones para mí. Prasutago y y o utilizaremos este bosque como base. Si hay algún mensaje para nosotros, que lo manden aquí. Será mejor que hagas un mapa mental de la ruta durante el camino de vuelta para que Vespasiano pueda encontrarnos. —Si hay algún mensaje, y o lo traeré. —No, tú y a te has arriesgado bastante. —Es cierto, pero dudo que un romano sea lo bastante inteligente como para seguir mis instrucciones y volver aquí. —Mira, Boadicea. Esto es peligroso. Yo decidí quedarme aquí. No querría que tu vida pesara también sobre mi conciencia. Por favor. —Volveré lo más pronto que pueda. Cato suspiró. No se podía discutir con aquella condenada mujer, y no había nada que él pudiera hacer para detenerla. —Como quieras. —Muy bien, pongamos a Macro en la silla. Con la ay uda de Prasutago, alzaron a Macro del suelo con cuidado y lo montaron en el caballo, donde lo ataron bien a los altos arzones de la silla. La cabeza, muy vendada, le quedó colgando, y por primera vez desde que lo habían herido farfulló algo incoherentemente. —No lo había oído hablar así desde la última vez que nos fuimos de copas — dijo Boadicea entre dientes. Luego se volvió hacia Julia y suavemente condujo a la niña hacia otro caballo—. Arriba. Julia se negó a moverse y se quedó mirando en silencio la imponente sombra del caballo. A Boadicea se le ocurrió de repente una idea desagradable. —¿Sabes montar, no? —No… Un poco. Hubo un atónito silencio mientras Boadicea asimilaba aquello. Todos los celtas, y a fueran hombres o mujeres, sabían montar a caballo casi antes que correr. Era algo tan natural como respirar. Se volvió hacia Cato. —¿De verdad tenéis un imperio? —Claro. —¿Y cómo diablos os movéis por él? ¡No iréis andando! —Algunos sabemos montar —replicó Cato agriamente—. Ya basta de charla. Marchaos y a. Prasutago levantó a la niña, la puso a lomos del caballo y le apretó las riendas en sus vacilantes manos. Cuando Boadicea montó, tomó las riendas del caballo de Macro y chasqueó la lengua. Su montura aún estaba cansada e hizo falta que clavara los talones con fuerza para que se moviera. —¡Cuida de mi centurión! —le dijo Cato cuando y a se iban. —Lo haré —respondió ella en voz baja—. Y tú cuida de mi prometido. Cato se volvió hacia el imponente gigantón de Prasutago y se preguntó qué tipo de cuidados podría requerir. —No dejes que haga ninguna estupidez —añadió Boadicea antes de que los caballos desaparecieran en la oscuridad. —Ah, de acuerdo. Ellos dos se quedaron ahí parados, uno junto al otro, hasta que los últimos sonidos del paso de los caballos a través del bosque se hubieron desvanecido. Entonces Cato carraspeó y miró al guerrero Iceni, no muy seguro de cómo recalcarle a Prasutago el hecho de que era él quien estaba al mando entonces. —Ahora debemos descansar. —Sí, descansar —Prasutago asintió con la cabeza—. Bien. Volvieron a acomodarse en la mullida cama de hojas de pino que cubría el suelo del bosque. Cato se envolvió bien en la capa y se acurrucó con la cabeza apoy ada en el brazo. Por encima de él, en los pequeños huecos del follaje, las estrellas titilaban a través del arremolinado vaho de su aliento. En otro momento se hubiera maravillado ante la belleza de aquel escenario nemoroso, pero aquella noche las estrellas tenían un aspecto frío como el hielo. A pesar de su cansancio, Cato no podía dormir. El recuerdo de su abandono forzado de Pomponia y de su aterrado hijo volvía una y otra vez a su cabeza, atormentándolo con su propia impotencia. Cuando aquella imagen se desvaneció, fue sustituida por la horrible visión de la herida de Macro, y por mucho que rogara a los dioses que le salvaran la vida a Macro, llevaba suficiente tiempo en el ejército para saber que la herida era, casi con toda seguridad, mortal. Se trataba de una fría valoración clínica, pero, en el fondo de su corazón, Cato no podía creer que su centurión iba a morir. Macro no. ¿Acaso no había sobrevivido a aquella última batalla en los pantanos junto al río Támesis el verano anterior? Si había podido salir de aquello, seguramente podría sobrevivir a esa herida. Cerca de allí, en la oscuridad, Prasutago se movió. —Cato. —¿Sí? —Mañana matamos a los Druidas. ¿Sí? —No. Mañana vigilaremos a los Druidas. Ahora descansa un poco. —¡Hum! —gruñó Prasutago, y poco a poco se sumió en la profunda y regular respiración del sueño. Cato suspiró. Macro no estaba y ahora él tenía que cargar con aquel celta loco. No podía negarse que el tipo era bueno en combate, pero aunque poseía el físico de un buey, tenia el cerebro de un ratón. La vida, decidió el optio, tenía una manera muy curiosa de empeorar una situación y a de por sí imposible sin esforzarse demasiado en ello. Capítulo XXX A primera hora de la mañana siguiente, Cato y Prasutago se dirigieron sigilosamente a la linde del bosque, y se arrastraron por la fría y húmeda hierba al llegar al extremo del mismo. Los árboles se extendían por una colina poco empinada y, al mirar hacia el camino del valle, no vieron ni rastro de ninguno de los Druidas que los habían perseguido en la oscuridad. Al otro extremo del camino el terreno ascendía hacia otra boscosa colina. Más allá, Cato lo sabía, se hallaba el lugar del frustrado intento de rescate del carro. Lo invadió una oleada de angustia al recordarlo, pero rápidamente apartó de sí esa idea y se concentró en su recuerdo del paisaje. Desde la otra colina tendrían una buena vista de los inmensos terraplenes de la Gran Fortaleza. Cato le hizo un gesto a Prasutago y señaló un desfiladero poco profundo que había a un lado de la loma, cubierto de matas de aulaga y algunos tramos de zarzamora. Les proporcionaría un buen escondite a lo largo de toda la cuesta. Desde allí tendrían que arriesgarse y correr rápidamente hasta el bosque situado al otro lado del camino. Aunque el cielo estaba despejado, acababa de empezar la primavera y el sol calentaba poco a esa hora del día. El esfuerzo de arrastrarse por entre los arbustos espinosos y la preocupación de que los descubrieran evitaron que Cato temblara, pero en cuanto se detuvieron al pie de la colina su cuerpo empezó a tiritar de frío. Preocupado de que Prasutago pudiera interpretar su temblor como miedo, Cato luchó por controlar los movimientos de su cuerpo y lo único que consiguió fue dejar de mover las extremidades. Sin levantar la cabeza, escudriñó el paisaje que los rodeaba. Aparte de la hierba mecida por la brisa, no se movía ningún otro ser viviente. A su lado Prasutago hizo tamborilear los dedos en el suelo con impaciencia e inclinó la cabeza hacia los árboles que había más allá del camino. Cato asintió y ambos echaron a correr por el campo abierto, cruzaron el sendero y se adentraron en las gratas sombras de los árboles. Se agacharon y Cato estuvo atento por si percibía cualquier señal de que los hubieran visto, pero el retumbo de los latidos de su corazón ahogó cualquier cosa que hubiese podido escuchar. Tiró de Prasutago para adentrarse más en los árboles, atravesando una densa maraña de sotobosque. El terreno empezó a empinarse hasta nivelarse finalmente en la cima. Los dos hombres se echaron al suelo junto al tronco de un árbol caído cubierto de musgo y líquenes de hacía años. Jadeando, de repente Cato se sintió muy mareado y se apoy ó con ambas manos para evitar caer al suelo. Prasutago agarró a Cato del hombro para sujetarlo. —Tú descansa, romano. —No. No estoy cansado —inició Cato. Estaba exhausto, pero más apremiante aún era el hambre que sentía. Hacía días que no comía como era debido y empezaban a notarse las consecuencias. —Comida. Nos hace falta comida —dijo. Prasutago asintió con la cabeza. —Tú quédate aquí. Yo encontraré. —De acuerdo. Pero ten cuidado. No debe verte nadie. ¿Entendido? —¡Sa! —Prasutago frunció el ceño ante la innecesaria advertencia. —Entonces ve —dijo Cato entre dientes—. No tardes. Prasutago le hizo adiós con la mano y desapareció entre los árboles que recorrían la cima. Cato se sentó con cuidado en el suelo y se apoy ó en el mullido musgo del tronco. Cerró los ojos e inhaló profundamente el aire que el bosque aromatizaba. Durante un rato su mente se quedó en blanco y descansó tranquilamente, mimando sus sentidos mientras escuchaba los distintos cantos de pájaro provenientes de las ramas que había sobre él. De vez en cuando lo sobresaltaba el ruido de otros animales que seguían su camino por el bosque, pero no se oían voces y los sonidos se perdían enseguida. Se le hacía extraño estar solo por primera vez en meses, saborear la peculiar serenidad que se obtiene al no tener a nadie cerca. Dicha sensación de euforia se desvaneció rápidamente cuando su mente empezó a ocuparse de la más amplia situación en la que se encontraba. Macro no estaba, Boadicea tampoco. Tan solo quedaban Prasutago y él. Los conocimientos que poseía el guerrero Iceni sobre la zona y las costumbres de los Druidas eran vitales. Incluso afirmaba estar un poco familiarizado con el poblado fortificado en el que estaban presos Pomponia y su hijo. La imagen del niño aterrorizado corriendo hacia su madre lo atormentaba. Cato se maldijo por no haber regresado a buscar a Elio, aún cuando los Druidas se hallaban muy cerca, bajando con estruendo por el camino hacia el carro. Cato y el chico podrían haber escapado. Lo dudaba, pero seguía siendo una posibilidad. Una posibilidad que Vespasiano y Plautio no pasarían por alto si alguna vez regresaba a la legión y podía contar la historia. La severa carga que él mismo se había impuesto y a era suficiente sin el disimulado desprecio por parte de los hombres que cuestionarían su coraje. Pasaron varias horas y, cuando el sol empezó a descender de su posición de mediodía, Cato decidió que y a había descansado bastante. Prasutago aún no había dado señales de vida y Cato empezó a inquietarse. Pero no podía hacer nada para acelerar el retorno del britano; sólo podía esperar que no hubiera caído en manos de los Druidas, y que hubiera encontrado comida. Cato echó un vistazo a los árboles más cercanos y eligió uno que tenía muchas ramas y prometía ser fácil de trepar. Alternando manos y pies fue ascendiendo por el árbol hasta que el tronco se volvió lo bastante fino como para oscilar bajo su peso. Mientras rodeaba con un brazo la áspera corteza, Cato separó las ramas más delgadas. Se había desorientado y al principio no vio la fortaleza. Luego, apoy ando bien los pies, probó en otra dirección y miró hacia el césped que bordeaba el río. Vio el puente de caballete y siguió la línea que trazaba el sendero y que conducía al poblado fortificado. Cato se sobrecogió de nuevo ante la magnitud de los terraplenes. ¿Cuántos hombres habrían trabajado durante cuántos años para crear aquel enorme monumento al poder de los durotriges? ¿Cuántos hombres necesitaría Roma para tomar aquel fuerte cuando llegara el momento de que las legiones marcharan hacia el oeste? Naturalmente, sería su legión, la segunda, la encargada de asaltar aquellas defensas. La legión sólo había conseguido vencer a los britanos en batallas campales. ¿Serían capaces de tomar por asalto sus formidables fortificaciones? Cato había leído sobre el arte del asedio cuando era niño, pero no le habían invitado a practicarlo desde que se unió a las águilas. La perspectiva de asaltar aquellos imponentes terraplenes de tierra lo aterrorizó. Un fuerte golpe que sonó debajo lo sobresaltó y estuvo a punto de soltarse del tronco. Cato miró hacia abajo a través de las ramas y vio a Prasutago que lo buscaba. Junto al tronco del árbol y acía el cuerpo de un cerdo muerto con un ensangrentado corte en el cuello. —¡Aquí arriba! —exclamó Cato. Prasutago echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír al ver a Cato. Alargó la mano hacia una de las ramas más bajas. —No. Quédate ahí. Ya bajo. Una vez estuvo en el suelo, Cato observó el cerdo con apreciación. —¿De dónde lo has sacado? —¿Uh? —¿Dónde? —Cato señaló el cerdo. —¡Ah! —Prasutago apuntó el dedo a lo largo de la colina y por señas le indicó un valle y luego otra colina. Luego se detuvo y frunció el ceño mientras trataba de pensar cómo imitar lo que venía después. De repente encontró la palabra—. ¡Granja! —¿Te lo llevaste de una granja? Prasutago movió arriba y abajo la cabeza con una amplia sonrisa en los labios. —¿Dónde estaba el granjero? Prasutago trazó una línea en su cuello con el dedo. —¡Vay a, estupendo! Lo que nos faltaba —dijo Cato enojado. Prasutago levantó la mano para tranquilizarlo. —Escondo el cuerpo. Nadie encuentra. —Me alegro de oírlo. ¿Pero qué pasa si lo echan de menos? ¿Entonces qué, tonto? Prasutago encogió sus enormes hombros, como si eso no fuera cosa suy a. Se volvió hacia el cerdo. —¿Comemos? —Sí. —A cato le sonaron las tripas. Los dos se rieron al oírlo—. Comemos. Ahora. Con una habilidad fruto de la práctica, Prasutago destripó el cerdo con su daga e hizo un reluciente montón con los órganos que no eran comestibles. Luego lo metió todo en el hueco del tronco del árbol, reservando el hígado para un posterior refrigerio. Tras limpiarse las ensangrentadas manos con pedazos de moho húmedo, empezó a reunir ramas. —Nada de fuego —ordenó Cato. Señaló hacia arriba y después hacia el poblado fortificado—. Nada de humo. Por lo visto, Prasutago y a se había hecho a la idea de comer cerdo asado y por un momento se mostró reacio a comérselo crudo. Pero entonces se encogió de hombros y volvió a desenvainar la daga. Cortó unas tiras de carne del lomo del gorrino y le lanzó una a Cato. La carne rosada estaba cubierta de sangre y membrana blanca, pero Cato le hincó ávidamente el diente al magro aún caliente y se obligó a masticar. En cuanto hubieron comido hasta saciarse, Prasutago metió el cuerpo del animal en el tronco hueco y tapó el orificio con unas cuantas ramas. Luego descansaron por turnos hasta que cay ó la noche y entonces bajaron por la cuesta llevándose el cerdo con ellos. Se alejaron de la colina hasta que encontraron una pequeña hondonada en la que había un roble caído que había arrancado la tierra sujeta a sus miles de raíces. Allí trabajaron duro para encender una pequeña fogata con musgo seco y unos trozos de pedernal que Cato llevaba en la mochila. Cuando finalmente prendieron las astillas, avivaron el fuego con cuidado y asaron el cerdo. Bajo el brillo rojizo de aquellas llamas que hacían entrar en calor, Cato se sentó con los brazos alrededor de las rodillas y saboreó el crepitar de la grasa y el rico aroma de la carne. Por fin Prasutago se puso en pie, trinchó la carne y dispuso un enorme montón humeante sobre una piedra junto a Cato. Se dieron un festín hasta que y a no pudieron comer ni un solo bocado más y se durmieron con las panzas calientes y llenas. Durante los dos días siguientes se turnaron para vigilar la plaza fuerte y fueron testigos de un desfile constante de miembros tribales que se dirigían hacia allí. También había carros y pequeños rebaños de animales, incluy endo ovejas, conducidas hasta allí desde sus pastos de primavera aún cuando estaba próxima la época de parición. Sin duda los durotriges estaban preparando a su gente para un asedio, lo cual significaba que habían recibido noticias de que un enemigo se acercaba. En aquellos momentos ese enemigo sólo podía ser Roma; la segunda legión debía de estar en camino. A Cato se le aceleró el pulso al darse cuenta de ello. Dentro de unos días, tal vez, los legionarios desplegarían un cerco de acero en torno al fuerte y los Druidas y sus prisioneros no tendrían ningún sitio adonde huir. La esposa y el hijo del general se utilizarían como baza para mejorar las condiciones de rendición del poblado fortificado, a menos que los durotriges estuvieran igual de locos que los Druidas y optaran por resistirse a Roma hasta el final. En ese caso había pocas esperanzas para Pomponia y Elio. Cato estuvo de acuerdo con Prasutago en que el tercer día uno de los dos debía regresar al lugar donde Boadicea se había separado de ellos; era lo más pronto que podía esperarse que volviera. De modo que, al anochecer, Cato volvió a cruzar sigilosamente el sendero y se dirigió hacia el bosque. A pesar de estar seguro de que podía recordar la ruta que Prasutago y él habían seguido, los árboles parecían extraños en la oscuridad y no pudo hallar las ruinas de la mina de plata. Trató de volver sobre sus pasos y sólo consiguió perderse aún más. A medida que iba avanzando la noche, la prudencia dio paso a la rapidez y la maleza crujía y chasqueaba a su paso. Estaba a punto de gritar llamando a Boadicea cuando una oscura figura salió de entre los árboles. Cato se echó la capa hacia atrás y desenvainó la espada. —¿Por qué no tocas una trompeta la próxima vez que quieras llamar la atención de alguien? —se rió Boadicea—. Creí que había encontrado uno de los elefantes perdidos de Claudio. Por un momento Cato se quedó mirando fijamente el perfil de Boadicea y luego, con una risa nerviosa, bajó el arma y respiró profundamente. —¡Mierda, Boadicea, me has asustado! —Te lo merecías. ¿Dónde está mi primo? —Está bien. Está vigilando el fuerte. A menos que se hay a ido a cazar granjeros otra vez. —¿Qué? Da igual. Ya me lo explicarás después. Ahora escúchame. No hay mucho tiempo y tengo que contarte algo realmente espeluznante. Capítulo XXXI El pálido brillo del amanecer bañaba y a el borde del cielo nocturno cuando Cato y Boadicea llegaron a la hondonada en la que Prasutago esperaba. Habían dejado el caballo de la muchacha atado a un árbol en la mina de plata con una bolsa llena de comida para que le hiciera compañía. Los dos Iceni se saludaron fundiéndose en un caluroso abrazo, ambos claramente aliviados de que el otro se encontrara sano y salvo. Aunque decir que estaban a salvo era exagerar un poco las cosas, reflexionó Cato. Estar acampados en un bosque a poco más de una milla de distancia de su salvaje enemigo no era ni mucho menos estar a salvo. Boadicea aceptó agradecida un poco de cerdo frío pero lo olisqueó con recelo antes de probarlo. —¿Cuándo fue cocinado este suculento bocado? —Hace casi tres días. Aún debería ser comestible. —Bueno, estoy bastante hambrienta, de modo que gracias. —Rasgó un trozo de la carne grisácea y empezó a masticar—. Y ahora, mis noticias. Tendréis que perdonarme si hablo mientras como. —Está bien —asintió Cato, impaciente. —Conseguí llegar a una aldea atrebate la noche después de marcharme. Me dijeron que un ejército romano había pasado por allí aquel mismo día. Parecían bastante conmocionados por la experiencia. La cuestión es que volví a ponerme en marcha enseguida y alcanzamos a Vespasiano pocas horas después. La segunda legión se dirige directamente a la Gran Fortaleza. El objetivo de Vespasiano es eliminarla de la campaña en primer lugar, para que ello sirva de ejemplo a todos aquellos durotriges que tengan planeado oponerle resistencia en otras poblaciones fortificadas. —Tiene sentido —comentó Cato—. Y va a atacar con dureza. Pero dime, ¿cómo está Macro? —A Macro se lo llevaron directo al hospital de campaña. —¿Está vivo? —De momento. El cirujano jefe no parecía albergar muchas esperanzas, pero supongo que nunca las tienen —se apresuró a añadir cuando vio la expresión del rostro de Cato—. Vespasiano se alegró muchísimo de ver a la hija del general, pero luego me mostró algo que habían atado a una flecha y lanzado por encima de la puerta del campamento justo después de anochecer… —Boadicea hizo una pausa. —Continúa. —Era un dedo, un dedo pequeñito. Había un mensaje de los Druidas de la Luna Oscura en la tira de tela que lo sujetaba a la flecha. Uno de los exploradores nativos de la legión lo tradujo. Decía que el dedo lo habían cortado de la mano del hijo del general como advertencia para que no intentaran ningún otro rescate. A Cato le entraron náuseas. —Entiendo —dijo entre dientes. —No, no lo entiendes. Plautio le dejó órdenes a Vespasiano de que si su familia sufría algún daño, le cortaran la cabeza al druida de más rango de entre todos los que Vespasiano tiene a su cargo y se la mandaran a los durotriges. A los otros tienen que matarlos a intervalos de dos días e ir enviando igualmente sus cabezas hasta que los miembros supervivientes de la familia del general sean liberados. —Morirán tan pronto como llegue la primera cabeza, ¿no es cierto? —Si tienen suerte. —¿Vespasiano ha cumplido la orden? —Todavía no. Mandó de vuelta a la niña con requerimiento de que el mandato sea confirmado. —Lo que Plautio hará en cuanto oiga la historia de su hija. —Supongo que es así como reaccionará. Cato realizó unos cálculos rápidos. —Esto fue hace dos días. Pon dos días más de ida y vuelta para que el mensaje le llegue al general y se confirme la orden, luego otro día más para que se haga efectiva la entrega de la cabeza… Eso significa que disponemos de dos días, tres a lo sumo. No más. —Eso creo y o también. —¡Vay a, estupendo! —Cato se quedó mirando sus manos entrelazadas y luego siguió hablando con aire pensativo—. A menos que Vespasiano se retrase en llevar a cabo la orden. —Podría ser que lo hiciera —estuvo de acuerdo Boadicea—, pero creo que tiene otros planes. Tu segunda legión llegará a las puertas del fuerte dentro de dos días. Creo que tiene intención de tomar la fortaleza por asalto lo antes posible y rescatar él mismo a la familia del general. Cato quedó horrorizado. —Los Druidas no lo permitirán. Matarán a los rehenes en cuanto se abra una brecha en el muro. Lo único que encontraremos serán sus cadáveres. Boadicea movió la cabeza en señal de asentimiento. —Pero, ¿qué otra alternativa tiene? Están muertos de todos modos. —Miró a Cato—. A menos que alguien entre ahí y los saque antes de que aparezca la legión. Cato le devolvió la mirada fijamente. Del mismo modo que Vespasiano no tenía elección sobre lo que debía hacer, él tampoco. —Tenemos que intentarlo. Tiene que haber alguna forma de entrar ahí. Tal vez Prasutago lo sepa. El guerrero Iceni levantó la cabeza al oír su nombre. No había podido seguir la discusión, y había permanecido con la vista clavada en las llamas, lanzándole alguna que otra mirada de satisfacción a Boadicea. Ella se volvió hacia él y le habló en su idioma. Prasutago sacudió la cabeza enérgicamente. —¡Na! No hay entrada. —¡Algo tiene que haber! —replicó Cato con desesperación—. Alguna pequeña abertura. Cualquier cosa. Un modo de entrar en la empalizada. Eso es todo lo que necesitamos. Prasutago se quedó mirando al optio fijamente, desconcertado ante la expresión de profunda consternación de su rostro. —Por favor, Prasutago. Di mi palabra. Si hay un modo de entrar ahí, lo único que tienes que hacer es decírmelo. Iré solo de ahora en adelante. En cuanto Boadicea tradujo sus palabras, Prasutago lo pensó un momento, escupió al fuego y asintió moviendo lentamente la cabeza antes de responderle a su prima. —Dice que podría haber una entrada. Un sumidero al otro lado del fuerte, en el extremo opuesto a la puerta principal. Tal vez sería posible meterse dentro y entrar por él. Te llevará hasta allí, mañana por la noche, pero eso es todo. A partir de ahí te quedarás solo. Él te esperará en el desagüe, pero en cuanto oiga cualquier alboroto se irá. —Me parece bien —convino Cato—. Dile que se lo agradezco. Prasutago se rió cuando Boadicea tradujo sus palabras. —Dice que no quiere la gratitud de un hombre al que va a guiar hasta su muerte. —Dale las gracias de todos modos. Cato sabía que el riesgo de lo que planeaba hacer era extremo. Podrían descubrirlos mientras trepaban por los terraplenes, y a que era probable que el desagüe estuviera vigilado, sobre todo tras el intento de rescate del carro. Y, una vez dentro, ¿qué? ¿Por dónde buscaría dentro de aquella enorme fortaleza abarrotada de miembros de las tribus durotriges y Druidas de la Luna Oscura? Si lograba que no lo vieran y localizaba a la esposa y al hijo del general, ¿podría realmente liberarlos él solo y llevarlos a un lugar seguro sacándolos del corazón mismo de la may or fortificación enemiga? En un mundo más racional Cato hubiera rechazado la idea de plano. Pero le había dado su palabra a Pomponia. Había visto el terror en los ojos del niño. Había sido testigo de las terribles atrocidades que los Druidas de la Luna Oscura le habían infligido a Diomedes y a la pacífica aldea de Noviomago. El rostro del niño rubio, que había permanecido sumergido en sus recuerdos durante los últimos tres días, volvió a irrumpir en su pensamiento, frío y suplicante. Y luego estaba Macro. El centurión estaba prácticamente muerto y él había estado dispuesto a dar la vida por rescatar a la familia del general. La carga moral de todo lo que había visto y experimentado era abrumadora. La razón no tenía nada que ver en todo aquello. Lo dominaba una compulsión mucho más fuerte. En el mundo no existía la razón, meditó con gravedad, únicamente había un infinito mar de compulsiones irracionales que cambiaba con las mareas y llevaba sus pecios humanos allí donde quería. Del mismo modo que no podía alargar la mano y pegarle a la luna en la cara, tampoco podía dar la espalda a un último intento de rescatar a la esposa y al hijo del general. Al levantarse por la mañana, Cato se preparó para enfrentarse a su destino. Medio adormilado, masticó lo que quedaba del cerdo frío y luego trepó a la cima de la colina. Más guerreros durotriges se dirigían en tropel hacia el poblado fortificado y él los anotó en la tablilla encerada que llevaba en el macuto. Al menos la información podría serle útil a Vespasiano si no regresaba. Boadicea se la haría llegar al legado. Mientras Boadicea se disponía a hacer su turno de vigilancia en el árbol, Prasutago desapareció misteriosamente y durante un rato Cato se preguntó si acaso el guerrero Iceni no podía enfrentarse a la imposible tarea de aquella noche. Pero también supo al mismo tiempo que no era ése el caso. Prasutago había demostrado ser un hombre de palabra. Si le había prometido guiarlo hasta el canal de desagüe del fuerte, cumpliría su promesa. Poco antes de que el sol se escondiera tras los árboles y sumiera al bosque en la penumbra, Prasutago regresó finalmente, llevando a cuestas una bolsa llena de raíces y hojas. Encendió un pequeño fuego y empezó a hervir las plantas en su cazo, del que emanó un intenso aroma que a Cato le irritó las fosas nasales. Llegó Boadicea y se unió a ellos. —¿Qué hace? —Cato señaló el borbolleante brebaje con un gesto de la cabeza. Ella habló con Prasutago un momento y luego respondió: —Está haciendo unos tintes. Si entras en la fortaleza tendrás que parecerte todo lo posible a los miembros de la tribu. Prasutago te va a pintar y a encalar el pelo. —¿Qué? —Se trata de eso o de que te maten en cuanto te vean. —Está bien, de acuerdo —cedió Cato. Bajo la luz y el calor del fuego se despojó de su túnica y se quedó únicamente con el taparrabos, mientras Prasutago se arrodillaba delante de él y trazaba una serie de arremolinados dibujos de color azul en su torso y brazos. Completó el trabajo con unos diseños más pequeños e intrincados en el rostro de Cato, que pintó con una intensidad de concentración que Cato nunca había visto en él. Mientras trabajaba, Boadicea preparó la cal y le embadurnó el pelo con ella. Cato se estremeció a causa del cosquilleo que sentía en el cuero cabelludo, pero se obligó a quedarse quieto cuando Boadicea chasqueó la lengua con reprobación. Al final, los dos Iceni retrocedieron para admirar su obra. —¿Qué tal me veo? Boadicea soltó una carcajada. —Personalmente creo que serías un celta muy convincente. —Gracias. ¿Podemos irnos y a? —Aún no. Quítate el taparrabos. —¿Qué? —Ya me has oído. Tienes que parecer un guerrero. Ponte mi capa abrochada encima del cuerpo. Nada más. —No recuerdo haber visto a ningún Durotrige en cueros. Supongo que no es algo habitual. —No lo es. Pero ha empezado la primavera. Es la época del año que nosotros los celtas llamamos la Primera Floración. En la may oría de las tribus los hombres andan desnudos durante diez días en honor a la diosa de la Primavera. —Y por supuesto los Iceni son una excepción —Cato miró a Prasutago. —Por supuesto. —Es un poco mirona, esta diosa. —Le gusta evaluar bien el talento de las personas —explicó Boadicea en tono desenfadado—. En algunas tribus cada año se escoge a un joven por su belleza, el cual se convierte en su desposado. —¿Y eso cómo lo hacen? —Los Druidas le sacan el corazón y dejan que la sangre fertilice las plantas que rodean su altar. —Boadicea sonrió al ver la expresión horrorizada del optio—. Tranquilo, he dicho que ocurre en algunas tribus, algunas de las más salvajes. Tú procura no ser demasiado atractivo. —¿Es que hay tribus más salvajes que los durotriges? —Oh, sí. Esos tipos de la colina no son nada comparados con algunas de las tribus del noroeste. Creo que vosotros, romanos, lo descubriréis a su debido tiempo. Y ahora, tu taparrabos, por favor. Cato lo desató y lo dejó caer al tiempo que le lanzaba una mirada avergonzada a Boadicea. Ella no pudo evitar bajar la vista un segundo y sonrió. A su lado, Prasutago soltó una risita y le susurró algo al oído a Boadicea. —¿Qué ha dicho? —preguntó Cato, enojado. —Se pregunta si las mujeres romanas llegan a darse cuenta de que se las están tirando. —¡Vay a! ¡Mira tú por dónde! —Vamos, chicos, y a basta. Tenéis trabajo que hacer. Toma mi capa, Cato. Él la cogió y le tendió el taparrabos. —Guárdamelo. Se abrochó el cierre del hombro y Prasutago lo examinó por última vez. Asintió con la cabeza y le propinó un puñetazo en el hombro al optio. —¡Venga! ¡Vamos! Capítulo XXXII La luna creciente y a había aparecido en el cielo cuando Prasutago y Cato abandonaron el bosque y se encaminaron hacia la Gran Fortaleza. El viento fresco arrastraba por la oscuridad salpicada de estrellas unas hebras de nubes que la luna teñía de plata. Prasutago y Cato atravesaron a todo correr los prados que rodeaban los terraplenes, echándose al suelo y arrastrándose en cuanto las nubes volvían a dejar la luna al descubierto. La inminente llegada de los primeros efectivos de la segunda legión había llevado a que todos los rebaños de ovejas de los alrededores fueran conducidos al interior del poblado fortificado y Cato agradeció que aquellos nerviosos animales no estuvieran por ahí para delatarlos; la pálida luz de la luna y a era dificultad suficiente. Al cabo de unas dos horas, según el cálculo más aproximado que pudo hacer Cato, llegaron al otro extremo de la Gran Fortaleza. Prasutago lo condujo directamente hacia la negra mole del primer terraplén. El débil sonido de cantos y vítores descendía desde la planicie que había en lo alto del fuerte. Por delante de Cato, Prasutago avanzaba con sigilo, mirando constantemente a derecha e izquierda mientras el terreno empezaba a empinarse hacia el primero de los terraplenes. Se detuvo y acto seguido se echó al suelo, y Cato hizo lo mismo, con los ojos y oídos bien atentos. Entonces Cato los vio: dos hombres cuy as siluetas se recortaban contra el cielo estrellado patrullaban por la parte superior del primer terraplén. Su conversación se oía desde el pie de la cuesta y el tono desenfadado de la misma sugería que no estaban realizando su trabajo tan a conciencia como deberían. Estaba claro que allí no se aplicaba la severa disciplina del servicio de guardia en las legiones. Cuando la patrulla hubo pasado de largo, se levantaron del suelo y empezaron a trepar por la pendiente cubierta de hierba del terraplén. La rampa era pronunciada y Cato pronto empezó a jadear debido al esfuerzo del ascenso, y pensó en cuánto más duro sería llevando la armadura completa y todo el equipo en caso de que la segunda legión lanzara un ataque contra el poblado fortificado. Llegaron a la cima del terraplén y volvieron a echarse al suelo. Ahora que verdaderamente se encontraba en las defensas, Cato se quedó aún más sobrecogido por su tamaño. Un estrecho sendero recorría el primer terraplén y se extendía a ambos lados hasta allí donde le alcanzaba la vista bajo la luz de la luna. Al otro lado, el terreno caía abruptamente en declive para formar una profunda zanja antes de volver a elevarse hacia el segundo de los terraplenes. En el fondo de la zanja había unas extrañas líneas entrecruzadas que Cato no podía identificar del todo. Entonces se dio cuenta de lo que era. Una franja de afiladas estacas, clavadas en el suelo en ángulos diferentes, se hallaba a la espera de empalar a cualquier atacante que consiguiera llegar hasta allí. Sin duda el foso entre el segundo y tercer terraplén contenía más de aquellas siniestras puntas. —¡Vamos! —susurró Prasutago. Agachándose todo lo posible, cruzaron el camino de patrulla y bajaron por el terraplén, medio corriendo y medio deslizándose, con mucho cuidado de frenar su descenso cuando se aproximaron a las afiladas puntas que había en el fondo. Las estacas estaban hábilmente colocadas, de modo que si uno conseguía sortear una de ellas se encontraría inmediatamente frente al extremo afilado de otra. Cualquier intento de cruzar en grupo a toda prisa acabaría en un baño de sangre, y Cato rezó para que Vespasiano tuviera la sensatez de no intentar un asalto directo. Si sobrevivía a aquella noche era vital que advirtiera al legado de los peligros a los que se iban a enfrentar sus legionarios. Con el único impedimento de las capas que llevaban, Prasutago y Cato fueron avanzando con mucho cuidado entre las estacas y, sin hacer ruido, emprendieron el ascenso por el segundo terraplén. Era ligeramente más corto que el anterior y Cato llegó a la cima con las extremidades doloridas. Desde allí podían ver la empalizada en lo alto del tercer y último terraplén. Era difícil estar seguro en la oscuridad, pero Cato calculó que la pared de madera tenía como mínimo tres metros de altura; más que suficiente para frenar el avance de cualquier enemigo lo bastante insensato como para intentar un ataque directo. Una rápida mirada a ambos lados del camino no reveló la presencia de ningún enemigo, así que se deslizaron hacia el otro extremo y descendieron por el otro lado del terraplén, donde les esperaban más estacas al fondo. En cuanto las hubieron superado, Prasutago y a no inició el ascenso por la última pendiente, sino que fue avanzando a lo largo de su base durante un rato al tiempo que miraba continuamente hacia la empalizada. Olieron el desagüe antes de verlo; un hediondo tufo a excrementos humanos y a residuos de comida en descomposición. Bajo sus pies, el suelo se volvió resbaladizo y se oía un ruido de succión a medida que seguían avanzando con sigilo. Alrededor de las estacas se habían formado unos negros charcos de inmundicia. Pronto los charcos dieron paso a una fétida ciénaga de desperdicios que inundaba la zanja y brillaba bajo la luz de la luna. Allí se alzaba un inmenso montón de basura y aguas residuales, como un enorme cono cuy a base llenaba y desbordaba la zanja y cuy o vértice se fundía con un estrecho barranco que llegaba hasta la empalizada que se alzaba por encima de ellos. Prasutago agarró al optio por el brazo y señaló el barranco. Cato asintió con un movimiento de la cabeza y ambos iniciaron el ascenso hacia la última línea de las defensas del poblado fortificado. Cuanto más alto trepaban, más intenso era el hedor. La atmósfera estaba tan cargada de él que Cato se atragantó al notar que la bilis le subía a la garganta. Trató desesperadamente de combatir sus ganas de vomitar, no fuera caso de que el ruido llamara la atención de alguien. Al final llegaron a la empalizada y descansaron junto al maloliente ribazo. Por encima del borde del barranco se había construido una pequeña estructura de madera que sobresalía a cierta distancia de la pared. En su base había una pequeña abertura cuadrada por la que se arrojaban las basuras y aguas residuales. No había señales de vida en lo alto de la empalizada, sólo se oía el distante barullo de los durotriges que se estaban emborrachando. Prasutago volvió a bajar con cuidado al barranco, procurando afirmar los pies en el suelo resbaladizo. Se colocó justo debajo de la abertura, se agarró a la base de la empalizada que tenía frente a él y le hizo señas a Cato. A Cato se le imaginó que en aquel momento se le ocurriera a algún Durotrige arrojar la basura encima del orgulloso Iceni y no pudo reprimir un bufido de risa. Prasutago lo miró furioso y señaló la abertura con la mano. —Perdona —susurró Cato al tiempo que se abría paso hacia él—. Son los nervios. —Quita capa —le ordenó Prasutago. Cato desabrochó el cierre y dejó caer la capa de Boadicea. Completamente desnudo en medio del aire frío, empezó a tiritar violentamente. —¡Arriba! —dijo Prasutago entre dientes—. Encima de mí. Cato puso las manos en los hombros del guerrero y se levantó hasta apoy ar las rodillas a ambos lados de la cabeza de Prasutago. Luego se agarró con una mano al borde de la abertura. Debajo de él, Prasutago resoplaba a causa del esfuerzo que debía hacer para mantenerse erguido y por un instante se balanceó de forma alarmante. Cato alzó los brazos y se asió al armazón de madera. Lentamente fue subiendo hasta que consiguió sacar un codo por encima del borde, luego levantó rápidamente un pie. El resto fue fácil y se quedó jadeando sobre las tablas de madera, mirando fijamente hacia el corazón de la fortaleza que se extendía ante sus ojos. Allí cerca había una amplia extensión de rediles levantados a toda prisa, llenos de ovejas y cerdos que hozaban tranquilamente en torno a la bazofia que les habían dejado amontonada en el interior de cada uno de los corrales. Un puñado de campesinos estaba atareado con la horca y metían forraje de invierno en un recinto en el que había caballos. A lo lejos, a la derecha, se alzaba todo un surtido de casas redondas con techos de paja y juncos, agrupadas en torno a una choza enorme, que estaba iluminada de manera inquietante por una inmensa hoguera que ardía en el amplio espacio abierto de enfrente. Había una gran multitud sentada en diversos grupos cerca del fuego, bebiendo y animando a un par de guerreros gigantescos que luchaban frente a las llamas y que proy ectaban unas sombras alargadas que bailaban en el suelo. Mientras Cato observaba, uno de ellos fue derribado y un rugido surgió de los espectadores. A la izquierda había un recinto aparte. A lo largo de la planicie se extendía una empalizada interior que tenía una única puerta. A cada lado de la puerta había un brasero, y de ellos emanaban unos refulgentes focos de luz. Cuatro Druidas, armados con largas lanzas de guerra, se calentaban en los braseros. A diferencia de sus aliados durotriges, no estaban bebiendo y parecían mantenerse alerta. Cato volvió a meter la cabeza por la abertura. —Volveré pronto. ¡Espérame aquí! —Adiós, romano. —Volveré —susurró Cato con enojo. —Adiós, romano. Cato se puso en pie con cautela y descendió por la corta rampa que bajaba de la empalizada a los rediles de los animales. Unas cuantas ovejas levantaron la vista cuando pasó y lo observaron con el habitual recelo de una especie cuy a relación con el hombre era totalmente parcial desde el punto de vista comestible. Cato vio una horca en el suelo junto a uno de los rediles y se inclinó para cogerla. El corazón le latía con fuerza y todo su ser le decía que se diera la vuelta y echara a correr. Le hizo falta toda su fuerza de voluntad para seguir adelante, abriéndose camino lentamente hacia el recinto vigilado por los Druidas al tiempo que se mantenía lo más alejado posible de los campesinos. Si alguien trataba de entablar conversación con él, estaba perdido. Cato se detuvo en cada uno de los corrales, como si comprobara el estado de las bestias, y de vez en cuando les echaba un poco de comida fresca. Si acaso los animales se desconcertaron momentáneamente por las raciones extra, pronto se recuperaron de la impresión y se pusieron a comer. La puerta del recinto de los Druidas estaba abierta y a través de ella Cato pudo distinguir unas cuantas chozas más pequeñas y más Druidas agachados en torno a pequeñas fogatas, todos ellos envueltos en sus capas negras. Pero la entrada era pequeña y, por tanto, le limitaba la visión. Cato se fue acercando a la puerta todo lo que se atrevió, siguiendo la línea de corrales hasta que estuvo a unos cincuenta pasos del recinto. De vez en cuando se arriesgaba a echar un vistazo a la entrada, procurando que no se notara que miraba. Al principio los guardias hicieron caso omiso de él, pero luego uno de ellos debió de decidir que Cato se estaba entreteniendo demasiado. El guardia levantó la lanza y empezó a andar despacio hacia él. Cato se volvió hacia el redil más próximo, como si no hubiera visto al hombre, y se apoy ó en la horca. El corazón le latía desbocado y sintió un temblor en los brazos que nada tenía que ver con el frío. Tenía que escapar, pensó, y casi pudo notar como el helado venablo de acero del extremo de la lanza del druida hendía la noche para alcanzarlo en la espalda mientras huía. Aquella idea lo llenó de terror. Pero, ¿y si el hombre le hablaba? Seguramente el final sería el mismo. Oía y a las pisadas del druida, luego el hombre le dijo algo en voz alta. Cato cerró los ojos, tragó saliva y se dio la vuelta con toda la tranquilidad de la que fue capaz. Sería una verdadera prueba del disfraz de Prasutago; nunca en su vida se había sentido Cato tan romano como entonces. A no más de diez pasos de distancia el druida le gritó algo y con la lanza señaló hacia las apartadas chozas de los durotriges. Cato se quedó ahí parado, mirándolo fijamente con los ojos como platos y asiendo con fuerza la horca. El druida volvió a dar un grito y caminó hacia Cato con enojo. Cuando Cato se quedó clavado en el sitio, petrificado y temblando, el druida lo hizo virar en redondo bruscamente y le propinó una patada en el trasero cuy a fuerza lo apartó del recinto y lo empujó hacia los campesinos que se estaban ocupando de los otros animales. Los demás guardias de la puerta estallaron en un coro de risotadas cuando Cato se alejó como pudo a cuatro patas. Al verle las nalgas, el druida arrojó la lanza contra el joven y sólo falló porque Cato logró ponerse en pie y salir corriendo. El druida gritó algo a sus espaldas que volvió a suscitar las carcajadas de sus compañeros y luego se dio la vuelta y regresó a su puesto. Cato siguió corriendo a través de los rediles hasta que estuvo seguro de que los Druidas no lo veían. En cuclillas, trató de recuperar el aliento, aterrorizado, si bien lleno de júbilo por haber logrado escapar. Había encontrado el recinto de los Druidas sin demasiados problemas, pero ahora tenía que hallar la manera de entrar en él. Se puso en pie y miró detenidamente por encima de los corrales, a través del vaho que despedían los animales apiñados, hacia la pared del recinto. A menos que la vista le engañara, la pared estaba levemente combada hacia fuera y la puerta se hallaba ligeramente a un lado. Si lograba acercarse por el pie de la empalizada del fuerte hasta el otro lado del saliente, tal vez encontrara el modo de saltar por encima del muro sin que los Druidas de la puerta lo vieran. Cato volvió a transitar por los corrales y se encaminó hacia el desagüe hasta situarse a una distancia de sesenta metros de los Druidas. Alrededor de los rediles el suelo carecía de hierba y formaba una extensión de barro revuelto. Cato se echó boca abajo y, apretado contra el suelo, empezó a avanzar lentamente alrededor de los corrales hacia el lugar donde la pared del recinto se apoy aba en la empalizada. Las estacas de madera se habían acortado de manera que sus extremos quedaran alineados con los de la empalizada. Si había algún sitio por el que pudiera entrar al recinto, era ése. Cato se obligó a avanzar despacio, evitando cualquier movimiento brusco que pudiera llamar la atención de los guardias. Si lo volvían a pillar y a no habría más juegos. Tuvo la sensación de que tardaba horas, pero Cato al fin llegó más allá de la curva del recinto, fuera de la vista de los guardias, y podía arriesgarse a ir corriendo hasta el ángulo que formaban los muros. Con un último vistazo rápido hacia ellos, se puso en pie y corrió la distancia que le quedaba hasta el lugar donde la pared conectaba con la empalizada, agachado y pegado a la sombra que proy ectaba su base. Luego volvió a echar otro vistazo alrededor. No había señales de que le hubieran visto. Subió por la rampa a la empalizada y miró por encima de la pared. Dentro del recinto había montones de Druidas, no solamente el puñado que él había divisado en torno a sus fogatas. Muchos de ellos estaban durmiendo en el suelo y Cato supuso que aún habrían más en las chozas que bordeaban el interior del recinto. Otros tantos estaban despiertos y trabajaban en unas estructuras de madera que no eran muy distintas de los armazones de las catapultas de la legión. Estaba claro que los Druidas estaban creando su propio y rudimentario tipo de maquinaria de guerra. Registró el recinto con la mirada, pero podría ser que la esposa y el hijo del general estuvieran en alguna de las chozas. Decidió no dejarse vencer por la desesperación, y volvió a escudriñar las cabañas. Ya casi se había dado por vencido cuando vio la jaula junto a una de las chozas más grandes, medio oculta entre las sombras que proy ectaban las superpuestas techumbres de paja y juncos, había una pequeña jaula de mimbre con unos barrotes de madera atravesados en la entrada. Detrás de los barrotes, apenas visibles bajo la pálida luz de la luna, había dos rostros que observaban el trabajo de los Druidas. Los guardias estaban apostados a ambos lados con sus lanzas apoy adas en el suelo. A Cato le dio un vuelco el corazón cuando vio a los desdichados prisioneros. No había forma de llegar hasta ellos, era imposible. En cuanto intentara encaramarse a la pared para saltar al otro lado lo verían. Y aún en el caso de que, por el más increíble de los milagros, no lo vieran, ¿cómo iba a sacarlos de la jaula él solo? El destino había creído oportuno permitir que su intento de rescate llegara hasta ese punto, nada más. Cato se desmoralizó, consciente de que no había forma de poder llegar hasta los rehenes sin que lo mataran. Siempre había sabido que aquella sería una misión inútil, pero no por ello pudo soportar con may or facilidad la confirmación de que así era. No había nada más que pudiera hacer. Tenía que marcharse de ahí enseguida. Volvió a encaminarse hacia el agujero del desagüe con el mismo cuidado con el que se había acercado al recinto. Cuando Cato estuvo seguro de que nadie lo observaba, se inclinó a través de la abertura. —Prasutago… —dijo en un susurro. En la cuesta se alzó una sombra que se acercó a él con sigilo. Cuando el guerrero Iceni se hubo colocado bajo el agujero, Cato se dejó caer, no pudo agarrarse y cay ó hacia el barranco. Un fuerte puño se cerró sobre su tobillo, tiró de él y lo frenó a apenas treinta centímetros por encima de los excrementos y la orina que bajaban por los empinados taludes. Prasutago lo arrastró hasta la hierba y al cabo de un momento se dejó caer a su lado. —Gracias —le dijo Cato, jadeando—. Ya me veía con la mierda hasta las orejas. —¿Los encontraste? —Sí —replicó Cato con amargura—. Los encontré. Capítulo XXXIII La segunda legión llegó al día siguiente, al mediodía. Desde el árbol que habían estado utilizando como torre de vigilancia, Cato vio una delgada línea de jinetes que se aproximaba a la Gran Fortaleza por el este. Aunque desde aquella distancia no había forma de estar seguro de su identidad, la dispersión era característica de los exploradores que se mandaban en avanzada por delante del ejército romano. Cato sonrió encantado y dio unos golpes de júbilo contra el tronco del árbol. Después de tantos días espantosos merodeando por las tierras de los durotriges y durmiendo al aire libre, siempre con el miedo a ser descubierto, la idea de que la segunda legión se encontrara tan cerca lo llenó de una cálida y reconfortante añoranza. Era casi como la perspectiva inminente de reunirse con los familiares cercanos y lo conmovió mucho más de lo que se había esperado. Tuvo que vencer un doloroso y emotivo nudo en la garganta antes de poder llamar a Prasutago. La copa del árbol se balanceó de manera alarmante cuando el guerrero Iceni trepó para unirse a él. —Ten cuidado, hombre —gruñó Cato al tiempo que se agarraba más fuerte —. ¿Quieres que todo el mundo sepa que estamos aquí? Prasutago se detuvo unas pocas ramas por debajo de Cato y señaló hacia el poblado fortificado. El enemigo también había visto a los exploradores de la legión y la última de las patrullas durotriges se encaminaba a la puerta principal. Pronto todos los nativos se hallarían concentrados en su refugio, seguros de que iban a desafiar el intento de los romanos de apoderarse de la Gran Fortaleza. Prasutago y Cato y a no corrían peligro; los habían liberado de la carga que suponía mantenerse ocultos y Cato se atemperó. —Está bien. Pero ten cuidado de no romper el tronco. —¿Eh? —Prasutago miró hacia arriba con un atónito ceño fruncido. Cato señaló la fina anchura del tronco. —Ten cuidado. Prasutago, en broma, sacudió el tronco para ponerlo a prueba, con lo que estuvo a punto de hacer caer a Cato, y luego asintió con la cabeza. Cato apretó los dientes con irritación. Miró hacia el este, más allá de los exploradores, forzando la vista para ver si divisaba los primeros indicios de la llegada del cuerpo principal de la segunda legión. Pasó casi una hora antes de que la vanguardia apareciera por entre la lejana neblina de las ondulantes colinas y bosques. Un débil destello ondeante señaló la presencia de las primeras cohortes cuando el sol cay ó sobre los bruñidos cascos y armas. Lentamente, la cabecera de la distante legión se concretó en una larga columna, como una serpiente de múltiples escamas que se deslizara lánguidamente por el paisaje. Los oficiales de Estado May or a caballo subían y bajaban a medio galope a lo largo de los dos lados de la columna, para cerciorarse de que nada retrasara el disciplinado y regular ritmo del avance. En cada uno de los flancos, a cierta distancia de la legión, más exploradores prevenían cualquier ataque sorpresa por parte del enemigo. Más atrás avanzaba lenta y pesadamente la oscura concentración de los trenes de bagaje y maquinaria de guerra y, tras ellos, finalmente, la cohorte de retaguardia. Cato se sorprendió ante la gran cantidad de máquinas de asedio. Eran muchas más que la dotación que habitualmente acompañaba a una legión. De alguna forma el legado se las debía de haber arreglado para conseguir refuerzos. Eso estaba bien, pensó Cato, al tiempo que dirigía la mirada hacia el poblado fortificado. Iban a hacer muchísima falta. —Es hora de que hablemos con Vespasiano —dijo Cato entre dientes, y acto seguido le dio unos golpecitos en la cabeza a Prasutago con la bota—. ¡Abajo, chico! Bajaron a toda prisa de la cima de la colina para ir en busca de Boadicea y Cato le contó las noticias. Luego, salieron con cautela del bosque y se dirigieron al este, hacia la legión que se aproximaba. Pasaron junto a un puñado de pequeñas casuchas en las que, en épocas más pacíficas, los granjeros y campesinos se ganaban la vida a duras penas trabajando la tierra y criando ovejas y cerdos, tal vez incluso reses. Entonces estaban vacías, todos los granjeros, sus familias y sus animales se habían refugiado en el interior de la Gran Fortaleza para protegerse de los horrendos invasores que marchaban bajo las alas de sus águilas doradas. Cato y sus compañeros pasaron por el lugar donde habían asaltado el carro de los Druidas pocos días antes y vieron que aún había sangre, seca y oscura, incrustada en las rodadas de la carreta. Una vez más Cato pensó en Macro y se inquietó ante la posibilidad que tendría de descubrir la suerte que había corrido el centurión cuando se reencontrara con la legión. Parecía imposible que Macro pudiera morir. El entramado de cicatrices que el centurión tenía en la piel y su ilimitada confianza en su propia indestructibilidad daban testimonio de una vida que, aunque llena de peligros, gozaba de una peculiar buena fortuna. No era difícil imaginarse a un Macro anciano y encorvado, en alguna colonia de veteranos dentro de muchos años, contando sin parar las historias de sus días en el ejército, aunque no demasiado viejo para emborracharse y disfrutar de una pelea de carcamales. Era casi imposible imaginárselo frío y sin vida. Sin embargo, la herida que tenía en la cabeza, con toda su terrible gravedad, hacía presagiar lo peor. Cato lo iba a averiguar muy pronto, y eso lo aterraba. Los exploradores aparecieron al cruzar el puente de caballete. Un decurión con aspecto de gallito, que lucía un flamante penacho y unas botas de cuero blando que le llegaban a la rodilla, descendió por la cuesta a medio galope y se dirigió hacia ellos flanqueado por la mitad de su escuadrón. El decurión desenvainó su espada y bramó la orden de atacar. Cato se puso delante de Boadicea y agitó los brazos. A su lado, Prasutago pareció perplejo y se dio la vuelta para ver contra quién podía estar cargando la caballería. Muy cerca del puente el centurión frenó su caballo y levantó la espada para que sus hombres, claramente desilusionados al ver que los tres vagabundos harapientos no iban a oponer resistencia, aflojaran el paso. —¡Soy romano! —gritó Cato—. ¡Romano! El caballo del decurión se detuvo a unos centímetros del rostro de Cato y el aliento del animal le revolvió el pelo. —¿Romano? —El decurión frunció el ceño al tiempo que examinaba a Cato —. ¡No me lo creo! Cato bajó la mirada y vio los arremolinados dibujos de Prasutago a través de la abertura frontal de su capa, luego se llevó la mano a la cara y se dio cuenta de que también debía de conservar todavía los restos del disfraz de la noche anterior. —Ah, entiendo. No haga caso de todo esto, señor. Soy el optio de la sexta centuria, cuarta cohorte. En una misión para el legado. Necesito hablar con él enseguida. —¿Ah, sí? —El decurión aún distaba mucho de estar convencido pero era demasiado joven como para cargar con la responsabilidad de tomar una decisión respecto a aquel infeliz de aspecto miserable y sus dos compañeros—. Y supongo que estos dos también serán romanos, ¿no? —No, son exploradores Iceni, trabajan conmigo. —¡Hum! —Necesito hablar urgentemente con el legado —le insistió Cato. —Eso y a lo veremos cuando lleguemos a la legión. De momento montaréis con mis hombres. Tres exploradores bastante descontentos se destacaron para la tarea y de mala gana ay udaron a Cato y a los demás a subir tras ellos en los caballos. El optio alargó los brazos para rodear con ellos a su jinete y el hombre soltó un gruñido. —Pon las manos en el arzón de la silla si sabes lo que te conviene. Cato obedeció y el decurión hizo girar a la pequeña columna y los volvió a conducir al trote cuesta arriba. Al llegar a la cima de la colina, Cato sonrió al ver lo mucho que había avanzado y a la legión a pesar de haber llegado allí tan solo una hora antes. Por delante de ellos, a una milla de distancia por lo menos, vio la línea habitual formada por los soldados de avanzada. Tras ellos, el cuerpo principal de la legión trabajaba sin descanso para construir un campamento de marcha y y a estaban apilando la tierra del foso exterior dentro del perímetro, donde se apisonaba para levantar un terraplén de defensa. Más allá del campamento los vehículos seguían avanzando lentamente para ocupar sus posiciones. Pero no había agrimensores marcando el terreno en torno a la plaza fuerte. —¿No hay circunvalación? —preguntó Cato—. ¿Por qué? —Pregúntaselo a tu amigo el legado cuando hables con él —respondió el explorador con un gruñido. Durante el resto del corto tray ecto Cato permaneció en silencio y mantuvo también, aunque con más dificultad, el equilibrio. El decurión detuvo a la patrulla de exploradores dentro de la zona señalada para una de las cuatro puertas principales de la legión. El centurión de guardia se levantó de su escritorio de campaña y se acercó a ellos a grandes zancadas. Cato lo conocía de vista, pero no sabía cómo se llamaba. —¿Qué demonios traes ahí, Manlio? —Los encontré dirigiéndose al poblado fortificado, señor. Este joven dice ser romano. —¿Ah, sí? —El centurión de guardia sonrió. —Al menos habla un buen latín, señor. —Entonces será un esclavo valioso —el centurión le dirigió una sonrisa burlona a Cato—. Me temo que se te ha terminado eso de la tintura azul, majo. Los soldados de la patrulla de caballería rezongaron. Cato saludó. —Se presenta el optio Quinto Licinio Cato, señor. De regreso de una misión para el legado. El centurión miró a Cato con más detenimiento y luego chasqueó los dedos cuando lo identificó. —Tú sirves a las órdenes de ese chiflado, Macro, ¿no es así? —Macro es mi centurión, sí, señor. —Pobre desgraciado. Cato sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo, pero antes de que pudiera preguntar por Macro el centurión de guardia ordenó al decurión que se presentara directamente en el cuartel general y despidió a la patrulla con un gesto de la mano. Trotaron por la ancha avenida entre las hileras de indicadores que los legionarios habían dispuesto para montar sus tiendas de piel de cabra en cuanto se terminaran el foso y el terraplén del campamento. La tienda del cuartel general del legado y a estaba en pie en el centro del emplazamiento y varios caballos pertenecientes a los oficiales del Estado May or estaban amarrados a una improvisada baranda. El decurión dio el alto a su patrulla, desmontó y le indicó por señas a Cato y los demás que hicieran lo mismo. —Esta gente quiere ver al legado —le anunció al comandante de la guardia personal de Vespasiano—. El centurión de guardia dijo que pasaran directamente por aquí. —Esperad. Momentos después, el secretario personal de Vespasiano hizo entrar a los agotados Cato, Boadicea y Prasutago. Al principio Cato parpadeó. Tras las penurias de los últimos días, no era fácil adaptarse al lujo del alojamiento del que disponía el comandante de la segunda legión. Se habían colocado unas planchas de madera en el suelo y, sobre ellas, en medio de la tienda, se hallaba la gran mesa de campaña de Vespasiano, rodeada por unos taburetes acolchados. En todas las esquinas brillaba un pequeño brasero que proporcionaba un agradable calor al interior de la tienda. Sobre una mesa baja situada a un lado había una bandeja de carnes frías y una jarra de cristal medio llena de vino. Detrás de su escritorio, Vespasiano terminó de firmar un formulario que entregó a un administrativo, al que ordenó retirarse rápidamente. Luego levantó la vista, saludó con una sonrisa y con un gesto de la mano señaló los taburetes dispuestos al otro lado de la mesa. —Yo que tú arreglaría mi aspecto lo antes posible, optio. No querrás que algún estúpido recluta te confunda con un habitante del lugar y te clave la lanza. —No, señor. —Supongo que te irá bien una buena comida y alguna otra comodidad hogareña. —Sí, señor. —Cato señaló a Prasutago y a Boadicea—. Nos irá bien a todos. —En cuanto me rindas el informe de tu misión —replicó Vespasiano de manera cortante—. Boadicea me proporcionó algunos detalles hace unos días. Supongo que ella te ha relatado los acontecimientos sucedidos en el más ancho mundo. ¿Alguna novedad por tu parte? —Los Druidas aún tienen a la mujer y al hijo del general en el poblado fortificado, señor. Anoche los vi. —¿Anoche? ¿Cómo? —Entré ahí dentro. Por eso voy de esta guisa, señor. —¿Entraste dentro? ¿Estás loco, optio? ¿Sabes lo que hubiera ocurrido si te llegan a descubrir? —Tengo una idea bastante aproximada de ello, señor. —Cato arrugó la frente al recordar la suerte que había corrido Diomedes—. Pero le prometí a mi señora Pomponia que la rescataría. Le di mi palabra, señor. —Pues ahí te precipitaste un poco, ¿no crees? —Sí, señor. —No importa. Tengo intención de tomar el fuerte al asalto lo antes posible. De ese modo los rescataremos. —Perdone, legado —interrumpió Boadicea—. Prasutago conoce a los Druidas. Me dice que no los dejarán con vida. Si ven que la legión está a punto de tomar el lugar, no tendrán ningún motivo para hacerlo. —Es posible, pero morirán de todos modos si Plautio confirma su orden de ejecutar a nuestros prisioneros Druidas. Al menos podríamos tratar de salvarlos en medio de la confusión de un ataque. —¿Señor? —¿Sí, optio? —Yo he visto la distribución del interior del poblado fortificado. ¿Va a realizar el asalto por la puerta principal? —Por supuesto. —Vespasiano sonrió—. Supongo que cuento con tu aprobación. —Señor, el complejo de los Druidas se encuentra en el otro extremo del fuerte. Descubrirían nuestras intenciones con el tiempo suficiente para regresar al recinto y matar a los rehenes. En cuanto tomemos la puerta principal estarán muertos. —Entiendo. —Vespasiano se quedó pensando un momento—. Entonces no me queda otra elección. Tengo que esperar la respuesta de Plautio. Si ha revocado la orden de ejecución, tal vez aún podríamos negociar algún tipo de acuerdo con los Druidas. —Yo no pondría mis esperanzas en ello —dijo Boadicea. Vespasiano la miró con el ceño fruncido y luego se volvió hacia Cato. —Pues no pintan muy bien las cosas, ¿no? —No, señor. —¿Qué puedes decirme de las condiciones dentro de la fortaleza? ¿A cuántos hombres nos enfrentamos? ¿Cómo están armados? Cato había previsto el interrogatorio y tenía las respuestas preparadas. —No hay más de ochocientos guerreros. El doble de no combatientes y unos ochenta Druidas, quizá. Estaban trabajando en algo que parecía ser armazones de catapulta, de modo que podría ser que tuviéramos que hacer frente a una lluvia de proy ectiles bastante intensa cuando entremos, señor. —Estaremos a su altura y más —dijo Vespasiano con satisfacción—. El general me transfirió la maquinaria de la vigésima legión. Podremos lanzar sobre sus cabezas una descarga suficiente para contenerlos mientras las cohortes de asalto se acercan a la puerta. —Eso espero, señor —replicó Cato—. La puerta es la única opción. Las zanjas están plagadas de estacas. —Ya me lo imaginaba. —Vespasiano se puso en pie—. No hay nada más que decir. Ordenaré que os preparen un baño y un poco de comida caliente. Es lo menos que puedo ofreceros como recompensa por el trabajo que habéis realizado. —Gracias, señor. —Y mi más profundo agradecimiento a ti y a tu primo. —El legado se inclinó ante Boadicea—. Los Iceni veréis que Roma no dejará de recompensar vuestra ay uda en este asunto. —¿Para qué están si no los aliados? —Boadicea sonrió cansinamente—. Yo esperaría que Roma hiciera lo mismo por mí si alguna vez tengo hijos y se encuentran en peligro. —Sí, claro —asintió Vespasiano—. Por supuesto. Los acompañó hasta la salida de la tienda y les apartó la lona de la entrada gentilmente. Cato se detuvo al salir, con una expresión preocupada en el rostro. —Señor, una última cosa, si puede ser. —Claro, tu centurión. Cato movió la cabeza afirmativamente. —¿Ha… ha sobrevivido? —Lo último que oí es que estaba vivo. —¿Está aquí, señor? —No. Mandé a nuestro enfermo de vuelta a Calleva en un convoy hace dos días. Hemos montado un hospital allí. Tu centurión recibirá los mejores cuidados posibles. —Ah. —La renovada incertidumbre acongojó a Cato—. Supongo que es lo mejor. —Lo es. Tendrás que perdonarme. —Vespasiano estaba a punto de darse la vuelta y volver a su escritorio cuando se apercibió de unas voces subidas de tono que provenían del exterior de su tienda de mando. —¿Qué demonios pasa ahí fuera? Apartó a Cato, atravesó los anchos faldones de la entrada a grandes zancadas y se fue chapoteando por el barro del exterior. Cato y los demás se apresuraron a salir tras él. No hacía falta preguntar cuál era el motivo del alboroto, todos los soldados de la segunda legión podían verlo. En la planicie de la Gran Fortaleza, algún tipo de estructura se estaba levantando lentamente por encima de la empalizada. Al oeste, el sol estaba bajo sobre el horizonte y perfilaba la enorme mole del poblado fortificado, así como aquel extraño artilugio, con un ardiente resplandor anaranjado. Se iba alzando poco a poco, maniobrado por unas manos invisibles que tiraban de una serie de cuerdas. Mientras observaba, la terrible comprensión de lo que estaba presenciando cay ó sobre Cato como un golpe y se le helaron las entrañas. La construcción estaba alcanzando la posición vertical y todo el mundo vio claramente lo que era: un inmenso hombre de mimbre, de burda forma pero inconfundible, negro en contraste con el naranja de la puesta de sol excepto allí donde lo atravesaban unos haces de luz mortecina. El legado se volvió hacia Boadicea y le habló en voz baja. —Pregúntale a tu hombre cuándo cree que van a prenderle fuego a esa cosa. —Mañana por la noche —tradujo ella—. Durante la fiesta de la Primera Floración. Será entonces cuando la esposa y el hijo de tu general morirán. Cato se fue arrimando al legado. —Ya no creo que importe el mensaje del general, señor. —No… Atacaremos a primera hora de la mañana. Cato sabía muy bien que todo ataque debía de ir precedido por una prolongada descarga de proy ectiles contra las defensas. Sólo entonces los legionarios podrían tratar de abrir una brecha. ¿Y si los defensores demostraban la suficiente determinación como para hacer retroceder a los romanos? A Cato se le ocurrió una idea desesperada; los pensamientos se agolparon en su cabeza mientras trazaba rápidamente un peligroso plan, lleno de terribles riesgos, pero que acaso les proporcionara una última oportunidad de salvar a Pomponia y a Elio de las llamas del hombre de mimbre. —Señor, puede que aún hay a una manera de rescatarlos —dijo Cato en voz baja—. Si es que puede cederme a veinte buenos soldados y a Prasutago. Capítulo XXXIV Mucho antes del alba, el terreno ante la puerta principal del poblado fortificado se llenó con los sonidos de la actividad que allí tenía lugar: el rítmico golpear de los macizos pisones que compactaban la tierra y nivelaban el suelo para formar las plataformas de las máquinas de proy ectiles, el incesante avance de las ruedas al acercarse los carros de maquinaria para descargar las ballestas y las catapultas. Los soldados hacían grandes esfuerzos y resoplaban al colocar los pesados mecanismos de madera en sus cureñas. La munición se descargó y se amontonó junto a las armas; luego los servidores empezaron una sistemática comprobación de las cuerdas tensoras y los trinquetes y engrasaron cuidadosamente los mecanismos de suelta. Los durotriges se habían alineado en las paredes de las defensas de la puerta y se esforzaban para ver lo que ocurría más abajo en la oscuridad. Probaron a lanzar flechas en llamas que describían unos relucientes y altos arcos hacia las líneas romanas con la esperanza de llegar a ver la naturaleza de los preparativos romanos. Pero dado el escaso alcance de sus arcos ni una sola de las flechas llegó más allá del terraplén exterior y se quedaron sin saber los planes del enemigo. La avanzadilla romana se había abierto camino al amparo de la oscuridad y entabló unos breves y feroces combates con las patrullas durotriges situadas en las proximidades de la puerta principal, por lo que finalmente los nativos se cansaron de tratar de atravesar la barrera enemiga y volvieron a retirarse todos al interior de la empalizada para aguardar a que amaneciera. Con el primer atisbo de luz en el cielo, Vespasiano dio la orden para que la primera cohorte se situara en su punto de partida y se preparara para avanzar. Los acompañaban pequeños grupos de ingenieros que llevaban escaleras y un ariete. En una de las centurias se distribuy eron arcos compuestos para que proporcionaran apoy o a la cohorte cuando estuviera lista para forzar la puerta principal. Todos ellos estaban preparados, unas borrosas filas de hombres silenciosos bien protegidos con las corazas, las armas afiladas y los corazones llenos de las habituales tensiones y dudas sobre un asalto tan peligroso como aquél. Una batalla campal no era nada comparado con aquello, y hasta el recluta más novato lo sabía. Desde el momento en que las ballestas dejaran de disparar contra la empalizada, la primera cohorte se vería sumida en una lluvia de flechas, proy ectiles de honda y rocas. Debido a las vueltas y giros de las rampas de acercamiento, uno o dos de sus flancos quedarían expuestos a los disparos del enemigo antes de que pudieran alcanzar siquiera la entrada principal. Luego tendrían que soportar más de lo mismo mientras trataban de abrir una brecha en la puerta. Sólo entonces podrían enfrentarse al adversario. Era natural que los soldados que habían aguantado semejante maltrato quisieran infligir un sangriento castigo a los durotriges en cuanto éstos se hallaran frente a sus espadas. Por consiguiente, Vespasiano había dado instrucciones uno por uno a todos los oficiales de la cohorte para que buscaran a Cato y a su grupo y para que intentaran por todos los medios hacer prisioneros. Les dijo que le hacían falta esclavos vivos si algún día podía permitirse renovar su casa en el monte Quirinal, en Roma. Ellos se habían reído, tal como él sabía que harían, y Vespasiano esperó que eso bastara para evitar que Cato y sus hombres cay eran asesinados en medio del caos cuando los legionarios finalmente irrumpieran en la planicie. —Todo listo, señor —informó el tribuno Plinio. —Muy bien —Vespasiano saludó y miró por encima del hombro. Al este el horizonte se iba iluminando de forma cada vez más perceptible. Se volvió de nuevo y contempló la imponente inmensidad del poblado fortificado. El hombre de mimbre se alzaba por encima de la empalizada y poco a poco las retorcidas cañas y ramas de color caoba se fueron haciendo visibles a medida que la mañana tomaba fuerza y desvanecía los tonos monocromos de la noche. Los soldados que servían en la plataforma de proy ectiles permanecían inmóviles, observando al legado, esperando la orden de empezar a disparar. Vespasiano había logrado obtener más de un centenar de ballestas en perfecto estado y todas ellas se encontraban entonces preparadas para echar hacia atrás las palancas de torsión. Las flechas con punta de hierro y a estaban colocadas en los canales y sus cabezas de oscuro reborde apuntaban a las defensas situadas en torno a la puerta principal. Los primeros ray os de sol cay eron sobre los relucientes cascos de bronce de los durotriges alineados en la empalizada, observados por los legionarios desde la fresca penumbra que reinaba más abajo. La luz fue descendiendo paulatinamente por las pendientes de los terraplenes. Vespasiano le hizo una señal con la cabeza a Plinio. —¡Ballestas! —rugió Plinio haciendo bocina con las manos—. ¡Preparadas! El aire del alba se inundó con el sonido del traqueteo de las palancas y el esfuerzo de los soldados mientras los brazos tensores acerrojaban las armas y las cuerdas bloqueaban los proy ectiles. En cuanto hubo terminado el último grupo de servidores de ballesta, el sonido cesó y una peculiar quietud dominó la escena. —¡Disparad! —gritó Plinio. Los capitanes de las ballestas empujaron los disparadores y a Vespasiano le retumbaron los oídos con el fuerte chasquido de los brazos tensores al volver a soltarse. Un fino velo de oscuras líneas se dirigió, rápido como un ray o, hacia la empalizada. Como siempre sucedía, hubo unas cuantas que no alcanzaron el objetivo y se clavaron en las pendientes. Otras pasaron de largo y desaparecieron por encima de la empalizada, donde aún podían suponer un peligro. Los soldados que servían las ballestas tendrían en cuenta la caída de sus proy ectiles y ajustarían la elevación en consecuencia. Sin embargo, la inmensa may oría alcanzó el objetivo en la primera carga. Vespasiano y a había sido testigo en algunas ocasiones anteriores del impacto de semejante descarga, pero aún así se maravilló de la destrucción que causó aquélla. Las pesadas saetas de punta de hierro astillaron troncos enteros de la empalizada, cuy os fragmentos saltaron por los aires. La barrera pronto tuvo el aspecto de una boca llena de dientes cariados. La segunda descarga fue más irregular que la primera, puesto que los servidores más eficientes dispararon antes y la disparidad de los tiempos de carga enseguida produjo un estrépito prácticamente continuo causado por los mecanismos de suelta al destensarse. La empalizada fue brutalmente derribada y la may or parte de aquellos guerreros durotriges lo bastante imprudentes como para subirse al terraplén de detrás a proferir sus gritos desafiantes lo pagaron caro. Vespasiano observó con despreocupación a un hombre fornido que empuñaba una lanza hasta que una flecha lo alcanzó en el pecho y sencillamente lo quitó de en medio en un abrir y cerrar de ojos. Otro fue alcanzado en la cara y el golpe le rebanó la cabeza por completo. El torso del hombre permaneció derecho un momento y luego se desplomó. Menos de una hora después las defensas en torno a la puerta principal se habían convertido en una completa ruina, y las estacas que formaban la empalizada eran un montón de astillas con manchas carmesíes. Vespasiano le hizo una señal a su tribuno superior. —Manda a la cohorte, Plinio. El tribuno se volvió hacia el trompeta y le ordenó que diera el toque de avance. El hombre se llevó la boquilla a los labios e hizo sonar una aguda serie de notas a un volumen creciente. Cuando el primer toque resonó en los terraplenes los centuriones de la primera cohorte dieron la orden de avanzar y los soldados empezaron a marchar hacia las rampas de acercamiento formados en dos anchas columnas. El sol aún estaba bajo en el cielo y las partes traseras de los cascos de los soldados mandaban miles de reflejos a los ojos de sus compañeros que observaban el combate desde el campamento fortificado de la legión. Una considerable reserva de hombres estaba preparada para reforzar a la primera cohorte en caso de que ésta fuera muy castigada por los durotriges. Durante la noche la may or parte de los soldados habían sido enviados alrededor del fuerte con la orden de que se mantuvieran a distancia, listos para interceptar cualquier intento por parte del enemigo de huir por el otro extremo de la fortaleza si la puerta era derribada. No se había dejado nada al azar. La primera cohorte, acompañada por su destacamento de ingenieros, ascendió por la primera rampa de acercamiento e inmediatamente tuvieron que girar en paralelo al poblado fortificado y seguir subiendo en diagonal hacia la primera curva pronunciada. Los más valientes de entre los defensores y a asomaban la cabeza a lo largo de las ruinas de su empalizada y lanzaban flechas o proy ectiles de honda contra las concentradas tropas de legionarios con cota de malla y las bajas romanas empezaron a romper filas. Algunos de ellos murieron en el acto y y acieron inmóviles, tendidos en el sendero que subía el terraplén. Por encima de las cabezas de la primera cohorte, la descarga de flechas continuaba barriendo las defensas, pero pronto las descargas de las ballestas podrían alcanzar a los propios romanos. Vespasiano postergó la orden de detener los disparos, dispuesto a correr el riesgo de que una saeta se quedara corta antes que permitir que el enemigo irrumpiera por encima de los restos de sus defensas y descargara una lluvia de proy ectiles mucho más dañina sobre los legionarios. La cohorte llegó a la primera curva y torció la esquina, doblándose sobre sí misma al tiempo que se dirigía hacia la puerta principal. En aquellos momentos las flechas y a pasaban zumbando a menos de quince metros por encima de sus cabezas y los oficiales del Estado May or en torno a Vespasiano se estaban poniendo nerviosos. —Sólo un poco más —dijo el legado entre dientes. Se oy ó un ruido de astillas proveniente de la plataforma de ballestas y Vespasiano se dio la vuelta rápidamente. El brazo de una de las ballestas se había partido debido a la presión. Los oficiales del Estado May or dejaron escapar un fuerte coro de gruñidos. En el segundo terraplén, el proy ectil de la máquina rota se había quedado corto y atravesó a una fila de legionarios, que fueron arrojados a un lado del camino en un desordenado montón. Las filas de legionarios que iban detrás flaquearon un momento hasta que un enojado centurión arremetió contra ellos con su vara de vid y el avance continuó. —¡Dejen de disparar! —les gritó Vespasiano a los soldados que servían las ballestas—. ¡DEJEN DE DISPARAR! Las últimas flechas pasaron por encima de las cabezas de la primera cohorte, afortunadamente, y luego se hizo un extraño e inquietante silencio antes de que los defensores se dieran cuenta de que y a no había peligro. Rugiendo su grito de batalla salieron corriendo al descubierto y cruzaron en tropel los restos de sus defensas, por encima y alrededor de la puerta principal. Inmediatamente, una lluvia de flechas, piedras y rocas acribilló a los soldados de la primera cohorte. Su comandante, el centurión más antiguo y experimentado de la legión, dio la orden de formar en testudo y en un momento una pared de escudos rodeó a la cohorte y la cubrió por arriba. Acto seguido el ritmo del avance se hizo más lento, pero entonces los hombres estaban protegidos de los misiles que llovían sobre ellos y que golpeteaban sin causar daño sobre las anchas curvas de sus escudos. El repiqueteo de los impactos era perfectamente audible desde el lugar donde se encontraban Vespasiano y su Estado May or. La primera cohorte dobló el recodo de la última curva y empezó a avanzar entre un bastión y la puerta principal. Aquél era el momento más peligroso del asalto. Los soldados se hallaban bajo los disparos provenientes de dos lados y no podían empezar a utilizar el ariete contra la puerta hasta que no se hubiera tomado el bastión. El centurión superior conocía bien su trabajo y en tonos calmados y comedidos dio la orden para que la primera centuria de la cohorte se separara del testudo. Los soldados se dieron la vuelta bruscamente y subieron por la empinada cuesta hacia el bastión. Los durotriges que habían sobrevivido al aluvión de proy ectiles se lanzaron contra sus atacantes, sacando el may or provecho posible de la ventaja que les proporcionaba la altura. Varios legionarios esgrimieron sus armas, cay endo y deslizándose cuesta abajo. Pero los enemigos eran demasiado pocos para resistir mucho tiempo el ataque romano y las espadas de los legionarios, con sus despiadadas arremetidas, los hicieron trizas. En cuanto se hubo desalojado el bastión, los soldados armados con arcos compuestos subieron a él rápidamente y empezaron a disparar a los defensores de la puerta principal, agachándose para colocar la siguiente flecha tras los escudos de la centuria que había tomado el bastión. Los durotriges cambiaron la dirección de sus disparos y los lanzaron contra la nueva amenaza, lo que disminuy ó la presión sobre el testudo situado al pie de la puerta. Entonces los ingenieros subieron con el ariete y, bajo la protección del testudo, iniciaron un lento y rítmico ataque contra las sólidas vigas de madera de la puerta principal. Los sordos golpes del ariete llegaron a oídos de Vespasiano, que pensó entonces en Cato y su pequeño grupo al otro lado del poblado fortificado. Ellos también oirían el ariete y empezarían a actuar. Bajo el barranco de desagüe al otro lado de la fortaleza, el montón de desperdicios y aguas residuales cobró vida de repente. De haber habido un centinela en la empalizada de más arriba, tal vez le hubiera costado creer lo que veían sus ojos cuando un pequeño grupo de lo que parecían guerreros celtas salieron de entre la hedionda pila de residuos y silenciosamente subieron por las vertientes del ribazo en dirección a la abertura de madera de la empalizada. Mientras los ingenieros estaban atareados nivelando el terreno, un pequeño grupo de legionarios, los mejores hombres de la antigua sexta centuria de la cuarta cohorte, habían rodeado sigilosamente la fortaleza bajo las órdenes de su optio y del alto guerrero Iceni que les habían presentado aquella misma noche. Desnudos y pintarrajeados con los dibujos celtas hechos con tintura azul, iban equipados con espadas largas de caballería que a simple vista podrían pasar por armas nativas. Prasutago los había guiado por los terraplenes y a través de las zanjas llenas de estacas hacia el maloliente montón de residuos. Allí, con silenciosas expresiones de asco, se habían ocultado entre los excrementos y líquidos de desecho y esperaron, inmóviles, a que amaneciera y el ariete atacara la puerta principal. Al oír el primer golpe distante del ariete, Cato empujó a un lado los restos en descomposición de un ciervo bajo los que se había escondido y trepó a cuatro patas hacia la estructura de madera. Con una agilidad natural, Prasutago subió por el extremo más alejado del barranco y a Cato le recordó a un mono que había visto una vez en los juegos en Roma. En torno a ellos se hallaba el resto de soldados que Cato había seleccionado, fuertes y de extracción gala en su may oría, para que así tuvieran más posibilidades de pasar por britanos. Cuando llegaron a lo alto del barranco, el ruido sordo del ariete se había convertido en un golpeteo regular que anunciaba la sentencia de muerte del fuerte y de sus defensores. Cato señaló el espacio bajo la abertura e, igual que en la ocasión anterior, Prasutago colocó su robusto cuerpo en posición. Cato trepó y miró con cautela por encima del borde hacia el interior del poblado fortificado, aquella vez bajo la luz del día. La planicie situada justo frente a él se hallaba desierta. A la derecha, tras la gigantesca figura del hombre de mimbre, había una oscura concentración de cuerpos que se apiñaban en torno a la puerta principal, esperando a lanzarse contra la primera cohorte en cuanto el ariete atravesara los gruesos troncos de la entrada. Entre ellos había algunas capas negras de los Druidas y Cato sonrió con satisfacción; las pocas probabilidades con las que contaban él y su pequeño grupo habían aumentado un poco. Se encaramó al borde, salió del agujero y bajó el brazo para agarrar la mano del próximo soldado. Uno a uno treparon a través de la abertura y a gatas avanzaron hasta situarse junto al redil más próximo. Al final y a sólo quedó Prasutago y Cato se afirmó bien contra el armazón de madera de la plataforma antes de alargar sus manos hacia Prasutago. El guerrero Iceni agarró a Cato por los antebrazos, hizo fuerza para levantarse del suelo y en cuanto pudo pasó a asirse del borde de la abertura. —¿Todos los Iceni pesan tanto como tú? —preguntó Cato, jadeando. —No. Mi padre… más grande que y o. —Pues me alegro un montón de que estéis de nuestro lado. Avanzaron con sigilo para reunirse con los demás soldados y entonces Cato los llevó siguiendo los corrales hacia el recinto de los Druidas. Cuando llegó al último de los rediles les hizo señas a sus hombres para que se quedaran quietos y luego asomó lentamente la cabeza por el panel de adobe y cañas, maldiciendo en Voz baja al ver que aún había dos Druidas vigilando la entrada al recinto. Estaban en cuclillas y masticaban unos pedazos de pan, nada preocupados al parecer por la desesperada lucha que tenía lugar en la puerta. Cato retiró la cabeza e hizo una señal a sus hombres para que siguieran agachados. Debían mantenerse ocultos hasta que la puerta cay era y rezar para que los Druidas no hubieran ejecutado y a a sus rehenes. —Esto no va demasiado bien —refunfuñó Vespasiano al tiempo que observaba la distante batalla frente a la puerta. La may oría de los soldados del bastión habían sido abatidos y los disparos britanos se concentraban en los legionarios agrupados junto a la puerta. El suelo y a estaba lleno de los escudos rojos y las armaduras grises de los romanos. —Podríamos decirles que regresaran, señor —sugirió Plinio—. Lanzar una nueva descarga e intentarlo de nuevo. —No —repuso Vespasiano de manera cortante. Plinio lo miró, a la espera de una explicación, pero el legado no dijo nada. Cualquier relajación de la presión en la puerta principal pondría en peligro a Cato y a sus hombres. Por lo que el legado sabía, podría ser que y a estuvieran muertos, pero él tenía que suponer que ellos estaban llevando a cabo su parte del plan. En aquellos momentos Cato era el único que podía salvar a los rehenes. Debían darle una oportunidad. Lo cual significaba que la primera cohorte tenía que permanecer en el mortífero campo de batalla junto a la puerta de la plaza fuerte. Había otro motivo para mantenerlos allí. Si ordenaba que volvieran a descender los terraplenes iban a perder más soldados por el camino. Luego, mientras los ballesteros renovaban sus descargas, los supervivientes del primer asalto tendrían que esperar sabiendo que debían enfrentarse a los peligros del ataque una vez más. Vespasiano podía imaginarse muy bien lo que aquello supondría para el espíritu de lucha de los soldados. Lo que entonces necesitaban allí arriba era ánimo, algo que intensificara su determinación. —Trae mi caballo y consigue otro para el portaestandarte. —¿No irá a subir allí arriba, señor? —Plinio se horrorizó. —Trae los caballos. Mientras iban a por los caballos, Vespasiano se apretó las ataduras de su casco. Miró al portaestandarte y se sintió más tranquilo ante la calmada compostura de aquel hombre, una de las principales cualidades que se buscaba en los soldados escogidos para tener el honor de llevar el águila en combate. Unos esclavos les llevaron los caballos a todo correr y les cedieron las riendas. Vespasiano y el portaestandarte montaron. —¡Señor! —le gritó Plinio—. Si le ocurre cualquier cosa, ¿cuáles son sus órdenes? —¿Cuáles van a ser? ¡Tomar el fuerte, por supuesto! Con un rápido golpe de talones Vespasiano espoleó a su caballo hacia el pie de la rampa, y atravesó retumbando el terreno abierto con el portaestandarte tras él, sujetando las riendas con una mano y el asta del estandarte con la otra. Galoparon cuesta arriba, dando un brusco viraje en la primera curva pronunciada y continuando el ascenso por la segunda rampa. Allí y acían los primeros romanos muertos, atravesados por flechas o aplastados por piedras, cuy a sangre se encharcaba en el sendero entre las flechas con plumas que parecían haber brotado del suelo. Los heridos, al ver acercarse a los jinetes, se arrastraron con dolor hacia un lado del camino y algunos de ellos lograron lanzar una ovación para el legado cuando pasó por allí con gran estruendo. Torcieron por la segunda curva y rápidamente frenaron los caballos al toparse con la última centuria de la primera cohorte. —¡A pie! —le gritó Vespasiano por encima del hombro al portaestandarte, y descabalgó de un salto. Enseguida fueron divisados por los defensores situados por encima de ellos y al cabo de un instante el caballo de Vespasiano soltó un relincho cuando una flecha lo alcanzó en el flanco. El caballo se empinó, agitando las patas delanteras, antes de dar la vuelta desesperadamente y volver a bajar corriendo por la rampa. Más flechas y proy ectiles de honda alcanzaron sus objetivos con un ruido sordo en torno al legado. Éste miró a su alrededor y agarró un escudo del suelo allí donde había caído junto a su propietario muerto. El portaestandarte encontró otro. Ambos se abrieron camino a empujones y se adentraron en las apiñadas filas de soldados que tenían delante. —¡Abrid paso! ¡Abrid paso! —gritó Vespasiano. Los legionarios se apartaron al oír su voz, algunos de ellos con miradas de perplejidad en sus rostros. —¿Qué carajo está haciendo aquí arriba? —se preguntó un atemorizado joven. —¿No pensarías que ibas a tener al enemigo para ti solito, verdad, hijo? —le gritó Vespasiano al pasar junto a él—. ¡Vamos, muchachos, un último esfuerzo y acabaremos con todos esos cabrones! Una irregular oleada de ovaciones recorrió las tropas a medida que Vespasiano y el portaestandarte avanzaban hacia la puerta y las flechas y proy ectiles de honda chocaban contra sus escudos. Cuando llegaron al terreno plano situado ante la fortificada puerta de madera, Vespasiano trató de ocultar su desesperación ante la escena que presenciaron sus ojos. La may or parte de los ingenieros estaban muertos, amontonados junto a sus escaleras a un lado del ariete. Éste era manejado entonces por legionarios que habían tenido que dejar sus escudos para tomar posiciones en la barra de roble rematada con una gruesa capa de hierro. Mientras observaba otro hombre cay ó cuando un proy ectil le alcanzó en la parte del cuello no protegida por el casco o la cota de malla. El centurión superior mandó a un sustituto, pero el legionario vaciló, mirando con preocupación los salvajes rostros que le gritaban desde lo alto de la puerta. Vespasiano avanzó corriendo. —¡Apártate, hijo! Soltó el escudo, agarró el asa de cuerda y se sumó al rítmico balanceo de los demás en el ariete. Cuando éste chocó contra la puerta con un tremendo estrépito, Vespasiano vio que los grandes troncos empezaban a ceder. —¡Vamos, soldados! —les gritó a los que estaban en el ariete—. ¡No se nos paga por horas! En cuanto los durotriges vieron al legado soltaron un enorme rugido de desafío y apuntaron sus armas contra el comandante enemigo y el hombre que llevaba el temido símbolo del águila. Los soldados de la primera cohorte respondieron con unos ensordecedores gritos de entusiasmo y renovado esfuerzo, y lanzaron las jabalinas que les quedaban contra las maltrechas filas de los durotriges. Otros agarraron los proy ectiles de honda que había en el suelo para arrojárselos a los defensores. Cay ó otro hombre junto al ariete. En esa ocasión el centurión superior tiró su escudo y ocupó el puesto libre. Una vez más el ariete golpeó hacia delante. La viga central de la puerta se rompió en dos con un crujido y los troncos que la rodeaban se desencajaron. Por entre las brechas los romanos podían ver los rostros amenazantes de los durotriges y los Druidas concentrados al otro lado. A través de un estrecho hueco Vespasiano divisó la tranca. —¡Allí! —alzó una mano para señalar el lugar—. ¡Dirigid la cabeza hacia allí! Se rectificó el ángulo del ariete y volvieron a balancearlo, con lo que el hueco se abrió aún más. La tranca de la puerta tembló en sus soportes. —¡Más fuerte! —gritó Vespasiano por encima del estruendo—. ¡Más fuerte! Cada golpe hizo saltar más astillas de los troncos hasta que, con una última y salvaje arremetida, la tranca se partió. Inmediatamente las puertas cedieron. —¡Dejemos el ariete más atrás! Retrocedieron unos cuantos pasos y lo dejaron en el suelo. Alguien le pasó un escudo a Vespasiano. Éste deslizó el brazo izquierdo por las correas y desenvainó la espada, sujetándola en posición horizontal a la altura de la cadera. Respiró hondo, listo para conducir a sus hombres a través de la entrada. —¡Portaestandarte! —¡Señor! —No te separes de mí, muchacho. —¡Sí, señor! —¡Primera cohorte! —bramó el legado a voz en cuello—. ¡Adelante! Con un profundo rugido de cientos de gargantas, los escudos escarlata cargaron contra las puertas y cargaron contra las filas de los miembros tribales que gritaban al otro lado. Metido en la primera fila de la primera cohorte, Vespasiano mantuvo en alto el escudo y arremetió contra la densa concentración de humanidad que tenía delante, hundiendo la espada en la carne, retorciéndola después y tirando de ella para recuperarla antes de atacar de nuevo. En torno a él los hombres gritaban, proferían sus bramidos de guerra, gruñían con el esfuerzo de cada embestida y cuchillada, y soltaban alaridos de agonía cuando resultaban heridos. Los muertos y heridos caían al suelo y los que aún vivían luchaban por protegerse bajo los escudos y evitar que los pisotearan hasta matarlos. Al principio la densa concentración de romanos y durotriges era compacta y ninguno de los dos bandos cedía ni un centímetro de terreno. Pero a medida que los hombres iban cay endo, los miembros de la tribu empezaron a ceder terreno, empujados por la pared de escudos de los romanos. Bajo las botas de Vespasiano el suelo estaba resbaladizo debido al barro revuelto y a la sangre caliente. En aquel momento su may or temor era perder el equilibrio y resbalar. La primera cohorte siguió avanzando poco a poco, abriéndose paso a cuchilladas entre los durotriges. Los defensores, alentados por los Druidas que había entre sus filas, luchaban con desesperado coraje. En aquel apiñamiento, les era imposible utilizar eficazmente sus largas espadas y lanzas de guerra. Algunos de ellos soltaron sus armas principales y en su lugar utilizaron las dagas, tratando de echar a un lado los escudos romanos y acuchillar a los soldados que se resguardaban detrás. Pero había pocos durotriges que llevaran coraza y su carne expuesta podía ser alcanzada fácilmente por las espadas letales de los legionarios. Poco a poco los durotriges se vinieron abajo y se fueron replegando en la retaguardia de aquel agolpamiento de uno en uno y de dos en dos, y los hombres lanzaban miradas aterrorizadas a la implacable aproximación del águila dorada. Una hilera de Druidas se hallaba detrás de los defensores y con desdén intentaban que los menos valientes de entre sus aliados volvieran a la batalla. Pero al cabo de poco tiempo y a había demasiados miembros de la tribu que huían ante la terrible máquina de matar romana y los Druidas no pudieron hacer nada para detenerlos. Las poderosas defensas en las que tanto habían confiado los durotriges habían fallado, igual que lo habían hecho las promesas de los Druidas que aquel día Cruach los protegería y castigaría a los romanos. Todo estaba perdido y los Druidas también lo sabían. De pie tras la hilera de Druidas, una alta y oscura figura que portaba unas astas en la cabeza gritó una orden. Los Druidas se giraron al oírlo y vieron que su jefe señalaba hacia el recinto al otro extremo del poblado fortificado. Cerraron filas y empezaron a correr hacia su última línea de defensa. —¡Ya está! —les dijo Cato a sus hombres en voz baja—. Se están viniendo abajo. ¡Ahora nos toca a nosotros! Se puso en pie al tiempo que les indicaba por señas a sus hombres que lo siguieran. Los miembros de la tribu corrían por la planicie, alejándose de la puerta principal y de los legionarios. La may oría eran mujeres y niños que huían del desastre que estaba a punto de ocurrirles a sus hombres. Tenían la esperanza de escapar de la fortaleza escalando los terraplenes y desapareciendo en la campiña circundante. La primera de aquellas personas había llegado a los corrales no demasiado lejos de donde estaba Cato cuando éste decidió hacer su movimiento. Con Prasutago a su lado y sus hombres pintados con tintura azul agrupados tras él, no demasiado juntos, Cato corrió hacia la entrada del recinto. Los dos guardias se habían puesto de pie para observar la acción que tenía lugar en la puerta principal y sólo les dirigieron a los miembros de la tribu que se acercaban una mirada desdeñosa. Cuando Cato se acercó, uno de los guardias se burló de él. Cato alzó su espada de caballería. —¡A por ellos! —les gritó a sus hombres, y empezó a correr hacia el druida. La sorpresa fue total y antes de que el horrorizado druida pudiera reaccionar Cato y a había apartado su lanza de un golpe y arremetido con la espada contra su cabeza. Se abrió la carne, crujió el hueso y el druida se desplomó. Prasutago se encargó del otro guardia y a continuación abrió la puerta de una patada. Era una puerta delgada, pensada únicamente para evitar el acceso más que para resistir un asalto denodado. La puerta se abrió hacia adentro con estrépito y los pocos Druidas que aún había en el interior del recinto se dieron la vuelta al oír el ruido, sobresaltados por la repentina invasión de su suelo sagrado por aquellos hombres pintados, sus antiguos aliados. La confusión momentánea tuvo el efecto que Cato había esperado y todos sus hombres atravesaron la estrecha entrada antes de que los Druidas reaccionasen. Agarraron las lanzas y se dispusieron a defenderse contra las furias salvajes que se abalanzaban sobre ellos blandiendo las espadas. Cato no hizo caso de los sonidos de la lucha. Echó a correr a toda velocidad hacia la jaula. Un druida salió del interior de una choza por delante de él, lanza en ristre. Echó un vistazo a la refriega y luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la jaula al tiempo que levantaba su lanza. Sus intenciones estaban claras y Cato siguió adelante, corriendo todo lo que podía y con los dientes apretados debido al esfuerzo. Pero el druida estaba más cerca y Cato se dio cuenta de que iba a conseguir lo que se proponía. Cuando el druida llegó a la jaula y echó su lanza hacia atrás para arrojarla, un chillido surgió del interior. —¡Eh! —gritó Cato, a unos veinte pasos de distancia. El druida miró por encima del hombro y Cato lanzó su espada con todas sus fuerzas. Mientras la hoja giraba en el aire, el druida se dio la vuelta rápidamente y la desvió con el extremo de su lanza. Cato siguió corriendo hacia la jaula. El druida hizo descender la punta de su arma y apuntó al estómago de Cato. En el último instante, cuando casi estaba a punto de alcanzarle la punta siniestramente afilada de la lanza, Cato se arrojó al suelo y rodó hasta chocar con las piernas del druida. Ambos chocaron estrepitosamente contra los barrotes de madera de la jaula. El impacto fue peor para Cato que para el druida, por lo que, antes de que aquél pudiera recuperar el aliento, el hombre saltó sobre su pecho y rodeó fuertemente el cuello del optio con sus manos. El dolor fue instantáneo e intenso. Cato se agarró a las manos del hombre y tiró con todas sus fuerzas para zafarse de ellas, pero el druida era de complexión fuerte y robusta. Sonreía y mostraba unos dientes amarillentos mientras le exprimía la vida a su enemigo. Unas sombras negras mancharon los bordes del campo de visión de Cato que, vanamente, la emprendió a rodillazos con la espalda del hombre. Un par de esbeltas manos salieron de entre los barrotes de la jaula y le arañaron la cara al druida, los dedos buscando sus ojos. Por instinto, el hombre alzó las manos para protegerse la vista al tiempo que lanzaba un aullido de dolor y Cato le pegó un puñetazo en la barbilla que le echó la cabeza hacia atrás. Cato le golpeó de nuevo y con esfuerzo lo empujó a un lado. Mientras el druida y acía inconsciente en el suelo, Cato se puso en pie apresuradamente, recuperó la espada y se la clavó al druida en la garganta. Se dio la vuelta hacia la jaula. —¡Mi señora Pomponia! Su rostro apareció entre las manos sujetas a los barrotes; la esposa del general miró a la figura pintada con aire vacilante. —He venido a rescatarla. Póngase en la parte de atrás de la jaula. —¡Te conozco! ¡Eres el del carro! —Sí. ¡Y ahora, atrás! Ella se dio la vuelta y se arrastró hacia el otro extremo de la jaula, situándose frente a su hijo para protegerlo. Cato levantó la espada y empezó a dar cuchilladas a las cuerdas que ataban la puerta de barrotes al resto de la estructura. A cada golpe saltaban astillas de madera y ramales cortados, hasta que la puerta se soltó de un lado. Cato bajó la espada y tiró de los barrotes para apartarlos. —¡Fuera! ¡Venga, vámonos! La mujer salió de allí a gatas arrastrando a su hijo de una mano. El niño llevaba la otra muy vendada. Elio tenía los ojos abiertos de par en par a causa del terror y un débil sonido agudo salía de su garganta. Pomponia tuvo dificultades para ponerse en pie; tras muchos días de permanecer confinada en cuclillas en la jaula, tenía las piernas agarrotadas y doloridas. Cato echó un vistazo por el recinto; había cuerpos desparramados por todas partes. La may oría de ellos vestían la túnica negra de los Druidas, pero media docena de sus propios hombres y acía entre ellos. El resto se estaba reuniendo junto a Prasutago, muchos de ellos con heridas sangrantes. —Por aquí —le dijo Cato a Pomponia, medio arrastrándola hacia sus hombres—. No hay peligro. Están conmigo. —Nunca pensé que volvería a verte —le dijo ella con calmado asombro. —Le di mi palabra. Ella esbozó una sonrisa. —Sí, lo hiciste. —Se reunieron con los demás soldados y se dirigieron de nuevo hacia la puerta. —Ahora sólo tenemos que abrirnos paso hasta la primera cohorte —dijo Cato, a quien el corazón le latía desaforadamente en el pecho, en parte debido al esfuerzo y en parte por pura excitación y orgullo al haber conseguido su propósito—. ¡Vamos! Dio un paso en dirección a la puerta y se detuvo. Por ella apareció una alta figura vestida de negro que llevaba una brillante hoz en una mano. El jefe druida captó la escena en un instante y se echó a un lado al tiempo que gritaba una orden. El resto de sus hombres entraron en tropel al recinto, con los ojos encendidos y las lanzas bajas apuntando a Cato y a su pequeño grupo. Sin esperar ninguna orden, Prasutago rugió su grito de guerra y cargó contra los Druidas, inmediatamente seguido de Cato y sus soldados. Pomponia volvió el rostro de su hijo contra su túnica y se agachó con él, incapaz de mirar el combate. En aquella ocasión la contienda entre romanos y Druidas estaba más igualada. Los Druidas no habían sido sorprendidos y su espíritu de lucha y a estaba enervado tras sus experiencias en la puerta principal. Tuvo lugar una desordenada refriega, las espadas golpeaban las astas de las lanzas o resonaban al echarse a un lado para parar un golpe de forma desesperada. Como en aquella limitada lucha no podían acuchillar de manera eficaz con sus lanzas, los Druidas las utilizaron como si fueran picas, intentando golpear con ellas a los romanos y bloqueando las arremetidas de sus espadas. Cato se encontró luchando contra un druida alto y delgado con una barba oscura. El hombre no era idiota y paró hábilmente las primeras estocadas de Cato, para luego amagar hacia la izquierda e hincar la punta de la lanza en su objetivo. Cato se apartó de un salto, aunque demasiado tarde para evitar que le rajara el muslo. Mientras el hombre recuperaba la lanza, Cato echó a un lado el asta con la mano que tenía libre, avanzó como un ray o y hundió el extremo de su hoja en el vientre de su rival. Soltó la espada de un tirón y se dio la vuelta buscando al jefe druida. Se encontraba junto a la puerta, observando la batalla con una fría mirada en sus ojos. Vio que Cato se le acercaba y se agachó, sujetando en alto la hoz a un lado, listo para lanzarse hacia delante y decapitar o desmembrar a su atacante. Cato atacó con su espada sin perder de vista la reluciente hoz. El jefe druida retrocedió tambaleándose y se dio contra el poste con un ruido sordo y discordante. Cato volvió a atacar y esa vez la hoz lo amenazó con una cuchillada dirigida a su cuello. Cato se precipitó hacia delante, al alcance del arma, y con el pomo de la espada golpeó el rostro del jefe druida con toda la fuerza de la que fue capaz. La cabeza del hombre se estrelló contra el poste y se desplomó, inconsciente. La hoz cay ó al suelo a su lado. En cuanto se dieron cuenta de que habían derribado a su cabecilla, los demás Druidas dejaron las armas y se rindieron. Algunos de ellos no fueron lo bastante rápidos y murieron antes de que los legionarios fueran conscientes de que se habían rendido. —¡Se acabó! —les gritó Cato a sus hombres—. ¡Están acabados! Los soldados apaciguaron su furia de combate y se quedaron de pie junto a los Druidas, con sus pintados pechos agitándose mientras trataban de recuperar el aliento. Cato le hizo una señal a Prasutago para que se acercara y juntos se quedaron en la puerta, espadas en ristre, para disuadir a cualquiera de los durotriges que escapaban de tratar de entrar en el recinto en su desesperada huida de los romanos. En la puerta principal el combate también había terminado, los rojos escudos de los legionarios se desplegaban en abanico por la planicie y mataban a todo aquel que aún osara resistirse. Por encima de las ruinas de la puerta estaba el portaestandarte, y el águila dorada relucía bajo la luz del sol. Una pequeña formación de legionarios cruzó la planicie a paso rápido en dirección al recinto y Cato vio la roja cimera del legado que sobresalía por encima de los otros cascos. Se volvió hacia Prasutago. —Cuida de la señora y de su hijo. Voy a presentar mi informe. El guerrero Iceni asintió con la cabeza y enfundó la espada, y fue andando hacia la esposa del general tratando de no parecer demasiado amedrentador. Cato seguía empuñando la espada cuando salió por la puerta y alzó su mano libre para saludar al legado, que en aquellos momentos y a era perfectamente visible y sonreía alegremente. Cato sintió que lo invadía una cálida oleada de satisfacción. Había cumplido su palabra y el hombre de mimbre que se alzaba por encima de la fortaleza no reclamaría sus víctimas después de todo. Notó que su cuerpo temblaba, aunque no sabía si era por los nervios o por el cansancio. Tras él, Pomponia lanzó un chillido. —¡Cato! —gritó Prasutago. Pero antes de que Cato pudiera reaccionar, algo le golpeó con fuerza en la espalda. Soltó una explosiva bocanada de aire, se quedó sin respiración y cay ó de rodillas. Sintió algo como un puño en lo más profundo de su pecho. Se sacudió cuando el objeto fue arrancado de un tirón. Una mano lo agarró del pelo, le echó la cabeza hacia atrás y Cato vio el cielo azul y luego la expresión desdeñosa y triunfante en el rostro del jefe druida cuando éste alzaba su hoz ensangrentada en el aire. Cato se dio cuenta de que aquella era su sangre, cerró los ojos y aguardó a que le llegara la muerte. Oy ó débilmente a Prasutago lanzar un grito furioso y luego la mano del jefe druida dio una sacudida que le tiró del pelo. Una cálida lluvia cay ó sobre él. ¿Cálida lluvia? El jefe druida aflojó la mano. Cato abrió los ojos en el mismo instante en el que el cuerpo del jefe druida se derrumbaba junto a él. Un poco más allá la cabeza del druida se alejaba rodando, todavía con su casco astado puesto. Luego Cato cay ó de bruces. Fue consciente de la dureza del suelo contra su mejilla y de que alguien lo agarraba del hombro. Luego oy ó vagamente a Prasutago que gritaba: —¡Romano! ¡No te mueras, romano! Y el mundo se quedó a oscuras. Capítulo XXXV Le parecía estar parpadeando entre un sueño profundo e inconsciente y momentos de dolorosa y nítida realidad. No tenía noción del tiempo, en absoluto, sólo había fragmentos inconexos de experiencia. El sonido de gritos lastimeros por todas partes cuy o origen era invisible en la oscuridad. El borroso perfil de la espalda de un hombre sentado en un pescante por encima de su cabeza. El olor de las mulas. Por debajo de Cato, las ruedas atronaban y chirriaban, el momento se desvanecía y volvía la oscuridad. Más tarde sintió que unas manos lo ponían boca abajo con suavidad. Le quitaron algo alrededor del pecho y un hombre, su voz distante, tomó aire. —Un desastre. La may or parte del daño es muscular. La hoja alcanzó una costilla que permaneció intacta, afortunadamente. Si se hubiera roto… —¿Sí? —Las esquirlas podrían haber penetrado en el pulmón derecho, hubiera habido infección y finalmente, bueno… la muerte, señor. —Pero, ¿se recuperará? —Oh, sí… Es muy probable, vay a. Ha perdido mucha sangre pero parece tener una constitución bastante fuerte, y y o poseo una experiencia considerable con heridas como ésta, señor. —¿Posees experiencia considerable en heridas de hoz? —No, señor. En laceraciones causadas por hojas afiladas. Las heridas de hoz no dejan de ser algo fuera de lo común. No es el armamento que habitualmente elegimos para el campo de batalla, si se me permite el atrevimiento de generalizar, señor. —Tú cuida de él y asegúrate de que lo alojen en un lugar apropiado para su rango cuando lleguéis a Calleva. —Sí, señor. ¡Ordenanza! ¡Drene la herida y cambie el vendaje! —En realidad preferiría que fueras tú quien cambiara el vendaje y, esto… drenara la herida. —¡Sí, señor! Enseguida, señor. Cato notó que alguien le palpaba la espalda, a media altura, y luego sintió una terrible sensación de picor. Intentó protestar, pero simplemente murmuró algo y a continuación perdió la conciencia. Su próximo despertar fue tan gradual como el paso de la sombra en un reloj de sol. Cato era consciente de una débil luz que se filtraba por sus párpados. Oía sonidos, el amortiguado alboroto de una calle muy concurrida. Fragmentos de voces humanas que hablaban un lenguaje que no entendía. El dolor de la espalda se había calmado y se había convertido en unas punzadas constantes, como si un gigante con los puños como rocas le masajeara la carne con brusquedad. Al pensar en la herida Cato se acordó del jefe druida empuñando su brillante hoz y abrió los ojos sobresaltado. Intentó ponerse de espaldas. Inmediatamente el sordo dolor punzante dio paso a una aguda y lacerante agonía. Cato soltó un grito y volvió a desplomarse sobre su pecho. Sonaron unos pasos en el suelo de madera y al cabo de un momento Cato sintió una presencia a sus espaldas. —¡Veo que estás despierto! Y que intentas desgarrarte la espalda a conciencia. ¡Tse! Unos dedos palparon suavemente la zona de alrededor de la herida. Luego el hombre caminó hasta el otro lado de la cama y se arrodilló. Cato vio los rasgos aceitunados y el oscuro cabello lubricado del imperio oriental. El hombre llevaba la túnica negra del cuerpo médico, ribeteada de azul. Así pues se trataba de un cirujano. —Bueno, centurión. A pesar de tus esfuerzos el drenaje está aún en su sitio. Sin duda te alegrará mucho saber que esta mañana casi no hay pus. Excelente. En un momento te lo dejo cerrado y vendado. ¿Cómo te sientes? Cato se humedeció los labios. —Tengo sed —dijo con voz ronca. —Me lo imagino —sonrió el cirujano—. Haré que te manden un poco de vino caliente antes de ponerte los puntos. Vino mezclado con unas cuantas hierbas muy interesantes, no notarás nada y dormirás como los muertos. —Espero que no —susurró Cato. —¡Así me gusta! Pronto estarás recuperado. —El cirujano se levantó—. Y ahora, si me disculpas, tengo otros pacientes que necesitan mi atención. Al parecer nuestro legado quiere mantenerme totalmente ocupado. Antes de que Cato pudiera preguntar nada el cirujano y a se había ido y sus pasos se perdieron a un ritmo rápido. Sin mover la cabeza, Cato miró a su alrededor entrecerrando los ojos. Parecía encontrarse en una pequeña celda con paredes de madera y y eso. A juzgar por el olor a humedad, el eny esado debía de ser bastante reciente. En la esquina había un pequeño arcón. Su armadura, con su distintiva condecoración, estaba en el suelo junto al arcón. Cato sonrió al ver los medallones… se los había concedido el mismísimo Vespasiano, después de salvarle la vida a Macro en Germania… Pero, ¿dónde estaba Macro ahora? Cato recordó la terrible herida que había sufrido su centurión. Seguramente debía de haber muerto. Aunque, ¿no dijo alguien que había sobrevivido?, Cato intentó acordarse, pero el esfuerzo lo venció. Alguien le deslizó la mano por debajo de la cabeza y se la levantó con suavidad. Cato olió el dulce y condimentado vapor del vino calentado y entreabrió los labios. El vino no estaba demasiado caliente y poco a poco Cato apuró la copa que sostenía el ordenanza médico. El calor se extendió por su vientre y le recorrió el cuerpo, y pronto se sintió agradablemente soñoliento cuando volvieron a apoy arle la cabeza en la basta tela del cabezal cilíndrico. Mientras el sueño invadía lentamente su mente, Cato, con el deleite que los pequeños lujos le proporcionan a un soldado, sonrió por el hecho de que le hubieran dado toda una habitación para él. ¡Qué dirá Macro cuando se entere! La siguiente vez que se despertó Cato seguía tumbado boca abajo. Oía los gritos y el ajetreo de gran cantidad de gente. El ordenanza acababa de cambiar la ropa de cama manchada y de limpiar a su paciente. Sonrió cuando los ojos de Cato parpadearon, se abrieron y se posaron en él. —Buenos días, señor. Cato se notaba la lengua pastosa y movió ligeramente la cabeza para responder al saludo. —Hoy tiene mucho mejor aspecto —continuó diciendo el ordenanza—. Creímos que estaba usted en las últimas cuando lo trajeron, señor. Debió de ser una herida limpia la que le hizo ese druida. —Sí —repuso Cato, intentando no acordarse—. ¿Dónde estoy ? El ordenanza frunció el ceño. —Aquí, señor. Y cuando digo aquí me refiero al nuevo edificio hospital del nuevo fuerte que se ha levantado en Calleva. Un trabajo rápido. Sólo espero que no se nos caiga encima. —Calleva —repitió Cato. Eso estaba a dos días de distancia de la fortaleza. Debía de haberse pasado todo el viaje inconsciente—. ¿A qué se debe todo ese alboroto? —Llegan más heridos de la legión. Parece que el legado ha puesto patas arriba otro de esos poblados fortificados. Nos hemos quedado sin espacio y el cirujano está que se sube por las paredes intentando reorganizarlo todo. —La voz del ordenanza se fue apagando. —Y me sería mucho más fácil si el personal se limitara a seguir con su trabajo en vez de cotillear con los clientes. —Sí, señor. Discúlpeme, señor. Ya me voy. —El ordenanza abandonó la estancia a toda prisa y el cirujano se acercó a la cama para hablar con Cato. Esbozó su sonrisa característica. —¡Tienes un aspecto más alegre! —Eso me han dicho. —Bueno, vamos a ver. Tengo buenas y malas noticias. Las buenas noticias son que tu herida se está curando muy bien. Supongo que dentro de más o menos un mes y a podrás levantarte y andar por ahí. —¡Un mes! —exclamó Cato con un gemido ante aquella perspectiva. —Sí. Pero no te lo tendrás que pasar todo tendido sobre tu estómago. Cato se quedó contemplando fijamente al cirujano un buen rato. —¿Y las buenas noticias son? —¡Ja, ja! —se rió el cirujano de un modo excesivamente obsequioso—. Bueno, la cuestión es que el problema de espacio es un poco acuciante y, aunque normalmente no se me ocurriría importunar a mis pacientes oficiales, me temo que tendrás que compartir la habitación. —¿Compartirla? —Cato puso mala cara—. ¿Con quién? El cirujano se inclinó para acercarse y miró por encima del hombro de Cato en dirección a la puerta. —Es un tipo algo cargante. No para de refunfuñar, pero estoy seguro de que respetará tu intimidad y se callará un poquito. Lo siento, pero no puedo ponerlo en ningún otro sitio. —¿Tiene nombre? —preguntó Cato entre dientes. Antes de que el cirujano pudiera responder, se oy ó jaleo en la puerta y una serie de maldiciones. —¡Tened cuidado, condenados imbéciles! —bramó una voz que le era familiar—. ¡No estáis jugando con un maldito ariete! —A ello siguió otro montón de juramentos—: ¿Quién es éste que me endilgáis? Si habla en sueños haré que os corten las pelotas. Los ordenanzas rodearon como pudieron el extremo de la cama de Cato y dejaron a su paciente de golpe en la cama de al lado. —¡Eh! Tened cuidado, gilipollas rematados. ¡Os tengo calados! Cato lo miró, sonriendo con cariño. El centurión Macro estaba blanco como una toga, el rostro pálido y demacrado bajo el firme vendaje. Pero ahí estaba, vivito y coleando. Con Macro roncando en la misma habitación y a no podría dormir ni una noche más como era debido. —Hola, señor. —¡Hola tu tía! —respondió Macro con brusquedad, luego parpadeó, abrió más los ojos y se apoy ó en el codo, sonriendo con un placer desmedido al ver a su optio—. ¡Vay a, que me aspen! ¡Cato! Bueno, y o… y o… ¡Me alegro de volver a verte, muchacho! —Yo también, señor. ¿Cómo va la cabeza? —¡Duele una barbaridad! Es como tener resaca a todas horas todos los días. —¡Qué desagradable! —¿Y a ti? ¿Qué te ha pasado? —¡Un druida me clavó una hoz en la espalda! —¡Anda y a! ¿Una hoz en la espalda? ¡Y una mierda! —Centurión Macro —interrumpió el cirujano—. Este paciente necesita descanso. No debes excitarlo. Ahora tranquilízate, por favor, y me encargaré de que te traigan un poco de vino. Ante la promesa del vino, Macro cerró la boca de golpe. El cirujano y los ordenanzas abandonaron la estancia. Sólo cuando estuvo seguro de que no podían oírlo se volvió hacia Cato y continuó hablando en un susurro. —Oí que conseguiste rescatar a la mujer y al hijo del general… con un dedo menos, me han dicho, pero aparte de eso intactos. ¡Un trabajo estupendo, maldita sea! Deberían darnos una o dos medallas. —Eso sería fantástico, señor —repuso Cato cansinamente. Él quería dormir más, pero el placer de ver de nuevo a su centurión lo hizo sonreír. —¿Qué pasa? —Nada, señor. Sólo que me alegro de que esté aún con nosotros. Realmente pensé que esta vez y a no lo contaba. —¿Muerto? ¿Yo? —Macro pareció ofendido—. ¡Hace falta algo más que un maldito druida con buena disposición para acabar conmigo! Espera a que vuelva a ponerles las manos encima a esos cabrones. Se lo pensarán dos veces antes de amenazarme de nuevo con una espada, te lo digo y o. —Me alegra oírlo. De pronto Cato sintió que los párpados le pesaban mucho; sabía que quedaba algo más por decir, pero en aquel momento no pudo recordarlo. A su lado Macro se quejaba de tener que guardar cama, y afirmaba que si el cirujano le volvía a repetir que durmiera, se haría unas ligas con sus entrañas. Entonces Cato se acordó. —Disculpe, señor. —¿Sí? —¿Puedo pedirle un favor? —¡Claro que puedes, muchacho! Di lo que sea. —¿Podría asegurarse de que y o me duermo primero antes de intentarlo usted? Macro lo fulminó con la mirada un instante y luego le lanzó la almohada a su compañero por encima del espacio que los separaba. Unos cuantos días después recibieron visitas. A Cato le habían dado la vuelta y y acía de espaldas, aún vendado, pero mucho más cómodo. Habían colocado una tabla entre los extremos de las dos camas y estaban jugando a los dados debido a la insistencia de Macro. Durante toda la mañana la suerte había favorecido a Cato y los montones de guijarros que utilizaban para apostar eran muy desiguales. Macro miró atribulado la última tirada de Cato y luego las pocas piedrecitas que quedaban frente a él. —¿No crees que podrías prestarme unas cuantas de las tuy as si pierdo esta jugada? —Sí, señor —respondió Cato al tiempo que apretaba las mandíbulas para evitar que se le escapara un bostezo. —¡Bien por ti, muchacho! —Macro sonrió, recogió los dados y los agitó en sus manos ahuecadas—. ¡Vamos! El centurión necesita botas nuevas… Abrió las manos, los dados cay eron y dieron unas vueltas antes de quedar inmóviles. —¡Seis! ¡Paga, Cato! —¡Vay a, bien hecho, señor! —Cato sonrió con alivio. Se abrió la puerta y ambos volvieron la vista cuando Vespasiano entró en la habitación con un bulto envuelto en una tela de lana sujeto contra el pecho. El legado los saludó con la mano mientras los dos trataron ridículamente de adoptar una posición parecida a la de firmes. —Tranquilos. —Vespasiano sonrió—. Se trata de una visita privada. Además, me han apartado de la campaña para solucionar un pequeño problema que Verica tiene con sus súbditos. Traigo conmigo a unas personas para que os vean antes de regresar a su casa. Se hizo a un lado para permitir la entrada a Boadicea y a Prasutago. El guerrero Iceni tuvo que agacharse bajo el marco de la puerta y dio la impresión de que ocupaba bastante más espacio en la habitación del que era aceptable. Les sonrió de oreja a oreja a los dos romanos que estaban en la cama. —¡Ajá! ¡Dormilones! —No, Prasutago, hijo —repuso Macro—. Nos han herido. Pero supongo que tú no debes de saber lo que es eso. Lo digo por esa puñetera complexión de roca que tienes. Cuando Boadicea lo tradujo, Prasutago estalló en carcajadas. En los pequeños límites de la habitación el sonido era ensordecedor y Vespasiano se estremeció. Finalmente Prasutago consiguió dominarse y les dirigió una sonrisa radiante a Cato y Macro. Luego le dijo algo a Boadicea con palabras vacilantes, como si estuviera avergonzado. —Quiere que sepáis que siente un vínculo fraternal hacia vosotros —tradujo Boadicea—. Si alguna vez queréis entrar a formar parte de nuestra tribu, lo considerará un honor. Macro y Cato intercambiaron una incómoda mirada antes de que Vespasiano se inclinara hacia ellos y les susurrara con tono preocupado. —Por Júpiter, tened cuidado con lo que decís. Lo que está sugiriendo este hombre es todo un honor. No queremos ofender a nuestros aliados Iceni. ¿Entendido? Los dos pacientes movieron la cabeza en señal de asentimiento y luego Macro respondió: —Dile que eso es… esto… muy amable por su parte. Si alguna vez dejamos las legiones estoy seguro de que iremos a verle. Prasutago sonrió encantado y Vespasiano deshinchó las mejillas y se relajó. —Bueno —siguió diciendo Macro—, ¿cuándo os vais? —En cuanto os dejemos —respondió Boadicea. —¿A Camuloduno? —No. Regresaremos con nuestra tribu. —Boadicea bajó la vista a sus manos —. Tenemos que prepararnos para la boda. —¡Sa! —asintió Prasutago con alegría al tiempo que apoy aba su manaza en el hombro de Boadicea. —Entiendo. —Macro esbozó una sonrisa forzada—. Felicidades. Espero que os vay a bien. —Gracias —le dijo Boadicea [12] —. Eso significa mucho para mí. Reinó un difícil silencio que se fue haciendo más incómodo hasta que Vespasiano se movió. —Lo siento. Quería decíroslo enseguida. El general os manda saludos a los cuatro. En realidad lo que dijo fue que confía en que la misión que emprendisteis para rescatar a su familia será un modelo de las relaciones entre Roma y sus aliados Iceni. Plautio piensa que ninguna recompensa que pudiera ofreceros haría honor a la importante hazaña que habéis llevado a cabo… En fin, éste era en esencia su mensaje. Macro le guiñó un ojo a Cato y sonrió con amargura. —Yo creo que lo decía muy en serio —prosiguió Vespasiano—. Lo creo de verdad. Me da miedo reflexionar sobre lo que habría podido ocurrir si los hubieran matado. Toda la invasión hubiera degenerado en un esfuerzo masivo por infligir la venganza contra los Druidas. No es que él lo vay a a reconocer. Y aunque tal vez él no os hay a ofrecido una recompensa, sí que me autorizó para tramitar una condecoración y organizar una pequeña modificación de rango. Vespasiano dejó el atado que llevaba a los pies de la cama de Macro y deshizo los pliegues con cuidado. Primero salieron dos insignias de ébano con incrustaciones de oro y plata, una para Macro y otra para Cato. Mientras Cato examinaba el medallón con reverencia, su legado siguió desatando el fardo. —Una última cosa para ti, optio. —De pronto el legado se irguió, sonriendo para sí mismo. —¿Señor? —Nada. Me acabo de dar cuenta de que es la última vez que puedo llamarte así. Cato frunció el ceño, sin entender nada todavía. Vespasiano retiró el último pliegue de lana para dejar al descubierto un casco, con una cimera transversal, y un bastón de vid. —Los he cogido esta mañana de los pertrechos —explicó Vespasiano—. En cuanto Plautio confirmó el ascenso. Los pondré allí en la esquina con el resto de tu equipo, si te parece bien. —No, señor —replicó Cato—. Tráigalos, por favor, señor. Me gustaría verlos. El legado sonreía cuando se los alcanzó. —Claro, cómo no. Cato alzó el casco con ambas manos y se lo quedó mirando fijamente, henchido de orgullo y emoción. Tanto era así que tuvo que limpiarse con la manga una lágrima que le humedeció el rabillo del ojo. —Espero que sea de tu talla —le dijo Vespasiano—. Si no es así lo devuelves al almacén y pides uno que te vay a bien. Dudo que esos administrativos oficiosos te causen muchos problemas de ahora en adelante, centurión Cato. Nota histórica Uno de los símbolos de la Britania pre-romana que más ha perdurado es el enorme complejo de terraplenes de Maiden Castle en Dorset[13] . Impresiona al visitante y suscita una imaginativa empatía hacia los que tuvieron que asaltar unas defensas en apariencia tan inexpugnables. Pero Maiden Castle y otros muchos poblados fortificados no suponían un obstáculo insalvable para las legiones y fueron tomados por asalto y sometidos en un corto espacio de tiempo. Uno se pregunta por qué los durotriges siguieron confiando en las cualidades defensivas de los poblados fortificados aún cuando éstos estaban siendo destruidos por los romanos. No era que carecieran de un método más efectivo de desafiar a las legiones. Carataco disfrutaba de un éxito mucho may or con su táctica de guerrillas. A pesar de tales evidencias, los durotriges permanecieron concentrados en sus fortalezas cuando la segunda legión cay ó sobre ellos. Tal vez la fe ciega en la promesa de una salvación postrera por parte de sus líderes espirituales fue la que los mantuvo allí. Comparado con los numerosos testimonios de la historia romana, poco es lo que se sabe de los antiguos britanos y sus Druidas. Dada la práctica inexistencia de patrimonio escrito, los conocimientos sobre estas gentes nos han llegado a través de la ley enda, las pruebas arqueológicas y los escritos parciales de razas con más literatura. Lo que se puede conjeturar es que a los Druidas se les tenía un enorme respeto y no menos temor. Dominaban los reinos celtas y con frecuencia la gente acudía a ellos en busca de consejo y para que actuaran como mediadores en disputas tribales. Los Druidas eran los custodios del patrimonio cultural y memorizaban gran cantidad de poesías épicas, folclore y precedentes legales que se iban transmitiendo a través de las sucesivas generaciones druídicas. Constituían una especie de aglutinante social entre los pequeños y rebeldes reinos que, en otros tiempos, se expandieron por toda Europa. No es de extrañar que los Druidas fueran el blanco principal de la propaganda romana y que se los reprimiera duramente cuando los territorios celtas se agregaron al floreciente Imperio romano. No obstante, puede ser que los Druidas tuvieran un lado más oscuro si hemos de creer algunas de las antiguas fuentes. Si los sacrificios humanos tuvieron lugar, fue en el contexto de una cultura que se enorgullecía enormemente de reunir y conservar las cabezas de sus enemigos; una cultura que había concebido unos métodos de tortura y ejecución que repugnaban incluso a los romanos, cuy a afición a las matanzas en la arena del circo está bien documentada. Debido a su dispersión geográfica y sus peculiaridades culturales, los Druidas no formaban un conjunto homogéneo y habrían tenido sus distintas facciones, de manera muy parecida a cómo las religiones contemporáneas están divididas por enfrentadas interpretaciones del dogma. Los Druidas de la Luna Oscura son ficticios, pero representan el sector extremista que existe dentro de cualquier movimiento religioso. Constituy en un intento de corregir la ingenua y nostálgica reinvención de la cultura de los Druidas que desfila por los alrededores de Stonehenge en ciertas épocas del año. Y, al término de esta obra, constituy en también un oportuno recordatorio de los extremos a los que puede llegar el fanatismo religioso. Simon Scarrow 12 de septiembre de 2001 Simon Scarrow es un escritor inglés nacido en Lagos (Nigeria) en 1962. Su hermano Alex Scarrow también es escritor. Tras crecer viajando por varios países, Simon acabó viviendo en Londres, donde comenzó a escribir su primera novela tras acabar los estudios. Pero pronto decidió volver a la universidad y se graduó para ser profesor (profesión que recomienda). Tras varios años como profesor de Historia, se ha convertido en un fenómeno en el campo de los ciclos novelescos de narrativa histórica gracias a dos sagas: Águila y Revolución. Notas [1] Noviomagus es un nombre compuesto en céltico. Hubo diversos asentamientos en el Imperio con este nombre. En concreto aquí hace referencia a Noviomagus Regnorum, actual Chichester. << [2] Dubris o Portus Dubris era una pequeña ciudad en la Britania Romana. Hoy en día es Dover, en Kent. Como punto más cercano a la Europa continental y con el estuario del río Dour (hoy parcialmente cubierto a su paso por Dover y con el estuario natural desaparecido) era un punto estratégico para un puerto de comunicaciones con la Galia, y fue, junto a Rutupiae, un enclave básico en el tráfico de vituallas para la conquista de Britania. << [3] Rizo: Tipo de nudo para aferrar a la verga una parte de las velas, disminuy endo su superficie para que tomen menos viento. << [4] Jarcia: Es el conjunto de cables y cabos que en los veleros se dispone para mantener firme los mástiles. << [5] Brazola: Reborde con que se refuerza la boca de las escotillas y se evita, en lo posible, la caída del agua u otros objetos a las cubiertas inferiores de la nave. << [6] Brazola: Los icenos o eceni fueron una tribu britana que habitó un área de Inglaterra que correspondería más o menos a lo que hoy es el condado de Norfolk, entre los siglos I antes de Cristo y el I después de Cristo. << [7] Cástula: Túnica larga que las mujeres romanas usaban en contacto con la piel y ceñida por debajo de los pechos. << [8] La ciudad de Calleva (actual Silchester, al oeste de Londres, al sur de la isla) fue la capital de un estado nativo, gobernada por el rey britano Cogidubno que rendía vasallaje a Roma en los años de la conquista de Claudio. Era una ciudad rural bastante extensa. En la 4ª novela, Los Lobos del Águila, hay más información. << [9] Los durotriges constituían una de las tribus celtas que vivieron en el suroeste de Gran Bretaña antes de la invasión romana. La tribu habitaba en lo que hoy es Dorset y el sur de Wiltshire y de Somerset, en el suroeste de Inglaterra. << [10] Verica (principios del siglo I) fue un rey de uno de los estados cliente del Imperio romano en la antigua Britania. Reinó durante los años precedentes a la Invasión de Claudio del año 43. En función a las monedas emitidas durante este periodo, Verica aparece como rey de la tribu de los atrebates y como hijo de Comio. Sucedió en el trono a su hermano may or, asumió la corona en su capital de Calleva Atrebatum, (Silchester). Estableció cercanas relaciones diplomáticas y comerciales con el Imperio romano. Su territorio estaba siendo invadido por la tribu de los catuvellaunos, que conquistaron Calleva aproximadamente en el año 25 d.C. Tras la muerte de Epatico (Rey Catuvellano) aproximadamente en el año 35 d.C., Verica reconquistó los territorios perdidos, pero el hijo de Cunobelino (hermano de Epatico), Carataco contratacó y conquisto todo el reino aproximadamente en el año 40 d.C. Verica navegó hasta Roma, dándole al nuevo Emperador, Claudio el pretexto para iniciar la conquista romana de Britania. La novela se sitúa en el 43 – 44 d.C. Ver Los Lobos del Águila para más información sobre Verica. << [11] El vexillarius fue una clase de signifer que servía en tiempos de la Antigua Roma en las legiones de sus ejércitos. El deber del vexillarius era portar el vexillum, el estandarte militar en el que figuraban el nombre y el emblema de la legión en la que servían. El vexillum consistía en una pancarta de tela colgada de un palo o lanza. El signifer era, en las unidades de infantería del ejército romano, un suboficial encargado de llevar el signum o enseña de cada centuria. << [12] Boudica fue una reina guerrera de los icenos, que acaudilló a varias tribus britanas, incluy endo a sus vecinos los trinovantes, durante el may or levantamiento contra la ocupación romana entre los años 60 y 61 d.C., durante el reinado del Emperador Nerón. Su nombre significaba ‘victoria’. También se la conoce como Budíca, Buduica, Bonduca, o por el nombre latinizado de Boadicea. Su esposo Prasutagus (probablemente llamado Esuprastus) era el rey de los icenos, tribu que habitaba la zona del actual Norfolk (al este de Inglaterra). Al principio no fueron parte del territorio invadido por los romanos, porque tuvieron el estatuto de aliados durante la conquista romana de Britania llevada a cabo por Claudio y sus generales en el año 43. Prasutagus vivió una larga vida de riqueza, sin embargo no podía asegurar la independencia formal del Imperio; por eso se le ocurrió la idea de nombrar al Emperador romano coheredero de su reino, junto con sus dos hijas. La ley romana sólo permitía la herencia a través de la línea paterna, así, cuando Prasutagus murió, su idea de preservar su linaje fue ignorada, y su reino fue anexionado como si hubiera sido conquistado. Las tierras y todos los bienes fueron confiscados, y los nobles tratados como esclavos. Debido a que Prasutagus había vivido pidiendo prestado dinero a los romanos, al fallecer, todos sus súbditos quedaron ligados a esa deuda, que Boudica, la entonces reina, no podía pagar. Dion Casio dice que los publicanos romanos (incluido Séneca el Joven), desencadenaron la violencia saqueando las aldeas y tomando esclavos como pago de la deuda. Tácito parece apoy ar esto al criticar —en referencia a este tema— al procurador Cato Deciano por su « avaricia» . De acuerdo con Tácito, los romanos azotaron a Boudica y violaron a sus dos hijas, lo que desató la furia incontenible de la reina. En el año 60 o 61, mientras el gobernador Cay o Suetonio Paulino estaba en el norte de Gales llevando a cabo una campaña en la isla de Mona, hoy Anglesey, que era un refugio de los britános rebeldes y un centro druídico, los icenos conspiraron, entre otros con sus vecinos, los trinovantes, para levantarse contra los romanos y eligieron a Boudica como su líder. << [13] Mortimer Wheeler (1890-1976) relató una vívida descripción de la caída del castro para su reporte después de las excavaciones de 1934-1937. Las posteriores revisiones de dichos registros realizadas por Niall Sharples descartaron la interpretación de aquel primero y y a no se cree que el fuerte hay a sido asediado o violentamente tomado por los romanos, sino que los celtas habrían opuesto escasa resistencia ante la armada extranjera. <<