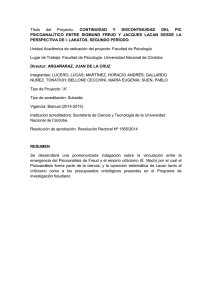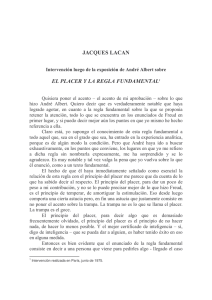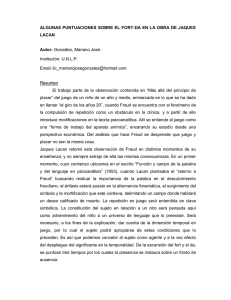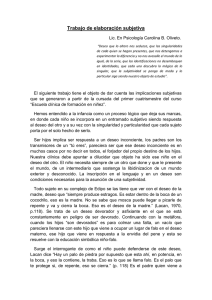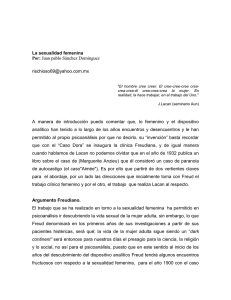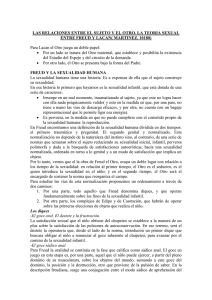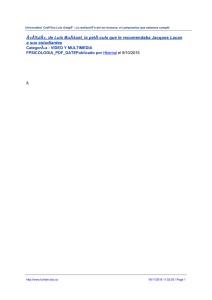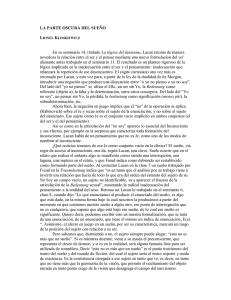Kate Linker, “Representación y sexualidad”
Anuncio
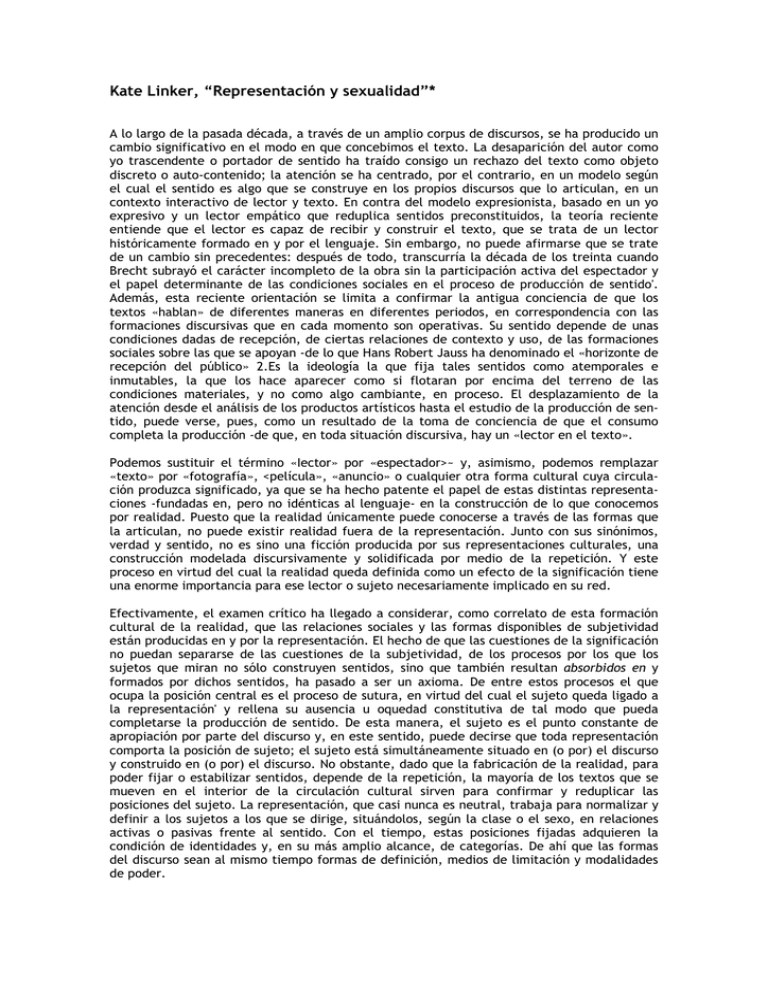
Kate Linker, “Representación y sexualidad”* A lo largo de la pasada década, a través de un amplio corpus de discursos, se ha producido un cambio significativo en el modo en que concebimos el texto. La desaparición del autor como yo trascendente o portador de sentido ha traído consigo un rechazo del texto como objeto discreto o auto-contenido; la atención se ha centrado, por el contrario, en un modelo según el cual el sentido es algo que se construye en los propios discursos que lo articulan, en un contexto interactivo de lector y texto. En contra del modelo expresionista, basado en un yo expresivo y un lector empático que reduplica sentidos preconstituidos, la teoría reciente entiende que el lector es capaz de recibir y construir el texto, que se trata de un lector históricamente formado en y por el lenguaje. Sin embargo, no puede afirmarse que se trate de un cambio sin precedentes: después de todo, transcurría la década de los treinta cuando Brecht subrayó el carácter incompleto de la obra sin la participación activa del espectador y el papel determinante de las condiciones sociales en el proceso de producción de sentido'. Además, esta reciente orientación se limita a confirmar la antigua conciencia de que los textos «hablan» de diferentes maneras en diferentes periodos, en correspondencia con las formaciones discursivas que en cada momento son operativas. Su sentido depende de unas condiciones dadas de recepción, de ciertas relaciones de contexto y uso, de las formaciones sociales sobre las que se apoyan -de lo que Hans Robert Jauss ha denominado el «horizonte de recepción del público» 2.Es la ideología la que fija tales sentidos como atemporales e inmutables, la que los hace aparecer como si flotaran por encima del terreno de las condiciones materiales, y no como algo cambiante, en proceso. El desplazamiento de la atención desde el análisis de los productos artísticos hasta el estudio de la producción de sentido, puede verse, pues, como un resultado de la toma de conciencia de que el consumo completa la producción -de que, en toda situación discursiva, hay un «lector en el texto». Podemos sustituir el término «Iector» por «espectador>~ y, asimismo, podemos remplazar «texto» por «fotografía», <película», «anuncio» o cualquier otra forma cultural cuya circulación produzca significado, ya que se ha hecho patente el papel de estas distintas representaciones -fundadas en, pero no idénticas al lenguaje- en la construcción de lo que conocemos por realidad. Puesto que la realidad únicamente puede conocerse a través de las formas que la articulan, no puede existir realidad fuera de la representación. Junto con sus sinónimos, verdad y sentido, no es sino una ficción producida por sus representaciones culturales, una construcción modelada discursivamente y solidificada por medio de la repetición. Y este proceso en virtud del cual la realidad queda definida como un efecto de la significación tiene una enorme importancia para ese lector o sujeto necesariamente implicado en su red. Efectivamente, el examen crítico ha llegado a considerar, como correlato de esta formación cultural de la realidad, que las relaciones sociales y las formas disponibles de subjetividad están producidas en y por la representación. El hecho de que las cuestiones de la significación no puedan separarse de las cuestiones de la subjetividad, de los procesos por los que los sujetos que miran no sólo construyen sentidos, sino que también resultan absorbidos en y formados por dichos sentidos, ha pasado a ser un axioma. De entre estos procesos el que ocupa la posición central es el proceso de sutura, en virtud del cual el sujeto queda ligado a la representación' y rellena su ausencia u oquedad constitutiva de tal modo que pueda completarse la producción de sentido. De esta manera, el sujeto es el punto constante de apropiación por parte del discurso y, en este sentido, puede decirse que toda representación comporta la posición de sujeto; el sujeto está simultáneamente situado en (o por) el discurso y construido en (o por) el discurso. No obstante, dado que la fabricación de la realidad, para poder fijar o estabilizar sentidos, depende de la repetición, la mayoría de los textos que se mueven en el interior de la circulación cultural sirven para confirmar y reduplicar las posiciones del sujeto. La representación, que casi nunca es neutral, trabaja para normalizar y definir a los sujetos a los que se dirige, situándolos, según la clase o el sexo, en relaciones activas o pasivas frente al sentido. Con el tiempo, estas posiciones fijadas adquieren la condición de identidades y, en su más amplio alcance, de categorías. De ahí que las formas del discurso sean al mismo tiempo formas de definición, medios de limitación y modalidades de poder. Las obras recientes más interesantes acerca de la subjetividad han tenido que hacer frente a una ausencia notoria: la cuestión de la sexualidad. Al examinar su relación con las cuestiones del sentido y el lenguaje, estas obras han puesto de manifiesto el modo en que los discursos dominantes (y, en verdad, también los discursos de instituciones supuestamente neutrales) se dirigen a los espectadores en tanto que sujetos genéricamente marcados, de forma que construyen subjetividades y les asignan posiciones, al tiempo que afianzan la organización patriarcal. De lo que se trata es de llevar a cabo una crítica del patriarcado, que, como advirtió Freud, equivale a decir civilización humana 4. En efecto, son las relaciones patriarcales las que fijan los términos de las formas de subjetividad disponibles en las relaciones lector-texto', además de servir para ratificar los intereses existentes y perpetuar la historia de la opresión femenina. A través de la representación, existen múltiples formas en las que el sistema se afana para constituir al sujeto como varón, negándole la subjetividad a la mujer. En esta estructura la mujer está desautorizada, deslegitimizada: no representa, sino que es representada. Al tener asignado un papel pasivo, más que activo, al estar situada como objeto, más que como sujeto, sirve constantemente a la apropiación masculina en una sociedad en la que la representación tiene el poder de construir identidades. El material visual que se ha ido acumulando a través de este proyecto ofrece abundantes evidencias del control al que se encuentra sometida la sexualidad femenina. Considérese, por ejemplo, la subordinación de la mujer a la reproducción, a la familia y a la economía libidinal masculina que promueven la publicidad y la televisión. 0 la exhibición de las modelos como imagen idealizada para la mirada masculina, o para la identificación narcisista de la mujer. Los estudios sobre el cine se han ocupado de la utilización de estrellas y estereotipos, así como de la función que estos signos pasivos del deseo masculino cumplen en la narración. Esta constitución de la identidad en virtud de la cual el hombre mira, la mujer es mirada y el acto de mirar es una forma de dominación y control' se ha aplicado a la tradición del desnudo femenino: la historia del arte ha comenzado a afrontar, aunque tardíamente, la marginación de las mujeres, y la definición de la creatividad como algo masculino. Lo que hemos obtenido, pues, es una gran cantidad de materiales que prueba la existencia de un ideal masculino que dirige y refuerza el comportamiento; un ideal que, planteado como norma, induce la adaptación a una situación construida. Así, «recortadas» sobre este fondo, las mujeres han comenzado a discutir e impugnar la verdad o la realidad de la sexualidad para indagar el papel que juega la representación en su opresión. Esta perspectiva queda corroborada por Jacques Lacan, quien, ya en 1958, señalaba que «las imágenes y símbolos para la mujer no pueden aislarse respecto de las imágenes y símbolos de la mujer. [ ... ] Es la representación, la representación de la sexualidad femenina [ ... ] la que condiciona como se pone en juego». A la mujer se le asigna un lugar, y ella aprende a asumir dicho lugar (negativo), de acuerdo con esa representación. Por este motivo, la diferencia sexual no puede considerarse como una función del género -como una identidad dada de antemano o biológica, tal como ocurre en el modelo somático- sino como una formación histórica, continuamente producida, reproducida y cristalizada en prácticas de significación. Como escribió Stephen Heath, la sexualidad es a consecuencia de lo Simbólico 9. Y es la ideología la que, por medio de la repetición, la identificación y el carácter artificioso de la sociedad burguesa, naturaliza sus categorías variables y culturales, de manera que aparecen como esencias o verdades inmutables. La preponderancia de estas imágenes, su poder para prescribir posiciones de sujeto y su empleo en la construcción de la identidad dentro del orden patriarcal, indica que una práctica política idónea debe tomar la representación como terreno propio y esforzarse por desafiar sus estructuras opresoras. Con todo, estos descubrimientos también han puesto de manifiesto lo inadecuado de las estrategias de igualdad de derechos o igualdad de géneros que caracterizaron la política cultural de los setenta. Estas estrategias, basadas en la eliminación de la discriminación y en la igualdad de acceso al poder institucional, en modo alguno tenían en cuenta las estructuras ideológicas, de las que la discriminación no es mas que un síntoma; como observa Jane Gallop, se trataba de prácticas orientadas, en el sentido de la complementariedad y la simetría, hacia la reintegración de la mujer en el orden de lo mismo, en el modelo de sexualidad masculina10. De esta manera, el sistema global de valores a través del cual se decreta la opresión femenina quedaba intacto. Si los artistas han dirigido sus miradas hacia el psicoanálisis ha sido precisamente con el objeto de comprender la construcción de la subjetividad sexuada para así poder desarmar las posiciones asignadas por el orden falocéntrico. Estos artistas no se han dirigido hacia el psicoanálisis en general, sino hacia una teoría psicoanalítica de un tipo muy particular. El modelo al que recurre la práctica contemporánea no es el de la teoría de los años veinte y treinta que, a partir de la identidad genital y la preferencia «natural», pretendía hallar unos patrones de sexualidad normativa. La tendencia que abanderaban Horney, Jones y otros muchos analistas, según la cual era posible, por medio del análisis, encauzar conforme a los códigos sociales a un sujeto potencialmente unificado, fue contrarrestada por una teoría que se enfrentaba a esta concepción humanista. Este último modelo concibe al hombre como un sujeto en proceso, en formación perpetua; considera que el inconsciente y la sexualidad se construyen por medio del lenguaje, a través de modos de representación que caracterizan nuestra relación con los otros. La sexualidad, en este enfoque, no puede entenderse fuera de las estructuras simbólicas que la articulan y que prescriben las leyes de la sociedad. Este modelo emplea la parte más convincente de la teoría de Freud -su análisis de la construcción de las categorías psicológicas de la sexualidadcompletándola con la lingüística y la semiótica que aún no estaban disponibles en su tiempo. Generalmente va asociado con la radical reinterpretación de Freud que llevó a cabo Lacan. Para entender el sentido en que estas cuestiones se plantean, es importante recordar algunos elementos básicos de esta teoría, ya que sus términos más relevantes no sólo reaparecen en las obras de distintos artistas, así como en los últimos escritos de Lacan, sino que al hacer especial hincapié en la construcción imaginaria del concepto de mujer, proporcionan también un marco adecuado para la práctica política actual. En los últimos años, se ha producido un desplazamiento, a partir de las antiguas lecturas biologicistas y reduccionistas de la obra de Freud, en favor de un modelo radicalmente contemporáneo. Las tesis de Freud acerca de las estructuras psicológicas de la sexualidad -en oposición a las diferencias anatómicas- y de la bisexualidad inherente a «los sexos» han jugado un papel fundamental en este proceso. Al resistirse a aceptar las nociones de «masculino» y «femenino» («que se cuentan entre las nociones más confusas que aparecen en la ciencia»), Freud comenzó a argumentar en pro de las relaciones «activas» y «pasivas», conectando la sexualidad con la situación del sujeto". La función de los «lugares» resulta esencial, ya que lo que determina la sexualidad es la orientación del impulso, un impulso que oscila, históricamente, entre ambos polos. Esta movilidad queda ratificada por la observación real que, como escribió Freud en una nota a pie de página añadida a Una teoría sexual en 1915, [ ... ] muestra que, en los seres humanos, la pura masculinidad o la pura feminidad no pueden hallarse ni en un sentido psicológico ni biológico. Por el contrario, todo individuo despliega una mezcla de los rasgos de carácter pertenecientes a su propio sexo y al sexo opuesto; y muestra también una combinación de actividad y pasividad al margen de que estos últimos rasgos de carácter concuerden o no con sus rasgos biológicos 12. Por consiguiente, “la pura masculinidad o la pura feminidad» sólo pueden ser asignadas convencionalmente, como sentidos determinados por el orden social. Freud y, más tarde, Lacan, hallaron la clave de la identidad «socio-sexual» en la presencia o carencia de pene; en un momento crítico previo al estadio edípico, la mirada del niño constata la falta de pene de su madre -o de alguna otra mujer-, la ausencia del órgano masculino y, por tanto, su ser «menos que» el varón. Esta ausencia, que estructura a la mujer como castrada en el interior del orden patriarcal, se basa en el privilegio de la visión sobre los demás sentidos, pero lo que libra al concepto de caer en el determinismo anatómico es su referencia a un sistema de sentido existente. En efecto, como se ha observado, la presencia o ausencia de pene [ ... ] sólo es importante en la medida en que significa, en la medida en que posee ya un cierto sentido en una determinada configuración de la diferencia sexual»13. El patriarcado, en tanto que formación cultural, prescribe tales posiciones sexuales por anticipado, determinando el pene como aquello que incrementa el valor y cuya ausencia se ve como... carencia. Lacan va más allá de Freud al describir el pene como un sustituto físico inadecuado para el falo, el significante privilegiado en nuestra sociedad. El falo, en el sistema lacaniano, es la marca en torno a la cual giran la subjetividad, la ley social y la adquisición del lenguaje; la sexualidad humana es algo asignado y, por consiguiente, es vivida de acuerdo con la posición que uno asume en tanto que poseedor o no poseedor de falo y, junto con este, de acceso a sus estructuras simbólicas. De esta forma, la concepción freudiana de la mirada adquiere un nuevo sentido, al establecerse la posesión o la falta de pene como prototipo del lenguaje en tanto que juego de presencia y ausencia, articulación diferencia]. Dentro de los límites de esta estructura, el falo asume el papel de significante o portador de sentido, por oposición a su ausencia, a la carencia. Esta última posición es la que ocupa la niña en el seno del orden falocéntrico, de quien se puede afirmar que mantiene una relación específica de su género y, por tanto, inherentemente problemática, con el lenguaje. Al mostrar el modo en que la ausencia sirve para mantener y reforzar el poder de la presencia, el sistema lacaniano está apuntando al problema de la mujer, construida como categoría en torno al término fálico. Esta lectura lacaniana de Freud permite una elucidación diferencial de la sexualidad que rechaza la fijeza de las oposiciones biológicas. El acto de mirar y la otredad desempeñan un papel central en este razonamiento, ya que la identidad sólo se construye a través de imágenes que se adquieren en otro lugar. Lacan mantiene firmemente que la sexualidad no es un absoluto o un «significado» sino, más bien, el efecto de un significante, que deriva de ciertas determinaciones sociales externas. Su teoría se funda en la idea de que el sujeto está formado en el lenguaje por una serie de divisiones que constituyen la subjetividad sexuada y cuyas represiones constituyen el inconsciente. De entre estas, el complejo de Edipo juega un papel central, ya que sirve para situar al niño en el interior de las estructuras sociales y sexuales del patriarcado. Para Freud y para Lacan, el orden que estructura la sociedad se interioriza a través del complejo de Edipo; como ha escrito Juliet Mitchell, el complejo de Edipo implica que “la reproducción de la ideología de la sociedad humana queda garantizada por la forma en que se produce la adquisición de la ley por parte de cada individuo»14. La versión lacaniana del complejo de Edipo consiste en una reescritura del mito freudiano de acuerdo con un modelo lingüístico, según el cual el hijo asume el Nombre del Padre y asegura así la perpetuación de la cultura patriarcal a través del control sobre sus estructuras simbólicas. Para construir su modelo, Lacan se sirve de la descripción freudiana de la disposición edípica. Según esta descripción, el niño varón y la niña comparten inicialmente una misma historia, una historia bisexual previa a la fijación de la identidad genérica. Ambos comparten a su madre como objeto de deseo, lo que equivale, en la fantasía, a tener el falo que constituye el objeto del deseo de la madre. La prohibición del incesto, instituida en el Nombre del Padre, pone fin a esta fase fálica, anclada en la ilusión de la completud sexual; de este modo, el padre representa la intervención de la cultura que hace pedazos la díada biológica «natural» y opera la represión del deseo por medio de la amenaza de castración. Cuando el desenlace edípico es exitoso, cada niño elige como objeto de su amor a un miembro del sexo opuesto y se identifica con uno de su mismo sexo: en este sentido, la sexualidad aparece como la consecuencia desplazada y retrospectivamente aplazada de esta temprana acción. Amenazado por la castración, el niño varón transferirá su amor edípico por su madre a otro sujeto femenino, mientras que la niña transferirá su amor a su padre, que aparece como poseedor del falo, y se identificará con su madre, que no lo tiene. La niña luchará por «poseer» el falo, entablando así el juego de la sexualidad heterosexual, mientras que el niño varón se esforzará por «representarlo». Los deseos del complejo de Edipo quedan reprimidos en el inconsciente y, de entre estos, el más importante y significativo –el objeto de la represión primaria- es la propia madre fálica. De ahí que el sentido, esto es, un «lugar» en la estructura patriarcal, sólo se obtenga al precio del objeto perdido. La castración consiste en la renuncia a la satisfacción, necesaria para asumir la identidad sexual`. En esta carencia, efecto de una ausencia primordial (la unión diádica con la madre), basa Lacan la instigación del deseo, que se diferencia del querer en que nunca alcanza la satisfacción. El deseo es, pues, desviación; es ex-céntrico, está constantemente «forzado a alejarse de su objetivo, a desplazarse»17. Según Lacan, el complejo de castración «tiene la función de un nudo en [...1 la instalación en el sujeto de una posición inconsciente» que predispone futuras identificaciones. Este complejo proporciona una explicación estructural de cómo el sujeto alcanza un puesto seguro en el patriarcado cuando asume una identidad como «él» o como «ella» que sirve para representar su sexualidad. Así, es posible considerar que la diferencia sexual se asigna y estructura a través del lenguaje, que actúa en el Nombre del Padre; por esta razón, opera en el registro de lo simbólico, conduce al interminable circuito de identidades institucionalizadas, de categorías psíquicas de la sexualidad, fundado sobre la represión primaria. La castración fálica, no obstante, no es más que la instancia central de esta sujeción a la ley externa. El parto y la pérdida también cumplen un papel en la subjetividad, la actitud sexual, la adquisición del lenguaje, y el sentido del yo [sep] necesario para la reflexión consciente. Lacan localiza el lugar donde se realiza esta división en los juegos lingüísticos que indican la entrada del niño en el orden del lenguaje, que marcan la transición de un mundo de pura experiencia sin mediación a un mundo de objetos ordenados por palabras. Especial importancia tiene el juego fort-da del que habla Freud18, en el que el intento infantil por controlar la ausencia de la madre se expresa en una oposición fonemática, sus desapariciones y reapariciones se simbolizan por medio (le la ausencia y la presencia de un carrete de hilo. En esta oposición localiza Lacan una condición necesaria para la simbolización que posibilita la comunicación con los demás: únicamente por medio de la ausencia, por medio de la pérdida de la plenitud de experiencia asociada con el cuerpo materno y previa a la sujeción al orden paterno, puede tener lugar la representación. La representación, pues, es pérdida, carencia y con ella da comienzo el juego del deseo. Lacan compendia estas relaciones en una serie ternaria de términos; designa como lo Real aquella inmediatez inalcanzable que elude el control de lo Simbólico, el orden del lenguaje y la representación, y cuyo retorno queda conjurado mediante la fantasía y la proyección en lo Imaginario. A lo largo de sus textos, Lacan se refiere a menudo a la rotación del sujeto alrededor de esta fantasía de unidad y subraya la condición dividida y no cohesiva del sujeto, su dependencia fundamental respecto del significante. Además, esta inestabilidad inherente subraya, según Lacan, que se trata de un sujeto en proceso, producido en y por las modalidades del lenguaje: si se constituye a través de los estadios formativos que subyacen a la adquisición del lenguaje, esta estructuración no es definitiva, el sujeto se forma y re-forma constantemente, toma una posición tras otra en cada acto de habla. Este flujo en el sujeto tiene importantes implicaciones para la ideología, que trata de producir la apariencia (le un sujeto unificado, enmascarando o cubriendo la división. Lacan vuelve una y otra vez sobre el papel que desempeña la especularidad y sobre la mirada como garantía de una autocoherencia imaginaria, lo cual tiene un evidente interés en el campo de las artes plásticas. Cuando el sujeto dirige su mirada a un objeto del mundo externo a su propio cuerpo, escribe Anette Kuhn, «comienza a concebir el cuerpo como algo separado y autónomo respecto del mundo exterior», permitiendo así la escisión entre sujeto y objeto que condiciona la inserción lingüística. Pero el momento privilegiado del proceso de autoconciencia es la fase del espejo, que tiene lugar entre los seis y los ocho meses de edad, cuando el niño percibe su reflejo como una identidad independiente y cohesiva, que le hace localizarse en un orden que está fuera de sí mismo y le suministra así la base para las futuras identificaciones. Lacan, sin embargo, acentúa el hecho de que la aparente unidad no es más que una ficción múltiple («... esta forma sitúa la instancia del ego, con anterioridad a sus determinaciones sociales, en una dirección ficticia... »): por una parte, cubre o enmascara la fragmentación del niño y su falta de coordinación («perdido aún en su capacidad motora, totalmente dependiente») con la integridad de una imagen, además de ser la imagen misma la que sitúa al niño y la que divide su identidad en dos, en un yo y en un otro reificado. Por otra parte, este yo especular sólo se confiere a través de la mediación de un tercer término, la madre, un otro cuya presencia comunica un sentido, asegurando así su realidad. De ahí que la madre «conceda» una imagen al niño en un proceso de <referencia»` que erosiona la supuesta unidad del sujeto. Si la imagen del espejo, en su cohesión, suministra un modelo para la función-ego, si ubica al yo en el interior del lenguaje, entonces lo está situando asimismo en una relación de dependencia respecto de un orden externo que varía según el emplazamiento, de manera que se da una ausencia de identidad fija. El sujeto queda «tanto excluido de la cadena significante como "representado" en ella »21. Este yo especular, pues, es el yo social; el sujeto de Lacan, como ha escrito Juliet Mitchell, no es «una entidad con una identidad»; cualquier identidad que parezca poseer derivará únicamente «de su identificación con las percepciones que los demás tienen de él»22 . El yo es siempre como un otro. Para Lacan, la importancia de la fase del espejo se debe a que, al mostrar cómo la imagen de nuestro primer reconocimiento es sólo un reconocimiento erróneo, una falsedad, es capaz de revelar la naturaleza ficticia del sujeto centrado, «completo». El lenguaje pronto sustituirá a esta imagen, al adquirir el significante un ascendiente sobre el sujeto, y lo capacitará para ser representado en el interior de la matriz de la comunicación sociaí. Se trata de un proceso de división y pérdida, tal como dijimos antes: la represión primaria, escribe Monique David-Ménard, subraya de nuevo esta operación en virtud de la cual «la situación existencial, eclipsada por el símbolo, cae en el olvido y, con ella, la verdad del sujeto>. Pero la integridad, la completud persiste en el nivel de la fantasía como la verdad, o el punto de certidumbre al que el sujeto apelará para completar su condición dividida. Lacan designa el terreno de esta exigencia del sujeto como el Otro, se trata de una fantasía que se enfrenta a la movilidad del lenguaje en tanto que lugar de producción de sentido y al dominio del significante sobre el sujeto. Pues si el sentido de cada unidad sólo puede ser determinado diferencialmente, por referencia a otro, no puede haber sentido último o certeza para el sujeto. Y si la sexualidad está estructurada en el lenguaje, tampoco podrá haber, siguiendo un mismo razonamiento, ninguna identidad sexual fija. Sólo mediante un especioso esencialismo puede resolverse la inestabilidad o «dificultad» propia de la sexualidad: sólo cuando (como subraya Jacqueline Rose) «se considera que las categorías varón y mujer representan una división absoluta y complementaria [...] caen presas de una mistificación en la que la dificultad de la sexualidad desaparece instantáneamente: 'disimular este hueco confiando en lo «genital», resolverlo mediante la maduración de la ternura [ ... J por buenas que sean las intenciones, no deja de ser un fraude'. (Lacan, Meaning of the Johallus, p. 81 »>24. Precisamente, los últimos escritos de Lacan se enfrentan a este falso esencialismo, a este «espíritu» opuesto a la «materia» del lenguaje. Los últimos textos de Lacan vuelven una y otra vez sobre una cuestión, imposible de contestar para Freud: «¿Qué es lo que realmente quieren las mujeres?». Lo más radical de estos textos, lo más «deseable» para el pensamiento feminista, es su insistencia en la pluralidad de posiciones que atraviesan el lenguaje como su efecto constante, contrarrestando la oposición convencional utilizada para representar la diferencia. En este tema Lacan sigue a Freud, que se opuso a la noción de simetría en la formación cultural de los sexos, al sostener que el lugar que ocupa la mujer en el sistema patriarcal excluye la complementariedad. La negación de los impulsos sexuales polimorfos bajo la prohibición edípica, asegura que el lugar dominante del padre en la sociedad sólo pueda ser asumido por el varón, por el heredero cultural de sus leyes. No obstante, Lacan va más allá de Freud al «excluir» a la Mujer (la Femme), al declarar su no existencia, su no universalización en el interior de la economía falocéntrica". «No hay mujer que no esté excluida por el orden de las palabras, que es el orden de las cosas...», escribe. Y en los textos que dedica a esta cuestión calificará de fraude la sujeción de la mujer a esas leyes que construyen al sujeto como masculino, sacando a la luz la arbitrariedad, la impostura de esta posición. Dos cosas son las que están en juego aquí: la una, la injusta adaptación de la mujer al canon masculino; la otra, el papel específico como fantasía que desempeña en el mantenimiento de este acuerdo sumamente arbitrario. En los escritos de Lacan y en textos anteriores, en los de Freud, resulta evidente que el marco de la expresión «complementariedad sexual» es masculino. A la mujer se la define (o se la <deriva», como lo expresa Stephen Heath26) como diferencia respecto del hombre, y se la juzga en función de la masculinidad determinante. Esta definición de la mujer como no varón, como «otro», representa una renuncia a la especificidad femenina; excluye la heterogeneidad -o la verdadera heterosexualidad- en favor de la homogeneidad del dominio de lo Uno27. Definida como «negativo» en función de los términos de polaridad sexual, la mujer funciona como categoría frente a la que se consigue el privilegio masculino: el valor del dominio se incrementa a través del lugar negativo de la mujer. Esta reducción de la pluralidad al canon falomórfico incapacita a la mujer para representar su diferencia, a la par que la obliga a servir de espejo para el sujeto masculino, (le manera que su alteridad queda disuelta en lo mismo. Esta es la razón de que, según Lacan, en el sueño (le simetría masculino no puede haber «relación» entre los sexos, sino sólo «unión de contrarios, diferencias subsumidas en una unidad». Lacan, con su raigambre lingüística, atribuirá este privilegio tan poco razonable del falo a su función como significante que rige sobre (produce) el sujeto, siguiendo así un camino impracticable para Freud. En esta misma jugada, saldrá a la luz el malentendido sobre el que descansa este privilegio. El falo, escribe, es «el significante encargado de designar como un todo los efectos de un significado, en tanto que el significante los condiciona con su presencia como significante». En este sentido el hombre, al igual que la mujer, está castrado, es parcial en tanto que condición de la subjetividad: ambos están sujetos a un mismo «todo» o canon. Tal como lo expresa Jane Gallop, el falo: [ ... ] es tanto la (des)proporción entre los sexos como la (des)proporción entre cualquier ser sexuado por el hecho de ser sexuado (de tener partes, de ser parcial) y la totalidad humana. De modo que el hombre está castrado por no ser total, en igual medida que la mujer está castrada por no ser un hombre. Cualquier relación de carencia que el hombre experimente, carencia de completud, carencia de o en el ser, se proyecta sobre la carencia de falo de la mujer, sobre su carencia de masculinidad. La mujer es así la imagen de la <carencia» fálica, es un agujero. Por estos medios y según estas proporciones fálicas extremas, el todo [whole] es al hombre como el hombre es al agujero [hole]28. En el sistema lacaniano este «significante último»-es el significante de la unión subyacente al deseo. Asociado con el objeto perdido en la represión primaria, su imagen privilegiada es la madre fálica, la madre pre-edípica, «aparentemente omnipotente», antes del descubrimiento de su carencia significativa 29. Es a este primer objeto al que el hombre retornará en la fantasía, por medio del desplazamiento del deseo a lo largo de la cadena metonímica, con la intención de recuperar la completud, de redescubrir la plenitud, de negar su propia y necesaria parcialidad a través de la proyección sobre el sustituto femenino. Lacan designa este objeto como objet a, en referencia a l'Autre, el Otro, ese punto de certidumbre hacia el que tiende la subjetividad. Dentro del juego del deseo, pues, la mujer es un fetiche -«lo que llena el vacío», como lo llama Gallop- que se usa para contener la ausencia del objeto original. La mujer, puente hacia la unión, hacia la negación (le la separación, se emplea para comprender al sujeto masculino estable, unificado, negando su contingencia constitutiva. La relación del hombre con el objet a es la fantasía: en tanto que proyección de una carencia, la mujer, escribe Rose, funciona como un -síntoma para el hombre. Al enfatizar el sometimiento de la mujer bajo la ley patriarcal, Lacan está poniendo de manifiesto la dependencia de la autoridad masculina respecto de dicha condición negativa. Y al mostrar la arbitrariedad de su asunción, basada en un valor «aparente» o visible, está señalando su naturaleza infundada, ya que la mujer sólo puede definirse negativamente, sólo puede elevarse a la verdad y hacer de soporte de la carga de la fantasía masculina, cuando esta rígida oposición ha fijado los términos de la identidad sexual. Como tal, la mujer se convierte en el objeto mistificado, el Otro mítico, una esencia opuesta al producto material del lenguaje. Sin embargo, dada la arbitraria construcción de la identidad sexual, dada la red intersubjetiva sobre la que descansa y dada la incapacidad generalizada del falo, cualquier ser hablante, sin tener en cuenta su sexo, tiene derecho a asumir el falo, a situarse en cualquiera de los dos lados de su divisoria. En tanto que sujeto en proceso, en el lenguaje, la mujer es libre para ir a contracorriente de la anatomía y, con ella, de las pretensiones de una esencia femenina, liberando su yo de los términos fijos de la identidad mediante el reconocimiento de su producción textual. Y frente a esta movilidad Lacan «sitúa» la hipóstasis de la cultura falocéntrica occidental, con sus «efectos» opresivos y avasalladores, a la que califica de fraude. Numerosos artistas han asumido el proyecto de Lacan como una exhortación a la «desfalificación», a asumir críticamente el falo con el objeto de desgastar sus poderes poniendo de manifiesto el privilegio arbitrario sobre el que descansan. Esta práctica se basa en la asunción de una posición teórica tradicionalmente negada a las mujeres en la sociedad occidental; debe advertirse, no obstante, que algunos de sus seguidores son varones, conscientes del papel que juega su propia sexualidad en las relaciones entre representación y poder. Los cuatro artistas a los que me referiré a continuación, son sólo una muestra de todos los que están comprometidos en la exploración de las áreas deliberadamente ocultas que existen en el terreno de la subjetividad. Dada su amplitud teórica, su complejidad textual y la exhaustividad de su análisis, el Post Partum Document (1973-1979) de Mary Kelly resulta esencial. Se trata de un informe multimedia dividido en seis secciones y 135 partes sobre los primeros seis años de la relación madre-hijo. La obra, cuya materia principal es el propio hijo de la artista, comienza con el nacimiento del bebé y termina con su inscripción en el orden humano; entre medias, va bosquejando los procesos de formación del lenguaje, del yo, y de la posición sexual tal como están definidos en la sociedad patriarcal. En su ordenada disposición de tablas de alimentación y pañales, chaquetitas de bebé, diarios y marcas de palabras, el Document podría considerarse un informe sencillo, pero obsesivo, del desarrollo del niño- Sin embargo, las notas teóricas de Kelly y el lugar que asigna a las fantasías maternas lo instalan en otro contexto, al argumentar en favor de la maternidad como un momento específico de la feminidad construido en el interior de los procesos sociales". A lo largo de las seis partes, las asociaciones de la madre y el niño, las posiciones sociales y psíquicas que ocupan, van cambiando a través de la estructura de la relación que los une, en modelos recíprocos de acuerdo con factores internos y externos. De ahí que los distintos estadios del Document tracen el mapa de la constitución de la identidad femenina a través de los diversos momentos del desarrollo del niño: de la misma manera que lo que se muestra del niño es su formación social, su ubicación en el interior de la red humana por medio de procesos decisivos de adquisición del lenguaje, también la forma en que Kelly se ocupa de sí misma sugiere que tampoco la subjetividad femenina puede ser entendida al margen del contexto intersubjetivo de su formación. La decisión de Kelly de no emplear representaciones directas del cuerpo de la mujer sirve a un doble propósito: por una parte, constituye una protesta contra la utilización del cuerpo como un objeto y contra su apropiación por parte de la doctrina sexista de la feminidad esencial. Por otra, trata de localizar la feminidad en el ámbito del deseo, que se va liberando gradualmente a través de una serie de catexis psíquicas. La mirada de representaciones verbales y visuales -los trozos de edredón, los moldes de las pies y las manos del niño, las chaquetitas de bebé y las muestras de garabatos infantiles- funcionan como emblemas del deseo de la madre; en combinación con el discurso analítico, trazan y elucidan el flujo cambiante de plenitud, parto y pérdida que incluye la relación maternal con el niño. De hecho, el Document localiza la feminidad materna en el placer narcisista de identificación con el niño, una identificación que, a través del falo, sirve para suplementar su lugar negativo. La experiencia de «tener el falo» corresponde al orden de lo Imaginario y es fruto del reconocimiento erróneo del niño como algo perteneciente al cuerpo de la madre. La necesidad última de división, requerida tanto por los procesos de maduración del niño como por la prohibición edípica que imponen el Padre y la Ley, quiebra esta fantasía de unión. La relación se vuelve inestable y aparecen dificultades ocasionadas por la incapacidad de la madre para aceptar al niño como un «todo», como algo a-parte, y no como una parte de ella misma. Para la madre, la pérdida del niño representa la renuncia a la plenitud y la reafirmación de su propia carencia, por lo que tratará de compensar esta pérdida sustituyendo al objeto Imaginario por una variedad de emblemas del deseo. En un criptograma de la feminidad maternal, Kelly reescribe el diagrama de Lacan S/s como ¿Qué quieres?/s, instalando a la madre en la posición de ese Otro que posee el privilegio de responder a las demandas del niño. Tal como Kelly advierte en sus anotaciones, esta fórmula es un síntoma del deseo de la madre de seguir siendo el Otro Omnipotente del período pre-edípico; la dependencia respecto del Significante se abandona gradualmente en las tres primeras secciones del Document que exploran la separación post-partum tal como la describe Lacan`. El final del período de lactancia materna, por ejemplo, queda documentado por los análisis (le muestras fecales, que van midiendo el incremento gradual de la ingestión de alimento sólido. La segunda parte atraviesa el abandono de la holofrase, cuando el discurso temprano, intersubjetivo, inherentemente dependiente, en el que la madre completa e interpreta las declaraciones de una sola palabra del niño, deja paso a la formación de un discurso modelado de manera independiente. La separación física (el abandono (le la díada) queda documentado en la tercera parte, primero mediante la intervención del padre, más tarde, con los primeros días del niño en la guardería. Las tres partes conforman una secuencia interrelacionada de divisiones que abarcan la sexualidad, la representación y el lenguaje. El abandono de la holofrase, por ejemplo, culmina en la declaración grabada de una frase completa del niño, «mira al nene (mirándose en el espejo)», que señala el final de su identificación imaginaria con la madre. Como ha advertido Margaret lverson, la formación de un ego independiente en esta fase implica una serie triple de identificaciones con otro -la fase del espejo, el lenguaje de otro y el padre- que se expresa en el deseo del niño (varón) de ocupar el lugar de su padre". Todos estos signos van marcando el proceso de diferenciación del niño. Todos ellos pueden percibirse como amenazas para la identificación narcisista de la madre. La documentación restante abarca la progresiva exteriorización del niño, así como la pérdida recíproca, y la sublimación de la pérdida, por parte del otro. Este proceso culmina en la sexta parte, que recoge los esfuerzos del niño para aprender a leer y escribir, y finaliza con la escritura de su propio nombre, que marca su adquisición del lenguaje y su conciencia del lugar que le corresponde dentro del orden simbólico. En esta parte final, la madre y el niño reciben sus posesiones definitivas en un marco de relaciones sociales, más que psíquicas, un contexto marcado por la completud y la pérdida definitiva. Según Lacan, la situación materna consiste en una reactivación de la experiencia infantil (le la castración; constituye una suerte de repetición del itinerario femenino a través del momento edípico y a través del reconocimiento de su posición negativa. De ahí que el trabajo de Kelly muestre los cambios psíquicos a través del lenguaje y la representación, haciendo fracasar así la supuesta fijeza de la identidad. Sin embargo, lo más importante de todo este proceso es lo que el Document aporta en relación a la naturaleza y la función de la representación. Según la teoría psicoanalítica, el fetiche es ni¡ objeto, sustituto, empleado para negar -y con ello reconocer- el hecho de la castración de la mujer. Concebido habitualmente como una práctica típicamente masculina, el fetichismo aparece aquí como un proyecto femenino, ya que los moldes de las manos, los jirones de edredón y las marcas de palabras representan un intento de negar, por medio de catexis psíquicas, la pérdida del niño-falo. Los objetos sustitutos intervienen como un esfuerzo por suturar la pérdida, para contener o apaciguar psicológicamente la ansiedad de la castración. Con todo, Kelly sitúa esta práctica en un contexto mucho más amplio al defender la naturaleza fetichista de toda representación, que se basa en la inevitable escisión entre sujeto y objeto. Y puesto que es por medio de estas representaciones como el niño y la madre reciben sus posiciones -la madre su posición definitiva (le carencia, lo que el Document nos presenta es una analogía con los procesos de representación, por medio de, los que se, asigna una posición social a los sujetos individuales". Aunque los primeros documentos describen la situación psíquica de la madre a través de las relaciones familiares y muestran su fundamentación en la estructura inconsciente de la fantasía, las notas a pie de página de la parte sexta exponen la construcción de la madre a través de instituciones y discursos sociales -por medio de malos colegios, problemas de vivienda, o cuestiones de economía y salud que definen sus responsabilidades como madre- En la parte analítica de la obra de Kelly, hay una argumentación muy interesante acerca de la construcción social de la subjetividad que conlleva una brillante acusación en contra de los discursos que postulan una feminidad esencial. Debemos situar la práctica de Kelly en la historia del movimiento de las mujeres, en el momento específico de mediados de los setenta en el que las feministas británicas se volvieron hacia el psicoanálisis. De forma parecida, también la formación histórica de la obra de Victor Burgin se explica a partir de las prácticas conceptualista y postconceptualista, por un lado, Y de los debates centrados en torno a lugar del sujeto individual en la representación que ocupaban las revistas de cine Inglesas, por el otro. Aunque a mediados de los setenta Burgin se dedicó a la crítica de las relaciones de clase y de las estructuras Ideológicas, esta actividad se ha ido «desplazando» en época más reciente hacia el terreno de la sexualidad y hacia la investigación de las relaciones que existen entre sexualidad y poder`. Su proyecto representa un análisis muy amplio, construido a través del estudio de la práctica fotográfica, del papel de las estructuras psíquicas en la formación de la realidad cotidiana y de la función particular que desempeña la fotografía como aparato ideológico fundamental. Hay (los elementos de especial relevancia en este estudio: el primero, el nivel que alcanza la infiltración de la memoria, la fantasía y otras operaciones primarias, en el acto de mirar, y el modo en que estas operaciones definen la dimensión discursiva de este acto; el segundo, el modo en que el propio aparato fotográfico refleja estructuras inconscientes de fascinación, construyendo y reforzando así al sujeto en una posición masculina. Aparece así, implícita en estas prácticas, una impugnación de la neutralidad de la representación, una exposición de cómo la «voz codificada como masculina de la opresión sexual [es] el arquetipo de todos los discursos opresores», que se inscriben en la práctica significante que impera en nuestra sociedad. En efecto, el trabajo de Burgin se dirige en contra de una concepción de carácter íntimamente formalista en virtud de la cual la práctica fotográfica sería un medio «puramente visual» y la fotografía un reflejo transparente de su tema u objeto. Estas concepciones suministran el marco del discurso de-la neutralidad fotográfica, basado en la adecuación de imagen y sentido; frente a este, Burgin entiende la imagen como forma discursiva cuya «lectura» emite, envuelve y engrana de diversas maneras «textos» psíquicos, sociales e institucionales. El punto de apoyo de este enfoque lo constituye la relevancia que se otorga a la producción de sentido y a la relación de la fotografía con el lenguaje: «... incluso cuando se contempla una fotografía a la que no acompaña ninguna inscripción», señalaba Burgin en una entrevista recientemente publicada, <siempre hay un texto que se abre camino -de forma fragmentaria, en la mente, por asociación. Los procesos mentales intercambian imágenes por palabras y palabras por imágenes... »38, combinándose con registros latentes de la fantasía, de forma que amplifican y transforman la «forma visual». Las fotos se aprehenden por medio del lenguaje, ya sea por medio de las operaciones radiculares por las que hacemos que las imágenes «tengan sentido», o por medio de trayectorias inconscientes, más complicadas, que inevitablemente, conducen al establecimiento de alguna conexión. Esta naturaleza « escripto -visual » define la fotografía según su uso social", al margen de las constricciones visuales o formales que caracterizan su práctica artística. Lo que con todo esto se pretende indicar, es que el sentido no es algo que pueda localizarse dentro de la imagen, como si fuera una característica preexistente o expresa, sino que es algo que se desplaza continuamente hasta un tejido intertextual cuyas elaboraciones son comparables a los mecanismos de los sueños. Freud describía el sueño como un jeroglífico, en el que las operaciones de condensación y desplazamiento, de consideración de la representación y segundo examen, aseguraban que las formas inconscientes inscritas en los elementos visuales podían ser descifradas. A partir de la lacónica estructura de los elementos manifiestos, se despliegan cadenas de asociaciones y referencias fluctuantes que «se diseminan [ ... ] por la intrincada red del mundo de nuestros pensamientos: consciencia, ensoñaciones subliminales, pensamiento preconsciente, el inconsciente -el camino de la fantasía» (Burgin). Es este el contexto en el que Burgin emplea imágenes en blanco y negro -que acentúan la índole legible de la fotografía- y dispone la imagen y la copia superpuesta en una relación desplazada o ex-céntrica. Esta relación oblicua participa de la utilización publicitaria o periodística de la fotografía y, al mismo tiempo, la critica; se trata de un uso en el que el texto verbal sirve para fijar o regular el sentido, de tal manera que la imagen se produce como realidad para el sujeto. La relación directa y redundante entre imagen y texto coloca al lector en una posición pasiva, en vez de activa, como consumidor -y no como productor- de sentido. Esta confirmación y este reforzamiento de las posiciones de sujeto ha hecho de la fotografía un instrumento primordial de la ideología, que colabora así en la imposición del orden de dominación. La estructura evasiva, intrínsecamente disyuntiva de los textos de Burgin hace que se establezca una intertextualidad productora de sentido, que insta al lector a intervenir activamente en la obra. Al negar el objeto fijo y autosuficiente que constituye la imagen fotográfica, Burgin rechaza también su complemento, el sujeto trascendental. Asimismo, afirma: «una imagen debe re-presentar, reactivar y reforzar los sentidos que componen esta red [psíquica] [ ... ] es el campo pre-constituido del discurso el que constituye aquí el "autor" sustancial: tanto la fotografía como el fotógrafo no son más que sus productos; y en el acto de ver, también lo es el espectador». Tanto el sentido como el sujeto se producen por medio de la representación, como función de las operaciones textuales: nos encontramos de nuevo con la cuestión, ya familiar, del sujeto como un efecto del significante. No obstante, si se pretende tomar en consideración la construcción de este sujeto, es preciso afrontar también el papel de cómplice que desempeña el propio sistema de representación en todo este proceso. La actividad vinculante por la que el sujeto queda ligado al discurso en un momento de identificación está siempre implícita en el sistema técnico como una condición previa de su eficacia. Y el proyecto de Burgin no sólo investiga los medios a través de los cuales el discurso de la fotografía y su aparato representacional, la cámara, construyen al sujeto, sino también la específica forma de subjetividad que de ello resulta. Una ojeada superficial es suficiente para advertir que se trata del tema central, singular y unificado del discurso humanista, que se sitúa en una posición de dominación o de control sobre la escena representada. Basada en la camera obscura del Renacimiento, la representación fotográfica implica simultáneamente una escena o un objeto enmarcado y un punto de vista determinante: a través de un «engaño sistemático», la perspectiva unidireccional de la lente «dispone toda la información según ciertas leyes de proyección que sitúan al sujeto, como punto geométrico de origen de la escena, en una relación imaginaria con el espacio real» (las cursivas son mías). La escena emana desde (y vuelve hacia) esta posición determinante que ocupa la cámara y que el espectador adopta en el acto de mirar. Es la transparencia atribuida al medio la que confiere la ilusión de naturaleza, borrando la fabricación de la imagen bajo una apariencia de objetividad. De ahí que Burgin pueda establecer que «el sistema de perspectiva de la representación representa, ante todo, una mirada»41, que implica un sujeto y un otro reificado. Al igual que ocurre en la relación entre el que mira y este objeto, también su relación con la ideología se establece de manera similar, ya que este sujeto, en tanto que producto histórico, está íntimamente ligado con la ideología y el desarrollo del capitalismo. El sentido de individualidad determinante, de sujeto que domina a través de aparatos tecnológicos, legales y sociales, moldea la aproximación capitalista a la naturaleza y, tras ésta, a la humanidad. Por lo tanto, no resulta sorprendente hallar este sistema de perspectiva inscrito en el interior de los mismos aparatos reproductivos -la fotografía y el cine- que coinciden con y apoyan a la ideología del capitalismo. Tal como observa Laura Mulvey, la cámara es un medio que produce la «ilusión de un espacio renacentista», sometiéndolo así a la mirada masculina determinante y a «una ideología de la representación que gira en torno a la percepción del sujeto»42. Sin embargo, para encontrar la clave de esta eficacia, de la preponderancia social de las modalidades reificadoras de dominación, hay que remontarse más atrás, a las estructuras psíquicas de la fascinación. El acto de mirar, nos dice Freud, no es neutro; está siempre implicado en un sistema de control. Freud consideraba los placeres sexuales de la mirada como un impulso independiente, la escopofilia, que asume tanto formas activas como pasivas. En Una teoría sexual, estudió la coexistencia y alternancia de estas formas en los niños, así como el predominio social de una de ellas. Así, mientras el voyeurismo denota el placer experimentado al enfrentarse a otro -al someter al otro a una mirada distanciada y determinante, el deseo de ser simultáneamente objeto y sujeto de la mirada es lo que caracteriza el exhibicionismo. Lo que constituye o diferencia el impulso es el modo en que el sujeto se ubica a sí mismo en el seno de su itinerario. Estas implicaciones psíquicas pueden hallarse en los análisis de Lacan, que distingue entre el movimiento narcisista de la fase del espejo, que consiste en la catexis erótica de la propia imagen unificada, y el impulso inherentemente sádico del voyeur. No obstante, ambas prácticas están conectadas por su función imaginaria común de repeler o soslayar la carencia por medio de la catexis de la auto-coherencia; en este sentido, puede considerarse que ambas cumplen una función inherentemente fetichista. La conformación social de lo escópico se hace patente en los regímenes de especularidad que la ideología refuerza; podemos advertir, por ejemplo, las dimensiones narcisistas con las que cuenta el consumo, que invocan una imagen ideal a través de la adquisición de objetos Y se aprovechan del brillo de las superficies fotográficas, que funciona como eco de la fascinación estructural del espejo. Por otro lado, también es posible apreciar cómo el orden dominante otorga cierto poder a una ideología del espectáculo en virtud de la cual una parte de la sociedad se representa a sí misma ante la otra, reforzando así la dominación de clase`. Según la división del trabajo que impera en nuestra sociedad, serán las mujeres quienes asuman esta posición de «otredad»; las estructuras del mirar y del ser mirado, junto con la conservación y satisfacción del ego que las acompañan, se corresponderán con la diferencia sexual. La construcción de estas estructuras en y por medio de la representación está bien documentada en los estudios sobre el cine, en los que se pone de manifiesto cómo la mirada masculina, inscrita a través de estereotipos y estrellas del espectáculo, y la díada formada por una mujer silenciosa y un varón activo, articulan a la mujer como espectáculo, como imagen, como escritura del deseo masculino. Sin embargo, el espectro que cubren estas estructuras es muchísimo más amplio. A través de la publicidad y la fotografía del mundo de la moda, a través del fotoperiodismo, a través también de las instituciones del arte y de las normas de urbanidad, circula insistentemente un mismo patrón, la inscripción cultural de las posiciones del sujeto. John Berger, al describir la im-posición de la mirada masculina, escribía: «Los hombres actúan mientras que las mujeres aparecen» ". Este desahucio de la mujer espectadora tiene su paralelo en la exclusión de la mujer del lenguaje. A lo largo de todo el espectro social, pues, se ha construido una serie de oposiciones entre sujeto y objeto, observador y observado, poder y opresión, hablante y hablado. Burgin es perfectamente consciente de la complicidad de la cámara en esta representación negativa de la mujer, lo cual resulta evidente en su Olympia (1982), una de cuyas imágenes repite, en un juego interno, el conocido diagrama lacaniano de la designación social de la diferencia. De las dos puertas de los cuartos de baño sexualmente marcadas, la de las mujeres aparece abierta para mostrar al fotógrafo con su cámara reflejado en un espejo, otorgando al aparato fotográfico los atributos del voyeurismo. El brillo del espejo juega con el potencial narcisista inherente a las fotos, así como su encuadre reitera la función autorizadora que poseen; la puerta abierta indica la apertura de la mujer, en una sociedad patriarcal, a la penetración y al sometimiento a la mirada masculina. Una serie de referencias inscribe esta posición en la literatura y en la pintura: en una de ellas, Burgin se, apropia de un detalle de la Olimpia de Manet, indicando la utilización del desnudo femenino como un objeto que está ahí para ser observado y poseído: en otra, la alusión es a la muñeca mecánica Y al voyeur de El hombre de arena, de Hoffmann, tal como lo estudia Freud. Así pues, Olympia afronta la cuestión del papel que desempeña la mujer bajo el orden falocéntrico, y a través de sus aparatos técnicos, en el afianzamiento de la unidad masculina. Burgin ha sacado abundante partido de esta ecuación establecida entre la vigilancia y el impulso sádico del voyeur. En Grenoble (1981), el texto fotografiado que aparece en una de las imágenes describe esta sujeción, al igual que la asunción masoquista por parte de la mujer de la posición masculina: <en las grandes fábricas las costureras estaban bajo vigilancia. La supervisora y el ruido impedían tanto las canciones como la conversación» (la cursiva es mía). Una serie anterior, Zoo 78, mostraba esta vigilancia de las mujeres como «la forma más visible y socialmente sancionada de esa vigilancia más encubierta de la sociedad en general, que se ejerce a través de los organismos del Estado». Zoo, or letters not about love de SchIovski, escrito en Berlín en los años veinte, suministra las referencias textuales apropiadas para los trabajos que contraponen el Berlín dividido actual y la ciudad sexualmente cargada de antes de la guerra. Ambos títulos evocan una zona del centro de Berlín llamada «Zoo» debido al Zoologischer Garten, (que hoy se encuentra rodeada por burdeles y locales de peep-show y tangencial al Muro, una edificación jalonada por las mirillas de vigilancia. La fotografía de la izquierda en Zoo IV «cita / exhibe» una mujer desnuda en una plataforma giratoria, rodeada de cabinas desde las que se la puede observar; el texto que la acompaña contiene una descripción de Foucault de una prisión panóptica-. De esta forma Burgin se hace cargo de las implicaciones sexualmente satisfactorias y dominantes de la mirada, «enfocando» a la mujer, objeto central de las miradas en el capitalismo, como arquetipo de la opresión (masculina). Con todo, el papel de la mirada en la circulación del deseo también se afronta en la fotografía que se encuentra a la derecha, y que muestra un cuadro enmarcado de la Puerta de Brandenburgo, símbolo del Berlín no dividido de antes de la guerra. En tanto que imagen inscrita con fuerza en el imaginario popular, la puerta funciona como objeto perdido; de ahí que su imagen sirva de fetiche, que valga para conmemorar, y para negar, la división política. Los encuadres y el tipo de disposición que emplea Burgin vinculan esta fantasía de compleción a su complemento sexual, puesto que las aperturas de las cabinas y del muro, la perspectiva de ojo de cerradura y los elementos internos repetidos en ambas imágenes muestran cómo la mujer y la puerta desempeñan papeles similares en la sexualidad y en la política. Mediante un proceso de analogía, pues, Buron desipa a la mujer como objeto de deseo, un objeto de fantasía que sirve para suturar la rasgadura, para completar la carencia de la subjetividad masculina. También Silvia Kolbowski se ha ocupado de la producción cultural de posiciones del sujeto. Sus apropiaciones y manipulaciones de imágenes de los medios de comunicación, la mayor parte extraídas de la fotografía del mundo de la moda, colocan en primer plano, en una lectura crítica, la construcción y el reforzamiento cotidianos de la sexualidad a través de los «modelos> sexuales de la sociedad. La supuesta inmediatez de la imagen -su «naturalidad” o «apariencia de realidad»- aparece contrarrestada por las estrategias mediadoras subyacentes, que apuntan hacia las mediaciones de la ideología y las estructuras psíquicas inconscientes. Construidos por medio de secuencias de imágenes discretas, pero relacionadas, los juegos de Kolbowski con las imágenes constituyen una suerte de analogía del juego verbal y muestran una fundamentación común en el lenguaje, una sujeción común a sus leyes arbitrarias. El cuerpo femenino, tal como aparece a lo largo de su obra, nunca es neutral, nunca es natural; está siempre delimitado, reclamado y figurado por medio del lenguaje, inscrito en un sistema de diferencias que define el orden masculino dominante. En la primera imagen de una serie que fragmenta el cuerpo femenino (Ato del Pleasure), la asignación y establecimiento de posiciones dentro del contexto del mirar, mostrando a la mujer sujeta a la mirada determinante masculina. La mujer es mostrada, como escribió Lacan, para ser «inscrita en un orden de intercambio en el cual ella es el objeto del cambio», un orden que «literalmente la somete»; la conexión de la figura de la mujer con la condición de ser-mirada, funciona así como un índice de la ausencia de una subjetividad disponible para la mujer. Las distintas fotografías del mundo de la moda se reubican en este contexto analítico y, así, revelan el reforzamiento representacional común, naturalizado, de una condición sexual construida. De las siete imágenes que componen la serie, cinco de ellas muestran mujeres semi-ocultas, una de ellas tras una persiana, las demás, tras unos delicados encajes en forma de red. Las cuadrículas trazadas sobre esos rostros femeninos, definen sus superficies como la sede de ciertas operaciones ideológicas, mientras que el aspecto reticular, como de ventana, de la pantalla que vela a la mujer centra la atención sobre la condición de objeto de la mirada. Esta definición de la mujer dentro del terreno de la especularidad masculina se hace explícita en un plano único en el que aparece un hombre mirando fijamente a una mujer cuya visión está ocluida (velada) por unas gafas oscuras. El hecho de que esta mujer pueda recibir la mirada, pero no devolverla -que sea quien la soporta y no quien la origina- se hace patente en la manera en que sus ojos velados se dirigen fuera del marco, su mirada queda cortada por el encuadre o, en el caso de la sexta imagen, totalmente cegada, denotando así la mistificación de la mujer por parte del hombre. El encuadre significa aquí la autoridad del otro y desempeña la función de afianzar la coherencia masculina. La posición de dominancia se reafirma en la séptima imagen, en la que una mano de hombre roza la boca velada y sonriente de una mujer, invertida para dibujar una analogía entre la mirada femenina y la mujer hablada. En la obra de Kolbowski está implícito el que la mujer, dentro del orden patriarcal, no habla, sino que es mirada de diferentes maneras, imaginada y cosificada 45, de suerte que funciona como significante para su otro. Sin embargo, Kolbowski también da a entender que este voyeurismo se transforma, en el caso de la espectadora femenina de la fotografía del mundo de la moda, en narcisismo, en la medida en que la espectadora se identifica con el objeto de la mirada reflejando así el narcisismo constitutivo de la sexualidad femenina. Kolbowski se ha ocupado en otra parte de este deseo de convertirse en «la imagen que capta la mirada masculina»46 . En una serie sin título de 1983, elaborada también a partir de revistas de moda, los retratos de mujeres duplicadas en espejos aparecen cortados por imágenes que representan la división sexual. Esta escisión en el sujeto se elabora a la sombra del ego masculino, como resulta evidente a partir de las manos, sombras o pies (el sustituto típico del pene) masculinos que ocupan la periferia de la escena. Una foto aislada, que se repite, pero que también se suprime según una cierta pauta, muestra en la tercera imagen una división entre el vacío y la sombra masculina y, en la quinta, la sombra masculina aparece contrapuesta al rostro de una mujer con la cabeza inclinada hacia abajo y los ojos cerrados. Desde la primera a la última imagen resulta evidente que KoIbowski aborda el emplazamiento cultural de la mujer, que la confina a una posición de «sumisión», ya que en todas aparece una mujer marcada, verbalmente definida o, lo que es lo mismo, acotada por la perspectiva masculina. Lacan definía la relación de la mujer con el término fálico (y con la sexualidad en general) como una mascarada: es precisamente el proceso que, al construir la feminidad en referencia al signo masculino, asegura su falta de identidad, el que provoca un esfuerzo correspondiente por cubrir o disfrazar esa carencia fundamental. De esta manera, como se nos dice en The Meaning of the Pliallus, “la intervención de una "aparición" [ ... ] funciona como sustituto de la "posesión", de tal suerte que la protege por un lado y enmascara su carencia por el otro, produciendo así la completa conversión de las manifestaciones ideales o típicas del comportamiento de ambos sexos [ ... ] en una comedia». El deseo de la mujer de ser el falo, el significante del deseo del otro, la lleva a «refugiarse bajo esta máscara», con la «extraña consecuencia» de que «la propia exhibición viril aparece como femenina». De ahí que la ostentación, o la ubicación en un primer plano de la feminidad que lleva consigo el arreglarse o «disfrazarse» de objeto de la mirada masculina evoque, a través de su encubrimiento, la ausencia constitutiva de la mujer en el orden patriarcal. Las implicaciones de la mascarada como una representación del deseo masculino pueden apreciarse en la tercera obra de Kolbowski acerca de los objetos parciales, The Everything Chain (1982). En esta serie de fotografías dividida en tres partes que aborda la imaginería del pie, Kolbowski se enfrenta al modo en que el sujeto femenino se «arreglará» (s' appareiller) en función de lo que «hace que los cuerpos se emparejen» (s'appairer)". El retruécano de Lacan, que juega con los términos «apariencia», «aparato» y «emparejamiento» como función vital que subyace a la diferenciación, constituye la base del primer panel del tríptico en el que una gama de partes de mujer -dos pies, un cuello, una mano- aparecen decoradas, disfrazadas, o 4eminizadas» en general, por una cadena serpenteante. La serie de partes corporales indica la serie de objetos sustitutos a través (le los cuales circula el deseo en su catexis narcisista, así como la localización del origen del deseo en el (eternamente ausente) signo masculino. En este panel, pues, está implícito el modo en que el sentido se fija o se erige en el orden de lo simbólico. En el tercer panel, en cambio, este «ordenamiento» de la sexualidad aparece contrastado con su inestabilidad o deslizamiento perpetuo en el inconsciente -con el alejamiento simultáneo, en el seno del lenguaje, respecto de esas posiciones de coherencia que Lacan denomina significancia. Una serie de fotografías de moda muestra pies calzados con tacones altos que resbalan, bajo el borde de un vestido, o que tropiezan precariamente en la calle, a la sombra de pies masculinos. De ahí que los dos paneles de Kolbowski puedan ser considerados exponentes de la dimensión doble y «dificultosa» de la sexualidad en el interior del lenguaje -su construcción y reforzamiento por una parte y su continua evanescencia por la otra. Que el deseo, que opera por medio de una secuencia de-desplazamientos metonímicos, es siempre deseo masculino, se hace patente en el panel central: así como el deseo se desplaza a lo largo de la cadena significante de la mano hasta el cuello o el pie, en tanto que objetos sustitutos, así va trazando una senda desde la pierna «moldeada» hasta la pierna «esculpida» y hasta aquella que, finalmente, es « ansiada »". Estos objetos son sólo suplentes, significantes para el significante último, el falo, que, como afirma Lacan, «sólo puede desempeñar su papel cuando está velado», cuando aparece desplazado respecto de su objetivo original. La carta que aparece en la esquina inferior izquierda refuerza la impresión de que existe un sentido velado u oculto: «Había algo que ella ansiaba/esculpía; algo que arrojaba su hechizo sobre mí/ tenía un precio, aunque aún permanecía / mutilaba fuera de escena / oculto... Al aludir al falo, la carta expresa el discurso de la histérica, que rechaza la fijación de la diferencia y oscila entre posiciones masculinas y femeninas, amenazando con su heterogeneidad la homogeneidad del orden falocéntrico. Ella está hablando a través de su cuerpo / lenguaje del falo que <arroja> su hechizo, pero sólo al precio de la especificidad femenina, del sacrificio de la satisfacción; de aquello que, en su actividad «oculta» o velada, sirve para violar o mutilar a la mujer, excluida (censurada) por la doctrina falocéntrica. Y habla también de cómo se privilegia, a través de la concepción propia del orden masculino, lo «visto», de forma que la mujer queda definida como un agujero, algo incompleto, carente. El hecho de que se trata de un discurso femenino, que se plantea desde una posición inestable, queda claro gracias a la imagen de una mujer leyendo una carta que aparece en el tercer panel. Pero también puede entenderse como una repetición del precepto lacaniano de prestar atención a la materialidad del discurso -a la «letra» más que al «espíritu»- evitando las oposiciones fijas de la sexualidad de corte esencialista. De allí que la serie de Kolbowski exhorte a las mujeres a hacer frente a las estrategias representacionales que construyen la sexualidad, constituyendo a la mujer como una colección de sentidos, y a la violencia que conllevan. También Barbara Kruger apunta hacía la desfalificación, poniendo de manifiesto el obsceno privilegio de la autoridad masculina. Sus grandes obras fotográficas en blanco y negro, basadas en pósters, carteles de cine y distintas imágenes de anuncios, utilizan las convenciones gráficas y sociales en su propia contra para desenmascarar la estructura patriarcal que sostiene la opresión. En sus fotografías hay, implícitos, ciertos juegos con los códigos que operan tanto en las comunicaciones de masas como en las construcciones sociales, que pretenden quebrar lo que, a través de la fotografía, había sido naturalizado como un sentido estable, como una verdad. El tono acusatorio de los textos superpuestos sobre las imágenes actúa como un corrosivo sobre los modos de identificación establecidos por el discurso dominante, desafiando la construcción del sujeto masculino unitario y permitiendo una nueva toma (le posición de la subjetividad femenina. De ahí que el proyecto de Kruger pueda verse como parte de un frente común en contra de las convenciones institucionalizadas que proponen la subjetividad masculina como la única posición disponible y colaboran en el control de la sexualidad de las mujeres por medio de su reducción a modelos patriarcales. Elaboremos una breve descripción: todas las obras de Kruger emplean imágenes apropiadas de distintas fuentes de los medios de comunicación, imágenes que han sido retocadas y también ampliadas hasta adquirir unas dimensiones amenazadoras. El blanco y negro, junto con su calidad uniforme, acentúan su funcionamiento como textos que han de ser leídos, de manera que dan fe, de un modo parecido al de Burgin, -de la naturaleza lingüística de la representación. Las imágenes muestran mujeres «expuestas» según las manidas convenciones de la representación popular -como icono, como espectáculo, como “la silenciosa figura estereotipada que fija la mirada masculina”. La figura de la mujer aparece aquí como una construcción del «otro» social; lo que late en estas formas estáticas y aletargadas, a menudo dotadas de un glamour adecuado a la «feminidad de la moda», es la fetichización de la mujer en orden a aplacar la castración, y el papel de las fantasías masculinas en la formación de un ideal femenino. Los textos superpuestos sobre las imágenes articulan, con letras llamativas, una exhortación femenina que opone un «nosotras» femenino a un «tú» masculino (en frases como «no vamos a hacer de naturaleza frente a tu cultura», «has construido la categoría de persona desaparecida», «tu mirada abofetea mi rostro») y que desbarata los placeres masculinos del voyeurismo. Marcos rojos rodean los perímetros gráficos, operando como dispositivos halagadores para seducir al espectador y atraerlo a las profundidades acusadamente problemáticas y para delimitar el terreno de la imagen autorizada (o no autorizada). En estos dispositivos formales hay implícito un «diseño» estratégico orientado a construir, deconstruir y subvertir simultáneamente la posición asignada a la mujer en el patriarcado. El uso de estereotipos por parte de Kruger pretende sacar a la luz las prácticas mediante las cuales la ideología fija la producción de sentido, reduciendo su pluralidad a un número limitado de significados, que funcionan como equivalentes de la verdad dentro de la economía social. Se trata de un proceso partidista que refleja los intereses de la sociedad patriarcal, como evidencia el modo en que las imágenes dirigen y refuerzan el comportamiento; en este sentido, Kruger argumentará que esta relación con el lenguaje específica de uno de los géneros es la estructura principal de dominación de¡ patriarcado, y desempeña la función (como había dicho Freud) de poner a la mujer en su sitio. Todas las obras están estructuradas por oposiciones bimembres -nosotras / tú, naturaleza / cultura, pasividad / actividad, tendidas / de pie- que repiten, hasta quebrarlas, las operaciones que construyen a la mujer como otro. La eficacia naturalizadora de los medios de comunicación se une aquí a la seducción especular de la foto con su garantía de autocoherencia, de identificación masculina. Sin embargo, la crítica de Kruger de las convenciones significantes está modelada fundamentalmente a partir de la teoría cinematográfica. En el cine, las dos instancias principales de perspectiva dominadora son el voyeurismo y la voz autoritaria del narrador. La voz en off masculina da cuenta de una posición ventajosa en el espectáculo, una posición que, en la publicidad, ocupa el texto típicamente masculino o la imitación femenina de la perspectiva del varón. El lenguaje sirve para regular la posición del espectador a través de una autoridad o un conocimiento descorporeizados, al igual que sirve para anclar y estabilizar el significado, ligando la imagen al texto. El uso que hace Kruger de la voz femenina está instigado por la ausencia en el cine (y en otros medios) de una voz femenina que analice, refleje o asuma una relación activa con la narración. El tono enérgico y hostil de su obra contrarresta la falsa transparencia del código masculino. La disparidad existente entre el texto y la verbafización masculina de la imagen quiebra el proceso de identificación, hinca una cuña entre la imagen y el referente, y hace que fracase la clausura del sentido. Así pues, se trata de un rechazo de la sutura, que abre grietas por las que es posible introducirse en la ideología dominante; que sirve para desancorar la unidad de la perspectiva masculina y posibilitar la proliferación de sentidos, ninguno de los cuales estará subjetivamente centrado. Así, en la distancia entre imagen y texto, entre el objeto fantaseado y la voz agresiva y contradictoria, se abre un claro en el que se hace posible participar de una subjetividad femenina, durante tanto tiempo rechazada por su condición sometida. La práctica disyuntiva de Kruger es, en el registro de la sexualidad, análoga a las operaciones brechtianas. Los medios de representación se ponen en un primer plano con el objeto de desbaratar la ilusión naturalizada del significante y, así, mostrar los intereses particulares sobre los que descansa su autoridad y su poder. No obstante, el modo en que Kruger emplea el lenguaje literal denota su atención a la construcción social de toda identidad. Sus manipulaciones pronominales ponen de manifiesto que no existe ningún yo básico" o identidad fija, sino sólo una construcción en proceso. La <posición» es siempre un efecto del lenguaje, que se produce en una red intersubjetiva -a través de las determinaciones que ponen el «yo» en contra del «tú», el «nosotros» en contra del «ellos», o construyen un yo en relación a un otro. Estas oscilaciones indican la evanescencia del sujeto, sus continuas reubicaciones y reestructuraciones en el proceso de significación. Tanto en la obra de Kruger como en la de otros artistas, apuntan a la cuestión de la movilidad del sujeto en el interior de esas miríadas de representaciones, basadas en, pero no idénticas, al lenguaje, que constituyen lo que tenemos por realidad. Es en esa movilidad donde reside la esperanza de un contralenguaje que actúe en contra del constrictivo anquilosamiento del lenguaje. (Las notas en el texto en copistería) * (PARACHUTE, Otoño, 1983), en AA.VV., Arte después de la modernidad, (ed. Brian Wallis), Editorial Akal, Madrid, 2001.