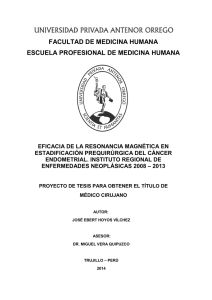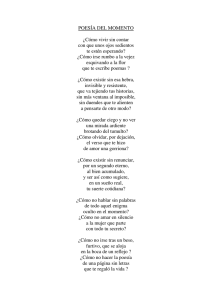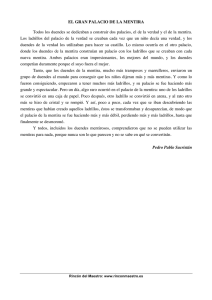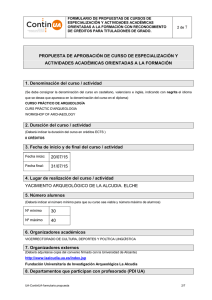abuela santa ana
Anuncio

ABUELA SANTA ANA T odos los sueños de mi infancia están arrullados por cuentos muy criollos, de gracia socarrona o de dramatismo fantástico. Feliciana, mi negra aya, y mamá, se repartían la amorosa tarea de contar a la insaciable, historias de animales conversadores y de fantasmas vagabundos. No sé cuáles prefería. Fui dueña de un mundo plácido, extraordinario y escalofriante en el que filosofaban las pequeñas bestias silvestres y hacían de jueces y vengadores los aparecidos sin paz en sus sepulcros. Feli era la narradora de esas leyendas que me bañaban en el gustoso frío del miedo, y que yo ocultaba a mi madre para no perder la fortuna de escucharlas. Ella, por su parte, me contaba las andanzas y aventuras de los animales del campo, recogiendo preciosas tradiciones ya casi perdidas. De este modo aprendí a querer a esos burritos peludos, grises y blandos como de algodón, veinte veces tataranietos de aquel que llevó a Egipto la Sagrada Familia y al cual San José azuzaba con un florido vástago de la flor que lleva su nombre; así supe de la astucia del zorro que se hace el muerto para burlar al león, su juez, que le exige severas cuentas de sus fechorías innumerables; palpité de ternura por los amores del ratón Pérez con la hormiga Jacinta, viuda inconsolable del glotón que encontró la muerte en la olla del puchero, atraído falazmente por la irresistible fragancia del tocino, y conocí también la bondad de la comadreja que le llevó a la Virgen María una gallina gorda para su caldo de recién parida, por lo que la celeste señora le bendijo el vientre, dándole el privilegio de poder transportar, al abrigo de la propia piel, a los hijuelos nacidos de sus entrañas. En el mundo de los niños, las bestias tienen una importancia fraterna. No puede faltarles el entendimiento ni la palabra, razonan y dialogan, son buenas o malas como los hombres, pero les llevan la ventaja de mantener estrechas relaciones con seres fantásticos que son sus útiles amigos y a veces les hacen partícipes de su poderío. Así, desde que tenía cuatro años, yo sé que los duendes defienden a los pájaros de los ataques de las víboras que van a saquearles el nido. Cuando alguna perversa crucera demuestra torcida intención hacia una familia colombina, por ejemplo, los enanitos que duermen dentro del fresco corazón de las lechugas, van a darles el aviso: –Huya usted con sus pichones, Garganta de Plata. Por ahí anda “la enemiga negra” rondándole la casa. 1 Y si la madre no puede emigrar con la cría, aún implume, ellos forman alrededor del nido, un cordón defensivo. La mala pécora, chasqueando con rabia la cola, se va silbando amenazas, pero no se atreve a volver, porque esos hombrecitos más pequeños que mi dedal, podrían hacerle pasar un desagradable momento de batalla. Ya una lejana ascendiente suya perdió los colmillos, es decir, sus armas y su fuerza, pretendiendo morder el cuerpecito duro como el hierro de un duende que montaba la guardia junto a la prolija media de un boyero. Y por siempre la especie ha de recordar la lección dura y eficaz. ¡Cuánto, cuánto aprendí entonces que no sabía leer en los libros ni en la vida! Feliciana, analfabeta y cándida, era una gran maestra. Ella dio magníficas clases de fantasía a mi imaginación: –Feli, ¿los bichitos de luz llevan colgada en la cola una lamparita que se prende y se apaga? –Pois sí, Susana. O Niño Jesús dioles candelas para que alumbraran ó camino de bobó Santa Ana, cuando iba ó visitarlo de noite, á escondidas dos mamelucos de Herodes. Desde entonces no cacé más luciérnagas para guardarlas dentro de frascos transparentes y darme la ilusión de poseer un trozo de cielo estrellado dentro de mi cuarto, después que mi madre, apagando de un soplo la lámpara, me decía con su voz de terciopelo: –Hasta mañanita, Susana. Que la Virgen María te arrope en su manto y que el Ángel de la Guarda cuide bien tu sueño. No, nunca más apresé bichitos de luz. ¿Cómo iba a dejar sin sus candelas a la Señora Santa Ana? Se perdería en el camino y acaso la apresasen los mamelucos (versión de Feliciana), del terrible tetrarca de Galilea. Mi hijo heredó ese respeto por las luciérnagas. Abuela Santa Ana puede estar segura de que ya nunca ninguno de mi raza la dejará a oscuras en sus nocturnas visitas al divino nieto. La gente de nuestros campos siempre la ven cruzar por sus sembrados (señal infalible de buenas cosechas), con las manos llenas de manzanas o naranjas para Jesusito. Delante suyo van los gusanos de luz aclarándole las sombras. Yo también la vi. La vio mi hijo, cuando empezó a gustar el encanto de los cuentos, llenos de sucesos maravillosos tan ciertos como el sol. Han de verla mis nietos, todos los niños de mi sangre. Como Abraham, sueño ya con los que en mí han de tener su raíz. Fundo una familia en la que las tradiciones han de ser amadas y cultivadas como parte de la riqueza doméstica. En el descendiente que a los cinco años no crea en los duendes y los encantadores, en los animales que hablan y las cosas 2 secretamente animadas por un espíritu como el suyo, apenas estará mi sangre. Mis descendientes de edad no mayor que el número de los dedos de la mano con que trazo estas palabras, para que los reconozca mi sombra, han de ser amigos y hasta compadres, del buey que calentó con su aliento al sagrado niño del portal de Belén, del perro ovejero que defiende del diablo, con disfraz de lobo, al rebaño confiado a su custodia, de las golondrinas que con el pico fueron quitando a Cristo la corona de espinas de la frente; del chingolo que le avisa al labrador cuando viene el viento, o cuando anda cerquita la lluvia. Y aun del ñandú tonto que esconde la pequeña cabeza entre los pastos, creyendo así despistar a los cazadores; de la vaquita Victoria; del Juan Grande presumido con sus medias rojas; de las garzas viajeras que hacen visitas a la luna; de la perdiz rabona y silbadora, de la mulita que sabe enternecer a sus verdugos pidiendo perdón con las manos juntas; del venadito, lleno de gracia, y del tero despistador. De todo ese mundo fresco, cándido, encantador y puro, que ilumina la infancia y que nos da lo fabuloso cuando lo necesitamos tanto como nuestro tazón de leche en el desayuno y el diario y bendito pan de corteza crujiente y dorada. Los animales son nuestros aliados perfectos. Tilo, mi perro, está aún en mi corazón, después de más de treinta años en que el polvo de su cuerpo vestido de pelo amarillo se mezcló a la madre tierra de Cerro Largo. Mi gato Alí sigue viviendo en mi recuerdo, con su gola gris y su hocico de seda rosa. Y el caballo tubiano de mi padre, que todas las noches galopaba hasta el cielo para traer en su lomo al guardián de Dios que cuidaría mi sueño, perdura en mi gratitud como en la época angélica en que me hacía tan señalado servicio. Para los de mi amor y de mi sangre, para los hijos de mi hijo, y Stelio, mi ahijado, existirán los animales que hablan y la fábula los mecerá en sus rodillas como una buena nodriza, narradora de historias tiernas e invocadora de duendes amigos y de bestezuelas sentenciosas y amables. Juana de Ibarbourou (1892 – 1979) Extraído de: “Chico Carlo” (1944) 3