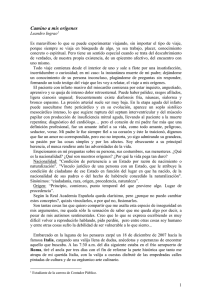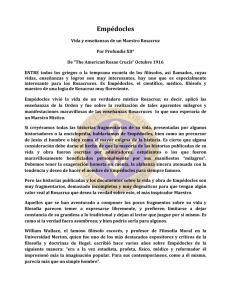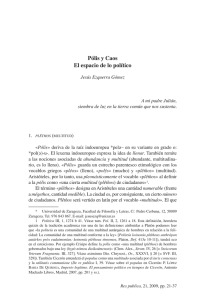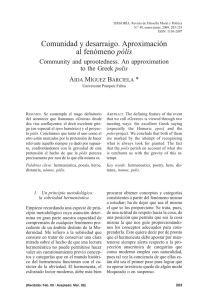AQUELLA NOCHE EN AGRIGENTO
Anuncio
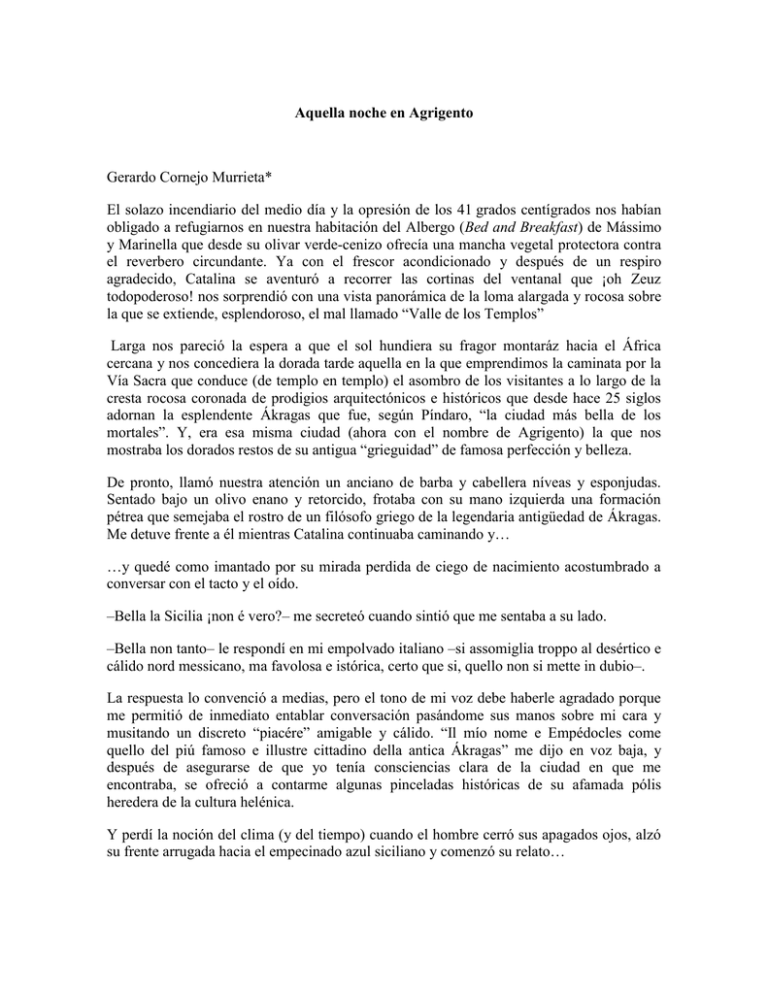
Aquella noche en Agrigento Gerardo Cornejo Murrieta* El solazo incendiario del medio día y la opresión de los 41 grados centígrados nos habían obligado a refugiarnos en nuestra habitación del Albergo (Bed and Breakfast) de Mássimo y Marinella que desde su olivar verde-cenizo ofrecía una mancha vegetal protectora contra el reverbero circundante. Ya con el frescor acondicionado y después de un respiro agradecido, Catalina se aventuró a recorrer las cortinas del ventanal que ¡oh Zeuz todopoderoso! nos sorprendió con una vista panorámica de la loma alargada y rocosa sobre la que se extiende, esplendoroso, el mal llamado “Valle de los Templos” Larga nos pareció la espera a que el sol hundiera su fragor montaráz hacia el África cercana y nos concediera la dorada tarde aquella en la que emprendimos la caminata por la Vía Sacra que conduce (de templo en templo) el asombro de los visitantes a lo largo de la cresta rocosa coronada de prodigios arquitectónicos e históricos que desde hace 25 siglos adornan la esplendente Ákragas que fue, según Píndaro, “la ciudad más bella de los mortales”. Y, era esa misma ciudad (ahora con el nombre de Agrigento) la que nos mostraba los dorados restos de su antigua “grieguidad” de famosa perfección y belleza. De pronto, llamó nuestra atención un anciano de barba y cabellera níveas y esponjudas. Sentado bajo un olivo enano y retorcido, frotaba con su mano izquierda una formación pétrea que semejaba el rostro de un filósofo griego de la legendaria antigüedad de Ákragas. Me detuve frente a él mientras Catalina continuaba caminando y… …y quedé como imantado por su mirada perdida de ciego de nacimiento acostumbrado a conversar con el tacto y el oído. –Bella la Sicilia ¡non é vero?– me secreteó cuando sintió que me sentaba a su lado. –Bella non tanto– le respondí en mi empolvado italiano –si assomiglia troppo al desértico e cálido nord messicano, ma favolosa e istórica, certo que si, quello non si mette in dubio–. La respuesta lo convenció a medias, pero el tono de mi voz debe haberle agradado porque me permitió de inmediato entablar conversación pasándome sus manos sobre mi cara y musitando un discreto “piacére” amigable y cálido. “Il mío nome e Empédocles come quello del piú famoso e illustre cittadino della antica Ákragas” me dijo en voz baja, y después de asegurarse de que yo tenía consciencias clara de la ciudad en que me encontraba, se ofreció a contarme algunas pinceladas históricas de su afamada pólis heredera de la cultura helénica. Y perdí la noción del clima (y del tiempo) cuando el hombre cerró sus apagados ojos, alzó su frente arrugada hacia el empecinado azul siciliano y comenzó su relato… Supe así que había sido fundada en el año 580 a.C. por colonos griegos de la cercana Gela y… y que después había florecido tanto que se independizó de su madre patria para convertirse en una metrópolis que pronto le rivalizó en poder y riqueza. Pero la riqueza de Ákragas no era vulgar y ostentosa, me aclaró el viejo hermoso (que evocaba al santo negro siciliano Calógero (del griego kalós=bello y gerón=viejo) porque la ciudadanía exigía a sus tiranos cultura y belleza como bienes supremos de la Pólis. Por eso Filárides y Terón no solo ampliaron su territorio sino que dotaron a Ákragas de gran esplendor y buen gusto. El siglo V a.C. marca el momento de mayor fama y poder de la ciudad. Fueron los tiempos en que derrotó a los cartagineses en Himéra afirmando la hegemonía griega sobre Sicilia. Y así progresó por un par de siglos hasta que sobrevino la conquista definitiva de los romanos (en el siglo III a.C.) cuando Roma decidió hacer de Sicilia su primera provincia. Así, Ákragas se convirtió en Agrigento siendo la última pólis griega en occidente. Terminaba así la “Magna Grecia” en la península itálica y la “más bella ciudad de los mortales”, dijo desolado el viejo bello, “¡mire en lo que se ha convertido!...” señalando los bloques de edificios de cemento del Agrigento moderno. Cuando desperté de la fascinación del relato del viejo-hermoso (así debió ser el gran padreciego Homero) ya Catalina venía de regreso después de haber hecho todo el recorrido entre columnas todavía en pié y capiteles desmoronados que moldeaban su silueta contra la puesta de sol mediterránea. De modo que proseguimos la caminata después de la advertencia del anciano contra “il buio” (la penumbra) que ya hacía peligroso nuestro avance entre las ruinas y nuestra persecución de la naciente luna entre sus columnas. Y continuamos caminando atentos a cada paso de sus prevenciones de: “attenzione co il buio” mientras tomaba mis manos entre las suyas y se despedía diciéndome: “Erano anche prima e sempre sarano nel tempo infinito” Y salimos de aquella loma de edificios sagrados; de aquella perfección arquitectónica y de aquella magia histórica (que Herodoto hubiera descrito con emoción y con amor y Tucídides hubiera detallado con exactitud) sintiendo que caminábamos entre dioses griegos y sabios olvidados. 2 Para cuando subimos a la terraza del Albergo, ya las mesas estaban dispuestas y los otros huéspedes departían discretamente después de haberse repuesto de la impresión de contemplar, justo allí enfrente, al templo de Hércules; luego, más arriba, al templo más bien preservado de la antigüedad griega: el de la Concordia, y poco más arriba, al de Juno, todos iluminados de manera que parecían flotar en la oscuridad. Nosotros entramos de lleno en aquella magia nocturna y tuvimos que retener el aliento y frotarnos los ojos para estar seguros de que aquello no era un sueño. Y permanecimos en una especie de estado de contemplación hasta que la terraza fue cerrada. Bajamos entonces a nuestra habitación y, a ventanal abierto y a luna llena, seguimos bebiéndonos el espectáculo indescriptible de aquella noche de Agrigento que se nos quedaría estampada en lo más profundo para siempre. 3 A la mañana siguiente cuando, ya de salida, visitábamos el Museo Arqueológico, divisé al anciano homérico sentado en el lado sombreado del santuario circular del Ekklesiasterión acariciando con su mano izquierda la cara de la estatua de la diosa Demetera. Apurado, acudí a saludarlo y él me reconoció de inmediato. –No ¡No que era usted ciego maestro Empédocles!- le pregunté bromeándolo. –Sí- me respondió, pero sólo de los ojos ya que en el alma me guío por los del gran dios griego que me mantiene mi luz interior. –Y cuál es ese dios –le repliqué– entre los tantos que hemos visitado en esta pólis? –Dios es un pensamiento eterno que corre veloz a través del cosmos– me respondió tomando mis manos entre las suyas para despedirme. ¡Ahhh… Aquella noche en 4 Agrigento! Fotos tomadas del libro El Valle de los Templos. Arcadia Agrigento, 2006. *Profesor-investigador Emérito de El Colegio de Sonora, gcorne@colson.edu.mx 5