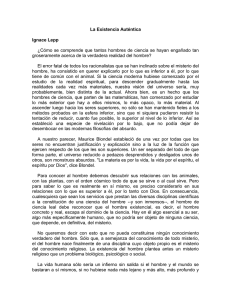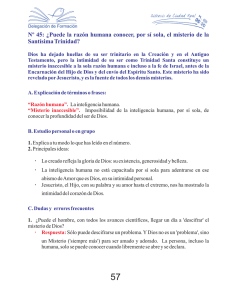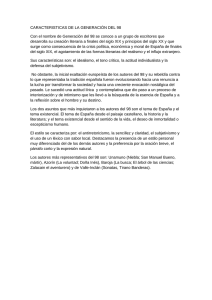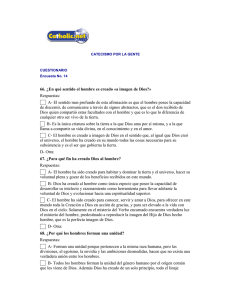Fe Cristiana y Pensamiento Contemporáneo
Anuncio

FE CRISTIANA Y PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO POR ALBERTO DONDEYNE PROFESOR EN LA UNIVERSIDAD DE LOVAINA TRADUCCIÓN DE: ALFONSO RUBIO Y RUBIO TÍTULO DE LA OBRA EN FRANCÉS: Foi Chrétienne et Pensée Contemporaine BIBLIOTHEQUE PHILOSOPHIQUE DE LOUVAIN Deuxième édition Publications Universitaires de Louvain 1952 0 INTRODUCCIÓN Confrontar la fe cristiana y el pensamiento contemporáneo es en realidad entrar en un diálogo. Todo diálogo es un común esfuerzo de muchos a fin de comprenderse mejor y de enriquecerse uno al otro. Pero comprenderse el uno al otro, es en principio aprender uno del otro, y aprender es mostrarse acogedor y abierto. Nada es más peligroso para el espíritu humano que creer que se ha comprendido todo y que nada hay ya que aprender de nadie: al hacerlo se vuelve impermeable no sólo al pensamiento de otro, sino aun a su propio pensamiento, porque es en la confrontación de las ideas donde el espíritu se despierta y donde se opera el paso de la conciencia irreflexiva y anónima a la conciencia reflexiva y personal. De ahí la necesidad del diálogo para todo hombre que piensa y para el cristiano en particular. Estar abierto a los problemas planteados por el pensamiento contemporáneo es, para el cristiano, el único medio, no sólo de comprender su tiempo, sino también de profundizar su fe y orientarla hacia un apostolado eficaz. En este diálogo con el pensamiento contemporáneo –diálogo que quisiéramos tan sincero como fuese posible- tomamos como hilo conductor la Encíclica Humani generis.1 En efecto, si la Encíclica Humani generis es un poner en guardia contra todo lo que podría perjudicar en este momento a la integridad de la fe, no es menos –y por la misma razón- una invitación urgente a ocuparse seriamente de los problemas teológicos y filosóficos nacidos del encuentro de la fe con el pensamiento contemporáneo. Estos problemas son numerosos y arduos, y el haberlos señalado como una notable perspicacia no es el menor mérito del documento pontificio. Para atenernos únicamente a los problemas 1 La Encíclica “Humani generis”, fechada el 12 de agosto de 1950, fue publicada el 21 de agosto del mismo año. En el presente estudio utilizamos de preferencia la traducción aparecida en la Revue Thomiste, t. 50 (1950), pp. 5-­‐31. Los números puestos entre corchetes [ ] se refieren a la numeración introducida en el texto pontificio por esta revista. 1 que conciernen directamente a la filosofía,2 hay desde luego y sobre todo el de la historicidad de la existencia humana: nadie puede negar que el sentido agudo de la historia y del devenir que caracteriza al pensamiento contemporáneo se convierte fácilmente en un “historicismo” y en un “relativismo filosófico” inconciliables con la idea de revelación, puesto que minan “en su fundamento toda verdad y toda ley absoluta, así en el dominio de la filosofía como en el del dogma cristiano” [6,7,8]. –Un segundo problema es el de lo irracional y la razón. En efecto, otro rasgo del pensamiento contemporáneo es la “tentativa (…) para explorar lo irracional e integrarlo en una razón amplificada”;3 la filosofía actual se sitúa en las antípodas del racionalismo tanto cientista como idealista del siglo pasado y ello constituye un progreso del que el primero en alegrarse es el Papa [8], pero no es menos cierto que en el seno de esta reacción antirracionalista se encuentra una tendencia a desacreditar la inteligencia y el concepto, a exaltar fuera de toda medida los poderes del corazón, de la voluntad y de la libertad, a declarar imposible la obtención de una verdad objetiva y universalmente válida en dominios distintivos de los de la ciencia positiva o del razonamiento matemático. Ahora bien, nuevamente, todo ello no es conciliable con el espíritu del cristianismo, para el cual, la fe, aunque nos abre el misterio de un Dios trascendente y nos hace entrar en relaciones personales con un Dios personal, no deja de ser una luz para el hombre, destinada a iluminar a todo hombre que viene a este mundo: lo que no tiene sentido, a menos que la inteligencia humana sea por naturaleza capaz de una verdad universal y objetiva que sobrepasa los estrechos límites de la verificación científica. En otros términos, aunque sea un don de lo alto, o, como se dice en teología, una gracia sobrenatural, la fe cristiana no viene a trastornar la naturaleza, sino que la supone, puesto que a ella se dirige: ahora bien, no se habla a quien es incapaz de entender. –Todo esto plantea de un modo nuevo y urgente el viejo problema de la relación entre la fe y la filosofía. Sin duda, la fe no es una filosofía y, como dice el P. Labourdette en su comentario a la encíclica, “el dogma no impone una filosofía particular, pero, contrariamente a lo que muchos piensan y dicen, no toda filosofía es compatible con él”4. Se sabe que desde hace mucho tiempo la Iglesia ha dado sus preferencias a la filosofía de Santo Tomás de Aquino, 2 Esto equivale a decir que en el presente estudio hacemos deliberadamente a un lado los problemas teológicos, como saliéndose fuera del cuadro de la “Bibliothèque Philosophique” de la que forma parte esta obra. 3 M. MERLEAU-­‐PONTY, Sens et Non-­‐sens, Paris, Nagel, 1948, p. 125. 4 M. LABOURDETTE, O.P., Les enseignements de l’Encyclique, Revue Thomiste, t. 50, núm. 1, p. 40. 2 en quien la “doctrina se armoniza con la revelación divina como por un justo acuerdo” [44]. Ahora bien, es un hecho innegable que lo que se ha llamado la corriente neotomista en filosofía pasa en este momento por una crisis. Creemos no equivocarnos al pensar que se trata en realidad de una crisis de crecimiento –diremos más tarde por qué-, pero he ahí el hecho, y el Santo Padre deplora que esta “filosofía recibida y reconocida en la Iglesia sea actualmente menospreciada por algunos, que impúdicamente la declaran en desuso por su forma, y –dicen ellos- racionalista por su método de pensar” [45]. Hay para el filósofo cristiano de nuestros días un problema del tomismo que no se podría ignorar o descuidar sin culpa. –En fin, una última cuestión mencionada por la encíclica se refiere tanto a la teología como a la filosofía: es la vieja cuestión de la fe y de la ciencia, del dogma y de la libre investigación. He aquí –a nuestro parecer- los principales problemas filosóficos tocados por el documento pontificio Humani generis. El Papa nos invita a examinarlos con todo el cuidado que parecida materia exige. Toda ligereza en cuestiones tan importantes y centrales sería una infracción no solamente al espíritu cristiano, sino también a las exigencias del pensamiento filosófico. Lo propio de la filosofía es pensar radicalmente, es decir, ir a la raíz de las cosas, abordar los problemas en sus fundamentos últimos. De ahí se deriva que hay dos maneras de descuidar las advertencias del Soberano Pontífice: sea pasándolas en silencio, sea imaginando que ya están resueltos todos los problemas y que no hay más que citar Humani generis. –Las páginas que siguen no serán ni un resumen de la Encíclica, ni un comentario literal del texto. Para trabajos de tal género, rogamos al lector consultar alguna de las innumerables revistas de inspiración cristiana aparecidas después de septiembre de 1950: no tendrá sino la dificultad de la elección. Por nuestra parte, creemos que es más útil, más conforme también a la intención profunda del Soberano Pontífice, retomar, a la luz de la Encíclica, los problemas en sí mismos y, como lo pide el Santo Padre en un reciente mensaje, repensarlos verdaderamente y con toda lealtad “en las nuevas dimensiones en que ya se plantean” 5. 5 Mensaje de S. S. Pío XII al XX Congreso de Pax Romana, celebrado en Amsterdam del 19 al 27 de agosto de 1950. 3 CAPÍTULO I CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL SENTIDO DE LA ENCÍCLICA “HUMANI GENERIS” Lo propio de todas las épocas atormentadas, como la que atravesamos después de 1940, es aproximar los espíritus, favorecer el diálogo entre trabajadores y pensadores de todos los rumbos, llamar la atención de los hombres sobre lo que los une más que sobre lo que los separa. Nadie piensa en negar que este encuentro de las inteligencias y de los corazones sea un bien inmenso para la humanidad, pero sería, no obstante engañarse y perder todo el beneficio del acercamiento efectuado, si a fuerza de mostrarse conciliador y comprensivo, el cristiano olvidase lo que posee en propiedad, lo que constituye la grandeza y la originalidad de su visión del mundo, y si, cegado por una condescendencia mal comprendida, perdiese de vista lo que S. S. Pío XII llamó un día “las líneas precisas de demarcación”6. Tal cosa sería caer en un falso “irenismo” y mal servir no sólo a la causa de la fe sino también a la del humanismo, si es verdad que nivelar es siempre empobrecer. El objetivo principal de la Encíclica Humani generis es sin duda ponernos en guardia contra este pacifismo de mala fe, sea cual sea la forma que revista: ya se trate de un entusiasmo exagerado por ciertas novedades “del pensamiento contemporáneo, más aún si este pensamiento es de inspiración atea [10], o ya se trate de un celo intemperante de los que, para consolidar más fácilmente el frente común de todos los creyentes contra los enemigos de la fe, “tienden no solamente a rechazar los asaltos del ateísmo haciendo la unión de las fuerzas, sino a conciliar las oposiciones en materia de dogma” [11]. ¿Es de coincidir –como muchos no han dejado de hacerlo-7 que al pensador católico no le queda sino retirarse a su torre de marfil y romper todo contacto con el mundo actual? No es éste ciertamente el pensamiento del Santo Padre, ya que unas cuantas líneas antes de 6 Mensaje radiofónico dirigido por S. S. Pío XII a la J. O. C. con ocasión del Congreso jubilar celebrado en Bruselas el 3 de septiembre de 1950. 7 Como por ejemplo Th. MOISSON, en la revista Synthèses, septiembre de 1950, p. 42: “La Encíclica Humani generis en todo caso desanimará para siempre a los espíritus abiertos y generosos que aún abrigaban ilusiones sobre la rigidez de las posiciones católicas”. 4 las que acabamos de citar, recuerda a los teólogos y a los filósofos católicos que “no tienen el derecho de ignorar o de descuidar” las doctrinas contemporáneas, aún “si se apartan más o menos del recto camino”; más bien “deben tener conocimiento profundo”, y ello por tres razones: “en primer lugar, porque no se curan bien los enfermos sino cuando bien se les conoce, en seguida porque sucede que algún elemento de verdad se oculta aún en las doctrinas falsas, por último, porque éstas inducen al espíritu a escrutar y a ponderar más atentamente algunas verdades filosóficas o teológicas” [9]. Si algunos por casualidad no se sienten aún convencidos por estas razones, que relean el mensaje dirigido por su Santidad Pío XII al XXI Congreso Internacional de Pax Romana celebrado en Amsterdam del 19 al 27 de agosto de 1950. Este mensaje lleva la fecha del 6 de agosto de 1950, es decir, que precede exactamente en 6 días a la Encíclica Humani generis. Ahora bien, he aquí en qué términos el Papa definió ahí los deberes de los intelectuales católicos: “Al saludar al Congreso de Pax Romana, Nos vemos perfilarse a vuestros lados la inmensa muchedumbre de nuestros hijos, los estudiantes e intelectuales del mundo entero: a todos ellos, como a vosotros mismos, Nos recordamos, como una imperiosa exigencia, estos dos deberes: presencia en el pensamiento contemporáneo, servicio a la Iglesia. Sí, estad siempre presentes en la punta del combate de la inteligencia a la hora en que ésta se esfuerza en considerar los problemas del hombre y de la naturaleza en las nuevas dimensiones en que ya se plantean”8. Considerar los problemas del hombre y de la naturaleza en sus dimensiones verdaderas es la misión propia del filósofo. ààà Mas, he aquí una cuestión previa que no puede dejar de surgir. ¿Cómo tratar filosóficamente los problemas y tener en cuenta al mismo tiempo documentos nacidos del magisterio de la Iglesia? La filosofía o es pensamiento autónomo o no lo es. Filosofar a la luz o a partir de un magisterio, ¿es aún filosofar? 8 El texto del breve pontificio ha aparecido en Recherches et Débats, editado por el Centro Católico de intelectuales franceses en el número de oct.-­‐nov. De 1950, p. 5. 5 Esta dificultad es más aparente que real. La Iglesia, en efecto, no pide al filósofo cristiano filosofar a partir de la fe o a partir de un documento eclesiástico –lo que sería hacer teología-, pero sí simplemente filosofar bien, según todas las reglas de la sana filosofía, porque ello es importante para la fe. En efecto, la autoridad doctrinal de la Iglesia es una autoridad religiosa “instituida por Cristo Señor para conservar e interpretar las verdades divinas reveladas” [8], y llegado el caso, para “protegerlas” contra todas las doctrinas y tendencias que las pongan en peligro [18]. Es lo que se expresa al decir que el objetivo del magisterio es en primer lugar la misma enseñanza revelada y en segundo lugar las verdades conexas a lo revelado, es decir, las verdades cuyo rechazo podría comprometer la integridad de la fe. Ahora bien, de hecho, entre estas verdades reveladas por Dios o conexas a la revelación, está la que nuestra inteligencia puede alcanzar con mayor o menor certidumbre por sus propias fuerzas. Estas son las verdades que pertenecen igualmente a la filosofía: tales son, por ejemplo, la existencia de Dios, el problema de la espiritualidad del alma y de la sobrevivencia y, de una manera general, la moral natural. Como ha dicho Mgr. De Raeymaeker, “el dominio de la revelación sobrenatural y el del conocimiento natural coinciden en parte”8a. Ello explica que la Iglesia no pueda desinteresarse completamente de la filosofía; llegado el caso, deberá recusar tal sistema o tal tendencia filosófica que se reconoce incompatible con la fe religiosa que tiene por misión salvaguardar y proteger. Al hacerlo, el magisterio eclesiástico no desplaza al filosófo, ni se arroga alguna competencia filosófica propiamente dicha. Si interviene en las materias que conciernen a la filosofía, no lo hace por razones filosóficas, ni a partir de fundamentos propiamente filosóficos, sino a partir de la fe y en vista de la fe. Juzga que una filosofía determinada está en desacuerdo con la fe o es peligrosa para la fe, y, lejos de venir a confundir las cartas, pide al cristiano que tome en serio a la filosofía y sea más fiel que nadie a las exigencias de la reflexión filosófica. ààà 8a L. DE RAEYMAEKER, Introduction a la Philosophie, Louvain, 1947, p. 28. 6 Si tal es el sentido de la intervención doctrinal de la Iglesia en materia de filosofía, es claro que debemos tenerla en cuenta en la interpretación de documentos que expresan esta intervención. El sentido de un texto es inseparable de la intención de su autor. El sentido es lo que el autor quiere decir, y lo que él quiere decir está determinado por la intención general que alienta bajo su obra. Ahora bien, como lo acabamos de mostrar, la intención que la Iglesia persigue en sus intervenciones doctrinales y que encarna en los textos oficiales, nunca es hacer obra filosófica propiamente dicha, sino exponer y defender la fe. Se sigue de ahí que en todo documento que emana del magisterio de la Iglesia se pueden distinguir dos cosas: por una parte, lo que es propiamente enseñado, lo que es verdaderamente afirmado, condenado o recusado, en una palabra, lo que formalmente constituye el objeto de la intervención del magisterio; por otra parte, los considerandos diversos que preparan, motivan u ocasionan esta intervención. Tal es lo comúnmente admitido en la Iglesia. Así, cuando los teólogos se encuentran en presencia de definiciones dogmáticas infalibles, distinguen lo que es propiamente definido y los argumentos que preparan la definición: “La enseñanza del Papa no será infalible –nos dice M. Philips en su tratado sobre la Iglesia- sino cuando concierne a un punto de doctrina respecto a la fe o las costumbres que todos los fieles están obligados a tener por verdad. La infalibilidad no se extiende a las pruebas que preceden ordinariamente a las decisiones oficiales ni al valor de los argumentos propuestos. Pruebas y argumentos propuestos. Pruebas y argumentos constituyen un trabajo serio que amerita ser tomado en consideración. Todo ello, sin embargo, queda como obra de los hombres. Por lo mismo, el Espíritu Santo no los cubre con su autoridad”9. Esta distinción no es una sutileza escolástica. Se desprende directamente de lo que se denomina el sentido de un documento. Y no vale solamente para las definiciones dogmáticas infalibles, sino para todo acto doctrinal que emana del magisterio eclesiástico. Apliquemos estos principios a la Encíclica Humani generis. Es preciso distinguir, por una parte, lo que es propia y oficialmente enseñado, por otra, los considerandos que preparan y acompañan la enseñanza oficial. Es posible, evidentemente, que la línea de demarcación que separa estas dos esferas de proposiciones no aparezca de golpe con una nitidez perfecta. Para decidir el sentido y el alcance exacto de un pasaje determinado, 9 G. PHILIPS, La Sainte Eglise Catholique, Tornai, Casterman, 1947, p. 297. 7 habrá necesidad –es claro- de analizar en primer lugar su contenido, tomar en cuenta después el contexto inmediato, y en fin y sobre todo, no perder nunca de vista el sentido general del documento; así en repetidas ocasiones bastará observar que Humani generis no es una obra filosófica o científica sino una intervención del magisterio religioso de la Iglesia, hecho a partir de la fe y en vista de la fe. ¿Habremos perdido nuestro tiempo en recordar principios tan elementales de crítica textual? No lo creemos. Es un hecho que, por haberlos olvidado, ciertos comentaristas en su mayor parte incrédulos, haciéndose para el caso más católicos que el Papa a fin de ridiculizar a la Iglesia, se han dejado arrastrar a conclusiones injustas y apresuradas, que sobrepasan de modo manifiesto el alcance del texto. Así se señala en algunos una tendencia a agrandar el juicio reprobatorio del Papa con respecto a la filosofía contemporánea. Se sabe que en las primeras páginas de la Encíclica –en el capítulo introductorio sobre las grandes corrientes del pensamiento contemporáneo- se encuentra una rápida alusión al existencialismo, del que se dice que “desconociendo las esencias inmutables de los seres, se interesa solamente por la existencia de lo singular” [6]. Algunas líneas más lejos, rechazando la idea de que “no importa qué filosofía, no importa qué manera de hablar, si es necesario con algunas correcciones o algunos complementos, podría ponerse de acuerdo con el dogma católico”, el Santo Padre enumera algunas de las teorías que le parecen como estando en desacuerdo manifiestamente con el dogma cristiano. Entre ellas es preciso contar –dice- “el existencialismo, que profesa el ateísmo o que niega al menos el valor del razonamiento metafísico” [49]. Difícilmente se puede negar que este último pasaje contiene una restricción; se trata únicamente del existencialismo ateo y del que no admite el valor del razonamiento metafísico. A pesar de ello, algunos ven en este texto una condenación en bloque del existencialismo. Posiblemente tuvieren razón si los dos pasajes que acabamos de citar se situasen exactamente sobre el mismo plano y si el primero de ellos –el que encontramos en los preliminares de la Encíclica- tuviera que ser considerado como una definición técnica del existencialismo, puesta ahí para entregarnos la esencia profunda y universal de esta nueva filosofía, válida por consiguiente para todas las formas de existencialismo presentes o futuras. Pero, ¿quién osaría afirmarlo? Como lo nota M. Marrou en sus reflexiones sobre la 8 Encíclica, es absolutamente evidente que esta definición “en una línea, del existencialismo no tiene ninguna ambición técnica”10. Pretender lo contrario, sería hacer de Humani generis un documento filosófico ¡muy pobre!11 En rigor, si la filosofía existencial no se preocupase sino de la existencia del singular concreto, sería necesario concluir que no conocía la idea de la esencia. Pero esto es simplemente falso, puesto que es una forma de fenomenología y toda fenomenología supone la posibilidad de una intuición “eidética”, esto es, de una captación directa de la esencia universal. Es verdad, sin embargo, que entre los sistemas existencialistas elaborados hasta el presente, muchos y no los menos célebres confieren a la libertad humana un tal poder en la fundación de la verdad y el establecimiento de los valores que no dejan lugar casi para una definición del hombre universalmente válida, ni para una moral que pretenda alguna forma de validez absoluta y de universalidad: “No hay naturaleza humana”, nos dice Sartre y más aún: “No hay moral general”; “la vida no tiene sentido a priori, toca a vosotros darle un sentido”12. Siendo esto así, es absolutamente exacto que, visto a grosso modo, el existencialismo se presenta como una corriente de pensamiento que tiende a “desconocer las esencias inmutables”, para interesarse más en las situaciones concretas de la existencia singular. A todo ello volveremos cuando examinemos el problema de la historicidad de la verdad y de los valores. Basta señalar por el momento que la Encíclica Humani generis no es un documento filosófico y que no se puede esperar de ella una definición propiamente dicha del existencialismo, que presente una ambición técnica. Para volver sobre la distinción hecha más arriba, el Papa enseña que el existencialismo ateo y el que rechaza la posibilidad de todo razonamiento metafísico no pueden ponerse de acuerdo con el dogma católico; pero no se erige al hacerlo, en un historiador de la filosofía, no pretende enseñarnos lo que es el existencialismo, en qué reside la esencia profunda y la estructura propia de esta nueva manera de filosofar, cuáles son las relaciones exactas que guarda con los sistemas anteriores, tales como el 10 H. MARROU, Humani generis, Du bon usage d’une Encyclique, Esprit, 1950, oct., p. 565. En efecto, lo propio de la filosofía es abordar los problemas en sus raíces, elucidarlos sistemáticamente a partir de sus fundamentos últimos, lo que de ninguna manera tiene la Encíclica Humanis generis intención de hacer. Por ello, presentarla como una obra filosófica es vaciarla de su sentido verdadero y hacerla un documento bien pobre. 12 J. P. SARTRE, L’existentialisme est un humanisme, París, Nagel, 1946, pp. 22, 47, 89. Aunque esta expresión “no hay naturaleza humana” no sea exactamente el contrapeso de lo que los antiguos querían decir cuando atribuían al hombre una naturaleza universal e inmutable, no teniendo la palabra “naturaleza” en ambos casos el mismo sentido, es verdad sin embargo que Sartre disminuye bastante la densidad de ser de la esencia humana universal y por este motivo rechaza la posibilidad de una ley moral universalmente válida. 11 9 evolucionismo, el idealismo, el inmanentismo o el pragmatismo. Por todo ello, sería erróneo pretender que de aquí en adelante es preciso considerar a la filosofía existencial como condenada en bloque por la Iglesia13. Se podrían desarrollar reflexiones análogas con respecto al pasaje de la Encíclica que trata del “transformismo”. Humani generis condena nuevamente el evolucionismo filosófico: por tal se entiende la teoría que, rechazando la creación del mundo por Dios y la absoluta trascendencia del hombre con relación a la materia viviente, cree encontrar en la ley de la evolución la explicación última de la existencia de las cosas y de la aparición progresiva de los vivientes que pueblan el universo. Es claro que parecida concepción es incompatible con la fe católica. En cuanto al “evolucionismo científico”, esto es, el evolucionismo que se instala en el interior de los métodos estrictamente científicos y quiere simplemente “buscar el origen del cuerpo humano a partir de una materia ya existente y viva” [54], la Encíclica de ninguna manera lo condena, pero deja abierta la cuestión a la libre discusión de los sabios. Sólo pide que la discusión se haga “con la seriedad necesaria”, que el cristiano no abandone sin razón suficiente la manera de pensar que encontramos en la Biblia, y sobre todo que no abuse de conclusiones científicas para convertirlas sin consideración en teorías filosóficas, inconciliables con la fe e ilegítimas desde el punto de vista de la ciencia positiva. Esto no es sino de buen sentido y nadie puede ofuscarse con ello. Solamente es difícil negar que, a fuerza de insistir sobre la prudencia y de multiplicar las fórmulas de moderación, el texto pontificio parezca minimizar el grado de certidumbre de la “hipótesis evolucionista”. Los hombres de ciencia, y no los menos ligados a la Iglesia, se han sentido fuertemente alterados14. Sin duda los biólogos están de acuerdo en afirmar que la evolución no es un hecho que se deja constatar directamente, ni una teoría fácil de verificar en los laboratorios, y que por esta razón se debe llamar una “hipótesis”. Saben igualmente que la hipótesis contraria, la de las “creaciones sucesivas”, es lógicamente pensable, pero estiman que esto no es suficiente para que se le de un valor científico. Es “lógica y matemáticamente” pensable que la disposición de los caracteres que componen las páginas de mi diario sea un hecho fortuito; tampoco hay contradicción lógica alguna en 13 Véase en el mismo sentido R. AUBERT, L’Encyclique “Humani generis”, Revue Nouvelle, oct. de 1950, p. 304. 14 Cfr. H. MARROU, a. c., Esprit, p. 566. 10 pensar que la disposición de los fósiles pueda ser el efecto del azar o de una creación sucesiva de las especies sin que haya un parentesco biológico entre ellas. Sólo que, como se ha dicho, quien prefiere la hipótesis de la creación sucesiva deberá conceder por lo menos que Dios ha arreglado las cosas de un modo muy extraño y que todo ha sido hecho para extraviar al hombre de ciencia y para hacerle creer en una evolución!15 Ciertamente, -nos dice el biólogo- “la evolución no es sino una hipótesis; pero una hipótesis eminentemente verosímil, verificable en sus numerosas consecuencias y que no puede rechazar sino por otra por lo menos tan plausible. Que no haya equivocaciones, un biólogo, a la altura de los datos actuales, prácticamente no tiene el derecho de no ser evolucionista si no puede explicar los hechos de otra manera”16. Es claro que, para darse cuenta del grado de certidumbre de la hipótesis evolucionista, es preciso ser de la profesión: “La noción de la evolución, nos dice aún el biólogo que acabamos de citar, se deriva de innumerables hechos cuyo alcance no puede ser plenamente captado sino por un conocimiento ya muy profundo de numerosas ciencias, como la anatomía, la embriología, la histología, la citología, la fisiología, la genética, la paleontología y la geología. Mientras mejor se conoce el ser viviente, se hace más evidente la noción de la evolución”17. Así las cosas, se comprende que el hombre de ciencia se sienta herido en su amor propio, cuando se le dice o se le insinúa que la evolución no es un “hecho realmente demostrado”, sino una simple “hipótesis”, una “vista conjetural” [53], algo que exige “la más grande y la más prudente moderación [54]. Porque, al hablar así, se parece minimizar el alcance y la solidez de la explicación evolucionista. Sin embargo, no hay por qué alterarse en exceso. Si la Encíclica no es un documento filosófico, menos aún es un tratado de ciencia positiva. No pretende determinar el grado de certidumbre de la filiación de las especies: es éste un problema biológico que sólo el hombre de ciencia es capaz de resolver. Si en esta materia el documento se muestra menos seguro, menos optimista de lo que se encuentra el biólogo actual, ello se debe sin duda al hecho de que no se coloca en el punto de vista del hombre de ciencia, sino en el del teólogo obligado a ver las cosas desde fuera. 15 Cfr. C. MULLER, profesor de botánica de la Universidad de Lovaina, L’Encyclique “Humani generis”, en Synthèses, febrero de 1951, pp. 300 ss. 16 G. VANDEBROEK, profesor de anatomía comparada y de antropología en la Universidad de Lovaina, L’origine de l’homme et les récentes découvertes des sciences naturelles, en Essai sur Dieu, l’homme et l’univers, publicado bajo la dirección de Jacques de Bivort de La Saudée, Tournai, Casterman, 1950, p. 50. 17 G. VANDEBROEK, o. c., p. 47. 11 Por lo demás, ello no debilita la doctrina general de la Encíclica sobre la relación de la ciencia y la fe. Es necesario, aquí también, mantener la distinción entre lo que es propiamente enseñado y lo que pertenece al orden de las consideraciones que preparan o que acompañan esta enseñanza. Después de estas consideraciones preliminares, pasemos al examen de los principales problemas filosóficos contenidos en la Encíclica. Recordemos que el Papa mismo nos invita a considerarlos “en las dimensiones nuevas en que ya se plantean”. Es decir, que debemos tomarlos en serio. Esto supone por lo menos que no pensemos apresuradamente que la problemática que anima a la filosofía contemporánea es el fruto de una imaginación vagabunda o de un gusto malsano de novedad. Es mucho más verosímil que refleje la situación del hombre en el mundo actual y que, por consiguiente, contenga un fondo de verdad que se tratará de reconocer con toda lealtad y al que será preciso tener en cuenta en la elaboración de una síntesis filosófica o teológica. Inútil señalar que, en las páginas que siguen, de ninguna manera tenemos la pretensión de agotar todos los problemas que ahí se encuentran abordados. 12 CAPÍTULO II LA HISTORICIDAD DE LA EXISTENCIA HUMANA Y EL RELATIVISMO CONTEMPORÁNEO 1. HISTORICIDAD Y HUMANISMO El sentido del devenir, más exactamente de la dimensión histórica de las cosas – porque estos dos términos no son sinónimos- es posiblemente el rasgo más característico de nuestro tiempo. Penetra tan profundamente el humanismo de nuestros días que se puede decir sin exageración que lo define. Resulta de un doble componente, que es importante distinguir. Existe, desde luego, el hecho de que las ciencias modernas, al ampliar nuestro conocimiento del pasado, nos han habituado a una imagen del mundo totalmente desconocida de los antiguos: un mundo cuyas dimensiones sobrepasan las más audaces imaginaciones y que se presenta, además, bajo el signo de la expansión y de la evolución. Comparado con nuestra visión del universo, el mundo de la edad media aparece ahora ante nosotros como un juguete de niños. Su origen remonta a unos 6000 años. No comprende sino cosas de contornos bien definidos, susceptibles de ser ordenadas en géneros y especies y de ser comprendidas en una definición clara y precisa: ningún lugar para estos seres ambiguos o de transición, colocados en cierta forma a horcajadas sobre los géneros y las especies –propiamente dichas- y de los cuales se podría decir literalmente que no son “ni carne ni pescado”. Con los progresos de la ciencia moderna, hemos visto cambiar este mundo de los antiguos con rapidez y proporciones increíbles. De estable, ha llegado a ser un “universo en expansión”. Las galaxias y las nubes de estrellas se cuentan por millones; se toman fotografías de nebulosas cuya distancia se ha estimado en mil millones de años luz. Además, este universo en expansión tiene una génesis, algo como una historia, con períodos y sub-períodos, y “podemos estimar aproximadamente en diez mil 13 millones de años la duración total de la expansión”, nos dice M. Georges Lemaitre18. Generalmente se fija “en dos mil millones de años aproximadamente la edad de la corteza terrestre”19. La aparición de los primeros homínidos, “es decir de los seres que pueden alcanzar actividades psíquicas –que los especialistas están tentados de colocar en el nivel humano”20- se sitúa en el Cuaternario inferior, a unos seiscientos mil años. Entre los primeros homínidos y el homo sapiens, cuyo origen remontaría, con el hombre de CroMagnon, a las inmediaciones del año 100,000 antes de nuestra era, los eslabones intermediarios se acusan más numerosos y variados cada día. En cuanto a la distancia que separa al hombre actual del hombre de Cro-Magnon y de Grimaldi, si es prácticamente insignificante desde el punto de vista de la estructura esquelética, se comprueba tanto más grande y rica en datos cuando se considera desde el punto de vista de la civilización y de la cultura. Así es como han nacido nuevas ciencias que los antiguos ignoraron: la prehistoria, la etnografía, la historia de las civilizaciones, la historia de las ciencias y de la técnica, la historia del pensamiento humano, el estudio comparado de las religiones, la filosofía de la cultura. Ellas han contribuido, con la astrofísica, la geología y la paleontología modernas, a ampliar considerablemente nuestro horizonte de pasado, nos han permitido mirar el mundo y la humanidad bajo un ángulo mucho más vasto y abrazarlos en cierto modo en su totalidad. Ahora bien, vistos así en totalidad, lo que impresiona sobre todo es precisamente el desenvolvimiento, la evolución, la filiación, la estructura histórica. ¿Por qué asombrarse entonces de que el hombre moderno vea y sienta las cosas en forma un poco diversa a la de sus ancestros? Y, sin embargo, esto no es aún más que uno de los componentes de lo que hemos denominado el sentido de la dimensión histórica. En efecto, al mismo tiempo que su visita se hunde en los pasados más lejanos, el hombre moderno posee una conciencia extraordinariamente viva y activa del porvenir. Para él, el porvenir no es la mitad del film que ha de desarrollarse antes de que advenga el fin del mundo, y a la vista del cual no tendríamos otro papel que jugar que el del espectador que espera. No es que el hombre se crea dueño todopoderoso del futuro; pero se da cuenta de que, por su empeño, contribuye también a crear el porvenir, que éste no es simplemente 18 G. LEMAîTRE, profesor en la Universidad de Lovaina L’hypothèse de l’atome primitif, Neuchâtel, ed. du Griffon, 1946, p. 115. 19 Ibidem, p. 134. 20 G. VANDEBROEK, o. c., p. 74. 14 algo que nos llega, sino un horizonte de posibilidades a realizar, hacia las cuales debemos proyectarnos. En otras palabras, la conciencia histórica, propia de nuestro tiempo, está ligada al hecho de que nosotros tenemos una conciencia muy viva de nuestro ser como libertad encarnada, como ser-en-el-mundo, o, en términos marxistas, como “ser obrero”. “El trabajo sobre el que reposa la historia, nos dice Merleau-Ponty, no es (…) la simple producción de riquezas, sino, de un modo más general, la actividad por la cual el hombre proyecta en torno de sí un medio humano y sobrepasa los datos naturales de su vida”21. Esta es la razón por la cual el hombre es un ser histórico, y Merleau-Ponty tiene razón al decir que es sobre el trabajo (en el sentido amplio y moderno de este término) sobre lo que reposa la historia. Esta historicidad del hombre es inseparable de la historia de la civilización. Esta es como un va-i-vén del hombre al mundo y del mundo al hombre: el hombre para liberarse hace al mundo, lo transforma en un mundo de civilización y de cultura, éste a su vez hace al hombre y le permite liberarse más y según dimensiones nuevas. Por ello se puede hablar de un sentido de la historia. La historia no es amontonamiento de sucesos sin orden ni secuencia, sin líneas ni vectores, o, para emplear la frase de Shakespeare, “algo como la historia contada por un loco”. Este sentido de la historia reside, en último término, en la liberación progresiva del hombre y de la humanidad, gracias a una mejor inteligencia de las leyes de la naturaleza y un reconocimiento más auténtico del hombre por el hombre. Esta conciencia de la historicidad se hará tanto más aguda cuanto cada día se haga más manifiesto que nuestro mundo ha llegado a una encrucijada, esto es, que la humanidad actual se encuentra en presencia de un mundo nuevo por construir. La encrucijada es precisamente el momento en que el pasado y el futuro se tocan, el punto donde se encuentran una situación de hecho, heredada del pasado, con un conjunto de posibilidades nuevas que abren nuevos horizontes a la humanidad, invitándola a lanzarse en una nueva dirección. Esto es lo que acontece en nuestros días. La expansión increíble de las ciencias positivas y de la técnica industrial que constituye el gran acontecimiento de nuestro tiempo, 21 M. MERLEAU-­‐PONTY, Sens et Non-­‐sens, p. 215. –Porque existimos a modo de espíritu encarnado, en el mundo material no es tanto un obstáculo cuanto un apoyo y un instrumento del que tenemos necesidad para liberarnos. Aun nuestras actividades más inmateriales no las podríamos realizar sin el auxilio de la materia: ni ciencias sin laboratorios, ni verdadera emoción estética si no se encarna en una obra de arte, ni poesía ni pensamiento sin lenguaje. Para cultivarnos debemos cultivar el mundo (de ahí la idea de la civilización y de la cultura). En este sentido el hombre es un “ser obrero”. 15 ha hecho surgir un horizonte nuevo de posibilidades técnicas, culturales y sociales: la idea de una participación más grande, más igualitaria de las grandes masas populares en los beneficios de la civilización y de la cultura aparece ya a la conciencia humana no como una utopía sino como un programa a realizar inminentemente: un nuevo ideal de justicia ha visto el día. Es esto lo que explica que asistamos al despertar de la clase obrera y a la movilización de la inmensa masa de pueblos desposeídos del Oriente, y aun del África Central. Este sentido de la dimensión histórica que caracteriza a nuestro tiempo no se confunde, pues, con el πάντα ῥεῖ de Heráclito, esto es con la conciencia de la inestabilidad de las cosas terrestres. Nada tiene que ver tampoco con la creencia en un universo regido por una ley inflexible que el hombre no tendría sino que experimentar y que tendría por nombre “evolución”. Aun el determinismo histórico de la filosofía marxista no es determinismo físico sino un determinismo “dialéctico” que reconoce en la historia un va-ivén del hombre al mundo y del mundo al hombre y hace del proyecto humano el factor histórico por excelencia. Mas, ¿quién no ve en seguida las consecuencias de todo ello? La conciencia de la inestabilidad o del devenir puro conduce al escepticismo y al epicureísmo; la fe en una ley inflexible, así sea la ley de la evolución, engendra el fatalismo y la inacción; por el contrario, el sentido de la dimensión histórica contribuye poderosamente a recobrarnos a nosotros mismos y nuestras tareas. Si es inseparable de la conciencia de nuestro ser como ser-en-el-mundo, es preciso decir que fortifica esta conciencia. Si puede conducir, como lo mostraremos más lejos, a un cierto relativismo de la verdad y de los valores, este relativismo no puede ser confundido con el escepticismo pirroniano. No pretende que todo valga lo mismo o –lo que es lo mismo- que nada tenga valor. Para un humanismo animado por el sentido de la historicidad no todo es equivalente, puesto que hay un sentido en la historia: hay un mundo mejor a edificar, un ajusticia más grande a realizar, un porvenir a crear que sea más digno del hombre y que permita un reconocimiento más efectivo del hombre por el hombre. De este modo se comprueba que el sentido de la historicidad es el motor de una humanidad que ha llegado a una encrucijada, y confiere por ello al humanismo actual no sólo un color distintivo sino una vitalidad singularmente poderosa. 16 Todo esto es tanto más importante de señalar cuanto que es a nombre del humanismo histórico como el ateísmo contemporáneo ataca al cristianismo, echándole en cara el presentarse como una religión revelada y sobrenatural. El cristianismo –se dice- mata el sentido de lo terreno y de la historia. El cristiano tiene su morada en el cielo: “Nostra autem conversatio in caelis est” (Phil., III, 20). ¿No recomienda San Pablo no tomar gusto a ninguna de las cosas de aquí abajo: “Quae sursum sunt quaerite, non quae super terram” (Col., III, 2)? El cristianismo nos volvería, pues, menos aptos para ejercer nuestro oficio de hombres y para trabajar en la supresión progresiva de todas las enajenaciones que pesan sobre el hombre. Se reconoce el slogan marxista: “la religión es el opio del pueblo”. En otras palabras, en la idea de verdad revelada, inmutable, definida de una vez por todas, se ve un peligro contra lo que constituye la grandeza y la fuerza del humanismo contemporáneo, es decir el sentido quasi-trágico de la complejidad de la verdad, de lo inacabado del saber humano, de la necesidad de recrear incesantemente el mundo de los valores, a fin de adaptarlo a las posibilidades nuevas que surgen a medida que cambia la situación del hombre en el mundo. Así el cristiano sería por vocación, conservador y reaccionario. Además, puesto que nosotros pretendemos que el error no tiene derechos y que estamos solos en la posesión de la verdad, se nos acusa de intolerancia y de una predilección por la dictadura. “Cuando no es inútil –escribe MerleauPonty-, el recurso de un fundamento absoluto destruye aquello mismo que pretende fundar. En efecto, si yo creo alcanzar en la evidencia el principio absoluto de todo pensamiento y de toda estimación –a condición de quedarme solo con mi conciencia- tengo el derecho de sustraer mis juicios al control de otro: éstos reciben el carácter de sagrados (…) y hago piadosamente perecer a mis adversarios”22. El error del cristiano sería, en consecuencia, colocar “fuera de la experiencia progresiva el fundamento de la verdad y de la moralidad”; la fe en Dios, al obnubilar en nosotros el sentido de la historicidad, conduciría al fijismo del pensamiento y finalmente a la muerte de la conciencia: “la conciencia metafísica y moral muere al contacto del absoluto”23. 22 Sens et Non-­‐sens, p. 190. Ibídem, pp. 190 y 191. 23 17 ¿Es verdad que la fe en Dios y en el más allá ahoga el sentido del hombre y de la historia? ¿Es verdad que la conciencia metafísica y moral muere al contacto del absoluto?: tal es la importante cuestión que el mundo moderno plantea a la conciencia cristiana, en especial al moralista cristiano, ya sea teólogo o filósofo. Precisa tomar en serio tal cuestión. No se trata de desembarazarnos de ella no dándole entrada, como si no fuera más que una objeción en el aire, inventada en todas sus piezas para desconcertar a los creyentes24. Conciliar la fe en una revelación divina e inmutable con un humanismo sano y vigoroso, respetuoso de la historicidad de la existencia, no es cosa tan simple, ni fácil de realizar. El encuentro de la eternidad y del tiempo, más aún, la entrada de lo Eterno en la historia –que constituye la esencia de la religión cristiana como religión centrada en torno al misterio de la encarnación de Dios- plantea un problema teórico y práctico que no es tan fácil de resolver. No es todavía el momento de afrontar de lleno este problema. Antes es necesario examinar cómo ha sido acogido el tema de la historicidad por la filosofía actual, qué lugar ocupa en ésta. 2. EL TEMA DE LA HISTORICIDAD EN LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA Si es verdad que la filosofía se propone develar los fundamentos últimos del ser y del conocimiento que de ellos tenemos, y se encuentra obsesionada por el ideal de la “Voraussetzungslosigkeit”, ello no quiere decir que la reflexión filosófica parta de la nada y rompa todo contacto con la existencia concreta del que filosofa. ¿Cómo –si no- justificar que se presente como una búsqueda del sentido último de esta misma existencia? “No hay sino un problema filosófico verdaderamente serio” –escribe A. Camus al comienzo del 24 Sin duda los reproches de fijismo y de intolerancia que se nos hacen no están fundados en principio de manera alguna si es verdad que el cristianismo es una religión de amor y que nada es más dinámico, más inventor que el amor, pero nuestra actitud de hecho puede darles una apariencia de razón. Es evidente que el hábito de considerar las cosas “sub specie aeterni”, a la luz de las realidades reveladas y eternas, puede disminuir en nosotros el sentido de lo terrestre y de la historia. No hace falta que nos lo digan los incrédulos. No es un secreto para nadie que los cristianos, en particular los intelectuales que desean ser de su tiempo, tienen frecuentemente la impresión de encontrarse en una situación de inferioridad, de ser menos libres que los otros, de estar menos bien armados ante los problemas de la vida moderna, condenados en cierto modo a llegar tarde. 18 Mito de Sísifo-, a saber: si “la vida vale o no vale la pena de ser vivida”. Toda filosofía digna de este nombre se arraiga en la existencia humana concreta y se elabora en vista de esta existencia a fin de esclarecerla y de guiarla. Esto explica por qué los grandes sistemas filosóficos reflejan la época que los vio nacer y poseen siempre un valor humanista. Surgen y se engrandecen en el seno de un clima existencial determinado y contribuyen a su vez a formar este clima25. Podemos, por ello, esperar ver cómo el sentido de la dimensión histórica penetra en el santuario de la filosofía contemporánea. Y de hecho, no se puede negar que asistimos en este momento a un redescubrimiento de Hegel y del joven Marx. Es más, vemos cómo la historicidad ha llegado a ser uno de los temas centrales de la filosofía propia de nuestro tiempo: el existencialismo fenomenológico. Esto es lo que precisa examinar ahora. Se entiende por “existencialismo” una manera de filosofar dominada por la idea de la existencia. Dos términos piden aquí nuestra atención: la palabra “existencia” y la expresión “dominada por”. En tanto que sirve para expresar la categoría fundamental de la filosofía existencial, el término existir no significa ya –como en Kant- el simple hecho de ser real, sino la manera de ser propia del hombre. En este sentido se dirá que sólo el hombre “existe”: no que fuera del hombre no haya nada, sino que el hombre posee una manera de ser propia, por la cual se distingue de los demás seres que pueblan el universo. El hombre, en efecto, existe bajo el modo de espíritu encarnado: no es ni una cosa entre las cosas simplemente, ni tampoco una pura interioridad, cerrada sobre sí misma, encerrada en sus representaciones inmanentes, como el alma de Descartes o la mónada de Leibniz o el gran Yo del idealismo postkantiano. El hombre no se realiza como interioridad, como conciencia y libertad, en una palabra, como “para sí”, sino saliendo en cierta forma de sí mismo, estando “junto a” las cosas, gracias a un contacto vivido con el mundo y con el otro. La conciencia humana es esencial y originariamente (esto es, desde su origen, desde el momento en que surge) “abertura hacia otra cosa-distinta-de-la-conciencia”: “sujeto destinado al mundo” dirá 25 La cosa es evidente por ejemplo para la filosofía de la edad media tal como fue elaborada por los personajes más representativos del humanismo cristiano: intelectuales que fueron al mismo tiempo santos. Igualmente para la filosofía cartesiana: ésta expresa el humanismo del Renacimiento, caracterizado por una confianza sin límites en la razón raciocinante. 19 Merlau-Ponty, “llamamiento del ser” dirá Sartre. Es esta abertura sobre lo otro lo que después de Kirkegaard quiere encontrar la filosofía contemporánea bajo la partícula “ex” de “ex-istir” y la partícula “Da” del “Dasein” heideggeriano. Existir se hace así sinónimo de ser-en-el-mundo y no es, en el fondo, sino otro nombre para expresar lo que Husserl entendía por la intencionalidad de la conciencia, ahí donde él definía la conciencia intencional como “Welterfahrendes Leben”. ¿Qué se quiere decir al afirmar que el existencialismo está dominado por la idea de existencia? O si se prefiere, ¿cuál es el papel que juega en la dialéctica existencial el concepto de existencia? La expresión biraniana de “hecho primitivo” es todavía la que mejor conviene para indicar este papel. ¿Qué queremos decir con ella? Advirtamos desde luego que toda filosofía se halla centrada en torno de un momento intelectivo o significativo primero –por ejemplo una idea o un dato de experiencia o un hecho existencial significante- que se descubre a la reflexión filosófica como estando en este punto originario, central y envolvente, de tal modo que sin él nada es inteligible o no tiene sentido para nosotros; pero que, por el contrario, gracias a él una cierta luz inteligible desciende sobre todas las cosas y nos permite situar a cada una en el lugar que le corresponde dentro de la totalidad de lo real. Para esclarecer nuestro pensamiento demos algunos ejemplos. Así se puede decir que la filosofía de la edad media se elabora a la luz de los “primeros inteligibles”: ens, unum, verum, bonum, que son el alma de la vida intelectual. Desde el momento que la inteligencia despierta, desde que ella se pone en acto, sabe lo que quiere decir “ens, unum, verum, bonum”, tiene de ellos una cierta comprensión , sin duda prefilosófica pero iluminadora sin embargo, y es que por naturaleza ella está hecha para comprender todas las cosas y para filosofar. Estos “prima intelligibilia” o “conceptiones naturaliter notae”, que no son sino principios cognoscitivos en sí incompletos, definen la inteligencia humana como “lumen naturale”, como poder intelectivo26. –Descartes, al suprimir la relación natural del hombre con el mundo –que los antiguos denominaban sensación- considera como primeros inteligibles el Cogito con las 26 Cfr. por ejemplo Quodlibetum VIII, q. 2, a. 4: “Insunt nobis etiam naturaliter quaedam conceptiones omnibus notae, ut entis, unius, boni et hujusmodi, a quibus eodem modo procedit intellectus cognoscendam quidditatem uniuscujusque rei per quem procedit a principiis per se notis ad cognoscendas conclusiones”. Santo Tomás las considera del dominio del intelecto agente: Ia, q. 79, a. 5, ad 3. 20 evidencias primeras que le son innatas: éstas rigen la reflexión cartesiana de la misma manera que los postulados fundamentales rigen y guían a la Geometría. –Bajo la influencia de Kant y de su famosa “revolución copernicana”, el idealismo postkantiano estará regido y dominado por lo que más tarde ha sido llamado el “descubrimiento del Yo”: esto es, el reconocimiento de una precedencia crítica y ontológica del sujeto con relación al objeto. Este descubrimiento del Yo no es un dato de experiencia vulgar, sino el resultado de una reflexión crítica y metafísica sobre la relación sujeto-objeto que constituye la vida cognoscitiva. –En una filosofía que concede sus preferencias a la experiencia, en el sentido amplio del término, y considera al pensamiento conceptual y discursivo como un conocimiento derivado, es claro que las cosas se presentan de modo diferente. El momento intelectivo o significativo originario no será ya una idea, una evidencia expresable en un concepto universal o una proposición predicativa, sino un hecho significativo primero: se hablará de un “hecho primitivo” (Maine de Biran), de “una intuición originaria” (Bergson), aun de una “experiencia pura”, o “a priori” (Madinier), o “trascendental” (Husserl). Louis Lavelle desarrollará su dialéctica del “eterno presente” a la luz de una “experiencia inicial que está implicada en todas las otras”, a saber, “la experiencia de la presencia del ser (…) la relación unitiva inmediata del ser y del yo que funda cada uno de nuestros actos y les confiere su valor”27. Estos cuantos ejemplos bastan para poner en evidencia la importancia filosófica de lo que hemos llamado “el momento intelectivo o significativo primero”, digamos ya del “hecho primitivo”. Él domina y orienta la dialéctica filosófica: es él quien posibilita el constituirse de la filosofía y el elaborarse como pensamiento radical y trascendental. Después de esta digresión volvamos al existencialismo. Comprenderemos mejor ahora en qué sentido la filosofía existencial está dominada por la idea de la existencia. A los ojos del existencialista el “hecho primitivo” es la existencia en el sentido indicado más arriba. Ésta constituye en el cuadro de la fenomenología existencial el dato significante primero, el fenómeno primero y originario, aquél que de una manera general permite y funda el hecho de que el ser aparezca y de que aparezca tal y como es. Todas las manifestaciones de nuestra vida de conciencia (tales como la percepción, la conciencia 27 L. LAVELLE, La présence totale, Paris, Aubier, 1934, pp. 25 y 27. 21 imaginativa, la emoción, la vida estética, el trabajo científico, la cultura) son otras maneras de manifestar (en el doble sentido de este término, a saber, de hacer manifiesto, revelar, y al mismo tiempo de realizar, de ejecutar) esta relación fundamental que se llama el “existir” y que nos constituye como hombres. Sólo por ella estas diferentes manifestaciones o “posibilidades” de nuestra vida se presentan en conjunto revestidas de un sentido o de una significación, y Heidegger dirá con razón que lo propio del “Dasein” humano es “comprenderse” (verstehen)28. Pero decir que en cada una de sus manifestaciones, la conciencia humana aparece a sí misma con un sentido, es decir también que, correlativamente a todos estos sentidos, el mundo adquiere sentido para el hombre: si la conciencia es intencional, hay, como será mostrado más lejos, correlación necesaria entre una “noesis” y un “noema”. La filosofía fenomenológica tiene precisamente por tarea elucidar el contenido y la estructura de estos sentidos, tanto desde el punto de vista noético como desde el punto de vista noemático. “Nuestro objeto constante –dirá Merleau-Pontyes poner en evidencia la función primordial por la cual hacemos existir para nosotros, asumimos el espacio, el objeto o el instrumento, y describir el cuerpo como el lugar de esta apropiación”29, con lo que define el objeto primero de su Fenomenología de la Percepción. Esta función primordial no es otra cosa que la “existencia, es decir, el ser-en-el-mundo a través de un cuerpo”30. En el mismo sentido Gabriel Marcel verá en la existencia humana como ser encarnado “el punto central de la reflexión metafísica”31. Esto no significa que para que el existencialista la última palabra de la reflexión metafísica sea el análisis fenomenológico del “Dasein” humano: esto sería reducir la filosofía a la psicología o a la antropología. No, no es ésta la concepción del existencialismo que quiere ser una manera moderna de filosofar, un nuevo modo de recuperar la intención filosófica originaria y de revivificar los eternos problemas. Como toda filosofía, queda centrado finalmente en el 28 Obsérvese que estos dos términos “significación” y “comprensión” son correlativos. Comprender es en cierto modo tomar en conjunto, captar la multiplicidad como ligada en una unidad sintética. Significar, nos dice Sartre, “es indicar otra cosa e indicarla de tal modo que al desarrollarse la significación se encontrará precisamente lo significado”. Puesto que cada una de las manifestaciones de nuestra vida manifiesta (en el doble sentido de revelar y de realizar) la relación fundamental que es el existir, se sigue de ahí que cada una “significa a su modo el todo de la conciencia o, si nos place colocarnos en el plano existencial, de la realidad humana” (J. P. SARTRE, Esquisse d’une théorie des émotions, Paris, Hermann, 1948, p. 11). 29 M. MERLEAU-­‐PONTY, Phénoménologie de la Perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 180. 30 Ibidem, p. 357 en nota. 31 G. MARCEL, Du refus a l’invocation, Paris, Gallimard, 1940, p. 18. 22 problema del sentido del ser y de la verdad, pero considera a la existencia como el punto central de sus meditaciones, o, si se quiere, como el “primum intelligibile quoad nos”. Elevar la existencia a la dignidad de hecho primitivo, es en realidad reconocerle un doble privilegio. En otros términos la palabra “primitivo” en la expresión “hecho primitivo” significa dos cosas indisolublemente conjugadas. Es, en primer lugar, sinónimo de irreductible. Sostener que la existencia es primitiva, equivale a decir que no se deja reducir a algo más simple, más elemental. Por lo mismo, el existencialismo se anuncia como un esfuerzo para sobrepasar la alternativa del materialismo y del intelectualismo cartesiano con su prolongación, el idealismo. Para el materialista, el hombre no es más que “el resultado de influencias físicas, psicológicas y sociológicas que lo determinan desde afuera y hacen de él una cosa entre las cosas”32. Pero si el hombre no es sino una cosa entre las cosas, ¿cómo explicar que el hombre se aparezca, que por sus proyectos siempre esté delante de sí mismo y que el mundo de que forma parte tenga un sentido para él?: como la psicología de la forma lo había ya puesto en evidencia, una significación (aun la más pobre: la significación “fondo-forma”) no puede encontrar su explicación adecuada en la estructura objetiva de los estímulos físicos que actúan sobre el órgano que percibe. Para el idealista, al contrario, el hombre llega a ser “conciencia constituyente del mundo”. El idealismo “consiste en reconocer en el hombre, en cuanto es espíritu y construye la representación de las causas mismas que se consideran como operantes sobre él, una libertad acósmica”33. Esta interpretación idealista de las cosas que termina por reducir el mundo extramental a la “significación mundo”34, se presenta en la historia de la filosofía como el resultado normal del intelectualismo cartesiano con su concepción inmanentista de la conciencia. Si la conciencia humana es “una mónada sin puertas ni ventanas”, aprisionada en sus representaciones interiores, si no es desde luego y de golpe relación-con-el-mundo, relación esencial con otra-cosa-distinta-de-la-conciencia, equivale a negar el mundo: y he ahí al cartesianismo próximo a trasmutarse en idealismo. Pero, sea que se conserve el mundo exterior o que se suprima, la concepción inmanentista de la conciencia deja escapar nuevamente lo que constituye la originalidad de la 32 M. MERLEAU-­‐PONTY, Sens et Non-­‐sens, p. 142. O. c., p. 142. 34 M. MERLEAU-­‐PONTY, Phénoménologie de la Perception, Avant-­‐Propos, p. VI. 33 23 subjetividad humana. Convertido en prisionero de sus representaciones internas, el hombre no tiene ya con qué distinguir entre percepción e imagen, puesto que por lo que éstas se diferencian una de la otra, no es sino una relación extrínseca con una realidad extramental, en principio inaccesible35. Además, si nosotros somos verdaderamente esta interioridad pura y translúcida de que hablan Descartes y los idealistas, ¿cómo explicar que nada nos parezca tan misterioso y enigmático como el psiquismo humano y cómo explicar, en fin, el carácter empírico, perspectivista e histórico de nuestra existencia? En suma, ni el materialismo ni el idealismo logran hacernos comprender nuestra inserción en un mundo, al renunciar uno y otro a “pensar la condición humana”. “El mérito de la nueva filosofía –nos dice Merleau-Ponty- es justamente buscar en la noción de existencia el medio de pensarla”, porque, “la existencia en sentido moderno, es el movimiento por el cual está el hombre en el mundo, comprometido en una situación física y social que se hace su punto de vista sobre el mundo”36. La existencia es para el hombre el dato significante primero e irreductible. Es el hecho primitivo. Mas decir que la existencia no se deja reducir a ninguna cosa más simple o más elemental, es al propio tiempo pretender que está en el origen de las manifestaciones más complejas de nuestra vida de conciencia, que está en el punto de partida de toda significación y de toda comprensión, ya se trate de nuestra comprensión familiar de las cosas, o de la explicación científica, aun de la reflexión filosófica. La existencia, esto es – según Merlau-ponty- “nuestro ser en el mundo a través de un cuerpo” o, para servirnos de otra expresión del mismo autor, “la percepción del mundo” es “lo que funda para siempre nuestra idea de la verdad”37. Es éste el segundo sentido del término primitivo. Lo propio del hecho primitivo es “fundar”. Ahora bien, precisamente porque toda filosofía tiene por tarea “fundar”, se anuncia como una reflexión radical, como una revuelta a los fundamentos. Estos fundamentos no son ya para el existencialista la diversidad pura (la “blosse Mannigfastigkeit”) de las impresiones sensibles del empirismo clásico. No son, tampoco, como en Descartes, las evidencias primeras, comprendidas en las ideas claras y distintas, ni menos –como para el 35 Cfr. J. P. SARTRE, L’imagination, Paris, Presses Universitaires de France, 1948, pp. 91-­‐113. Sens et Non-­‐sens, p. 143. 37 Phénoménologie de la Perception, Avant-­‐Propos, p. XI. 36 24 idealismo- el acto reflexivo por el cual la conciencia capta la identidad perfecta consigo misma y se manifiesta a sus ojos como subjetividad constituyente, impersonal, eterna, y fuente –a priori- del sistema de las ideas. Para la fenomenología existencialista el fundamento último de toda verdad humana no es otra cosa que nuestro ser en el mundo antes de toda reflexión. Es ahí donde se alimenta, en fin de cuentas, nuestra vida de pensamiento entera y filosofía misma no se podría constituir sino como “reflexión sobre la vida irreflexiva”: la filosofía es “conciencia de su propia dependencia con respecto a una vida irreflexiva que constituye su situación inicial, constante y final”38. Para el fenomenólogo, volver a los fundamentos del conocimiento es, en consecuencia, esforzarse por “formular una experiencia del mundo, un contacto con el mundo que precede a todo pensamiento sobre el mundo”39. “La relación (primera) del sujeto y del objeto no es ya la relación de conocimiento de que hablaba el idealismo clásico y en la cual el objeto aparecía siempre como construido por el sujeto, sino una relación de ser según la cual, paradójicamente, el sujeto es su cuerpo, su mundo y su situación y, de cierta manera, se intercambia”40. Siendo esto así, se comprende la importancia que se da a la historicidad en la filosofía existencial41. La historicidad no es ya un aspecto secundario o superficial de nuestra existencia, tiene su origen en el nivel de nuestro comportamiento antepredicativo, y puesto que para nosotros se define “como acceso a la verdad”42, parece que nos afecta hasta en nuestra propia capacidad de verdad y de certidumbre. Veamos esto de cerca. La conciencia es esencialmente intencional. Ello quiere decir que es en principio y de lleno ser-en-el-mundo, relación activa con otra cosa-distinta-de-la-conciencia. Es claro que esta relación con el mundo que constituye la conciencia no es una relación de simple 38 Ibidem, p. IX. Sens et Non-­‐sens, p. 55. 40 O. c., pp. 143 y 144. Esto muestra nuevamente que el existencialismo con su teoría de la conciencia intencional, se presenta como una tentativa para superar el dilema del empirismo y del intelectualismo, lo que se podría expresar aún diciendo que en el nivel de la vida perceptiva o antepredicativa de la conciencia, la oposición clásica de la sensación (en el sentido empirista y kantiano del término) y del concepto universal (concebido a la manera de la psicología cartesiana como una representación inmanente). Se encuentra superada. 41 Cfr. A. DE WAELHENS, Une philosophie de l’ambigüité, L’existentialisme de Maurice Merleau-­‐Ponty, Louvain, Publications Universitaires de Lovain, 1951, Cap. XV, pp. 331-­‐365. 42 Phénoménologie de la Perception, p. XI. 39 25 yuxtaposición espacial (la conciencia no es una cosa en medio de las cosas), ni una armonía preestablecida entre dos mundos, el del pensamiento y el del ser (Descartes y Leibniz), no es tampoco una relación de casualidad, ya se trate de una casualidad que va del objeto al sujeto para producir en él el conocimiento (materialismo), o de una causalidad que va del sujeto al objeto y que haría de la subjetividad humana una conciencia constituyente (idealismo). Cuando se pretende “pensar”, esto es “fijar en conceptos” esta vida originaria o antepredicativa de la conciencia, los términos “causa” y “efecto” salen sobrando; es, más bien43, preciso pensar en un diálogo y en las categorías que entran en la estructura de todo diálogo: tales como la noción de intercambio, la relación intención y motivo, o aun en la relación dialéctica de compromiso y de situación. En otras palabras, la vida intencional de la conciencia presenta la forma de una relación dialéctica entre una “noesis” y un “noema”, ambos pidiéndose y constituyéndose el uno al otro en una indisoluble unidad. Aclaremos esta afirmación con algunos ejemplos. Para que un cuadro se dé a mí como retrato, esto es, como la representación de una persona ausente, es necesario sin duda que este cuadro posea una estructura objetiva determinada (un muro blanco no podría aparecerme como la imagen de mi madre), pero es igualmente necesario que yo ponga en una actitud determinada, es decir que yo posea una intención con respecto a él y que encarne esta intención en una conducta. Si mi intención mira únicamente a señalar la naturaleza de la tela utilizada o la manera como el pintor ha dispuesto sus colores – intención que para actualizarse debe encarnar en un comportamiento sui generis llamado “observación”- el cuadro se me dará como un conjunto de líneas y de colores, pierde su sentido de retrato, su referencia intrínseca al ausente representado; de hecho mi propia conciencia aparece ante sí misma no como una conciencia imaginativa sino como una conciencia que percibe u observa. Otro ejemplo: si un paisaje me parece sombrío y triste, es en parte porque yo estoy triste o decaído, pero es verdad igualmente que un tiempo sin sol contribuye a ponerme triste. El examen de la actividad científica nos revelaría la misma ley de correlación entre la “noesis” y el “noema”: para que el objeto científico, con la estructura que le es propia, se devele como tal a la conciencia humana, es preciso que 43 Decimos “más bien”, para dar a entender que el concepto del “diálogo” no es adecuado solamente para expresar la estructura de la conciencia intencional, ya que ésta es un hecho primitivo del que el diálogo en el sentido habitual del término representa ya una forma particular. 26 despleguemos por nuestra parte una actitud científica, nos es necesario en cierta forma interrogarlo científicamente, esto es, ir a su encuentro con hipótesis, y verificar estas hipótesis en el objeto: es que la ciencia –aun empírica y positiva- no es resultado de una actitud de mera pasividad con respecto al mundo, sino una “obra” en el sentido estricto del término. No sucede de otra manera cuando pasamos al mundo de la estética o al de lo instrumental, inclusive al mundo de las relaciones interhumanas. A los ojos del niño o del salvaje que ignora la escritura, mi portaplumas aparece como un juguete o posiblemente como un arma puntiaguda, para que cobre la significación de instrumento-para-escribir, es preciso que haya sido asociado alguna vez a mi acción de escribir que es una conducta, una manera de referirme intencionalmente al mundo. Para encontrar a alguien digno de mi amor, es necesario que yo esté dispuesto a amarlo y se puede decir de un modo general que quien trata a los hombres como cosas, permanecerá cerrado eternamente al misterio del “tú”. Así, afirmar en términos generales que la conciencia es constitutivamente intencional, equivale a decir que nunca es acción creadora de su objeto, ni una simple pasividad con respecto al mundo. Aun la conciencia perceptora no es la simple receptividad de que hablaba Kant. La pretendida impresión sensible de los empiristas con su correlato noemático, la cualidad sensible pura, no representa sino un estado límite de la conciencia, en la que ésta terminaría por abolirse como subjetividad. La cosa percibida no es, como lo creía Kant, una proyección de la conciencia constituyente, una síntesis pensada a partir de la diversidad sensible, ella se da de lleno como realidad-en-el-mundo, aunque yo no capte de ésta sino una de sus faces, o, como decía Husserl, aunque yo no la capte sino a través del flujo móvil de los “Abschattungen”. En ningún momento la conciencia perceptora permanece atada a la impresión sensible del momento presente, al contrario, ella es ante sí misma, referencia intencional de la cosa-en-persona, y puesto que toda cosa no se mantiene como cosa sino en el interior de un mundo, la conciencia perceptora es originariamente referencia intencional al mundo, “proyecto” del mundo, su intención va de lleno y constantemente hacia el mundo, a través de una serie ininterrumpida de perfiles infinitamente cambiantes y fugitivos. A lo que haría falta añadir para ser completo, que este encuentro con el mundo que se llama la “percepción” –y que se hace en vista de develar el mundo- se efectúa siempre en la intersubjetividad, es decir en el seno y a partir de un clima 27 cultural, y va envuelto además como su instrumento indispensable, en una u otra forma de lenguaje (lo cual es también un fenómeno que pertenece al registro de la intersubjetividad y de la cultura), porque percibir-para-develar es en último término percibir-para nombrar. Brevemente, en cuanto es intencional, en cuanto está en principio y siempre referida al mundo, la conciencia humana no se revela a sí misma sino revelando el mundo, es –dirá Sartre tomando una fórmula de Heidegger- “revelante-revelada”44 y es que hay una correlación necesaria entre el sentido que el mundo me revela y mi actitud activa, mi proyecto respecto al mundo. Es lo que expresaba Merleau-Ponty en el texto citado más arriba: “la referencia del sujeto y del objeto es desde luego y originariamente “una relación de ser según la cual paradójicamente el sujeto es su cuerpo, su mundo y su situación y, de cierta manera, se intercambia”45. Mas, si es verdad que en esta relación primitiva del sujeto y del objeto, “el sujeto es su cuerpo, su mundo y su situación” y que esta relación se define en cierta forma por una dialéctica de intercambio y de diálogo, se sigue, parece ser, que la develación del mundo así obtenida presenta ineluctablemente un carácter empírico, perspectivista e histórico: el sentido que el mundo tiene para mí –aunque tal sentido no sea de ningún modo creado por mí- depende también de mi actitud, de mi “proyecto” con respecto al mundo, proyecto que a su vez está dialécticamente ligado a mi inserción corporal, social e histórica en el mundo. Y puesto que, por otra parte, yo me compruebo como radicalmente incapaz de desencarnarme, de hurtarme a mi cuerpo y a mi mundo de modo de abarcarlos en una mirada intemporal, inespacial y translúcida –o si se quiere en una mirada sin punto de vista pero que sería la síntesis de todos los puntos de vista posibles, un poco como, por el concepto abstracto del cubo, hago la síntesis de todos los puntos de vista posibles sobre el cubo- es necesario concluir –al parecer- que mi conocimiento del mundo permanecerá eternamente afectado por este carácter perspectivista e histórico que pertenece en propiedad a la vida antepredicativa de la conciencia. La verdad humana jamás está acabada ni nunca es definitiva, jamás me entrega la última palabra del enigma. Permanece siempre como una verdad en cierto modo “provisoria”: “hay certidumbre absoluta del mundo en general –dirá 44 L’Etre et la Néant, Paris, Gallimard, 1943, p. 20. Sens et Non-­‐sens, pp. 143-­‐144, Cfr. igualmente F. JEANSON, Le problème moral et la pensée de Sartre, Paris, Ed. du Myrte, 1947, p. 344. 45 28 Merleau-Ponty- pero no de alguna cosa en particular”46. Porque, contrariamente a lo que creía el idealismo, la reflexión, aun radical, no me puede arrancar totalmente a la vida irreflexiva. Bajo pena de perderse en el vacío, ella debe desplegarse “como conciencia de su propia dependencia con respecto a una vida irreflexiva que es su situación inicial, constante y final”47. En otros términos, el existencialismo fenomenológico, con su teoría de la conciencia intencional, se presenta al mismo tiempo como una condenación de la concepción idealista de la reflexión total. Es importante señalarlo si queremos captar el alcance de la historicidad en la noética existencial. El idealismo postkantiano nacido del intelectualismo cartesiano por mediación de la revolución copernicana, es también una doctrina de la verdad ligada a una doctrina del ser, dicho de otra manera, una teoría del conocimiento asociada a una metafísica. Consiste fundamentalmente en un proceso de idealización, un paso en el límite efectuado a favor de lo que los antiguos llamaban el carácter inmanente del conocimiento o, en lenguaje moderno, su carácter de interioridad y espontaneidad. La vida cognoscitiva –nos dice al escolástica- es un “semetipsum movere”, una “operatio immanens”, y por operación inmanente se entiende “ea quae procedit ab agente et manet in agente ut perfectio ejus”48: lo que los modernos expresan diciendo que la vida cognoscitiva es un “aus sich und für sich sein”. Sin duda esta manera de ser, esta “aus sich und für sich sein” no significa directa ni necesariamente que la conciencia existe también “durch sich”, que es creadora de sí misma; la tentación es grande para operar un paso en el límite y atribuir a la vida cognoscitiva la aseidad perfecta o divina sólo en el caso de que sea verdad que tengamos que habérnosla aquí con lo que la escolástica llama una perfección simple, esto es una perfección que excluya de suyo toda imperfección. “Siendo la interioridad misma –dice M. de Waelhens- la subjetividad es de suyo ilimitada”49. El intelectualismo idealista consiste precisamente en efectuar de lleno este paso en el límite: subjetividad y aseidad son 46 Phénoménologie de la Perception, p. 344. O. c., p. IX. 48 Es importante observar que el término “inmanencia” en los escolásticos no suena lo mismo que en los modernos. Estos entienden generalmente por ella la concepción cartesiana o inmanentista de la conciencia, lo que Sartre llama “la ilusión de inmanencia” (L’imaginaire, Paris, Gallimard, 1948, p. 15). Para los escolásticos lo propio del conocimiento es alcanzar lo otro como otro, “aliud inquantum aliud”. 49 A. DE WAELHENS, Existence et subjetivité, estudio aparecido en la obra colectiva L’Existence, Paris, Gallimard, 1945, p. 175. 47 29 consideradas como sinónimos: “Sich selbst setzen und sein sind, vom Ich gebraucht, völlig gleich”, dirá Fichte al principio de su Wissenschaftslehre50. De hecho el mismo idealismo se anuncia como una metafísica indisolublemente ligada a una teoría de la verdad. Una metafísica: en efecto, si aseidad y subjetividad son sinónimos, es en la subjetividad donde es forzoso buscar el Absoluto, el acto último que se justifica y justifica a todo lo demás y juega el papel de fundamento último del ser, de la inteligibilidad y del valor: el no-yo es por y para el yo, lo que quiere decir además que el idealismo se mueve inevitablemente en una u otra forma de monismo. Sin embargo, por ello mismo, el idealismo cobra figura de una doctrina de la verdad y de la certidumbre, centrada en torno de la idea de la reflexión total: nuevamente, si aseidad y subjetividad coinciden totalmente, es forzoso decir que la conciencia no llega a ser ella misma de un modo verdadero sino cuando se devela a sí misma como la fuente autosuficiente del sistema entero de las ideas que, por un encadenamiento lógico necesario, constituyen el mundo inteligible y en último término el mundo del ser. Es justamente este develamiento del pensamiento a sí mismo o, en lenguaje hegeliano, esta “fenomenología del espíritu”, la tarea que la filosofía debe realizar o, al menos, completar. La filosofía se convierte así en el acto reflexivo por el cual el pensamiento se capta en su coincidencia perfecta consigo mismo, se devela como siendo el fundamento último de todas las cosas, brevemente, suprime la distancia que, en el conocimiento espontáneo del hombre de la calle, separa lo que la conciencia es y lo que ella capta de sí misma en el conocimiento. En el remate de la filosofía, Pensamiento y Ser coinciden en la identidad traslúcida del sí consigo, y he ahí a la conciencia humana encontrándose frente a frente, por fin, con la verdad y la certidumbre. Antes de esto, no hay verdad o certeza dignas de este nombre. En virtud de la reflexión total cuya realización es de su exclusiva competencia, la filosofía se constituye en fundamento único de toda ciencia y de toda verdad cierta: “la filosofía –dirá Descartes- es como un árbol cuyas raíces son la metafísica, el tronco es la física y los demás brazos que salen de este tronco son todas las otras ciencias”51. Encontramos en Spinoza la misma idea en su teoría de los cuatro grados del conocimiento: sólo el conocimiento del cuarto grado –que pasa por la esencia misma de Dios- puede ser verdadero y cierto simpliciter. Es lo que en el cuadro del idealismo 50 J. G. FICHTE, Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, Erster Teil, par. I, 9, Fichtes Werke, Fritz Eckardt, Leipzig, 1908/1911, t. I, p. 292. 51 DESCARTES, Lettre à Picot, Ed. Adam et Tan., t. IX, p. 14. 30 postkantiano se traduce como sigue: no hay “Wissen” verdadero sino para quien habiendo recorrido la “Wissenschaftslehre” o la filosofía, haya llegado a rehacer la génesis del mundo a partir de la conciencia constituyente. Es claro que en esta perspectiva intelectualista e idealista de las cosas, no hay casi lugar para la contingencia y la historicidad. El intelectualismo extremo conduce inevitablemente al determinismo. Tal fue ya el caso para Spinoza: “Ordo et connexio idearum –decía- idem est atque ordo et connexio rerum”, lo que en lenguaje escolástico se podría traducir del modo siguiente: las “rationes cognoscendi” humanas son idénticamente las “rationes essendi” que constituyen el orden ontológico o el misterio del ser en sí; ninguna distinción, en consecuencia, entre el “prius quoad nos” y el “prius quoad se”52, toda verdad auténtica es “in materia necessaria”. En términos idealistas se dirá: “lo real y lo racional” humano se identifican completamente y el sistema de la verdad es idénticamente el despliegue a priori de un encadenamiento de conceptos a partir de la conciencia constituyente y en vista de la revelación definitiva de esta conciencia a sí misma. ¿Quiere esto decir que en el cuadro del intelectualismo cartesiano o idealista el aspecto empírico, perspectivista e histórico de nuestra vida se encuentra sin más recusado o suprimido? Evidentemente no, pero tales aspectos no son definitivos sino que se sitúan en el nivel de la vida prefilosófica, la cual está –siendo provisoria- condenada a desaparecer ante la luz de la reflexión filosófica. La percepción sensible –dirá Descartes- no es sino una idea confusa que por la reflexión se hace clara y distinta dejando de existir como confusa. Lo mismo en Leibniz: nuestras pretendidas “verdades contingentes” son de derecho “verdades necesarias”; aparecen como tales cuando nuestra ciencia es perfecta e iguala a la ciencia de Dios. Ocurre lo mismo en el idealismo postkantiano. El saber realista y empírico, o, como le llama Fichte, el saber “burgués” del hombre de la calle, no es sino un saber inferior o provisorio que la “Wissenschaftslehre” viene a disipar. Es verdad, sin duda, que este mismo idealismo postkantiano, en la persona de Hegel, fue el primero en elevar el carácter histórico al nivel de un problema filosófico. Pero esto no es una objeción a lo que acabamos de decir. Aun en Hegel, la historicidad del hombre no adquiere un fundamento 52 Cfr. por ejemplo la Summa Theologica, I, q. 2, a. 1 y a. 2: para Santo Tomás el mundo del que formamos parte es para nosotros el suelo de donde sacamos nuestros conocimientos, es “prius notum quoad nos”, es de ahí de donde nosotros partimos para afirmar a Dios, fuente primera del ser y de la verdad “in ordine ontologico” o “quoad se”. 31 pleno, ya que, al menos en un hegelianismo consecuente y llevado a sus últimas consecuencias, está destinada a desaparecer con el advenimiento de la filosofía hegeliana y la instauración del estado hegeliano. Por su teoría de la reflexión total el intelectualismo idealista no puede dejar de conducir al determinismo, al fijismo y a la muerte de la conciencia. Aplicada al idealismo, la frase de Merlau-Ponty que hemos citado al principio de este parágrafo: “la conciencia metafísica y moral muere al contacto del absoluto”, está plenamente justificada. ¿Sucede lo mismo cuando este Absoluto no es una Subjetividad constituyente e impersonal con la cual la filosofía tendría como tarea hacernos coincidir, sino un Dios trascendente y personal, distinto de la criatura, la cual se convierte, por el mismo hecho, en el “prius notum quoad nos”, el fundamento último para nosotros de toda verdad y de toda certidumbre? Entendemos bien que no. La tesis que afirma que la preocupación de la historicidad es inconciliable con el recurso del Absoluto, cae cuando se pasa de la concepción del Absoluto a la concepción cristiana de Dios. Tal cuestión será abordada más lejos. Contentémonos por el momento con la advertencia siguiente: si –como Santo Tomás no cesa de decirlo- el mundo de lo creado no es sino una simple manifestación de Dios pero en realidad subsistente en sí misma gracias a un esse que le pertenece en propiedad, y si nuestro conocimiento de Dios a partir de este “prius notum quoad nos” es siempre indirecto, analógico e inadecuado, más negativo que positivo, es evidente que la afirmación de Dios y el recurso de Dios no viene de ninguna manera a disminuir ni enturbiar este “prius quoad nos”, ni en su consistencia ni en su historicidad53. 3. REFLEXIONES CRÍTICAS HISTORICIDAD Y RELATIVISMO En las exposiciones que preceden nos hemos abstenido, tanto como nos ha sido posible, de toda anotación crítica. Demos ahora un paso adelante e intentemos formular ciertos juicios de valor y poner en claro las cosas. He aquí un primer punto que señalar. 53 Cfr. nuestro estudio Beschouwingen bij het athëstich existentialisme, en Tijdschrift voor Philosophie, núm. de febrero de 1951, pp. 3-­‐41. 32 Al poner de relieve la dimensión histórica de nuestra existencia, la filosofía existencial no pretende de ninguna manera volver a caer en el relativismo tradicional: ya se trate del escepticismo de los antiguos sofistas, del empirismo psicologista, del positivismo del siglo XIX o del pragmatismo americano. Como ha dicho muy bien M. de Waelhens, “la evolución de la filosofía contemporánea –bien comprendida- tiende a buscar y posiblemente a encontrar un medio término entre el relativismo tradicional –el de Dilthey, por ejemplo- y el universalismo sin punto de vista del racionalismo clásico que, bajo este aspecto, encuentra se expresión más acabada en el spinozismo”54. La cosa es evidente, ya que, como no hemos cesado de repetirlo, el existencialismo se presenta como un esfuerzo constante para sobrepasar la alternativa del empirismo y del idealismo. Si el idealismo es incapaz de justificar la historicidad, el empirismo lo es más aún. Reducir la dimensión histórica del hombre a una simple sucesión de hechos o a un fenómeno de pura adaptación biológica, es vaciarla de su sentido y hacerla incomprensible. “Sucesión”, “devenir”, “historia” no son sinónimos, hemos dicho al comienzo de este estudio. Para que haya historia e historicidad y no simple sucesión, se requieren dos cosas. Es preciso desde luego que el hombre pueda de alguna manera recuperar, o, según la expresión de Merlau-Ponty55, “reactivar” los pensamientos y los actos de la humanidad pasada, comprometerse a su respecto, ya sea a rechazarlos, ya a reasumirlos en cierta medida, ya a continuarlos: así, si hay una historia de la filosofía, es porque la vida filosófica de la humanidad es algo más que una serie de sistemas sin ilación y un desfile de pensadores aislados; porque “Platón está vivo aún entre nosotros”56 por ello Santo Tomás, Descartes y Kant tienen aún alguna cosa que decirnos. Pero es necesario además que nosotros estemos en disposición de comparar en ellos los acontecimientos, los pensamientos y los actos del pasado y de formular a su respecto un juicio de valor, puesto que se trata de adquirir un compromiso para con ellos, de recuperarlos por cuenta propia o de recusarlos. Ahora bien, todo ello es 54 A. DE WAELHENS, Phénoménologie et Métaphysique, en Revue Philosophique de Louvain, agosto de 1949, p. 366. 55 Sens et Non-­‐sens, p. 186. Este “reactivar” se hace principalmente a partir de los signos siempre más o menos ambiguos del lenguaje. 56 O. c., p. 189. 33 imposible en un empirismo consecuente: porque éste no conoce sino la simple sucesión y porque ignora de modo absoluto toda idea de valor, de norma y de sentido57. En efecto, por su cualidad de simples datos empíricos o “positivos”, todos los hechos valen lo mismo, estando afectados por el mismo coeficiente de realidad: están fuera de la distinción de lo auténtico y lo inauténtico, de lo verdadero y lo falso, del bien y del mal. Un empirismo radical no puede fundar ni justificar que hablemos de progreso de la ciencia, de la civilización y la cultura. Empirismo y relativismo terminan siempre por identificarse. Ahora bien, la filosofía existencial nada tiene que ver con este relativismo fácil y perezoso. No todo resulta equivalente para ella: “Nosotros –escribe Merleau-Pontyno renunciamos a la esperanza de una verdad, más allá de las posiciones divergentes”58; y aún: “si yo he comprendido que verdad y valor no pueden ser para nosotros sino el resultado de nuestras verificaciones o de nuestras valoraciones al contacto del mundo, ante los otros y en las situaciones de conocimiento y de acción dadas (en términos escolásticos: si hay un prius notum quoad nos, que es para nosotros el fundamento de la verdad y de la certidumbre y que no es ese ideal inaccesible de un “conocimiento absoluto” de tipo idelista), entonces el mundo encuentra su relieve (…), hay algo irrecusable en el conocimiento y en la acción; hay lo verdadero y lo falso, el bien y el mal”59. Hay un sentido en la historia y no todo es equivalente, porque, aceptada la intencionalidad de la conciencia, la historia de la humanidad es el resultado de un diálogo del hombre con el mundo, diálogo efectuado en la intersubjetividad y animado en fin de cuentas por el proyecto fundamental, una intención última y constante: a saber, que el hombre busca realizarse con la ayuda del mundo, liberarse siempre más, “desenviscarse” de la prisión de la materia, salir del “anonimato de la masa y de la charla cotidiana”, en una palabra, remontarse sin cesar hacia una luz y una libertad mejores. Si esto es así, si la filosofía existencial con su teoría de la historicidad no constituye una vuelta al relativismo tradicional, ¿cómo puede declarar que la verdad humana no es jamás definitiva? ¿Qué sentido tiene escribir –como lo hace Merleau-Ponty- “hay una 57 Observemos que lo que acabamos de decir vale desde luego para la historia entendida como manera de ser de la humanidad concreta y viviente, portadora de civilización y sujeto de la historia, pero vale asimismo para la historia entendida como ciencia del pasado de la humanidad. 58 Sens et Non-­‐sens, p. 126. 59 O. c., p. 191. 34 certidumbre absoluta del mundo en general, pero no de ninguna cosa en particular?”60 Una proposición es verdadera o falsa; no hay medio posible. Hablar del carácter “presuntivo” o “provisorio” de la verdad humana, ¿no es recoger con una mano lo que se ha dejado con la otra y volver a caer en el relativismo que justamente se pretende superar? La respuesta no es tan simple. Es forzoso distinguir y matizar. Y desde luego es necesario distinguir entre lo que los modernos llaman la verdad como adecuación del juicio, y la verdad como άλήϑεια o develamiento de lo real. ¿Qué significa esta distinción? Esta distinción, puesta en voga por Heidegger, no es tan nueva ni esotérica como aparece a primera vista. Encuentra su correspondencia, al menos implícita (aunque sea bajo forma de problema) en toda filosofía que no crea poder reducir el mundo de lo inteligible a un encadenamiento lógico de proposiciones de suyo evidentes y autosuficientes; en otros términos, se hace inevitable tan pronto como uno se aparta del intelectualismo extremista de un Spinoza y de un Leibniz. ¿Qué es la verdad adecuación? Es una cualidad del juicio, a saber, la conformidad del juicio con su objeto. Se dice que el juicio es verdadero cuando afirma ser lo que es y no ser lo que no es. Es falso en el caso contrario. Esta verdad, que frecuentemente se llama “lógica”, no es susceptible de grados: un juicio es verdadero o falso. Hay algo más. Es un hecho innegable que esta cualidad de verdad confiere al juicio un cierto carácter de eternidad, de necesidad y de validez absoluta. Si es verdad que Pedro está sentado en este momento, esta proposición permanecerá eterna y necesariamente verdadera. No es que Pedro se encuentre desde ahora condenado a guardar la posición de sentado o que este comportamiento de Pedro deba ser tenido como un acontecimiento necesario in ordine ontologico (lo que equivaldría a la afirmación de un determinismo universal). La necesidad que caracteriza la verdad de que “Pedro está sentado en este momento” no implica sino esto directamente: que existe ahí un hecho, una verdad que ya no puede ser borrada. Dentro de diez mil años será aún verdad que Pedro estaba sentado en tal momento preciso del pasado, y todo hombre que en lo sucesivo pretenda elaborar la síntesis del mundo deberá tener en cuenta este hecho. Se sabe que desde hace muchísimo tiempo los metafísicos disputan con ardor para precisar el valor exacto, el ser ontológico de esta pretendida necesidad y 60 Phénoménologie de la Perception, p. 344. 35 eternidad. Algunos, por ejemplo los agustinianos de la edad media y más tarde los idealistas, han querido ver en ello un testimonio inmediato en favor de la existencia de una inteligencia eterna e inmutable. Otros, por el contrario, y entre éstos Santo Tomás y los existencialistas de nuestros días, no son de esta opinión61. Dejemos ahí este problema que no concierne directamente a este estudio. Lo único importante de señalar aquí es que la filosofía existencial no se opone de ninguna manera a estas concepciones clásicas en cuanto a la verdad lógica, llamada igualmente verdad “predicativa”, para significar que se sitúa en el terreno de la vida predicativa de la conciencia. Puesto que esta verdad, como cualidad lógica del juicio, no es susceptible de más o menos, el problema de la historicidad no se plantea a su propósito. Pero ésta no es la última palabra sobre el problema de la verdad62. El juicio predicativo, en efecto, no es una entidad en sí, autosuficiente, a no ser que se vuelva a Leibniz, para quien, al menos de derecho, todo juicio podría reducirse a una liga de identidad evidente entre conceptos claros, cuya verdad se impone igualmente en virtud de una evidencia intrínseca. Pero, ¿quién osaría aún acogerse a un intelectualismo parecido? Es claro ya que el juicio humano, como Santo Tomás lo señala con justeza, implica una cierta reflexión y no se sostiene sino por un retorno constante a un contacto prerreflexivo con las cosas, llamado comúnmente percepción. El punto difícil es evidentemente fijar el alcance y el valor develante de este comercio antepredicativo del hombre con el mundo, así como la naturaleza de la relación que religa el enunciado predicativo con sus fundamentos antepredicativos. Hemos tenido muchas veces la oportunidad de poner en evidencia las lagunas de la concepción empirista o asociacionista en esta materia y hemos mostrado cómo el existencialismo procura sobrepasar el empirismo sin caer en los excesos opuestos del intelectualismo cartesiano. Nuevamente no es esto lo que nos interesa por ahora. Lo que importa retener es que el juicio como tal no es una 61 Para Santo Tomás la necesidad y la eternidad de Dios, como Verdad subsistente y primera, son de un orden absolutamente distinto al de la necesidad y la eternidad de la verdad lógica del juicio, Cfr. por ejemplo Ia., q. 2, a. 1, ad 3; q. 16, a. 7 ad 2, 3, 4; De veritate, q. 10, a. 12 ad 8. 62 Todo ello nos muestra igualmente que para superar el relativismo del conocimiento no basta decir, como ciertos tomistas parecen creer, que en todo juicio mi afirmación de verdad reviste un cierto carácter de eternidad y de necesidad. Ello no me da directamente sino esto: que eternamente será verdadero que Santo Tomás consideraba el ser como totalmente inteligible, que Kant por el contrario fue agnóstico en metafísica y que W. James fue uno de los representantes principales del pragmatismo. Pero la cuestión que nos interesa es saber quien de los tres ha tenido razón a fin de cuentas. 36 entidad en sí y autosuficiente sino un momento y un instrumento en el seno y al servicio de la vida cognoscitiva en su persecución de la verdad, esto es del develamiento de lo real. He aquí la segunda acepción del término “verdad”: ésta significa tanto el saber verdadero como el conjunto de actividades develantes que conducen este saber63. Es por demás evidente que esta última acepción de la verdad, entendida como develamiento de los seres y en último término del ser en general, es susceptible de más y de menos, que puede estar en progreso o en regresión, elevarse hacia una mejor luz u obscurecerse. Este más y este menos –la cuestión es muy importante- no deben ser entendidos desde luego en un sentido cuantitativo: tal cosa sería reducir la vida cognoscitiva a una simple acumulación de hechos progresivamente conocidos y representarse la ciencia como una yuxtaposición de átomos de conocimiento. El más y el menos de que aquí hablamos es también y de modo principal cualitativo. El saber humano puede hacerse confuso o claro, superficial o penetrante, más analítico o más sintético. Según que la naturaleza nos haya dotado de una inteligencia geométrica o de un espíritu de agudeza, nuestra manera de ver y de comprender las cosas será muy diferente. Hay el pensador de tipo intuitivo y profético: está ahí para hacer surgir la luz, para develar los aspectos nuevos, es portador de un mensaje y, a la manera del revolucionario, lanza sobre pistas nuevas a la humanidad en busca de verdad. Tenemos en seguida al sistematizador: éste toma y repiensa la intuición, la sitúa en su lugar dentro del conjunto del pensamiento, corrige lo que cree forzado o excesivo en los enunciados del visionario, establece el orden después de la revolución. Es esto lo que explica que la evolución del saber humano no presente la forma de línea recta, no se efectúe por adición de hechos equivalentes, no consista en un simple paso de lo falso a lo verdadero, ni en una acumulación de átomos de verdades igualmente verdaderas. La física de Newton no era falsa, sin embargo la física cuántica moderna es más verdadera, no en el sentido de que no haga sino retomar tal cual a la antigua física newtoniana añadiéndole algo más, ella es cualitativa y profundamente otra y, sin embargo, en cierto modo reintegra en una forma, una “Gestalt” nueva a la antigua física. Lo mismo es para la filosofía. El genio de Santo Tomás no ha consistido en adicionar a Aristóteles y a San Agustín, sino en 63 El término “develamiento” podrá, pues, según el contexto, revestir dos matices: o bien la acción develante (en lenguaje heideggeriano el Verhalten), o bien el resultado noemático de esta acción: lo real como develado. 37 repensar al uno y al otro personalmente: ¡qué de misterios van envueltos ya en estas, a primera vista, insignificantes palabras: “repensar a otro personalmente”! Si es verdad que Aristóteles y Platón, Descartes y Kant, viven aún entre nosotros, es que tienen alguna cosa que decirnos, si en términos generales se puede afirmar que hay algo de verdad hasta en los errores, esto es señal de que un sistema filosófico puede ser más o menos verdadero; se llega a lo mismo, como Jaspers lo ha mostrado muy bien a propósito del Cogito cartesiano64, cuando una verdad, entrevista desde luego y afirmada con una gran perspicacia, se “invierte” en no-verdad y en error, al convertirse por la fuerza misma de su prestigio, en eclipsadora de toda otra verdad, en dictadora. El error en filosofía proviene con frecuencia de que una verdad parcial se haya erigido en verdad única y omnipotente. Lo que acabamos de decir para la verdad teórica, vale mutatis mutandis, para las verdades prácticas: la concepción moderna de la justicia social, inspirada por la preocupación de una libertad y de una igualdad más grandes para todos los hombres, más de acuerdo con las posibilidades económicas y culturales del mundo actual, es más verdadera que la concepción medieval de la justicia y de las relaciones interhumanas: no que la antigua concepción haya sido precisamente falsa, era verdadera y buena para su tiempo, y, no obstante, se puede decir que la democracia social y económica de nuestros días es más verdadera que el feudalismo. Podríamos multiplicar los ejemplos. Retengamos simplemente que los términos “historia” e “historicidad” se comprueban inevitablemente cuando se trata de describir y elucidar la verdad humana como develamiento de lo real. Y retengamos aún que asignar a la verdad un carácter histórico no es necesariamente lo mismo que pretender que una opinión, una teoría o un sistema tengan derecho al título de “verdad” por el simple hecho de pertenecer a una época histórica determinada: esto sería caer en un positivismo o en un historicismo de la peor ley. Merleau-Ponty no pretende que su filosofía adquiera su valor de verdad en el hecho de que haya visto la luz en el siglo XX, menos aún que no tenga valor sino para este siglo. Si hay algo de verdad en Kant y si puede decirse que Kant y si puede decirse que Kant “está aún vivo entre nosotros”, no es porque Kant esté montado sobre los siglos XVIII y XIX y haya hablado para su tiempo, sino porque ha develado algún aspecto de lo real, en igual forma, si el fenomenólogo piensa que la fenomenología es 64 K. JASPERS, Descartes et la Philosophie, traducido del alemán por H. POLLNOW, Paris, Alcan, 1938, pp. 69, 100, 107. 38 superior al criticismo kantiano, es porque cree que devela mejor la relación sujeto-objeto que define el conocimiento. Se podría decir otro tanto de las verdades prácticas. Sea –se dirá- concedamos que la verdad humana está sujeta a la historia, que jamás está terminada, que nadie ha dicho la última palabra sobre no importa qué, pero, ¿basta esto para afirmar, como algunos hacen en estos momentos, que toda verdad presenta un carácter provisorio? Una verdad puede estar inacabada y no obstante asegurada y, en este sentido, definitiva. ¿Cómo justificar entonces la observación de Merleau-Ponty, citada hace algunos instantes de que “hay certidumbre absoluta del mundo en general, pero no de alguna cosa en particular”? En verdad, nosotros simpatizamos poco con esta manera de hablar. Atribuir a toda verdad humana un carácter presuntivo y provisorio es una expresión muy ambigua que se presta a confusión y puede hacer creer que se vuelve al relativismo tradicional, precisamente al mismo que se quiere evitar. Una vez más es preciso matizar y considerar las cosas en concreto. Sobre mi mesa de trabajo, hay mi tintero, mis libros y un cenicero; a dos pasos de mi mesa veo una silla; mesa y silla se encuentran en mi recámara donde, en un rincón, el gato dormita. El fenomenólogo existencialista, con su teoría de la historicidad de la verdad, no pretende negar todo ello, ni ponerlo siquiera en duda. Tal cosa sería borrar de un golpe la tesis de la intencionalidad y volver a la psicología inmanentista de Hume y de Descartes para quienes “ver” una silla es tener una “silla-imagen” en la conciencia. Como lo hemos señalado más arriba, en la conciencia. Como lo hemos señalado más arriba, en la perspectiva inmanentista no hay nada que me permita asegurarme de si a esta silla-imagen corresponde o no alguna cosa en el mundo extramental, dicho de otro modo, fundar la distinción entre percepción y conciencia imaginativa, entre lo real y lo imaginario. Ahora bien, precisamente lo propio de la teoría de la conciencia intencional es hacernos salir de este callejón sin salida. “La percepción –dirá Sartre- es una fuente primera de conocimientos; ella nos entrega los objetos mismos; es una de las especies cardinales de intuición, lo que los alemanes llaman una intuición donante originaria (originär gebende Anschauung)65. En el mismo sentido escribe Merleau-Ponty: “si yo puedo hablar de ‘sueños’ y de ‘realidad’, interrogarme sobre la distinción de lo imaginario y lo real y poner 65 L’imagination, Paris, Presses Universitaires de France, p. 107. 39 en duda lo ‘real’, es que antes del análisis ya está hecha la distinción, es que tengo una experiencia tanto de lo real como de lo imaginario y entonces el problema es (…) explicitar nuestro saber primordial de lo ‘real’, describir la percepción del mundo como lo que funda para siempre nuestra idea de la verdad. No es necesario en consecuencia preguntarnos si percibimos verdaderamente un mundo, sino al contrario: es el mundo lo que nosotros percibimos”66. Sería difícil decir las cosas más claramente. Pero, ¿tiene entonces sentido afirmar aún que nuestro conocimiento de las cosas particulares nunca es definitivo? Sí, esta manera de hablar, aunque fácilmente se presta a confusiones, puede tener un sentido aceptable. Ella es, ante todo, para los existencialistas una manera nueva de afirmar que la tesis idealista es falsa o que –como lo dice Merleau-Ponty en el mismo pasaje que constituye precisamente el objeto de este debate: “El verdadero ‘cogito’ no es el diálogo del pensamiento con el pensamiento de este pensamiento: éstos no se alcanzan sino a través del mundo”67. En efecto, como antes ha sido expuesto, el idealismo reposa por completo en la creencia de que la “reflexión total” es posible, de que el pensamiento puede, por una vuelta radical sobre sí mismo, alcanzar una visión las cosas en que pensamiento y ser coincidirían en una perfecta identidad: visión sin punto de vista, pero que haría la síntesis de todos los puntos de vista posibles, lo mismo del presente, que del pasado, que del porvenir, los puntos de vista míos y los de no importa quien. Para el existencialista esto es una ilusión, la reflexión filosófica es reflexión sobre la aprensión prerreflexiva o perceptiva de las cosas. Ahora bien, nuestra percepción de las cosas, con el sentido que éstas presentan, está siempre condicionada por nuestro cuerpo, nuestra constitución biológica (que es como un a priori fisiológico) y por nuestra situación cultural. Si yo veo tal objeto como cenicero y tal otro como portaplumas, es porque pertenezco a un medio cultural que practica el uso del tabaco y de la pipa y que conoce la escritura. Este mundo de lo instrumental, con el sentido que me ofrece, es un mundo verdadero, pero al mismo tiempo relativo al hombre y a una civilización determinada. –Pero se me dirá, hagamos abstracción de lo instrumental, y hay por debajo y en el seno de lo instrumental cualidades sensibles: el cenicero es sólido, hecho en cobre de color bronceado, el portaplumas es un objeto alargado y negro, con una punta dorada, todo ello es objetivo. –Evidentemente –y el fenomenólogo menos que nadie intenta 66 Phénoménologie de la Perception, p. XI. Ibidem, p. 344. Obsérvese que el texto que acabamos de citar sigue inmediatamente a la frase que dice que no hay certeza absoluta de alguna cosa en particular. 67 40 negarlo-: las cosas están en el mundo y son como me aparecen. Pero, es forzoso añadir que la manera como me aparecen está condicionada también por la estructura de mi cuerpo: si mi mirada tuviera la sensibilidad del ojo fotoeléctrico, vería que en esta masa continua e inmóvil que llamo el cobre de mi cenicero hay infinitamente más vacíos que lleno y que todo ahí se desplaza a velocidades vertiginosas. Sea –se responderá- pero hay la ciencia positiva para decirme el secreto de las cosas: ella sabe al menos lo que son el cobre de mi cenicero, la madera de mi mesa y la ebonita de mi portaplumas. –Pero aquí también nos espera una decepción. La ciencia moderna precisamente no quiere de ninguna manera escuchar hablar de un saber definitivo: no es que confunda el cobre con la madera, el perro con el gato, tiene sobre todo ello una visión más precisa que el hombre de la calle; pero sabe también que los conceptos que utiliza nada tienen de definitivos, ya se trate, como para el físico, de la axiomática matemática que introduce en su definición de las cosas, o como para el biólogo de las nociones de clase, de género y especie, aun de la noción de “viviente”. Esto es todo lo que el existencialismo quiere decir cuando subraya el carácter inacabado, no-definitivo e histórico del saber humano o, en otros términos, de la verdad humana entendida como develamiento de la realidad. Como se ve, nada hay en todo esto de exorbitante y no debe por ello conturbarnos, inclusive si somos cristianos y creemos en ciertas verdades inmutables y eternas del orden moral y religioso. Si la nueva filosofía no dijera sino esto, Humani generis habría sido perfectamente inútil y probablemente nunca hubiese visto la luz. Pero no todo ha sido dicho. Ha sido a propósito el que en los párrafos precedentes hayamos tomado ejemplos de los mundos de lo instrumental, del conocimiento familiar y de la ciencia positiva, absteniéndonos cuidadosamente de nombrar a la filosofía y más aún a la metafísica. Para que nuestro examen crítico de la doctrina existencialista de la historicidad sea completo, debemos plantear una última cuestión, ciertamente la más decisiva: es preciso saber hasta qué profundidad nos cala la historicidad: ¿nos penetra hasta nuestro ser metafísico, el que decide el sentido último de nuestra existencia y de nuestros actos? Al abordar este último punto, estamos en realidad comprometiéndolo todo, porque si la historicidad afecta el sentido último de nuestra existencia, esto equivale a que nada puede ser considerado como válido simpliciter y, en fin de cuentas, a que el hombre no es en último término sino lo que él quiere ser por sus libres proyectos, henos aquí conducidos a una forma nueva de 41 relativismo, diferente del relativismo tradicional sin embargo. Esa historicidad, se ha convertido o, para emplear la expresión de Jaspers a propósito del Cogito cartesiano, se ha “invertido” de algún modo en un historicismo, nueva manera (sic). Tal es, pues, la cuestión decisiva que debemos examinar ahora. ¿Qué respuesta da la nueva filosofía a esta cuestión? Señalemos desde luego que el existencialismo no ignora este asunto. Como hemos observado ya, no se contenta con renovar la psicología, la filosofía de la ciencia o la de la cultura. Pretende ser una investigación del valor último de la existencia y reasume la eterna cuestión del sentido del ser-en-general y de la esencia de la verdad. Lo que equivale a decir, en otras palabras, que la reflexión sobre lo irreflexivo, que define a la filosofía existencial, se hace en dos etapas o, con mayor exactitud, en dos grados de profundidad. Hay, desde luego, lo que Merleau-Ponty llama “la fenomenología entendida como descripción directa”68, que se propone describir o elucidar el campo fenoménico tanto desde el punto de vista noético como noemático. Su objeto principal es poner en evidencia “la función primordial por la cual hacemos existir para nosotros, asumimos el espacio, el objeto o el instrumento y describir el cuerpo como el lugar de esta apropiación”69. Pero una reflexión que se quiere radical y persigue el sentido último de las cosas, no puede contentarse con este primer trabajo. Habiendo puesto al desnudo la existencia como hecho primitivo, se tratará de elucidar el estatuto ontológico de “este nuevo cogito”. ¿Cuál es la estructura profunda, la manera de ser de la conciencia intencional? “A la fenomenología, entendida como descripción directa –escribe Merleau-Ponty- debe añadirse una fenomenología de la fenomenología”70. Lo mismo en Sartre: sus obras de psicología fenomenológica, Esquisse d’une théorie desémotions, L’Imagination et L’Imaginaire, conducen a una “ontología fenomenológica”, L’Etre et le Néant, la cual concluye con los “Aperҫus métaphysiques”. Los problemas que ahí se encuentran planteados son los problemas clásicos de la ontología y de la metafísica. ¿Cuál es la relación sintética que 68 Phénoménologie de la Perception, p. 419, col. p. 77. Esta reflexión del primer grado constituye el objeto de la primera y de la segunda parte de la Phénoménologie de la Perception, teniendo por título la primera: “Le corps” (percibiente), y la segunda: “Le monde perҫu”. La reflexión del segundo grado se encuentra desarrollada en la tercera parte. 69 O. c., p. 180. 70 O. c., p. 419. Col. P. 77: “Pero ahora que (en la Introduction) el campo fenoménico ha sido suficientemente circunscrito, entramos en este dominio ambiguo y asegurarnos ahí nuestros primeros pasos con el psicólogo, esperando que la autocrítica del psicólogo nos lleve por una reflexión del segundo grado al fenómeno del fenómeno y convierta decididamente el campo fenoménico en campo trascendental”. 42 nosotros denominamos el ser-en-el-mundo? ¿Qué deben ser el hombre y el mundo para que esta relación sea posible entre ellos?”71, y finalmente, “¿cuál es el sentido del ser en general en tanto que comprende en sí mismo estas dos regiones radicalmente separadas” (a saber, el “para sí” y el “en sí”?72 Para el existencialista, describir la estructura histórica de nuestro mundo familiar, científico y cultural, aún de la vida filosófica, y mostrar que esta historicidad es una consecuencia de la intencionalidad de la conciencia, no es la última palabra de la reflexión filosófica. No todo es histórico; la historicidad comienza con el hombre; se funda, por consiguiente, en alguna cosa que está más allá de la historia: a saber, que hay el mundo y que en este mundo ha surgido el hombre. Este “surgir” ininterrumpido de la subjetividad en el seno de lo real es, si se quiere, un acontecimiento, pero un “acontecimiento ontológico”, dirá Sartre, un “Urgeschehen”, dirá Heidegger. Más allá y en la raíz de nuestra vida cultural infinitamente cambiante, dirá Merleau-Ponty, hay “lo metafísico en el hombre”73. Es por ello que lo existencialista no puede eludir el problema último y decisivo: ¿qué vale la vida en fin de cuentas? ¿Cuál es el sentido último de la existencia humana? Después de haber descrito y fundado la estructura histórica de la verdad como develamiento de lo real, surge el problema: ¿cuál es la esencia de la verdad? Pero si los existencialistas no ignoran el problema, la respuesta que ellos dan no es en todos la misma. El existencialismo no es un sistema único y cerrado, sino más bien una manera de filosofar, un estilo filosófico, inspirado por el tema fenomenológico de la intencionalidad. En el seno de la corriente existencialista caben orientaciones y sistemas divergentes. Todo depende de la densidad del ser que se le reconozca al existir humano, del sentido que posea la intencionalidad fundamental que nos anima y nos lleva hacia el ser o, si se quiere, de la dimensión de la abertura existencial, significada por el prefijo “ex” del término “ex-istir”. Hay sobre todo, y viendo las cosas grosso modo, dos tendencias fundamentales que es importante distinguir con cuidado. 71 L’Etre et le Néant, p. 38 O. c., p. 34. 73 Sens et Non-­‐sens, p. 165. 72 43 Algunos verán en la subjetividad humana la medida del ser, la fuente y la norma de todo valor y de toda inteligibilidad. Tal sería el caso para el existencialismo del Heidegger de Sein und Zeit, de acuerdo, por lo menos, con la interpretación más común de esta obra. “En la época de Sein und Zeit (1924), escribe M. de Waelhens, el pensamiento de Heidegger parecía bastante estancado. Él afirma que las cosas no adquieren un sentido sino por la aparición del hombre en el seno de lo real, sentido que les es impreso por nuestros “proyectos”. Lo real debe concebirse como una especie de facticidad bruta que el hombre, en cuanto trascendencia que comprende, informa y constituye el mundo. Se podría, pues interpretar esta doctrina como un idealismo de la significación, que se apoya sobre un realismo de la existencia en bruto”74. Es el caso también para Sartre, aunque por muy otras razones. Para Sartre, la originalidad de la conciencia como espontaneidad, como “aus sich sein”, reside por completo en un acto que ratifica, “por el cual la conciencia se determina a no ser el en sí”. Sartre entiende por “en sí” el “ser transfenomenal de lo que aparece”. Este ser trasfenomenal se encuentra de cierto modo “indicado” en el seno del fenómeno como “siempre-ya-ahí”, es decir como “no-existente sino sólo en tanto que aparece, en otras palabras como “existente también en sí”. Este “en sí” transfenomenal es pura “identidad indiferenciada”; él es y es lo que es; es esto todo lo que se puede decir75. En consecuencia, es sólo por el hombre que la vida tiene un sentido y que vienen al mundo las significaciones. “El hombre inventa al hombre”76, tal es la fórmula de que Sartre se sirve con preferencia para expresar su posición en el humanismo y en la filosofía moral. Para Merleau-Ponty el caso se presenta aún de otra manera. En él no se encuentra ya esa escisión radical entre el “para sí” y el “en sí”, la encarnación toma toda su fuerza y es sacada a la luz plenamente. Pero Merleau-Ponty es ante todo un psicólogo y un fenomenólogo y no espera a sobrepasar la elucidación fenomenológica para aventurarse por las arenas movedizas de una metafísica, entendida como búsqueda de las “condiciones de posibilidad” últimas. Sin duda hay “lo metafísico”, pero lo que de metafísico hay en el hombre no puede ser ya 74 A. DE WAELHENS, De la phénoménologie à l’existentialisme, aparecido en la publicación colectiva: Le Choix, le Monde, l’Existence, Paris, Arthaud, 1947, pp. 61-­‐62. Una interpretación un poco diferente de Sein und Zeit, sensiblemente menos idealista y propuesta por W. BIEMEL en Le Concept de monde chez Heidegger, Louvain, E. Nauwelaerts, 1950. 75 L’Etre et le Néant, pp. 29-­‐33. Al fin de L’Etre et le Néant, en las “Aperҫus metaphysiques” que rematan la obra, Sartre emite ciertas hipótesis sobre la manera de ser del En sí transfenomenal, pp. 713 ss. 76 J. P. SARTRE, L’existentialisme est un humanism, Paris, Nagel, 1946, p. 38. 44 referido a algo más allá de su ser empírico –a Dios, a la Conciencia-, es en su ser mismo, en sus amores, en sus odios, en su historia individual y colectiva donde el hombre es metafísico77. De esto “metafísico en el hombre” no hay gran cosa que decir: está más allá de toda inteligibilidad y de toda racionalidad, como un foco de “paradojas” que puede suscitar nuestra admiración, nuestro asombro, pero del que sería vano querer fijar las condiciones de posibilidad. La reflexión del segundo grado será una fenomenología de la fenomenología” que se contenta con poner en claro la estructura última del Cogito humano, a saber, la temporalidad y la libertad78. Reconocido esto, nada queda por hacer. “Si encontramos el tiempo bajo el sujeto y si a la paradoja del tiempo referimos las del cuerpo, del mundo, de la cosa y del otro, comprendemos que nada queda por comprender más allá”79. Resumiendo: el existencialismo en su primera manera, es un existencialismo más o menos cerrado, que colinda con algún tipo de agnosticismo metafísico (en el sentido que la tradición da al término metafísico”) y que se hace desde luego fácilmente ateo. De hecho, aun la historicidad toma ahí una forma extremadamente aguda, ya que el hombre, por sus libres proyectos, se hace en último término la medida de la inteligibilidad y del valor. La historicidad nos penetra tan profundamente que termina por invadirnos por completo: en el fondo, porque el misterio humano ha perdido su densidad y su profundidad antiguas. Si se quiere hablar de una “esencia” humana universal e inmutable (la esencia del hombre es el existir, ser un “para sí remachado en un sí”), esta esencia no es en realidad para el hombre sino una pura posibilidad (vacía como tal) de conferir un sentido que se proyecta sobre el mundo para hacer las significaciones. “El hombre inventa al hombre”, dirá Sartre, “no existe sino en la medida en que se realiza, nada hay en consecuencia sino el conjunto de sus actos, nada hay sino su vida”80. El hombre “se elige”, la moral general no existe: “Ninguna moral general puede indicaros lo que hay que hacer; no hay señales en el mundo. Los 77 Sens et Non-­‐sens, p. 55, col. p. 195. Ver los capítulos II y III de la IIIa. parte de la Phénoménologie de la Perception. 79 Phénoménologie de la Perception, p. 419. –Para mayor precisión sobre la posición de Merleau-­‐Ponty en materia de metafísica Cfr. A. DE WAELHENS, Une philosophie de l’ambigüité, L’existentialisme de Maurice Merleau-­‐Ponty, Cap. XVIII, Phénoménologie et métaphysique, pp. 384 ss. 80 J. P. SARTRE, L’existentialisme est un humanisme, p. 55. 78 45 católicos contestarán, es que sí hay señales. Admitámoslo, soy yo, en todo caso, quien elige el sentido que ellas tienen”81. Sin embargo, este existencialismo –primera manera- no es la única forma posible, ni siquiera la única forma existente de filosofía existencial. Al lado del existencialismo que hemos denominado cerrado, hay lugar para un existencialismo “abierto”. Este, rehúsa considerar al hombre como medida de todas las cosas y se aproxima a la tradición que funda la verdad y el valor en el ser: “veritas supra ens fundatur”, decía Santo Tomás y lo mismo decía del “bien”. La esencia de la verdad, como develamiento de lo real no es el poder que reside en el hombre para establecer, por sus libres proyectos, significaciones (lo que es, en rigor y mediante ciertas precisiones, suficiente para darnos el mundo de lo instrumental, en el que la verdad está en parte fabricada por el hombre, puesto que se trata del “homo faber”, es decir, de la razón obrera); la esencia profunda de la verdad consiste en la posibilidad que el hombre tiene de abrirse al misterio del ser que sostiene y funda a los seres, que los “hace ser”82. Esta docilidad del hombre con respecto al ser, este “offen-sein”, diría Heidegger, o, para servirnos de la expresión bien conocida de M. Forest, este “consentimiento en el ser”, no es una simple pasividad, “Blosse receptivität”, sino un acto de libertad radical, con más exactitud, el fundamento radical de la verdadera libertad. Reconocer lo real por lo que es, sobre todo cuando se trata de reconocer a otro en su dignidad de otro, y más aún, cuando en ello va el reconocimiento del misterio del Ser, no se hace sin un inmenso respeto, una fidelidad a toda prueba. Este existencialismo abierto lo 81 O. c., p. 47. Esta posición antropocéntrica de Sartre representa sin duda una forma de relativismo radical. Señalemos sin embargo que esto no destruye todo lo que hemos dicho más arriba, a saber, que el existencialismo no es de ninguna manera un retorno al relativismo tradicional del positivismo o del pragmatismo. Al escribir en L’existentialisme est un humanisme que “el hombre inventa al hombre” (p. 38), que “la vida no tiene un sentido a priori” (p. 89), que “toca a vosotros darle un sentido y que el valor no es otra cosa que este sentido que elijáis” (p. 89), Sartre no pretende afirmar que todas las elecciones valgan lo mismo y que no hay ya lugar para alguna moral. Querer la libertad para sí y para otro, trabajar en la edificación de un mundo que se caracterice por un reconocimiento más auténtico del hombre por el hombre es mejor, más digno del hombre, más grávido de sentido y de valor que buscar su egoísmo y reducir a la esclavitud a la mitad de la humanidad. En este sentido, él puede decir: “yo puedo promulgar un juicio moral” y aún: “aunque el contenido de la moral sea variable, cierta forma de esta moral es universal” (o. c., pp. 82-­‐85). Cierta distinción entre lo auténtico y lo inauténtico conserva un sentido, aun si es el hombre quien debe en último término inventar lo auténtico. Lo mismo ocurre en el arte: si es verdad que es el hombre quien inventa el arte, esto no implica sin embargo que todas las obras de arte valgan lo mismo (p. 75). La libertad auténtica no es sinónimo del capricho ni de la fantasía (p. 73). 82 M. HEIDEGGER, De l’esence de la verité, trad. e introd. de A. DE WAELHENS y W. BIEMEL, Louvain, E. Nauwelaerts, 1948, p. 19. 46 encontramos, de algún modo, en el segundo Heidegger, el de “Vom Wesen der Wahrheit y de la Lettre a Beaufret; “Das stehen in der Lichtung des Seines, nos dice nenne ich die Eksistenz des Menschen”83. Se le encuentra también en Jaspers y en G. Marcel. Se sabe que para Marcel la existencia humana toma la forma de una dialéctica viviente, que oscila entre dos polos, dos posibilidades fundamentales, la del “tener” y la del “ser”. En el “tener” nos encerramos en nosotros mismos y en nuestras posesiones, de modo de llegar a ser en alguna forma estas posesiones: nos enajenamos en ellas, nos convertimos en esclavos y todo ocurre como si nosotros estuviésemos poseídos por ellas (por nuestras riquezas, nuestras obras, nuestras ideas). Para ser verdaderamente, para liberar la posibilidad última que duerme en nosotros, debemos disponernos al misterio que nos sustenta: para hacerlo, debemos abrirnos enseguida, por la fidelidad y el amor, a la realidad del otro, y finalmente, por el recogimiento y la fe, al misterio del Tú Absoluto, del Dios viviente. He ahí ya tres maneras bien conocidas de este existencialismo que hemos denominado “abierto”84. Son posibles otras formas. En un bellísimo estudio sobre el pensamiento de Marcel, aparecido en la Revue de Philosophie, M. Gustave Thibon no teme llamar al existencialismo marceliano “una filosofía de la participación”85. ¿No es esto dejar sobrentendido que la distancia entre cierto existencialismo “abierto” y la filosofía cristiana de inspiración aristotélica o agustiniana no es tan grande como parece en principio y que las dos tienen algo que decirse y aun de intercambiarse mutuamente? Dejemos esta cuestión por el momento. Una cosa es cierta: un existencialismo teísta, donde el hombre deje de ser el fundamento último y único y la medida de la inteligibilidad y del valor, es posible, puesto que existe. Sin duda, una filosofía de este tipo tenderá a subrayar la historicidad de la existencia humana: está en su derecho. El hombre es un ser histórico y esta historicidad no es un barniz colocado sobre una entidad inerte y fija. Toda filosofía que se respete debe reconocerlo y una filosofía de inspiración cristiana no menos que las otras: como ha dicho M. el canónigo Mouroux en su bello libro: “Le sens chrétien de l’homme”, el hombre “se realiza perfeccionando el 83 Brief an Beaufret, Bern, Franke, 1947, p. 66. Se podría añadir aún el nombre de M. Le Senne: no es por casualidad que M. Le Senne presenta su propia filosofía como un espiritualismo “ideo-­‐existencial” (R. LE SENNE, Introduction à la Philosophie, Paris, Alcan, 1938, p. 89). 85 G. THIBON, L’Existentialisme de Gabriel Marcel, en la obra colectiva: L’existentialisme (Revue de Philosophie, 1946), Paris, Téqui, p. 155. 84 47 universo”86. Es verdad también que al hacerlo el hombre mismo decide el sentido de su vida y de sus actos, en una medida que es todo menos superficial: no sólo fabrica su morada, crea la técnica, elabora la ciencia, elige una profesión; para el cristianismo la elección humana tiene una resonancia y una repercusión mucho más profundas: por su rebeldía o su fidelidad a Dios, el hombre decide el sentido y la suerte de su vida en fin de cuentas. Sin duda, esta historicidad, para recurrir otra vez a la filosofía existencial, la desarrollamos a partir, en el seno y en vista de un “poder ser” que nosotros somos. Pero este “poder ser”, el cristiano lo considera como un don recibido de Dios, como un talento a fructificar, como un llamado a responder a las intenciones del Creador sobre el hombre. De hecho, la existencia humana, en cuanto la encontramos como un dato que está “siempre-yaahí”, más exactamente como un don que de Dios proviene, posee ya un sentido, puesto que es el término de una iniciativa divina, el objeto de una intención de Dios: nuestra existencia se encuentra así justificada desde su raíz, y oculta un sentido radical e ineluctable, porque Dios nos ama. Hay, pues, un sentido en nosotros que no proviene de nosotros, que vale universalmente para todo hombre que entra en este mundo y en el cual nada puede cambiar la elección humana. La tarea del hombre es asumir libremente tal sentido, realizarlo en sus actos, promoverlo para sí y para los demás, en una palabra, entrar en las intenciones de Dios sobre la humanidad. Pero entonces, no es verdad que “la conciencia metafísica y moral muere al contacto del absoluto”. Sería exacto en la hipótesis idealista, pero es falso si se trata de un Dios trascendente y personal, porque en este caso, la vida humana tiene un sentido ante Dios y al elegirlo ante Dios el hombre encuentra la vida. Hay por lo mismo una esencia universal, válida para todo hombre, y esta esencia recibe una profundidad, una consistencia, una densidad de ser y poder ser, que ninguna otra concepción metafísica podría darle. Consistencia e historicidad, lejos de excluirse se piden mutuamente. CONCLUSIÓN Es tiempo de concluir: no es que el problema de la historicidad haya sido agotado, ni que hayamos llegado al término de nuestros trabajos. El encuentro en el hombre de la consistencia y de la historicidad, de lo eterno y del tiempo, de lo Infinito y de lo finito 86 J. MOUROUX, Le sens chrétien de l’homme, Paris, Aubier, 1945, p. 12. 48 plantea numerosos y difíciles problemas, pero aún no estamos preparados para tratarlos a fondo. Para triunfar en nuestra empresa, nos hacen falta categorías (tales como una noción de esencia y existencia, de consistencia y de libertad, aun una idea del ser), lo mismo teorías referentes a la intencionalidad de la conciencia, de la vida prereflexiva, la reflexión y el concepto, que sobrepasan por su densidad y su flexibilidad, no solamente las concepciones en voga en el empirismo y el idealismo, sino también aquellas que hemos encontrado en la mayor parte de las doctrinas existencialistas, analizadas en la mayor parte de las doctrinas existencialistas, analizadas más arriba. Al decir esto, nuestra intención no es de ninguna manera negar ni disminuir los méritos reales de la fenomenología existencialista. Hay en los autores que hemos estudiado, principalmente en Heidegger, Sartre y Merleau-Ponty, riquezas preciosas para el pensamiento filosófico. Pero, a pesar de todo, nos parece que, en su reacción contra el idealismo no han podido sustraerse completamente a la influencia del adversario que combaten. Nosotros pensamos que no nos equivocamos creyendo encontrar en sus obras huellas del intelectualismo cartesiano e idealista: sobre todo en lo que concierne a su concepción de la reflexión y de su relación con la vida irreflexiva, la interpretación ontológica de la intencionalidad de la conciencia, aun la descripción ontológica de la encarnación. Tendremos ocasión de volver a esto y de justificar nuestro modo de ver. Pero, sea de esto lo que sea, una cosa permanece adquirida: para tratar bien los problemas que hemos abordado en las páginas precedentes, deberíamos disponer de una serie de categorías infinitamente densas y envolventes al mismo tiempo que infinitamente elásticas y comprensivas. Ahora bien, nos parece que aquí la teoría del acto y de la participación, tal como la elaboró Santo Tomás, puede sernos de gran provecho. Y es por lo que creemos que el tomismo presenta en este momento una utilidad mucho más grande de lo que piensan algunos. Es lo que trataremos de desarrollar en nuestro cuarto capítulo. Mientras tanto, es preciso examinar (esto será objeto del tercer capítulo) un problema distinto oculto en la encíclica Humani generis: el de lo irracional y la razón, que cuenta también entre los temas predilectos del pensamiento contemporáneo. En el examen de este problema, por otra parte, no abandonaremos el problema de la historicidad, porque si ambas cuestiones no son idénticas, sí se entremezclan en numerosos puntos. 49 CAPÍTULO III LO IRRACIONAL Y LA RAZÓN EN EL PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO “Explorar lo irracional e integrarlo en una razón más amplia” sería, de acuerdo con Merleau-Ponty, la “tarea de nuestro siglo”87. Esto significa que la filosofía contemporánea, aunque marcada con el sello de un antirracionalismo que con frecuencia no deja de morder, no quiere, sin embargo, a ningún precio, adquirir la forma de un nuevo romanticismo. El hecho de que se revista de una severidad, excesiva a nuestro modo de ver, con respecto al concepto y al discurso, y que en la elaboración de sus teorías del conocer haga entrar en escena la subjetividad, la libertad, el sentimiento y aun la fe, no significa que haya abandonado el ideal, propio de toda filosofía, de un pensamiento claro, riguroso y comunicable, para adoptar posiciones fáciles y perezosas, como las que llevan por nombre subjetivismo, voluntarismo y fideísmo. En este sentido se puede decir que la filosofía actual, por su preocupación de recuperar lo concreto por encima de la representación conceptual y el trabajo discursivo, no hace sino renovar la tradición filosófica anterior a Descartes. Hay, pues, algo de exageración al pretender que en esta tentativa por pensar lo irracional y ampliar la idea de razón, resida propiamente “la tarea de nuestro siglo”. Sería más exacto decir que ello constituye la tarea de toda filosofía que tenga el respeto de lo concreto y rehúse reducir lo real a un paladeo de conceptos. Sólo, que el racionalismo cartesiano con su doble ramificación, el intelectualismo idealista por una parte, el positivismo cientista por otra, ha reinado tan largo tiempo en Occidente y ha ejercido tal prestigio, que se ha hecho una costumbre en la mayor parte de los modernos identificar la tradición cartesiana con “la ontología clásica”, como si la metafísica de inspiración aristotélico-tomista nunca hubiese sido clásica o no ameritase ya el nombre de ontología. Esto no quiere decir, sin embargo, que sea necesario ver en la preocupación de lo concreto, que caracteriza al pensamiento contemporáneo, un retorno puro y simple a la edad media. Ninguna de las grandes filosofías se contenta con repetir el pasado; si tiene la pretensión de replantear los eternos problemas, lo hace a partir de una situación histórica de 87 M. MERLEAU-­‐PONTY, Sens et Non-­‐sens, Paris, Nagel, 1948, p. 125. 50 la que tiene conciencia y con respecto a la cual toma posición. Ensayamos, pues, formarnos una idea precisa de la situación histórica a la que el pensamiento contemporáneo se ve obligado a enfrentarse. Por ahí debemos comenzar si queremos captar el alcance exacto del irracionalismo actual y juzgarlo con toda verdad y lealtad. Antes de entrar en lo vivo de nuestra materia, es conveniente llamar la atención sobre el carácter ambiguo del término “irracional”, que se podría llamar una ambigüedad en segunda potencia. Un primer factor de ambigüedad reside en el hecho de que el término razón, que entra en el concepto de irracional, es, él mismo, susceptible de acepciones diferentes. Cada ciencia se define por un tipo de racionalidad o de inteligibilidad que le es propia y constituye su estructura lógica. En general, hay, sobre todo, dos sentidos fundamentales de la palabra razón, que corresponden a dos tipos de racionalidad muy diferentes. Hay desde luego el sentido estrecho, racionalista, digamos el sentido cartesiano de la palabra razón. No deja ningún lugar al misterio. Descartes, en efecto, entiende por razón la facultad y el lugar de las ideas claras y distintas, así como de la deducción lógica que ellas tienen en germen. La geometría constituye ahí la forma ideal. La ciencia positiva moderna, con su cumbre, la física matematizada, es tributaria de la racionalidad cartesiana: ella busca los hechos claros, precisos y discernibles y tiende a establecer entre ellos relaciones matemáticamente formulables. Parece asimismo que el término kantiano de “entendimiento” se aproxima bastante a esta primera acepción de la palabra “razón”. En cuanto al segundo sentido, que voluntariamente llamamos el sentido amplio y existencial del término “razón”, se caracteriza por una comprensividad (sic) mucho más amplia y mucho más flexible. Como lo hace notar justamente Merleau-Ponty, “esta Razón más comprensiva que el entendimiento” se muestra “capaz de respetar la variedad y la singularidad de los psiquismos, de las civilizaciones, de los métodos de pensamiento y de la contingencia de la historia”, sin renunciar, sin embargo, a dominarlos, para conducirlos a su propia verdad”88. Es igualmente ella quien hace posible la libertad. Obrar libremente, es asumir sus actos, hacerse cargo de ellos, reivindicar la paternidad. ¿Qué es esto sino decir que no hay libertad si no somos capaces de fundar nuestros actos, de justificarlos ante la 88 Sens et non-­‐sens, p. 126. 51 razón, en su sentido amplio, evidentemente, porque una justificación “more geométrico” no sería aquí de ninguna utilidad? En fin, lejos de eliminar el misterio y la paradoja, la razón amplificada los proclama ineluctables, porque entran en la constitución última de todo sentido humano. El misterio –dirá Marcel- está presente en el corazón del pensamiento humano como una exigencia ontológica, y la convicción, seguramente paradójica de que “es pensable que hay lo impensable”, constituye, al decir de Jaspers, la dimensión metafísica de la existencia humana89. Es por oposición al sentido estrecho y cartesiano de la palabra razón, por lo que los modernos hablan de lo irracional: con esto quieren designar realidades o aspectos existenciales no enteramente conceptualizables. Estas realidades son de varios tipos, puesto que hay muchos modos de escapar a las exigencias del concepto claro y del razonamiento cartesiano. Es este un segundo motivo que explica por qué el término irracional es ambiguo. Hay lo irracional situado más acá (de este lado) del concepto claro: tales, la facticidad bruta, el choque experimental, las cualidades sensibles, los instintos y todo lo que el psicoanálisis ha intentado poner al descubierto: llamémoslas realidades infrarracionales. Hay lo irracional que se sitúa, por así decir, en el mismo nivel que el entendimiento y compone con él la existencia global completa: citemos a guisa de ejemplos, el sentimiento, el juicio de valor y la adhesión a los valores. Hay, en fin, lo suprarracional, lo incomprensible por exceso: tales como la existencia humana como totalidad y la intersubjetividad de las existencias, tal también el misterio del Ser que nos envuelve y nos sustenta, tal, en fin, el Supremo Inefable, Dios, el Trascendente por excelencia. Estas consideraciones sobre la significación de la palabra irracional nos permiten delimitar mejor el objeto de nuestra búsqueda. La oposición al racionalismo cartesiano que caracteriza a nuestro siglo, se extiende en realidad a todos los sectores del pensamiento filosófico: afecta la psicología, la filosofía de la historia, la teoría de la verdad, la metafísica, la filosofía de la religión. En otras 89 K. JASPERS, Philosophie, t. III, Berlin, J. Springer, 1932, p. 38. Para la traducción de textos de Jaspers, seguimos generalmente la de M. P. Ricoeur en Gabriel Marcel et Karl Jaspers, Paris, Ed. du Temps présent, 1947. 52 palabras, el término irracional designa de un modo general a todas las realidades que la tradición cartesiana descuidó con gran culpa. Por demás está decir ahora que, vista la intención general que perseguimos en estas páginas y que es reflexionar sobre los problemas que ha promovido la Encíclica Humani generis nuestra encuesta versará ante todo sobre la presencia de lo irracional en el pensamiento metafísico y religioso de nuestro tiempo. Al hacerlo, hemos de encontrar nuevamente al existencialismo, pero los autores a que nos vamos a referir ahora serán generalmente los del segundo grupo, es decir, los representantes de la tendencia que hemos denominado “abierta”, para significar que la existencia se encuentra ahí definida no únicamente como ser-en-el-mundo, sino principalmente como liga orgánica con la Trascendencia divina. Entre los representantes de este segundo grupo, dos nombres reclaman sobre todo nuestra atención, a saber, Gabriel Marcel y Karl Jaspers. Añadiremos alguna vez el de Blondel, en quien la opción moral recibe un valor epistemológico de primer orden, así como el de Newman, a quien algunos consideran, no sin razón, como el Kierkegaard católico90. 1. LA SITUACIÓN HISTÓRICA DE LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA Quien intente filosofar en este momento, tropieza desde luego con un hecho visiblemente desconcertante, pero que sería vano querer negar: mientras que a la ciencia positiva no le cuesta ningún trabajo reunir en torno suyo el mundo de los sabios, la reflexión filosófica, por el contrario, se muestra cada vez más impotente para establecer el acuerdo de los espíritus y ello a pesar de todas las tentativas, renovadas sin cesar a través de los siglos, para apoyar la filosofía sobre evidencias apodícticas. La historia absolutamente reciente de la fenomenología es a este respecto muy significativa. Herido por el desacuerdo creciente de los filósofos y el desarrollo de los congresos de filosofía, Husserl se propuso, después de tantos otros, fundar de veras la filosofía sobre bases sólidas. “Liberar la filosofía 90 La idea de aproximar a Newman y a Kierkegaard ha sido puesta en voga principalmente por E. Przywara; cfr. e. a. de este autor: Kierkegaard et Newman, en Newman Studien, Nuremberg, 1948. 53 de todo posible prejuicio, para hacer de ella una ciencia verdaderamente autónoma, realizada en virtud de evidencias últimas extraídas del sujeto mismo, y encontrando en estas evidencias su justificación absoluta”91, tal era el magnífico programa al que deseaba consagrarse, a la zaga de Descartes. Ciertamente la autoridad del fundador de la fenomenología fue inmensa y su influencia sobre el pensamiento contemporáneo no ha cesado de aumentar, pero el acuerdo de los pensadores sobre los grandes problemas de la vida no se ha realizado. En el seno de la escuela fenomenológica han aparecido las tendencias más diversas, y si esto ocurría ya durante la vida misma del maestro, después de la muerte de éste, no han hecho más que multiplicarse. Esta situación precaria de la filosofía frente al éxito de las ciencias positivas no puede dejar de escandalizar a espíritus no prevenidos, pero es un hecho que el metafísico actual debe tomar en cuenta y explicar. Constituye un primer obstáculo que superar, es decir, que explicar y sobrepasar. El enorme prestigio de la ciencia se explica fácilmente: obedece a la naturaleza misma de la inteligibilidad científica. En efecto, en el seno del deseo de verdad y de certeza que obsesiona a nuestro espíritu, hay como una triple exigencia, un triple anhelo, que la ciencia positiva logra llenar de un modo sorprendente. Una exigencia de objetividad, desde luego: lo que precisamos es un saber objetivo, que capte las cosas en “persona”, tales como realmente son y no como nosotros quisiéramos que fuesen. El saber verdadero, diría Heidegger, consiste en “dejar que el ser sea”, lo que en lenguaje científico, se traduce por la fórmula bien conocida: “es preciso dejar hablar a los hechos”. En otros términos, el saber verdadero sobrepasa la opinión. Decir que se quiere universal: es la segunda exigencia de que hablamos. Es necesario un saber universalmente válido, capaz de crear el acuerdo entre los espíritus, susceptible de ser verificado y controlado por otro. A lo que se añade, en tercer lugar, una exigencia de claridad o de racionalidad. El espíritu humano no se conforma solamente con constatar, con almacenar desordenadamente los datos. Su intención última es ver claro en los hechos, captar su cómo y su porqué, explicar y comprender. Comprender es siempre, en cierto modo, tomar en conjunto, descubrir las 91 E. HUSSERL, Méditations cartésiennes, traducido del alemán por G. PEIFFER Y E. LEVINAS, Paris, Vrin, 1947, p. 5. 54 relaciones, reducir la diversidad de los datos a la unidad de una idea, o de una ley, o de un sistema de leyes o de ideas, lógicamente coherente; en una palabra, introducir el orden, la unidad, la claridad inteligible en la infinita complejidad de los acontecimientos que componen el universo. Ahora bien –y es esto lo que explica su prestigio ascendente- la ciencia moderna, es decir, la ciencia a base de experiencias metódicamente organizadas, verificables y controlables a voluntad, responde admirablemente a este triple anhelo de objetividad, universalidad y claridad que acabamos de señalar en el corazón de nuestra tendencia a la verdad. Ello obedece a la estructura misma de la inteligibilidad científica y de los métodos científicos correspondientes92. Claude Bernard lo había comprendido en forma excelente: “En el método experimental –escribe- jamás se hacen experiencias sino para ver o para comprobar, es decir, para registrar y verificar. El método experimental, en cuanto método científico, reposa enteramente sobre la verificación experimental de una hipótesis científica”93. Lo propio de la ciencia es, en consecuencia, verificar las hipótesis sobre los datos. Es verdad desde luego que la hipótesis es una construcción del espíritu, una obra del espíritu, que tiene un sentido para el espíritu, una obra del espíritu, que tiene un sentido para el espíritu, ella es la luz, necesaria al espíritu, para ver con claridad en los hechos; pero no es una construcción en el aire: el espíritu va al encuentro de los hechos provisto de una hipótesis, para que el lenguaje de los hechos se haga un lenguaje inteligible. Gracias a la verificación experimental de la hipótesis, la objetividad, la universalidad y la claridad, que constituyen el ideal de todo sabio, se auxilian mutuamente y tienden a coincidir exactamente: la claridad inteligible (el cómo y el porqué, la regularidad y la legalidad) lleva en sí misma el carácter de la objetividad, brota en cierta forma de los datos, puesto que ella se deja verificar y registrar en los datos. Es por ello que la ciencia positiva se ve actualmente decorada con el bello título, algo ambiguo, por otra parte, de “ciencia objetiva”, o aún de “saber objetivo”, como si todas las otras formas de saber debieran ser relegadas al dominio del sueño o del mito. Por lo demás, es esto lo que pretende el “cientismo” que no es otra cosa que la dictadura de la ciencia, extendida a la epistemología 92 En toda la ciencia hay una correlación necesaria entre una inteligibilidad develada y el método develante. CI. BERNARD, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Genève, Constant Bourquin, 1945, p. 409. 93 55 primero, y en seguida a la ontología. Entendido como teoría de la verdad, el positivismo tendría por divisa: “No hay más verdad ni inteligibilidad que la verdad y la inteligibilidad científicas”. Interpretado como teoría del ser, se transforma en materialismo: “lo real –se dirá- es tal como la ciencia positiva lo devele y nada más así”. Como más lejos será dicho, esta fusión quasi completa de la objetividad, de la universalidad y de la claridad en el seno de la verificación experimental, se opera en realidad al precio de un empobrecimiento considerable de lo real integral. El universo de la ciencia objetiva, y, a fortiori, el del positivismo cientista, es un universo desantropomorfizado, despojado de los valores que lo constituyen en un mundo-para-elhombre, porque es un mundo vacío de hombre, o, para hablar con los modernos, porque es un mundo del que se ha eliminado la existencia. Si la unión de los sabios en torno de la ciencia se deja comprender fácilmente, no sucede lo mismo cuando se trata de interpretar la confusión de los metafísicos ante los problemas últimos de la existencia: confusión tanto más sorprendente cuanto lo propio de la metafísica es reivindicar para sí la universalidad, ya que pretende apoyarse sobre las evidencias últimas y, por este motivo, las más firmes. Sin duda no es necesario exagerar y hablar apresuradamente de un fracaso completo. Para quien sabe leer, bajo la diversidad del lenguaje filosófico, las intenciones secretas del pensamiento pensante, la filosofía aparece mucho menos desunida de lo que a primera vista parece. Mientras más se penetra en el interior del pasado filosófico de la humanidad, más se tiene la impresión de la proximidad de los grandes filósofos entre sí, de que finalmente ellos se debaten con los mismos y eternos problemas y que su visión general del universo presenta en el fondo un estrecho parentesco. Algunos, como por ejemplo, Lagneau, llegarán a decir que, a pesar de que las apariencias lo desmienten, no hay verdaderos ateos en filosofía. “No hay sino ateos prácticos –decía en sus cursos- para los cuales el ateísmo consiste, no en negar la verdad de la existencia de Dios, sino en no realizar a Dios en sus actos (…) Fuera de este ateísmo práctico, no hay verdaderamente ateísmo. Dondequiera que un pensamiento sea capaz de discutir con él mismo las razones de creer en la existencia de Dios, se encuentra la afirmación de una verdad absoluta a cuya medida todas las creencias particulares deben ser referidas. Una parecida afirmación 56 implica más o menos confusamente la afirmación de Dios”94. Pero, sea de esto lo que fuere, el filósofo no puede contentarse con reconocer que, en lo confuso e implícito, una misma actitud de pensamiento circula a través de los sistemas aparentemente opuestos. Si la filosofía existe, es precisamente para explicitar lo implícito y para reflexionar sobre lo irreflexivo. Ahora bien, sobre el plano del pensamiento explícito y reflexivo, la divergencia permanece enorme, aún y sobre todo en cuestiones esenciales y, notoriamente, a propósito de la cuestión de la existencia de Dios. Esta divergencia causa escándalo a justo título y el metafísico debe interpretarla sin traicionarla. En esta situación “escandalosa”95 hay dos razones mayores, que los filósofos han reconocido después de largo tiempo y que la Encíclica Humani generis señala a su vez. Hay desde luego, el hecho de que las verdades metafísicas en general y, entre éstas, en primer lugar, “las verdades que conciernen a Dios y las que miran a las relaciones del hombre con Dios, trascienden absolutamente el orden de lo sensible” [2]. Es porque la razón no puede entregarse al trabajo metafísico con cierto éxito, “sino cuando recibe en principio un cultivo adecuado” [38]. La cosa es evidente. Es un hecho bien conocido que una familiaridad prolongada con las ciencias positivas, así como una civilización, como la nuestra, dominada por la técnica, ponen en peligro de ahogar en nosotros el sentido de las verdades que escapan al registro experimental. Sin embargo, la ausencia de un “cultivo apropiado” no basta para explicárselo todo, porque el escándalo de la filosofía no es el hecho de que, en términos generales, el hombre de ciencia no entiende casi nada de las discusiones metafísicas, sino más bien el hecho de que los metafísicos mismos, los que son del oficio y han pasado su vida cultivando la reflexión metafísica, se entienden muy poco entre ellos. Por lo demás, ¿no es [que] verdad para todo filósofo que toma en serio su trabajo, que entre más se avanza en edad y en experiencia, más se es herido por la complejidad de la verdad y por la dificultad de los problemas? Hay una segunda razón para el desacuerdo de los metafísicos. Es la influencia de la acción, de la vida afectiva y de la voluntad sobre nuestra aprehensión de la verdad. Esta influencia ha sido señalada muchas veces por los mejores pensadores. Platón decía ya que 94 J. LAGNEAU, Célèbres leҫons et Fragments, Paris, Presses Universitaires de France, 1950, p. 229. G. MARCEL, Du refus à l’invocation, Paris, Gallimard, 1940, p. 229. 95 57 el hombre debe ir a la verdad “con toda su alma”. “No se entrará en la verdad sino por la caridad”, dirá más tarde San Agustín96. Esta idea tan profundamente agustiniana se hará el tema central del pensamiento pascaliano: “De ahí proviene que hablando de las cosas humanas se dice que es necesario conocerlas antes de amarlas, lo que ha quedado en proverbio; los santos, por el contrario, dicen, hablando de las cosas divinas, que es preciso amarlas para conocerlas, y que no se entra en la verdad sino por la caridad, de lo que han hecho una de sus más útiles sentencias”97. La Encíclica hace alusión a esta razón donde dice: “Jamás la filosofía cristiana ha negado la utilidad y la eficacia de las buenas disposiciones del alma entera para conocer a fondo y abrazar las verdades religiosas y morales; al contrario, ha enseñado constantemente que la carencia de estas buenas disposiciones podría ser causa de que la inteligencia, bajo la influencia de las pasiones y de una voluntad mala, se obscureciese hasta el punto de no ver. Por lo demás, el Doctor Común estima que la inteligencia puede, de cierto modo, percibir algunos de los bienes superiores de orden moral, sea natural o sobrenatural, en la medida en que el alma comprueba una cierta connaturalidad con ellos, sea por naturaleza sea por el don de la gracia; y se ve claramente el valor del auxilio que este conocimiento oscuro puede aportar a las investigaciones de la razón [50]. Pero no basta constatar que, de un modo general, las disposiciones del alma influyen fácilmente en nuestra concepción del mundo y de la vida. Como anota el documento pontificio a continuación del pasaje citado98, esta influencia podría ser interpretada de varias maneras, y se trata ante todo de precisar la naturaleza y el alcance de la relación que se juega entre la acción, la voluntad, la efectividad, por una parte, y el conocimiento por la otra. Se podría desde luego establecer la hipótesis de que nuestro captar las verdades superiores se mide simplemente con el grado de buena voluntad de cada quien; que, por consiguiente, para poner un ejemplo muy concreto, el desacuerdo que divide a los pensadores en teístas, panteístas, agnósticos y materialistas es finalmente una mera cuestión 96 Contra Faustum, lib. 32, cap. 18. PASCAL, Pensées et Opuscules, De l’esprit géométrique, Secc. II, De l’art de persuader, éd. Brunschvicg, 9ª. éd., Paris, Hachette, 1920, p. 185. 98 Humani generis, n. [51]. Damos más adelante este texto in extenso, pp. 181 y 182. 97 58 de buena o de mala fe. Pero, ¿quién pretendería sostenerlo? ¿No hemos encontrado incrédulos inteligentes y sinceros, de una honestidad perfecta, ansiosos de luz y de verdad, y a los que, sin embargo, las mejores pruebas de la existencia de Dios no llegan a convencer? Los más recientes estudios sobre la psicología de las conversiones son en extremo reveladores a este respecto. Hay unanimidad en decir que las conversiones como consecuencia de demostraciones puramente racionales son muy raras y que el testimonio viviente de una fe sincera y radiante posee un poder de persuasión mucho más grande que los mejores tratados de filosofía y de apologética. No es que el converso considere su fe como un impulso ciego o como una elección arbitraria, a la que objetivamente nada justificaría. Muy al contrario; pero frecuentemente todo pasa como si, antes de la conversión, las pruebas no mordiesen, como cuando, repetidas en el interior de la fe, adquieren de golpe una fuerza probatoria incontestable99. Bien lo ha dicho Pascal antes que nosotros y hace de ello la idea central de su obra. Otro tanto podría ser dicho de Blondel, de Gabriel Marcel y el cardenal Newman. Es un hecho bien conocido que el drama de la evidente buena fe de algunos de sus amigos protestantes o ateos, determina la vocación de este gran pensador y apóstol, y se dio en el origen de sus mejores obras100. Sería, sin duda, temerario querer juzgar el fuero interno de su prójimo, como es temerario juzgarse a sí mismo: el “nolite judicare ut non judicemini” del Evangelio es también una verdad filosófica. Sin embargo, una cosa parece cierta, que de un modo general, el filósofo por vocación, el que consagra su vida entera a la investigación de la verdad, es un ser sincero, para quien el resplandor de la verdad es la cosa más sagrada del mundo. Sería simplemente deshonesto calificarlo de mala fe, porque sus meditaciones no concluyen en el mismo resultado que las nuestras. 99 Es también doctrina recibida en la Iglesia que “la revelación divina debe ser tenida por moralmente necesaria, a fin de que las verdades de orden religioso y moral que no son de suyo inaccesibles a la razón, sean, en el estado presente del género humano, igualmente cognoscibles por todos, fácilmente, con certeza inquebrantable y sin mezcla de error”. Cfr. Humani generis, [3]. 100 Así la Grammar of Assent ya está contenida en germen en la correspondencia de Newman con su amigo W. Froude, sabio de gran reputación y ateo. Cf. M. OLIVE, Le problème de la Grammaire de l’assentiment d’après la correspondance entre Newman et W. Froude, en el Bull. de litt. eccl. de Toulouse, 1936, pp. 217-­‐ 240. 59 La hipótesis de la mala fe no puede, en consecuencia, satisfacernos. No es que la mala fe no se encuentre nunca en la obra o en el corazón del pensador, pero ella no basta para explicar de un modo general el desacuerdo de los filósofos. He aquí otra hipótesis que fue igualmente formulada en varias ocasiones: es la del subjetivismo voluntarista y del fideísmo. El subjetivismo voluntarista consiste en pretender que la verdad, en último término, depende de una libre elección: es declarado verdadero lo que el hombre elige como verdadero. Esto es ir contra la esencia misma de la verdad y hacer de la filosofía, como búsqueda de la verdad, una cosa inútil. En cuanto al fideísmo, en fin de cuentas, no es sino una forma larvada de subjetivismo, ya que si quiere ser consecuente consigo mismo, debe pretender que la creencia en Dios escapa totalmente a la razón universal, que, por consiguiente, ella se sostiene y se justifica en último recurso por la actitud personal del individuo creyente. Si el voluntarismo y el fideísmo son inconciliables con la exigencia filosófica, lo son por lo mismo con la exigencia de la fe y de la sana teología. Es lo que la Encíclica Humani generis nos recuerda muy justamente, a continuación del pasaje más arriba citado: “Sin embargo, una cosa es reconocer a las disposiciones afectivas de la voluntad el poder de ayudar a la razón a alcanzar un conocimiento más cierto y más seguro de las cosas morales, y otra cosa es (…) atribuir a las facultades apetitivas y afectivas un cierto poder de intuición, y querer que el hombre, incapaz de discernir con certidumbre por la razón la verdad que debe abrazar, se vuelva hacia la voluntad para optar por una libre decisión entre las opiniones opuestas, mezclando indebidamente el conocimiento y el acto de voluntad” [51]. ¿Estaremos en un callejón sin salida y deberemos concluir que nuestras más altas afirmaciones, las que conciernen a Dios, el sentido último de la existencia, las concepciones morales y religiosas de nuestra vida, son irracionales que escapan totalmente a las capacidades de la razón, aun entendida en el sentido amplio de la palabra? En otros términos, ¿estamos condenados a satisfacernos con un agnosticismo metafísico al modo de Kant, y a proclamar que no hay más razón universal que la razón científica? 60 A primera vista se podría creer que tal es sensiblemente la posición de Blondel, de Newman, de Gabriel Marcel y de Karl Jaspers. En realidad, nada hay de eso, y la afirmación contraria tiene más de verdad. No es que su pensamiento sea siempre de una nitidez irreprochable y que la acusación de un cierto voluntarismo fideísta que frecuentemente les ha sido hecha, carezca de todo fundamento. Una cosa es clara, sin embargo: la intención constante de todos estos autores fue elaborar una filosofía de la Trascendencia que, por una parte, tome en cuenta y explique la situación histórica que acabamos de describir y que, por otra, evite el doble escollo del subjetivismo y del fideísmo. Es verdad que Blondel y Newman fueron largo tiempo recelados de voluntarismo y de fideísmo, pero la historia les ha hecho justicia poco a poco. Por lo que toca a Marcel, he aquí cómo juzga retrospectivamente su propio pensamiento: “Toda la primera parte del Journal Métaphysique es una reflexión sobre el acto de fe, considerado en su pureza, sobre las condiciones que le permiten quedar como acto de fe al pensarse a sí mismo; es, al propio tiempo, una tentativa en cierta forma desesperada para escapar al fideísmo y al subjetivismo bajo todas sus formas1. En cuanto a Jaspers, como M. Ricoeur lo ha mostrado con gran penetración, su posición, en el fondo, no es diferente, aunque las apariencias estén contra él. Sin duda, el peligro “de subjetivismo, de la confidencia intransferible –nos dice M. Ricoeur- es más aparente en Jaspers que en Marcel”, por el hecho de que se complace en acentuar más la radical unicidad de la existencia personal y libre, y considera a Kierkegaard y a Nietzsche como la “excepción inimitable” “que invita a cada uno a recorrer un itinerario excepcional, el suyo”2. Y, por lo tanto, se puede decir que Jaspers, más que G. Marcel, en razón de su temperamento crítico, tiene la preocupación de una metodología existencial positiva y universal3. “Filosofamos sin ser la excepción, fija la mirada sobre la excepción”, es una frase que aparece varias veces bajo la pluma de Jaspers4. Ella expresa bien la intención que sostiene a su filosofía. Si llama a la existencia libre “lo único” (der Einzige), añade en seguida que “la reflexión que esclarece la existencia requiere un 1 G. MARCEL, Du refus à l’invocation, p. 193. P. RICOEUR, Gabriel Marcel et Karl Jaspers, Paris, Ed. du Temps Présent, 1947, pp. 84, 85. 3 P. RICOEUR, o. c., p. 85. 4 Vernunft und Existenz, Groningue, J. B. Wolters, 1935, pp. 24, 94. 2 61 pensamiento objetivo”5. Para Jaspers la filosofía no puede ser ya, en fin de cuentas, un itinerario personal, algo como un “Journal intime”. “Hay dos tipos de filosofía en la historia” –señala justamente M. Nédoncelle en su “Introducción” a Newman-: las que comienzan por eliminar el misterio y las que se instalan en él, y llevándolo con ellas, no pueden ni quieren desembarazarse de él. El pensamiento de Newman es evidentemente de este último tipo6. Lo mismo vale para Blondel, para Marcel y para Jaspers. Elaborar una filosofía del misterio y de la Trascendencia, que supere el pensamiento racionalista sin naufragar, por tanto, en “un nuevo romanticismo, abismado en el sentimiento de lo inefable”7, tal es ciertamente la profunda intención que anima la obra de los pensadores que acabamos de nombrar. Y es claro que la primera tarea de una filosofía de este género es la de reflexionar sobre la tradición racionalista y mostrar las lagunas de ella. 2. EL PROCESO DEL RACIONALISMO La crítica del racionalismo que constituye el trasfondo del pensamiento contemporáneo, está en realidad presidida por cierta concepción de este racionalismo que, aunque no sea precisamente contrario a la historia, constituye sin embargo una cierta interpretación de ella. Esta interpretación, cuya importancia es inmensa para comprender el sitio de lo irracional en la nueva filosofía, versa sobre tres temas. Helos aquí: se insiste, en primer lugar, y no sin razón, en el parentesco estrecho que liga entre ellos al intelectualismo idealista y al cientismo, entendido como la dictadura de la ciencia positiva; se subraya al mismo tiempo –es el segundo tema- que el racionalismo, ya sea de tipo idealista o positivista, es simultáneamente “una cierta concepción de la objetividad y una cierta interpretación del sujeto del conocimiento”8: la objetividad se encuentra ahí reducida a la 5 Philosophie, II, 9. OEuvres philosophiques de Newman, traducción de S. JANKELEVITCH, Préface et notes de M. NEDONCELLE, Paris, Aubier, 1945, p. 19. 7 P. RICOEUR, o. c., p. 86. 8 P. RICOEUR, o. c., p. 14. 6 62 “Gegenständlichkeit” kantiana, mientras que el sujeto del conocimiento es concebido como un “Bewusstsein überhaupt”, desencarnado y anónimo; el tercer tema pone al desnudo la raíz última del racionalismo: el pecado capital de éste consiste en identificar la vida cognoscitiva y finalmente la existencia humana entera con el concepto abstracto, o, más exactamente, con el sistema organizado de los conceptos. La tradición racionalista ha, en consecuencia, olvidado lo concreto y es por esto que debe ser abandonada y superada. Examinemos esto de más cerca. Puede parecer extraño que se puedan traer bajo un solo y mismo título, para someterlos enseguida a una crítica idéntica, a estos dos tipos de pensamiento a primera vista tan dispares: el idealismo y el positivismo. Sin embargo, esta aproximación no es un simple capricho. Existe de hecho una comunidad estrecha entre estas dos corrientes, no sólo desde el punto de vista de su estructura lógica, sino aun históricamente. El factor principal de este parentesco reside en la idea de objetividad que evidentemente les es común y que remonta a Kant. ¿Cuál es en efecto la naturaleza y el papel del no-yo9 o del objeto en el idealismo postkantiano? El no-yo es por y para el yo, su aparición ejerce una función en el seno y a favor del yo. Para descubrir la naturaleza de esta función es necesario ante todo recalcar que lo propio del objeto es aparecer al sujeto como “Gegenstand”, en el sentido kantiano del término, esto es, como el frente-a-frente, como lo que se tiene ante el sujeto y se opone al sujeto a la manera de una norma y por consiguiente de un a priori, universalmente válido para toda conciencia individual. Es cosa bien sabida que para Kant la “Gegenständlichkeit” –que él identifica con la objetividad científica- y la “Allgemeingültigkeit” son sinónimos. Interpretado en el cuadro de la ontología idealista, este surgir del “Gegenstand”, llamado comúnmente “objetivación”, se comprueba como uno de los momentos más importantes de la dialéctica viviente del espíritu. Esta dialéctica que, por virtud de un proceso a la vez necesario e histórico, lleva a la conciencia de la humanidad a la plena conciencia de sí, se sitúa entre dos polos. En la parte inferior tenemos la conciencia 9 Obsérvese que en el idealismo postkantiano la expresión “no-­‐yo” está tomada en un sentido estricto: significa algo-­‐distinto-­‐de-­‐la-­‐subjetividad, esto es, el objeto psíquico y no el otro yo-­‐distinto-­‐de-­‐mí. El problema del otro y de la intersubjetividad casi no tiene lugar en la ontología idealista. 63 empírica sensible: ésta se caracteriza por la pasividad y la ausencia de fronteras bien definidas entre el sujeto y el objeto; la impresión sensible no es sino una modificación de la subjetividad, donde la cualidad sentida y el sujeto que siente se entremezclan confusamente en la unidad del puro sentir. En este estadio la conciencia no ha llegado aún a la plena posesión de sí, puesto que se cree pasiva y determinada desde fuera, cuando en realidad es ella una espontaneidad creadora de su objeto. Este develamiento del espíritu a sí mismo, realizado definitivamente, es tarea de la reflexión filosófica: el objeto que se propone todo pensador idealista es suprimir la distancia que, en la vida irreflexiva, separa al espíritu de sí mismo. Llegado a la conciencia perfecta de sí mismo, aparece por fin para lo que él es, a saber, el fundamento último y el último fin de todas las cosas. Entre estos dos polos –la sensibilidad empírica por una parte, y la comprensión filosófica final por otra- se sitúa, a los ojos del idealista, el estadio de la “Gegenständlichkeit”, en términos más concretos, el estadio de la ciencia objetiva. En la ciencia, en efecto, tal como fue bosquejada por Galileo y elaborada por Newton, la conciencia humana no es puramente pasiva. La ciencia ha nacido –dice Kant en su Prefacio a la segunda edición de la Crítica de la Razón pura, el día en que el hombre tuvo la feliz idea de interrogar metódicamente al mundo, esto es, inteligentemente. En vez de contentarse con coleccionar hechos, “como un escolar que se deja contar todo lo que se le ocurre al maestro”, el sabio, después de Galileo, se dirige a la naturaleza “como un juez en funciones que obliga a los testigos a responder a las preguntas que él les hace”10, va ante las cosas con sus estructuras lógicas, sus a priori intelectuales, con sus hipótesis, diríamos ahora. Por la misma razón, la “blosse Mannigfaltigkeit” de las impresiones sensibles, empíricas y subjetivas, se encuentra superada y convertida en cierto modo en objetividad científica, es decir, en un conjunto de leyes, caracterizadas por la “Allgemeingültigkeit” y constitutivas de la “Gegenständlichkeit”. ¿Qué sucede, pues, en el proceso de objetivación? Del lado noemático, el “Gegenstand” surge: ahí está ante la conciencia como una norma, lo que quiere decir para Kant y los idealistas postkantianos, como un nudo de leyes universales y necesarias. Por el mismo hecho –ahora del lado noético- el sujeto cognoscente se revela a sí mismo como una conciencia universal, intemporal e impersonal, como la fuente a priori de la legalidad que la ciencia pone a descubierto. Es así como a los ojos del 10 Critique de la Raison pure, trad. A. TREMESAYGUES y B. PACAUD, Paris, Alcan, 1944, p. 17. 64 idealista el saber científico aparece como una etapa indispensable del largo y difícil camino que conduce al espíritu, del limbo de la sensibilidad, a la plena conciencia de sí. Es verdad que el positivismo apenas es favorable a estas especulaciones etéreas de la ontología idealista. Le es sin embargo muy próximo bajo ciertos puntos de vista. En una y en otra parte encontramos la misma concepción de la objetividad. También en el positivismo la objetividad se convierte en sinónimo de legalidad y, en último término, no es sino un conjunto de leyes lógicas, cuyo origen está en la estructura del entendimiento. En cuanto a la materia considerada como dato puro, como “choque experimental” o para hablar con Brunschvicg, como “forma de exterioridad”, está al margen de toda inteligibilidad: interesa menos aún al sabio positivista de lo que interesa al filósofo idealista. Por lo que respecta al sujeto del conocimiento, la semejanza es también grande. En una y en otra parte el sujeto cognoscente se transforma en una conciencia anónima e intercambiable, algo como una estructura lógica universal, común a todos los hombres. Se puede preguntar aún en qué se distingue a lo menos de la legalidad que define el objeto científico como tal. Y he ahí que finalmente la conciencia humana no es más que un sector del determinismo cósmico, una parte integrante de la ecuación del universo. Hemos pasado insensiblemente del más desenfrenaado espiritualismo al materialismo más absoluto. Como sucede frecuentemente, los extremos se tocan y terminan por no distinguirse. Es preciso recordar todo esto cuando se sigue el proceso intentado por nuestros contemporáneos al pensamiento racionalista. Lo que hace difícil este proceso a un espíritu no prevenido es que emplea en parte la terminología del adversario. De ahí, las exageraciones manifiestas y las ambigüedades infinitamente lamentables. Cuando le incrimina ante el abuso del concepto, de la sistematización y del discurso, y, de modo general, la identificación del objeto científico con la realidad humana global, se tiene en verdad la impresión de una condenación en bloque del pensamiento conceptual y discursivo, como si el pensamiento humano pudiese pasárselas sin el concepto, incluso cuando medita sobre la existencia y ensaya descifrar el misterio del ser11. 11 Es así por ejemplo que, M. Ricoeur, el proceso del pensamiento racionalista, tal como se encuentra en la obra de Marcel y de Jaspers, recibe el nombre de “Critique du savoir” (P. Ricoeur, o. c., p. 48). Se tiende, pues, a identificar sin más el saber con la concepción racionalista del saber. 65 Pero dejemos ahí por el momento esta cuestión de terminología que, examinada despacio, no es sino una simple cuestión de lenguaje, como lo mostraremos más tarde en nuestras reflexiones críticas. Queda una cosa en claro: esta interpretación del racionalismo, de la que acabamos de bosquejar las principales articulaciones, constituye ya su condenación. El racionalismo deja escapar lo concreto, o, como dice M. Ricoeur, “el saber impersonal, objetivo, sistemático, deja escapar lo esencial”12. Desde luego, lo esencial por parte del mundo, esto es, lo esencial del objeto conocido. Reducido a simple legalidad, a un conjunto de relaciones matemáticas o lógicas impersonales, el mundo del racionalismo se presenta como un mundo deshumanizado, despojado de todas las significaciones y valores que lo hacen un mundo-para-el-hombre, es decir, el lugar donde habitan los hombres, donde cada uno de ellos persigue su destino personal en la intersubjetividad con ayuda de las cosas. El racionalismo, en efecto, ignora la idea de valor y de destino, porque ignora la idea de subjetividad encarnada o de libertad comprometida en el mundo. Ilustremos esto con un ejemplo muy simple. Un hombre toma su revólver y mata a alguien. Para la ciencia objetiva, en todo ello, no hay sino una sucesión de procesos físicoquímicos que la física y la fisiología tienen por tarea explicar de acuerdo con sus leyes. El acto de tirar la bala toma el nombre de contracción y de distensión musculares y se reduce a un gasto de energía; la trayectoria de la bala se calcula conforme a la cantidad de energía liberada por la explosión de la pólvora; la muerte de la víctima no es sino el trastorno operado por el proyectil en una estructura protoplásmica: he ahí todo lo que el biologista capta. Ahora bien, el ademán en cuestión poseía un sentido e implicaba manifiestamente un valor o un no-valor. Ha podido ser un acto de heroísmo: un soldado que arriesga su vida para salvar a su patria. Podía ser también un asesinato llevado a cabo por odio, por concupiscencia o por cobardía. De todo esto nada sabe la biología, ignora el juicio de valor. Seguramente el psicólogo y el sociólogo irán más lejos y dirán que, para explicar el acto, es necesario tener en cuenta los motivos, pero estos motivos no son para ellos sino acontecimientos, hechos objetivos al lado de los otros: el valor del motivo como tal, lo que hace y lo que funda al heroísmo como valor y a la cobardía como no-valor es ignorado por 12 P. RICOEUR, o. c., p. 49. 66 la ciencia “objetiva”. En el absoluto rigor de los términos, no habría derecho para decir “científicamente” que un hombre ha sido víctima de un atentado. Porque si estas palabras tienen su sentido, es porque implican un doble juicio de valor: hablar de “víctima”, es considerar la organización protoplásmica que fue objeto del atentado como el cuerpo de alguien, como un bien, un valor en sí y para sí; y, por otra parte, hablar de atentado, es considerar al otro todo protoplásmico como el autor del acto, es decir, como alguien que en ciertas circunstancias es capaz de actuar libremente, de asumir a sabiendas sus actos. Brevemente, la ciencia objetiva –y otro tanto se puede decir mutatis mutandis de la ontología idealista-, al reducir el Universo a un conjunto de leyes o de relaciones lógicas, universales y abstractas, lo despoja de su vinculación con el hombre, considerado como existencia comprometida en el mundo; de hecho, el mundo mismo se hace un espectáculo desarrollado ante la conciencia, un sistema lógicamente coherente tal vez, pero sin encanto ni poesía, sin calor ni color ni consistencia sensibles. El Universo del racionalismo –dirá Marcel- es de una “tristeza sofocante”13. Como no hemos dejado de señalar, esta reducción del mundo es correlativa de una reducción del sujeto, éste no es más que un espectador imparcial, anónimo e intercambiable. Es de recalcar ahora que este empobrecimiento del sujeto no afecta solamente a la descripción fenomenológica de la existencia, sino también y sobre todo a su interpretación metafísica. En el plano de la descripción fenomenológica, el intelectualismo racionalista desconoce la verdadera condición humana, ya que no toma en cuenta fenómenos como la encarnación, la historicidad y la intersubjetividad. Es claro que la idea de encarnación o de “mi cuerpo” sólo tiene sentido si la corporeidad no es situada exclusivamente del lado del objeto, no es entendida como sinónimo de “Gegenstand” –el frente a frente de la conciencia-. Hablar de “mi cuerpo” es sobrentender una forma de corporeidad que se encuentra del lado del sujeto, que se incorpora a la subjetividad y contribuye a constituirla; es, en otras palabras, concebir un tipo de conciencia que no se deja definir por la interioridad pura y translúcida, o, como lo ha dicho Merleau-Ponty, es “substituir la 13 G. MARCEL, Position et approches concrètes du mystère ontologique, en apéndice de Le Monde cassé, Paris, Desclée de Brouwer, 1933, p. 258. 67 conciencia (cartesiana) por la existencia, es decir, por el ser en el mundo a través de un cuerpo”14, como un sujeto de la percepción. Este “cuerpo mío” constituye mi “punto de vista” sobre el mundo y hace que mi captación de las cosas presente un carácter empírico, perspectivista y estrictamente individual. Pero suprimir la encarnación es hacer impensable la comunión de las conciencias. No confundamos, en efecto, la simple coexistencia de una pluralidad de ego con el fenómeno de la intersubjetividad; como ha dicho el autor que acabamos de citar, para poder hablar de intersubjetividad, no basta que seamos “el uno y el otro para Dios, es preciso que nos aparezcamos el uno al otro, es preciso que él y yo tengamos un exterior y que tenga él aquí, una perspectiva distinta del Para Sí (…) una perspectiva del Para Otro”15. El materialismo, al vaciar al hombre de su vida interior, y al despojar el intelectualismo, su vida interior de su exterioridad corporal, ambos hacen incomprensible la intersubjetividad. De hecho se volatiliza también la historicidad de la existencia humana, ya que, como lo hemos desarrollado en el capítulo precedente, ésta es la consecuencia ineluctable del carácter perspectivista e intersubjetivo que presenta nuestra vinculación original con el mundo. Más no es esto todo. El olvido de la encarnación lleva a consecuencias más graves aún que las que acabamos de señalar. Ejerce asimismo una influencia nefasta sobre la interpretación ontológica de nuestra existencia. A nuestro parecer ha sido gran mérito de pensadores como Newman, Marcel y Jaspers, el haber mostrado que eliminando la encarnación y por lo mismo la historicidad y la intersubjetividad que le son conexas, el racionalismo terminó de vaciar la realidad humana de su substancia ontológica y de su referencia intrínseca a lo Trascendente. Reducir la persona humana a un espectador exangüe, imparcial y anónimo, es destruir la idea misma de persona, es reducir al hombre a un ser sin alma y sin destino, para el que la vida “no rima con nada”, porque, en fin de cuentas “no hay nada que hacer”. De ahí la importancia en metafísica del tema blondeliano de la “acción”. La exterioridad que el “cuerpo mío” me confiere, no es simplemente, como lo ha creído el intelectualismo, una imperfección o una limitación para la vida interior: es también lo que nos ancla en lo real, nos permite realizarnos como individuos concretos en 14 15 M. MERLEAU-­‐PONTY, Phénoménologie de la Perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 357 en nota. M. MERLEAU-­‐PONTY, o. c., pp. VI, VII. 68 medio de un mundo real y con la ayuda de este mundo16. La encarnación contribuye a insertarnos en el ser, a hacernos participar en el misterio del ser (en el doble sentido del tener y del tomar parte). Porque, encarnada, la vida reviste el sentido de una “prueba”, pero la idea de prueba es inseparable de la destino y de valor. De ahí, la idea cara a Marcel, de considerar el “ser encarnado” como “el punto central de la reflexión metafísica”17. Hay, pues, lugar para creer que el tema de la encarnación no posee simplemente un valor fenomenológico, sino más aún un valor ontológico incontestable: es lo que deberá decidir la continuación de este estudio. Pasemos ahora a la parte positiva de nuestro proceso. El pensamiento racionalista no puede ser superado de modo definitivo por una crítica principalmente negativa, tendiente ante todo a denunciar sus lagunas. Después de haber mostrado que el racionalismo deja escapar lo esencial, queda por develar lo esencial mismo. Veamos, en consecuencia, cómo cree la filosofía contemporánea encontrar o columbrar al menos las dimensiones ontológicas de nuestro ser a partir de la existencia humana concreta, y especialmente a partir del fenómeno de la libertad encarnada, de la intersubjetividad y de la situación histórica18. 16 No pretendemos que esta idea de que la encarnación nos ancla en lo real, se apropia de Marcel. Se le encuentra ya en Santo Tomás, para quien la materia nos individualiza. Está presente en el centro de la fenomenología elaborada por Merleau-­‐Ponty y está presente también en Sartre. Pero estos dos autores, dada su actitud en extremo negativa en materia de metafísica, casi no la han utilizado para profundizar la dimensión ontológica de la existencia humana y de su vinculación con el Trascendente divino. 17 G. MARCEL, Du refus à l’invocation, Paris, Gallimard, 1940, p. 19. 18 Esto equivale a decir que la historicidad, que ocupa un lugar importante en la obra de Marcel y de Jaspers, aparece ahí generalmente bajo una luz distinta de la de Merleau-­‐Ponty y la de Heidegger. En estos últimos es considerada ante todo como una estructura existencial que repercute sobre la elaboración de la verdad y del valor. En Marcel y Jaspers por el contrario la historicidad es considerara muy frecuentemente como una situación dramática, y en tal sentido es un índice de nuestra dimensión ontológica. 69 3. SUPERACIÓN POSITIVA DEL RACIONALISMO: LA EXISTENCIA Y SU VINCULACIÓN CON LO TRASCENDENTE Al abordar este tercer punto, tocamos el nudo del problema que constituye el objeto de este capítulo y que es precisar la naturaleza y el valor de lo irracional en la filosofía contemporánea y de modo especial en la epistemología contemporánea. ¿Por qué citar aquí la epistemología? Es que el problema de lo irracional es doble: presenta un aspecto noemático y un aspecto noético simultáneamente. No basta mostrar que el ser, tomado en su inagotable concreción es irreductible a un andamiaje de conceptos; que hay, en el seno de la existencia y de la órbita existencial que es nuestra, realidades y componentes existenciales que escapan al alcance de la idea clara y distinta, sin que estén por ello desprovistos de sentido; éste es, si se quiere, el lado noemático del problema. Es necesario además elucidar la naturaleza de los actos noéticos que nos abren a este nuevo noema, nos disponen a realizar en él el sentido verdadero y nos permiten “pensarlo”, es decir, integrarlo en una razón amplificada y comunicable. En términos más concretos, ¿cuál es el comportamiento noético por el que llegamos a asegurarnos de la solidez de los valores a los que nos adherimos, del carácter encarnado de nuestra libertad, de la paradoja de la intersubjetividad, o aún de nuestra inserción en el ser, del sentido que presenta el misterio del ser, y finalmente de nuestra vinculación a Dios? Tal es en realidad la cuestión crucial de toda filosofía que, para salir del callejón sin salida racionalista, pretende abandonar la primacía del concepto, o hablar con los modernos, “la primacía del conocimiento”19. Sin duda, esta última expresión es ambigua y puede inducirnos a ver en ella una concesión inútil y peligrosa al adversario que se combate. El vicio radical del racionalismo, ¿no consiste precisamente en identificar el conocimiento con el concepto abstracto, cuando que, como los antiguos lo habían ya subrayado, el concepto no es en realidad sino un instrumento, un “médium quo” en el seno y al servicio del conocimiento, el cual es, siempre 19 Recordemos el texto de Merleau-­‐Ponty, citado en varios pasajes del capítulo precedente: “La relación (primera) del sujeto y el objeto no es ya esta relación de conocimiento de que hablaba el idealismo clásico y en la cual el objeto aparece siempre como construido por el sujeto, sino una relación de ser según la cual paradójicamente el sujeto es su cuerpo, su mundo y su situación, y, en cierto modo, se intercambia” (Sens et Non-­‐sens, pp. 143 y 144). 70 y de lleno, visión de lo concreto? Pero, nuevamente, dejemos por el momento esta cuestión de terminología, aunque no sea una mera cosa de lenguaje, y reservemos nuestras críticas para más tarde. Retengamos que el punto crucial del problema que nos ocupa es perfectamente de orden epistemológico: es para ampliar el campo de la verdad y del conocer, que los modernos abandonan la primacía del concepto o del conocimiento e introducen (Befindlichkeit en Heidegger, la angustia ante las situaciones límites en Jaspers, la esperanza en Marcel) la opción libre, principalmente bajo la forma de una elección moral (por ejemplo la acción en Blondel, la fidelidad y el amor en Marcel), inclusive actitudes de carácter más o menos religioso (como el recogimiento y la fe). Que, al hacerlo, se corra el riesgo de caer en el sentimentalismo romántico o en una forma nueva de voluntarismo fideísta, nadie lo negará. No es tal, sin embargo, la intención de los autores que nos ocupan –ya lo hemos mostrado-. Pero es, no obstante, la cuestión delicada y difícil, que deberá guiar en adelante nuestra investigación. Quisiéramos hacer esta investigación del modo más objetivo posible. La cosa es tanto más importante, cuanto más se piensa en que la aporía con que se debate el pensamiento contemporáneo no le pertenece en propiedad. Está en el corazón de toda filosofía que tiene la preocupación de lo concreto y que no quiere reducir el mundo de lo inteligible a un sistema organizado de conceptos abstractos o a un encadenamiento lógico de juicios predicativos de suyo evidentes y autosuficientes, a la manera de Spinoza o de Leibniz. Procuremos, pues, seguir a nuestros contemporáneos en su esfuerzo por superar el racionalismo. No es propósito nuestro entrar en los detalles de las obras, sino sobre todo derivar del dédalo de las descripciones, demasiado huidizas con frecuencia, y bajo una terminología que no presenta siempre ni la nitidez ni la firmeza deseables, la intención profunda, el impulso del “pensamiento pensante” que las anima. Puesto que el pecado del racionalismo consiste ante todo en dejar escapar lo concreto, dejando escapar así lo esencial, no hay sino una manera de refutarlo verdaderamente: volver deliberadamente a lo concreto y a la experiencia de lo concreto. Es necesario precisar aun lo que se entiende por concreto y por experiencia de lo concreto. En efecto, hay un concreto que en realidad no es –como Hegel lo vio muy bien- sino el más temible de los abstractos: es el hic et nunc de la experiencia sensible, la localización de las 71 cosas en el tiempo y en el espacio. Si la percepción visual, en el sentido clásico del término, me permite distinguir a Pedro de Pablo por su localización hic et nunc en el espacio-tiempo, no me entrega con ello la dimensión ontológica de la existencia humana. Otro tanto se puede decir de los hechos concretos que la ciencia empírica tiene por tarea hacer surgir y multiplicar siempre más, gracias a los métodos de investigación más y más avanzados. Lo hemos mostrado más arriba: la ciencia objetiva empobrece lo real y, en este sentido, el objeto científico es un “abstracto”. Inútil volver a ello. Pero hay una segunda acepción del término “concreto”, el que mostramos aquí y que puede ser llamada su acepción rica y filosófica. Por “concreto” entendemos ahora lo real en toda su concreción. Este concreto auténtico es desde luego el ser singular en tanto que envuelve en una unidad indisoluble una multiplicidad inagotable de aspectos, de significaciones o, si se quiere, una infinidad de maneras de manifestarse; lo concreto es en seguida y simultáneamente este mismo ser singular en tanto que él remite – gracias a una infinidad de vínculos, no externos y superficiales, sino anclados en lo real mismo- al conjunto de los seres y compone con ellos el ser-en-totalidad. Es necesario, además, subrayar que estos dos términos “conjunto” y “totalidad” son inadecuados, ya que parecen insinuar que el “ser-en-totalidad pudiera ser encontrado por un proceso de adición, cuando que es sobre todo “el conglobante último” que envuelve y sostiene la diversidad de los seres singulares y los hace posibles como tales20. Este sentido rico del término “concreto” ha sido llamado por nosotros mismos filosófico, queriendo expresar que es el propio de la filosofía; la intención originaria y profunda de ésta es precisamente recuperar este verdadero concreto al que el pensamiento humano no cesa jamás de tender, pero, al que la ciencia empírica deja forzosamente escapar. Así, en su advertencia a la traducción de La Phénoménologie de l’Esprit de Hegel, M. Jean Hyppolite anota con razón que “es una conquista de lo concreto que nuestro 20 Se sabe que la idea de “conglobante” (das Umgreifende) juega un papel importantísimo en la filosofía de Jaspers. Está ligada a la idea de horizonte, pero no es sinónimo de ella: “el conglobante es lo que engloba todo horizonte particular, o mejor: es pura y simplemente lo que en cuanto conglobante no es ya visible como horizonte”. Hay asimismo como un doble conglobante: hay “el propio ser que es todo, ser en el cual y por el cual existimos”, pero hay también “el conglobante que somos nosotros mismos y en el cual encontramos cada género definido del ser” (Vernunft und Existenz, Groningue, Wolters, 1935, pp. 28-­‐29). Cf. también K. JASPERS, Descartes et la Philosophie, trad. por H. POLLNOW, Paris, Alcan, 1938, p. 17, n. l. 72 tiempo, como todos los tiempos sin duda, se esfuerza por encontrar en filosofía”21. En el mismo sentido, M. Aimé Forest ve en la reconquista de lo concreto “la originalidad del pensamiento metafísico” y define lo concreto, a la zaga de Bergson: “este infinito que se presta a una apreciación indivisible y a una enumeración inagotable”22. Para designar este sentido filosófico de esta palabra “concreto” los antiguos se servían preferentemente del término “ser”, y definían la metafísica, por esta razón, como la búsqueda del ser, entendiendo por éste tanto el ser de los seres singulares como el ser-en-su-conjunto. Lo que acabamos de decir de lo concreto vale parecidamente para su correlato noético, es decir, para el acto por el cual captamos lo concreto como tal. Para designar este acto, se ha utilizado en todos los tiempos la palabra “experiencia”. El empirismo consiste precisamente en no reconocer más experiencia que la experiencia sensible o científica. Pero existe asimismo otro sentido abierto, y puede decirse que la historia de la filosofía después de Bergson está dominada por una ampliación progresiva de la idea de experiencia. En este momento tal idea se ha convertido en sinónimo de “existencia”, en el sentido moderno del término: sirve para señalar de un modo general la comprobación misma de nuestra existencia como libertad personal y encarnada, comprometida en el mundo y llamada a realizarse en la intersubjetividad. En este sentido M. Le Senne ha podido escribir que “la filosofía es la descripción de la experiencia”23 y que “el conocimiento está encerrado en la experiencia”24, ya que no es la totalidad de nuestra existencia, sino una de sus manifestaciones, que procede de la existencia y en ella se termina, contribuyendo de esta manera a realizarla. También en este sentido Marcel dirá de su propia filosofía: no ha sido sino un largo y difícil esfuerzo para “tener acceso a un empirismo superior y hacer justicia a esta exigencia de lo individual y de lo concreto que llevo en mí. En otros términos, la experiencia, lejos de ser un trampolín, ¿no era para mí la tierra prometida?”25. Este poder que el hombre posee de abrirse a lo concreto y de reconocerlo en su inagotable densidad, gracias a un cierto consentimiento, es llamado por Newman el “asentimiento a lo real” por 21 La phénoménologie de l’Esprit, trad. por Jean HYPPOLITE, Paris, Aubier, 1939, t. I, p. VII. A. FOREST, Du consentement à l’etre, Paris, Aubier, 1936, p. 18. 23 R. LE SENNE, Obstacle et valeur, Paris, Aubier, 1934, p. 5. 24 Ibidem, p. 9. 25 G. MARCEL, Regard en arrière, en la publicación colectiva: Existentialisme chrétien, Gabriel Marcel, Paris, Plon, 1947, p. 226. 22 73 oposición al “asentimiento nocional”. Se sabe que esta última distinción preside toda la dialéctica de la Grammar of Assent. La filosofía contemporánea está, posiblemente más que ninguna otra, obsedida por esta preocupación de lo concreto. Esto se ha dicho en todos los tonos, pero no es seguro que siempre se haya subrayado suficientemente su alcance. Si para elaborar una teoría del ser y de la verdad, se ha puesto el acento en el carácter de unicidad de la libertad (das Charakter der Jemeinigkeit en Heidegger, der Einzige en Jaspers), y si se ha recurrido al sentimiento, a la opción, a la fe inclusive, es porque en ellas se han visto o los aspectos existenciales o los elementos constitutivos o las posibilidades fundamentales (y reveladoras en consecuencia) de la existencia concreta en tanto que tal. En otros términos –y esto es capital- si el pensamiento contemporáneo abandona la primacía del concepto y del conocimiento, no es para sustituirlo con el primado del sentimiento, o de la voluntad, o de la fe, sino con el de la existencia. Por ello se diferencia profundamente tanto del sentimentalismo romántico como del subjetivismo voluntarista o fideísta. Su intención profunda es anunciarse como una filosofía existencial, para la que la existencia significa el dato significante originario, es decir, la vía de acceso a lo concreto. ¿Cómo hay que entender esto y bajo qué condición puede asumir este papel la existencia? Y desde luego no se trata –lo hemos ya señalado- de reducir el trabajo filosófico a las dimensiones de un “Journal intime” o de un análisis fenomenológico de la condición humana; el esclarecimiento de la existencia no es el objeto último de la meditación filosófica, sino su “punto central”, diría Marcel, su “medio” diría Jaspers, “gracias al cual todo lo que es ser se convierte en último término en ser-para-nosotros”26. En este sentido la existencia es a su vez un conglobante: a saber, el conglobante que somos nosotros y en el cual encontramos cada género definido del ser”27. Pero la filosofía no se queda en este “conglobante que nosotros somos”, puesto que nuestra misma existencia, en virtud de lo que Marcel llama su “peso ontológico”, nos lleva a trascendernos, a abrirnos a “la Trascendencia”, es decir al Ser que se basta a sí mismo (Dios), para encontrar en él la Paz, 26 27 K. JASPERS, Vernunft und Existenz, p. 29. Ibidem, p. 29. 74 la Dicha y la Unidad verdaderas, en una palabra para ser verdaderamente28. Si tiene “la existencia por centro –dirá Jaspers-, la filosofía que procede del seno de la existencia posible (aus möglicher Existenz), no tiene la existencia como objeto último”29. Pero, si la existencia humana concreta representa para la filosofía la vía de acceso al ser, no puede, al parecer –asumir dignamente este papel sino cuando el filósofo la considera en lo concreto, más exactamente, cuando él consiente en “realizarla” en toda su concreción, en pasar él mismo por la prueba de la existencia. La existencia, en efecto, no es en manera alguna una realidad totalmente hecha, fácil de considerar o de contemplar: no es un “Gegenstand”, un frente a frente, algo como un espectáculo que se desarrolla bajo nuestra mirada; no es un “problema” que pueda ser resuelto sin ningún compromiso de nuestra parte, ni menos una idea abstracta, pensada en nosotros por un Logos impersonal. Su ser es fundamentalmente un “poder ser”, un llamado a ser, una invitación a hacernos. Es “mögliche Existenz”, dirá Jaspers, una “libertad”, dirá Marcel, que desde luego y ante todo es el poder de afirmarse y de negarse a sí misma”30. En términos heideggerianos: el “sein” del hombre es un “zu sein”, lo que Sartre ha traducido por la frase bien conocida: “el hombre tiene que ser”. No es que este poder que reside en nosotros para hacernos o deshacernos, para seguir la pendiente de la existencia inauténtica o falsa o para elevarnos hacia la autenticidad, carezca de límites y se baste a sí mismo. La libertad humana es una libertad situada, comprometida, condicionada por la participación, es decir, por la necesidad de tomar y de tener parte. En otros términos, la existencia es un compuesto (no una suma) de pasividad y de actividad. Se afirma como una tensión dialéctica de la situación y de la libertad, que no hay que representarse como dos entidades yuxtapuestas, sino como dos momentos significativos que se esclarecen y se constituyen mutuamente, en virtud de una oposición que obra al mismo tiempo su vinculación. Esta es, por lo demás, una idea muy tradicional en filosofía. Un límite no se comprueba como tal límite ni un obstáculo como tal obstáculo sino en el esfuerzo por trascenderlos y, recíprocamente, el movimiento de superación 28 Se sabe que el término “trascendencia” en la filosofía contemporánea significa tanto el acto de trascender, de sobrepasar, como hacia lo que la conciencia humana se trasciende. 29 K. JASPERS, Philosophie, I, p. 27. 30 Du refus à l’invocation, p. 40. 75 indefinida que nos obsesiona y que confiere a nuestro ser una dimensión ontológica, no podría aparecer como tal, si faltase el obstáculo que superar31. Pero, si somos un compuesto de pasividad y de acción, una dialéctica viviente de la situación y de la libertad, se comprende que entre los “existenciales” que integran nuestra existencia y contribuyen a manifestarla por sí misma y a develar el sentido que detenta, está el que pertenece sobre todo al registro de la pasividad y de la situación, además del de la acción. Entre los primeros hay que contar los sentimientos y las pasiones que Heidegger ha colocado bajo el rubro de la Befindlichkeit o de la “Stimmung”: como la angustia y el gozo, la desesperación y la esperanza. A la segunda serie pertenecen, por el contrario, elementos como la opción moral, el respeto a los otros, la fidelidad y el amor, y finalmente la fe. Aclaremos esto con algunos ejemplos, ya que evidentemente es imposible entrar en los detalles. Por lo demás, los temas que nos ocupan al presente son conocidos suficientemente del lector para dispensarnos de una exposición sistemática y proceder más bien por alusiones. Es difícil encontrar un término francés que traduzca exactamente lo que Heidegger entiende por la Befindlichkeit. La palabra “sentimiento” hace pensar en una facultad afectiva distinta o en un comportamiento afectivo determinado frente a un objeto particular, como por ejemplo el miedo frente al enemigo o la tristeza del estudiante ante un fracaso. La Befindlichkeit nos lleva en realidad más acá o más allá de la determinación y designa un sentimiento general y profundo que concierne a la existencia en totalidad. Es un “existencial”, es decir, un elemento constitutivo de la existencia en tanto ésta aparece a sí misma, no como una serie de comportamientos determinados ante objetos particulares, sino como una unidad global y originaria, situada en e investida por el ser-en-totalidad32. Gracias a la Befindlichkeit yo me siento y me sé situado (sich befinden) en el ser en general. Representa la comprobación misma de mi presencia en el ser, ya que en esta Stimmung que es la Befindlichkeit, me siento determinado o afectado (bestimmt) por lo real-en-totalidad, al mismo tiempo que experimento mi connivencia con él, como si estuviese ya determinado 31 Es éste uno de los temas fundamentales de la filosofía de R. Le Senne, principalmente en Obstacle et valeur. 32 Es lo que hace que el hombre aparezca a sí mismo como un animal metafísico, abierto al ser y capaz de plantear la cuestión del “sentido del ser en general”. 76 (gestimmt) con respecto a él33. Esta Befindlichkeit puede revestir múltiples modalidades, unas más bien negativas (la angustia, el tedio, la desesperación), otras más bien positivas (el gozo, la esperanza, la paz). Se conoce la importancia de la angustia en la filosofía actual. Heidegger la considera inclusive como la “Grundbefindlichkeit”. Es sobre todo en la angustia que el hombre se da cuenta de que el comercio que él sostiene con los seres particulares y que definen su vida cotidiana (su profesión, su vida social y política), no agota su vida. Es necesario que todo se hunda, que los seres particulares pierdan todo sentido y todo valor, para que el hombre se despierte a sí mismo y se haga disponible para “la cuestión fundamental de la filosofía”, la de saber si “la vida vale o no vale la pena de ser vivida”34. Por otra parte, es una verdad reconocida desde hace mucho tiempo que la cercanía de la muerte posee el poder misterioso de sacudirnos y de suscitar en nosotros el sentido de la seriedad de la vida. Lo que no significa sino que, en la vista angustiosa de la muerte, me siento colocado ante mi propia responsabilidad, me doy repentinamente cuenta de que no son los acontecimientos mundanos, mis éxitos o mis fracasos, los que han de decidir finalmente el sentido de mi vida, sino más bien lo que yo hago o haré de mi vida: ante la muerte estoy como en soledad conmigo mismo y, en esta soledad, me percibo como totalidad. Pero, este aislamiento que me despierta a mi “unicidad”, no debe confundirse con la frivolidad del narcisismo: éste me encierra en mí mismo en un sentimiento de vana complacencia y de autosuficiencia; por el contrario, la angustia me lanza hacia el misterio de mi existencia y de mi vinculación con el ser; la soledad frente a la muerte me hace comprender, o presentir por lo menos, que no soy yo ni el fundamento ni la norma última del valor, que la vida auténtica no consiste en hacer no importa qué o, como lo expresó Dostoievski, que “no todo está permitido”, como si mi existencia tuviese un sentido que permanece en mí pero que no viene únicamente ni en último término de mí. La angustia ante la muerte no está ausente de la obra marceliana, pero no ocupa ahí un lugar relevante. Por lo demás, encuentra un equivalente en el tema, caro a Marcel, de la desesperación del hombre moderno, condenado a vivir en un mundo mecanizado en 33 34 Cf. W. BIEMEL, Le concept de monde chez Heidegger, Louvain, Nauwelaerts, 1950, pp. 96 ss. A. CAMUS, Le mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, 1942, p. 15. 77 extremo y que tiene como “eje la función”. “La vida en un mundo que tiene como eje la función –nos dice Marcel-, está expuesta a la desesperación, porque en realidad este mundo está vacío, porque suena hueco”35. Sin duda, en la medida en que es aceptada la desesperación, atrofia las “capacidades de admiración” y reduce al silencio la “exigencia ontológica”; pero posee también, si no nos dejamos burlar por ella, una fuerza tónica y purificante. Existe, en efecto, un tipo de desesperación que contiene en germen la esperanza, porque es ya un modo de rehusar la situación desesperada, de reconocer por ejemplo que una vida mecanizada y funcionalizada no puede satisfacernos, porque hay más en nosotros. “El mayor obstáculo que en realidad se opone al desenvolvimiento de la fe, no es la desdicha, sino la satisfacción”36. El desesperado rompe el círculo de la inmanencia que es el estado de satisfacción y anticipa así el movimiento de trascendencia. Esta misma idea está desarrollada abundantemente en Jaspers en el tema del “fracaso”. El fracaso es la atestación vivida de que nada aquí abajo puede satisfacernos, de que el hombre no es en fin de cuentas ser-en-el-mundo, sino ser por Dios y para Dios. “En el fracaso –escribeencontramos la comprobación del ser”37. “El no-ser, revelado por el fracaso, de todo ser que nos es accesible, es el Ser de la Trascendencia”38. Esta importancia concedida a la afectividad negativa, principalmente a la angustia, a la desesperación, a la situación dramática, a la “historicidad de lo real en general”, considerada como “la situación-límite universal de todo ser empírico”39, ha sido la fuente de numerosos malentendidos. Se ha hablado de un nuevo nihilismo, de una filosofía de la nada y del pesimismo: esto sería juzgar a la ligera y confundir las cosas. La angustia no es en la filosofía existencial un terminus ad quem sino un terminus a quo, el equivalente en cierto modo a la duda metódica en el cartesianismo. Es a través de la duda como el hombre llega a la certidumbre. Ya sea especulativa o existencial, la duda es el primer obstáculo que vencer; ya que posee el poder de despertarnos a nosotros mismos y contribuye de tal modo a develar el sentido de la existencia. 35 Positions et approches, en apéndice a Le monde cassé, p. 259. Este mundo es de una “tristeza sofocante” (p. 258), es como un “mundo roto”. 36 G. MARCEL, Etre et Avoir, Paris, Aubier, 1935, p. 317. 37 Philosophie, III, p. 237. 38 Ibidem, p. 234. 39 Cf. M. DUFRENNE y P. RICOEUR, Karl Jaspers et la philosophie de l’existence, Paris, Ed. du Seuil, 1947, p. 193. Como lo hemos señalado más arriba (n. 18), la historicidad es aquí considerada como índice de nuestra dimensión metafísica y de nuestra vinculación con un permanente ontológico. 78 Si los sentimientos negativos constituyen el terminus a quo de la dialéctica existencial, los sentimientos positivos correspondientes, como la esperanza, el gozo y la paz, representan el terminus ad quem. Lo que los primeros expresan en hueco, a modo de carencia, los últimos lo ponen de relieve, no siendo más que la prueba de la plenitud de la existencia lograda. Al producir en nosotros la seguridad de que estamos en la autenticidad de la verdad y de la luz, llevan consigo el sentimiento vivo del Ser encontrado y poseído. Constituyen de cierto modo la respuesta, no especulativa sino existencial, del Ser en persona al llamado que le dirigimos desde el fondo de la angustia, y a la confianza que le depositamos al consentir en la exigencia ontológica. En este sentido Lagneau ya había dicho: “la prueba de la existencia de Dios, es la dicha que hace posible la vida moral y de ella resulta”40. Acabamos de hablar de consentimiento. En efecto, el paso de la existencia desgarrada (que se manifiesta en la angustia) a la plenitud existencial del ser encontrado (que se devela en el gozo y la paz), no se opera sin un consentimiento de parte nuestra. “Una filosofía –escribe Marcel- que rehúsa tomar en cuenta la exigencia ontológica es (…) posible”41, pero “mutila la vida espiritual en su raíz última”42. Es aquí donde se sitúa el papel de la acción, de la opción moral y de la fe. Sin duda el consentimiento libre estaba ya presente en el reconocimiento de la angustia como llamado a la autenticidad, y presente permanece en la alegría de la existencia cumplida, porque ésta no es nada más un estado de alma pasivamente sufrido, sino sobre todo la liberación definitiva de la libertad. Sólo que esta misma liberación es obra de la libertad, no de una libertad vuelta sobre sí misma y obrando a su antojo (libertad no es sinónimo de arbitrario), sino de una libertad que es plenamente consentimiento en el valor, docilidad, disponibilidad, fidelidad al ser que nos sustenta y engloba. Por lo demás esto está ya contenido en la idea misma de participación: participar no es para nosotros simplemente “tener parte”, sino más bien “tomar parte”. Si el hombre no es una cosa y si el ser que nos engloba no es una suma de cosas, es claro que nuestra vinculación con el ser y nuestro crecimiento en el ser no pueden traducirse en categorías tomadas en préstamo al mundo de la causalidad física, sino que pertenece más 40 J. LAGNEAU, Célèbres leҫons, Paris, Presses Universitaires, 1950, p. 293. Position et approches, p. 262. 42 Ibidem, p. 263. 41 79 bien al orden del diálogo, del intercambio, de la comunión. Esta participación, entendida como una comunión, no es, en consecuencia, una manifestación particular de nuestra existencia, constituye su estructura general, su situación fundamental. Se encuentra en todas las partes en que efectuamos nuestra presencia en el ser: está ya presente en el sentir, que es como la primera forma de la participación43, se hace manifiesta sobre todo en los comportamientos constitutivos de la intersubjetividad (la fidelidad, el amor, la atestación creadora)44, es asimismo la esencia de la fe que nos une al Tú absoluto, a Dios. Esta vinculación dialéctica del “tener parte” y del “tomar parte” constituye la idea central del pensamiento marceliano, y es, por otra parte, común en la filosofía contemporánea45. En Marcel, se expresa en la forma más clara en el tema de la “fidelidad creadora”. El hombre se crea en la fidelidad. Existir para nosotros, no es proclamar sobre todos los tejados nuestra autonomía, no es tampoco encerrarnos en el amor-propio o en nuestro “tener”, aun el más espiritual: “La idea de autonomía (…) va ligada a una especie de reducción o de particularización del sujeto”46; en cuanto al “tener”, éste nos endurece, nos corta de nuestras raíces verdaderas, nos torna “impermeables”47. Ex-istir auténticamente, es ante todo abrirnos, en una fidelidad incansable, al mundo de los valores y al misterio del ser que nos sostiene y nos nutre. Es en la fidelidad a la inspiración donde el genio persigue su vocación y contribuye a transformar a los hombres y al mundo. Es en la fidelidad del amor donde descubrimos la unicidad del tú y su dignidad personal así como nuestra propia dignidad, donde nosotros descubrimos, en una palabra, que el hombre no es una cosa, ni un instrumento, sino un fin en sí. Todo ocurre como si la intersubjetividad fuese un misterio de intercambio creador, y éste explica la fuerza del testimonio viviente o de la atestación creadora”. En fin, es en la fidelidad de la fe donde el hombre reconoce y descubre al Trascendente por quien y para quien existe en fin de cuentas. 43 Es el tema de Existence et objetivité, dado en el apéndice del Journal Métaphysique de Marcel, pp. 309 ss. Du refus à l’invocation, pp. 192 ss. 45 Esta concepción de la participación es igualmente la de Lavelle y Le Senne. Se encontraba ya en Lagneau y Blondel. 46 Etre et Avoir, p. 253. La autonomía es una forma de “autocentrismo”, por ello es lo contrario de la verdadera libertad que consiste en liberarnos, en crearnos, abriéndonos, en la fidelidad y el amor, “a las profundidades del ser en el cual y por el cual somos” (Du refus à l’invocation, p. 89). 47 Etre et Avoir, particularmente pp. 252 ss. El tener es una forma de la enajenación. En el tener yo estoy como poseído por mis posesiones. 44 80 Lo que precede nos permite comprender ahora la importancia del tema de la fe en la filosofía actual. Notemos en principio que esta palabra “fe” toma aquí un sentido mucho más amplio que el de creencia religiosa. Esta es la forma más alta de la fe. Aún si –tal es el caso para Marcel- la fe religiosa es entendida en un sentido plenamente cristiano y nos introduce en un orden estrictamente sobrenatural, queda no obstante como una manifestación de nuestra existencia, y debe, por ello, encontrar su prefiguración y su preparación lejana en esta misma existencia, ya que en caso contrario tendría la forma de un accidente o de una anomalía y jamás se podría anunciar como constituyendo la plenitud existencial última. Existe, pues, una acepción amplia del término “fe”, tomado como término analógico, que es la que nos permitirá precisamente “pensar” la fe religiosa y elaborar una filosofía (y ulteriormente una teología) de la religión. Si la fe cristiana posee un sentido para nosotros, es que nuestra existencia está de parte a parte atravesada por la fe, en el sentido amplio y existencial del término. Esta es un constitutivo general y fundamental de la existencia humana, enteramente como la participación, el intercambio y la comunión de que hablamos más arriba48. Por fe se entiende ahora el poder que reside en nosotros para reconocer un “indubitable no lógico o racional sino existencial”49, un indubitable, por consiguiente, que escapa a la verificación científica u objetiva, pero que aparece a la reflexión como un dato significativo originario y central. Es claro que este indubitable no es, nuevamente, sino la existencia, reconocida como “un misterio” en el cual nos encontramos comprometidos. Pero, ¿por qué servirse de la palabra “fe”? Precisamente para decir que el comportamiento noético que conduce al aseguramiento de este indubitable existencial, no 48 Lo que acabamos de decir del término “fe” vale asimismo para su correlato noemático, “el misterio”. Si el misterio cristiano puede tener un sentido para nosotros, es porque la existencia como tal pertenece ya al orden del misterio en su sentido amplio. El racionalismo rechaza el misterio religioso porque comienza por reducir la existencia a un objeto científico o a una idea clara y distinta. Hacia el final de Position et approches (p. 300), respondiendo a la objeción que podría hacérsele de laicizar el término “misterio”, G. Marcel escribe: “Una revelación, cualquiera que sea, no es después de todo pensable sino en tanto se dirige a un ser comprometido, en el sentido que yo he procurado definir, esto es, que participa en una realidad no problematizable y que lo funda en tanto que sujeto”. Una realidad de este género es lo que Marcel llama “misterio” por oposición a un “problema”. 49 Du refus à l’invocation, p. 25. 81 puede ser descrito ni en términos de pura pasividad, ni en términos de racionalidad cartesiana. La existencia, en efecto, en su cualidad de subjetividad encarnada y situada, no es ni un “Gegenstand”, ni una idea. Se presenta como un llamado a ser, como una participación que afrontar. Es una “prueba” y toda prueba “invita a traicionar”, escribe M. Ricoeur en su comentario sobre Marcel50. Por lo tanto, el pleno reconocimiento de este indubitable no puede hacerse sino cierto consentimiento de nuestra parte, si cierta abertura libremente aceptada, algo como un acto de confianza o de fe en el misterio del ser que nos sustenta y siempre está ahí. Tanto el materialismo, que reduce la existencia a un nudo de procesos objetivos “en tercera persona”, como el idealismo, que hace de ella una dialéctica impersonal que se desarrolla en nosotros sin nosotros, proceden en el fondo de un rechazo, de una falta de confianza con respecto al ser que nos es ofrecido como un don. Pero, si la fe, en el sentido amplio que acabamos de definir, es algo como un “existencial”, es preciso que la encontremos en todos los escalones de nuestra existencia, es decir, en todas las partes en que ésta se manifiesta y actualiza su presencia en el ser. Es precisamente lo que Marcel pretende. El reconocimiento de la encarnación implica ya un momento de fe. La unión del alma y del cuerpo, de la razón universal y de la experiencia individual permanecerá siempre como un misterio incomprensible para nosotros; pero aceptarlo, es rechazar el suicidio y comprometernos en una vida llena de pruebas, con la esperanza de que los sufrimientos y la muerte no estarán finalmente desprovistos de valor; en una palabra, es afirmar implícitamente que el misterio del ser que nos sostiene es en último término un misterio de bondad, que, por ello, la existencia tiene un sentido que no viene de nosotros, que no es un simple dato, un hecho brutal, sino más bien una gracia y un don. De ahí a la afirmación de un Dios Creador y Providente no hay más que un paso –tal parece-, y es, por otra parte, lo que Marcel sostiene en la primera parte de su Journal Métaphysique, en un lenguaje que –es verdad- permanece aun fuertemente ligado al idealismo: sólo la fe en un Dios creador –nos dice- puede llenar el vacío entre “yo mismo en cuanto pensamiento y voluntad” y “yo mismo en cuanto empírico”51. Es nuevamente la 50 51 P. RICOEUR, Gabriel Marcel et Karl Jaspers, p. 113. Journal métaphysique, p. 6. 82 fe que encontramos presente en el seno de la intersubjetividad: para ser auténticas y reveladoras del tú, nuestras relaciones con el otro deben ser sostenidas por la fe en el otro, es lo que ya hemos establecido al hablar de la fidelidad y del amor. Por lo demás, se puede decir de un modo general que la aparición de un valor no podría producirse sin cierta confianza en este valor52: juzgar que el valor vale es “alcanzar” un acrecentamiento de existencia. A fortiori tiene que ser igual para el reconocimiento del valor supremo, Dios. Es la invocación del “Tú absoluto”, esto es, en la fe –ahora en el sentido religioso del término y que Marcel considera como la “forma absoluta de la fidelidad” –es “donde yo me hago verdaderamente sujeto”, donde encuentro la plenitud de la vida y de la libertad al mismo tiempo que la certeza de Dios. Dios es el supremo misterio y es por ello que no puede ser reconocido sino en la “invocación” y nunca como “un dato objetivo” (…) del que yo pudiese determinar racionalmente la naturaleza”. La fórmula de la fe es “yo creo en Ti que eres mi ayuda única”. Esta fe, por otra parte, está siempre en riesgo, es de su esencia “no ser en nada semejante a una posesión de la que se pueda prevaler”. Su certidumbre reside en la paz y la plenitud que me confiere: “La paz y la fe no son separables”. Lo que es verdad para el misterio en general es verdad sobre todo para el misterio supremo que está en el fondo de todos los otros y hacia el cual todos convergen: “esta realidad (que es el misterio de Dios) se me da a mí mismo en la misma proporción en que yo me doy a ella; es por mediación del acto en el que me centro sobre ella, por lo que yo me hago verdaderamente sujeto”53. La importancia de la fe no es menor en Jaspers que en Marcel. La fe en la “Trascendencia oculta” (Dios), representa para Jaspers el acto supremo de la existencia humana, el que nos confiere la autenticidad última y nos instala en la Paz, el Gozo, la Unidad verdaderas: “La existencia comprueba el ser verdadero en la fe”54. Pero la fe en Jaspers no tiene la misma tonalidad religiosa y cristiana que en Marcel. Es una fe filosófica. Expresión seguramente ambigua, ya que hace pensar en el “Dios de los filósofos y de los sabios” que Pascal oponía al “Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob”, al “Dios de 52 Esto vale igualmente para el valor-­‐cosa. Es que la idea de valor-­‐cosa es inseparable de la de sujeto encarnado o de libertad situada. 53 Todos los textos que acabamos de citar están tomados de las páginas 234 y 235 de la Méditation sur l’idée de preuve de l’existence de Dieu, en Du refus à l’invocation. 54 Existenzphilosophie, Berlin, W. de Gruyter, 1938, p. 8. 83 Jesucristo”. Sin embargo no es en el Dios filosófico de Pascal en el que es preciso pensar cuando Jaspers nos habla de la “fe filosófica”, sino más bien en el Dios oculto de Kierkegaard. Para Jaspers, la fe filosófica no está más acá sino más allá de la fe religiosa, es en cierto modo la esencia profunda de ella. Jaspers piensa que la religión, al introducir la idea de revelación y al proponernos un Dios cercano, a quien podemos dirigirnos como a un Tú, disminuye el misterio de la Trascendencia divina. En este sentido las religiones constituyen según él un peligro para la fe verdadera, por más que sean necesarias para mantener el impulso tendido de la fe en la humanidad. Ellas tienen el valor de una “cifra” o de un “mito”, son como el vehículo de la fe y nos ayudan a elevarnos a la fe verdadera, a condición sin embargo de que no nos detengamos en la cifra como tal, sino que nos apresuremos a leerla o a descifrarla con los ojos de la fe. Prueba, en la angustia, de la existencia desgarrada –opción en la fe- Gozo y Paz de la existencia cumplida gracias al ser encontrado: tales son los tres momentos principales de esta dialéctica viviente y personalista, única que puede conducirnos a la reconquista de lo concreto, es decir, al reconocimiento del misterio del ser55. Queda por examinar un último punto. Un paso de este género, ¿responde todavía a las exigencias de la razón, aun en el sentido amplio del término? ¿Amerita realmente el nombre de filosofía? ¿No es ésta por definición un esfuerzo del pensamiento en vista de fundar un saber universal respecto al sentido último de la existencia? Seguramente, tal es en realidad el ideal que desde siempre obsesiona al pensamiento humano y que está en el origen mismo de la filosofía: superar la opinión, la convicción individual y elaborar un saber universalmente válido y críticamente fundado concerniente al hombre y al universo. En todo tiempo se ha considerado que la prosecución de este ideal no puede efectuarse sino en la reflexión y que por este motivo ella es herencia de la razón, 55 Obsérvese que en las páginas que preceden hemos considerado esta dialéctica existencial ante todo en su estructura noética general, se le podría considerar igualmente del lado noemático, esto es, desde el punto de vista del misterio develado: el misterio ontológico presenta en sí mismo algo como una estructura dialéctica interna. No es una suma de planos que se superponen, sino una unidad sintética y concéntrica de misterios parciales, que convergen hacia un misterio central y conglobante: la encarnación remite a la intersubjetividad y ésta al misterio de Dios. 84 no siendo el término razón sino otro nombre para designar este empeño del pensamiento humano, este esfuerzo supremo del espíritu en busca de la verdad y el ser56. El ideal de un saber universal y fundamentado no está, ciertamente, ausente del pensamiento contemporáneo: ya lo hemos notado. Esta filosofía permanece siempre como una obra de reflexión. El objeto que Marcel se propone es “pensar” filosóficamente la fe y Jaspers nos dirá que la “reflexión que esclarece la existencia requiere un pensamiento objetivo”57. Pero es claro que los términos “reflexión”, “fundamentación crítica” y “universalidad” reciben aquí una significación nueva, que rompe vigorosamente con el sentido que estos términos tienen en la tradición racionalista. Y desde luego, ¿cómo se comprende la fundamentación crítica en una filosofía existencial del tipo que hemos descrito? Como toda filosofía ella se anuncia como la investigación de un “indubitable”, pero este indubitable no es una evidencia lógica (algo como un principio primero), ni una conclusión racionalmente demostrada a partir de premisas apodícticamente evidentes, ni menos aún una realidad científicamente registrable. Siendo un “irrecusable existencial”, no se encuentra sino en y por la comprobación misma de la existencia. No es que se le pueda constatar como un hecho en bruto, es el resultado de una reflexión, manejado en la fidelidad, y que G. Marcel denomina “una reflexión de segundo grado”. Lejos de hacernos abandonar la experiencia de lo concreto, la reflexión filosófica nos arrastra a ella, nos permite recuperar este “esencial” que el pensamiento racionalista dejaba infortunadamente escapar. “Mientras que la reflexión primaria (es decir, el análisis científico) tiende a disolver la unidad que en principio le es presentada, la reflexión secundaria es esencialmente recuperadora, es una reconquista”58. Nos hace comprender que no podemos resolver el misterio del ser en el análisis, porque “el ser es lo que resiste (…) a un análisis exhaustivo llevado sobre los datos de la experiencia y tendiente, cada vez más, a reducirlos a elementos más y más desprovistos de valor 56 El correlato noemático de este esfuerzo supremo del espíritu es llamado asimismo “razón”: en este sentido se dirá que en reflexión filosófica, que es la obra de la razón, nosotros buscamos las razones últimas, la razón de ser. 57 Philosophie, II, p. 9. 58 G. MARCEL, Le mystère de l’être, t. I, Réflexion et mystère, Paris, Aubier, 1951, p. 98. Ver también Du refus à l’invocation, p. 34. 85 intrínseco o significativo”59. En una palabra, la reflexión secundaria nos lleva a una afirmación irrecusable “que más bien que proferirla, yo la soy”60. Sin embargo, pretender que el descubrimiento de este irrecusable existencial envuelve –como ha sido mostrado- una parte de consentimiento personal y que es en la “soledad” donde alcanzó el aseguramiento de “la Trascendencia oculta”, ¿no es minar por la base toda posibilidad de un saber filosófico universal y comunicable? Así sería de hecho, si la opción humana fuese el fundamento y por este motivo la norma de la verdad y del valor, y si el aspecto de unicidad o de personalidad que caracteriza a la libertad, fuese contrario a la idea de intersubjetividad. Pero no es ésta la concepción de nuestros autores, como se desprende de los análisis precedentes. La opción de la fidelidad y de la fe es un consentimiento en el ser, un modo de hacernos permeables al misterio del ser que nos sostiene. “Jamás puede aparecer la afirmación como generadora de la realidad de lo que ella afirma”, dirá Marcel61. De esta manera el consentimiento que se encuentra al final de la dialéctica existencial es más bien un reconocimiento, el redescubrir una afirmación “que yo soy”. En cuanto a la aparente antinomia de la unicidad y de la comunicación de las conciencias, siempre será una paradoja, pero una paradoja contenida en y constitutiva del dato significativo originario que se llama la existencia. La existencia humana presenta un sentido originario y este sentido es aparecer ante sí misma como libertad encarnada, llamada a realizarse en la intersubjetividad por la fidelidad a la exigencia ontológica. En otras palabras, decir que “la esencia del hombre es existir” es, de un solo y mismo golpe, atribuir a los hombres 1) una comunidad de condición o de situación, 2) el carácter de unicidad que es sobre todo un llamado a afrontar personalmente la existencia, 3) la posibilidad de abrirse simultáneamente al misterio del conglobante. Lejos de excluirse, unicidad e intersubjetividad son términos complementarios. El reconocimiento personal del misterio del ser se opera gracias a la comunión con otro, perseguida bajo las especies de la fidelidad en el amor, de la atestación creadora, del diálogo o de la comunicación. 59 Position et approches, p. 262. Ibidem, p. 266. 61 Du refus à l’invocation, p. 93. 60 86 La verdad es, pues, de derecho universal y comunicable, pero esta universalidad es también una universalidad por hacer en el sentido de que, para las pruebas y el discurso, debemos ayudarnos los unos a los otros a encontrar la verdad, más exactamente a entrar en la verdad. Sin duda este descubrimiento en común de la verdad ontológica no está al término de una verificación científica, ni de una deducción lógica a partir de principios abstractos apodícticamente evidentes. Ella pide a cada uno de nosotros un consentimiento personal: el discurso del filósofo, cuya función es también “hablar para todos”62, es desde luego una invitación a tomar, cada uno por su cuenta, el camino existencial que lleva al reconocimiento del ser. Pero el discurso filosófico es más que eso. La filosofía de todos los tiempos, considerada no sólo como pensamiento pensante sino como pensamiento pensado, es decir, como pensamiento sistemático y objetivo, ha sido apreciada como una obra indispensable para la obtención de la verdad en común. “La existencia –dirá Jaspers- no es (es decir, no llega a realizarse plenamente) sino por el saber iluminante”63. La cosa es, por otra parte, bastante evidente, si es verdad que el misterio que se devela en la prueba de la dialéctica existencial, envuelve en sí misma algo como una estructura dialéctica interna y “objetiva”. Si, para hablar con Marcel, la experiencia es como una “tierra prometida” que se trata de “explorar” y de “perforar”, no es precisamente un campo de registros, sino más bien un conjunto concéntrico de misterios que convergen en último término al misterio conglobante y central, Dios. La encarnación, la intersubjetividad y la Trascendencia divina no son realidades existenciales que se yuxtaponen o se superponen. Es ese el motivo por el cual la fidelidad del pensamiento pensante a la dialéctica presente en el seno mismo del misterio, no puede dejar de reflejarse en el pensamiento pensado, en cuanto expresión objetiva del pensamiento pensante. Es así como en Jaspers el saber filosófico objetivo será considerado como un instrumento necesario para el descubrimiento de la verdad en común, es la “cifra especulativa” de la Trascendencia64, y M. Ricoeur señala con razón que, “bajo el nombre de “cifra especulativa”, K. Jaspers ha “podido intentar una rehabilitación de gran estilo de todo lo 62 P. RICOEUR, Gabriel Marcel et Karl Jaspers, p. 78. Philosophie, II, p. 16. 64 M. DUFRESNE y P. RICOEUR, Karl Jaspers, pp. 313 ss. 63 87 que había en principio condenado”65. En cuanto a Marcel, éste se muestra, es verdad, en extremo reservado y severo con respecto a todo pensamiento objetivo, a toda dialéctica racional, cuando en realidad se sirve de ellos constantemente. Sus análisis tan minuciosos de la fidelidad, de la participación, del tener, del ser-en-situación, no son descripciones psicológicas, sino la elucidación de un sentido. Evidentemente, si se entiende por “dialéctica racional” un razonamiento lógico separado de lo real, apartado de la existencia percibida, algo como un armazón de conceptos a priori, es preciso decir que en la obra de Marcel no hay lugar para ella; pero explicitar un sentido por medio de la reflexión de segundo grado, es perfectamente hacer obra de razón, en el sentido amplio del término. Marcel es un filósofo, ¿quién osará negarlo? Y, ¿qué quiere decir esto sino que, continuando a su vez la búsqueda del ser que obsesiona a la humanidad, cultiva la reflexión y la razón y habla “para todos”? El hecho de que haya descuidado profundizar la vinculación dialéctica que liga el pensamiento pensado con el pensamiento pensante, constituye evidentemente una laguna en su obra66. Es tiempo de considerar más de cerca esta laguna. 4. REFLEXIONES CRÍTICAS Y CONCLUSIÓN Hemos llegado al término de nuestra investigación. Esta recayó principalmente sobre la obra de Gabriel Marcel y Karl Jaspers. Si raramente llegamos a citar a Newman y a Blondel, fue por temor de prolongar inútilmente estas páginas, cuyo objeto constante no era hacer una exposición sistemática de los autores en cuestión, sino encontrar bajo las divergencias del pensamiento objetivo una comunidad de inspiración y de ritmo. Esta comunidad existe de modo manifiesto en Jaspers y Marcel. En cuanto a Newman y 65 Gabriel Marcel y Karl Jaspers, p. 382. Marcel no ignora el problema, algunas veces lo toca, pero sin profundizarlo nunca. Así, hablando de las pruebas racionales de Dios, nos dice: “La prueba es un momento en una cierta erística interior que a pesar de todo queda subordinada a la posición de un invariante, o si se quiere, de un sistema de valores incontestables en tanto que valores” (Du refus à l’invocation, p. 231). Pero puede plantearse el problema: ¿cuál es la función de este “momento” en la erística interior y cómo podemos referir estos “valores incontestables” al indubitable existencial, para que no sólo sean incontestables de hecho, sino incontestables ante la reflexión? 66 88 Blondel67, ¿no podría decirse que la gran originalidad de estos dos autores es haber preparado y presentido las preocupaciones filosóficas actuales? Así, la mayor parte de los temas que hemos encontrado en Marcel, ya están presentes en Newman, algunas veces aún en los términos: la misma severidad para el “saber objetivo y sistemático”, con la tendencia a identificar el conocimiento conceptual en general con la interpretación racionalista del saber; la misma preocupación por lo concreto existencial, que se traduce en la prioridad otorgada al “pensamiento personal” y al “razonamiento concreto” por oposición a la dialéctica “nacional”; la misma manera también de superar el racionalismo con una filosofía centrada en torno de la subjetividad, la personalidad y la comunión, la historicidad y el misterio; la concepción, en fin, del pensamiento filosófico o apologético objetivo, entendido no tanto como una demostración racional, sino más bien como una invitación a prestarse a las mismas experiencias y a entrar personalmente en la verdad68. De idéntico modo, Blondel es ante todo un filósofo de lo concreto. Su dialéctica de la acción no tiene sino las apariencias del voluntarismo y del pragmatismo. El papel de la acción no es “hacer” la verdad sino contribuir a “develarla”; por ella anclamos en lo real, se realiza nuestra presencia en el ser y se logra nuestra participación, manifestando su sentido. La forma suprema de la acción es la fe: “la acción que envuelve y hace cumplir a todas las demás, es pensar en Dios”, nos dice siguiendo a San Juan de la Cruz69. La fe nos da a Dios al mismo tiempo que nos entrega la seguridad íntima de su existencia: “En la opción libre (de la fe) se insinúa lo absoluto y lo infinito de una voluntad que da ser a los fenómenos y que hace de ellos una realidad subsistente e indestructible”70. El mérito incontestable de los pensadores que acabamos de estudiar es evidentemente habernos recordado la necesidad de volver a lo concreto, en el rico sentido 67 Pensamos sobre todo en el Blondel de la primera Action. Este parentesco de Newman con la filosofía actual resalta de modo admirable en el trabajo de C. KEOGH, Introduction to the Philosophy of Cardinal Newman, presentada como tesis de doctorado en filosofía en el Instituto Superior de Filosofía de Lovaina, 1950. 69 Cf. F. TAYMANS D’EYPERNON, S. J., Le Blondélisme, Louvain, Museum Lessianum, 1933, p. 146. –“Que lo real no se interioriza en nuestro conocimiento sino cuando aceptamos voluntariamente la verdad, la luz que lleva consigo”, sería, según el P. Taymans, el centro de la epistemología blondeliana (p. 66). 70 L’Action de 1893, p. 370. 68 89 de este término, y a la experiencia auténtica de lo concreto. Simultáneamente, al ampliar el sentido del término concreto y de la idea de experiencia, han abierto el camino que permite superar la alternativa del empirismo y del intelectualismo, sin caer en el subjetivismo del sentimiento, de la voluntad o de la fe. Indudablemente la entrada en escena de la subjetividad y de la comunión, de la situación concreta e histórica, de la afectividad y de la opción, constituye un peligro para el mantenimiento de un saber críticamente fundamentado y universalmente válido, pero ello es inevitable si se quiere respetar lo concreto; más aún, es mérito de la filosofía actual haber –si no demostrado- por lo menos señalado71 que este peligro puede ser evitado y que es posible “integrar a lo irracional en una razón amplificada”. Esta razón amplificada es “la existencia” en el sentido moderno de la palabra. La existencia constituye el dato significante originario e involucra por ello una “lumen naturale”, no lógica y abstracta, sino existencial y englobante. ¿Significa esto ahora que el existencialismo del tipo segundo –del que hemos pretendido encontrar las articulaciones principales, nos satisface plenamente? Sin querer negar sus méritos enormes ni disminuir la importancia que tiene desde ahora para toda filosofía que desee emprender la eterna “reconquista de lo concreto”, creemos sin embargo descubrir en ella deficiencias lamentables que, por lo demás, proceden de una fuente común: a saber, una desconfianza excesiva con respecto al concepto y el discurso. Es una verdad que la filosofía existencial no nos ha dado todavía una doctrina sistemática del concepto; el reproche que hacíamos a Marcel un poco antes, de haber olvidado el problema de la relación que liga entre sí al pensamiento pensado y al pensamiento pensante, vale en buena parte para la corriente existencialista entera. Si no hubiese más que eso, ello no constituiría sino una laguna fácil de llenar. Pero hay más. Existe en el seno de la reacción antirracionalista, que caracteriza al pensamiento contemporáneo, una tendencia positiva a subestimar la inteligencia y el concepto72. Es lo que nos falta poner en claro. Esta desconfianza con respecto al concepto y al razonamiento se manifiesta en principio en el hecho que se retoma, sin añadir los matices necesarios, el lenguaje racionalista tocante al saber. Como lo hemos señalado más arriba, se parece identificar “el 71 La continuación de este estudio justificará por qué hacemos esta reserva. Esta tendencia está presente no sólo en el existencialismo que hemos denominado de segundo tipo, sino también en el del primero, bajo el cual hemos colocado la obra de Merleau-­‐Ponty. 72 90 saber objetivo” en general con la concepción idealista o positivista del saber. La crítica del racionalismo toma así la forma de un proceso del saber conceptual ni más ni menos. Se habla, pues, como si el concepto no hiciese más que fijar nuestra aprehensión infinitamente fugitiva de lo real y alejarnos de lo concreto; en una palabra, como si el concepto fuese una entidad en sí, algo como una representación-copia que la conciencia contempla y que su mirada capta. Mas, ¿no es esto ceder inconscientemente a “la ilusión de inmanencia” que precisamente se quiere combatir? El concepto es un “medium quo”, decían los antiguos, una “intentio”, esto es, un instrumento en el seno y al servicio de la intención cognoscitiva que nos lleva hacia lo real en toda su concreción. Lejos de separarnos del ser, contribuye a instalarnos en él, a actualizar nuestra proximidad con el ser mismo: esto es por lo menos lo que intentaremos justificar en el capítulo siguiente, reanudando así la tradición aristotélica anterior a Descartes. El menosprecio al concepto se manifiesta aun en la manera en que la epistemología existencial espera abandonar la primacía del concepto y del conocimiento, para substituirla con el de la existencia. Es verdad que el concepto no es todo el conocimiento y que el conocimiento no es todo el hombre y, en este sentido, hay una primacía de la existencia. Pero rechazar la primacía del concepto cuando se trata de elaborar una teoría del conocer y de la verdad, es evidentemente servirse de una expresión equívoca y peligrosa. Equívoca, porque se identifica el conocimiento con el aspecto conceptual y discursivo del conocimiento, cuando se trata precisamente de ampliar el campo del conocer. Peligroso, porque se pretende buscar los fundamentos del conocimiento en los comportamientos develantes (como el sentimiento y la acción), de los que se dijo en principio que no son del orden del conocer. Se toma de este modo una posición muy ambigua y se instala sobre una pendiente que lleva fácilmente a una u otra forma del mismo subjetivismo que a todo precio se quiere evitar. Esto es, por lo demás, la acusación de fideísmo o de voluntarismo, del que Newman y Blondel, Jaspers y Marcel han sido acusados con frecuencia. Hemos procurado mostrar que esta acusación es inmerecida, si se toma en consideración la intención general y profunda que anima a estos autores, y si se subraya que no se trata realmente de una primacía del sentimiento, de la acción o la fe, sino de una primacía de la existencia 91 concreta, considerada como la lumen naturale primaria, esto es como el dato significante originario, a cuyo respecto el sentimiento, la acción y la fe no son sino “existenciales”. Queda sin embargo el hecho de que ha sido posible y lo es aún una interpretación voluntarista o fideísta de las obras en cuestión, como si en éstas estuviese contenida en germen. Y la razón es muy simple: es que entre los “existenciales” que entran en la constitución de la existencia, como dato significativo originario, como lumen, el conocer es tratado como el pariente pobre, ya que el conocimiento no es considerado como un “existencial originario, sino como una manifestación derivada de la existencia, manifestación que, en lugar de instalarnos existencialmente en el ser, más bien nos aleja de él. En lo que se tendría razón si fuese lícito identificar el conocimiento con el concepto entendido como una entidad fija; pero es falso si el saber predicativo es producido por una intención cognoscitiva originaria que contribuye a constituir la existencia como tal. Mas entonces es preciso enunciar una cierta primacía del conocer (en el sentido lato del término), que se tratará de definir desde luego y de conciliar en seguida con el primado de la existencia y del ser. Nos parece que el Vom Wesen der Wahrheit de Heidegger constituye una tentativa de este género, pero nos parece asimismo que para tener éxito en esta difícil empresa, los antiguos pueden igualmente prestarnos su concurso. ¿No sostenían ellos que hay lugar para distinguir en el seno del ser-en-totalidad en tanto que se devela y toma un sentido para nosotros, la esfera del verum y la del bonum, sin que se esté obligado por ello a escindir el ser –y la misma cosa vale para la existencia- en dos sectores que se yuxtaponen y excluyen? A los ojos de los antiguos, la región de la verdad y la del valor son una con respecto a otra, ora “englobadas” y ora “englobantes”73. Tal es a nuestro parecer el sentido de la vieja fórmula: “ens, unum, verum, bonum convertuntur”, fórmula que merecía ser repensada a fondo. La tendencia que se acusa en la filosofía nueva para desacreditar el concepto, se manifiesta todavía en una tercera y última forma, en realidad la más grave de todas. Hemos dicho que el existencialismo se anuncia como una filosofía de lo concreto, que no se contenta solamente con predicar el retorno a la experiencia (en el sentido amplio del 73 Ello supone evidentemente que el comportamiento que devela el ser como verum y el que nos lo entrega como bonum, son igualmente originarios y constituyen juntos esta unidad sintética que es la existencia humana como existencia abierta al ser. 92 término), sino considera esta experiencia como el único acceso a lo real, con exclusión –al parecer- del pensamiento conceptual y discursivo. Recordemos el texto de Marcel: “La prueba (racional de Dios) es un momento en una cierta erística interior”74. Pero, ¿no es esto exponerse al peligro de un nuevo empirismo y correr el riesgo de arruinar por su base una metafísica de la Trascendencia? En efecto un empirismo consecuente, así sea un “empirismo superior”, apoyándose sobre una experiencia amplificada, no puede lógicamente concluir una experiencia amplificada, no puede lógicamente concluir en la afirmación de Dios, sino aceptando, a la zaga de Malebranche, cierta intuición de Dios, intuición que se dirá “ciega” o “enceguecedora”, pero que permanece después de todo en el orden de la captación intuitiva, esto es, de la aprehensión de una realidad presente-enpersona. Ahora bien, es cosa sabida que el intuicionismo consecuente conduce a los callejones sin salida. O bien se trata de una intuición natural, perteneciente a la lumen naturale que nos es dada con la existencia misma, y entonces Dios pierde su Trascendencia, deja de ser el más allá, el absolutamente Otro, y en último término se confunde con el seren-su conjunto. O bien tal intuición es el orden sobrenatural. Y esto es plantear desde luego el problema espinoso de la naturaleza y el valor probatorio de la experiencia mística, y aventurarse asimismo en un nuevo callejón sin salida. Porque admitamos por un momento que la intuición mística pueda, en ciertos casos privilegiados, aportar por sí misma una seguridad firmísima de la existencia y de la presencia de un Dios trascendente. Tendríamos pues que habérnoslas con una comprobación de presencia, que tiene un sentido: a saber, dar a Dios en persona. Es claro ahora que este sentido debe ser traducible, en cierta medida, en una afirmación auténtica de Dios, afirmación que no será posible a su vez sino por mediación de una idea auténtica y universalmente válida de Dios, sino la intuición mística cae al rango de una comprobación interior, singular e inefable, desprovista de sentido para la humanidad y por consiguiente sin valor alguno para la filosofía75. Pero entonces se plantea el problema: ¿cómo puede esta afirmación significar, de un modo universal y válido 74 Du refus à l’invocation, p. 231. La cuestión por lo demás podría plantearse si, sin una cierta idea precedente y auténtica de Dios, la comprobación mística pudiese tener un sentido para el propio místico. La experiencia mística se presenta en efecto como un encuentro y una respuesta que vienen a “satisfacer” una pregunta y una esperanza, aunque lo hagan de una manera que sobrepasa toda esperanza. 75 93 para todos, una realidad trascendente, de la cual no ha hecho la experiencia la mayor parte de la humanidad? Esta ausencia de una doctrina sólida del concepto, de la afirmación y del discurso constituye ciertamente el punto débil de la obra marceliana, y tanto menos, en consecuencia, se puede pasar por alto cuanto que casi no recurre, en la metafísica de la Trascendencia, a la experiencia de los místicos. Existe indudablemente la teoría de la “reflexión secundaria”. Es por un procedimiento dialéctico existencial, que es como una negación de negación, por el que, de acuerdo con Marcel, encontramos lo concreto que el análisis ha comenzado por negar. La reflexión secundaria representa este procedimiento, ella nos permite reconocer el misterio como un “irrecusable existencial”. Sólo que no se ve que el misterio, así alcanzado, pueda ser otra cosa que lo que “resiste” en nosotros “a todo análisis”, y esto no es Dios todavía. Si el retorno a lo concreto debe terminar, como pretende Marcel, en el “reconocimiento de un irreductible (el ser encarnado que somos nosotros) y de un más allá de este irreductible (Dios)”76, es preciso que la reflexión sobre el ser encarnado nos conduzca de una manera o de otra a la afirmación de este más allá. Esto no pertenece, propiamente hablando, al orden de la experiencia, sino al de la concepción afirmante. En otros términos, si Dios es verdaderamente el “Trascendente oculto”, el “absolutamente Otro”, el supremo Ausente –aunque esta ausencia esté indicada en el seno mismo de nuestra existencia y constituya su sentido final- es absolutamente preciso que exista en nosotros el poder de considerarlo intencionalmente, no sólo como una realidad dada en persona, sino como lo que debe ser afirmado a partir de la experiencia77. Una afirmación de este tipo no es ya –a menos que se juegue con los términos- “una afirmación de que yo soy”, puesto que recae sobre un más-allá de lo que yo soy: más-allá concebido y afirmado como tal, más exactamente, considerado y afirmado a través de una actitud concibiente, o, como decían los antiguos, a través de una “conceptio mentis”. 76 Etre et Avoir, p. 255. Es en este sentido como Santo Tomás interpreta la afirmación “Dios es”. Esta proposición no significa – dice-­‐ que comprendamos el ser o la esencia de Dios: “Non possumus scire esse Dei nec ejus essentiam”, pero comprendemos que la proposición “Deus est” que formulamos a partir de las criaturas, debe ser afirmada: “Scimus quod haec propositio quam formamus de Deo, cum dicimus, Deus est, vera est”. (1ª, q. 3, a. 4, ad 2). 77 94 Lo que acabamos de desarrollar a propósito de Marcel, vale de un modo general, pero en grados diferentes, para toda la fenomenología existencial tal como la encontramos elaborada hasta el presente. Al afirmar la primacía de la experiencia, o, para hablar con Merlau-Ponty, la “primacía de la percepción”, se expone al peligro de conducir a un nuevo empirismo –absolutamente distinto sin duda del empirismo clásico- o, como se dice Sartre, a un nuevo “monismo del fenómeno”78, el término “fenómeno” frente al ser entendido aquí en el sentido que la fenomenología le concede79. En otros términos –como se comienza a considerar cada vez más-, el problema central promovido por la nueva filosofía es ciertamente el del paso del fenómeno a su fundamento transfenomenal, el ser, o, lo que es lo mismo, de la fenomenología a la metafísica. Este problema es en fin de cuentas el de la reflexión y de la relación que vincula el conocimiento reflexivo o especulativo con la vida irreflexiva o antepredicativa de la conciencia80. Si de este modo encontramos las conclusiones de nuestro capítulo precedente, no hay de qué admirarnos. En efecto, los diferentes problemas que hemos encontrado en el curso de este largo diálogo con el pensamiento contemporáneo, considerado en sus principales tendencias, no eran sino variantes de un solo y mismo problema, el más fundamental y central de todos los que la filosofía plantea: el de saber si el origen empírico de nuestro conocimiento es conciliable o no con la posibilidad de trascender la experiencia hacia una verdad transhistórica, metaempírica y universal. Es ciertamente el viejo problema de la experiencia y de la razón, en el sentido lato de la palabra, el que constantemente estaba en causa. Ha llegado el momento de abordarlo de frente y de preguntarnos si, para la 78 L’être et le Néant, p. 11. Lo que acabamos de decir vale especialmente para Merleau-­‐Ponty, ya que la experiencia perceptiva es para él “lo que funda para siempre nuestra idea de la verdad”, menos para Jaspers, dada su teoría de las cifras, que recuerda un poco el conocimiento por analogía de los antiguos, menos también para Heidegger, el de Vom Wesen der Wahrheit. 80 Este problema del paso del fenómeno al ser del fenómeno no es importante sólo para la metafísica, lo es asimismo para la teología, cuyo propósito es reflexionar sobre el misterio de fe a partir de la revelación de este misterio. En efecto, la reflexión teológica no puede conformarse con coleccionar los datos revelados. Estos datos dispersos remiten hacia un misterio global, el misterio de Dios y de su amor redentor, llamado comúnmente el misterio de la gracia, o el orden sobrenatural. Incumbe a la teoría “pensar”, en la medida de lo posible, esta unidad sintética que es el misterio global, partiendo de revelaciones parciales y convergentes (de ahí la ley de la analogía fidei). La razón está en que la teología es una obra de la razón amplificada, esclarecida por la fe (fides quaerens intellectum). Esto explica la aprensión constante de la Iglesia ante todas las tentativas de la filosofía para disminuir la capacidad de la razón humana y para estrechar el campo de la verdad. Tal es, a nuestro modo de ver, el sentido profundo de la Encíclica Humani generis. 79 95 elucidación de este problema, no puede sernos de cierta ayuda la tradición aristotélicatomista. CAPÍTULO IV PROBLEMA DEL TOMISMO 1. POSICIÓN DEL PROBLEMA El cristianismo no es un sistema filosófico y el dogma cristiano no impone ninguna filosofía particular. Que se puede ser cristiano sin ser tomista es una verdad aceptada en los medios más ligados a la tradición escolástica81. La Iglesia, sin embargo, no puede desinteresarse de la filosofía. Siguiendo a tantos otros documentos eclesiásticos, la Encíclica Humani generis dedica un largo pasaje a la importancia de las disciplinas filosóficas para el mantenimiento de la fe [38-53], pone a los cristianos en guardia contra ciertas novedades del pensamiento contemporáneo [43-49], subraya la actualidad de santo Tomás tanto para la elaboración de una filosofía “que responda a las necesidades de nuestra cultura moderna” [47] como para el trabajo teológico propiamente dicho, considerando que “la doctrina (tomista) se armoniza con la revelación divina como por un justo acuerdo” [44]. Esta actitud de la Iglesia en materia de filosofía podría parecer muy ambigua a un espíritu no prevenido. En realidad no hay ahí ni ambigüedad ni contradicción, sino una paradoja fecunda que se desprende de la esencia misma de la fe y constituye el signo más precioso de que el cristianismo, no obstante el carácter sobrenatural de su misión, posee también un valor humanista e histórico. 81 M. LABOURDETTE, O. P., Les enseignements de l’Encyclique, en Revue thomiste, t. 50 (1950), núm. 1, p. 44, coll. p. 40. 96 Lo propio de la fe cristiana, en efecto, es creer en un Dios Trascendente que, en la gratuidad de su misericordia y sin que por ello se vea en modo alguno disminuida su trascendencia, se constituye en Dios-para nosotros, en nuestro fin último, en el sentido último de nuestra existencia. Es por ello que la Iglesia ha sostenido siempre con igual firmeza el carácter estrictamente gratuito y sobrenatural del orden de la gracia al mismo tiempo que su compatibilidad con las más altas, legítimas exigencias de la existencia humana, particularmente con las exigencias de racionalidad (en el sentido lato del término), de libertad y de unidad que obseden al espíritu humano y son constitutivas de la personalidad. Es lo que los teólogos expresaban diciendo que la gracia no destruye la naturaleza, ni se superpone a ella simplemente como si fuese una especie de plano suplementario, sino que la perfecciona intrínsecamente elevando a esta naturaleza a una nueva dignidad, la dignidad propia de los hijos de Dios. Esta idea del acuerdo de la gracia y de la naturaleza jamás ha dejado de ser defendida por la Iglesia contra aquellos que, tanto en otros tiempos como en nuestros días, o bien exageraban nuestra impotencia natural en el orden intelectual y moral, bajo pretexto de hacer resaltar mejor la misericordia divina, o bien exaltaban las capacidades de la naturaleza, poniendo así en peligro el carácter sobrenatural y trascendente de la gracia. Sin embargo, es verdaderamente importante darse cuenta de lo que implica este acuerdo de la gracia y de la naturaleza. La naturaleza humana no es una realidad inerte y fija, y la vida de la gracia no es en modo alguno una entidad cerrada, sino un llamado a abrirse siempre ante Dios y su amor santificante. Por lo mismo, la elaboración de un humanismo cristiano, esto es, de un humanismo iluminado por la fe y, en consecuencia, propicio al florecimiento de la fe, constituye un deber para el cristiano. En otros términos, el cristianismo considera que la fe del carbonero –fe pasivamente recibida y no asimilada por el espíritu- no es suficiente para el establecimiento del reino de Dios en el mundo. No es que en principio la fe cristiana sea un humanismo y que sólo los intelectuales o los filósofos tengan parte en la salvación; pero la fe sería infiel a su propia misión si rehusase desarrollarse en un humanismo verdadero. En efecto, si es verdad que en el orden de la gracia –al cual entramos por la fe- Dios se constituye en el sentido último de nuestra existencia, en la respuesta sobrenatural y gratuita al problema existencial más profundo: ¿qué vale la vida en fin de cuentas?”, hay que concluir que la fe es una luz para el hombre, 97 hecha para iluminar su pensamiento y su conducta, para fecundar la existencia humana en sus más altas aspiraciones, las más propiamente humanas y también las más universales: sus aspiraciones de verdad, de libertad y de unidad. Es decir, que el cristianismo pide al cristiano asumir personalmente su fe, asimilarla activamente, en una palabra, reflexionar sobre su fe. De ahí, la importancia, para la fe, de la razón, entendida como el esfuerzo supremo del espíritu en busca de las verdades más elevadas, de los valores últimos e incondicionados y de la unidad definitiva. Esta razón es asimismo doblemente necesaria al desarrollo de la fe. Lo es, en principio, para que la fe cristiana aparezca a la conciencia humana como un “obsequium rationale”, como un homenaje rendido a Dios en toda libertad y conocimiento de causa, brevemente, como una actitud digna del hombre y de Dios. Pero la razón no es igualmente necesaria para llegar a una mejor inteligencia del misterio de fe. Y esto es también exigido por la fe. El cristiano no es un coleccionador de datos revelados, alguien que va a través del mundo, repitiendo maquinalmente las palabras de Cristo y de los apóstoles. Los datos dispersos de la revelación, que son como tantos otros “Abschattungen” sobrenaturales, reenvían hacia un misterio global, llamado el orden de la gracia y que es nada menos que el misterio de Dios y de su amor redentor, hecho manifiesto por el Verbo Encarnado y la efusión del Espíritu de Santificación. La fe es precisamente la adhesión a este misterio. Incumbe, pues, a los cristianos pensar y repensar siempre, a partir de las revelaciones parciales y convergentes, esta unidad sintética que es el misterio cristiano, a fin de derribar así a una mejor inteligencia del misterio mismo, de su repercusión sobre la existencia humana, de su significación para la conducta del hombre. Es lo que se llama la teología propiamente dicha, que es una obra de la razón esclarecida por la fe, o, más exactamente, la obra de la fe utilizando la razón: fides quaerens intelectum. Lo que acabamos de decir nos permite ahora comprender la actitud de la Iglesia con respecto a la razón filosófica, actitud que hemos dicho paradójica, porque, sin querer imponer alguna filosofía, ni disminuir la libertad de la investigación, la Iglesia no permite, sin embargo, desinteresarse de la vida filosófica82. Vista la necesidad para el cristianismo 82 M. LABOURDETTE, O. P., Les enseignements de l’Encyclique, en Revue thomiste, t. 50 (1950), núm. 1, p. 40: “El dogma no impone una filosofía particular, pero, contrariamente a lo [que] muchos piensan y dicen, no toda filosofía es compatible con él”. 98 de un humanismo cristiano y de una teología cristiana, la Iglesia se ve obligada a desaprobar las tentativas de la filosofía que exaltan otra medida o que minimizan los poderes de la razón natural, en una palabra, todas las formas de racionalismo y de fideísmo. En los dos casos se reduce el campo de verdad de que es capaz el hombre a más de que se hace impensable la fe y se suprime la posibilidad de un humanismo cristiano y de una sólida teología. Pero la Iglesia no se conforma con desaprobar lo que se comprueba como inconciliable con las exigencias de una fe vivida y asimilada por el espíritu: esto constituye una norma negativa. La razón tiene un papel positivo que jugar para salvaguardar, desarrollar y difundir la fe y es lo que justifica el gran premio concedido por la Iglesia a la tradición escolástica y particularmente al pensamiento de santo Tomás. Como señala la Encíclica, “no podría la razón cumplir adecuadamente y en toda seguridad este papel, sino en el caso de que reciba un cultivo apropiado, esto es, que es preciso impregnarla de esta sana filosofía que constituye un patrimonio transmitido por las épocas cristianas que nos han precedido” [38]. Importa mucho comprender este respecto de la Iglesia para el pensamiento filosófico de la edad media cristiana. Sería en todo caso malinterpretarlo si en él se ve un recurso al dogmatismo o al fijismo, como si la Iglesia nos pidiese fundar el razonamiento filosófico sobre el argumento de autoridad y considerar el pensamiento de santo Tomás como la última palabra de la reflexión filosófica. En su calidad de pensamiento “radical”, la filosofía será siempre un eterno recomenzar, un esfuerzo de reflexión personal. Pero el hombre realiza este esfuerzo en la intersubjetividad, en solidaridad con los maestros del pasado, y, como lo dice Merleau-Ponty, con “la conciencia del lazo secreto que hace que Platón esté aun vivo entre nosotros”83. Que para el cristiano preocupado por su fe y por la cultura cristiana, el pasado filosófico de la edad media presente un interés muy particular y merezca quedar “vivo entre nosotros, nada tiene de sorprendente, cuando se piensa que esta edad media, que fue tan desacreditada por ciertos modernos, constituye la cuna de la civilización occidental y forma desde entonces el fondo radical de todo pensamiento europeo auténtico. La puesta en relieve de la persona humana considerada como un fin en 83 M. MERLEAU-­‐PONTY, Sens et Non-­‐sens, p. 189. 99 sí, la afirmación de la autonomía de la libertad como siendo el constitutivo primero de la personalidad, la importancia concedida al cuerpo, a la encarnación y por este motivo a la misión terrestre del hombre, en fin, la concepción espiritualista y personalista del Absoluto, son los rasgos característicos de Occidente. Pero no olvidemos que esta manera occidental de ver al hombre y su vinculación con el mundo es en realidad la herencia del humanismo cristiano de la edad media, nacido de la fusión del pensamiento greco-romano con el cristianismo teísta y personalista. Hacer comenzar el pensamiento europeo con Descartes es un error histórico imperdonable, y es por ello que el filósofo preocupado por este humanismo que constituye la gloria de occidente, y el cristiano, más que nadie, serían culpables si olvidaran el “patrimonio” infinitamente venerable que nos ha sido “transmitido por las épocas cristianas que nos han precedido” [38]. La obra de santo Tomás de Aquino representa la parte mejor de este patrimonio. El gran mérito del Doctor Angélico es haber comprendido, con la clarividencia del genio, la necesidad de un humanismo cristiano y, por ello, de una “Suma” doctrinal cristiana. En contra de los que temían por la pureza de la piedad cristiana al contacto con una filosofía de origen pagano, santo Tomás, incitado por un respeto inmenso para la razón y una confianza intrépida en la unidad de la verdad, creyó firmemente que la síntesis de la fe y de la razón era no sólo posible sino exigida tanto por la razón como por la fe, ya que una u otra derivan en último término de la misma fuente y llevan al mismo objeto, a saber, la plenitud de la verdad que está en Dios. Sin querer mutilar el carácter gratuito y revelado de la gracia, santo Tomás ha sostenido siempre que ésta no puede ser una luz y una perfección para nosotros si no hay previamente en nosotros una espera de la gracia, algo como un “deseo natural” de poseer sobrenaturalmente de Dios, esto es, “en su esencia”84. A los ojos del Doctor Angélico, “Eros” y “Agapé” no pueden oponerse definitivamente: para que la Caridad que desciende de lo alto pueda fecundar la punta fina de nuestro espíritu, es preciso que encuentre en nosotros un punto de enganche, un impulso natural hacia el Absoluto, una abertura existencial que nos haga capaces de recibir el perfeccionamiento sobrenatural. Así, no hay exageración alguna en pretender que nunca la filosofía se ha mostrado tan respetuosa y generosa con respecto a la razón natural –estando al propio tiempo lo más alejada del racionalismo- como el intelectualismo tomista, si se le considera en su 84 Contra Gentiles, L. III, c. 50; Ia., q. 12, a. 1. 100 inspiración profunda y originaria. Por ello es que S. S. Pío XII deplora a justo título “que esta filosofía recibida y reconocida en la Iglesia, sea actualmente menospreciada por algunos, que impúdicamente la declaran desusada en su forma y –dicen ellos- racionalizada en su método de pensar” [45]. Pero esto nos lleva al problema que constituye propiamente el objeto de nuestro cuarto capítulo: el problema de la actualidad filosófica del tomismo. ààà Que el pensamiento de santo Tomás haya servido admirablemente a la fe, a la teología y al humanismo cristiano, nadie piensa negarlo, pero se puede preguntar si en la actualidad puede hacerlo aún con el mismo éxito. Una cosa es cierta: que no podrá hacerlo sino a condición de presentarse como una filosofía viva y actual, abierta al diálogo con el pensamiento contemporáneo, capaz de proporcionar una respuesta a los problemas de nuestro tiempo. Ahora bien, como lo señala la Encíclica en el pasaje cuyo principio acabamos de citar, no faltan en este momento quienes pongan en duda la actualidad filosófica de la tradición escolástica. Sin duda “conceden que la filosofía dada en nuestras escuelas (…) puede ser útil como introducción a la teología escolástica, y que se adecuaba maravillosamente a la mentalidad de los hombres de la edad media; pero ya no ofrece – piensan ellos- un método de filosofía que responda a las necesidades de nuestra cultura moderna” [47]. Al decir de M. Marrou, se constata en estos momentos en los “sacerdotes y religiosos jóvenes (…) una indiferencia elegante (por no decirle peor) con respecto a la teología tradicional y a su armazón conceptual”85. “Hay por qué sorprenderse –escribeporque en fin de cuentas no hay seminario, escolasticado (sic) o estudium generale donde no sean observadas las normas prescritas por el canon 1366, 2 del C. J. C., donde los jóvenes clérigos, seculares o regulares, no sean formados en las disciplinas filosóficas y teológicas según el método, la doctrina y los principios del Doctor Angélico”86. Es verdad 85 86 H. MARROU, Humani Generis, Du bon usage d’une Encyclique, en Esprit, oct. 1950, p. 568. Ibidem, p. 568. 101 que la “obsesión de la acción” y el “ardor por conformarse al espíritu del tiempo”, tan característicos de las generaciones actuales, explican en cierto grado esta “indiferencia elegante” con respecto a la especulación tradicional, pero sería injusto hacer recaer toda la responsabilidad sobre la juventud, apresurarse a acusarlos de mala voluntad o de exaltación irreflexiva. La juventud y en especial la juventud clerical no pide en términos generales sino sólo una cosa: poder entusiasmarse por la verdad, la belleza y el bien, o, al menos, por todo lo que aparezca como tal. ¿Es preciso, pues, hablar de un fracaso del movimiento neotomista y dar la razón a los que piensan que la tradición escolástica no está hecha ya para “responder” a las necesidades de nuestra cultura moderna?” [47]. A priori la cosa es poco probable porque, como lo hace notar la Encíclica, “las verdades que se apoyan no sólo sobre una sabiduría secular sino aun sobre el acuerdo con la revelación divina, no pueden cambiar así de un día para otro” [41]. En lugar de hablar de un fracaso, sería más exacto hablar de una crisis del tomismo. Considerada a la luz de acontecimientos formidables que vienen a transtorar el mundo filosófico, esta crisis no debe sorprendernos y es por tal razón que nosotros vemos en ella una crisis de crecimiento. En efecto, la irrupción de un pensamiento tan original y fecundo como la fenomenología husserliana no puede dejar de impresionar a todos aquellos que en estos momentos desean filosofar seriamente. El simple hecho de que nuestro tiempo ha visto aparecer una filosofía de la que se ha podido decir que “se confunde (…) con el esfuerzo mismo del pensamiento moderno”, a tal punto que en su presencia “muchos de nuestros contemporáneos han tenido el sentimiento más que de encontrar una filosofía nueva, de reconocer lo que ellos esperaban”87, es un acontecimiento que obliga a reflexionar e invita al filósofo a revisar las posiciones mejor establecidas. Un tal acontecimiento no puede atribuirse al simple gusto por la novedad, que late en cada generación. Como resulta de parágrafos precedentes, la nueva filosofía toma su prestigio, en último término, del hecho de que refleja con una fidelidad singular la situación del hombre en el mundo actual. Envuelve por ello una problemática y contiene intenciones que todo pensador, al menos si quiere hablar para su tiempo, debe saber reconocer e integrar en su síntesis filosófica. El 87 M. MERLEAU-­‐PONTY, Phénoménologie de la Perception, Avant-­‐Propos, pp. II, XVI. 102 tomista está más obligado que nadie, porque la misión propia del tomista más obligado que nadie, porque la misión propia del tomista será siempre no tanto creer en lo nuevo, lanzar nuevas perspectivas, como hacer obra de síntesis, según la palabra célebre del papa León XII: “vetera novis augere”. Esta síntesis no existe aún, si bien hay ensayos parciales muy numerosos88. Pero cuando se tiene en cuenta el hecho de que los acontecimientos filosóficos a los que el tomista actual, se ve obligado a enfrentarse son aún muy recientes, no hay por qué asombrarse ni de qué angustiarse. Muy al contrario, no se puede negar que los mejores medios cristianos, tanto filosóficos como teológicos, no han permanecido inatentos a lo que ocurre actualmente en el mundo de la ciencia, de la psicología y de la filosofía. Nunca el diálogo del cristiano con su tiempo fue tan apretado como en este momento. Todo ello autoriza las mejores esperanzas para la gran tradición y es por ello que hemos hablado de una crisis de crecimiento. Brevemente, lo que ha hecho el éxito de la primavera tomista durante los tres cuartos de siglo que acaban de transcurrir hará todavía su éxito en lo futuro. La historia del pensamiento cristiano después de León XIII está ahí para testificar que el prestigio del tomismo ha crecido en la exacta medida en que un conocimiento histórico mejor de la edad media ha ido de la mano con una comprensión más viva del pensamiento moderno. Como lo nota muy justamente Mgr De Raeymaeker en su Introduction a la Philosophie, “sólo el contacto real, que de este modo se establece entre los principios tradicionales y las necesidades del pensamiento actual, puede dar nacimiento a un tomismo viviente”. Tal es el programa que propone León XIII en su Encíclica Aeterni Patris: “vetera novis augere” 89. El valor y el éxito del tomismo como pensamiento filosófico han sido siempre tributarios de la fidelidad a este programa. Lo que fue verdadero para los tiempos de Mgr Mercier, y de los PP. Sertillanges y Roland-Gosselin, del P. Maréchal –por no citar sino algunos de los más célebres entre los que ya no son- es aún verdadero para nuestros días. ààà 88 89 Pienso por ejemplo en las obras de Augusto Brunner, S. J. L. DE RAEYMAEKER, Introduction à la Philosophie, Louvain, 1947, p. 180. 103 Pero aquí se plantea un problema delicado y difícil, del que, a nuestro modo de ver, dependerá en una gran parte, la suerte del tomismo de mañana. ¿Cómo entender estos “vetera” de que habla el papa León XIII? ¿Cuáles son en definitiva, en la obra del Doctor Angélico, estas verdades tan sólidas y luminosas que se comprueban capaces de resistir a la usura del tiempo y de fecundar la reflexión filosófica de nuestros días? Si el tomismo no está en disposición de librar ciertos principios fundamentales que son simultáneamente la razón de su originalidad y de su fecundidad, la pretendida actualidad de santo Tomás no es más que un engaño. En otros términos, la cuestión crucial del problema que nos ocupa al presente es evidentemente la de los principios o fundamentos del tomismo. Hace ya mucho tiempo que este problema ocupa a los tomistas, pero en este momento se hace particularmente urgente a causa de que la originalidad del pensamiento contemporáneo reside precisamente en el hecho de haber promovido de un modo sorprendentemente nuevo y radical el viejo problema de los fundamentos. Deseando superar el dilema del empirismo y del intelectualismo cartesiano, pretende, no sin razón, que los indubitables primeros que en último término fundamentan la reflexión y la verdad filosóficas, no son los hechos empíricos sensibles (en el sentido clásico de este término), ni las evidencias abstractas (como por ejemplo los conceptos evidentes por sí o los principios lógicos apodícticamente ciertos). Sea lo que fuere, un tomismo que se quiera vivo y actual no puede dispensarse de retomar, en el cuadro de la problemática contemporánea, el eterno problema de los principios o fundamentos de la verdad filosófica. No ha llegado aún el momento de dar una respuesta positiva a esta cuestión, pero es bueno desde ahora señalar cómo es preciso no proceder en esta materia, cuáles son los escollos que hay que evitar. A nuestro parecer, es preciso, sobre todo, guardarse de lo que podríamos llamar el modo racionalista o cartesiano, desgraciadamente muy difundido, al repensar el tomismo. ¿Qué queremos decir con ello? De creer a ciertos manuales nuestros, la verdadera grandeza del tomismo residiría en su apego a ciertos principios de suyo evidentes y de una fecundidad inagotable: el principio de identidad o de no-contradicción, el principio de razón de ser, llamado en ocasiones 104 principio de razón suficiente y que envuelve a su vez los principios de causalidad y de finalidad, en fin, la afirmación del carácter trascendental y analógico del concepto ser. Estos principios constituirían en cierta forma la esencia misma del tomismo, constituirían la razón por la cual ésta puede pretender al título de filosofía fundamentada y original, válida tanto para nuestro tiempo como para todos los tiempos. Su valor indubitable y transtemporal nos sería dado en su evidencia intrínseca, y aun apodíctica. Como resaltará suficientemente de la continuación de este estudio, no es nuestra intención poner en duda estos venerabilísimos principios, ni disminuir su importancia para el pensamiento. Muy al contrario. Pero hay una manera cartesiana (digamos más bien wolffiana) de considerarlos, que reduce prácticamente a nada la originalidad del tomismo. Consiste en formularlos e interpretarlos fuera de toda referencia a la realidad concreta, más exactamente fuera de toda experiencia existencial significante, la prueba es que terminan por no expresar sino la estructura lógica absolutamente universal del pensamiento, estructura cuya existencia e importancia no son negadas prácticamente por nadie, fuera de algunos sofistas de la antigüedad. Aclaremos esto con algunos ejemplos. Hay una manera de entender el principio de identidad y de no-contradicción que, desde hace mucho tiempo, no presenta ningún problema. Que una cosa no pueda a la vez y bajo el mismo respecto ser afirmada y negada, id quod est non potest simul affirmari et negari, en otras palabras, que la regla suprema de la afirmación y del razonamiento consiste en no contradecirse, ¿quién se entretendría aún en dudarlo? Se dirá posiblemente: ¿no está ahí Hegel, Hamelin y Bergson? Pero ni Hegel, ni Hamelin ni Bergson pretendieron nunca que fuese lícito contradecirse, afirmar negro y blanco a la vez, si no haría ya mucho tiempo que se les habría borrado la lista de los pensadores. Sostener con Hegel que la historia del mundo y de la humanidad no es una suma de acontecimientos fijos e insulares, que, a través de esta historia, el Pensamiento llega progresivamente a la conciencia de sí en virtud de un devenir inmanente, pretender, en fin, que todo devenir implica una dualidad de términos que a la vez se oponen y se enlazan, a tal punto que el uno llama al otro de acuerdo con el juego lógico de la tesis, de la antítesis y de la síntesis: esto puede ser malinterpretar el seren-su-conjunto, pero no es aún pecar contra el principio lógico de no-contradicción. Otro tanto se puede decir de Hamelin, cuando se considera la relación dialéctica como la vida 105 misma del espíritu, y desde luego también de Bergson, cuando sostiene que la unidad de la duración (es decir, de la manera de ser que caracteriza a la vida y, en particular, a la libertad como autodeterminación del yo por el yo) es una unidad de un orden absolutamente distinto de la unidad numérica (1=1). Esta manera de describir la duración o el tiempo vivido es posiblemente criticable, pero se daría muestra de una incomprensión total del pensamiento bergsoniano si se pretendiese que Bergson ha cometido la inmensa necesidad de rechazar el principio lógico de no-contradicción. Nunca ha sostenido Bergson que su concepción del tiempo fuese verdadera un día y falsa al día siguiente; hizo de ella, por el contrario, el tema constante de su obra. Algo análogo se podría decir con respecto al principio de razón de ser. Existe un modo de entender este principio que es común a todo filosofía, incluso a toda actividad intelectual cualquiera que sea, científica o filosófica. Lo propio del espíritu, lo hemos dicho más arriba, reside en el hecho de que no puede conformarse con constatar, con reunir desordenadamente los datos. Su intención última es ver claro en los hechos, explicar y comprender, descubrir los cómo y los por qué, en términos más técnicos, las relaciones y las razones. El postulado de toda ciencia y de toda filosofía, es que el mundo no es una simple suma de acontecimientos, sino una unidad sintética global donde se contiene todo, donde las partes se piden y se sostienen unas a otras y no son en consecuencia explicables o comprensibles sino en el interior del todo. Esto es decir, en otras palabras, que “comprender”, “explicar”, “investigar las razones de ser” y “establecer relaciones” son expresiones casi sinónimas y que el término “razón de ser” es tan vago e impreciso como la palabra “explicación”. Pero hay más. Si es verdad que la unidad del todo no es una suma, que la forma del todo es en cierto modo anterior e interior a las partes que lo componen, se sigue de ahí que las partes que no son simplemente por el todo sino también para el todo, contribuyendo a realizar la originalidad y el sentido del todo: es decir, que toda filosofía –y posiblemente también toda ciencia- pone en juego una cierta noción, muy vaga e imprecisa sin duda, no sólo de casualidad sino también de finalidad. En fin, lo que acabamos de desarrollar a propósito de los principios de nocontradicción y de razón de ser, vale asimismo, mutatis mutandis, para el carácter trascendental y analógico de los conceptos más fundamentales, en especial para los 106 conceptos de ser, unidad, verdad y bondad. Toda filosofía, en la medida en que se quiere radical y metafísica, reivindica la universalidad de lo trascendental y emplea la analogía. En efecto, que el ser es uno y que esta unidad no es la de una suma, he ahí manifiestamente un lugar común en metafísica, algo como su postulado fundamental. Sin esta convicción originaria la metafísica no podría ni siquiera definirse como la investigación del ser en general. Si es verdad que el propósito del pensamiento metafísico es lograr “La reconquista de lo concreto”, elucidar el sentido de los seres desde el punto de vista del Conglobante último, es decir, del “ser-en-su-conjunto”, es necesario decir que la metafísica es trascendental por esencia, reclama conceptos trascendentales y analógicos. Hacer una metafísica para un sector de seres y hacer otra (con conceptos absolutamente diversos) para otro sector, es traicionar la intención metafísica en lo que tiene de más original y de más específico. La idea de lo trascendental no es exclusiva, pues, del tomismo90. Y observad que esto vale no sólo para el concepto del ser, sino igualmente para los conceptos de unidad, de verdad y de bondad (o de valor). Estos conceptos están en el centro de toda filosofía, hay asimismo un modo de interpretarlos que prácticamente vale para todos los sistemas filosóficos y que, por consiguiente, deja escapar lo que constituye la originalidad de la doctrina tomista de lo uno y lo múltiple, de la verdad y del valor. La idea de que, bajo la multiplicidad de los seres y de las manifestaciones que revelan los seres, hay la unidad del ser, constituye –lo hemos dicho- el alma de toda metafísica en tanto que pensamiento trascendental. La tarea del metafísico será precisar esta unidad. El teísmo de santo Tomás, el monismo de Spinoza, el panteísmo idealista de los postkantianos, el voluntarismo de Schopenhauer, la doctrina del “eterno retorno” de Nietzsche, la idea bergsoniana de la evolución creadora, son otras tantas maneras de describir y de interpretar la unidad del ser-en-su-conjunto. Enunciar que todo ser es “uno” en la medida en que es “indivisum in se et divisum ab aliis”, es explicitar un concepto, no es todavía interrogar al ser. Ahora bien, el problema que importa resolver en metafísica es saber en qué medida y en qué sentido el ser es en último término uno y múltiple, cuál es la 90 Pero el peligro que amenaza constantemente a la metafísica es que se toma como trascendental supremo lo que no es en realidad sino un aspecto del ser, por ejemplo uno u otro de los “existenciales”, como la conciencia de sí, la libertad, o el sentimiento con sus correlatos noemáticos: el ser-­‐para-­‐mí, el valor. Volveremos más tarde sobre esta idea. 107 estructura profunda del ser-en-su-conjunto, considerado desde el punto de vista de la unidad y de la multiplicidad. Resulta lo mismo para la idea de verdad. El problema de la verdad está en el corazón de toda filosofía. Todas las filosofías presuponen una concepción primera y general, digamos una comprensión prefilosófica de la verdad, involucrada en la misma existencia humana en tanto que subjetividad abierta sobre el mundo. Tal es la razón por la que hay en el seno de toda filosofía una noción general de verdad que se convierte aproximadamente en esto: la verdad consiste en alcanzar el ser por el pensamiento. Pero el problema que preocupa al metafísico es saber cuál es la medida de la verdad de que el hombre es capaz, y cuál es finalmente la estructura y el sentido del ser en tanto que contiene la posibilidad de revelarse, o, para hablar con Sartre, en tanto que comprende la doble región del en sí y del para sí. Nuevamente, el teísmo de santo Tomás, el racionalismo de Spinoza, el idealismo panteísta de Fichte o de Hegel, la filosofía existencial de Heidegger o de Jaspers, son otras tantas maneras de responder a este problema. Otro tanto se podría decir de la idea de bien o de valor. Es posible comenzar la filosofía del valor por una definición general del bien, por ejemplo la definición de Aristóteles: “bonum est quod omnia appetunt” y añadir que las cosas no son apetecibles sino en tanto que ellas son. Pero ello, apenas nos hace avanzar. La cuestión que importa resolver es la siguiente: ¿en qué medida y en qué sentido las cosas son apetecibles o amables? ¿Hay una jerarquía de valores? y ¿sobre qué se funda esta jerarquía? Y sobre todo: ¿Cuál es la significación última de la existencia humana y cuál es el sentido del ser en general? Este problema ha recibido en el curso de la historia respuestas muy diferentes. Para Hegel, por ejemplo, el sentido último del ser, y, por consiguiente, del hombre en el seno del ser, es que, a través de la historia del mundo, el espíritu se eleva progresivamente, en virtud de una dialéctica que constituye la vida misma del espíritu, hacia la plena conciencia de sí. Para el cristianismo, por el contrario, el sentido último del ser y de todos los seres que integran el universo, es que hay, en el origen y el fin de todas las cosas, un Dios amoroso y trascendente que ha hecho al hombre a su imagen. En Nietzsche hay la concepción del “eterno retorno”. Para el comunista y ciertos existencialistas modernos el sentido final de la vida humana es construir un mundo mejor en vista de libertar al hombre 108 y de hacer posible un reconocimiento más auténtico del hombre por el hombre. He ahí de nuevo otras tantas respuestas distintas al problema respecto a la estructura y el sentido del ser en general desde el punto de vista del valor. Es claro que para resolver esta importante cuestión que domina a la metafísica humana, la reflexión, tan adelantada como se la quiera, sobre la definición del “bonum” no aporta sino un poco de luz. Esta manera de proceder en la elucidación y la fundamentación de los conceptos primeros y de los principios fundamentales de la metafísica, ha sido llamada por nosotros racionalismo y wolffiana. En efecto, lo propio de la filosofía wolffiana, es reducir la metafísica general, o, según la terminología de Wolff, la ontología, a una ciencia a priori, que procede por simples conceptos y que tiene por misión trazar las leyes a priori y las propiedades más universales de todo ser en tanto que ser, ya se trate del viviente o del no viviente, de la materia o del espíritu, de lo finito o del infinito. Pero se debe preguntar si parecida ontología es algo más que una colección de definiciones nominales, o lo que es lo mismo, si es algo más que un mal diccionario filosófico. Sea de ello lo que sea, esta manera de concebir la ontología es radicalmente contraria al espíritu de santo Tomás, para quien el fundamento de toda verdad humana es del orden de lo real concreto que nos engloba y nos sustenta. La originalidad del tomismo no reside, pues, precisamente en su apego a los principios de identidad, de razón de ser y trascendentalidad de ciertos conceptos, tomados en su acepción más vaga posible hasta el punto de que finalmente uno se encuentra en presencia de un conjunto de axiomas lógicos y definiciones nominales. Su originalidad consiste mucho más en un modo absolutamente particular de interpretar, elucidar y fundamentar el contenido y el sentido de estos principios, por el hecho de que jamás son considerados a parte, sino solamente en su vinculación intrínseca con lo real concreto (en el sentido rico del término), es decir con el dato significativo primero. En otras palabras, santo Tomás no ignora la cuestión de los fundamentos del conocimiento y de la verdad. Reconoce la necesidad de un “primum notum quoad nos”. Pero para él el primum notum que da acceso a la verdad humana, no es –como en Descartes- un conjunto de conceptos y de principios abstractos, de suyo evidentes y autosuficientes, sino el universo creado que habitamos y del cual formamos parte. Nociones y principios no tienen sentido, a los ojos de 109 santo Tomás, sino en su vinculación con lo concreto: no constituyen propiamente conocimientos, sino principios del conocimiento, derivados por un proceso de abstracción y de reflexión a partir de lo que para nosotros es primero e ineluctable, a saber, nuestra percepción del mundo, más exactamente nuestra inserción en el ser, nuestra participación humana en el ser. La continuación de este estudio nos permitirá precisar estas anotaciones. Por el momento, retengamos que importa ante todo no caer en un nuevo cartesianismo –de muy mala ley por lo demás- bajo pretexto de fundar críticamente el tomismo y de despejar sus principios fundamentales. Después de estas consideraciones preliminares, de carácter más bien negativo, entremos en lo vivo de nuestro problema. Reivindicar para el pensamiento de santo Tomás una actualidad, no verbal sino real y motivada, no es posible sino después de haber confrontado cuidadosamente el tomismo con el pensamiento contemporáneo. ¿Puede el tomismo ayudarnos a esclarecer la problemática actual y a elaborar una filosofía que responda a las exigencias de nuestro tiempo?, tal es la cuestión que debemos examinar. Visto todo lo que precede, no podemos contentarnos con tomar al tomismo tal cual y con yuxtaponerlo a los sistemas modernos: se tratará más bien de desprender del seno del tomismo lo que puede aclarar los problemas de nuestro tiempo. Esto es, que nuestra tarea será doble en realidad. Sin duda será preciso comparar el pensamiento de santo Tomás con la fenomenología existencial, pero será preciso igualmente hacer una selección en el interior del propio tomismo. Continuemos, pues, nuestro diálogo con los contemporáneos en el punto en que lo hemos dejado al fin del capítulo precedente. Recordemos la conclusión a la que habíamos llegado: la fenomenología –escribíamos- al ser una tentativa para superar el dilema del empirismo y del intelectualismo, se encuentra por este motivo dominado por el viejo problema de la experiencia y la razón: trata de saber si el origen empírico de nuestro conocimiento es conciliable o no con la posibilidad de trascender la experiencia hacia una verdad transhistórica, universal, metaempírica y metafísica. En torno de este problema, del que depende en fin de cuentas la suerte de toda filosofía, vamos ahora a concentrar nuestros 110 esfuerzos para confrontar el tomismo y la filosofía contemporánea. Lo primero que hay que hacer es evidentemente levantar el balance de esta filosofía. 2. LOS MÉRITOS Y LAS LAGUNAS DE LA FENOMENOLOGÍA EXISTENCIALISTA En los capítulos precedentes hemos tenido varias veces la ocasión de destacar los méritos de la fenomenología existencialista en relación al problema que nos ocupa. Recordémoslos brevemente. Desde luego, raramente la crítica del empirismo y del intelectualismo fue llevada con tanta perspicacia y profundidad. Es más, al desarrollar el concepto husserliano de la intencionalidad, la nueva filosofía evita las posiciones extremas sin perder la parte de verdad que se encuentra en cada una de ellas; del empirismo conserva la primacía de la experiencia perceptiva, pero amplia la idea de experiencia; con Descartes mantiene la originalidad y la irreductibilidad del Cogito y acepta la posibilidad de una reflexión que, sin abandonar la vida irreflexiva, no queda encerrada en sí misma91. No sólo el empirismo clásico y el intelectualismo cartesiano e idealista, se encuentran así superados, sino también el semi-empirismo y el semi-idealismo de Kant, de Brunschvicg y de Lachiéze-Rey: “Nosotros no podemos –escribe Merleau-Ponty- aplicar a la percepción la distinción clásica de la forma y de la materia (Kant), ni concebir el sujeto que percibe como una conciencia que interpreta, descifra u ordena una materia sensible de la que poseyese la ley ideal (Brunschvicg, Lachiéze-Rey). Es la materia la que preña a la forma, lo que equivale a decir, en último análisis, que toda percepción tiene lugar en cierto horizonte, y en último término en el mundo”92. La oposición clásica de la sensación y del conocimiento intelectual se encuentra, en consecuencia, superado en el nivel mismo de la vida perceptiva o antepredicativa de la conciencia: “La percepción está aquí comprendida como referencia a un todo (a saber, la cosa y, finalmente, el mundo) que, por principio, no es captable sino a 91 Bulletin de la Société franҫaise de philosophie, Le primat de la perception et ses conséquences philosophiques. Sesión del 23 de Nov. de 1946, año 41, núm. 4, oct.-­‐dic. 1947. Respuesta de M. Merleau-­‐ Ponty, p. 150. 92 Ibidem. Exposición de M. Merleau-­‐Ponty, p. 119. 111 través de algunas de sus partes o de ciertos aspectos”93. La unidad de la cosa percibida –y otro tanto se puede decir del mundo- no es la suma de los datos a posteriori, ni “una unidad ideal poseída por la inteligencia, como por ejemplo una noción geométrica”; es la unidad de “un todo que es anterior a las partes, una totalidad abierta al horizonte de un número indefinido de perspectivas”94. La unidad del Cogito humanos se encuentra así restablecida: puesto que no hay un mundo noumenal que se contenga tras el mundo del fenómeno, no hay tampoco el Cogito puramente espiritual y separado de la experiencia, que se superpone al Cogito empírico y perceptivo. Finalmente, la intersubjetividad recupera sus derechos: deja de ser un fenómeno secundario o derivado; gracias a la intersubjetividad podemos estar juntos en un mismo mundo: “Si yo considero mis percepciones como simples sensaciones, ellas son privadas, no son sino mías. Si las trato como actos de inteligencia, (…) la comunicación está plenamente entre nosotros”, pero “el mundo ha pasado a la existencia ideal”95. Lo propio de la intencionalidad es que “la cosa se impone no como verdadera para toda inteligencia, sino como real para todo sujeto que comparta mi situación”96. Estos resultados no son ciertamente de despreciar. Lo son tanto menos cuanto no sólo tienen el valor de una descripción psicológica más respetuosa de la condición humana concreta, involucran ulteriormente una doctrina general de la verdad que aunque a nuestro parecer no carezca de defectos, merece, por más de un título, la atención del filósofo. Desde luego, al pretender “integrar lo irracional en una razón amplificada”, abre el campo de la verdad humana y reintroduce en filosofía el sentido de la paradoja y del misterio. Además, sin ceder a la tentación de un relativismo fácil y perezoso, no busca ya velar la dimensión histórica de la vida cognoscitiva. Como más arriba hemos dicho siguiendo a M. De Waelhens, “tiende a buscar un medio término entre el relativismo tradicional –el de Dilthey, por ejemplo- y el universalismo sin punto de vista del racionalismo clásico”97. A los ojos de nuestros contemporáneos, “historicidad” e “historicismo” no son sinónimos. 93 ibidem, p. 123. Obsérvese que “inteligir” o “comprender”, es siempre unificar, aprender las partes desde el punto de vista del todo. 94 Ibidem, p. 123. 95 Ibidem, p. 124. 96 Ibidem, p. 125. 97 A. DE WAELHENS, Phénoménologie et Métaphysique, en la Revue philosophique de Louvain, agosto de 1949, p. 366. 112 “No renunciamos a la esperanza de una verdad –escribe M. Merleau-Ponty- por encima de las estimaciones de posiciones divergentes”98. Y aún: “Hay lo irrecusable en el conocimiento y en la acción, lo verdadero y lo falso, el bien y el mal”99. En efecto, juntos reconocemos un mismo mundo y puesto que éste no es la suma de perspectivas a posteriori sino el correlato noemático originario que engloba de lleno todas las perspectivas posibles, las de mí mismo y las de otro, es forzoso decir que una comunidad de intención atraviesa y sostiene a la humanidad en su búsqueda de la verdad. Esta comunidad de intención con su correlato “el mundo” constituye nuestra “lumen naturale”, ella explica que tengamos conciencia de hablar de las mismas cosas, ella hace que podamos, a través de los signos ambiguos del lenguaje, “reactivar” el pasado de la humanidad, recuperar el pensamiento de otros, recusarlo o corregirlo. Es por ello que la verdad es universal. Aunque esta universalidad sea ante todo una universalidad a efectuar en el curso de la historia, implica siempre y de golpe un elemento significativo universal y transhistórico: lo que Husserl llamaba la “Urdoxa” y aun la “doxische Seinsglaube”100. En fin –y es esto un último mérito de la nueva filosofía y no el menor- esta puesta en evidencia de la historicidad está ligada a una condenación en extremo categórica de todas las concepciones inmanentistas y monistas de la verdad del ser. Sin duda la manera de hablar sobre este punto puede engañar. Se rechaza el “ídolo del saber absoluto”1. “La conciencia metafísica y moral –se ha escrito- muere al contacto de lo absoluto”2. A primera vista se podría creer que volvemos al relativismo más tradicional y que se encuentra nulificada la idea misma de verdad. En realidad, no se renuncia a toda verdad, sino a la interpretación intelectualista e idealista de la verdad que hace de la verdad un mundo inteligible en acto (por ejemplo un sistema de conceptos inmutables y necesarios, o bien la identidad sin distancia de la conciencia y el ser), presente en las profundidades de nuestra conciencia y, al que la reflexión filosófica tendría como tarea alcanzar en el fondo de nosotros mismos. En este sentido se puede decir que la doctrina existencial de la verdad, aun en aquellos que se dicen ateos, presenta un valor positivo para toda metafísica que 98 Sens et Non-­‐sens, p. 126. Ibidem, p. 191. 100 Phénoménologie de la Perception, pp. 340, 395, 345 ss. 1 Bulletin de la Société franҫaise de philosophie, loc. Cit., p. 128. 2 Sens et Non-­‐sens, p. 191. 99 113 quiera mantener vivo el sentido del misterio y proclamar lo bien fundado de una interpretación teísta de las cosas. Al mostrar la inanidad de la concepción inmanentista de lo absoluto, reabre la vía que conduce a la afirmación de un Dios trascendente. Es verdad ahora que muchos de los fenomenólogos actuales no se contentan con desaprobar el monismo racionalista o idealista, sino que rechazan de igual modo la concepción cristiana de Dios, como siendo, ella también, inconciliable con la historicidad de la existencia humana. A nuestro parecer, hay ahí una confusión entre la interpretación idealista de lo Absoluto y la afirmación tradicional de un Dios trascendente: confusión infinitamente lamentable y sin ningún fundamento. Nos parece asimismo que es debida, al menos en gran parte, al hecho de que, en su reacción contra el idealismo, la nueva filosofía no siempre ha logrado sustraerse completamente a la influencia del adversario. Es lo que hemos anticipado a título de hipótesis al final de nuestro capítulo segundo. Ha llegado el momento de justificar esta aserción y de poner en evidencia, de un modo más sistemático que como lo hemos hecho hasta ahora, lo que nos parece constituir la laguna principal de la fenomenología existencial. ààà No es nuestro propósito evidentemente recorrer una a una las filosofías de la existencia. Nuestra atención irá preferentemente a la obra de Merleau-Ponty. Al hacerlo, no facilitamos nuestro trabajo. Por haber elaborado, mejor que nadie, una doctrina coherente de la encarnación, Merleau-Ponty es, sin lugar a dudas, entre los fenomenólogos que rechazan la afirmación de Dios, el que se encuentra más alejado de la tradición cartesiana e idealista. En lo que concierne a Heidegger por ejemplo, M. De Waelhens no tiene temor al llamar a la doctrina de Sein und Zeit “un idealismo de la significación que se apoya sobre un realismo de la existencia en bruto”3. En cuanto a Sartre, aunque sus descripciones fenomenológicas están por lo general en las antípodas del intelectualismo, no se puede 3 A. DE WAELHENS, De la phénoménologie a l’existentialisme, aparecido en la publicación colectiva Le Choix, le Monde, l’Existence, Paris, Arthaud, 1947, pp. 61-­‐62. 114 negar que su ontología contiene más de una reminiscencia de la filosofía que combate. La oposición tan cortante del en sí y el para sí hace pensar espontáneamente en la dicotomía cartesiana de la extensión y del pensamiento4, al mismo tiempo que la presentación del en sí como “identidad indiferenciada”, sin “el más pequeño indicio de dualidad” o de “alteridad” o de “estructura”, recuerda de modo incontestable el idealismo de la significación de Sein und Zeit. Se sabe que para Sartre, es únicamente por el hombre que las significaciones vienen al mundo: “La mundaneidad, la espacialidad, la cantidad, lo instrumental, la temporalidad no vienen al ser –ha escrito- sino porque yo soy la negación del ser”5. Si decimos ahora que, aun en la obra de Merleau-Ponty, creemos encontrar trazas del idealismo, que se procure comprendernos bien. No pretendemos de ningún modo hacer del autor de la Phénoménologie de la Perception un discípulo de Berkeley, de Kant o de Brunschvicg. Su filosofía en efecto se mueve en un clima absolutamente diverso. Definir la percepción como “la modalidad original de la conciencia”, es enunciar de golpe el contrapeso de la posición idealista. Para el idealismo, el ser no es sino en tanto que es percibido o conocido: esse est percipi; para Merleau-Ponty, por el contrario, “el mundo natural se da como existente en sí por encima de su existencia para mí (…), nos encontramos en presencia de una naturaleza que no tiene necesidad de ser percibida para existir”6. Aun el semi-idealismo kantiano es rechazado con firmeza: “No podemos aplicar a la percepción la distinción clásica de la forma y de la materia (…). La materia es quien preña a la forma”7. Y aún: “el sentido inviste y penetra profundamente a la materia”8. A pesar de todo ello, no podemos deshacernos de la impresión de que la posición de MerleauPonty con respecto al idealismo no está absolutamente exenta de ambigüedad. No es que le reprochemos hacer fructificar la parte de “verdad definitiva (contenida) en el retorno cartesiano de las cosas o de las ideas al yo”, a saber, que la “experiencia misma de las cosas 4 Cfr por ejemplo L’Imagination, p. l: “Esta inercia de contenido sensible, que se ha descrito frecuentemente, es la existencia en sí (…). En ningún caso, mi conciencia sabría ser una cosa, porque su manera de ser en sí es precisamente ser para sí. Existir, para ella, es tener conciencia de su existencia. Ella aparece como una espontaneidad pura, en presencia del mundo de las cosas que es pura inercia”. Lo mismo pp. 125, 126. 5 L’Etre et le Néant, p. 269. Esta expresión “es por el hombre que las significaciones vienen al mundo” es evidentemente ambigua. Volveremos sobre esta ambigüedad. 6 Phénoménologie de la Perception, pp. 180. 7 Bulletin de la Soc. fr. de Phil., loc. cit., p. 119. 8 Phénoménologie de la Perception, pp. 374. 115 trascendentes no es posible sino cuando yo llevo y encuentro en mí mismo el proyecto”9. ¿No decía santo Tomás en el mismo sentido que el alma humana es “quodammodo omnia”? nos parece sin embargo que en Merleau-Ponty la parte del hombre en la elaboración de las significaciones permanece equívoca y concede bastante, en suma, al idealismo. Desde luego, ya puede plantearse la cuestión de si una filosofía como la de la Phénoménologie de la Perception, que pretende atenerse exclusivamente al método fenomenológico, no nos lleva, por la lógica misma de las cosas, a un cierto idealismo de la significación, sino sobre el terreno de la descripción, sí al menos sobre el de la interpretación ontológica del conocimiento, la cual nunca está totalmente ausente cuando se trata de filosofía, pus ésta pretende ser una investigación de los fundamentos últimos. En efecto, la identificación de la filosofía, como pensamiento radical y trascendental, con la fenomenología no es posible si no se comienza por elevar el fenómeno, es decir, el ser-para-nosotros, a la dignidad del trascendental supremo. En otros términos, reducir la filosofía íntegramente a la fenomenología, es ya orientarse hacia una interpretación idealista de las cosas, puesto que se pretende que ser-para-el-hombre es el único sentido que la palabra ser puede tener para nosotros. Es verdad que lo que acabamos de decir puede aún ser entendido de dos maneras diferentes: o bien se identifica sin más “ser” y “fenómeno”. En este caso el existente se encuentra reducido a la serie de apariciones que lo manifiestan: a falta de un ser transfenomenal que funde la serie indefinida de las apariciones, las cosas no existen ya sino en la medida en que ellas aparecen. Recaemos así en la concepción idealista de Berkeley: esse y percipi son de nuevo sinónimos. Sartre insinúa algunas veces –examinaremos si tiene o no razón- que tal habría sido finalmente la posición de Husserl10. O bien –es el caso de Sartre y de Merleau-Pontyse reconoce precisamente para evitar que el fenómeno se hunda en la inmanencia de la conciencia, la necesidad de un fundamento transfenomenal, es decir, de un ser que escapa “a la condición fenomenal, que es no existir mientras no se revele”11. Este ser transfenomenal debe ser comprendido, no como un mundo noumenal que se contuviese tras Ibidem, p. 423. 9 10 L’Etre et le Néant, p. 28 Ibidem, p. 16. 11 116 el fenómeno, sino como “el ser transfenomenal de lo que aparece”: se encuentra –se dirá“indicado” en el seno del fenómeno mismo como siempre-más-allá, es decir, como “no existente pero sólo en tanto que aparece”, en una palabra “como existente también en sí”. “El ser transfenomenal de lo que es para la conciencia es también en sí”, escribe Sartre12. Y en el mismo sentido, Merleau-Ponty dirá: “El mundo natural se da como existente en sí por encima de su existencia para mí”13. Pero, dado que el fenómeno (esto es, el ser en tanto que aparece a la conciencia humana) debe ser considerado como el trascendental supremo, o, lo que equivale a lo mismo, como la medida absoluta de toda significación, resulta que el ser transfenomenal del fenómeno está como tal desprovisto de sentido. “Él es lo que es”: más o menos esto es todo lo que se puede decir de él14, puesto que es por el hombre que las significaciones vienen a las cosas. Recordemos el texto de Sartre citado hace unos instantes: “La mudaneidad, la espacialidad, la cantidad, la instrumentalidad, la temporalidad no vienen al ser sino por que yo soy la negación del ser”15. Ahora bien, sobre este punto, la posición de Merleau-Ponty no es casi diferente: “Yo soy la fuente absoluta –escribe- mi existencia no viene de mis antecedentes, de mi círculo físico y social (como piensa el materialismo), ella va hacia ellos y los sostiene, porque es el yo quien los hace ser para mí y ser en consecuencia en el único sentido que la palabra puede tener para mí, esta tradición que yo decido recuperar, o este horizonte cuya distancia se hunde en mí, puesto que no le pertenece en propiedad, si yo no estuviese ahí para recorrerla con la mirada”16. Y un poco más lejos: “es desde luego por la conciencia que un mundo se dispone en torno mío y comienza a existir para mí”. Brevemente, “ser para el hombre” es el único sentido que la palabra “ser” puede tener para nosotros, puesto que es por la conciencia humana, en principio, que un “mundo comienza a existir para mí”. ¿Hay gran diferencia entre esto y lo que se acostumbra llamar “el idealismo de la significación? He aquí un segundo resto de idealismo. Atraviesa la obra de M. Merleau-Ponty y la de J. P. Sartre y es asimismo una consecuencia del uso exclusivo del método 12 Ibidem, p. 29, coll. p. 16. Phénoménologie de la Perception, p. 180. 14 L’Etre et le Néant, pp. 30-­‐34. 15 Ibidem, p. 269. 16 Phénoménologie de la Perception, Avant-­‐Propos, p. III. 13 117 fenomenológico en filosofía. Concierne directamente a la elucidación de la subjetividad humana como subjetividad encarnada. Ciertamente la fenomenología tiene un gran mérito ante la filosofía, al atraer la atención de los pensadores sobre el carácter primitivo e irreductible de la existencia encarnada, y al proporcionarnos un método apropiado para explicitar la experiencia vivida del cuerpo como cuerpo mío. Pero se puede preguntar si la fenomenología es suficiente para el estudio filosófico de la encarnación, en otras palabras, sino hay en el materialismo una verdad que se trata de mantener y que la nueva filosofía parece perder de vista con demasiada frecuencia. Expliquémonos. Como lo hemos desarrollado ampliamente más arriba, el análisis fenomenológico ha aclarado admirablemente que la vida originaria o antepredicativa de la conciencia no puede ser pensada en términos de “causa” y de “efecto”: la vinculación con el mundo que define la manera de ser de la conciencia intencional, presenta la forma de un diálogo o de un intercambio, al desarrollarse según la relación dialéctica de la intención y de la motivación, del compromiso y de la situación17. Pero, ¿eso es todo lo que la experiencia nos enseña con certeza respecto al modo de ser del yo encarnado y de su inserción en el mundo? Evidentemente no. Al lado de la experiencia vivida del cuerpo mío, hay la experiencia externa y la experimentación científica de la ciencia objetiva, o, como dicen los fenomenólogos, hay el cuerpo “en tanto que aparece a otro, a un testigo”. Solamente el estudio objetivo del mundo puede enseñarme que, para ver, me es necesario un sistema nervioso de una estructura particular, que es preciso además que un rayo de luz venga a tocar efectivamente mi retina y se produzca un fenómeno fotoeléctrico, que en fin, mi campo de visión es, si no determinado, sí por lo menos tributario de la inmutación física de mi órgano. Estos datos objetivos, que el materialismo ha puesto muy bien en evidencia, pero que considera injustamente como los únicos válidos, no se sitúan en la prolongación de la experiencia vivida que la fenomenología se ha asignado como tarea explicar. Así, en la comprobación vivida de ser-en-el-mundo yo estoy sin distancia con respecto a los objetos que percibo y mi mirada va, por así decir, a posarse sobre las cosas mismas. 17 Cfr nuestro segundo capítulo, pp. 29 ss. 118 Ciertamente la experiencia objetiva no viene a desmentir este dato originario18, pero me enseña que mi relación perceptiva con el mundo implica asimismo relaciones de causalidad física, de procesos en tercera persona: si mi órgano visual no es físicamente sensible a los acontecimientos del mundo externo, deja de ser capaz de “sentir” en el sentido psicológico o fenomenológico del término. Más, si estos datos objetivos no están en la prolongación de la comprobación vivida de mi cuerpo como cuerpo mío, se sigue de ahí que dejan de ser una explicitación y una construcción conceptual a partir de esta experiencia vivida. Representan, a título igual al de los resultados del análisis fenomenológico, datos originarios, sacados de la unidad sintética global que se llama el hombre. Es decir, en otros términos, que nuestra captación integral del hombre se efectúa a través de dos series de “Abschattungen” irreductibles entre sí: a saber, la experiencia externa u objetiva de una parte, y de otra la experiencia externa u objetiva de una parte, y de otra la experiencia vivida o fenomenológica. Nada de esto se encuentra negado propiamente en la fenomenología de MerleauPonty y de Sartre. No se pone en duda que “la conciliación en un mismo existente de estos aspectos antinómicos no plantee un difícil problema”, escribe M. De Waelhens en su estudio sobre La Phénoménologie du corps19. Pero se puede preguntar si la nueva filosofía la toma suficientemente en cuenta. Nos parece que no y es, a nuestro parecer, una falta. Esta falta sería mínima, si se contentase con decir que los datos de la experiencia objetiva no son de la incumbencia de la fenomenología, pero se dice más en realidad: cuando se pretende elaborar una filosofía del hombre, es decir, un estudio integral de lo real integral, y establecer el estatuto ontológico del Dasein humano como unidad sintética originaria, se procede como si la fenomenología fuese la única vía de acceso a este estudio filosófico del hombre. Por ello mismo, se mete en un callejón sin salida. Porque si es verdad que el hombre no puede íntegramente ser alcanzado sino a través de las dos series de “Abschattungen” irreductibles entre sí, resulta evidentemente que la unidad sintética última que es el hombre, como subjetividad encarnada, no puede en definitiva ser pensada ni en términos de objetividad física, ni en términos de psicología inmanentista o idealista, ni 18 El error del materialismo está precisamente en creerlo. A. DE WAELHENS, La Phénoménologie du corps, en la Revue Philosophique de Louvain, agosto 1950, p. 384, n.2. 19 119 tampoco en términos de pura y simple fenomenología. Para pensar al hombre, se precisan categorías mucho más flexibles y comprensivas que las que la fenomenología actual nos ofrece y que no superan el registro de la experiencia vivida, esto es, del ser en tanto que “ser para-mí”20. La influencia del idealismo sobre la fenomenología existencial se manifiesta aún de una tercera manera, posiblemente la más grave de todas, puesto que concierne directamente a la interpretación ontológica de la “trascendencia”, es decir, de la abertura-al-mundo que constituye la conciencia intencional. Tocamos aquí la cuestión medular de toda filosofía: ¿cómo concebir la relación de la conciencia y del ser? o, en otros términos, ¿cuál es la esencia de la verdad? El idealismo es precisamente una ontología de la verdad, elaborada bajo el signo de la “revolución copernicana”. Kant pretendía, en efecto, que, en la interpretación filosófica de la relación sujeto-objeto que define el conocimiento, es necesario dar la antecedencia al sujeto con respecto al objeto, a la espontaneidad significante sobre lo dado. Llevada a sus últimas consecuencias, la revolución copernicana termina por absorber al objeto en el sujeto. El no-yo pierde su consistencia ontológica, no es sino por y para el yo, un simple límite del yo, algo como un obstáculo engendrado por el yo en la inconciencia, pero al que la reflexión filosófica tiene por tarea superar, al reintegrar al no-yo en la vida consciente del yo auténtico. Este no es el pequeño yo humano, sino el Yo único e infinito, del que la conciencia finita no es más que una manifestación pasajera. Esta forma extrema del idealismo –del cual Fichte debe ser considerado como el representante más perfecto- es en realidad muy raro. Nada tiene de sorprendente. En efecto, la finitud de la conciencia humana no tiene remedio y la reflexión filosófica, llevada tan lejos como se quiera, jamás tendrá éxito al elevar la exterioridad originaria del no-yo con relación al yo. Es por ello que la mayor parte de los idealistas prefieren considerar la subjetividad humana como una mezcla de espontaneidad y de receptividad (Kant), o, para 20 Es evidente que esta unidad sintética global que funda en último término la doble serie de Abschattungen será de orden transfenomenal y no puede ser pensada sino en términos válidos para este orden. Se precisa una noción de sujeto que valga para el ser transfenomenal: esto equivale a decir que hay lugar para pensar nuevamente en la noción escolástica de substancia que fue tan mal comprendida por Descartes y toda la filosofía posterior. Volveremos más lejos sobre este punto. 120 hablar con Bruschvicg, como “una mezcla de interioridad y de exterioridad”. No se trata, sin embargo, de abandonar la revolución copernicana: la prioridad de la espontaneidad significante sobre lo dado constituye el tema central de todo idealismo. Esto significa que tenemos que considerar un idealismo de la racionalidad o de la significación, junto a una doctrina del “choque experimental”, entendido como el simpliciter “algo-distinto-de-laconciencia”. Porque el espíritu se “reconoce ligado a algo distinto de sí mismo” –escribe Brunschvicg- por ello se habla de “realidad” y de que el conocimiento se presenta como “una relación del pensamiento y del ser”21. Como se ve, en el idealismo mitigado “la dualidad del ser y el pensamiento es decididamente primitiva e irreductible”22, “el ser significa ahí la existencia de lo que es distinto de la actividad espiritual”23, esto es, “el ser en cuanto impenetrable al espíritu”24. El hecho de que la conciencia nazca inscrita en el ser, es decir, en algo-distinto-de-la-conciencia –relación que los modernos llaman la “trascendencia”- es una consecuencia y un signo de la finitud de la conciencia. Una conciencia pura e infinita sería interioridad pura y encerrada en su propia inmanencia, sin relación posible con una realidad distinta de ella. Se reconoce la concepción spinozista o monista de lo Absoluto25. No es que el idealismo mitigado reconozca la existencia del Dios spinozista: el Pensamiento puro no es para él generalmente sino un ideal, una idea-límite, que se comprueba contradictoria cuando se pretende hacerla pasar al orden de lo real: “la dualidad del ser y del pensamiento es primitiva” y, en consecuencia, “irreductible”. Lo que de todo esto nos interesa por el momento, no es tanto el subjetivismo de la significación, sino su correlato inevitable: la identificación de lo “real” con el simpliciter “algo-distinto-de-la-conciencia”, con “el ser en cuanto impenetrable al espíritu”. Es verdad que sobre este punto el existencialismo de Sartre y de Merleau-Ponty difiere de la posición de Brunschvicg, ya que, como ha sido mostrado, la descripción empirista del choque 21 L. BRUNSCHVICG, La modalité du jugement, Paris, Alcan, 1934, p. 94. Ibidem, p. 98. 23 Ibidem, p. 94. 24 Ibidem, p. 90-­‐91. 25 Ibidem, pp. 143 ss. Sin duda el hecho de que la conciencia humana tiene necesidad de otra cosa distinta de ella para despertarse y conocer es un signo de finitud, pero, ¿no hay también ahí en la posibilidad de conocer lo otro como lo otro, el indicio de cierta infinitud? Esta infinitud, tal como se manifiesta en nosotros, no es aún la infinitud de Dios, sino una participación deficiente en el Pensamiento creador de Dios que hace que las cosas sean para sí mismas. La significación del no-­‐yo no es sólo el ser un límite para el yo, como pretende el idealismo después de Fichte. 22 121 experimental, como pura exterioridad informe, se encuentra abandonada: “la materia es inseparable de su forma”; el “algo-distinto-de-la-conciencia” recupera su consistencia existencial: se llama el “en sí” y aparece de lleno a la conciencia como siempre-ya-ahí. Y sin embargo, a pesar de estas diferencias, las semejanzas no son mínimas. En una parte y en otra la misma “dualidad irreductible” de la conciencia y del ser entendido como el simpliciter algo-distinto-de-la-conciencia; en una parte y en otra la misma concepción spinozista del Pensamiento absoluto, planteado como un ideal límite que se comprueba contradictorio cuando se afirma su existencia real. Que ésta sea la concepción de Sartre es indudable. La oposición del en sí y el para sí es tan “irreductible” en él como en Brunschvicg. Asimismo “la idea de Dios”, es decir, de la coincidencia del en sí y el para sí, “es contradictoria”26. Por lo que ve a Merleau-Ponty, su posición en esto no difiere de la de Sartre. “Hay una verdad definitiva –nos dice- en el retorno cartesiano de las cosas o de las ideas al yo. La misma experiencia de las cosas trascendentes no es posible sino en cuanto llevo y encuentro en mí mismo el proyecto. Cuando digo que las cosas son trascendentes, ello significa que no las poseo, que yo no las conformo, son trascendentes en la medida en que ignoro lo que son y en que afirmo ciegamente la existencia desnuda”27. Y aún: “hay en la percepción una paradoja de la inmanencia y de la trascendencia. Inmanencia, puesto que lo percibido no podría ser ajeno al que percibe; trascendencia, puesto que implica siempre un más-allá de lo que está dado actualmente”28. Es verdad que el conocimiento, como operación inmanente, implica algo como un proceso de interiorización de lo conocido; pero, en opinión de Merleau-Ponty, esta interiorización suprimiría en cierto modo la existencia en sí de las cosas: en la medida en que yo las interiorizo en el conocimiento, ellas pierden su trascendencia: “Si la cosa misma fuese captada, desde ese momento estaría desplegada ante nosotros y sin misterio. Dejaría de existir como cosa en el momento mismo en que nosotros creeríamos poseerla. Lo que hace a la “realidad” de la cosa es, pues, justamente, lo que la hurta a nuestra posesión”29. Como se ve, “ser conocido” y “ser real” son dos esferas irreductibles. No hay ya 26 L’Etre et le Néant, p. 124, 133, 702, 714. Phénoménologie de la Perception, p. 423. 28 Bulletin de la Soc. fr. de Philos., loc. cit., p. 123. 29 Phénoménologie de la Perception, p. 270. 27 122 simplemente “una paradoja de la inmanencia y de la trascendencia”, sino que los dos movimientos se excluyen el uno al otro: en la misma medida en que el conocimiento interioriza lo real, me confiere como una posesión espiritual o intencional de lo real, roe la existencia-en-sí de lo real: ¿No es esto lo que siempre ha pretendido el idealismo y no será verdad precisamente lo contrario? Sin duda, como lo decía santo Tomás, el conocimiento como perfección del sujeto es una operación inmanente en virtud de la cual yo poseo en cierta forma, asimilo espiritualmente el objeto conocido, pero esta posesión nada tiene de asimilación física o material, consiste precisamente en “respetar” lo real, en “afirmar lo otro como lo otro”, decían los escolásticos, o, para hablar como Heidegger, en “dejar ser al ser”. Mientras mejor conozco y comprendo lo real –sea esto real la cosa u otro- más lo respeto en todo lo que es porque el conocimiento engendra el amor, de quien es propio querer el bien del otro por sí mismo. El conocimiento es, finalmente, según la frase de M. Forest, “un consentimiento en el ser”30. Mas, si “ser conocido” y “ser realmente” son irreductibles, es evidente que la idea de Pensamiento perfecto, capaz de una comprensión exhaustiva de las cosas, se torna contradictoria. “Y creo que lo propio del hombre es pensar en Dios –escribe MerleauPonty-, lo que no quiere decir que Dios exista”31. En el fondo, todo lo que acabamos de decir se encuentra ya indicado en la fórmula, de la cual hace un amplio uso el existencialismo, que nos ocupa en este momento: “es por el hombre que las significaciones vienen al mundo”. Esta fórmula es ambigua como lo era el axioma idealista de antaño: “un más allá-del pensamiento es impensable”. Lo que escapa absolutamente al pensamiento, le es de todo punto extraño, es impensable evidentemente, pero no se tenía razón para concluir que el pensamiento no puede conocer sino sus estados inmanentes, ni menos aún que pensar y creer son sinónimos. De igual manera, hay sentidos verdaderos y sentidos falsos en la aserción de que “es por el hombre que las significaciones vienen al mundo”; sería preciso un largo trabajo para desentrañarlos con toda la precisión que requiere una materia tan delicada e importante. 30 Por ejemplo el hecho de que la amistad me permita penetrar mejor los pensamientos y las intenciones de mi amigo Pedro, de asimilarlas en cierto modo, no entraña que Pedro, como libertad autónoma e independiente de mí, pierda algo de su consistencia, ni en sí misma ni para mí. Después, lo mismo que antes, yo me trasciendo hacia Pedro en la amistad, lo respeto en su libertad. 31 Bulletin de la Soc. fr. de Philos., loc. cit., p. 151. 123 Comencemos por los sentidos verdaderos. Desde luego, es claro que en el mundo de la materia inerte, desprovista de conciencia, la idea de racionalidad y de significación no podría surgir aún. Para que el ser pueda ser conocido y comprendido es necesaria evidentemente la presencia de una conciencia. Además, esta conciencia, en la captación de su objeto, nunca es puramente pasiva. Para develar el sentido de un objeto, es necesaria una operación develante, se precisa –como lo diremos más lejos- la puesta en ejercicio de una “lumen naturale”, de una “intención significante fundamental” que no se actualiza sino en el comercio vivido con el mundo: para develar el número es necesario contar, para descubrir la estructura del mundo físico es necesario ir al encuentro del mundo con hipótesis matemáticas, encarnadas en instrumentos de laboratorio, y, de una manera general, se puede decir con Heidegger, que “dejar ser al ser” representa la manifestación más originaria de nuestra libertad: conocer es “consentir” en el ser. En fin –y este es un tercer sentido verdadero- hay significaciones de las que se puede decir que únicamente por el hombre vienen al mundo: tales son las “res artificiatae” de los antiguos, todo lo que es debido a libertad humana en tanto que transforma el mundo de la naturaleza bruta en obras de civilización y de cultura: un portaplumas, un instrumento de laboratorio, un libro impreso, no tienen sentido sino por el hombre. Es verdad ahora que nuestro conocimiento de las cosas naturales implica casi siempre una parte de acción cultural creadora; de ahí se sigue que las cosas que llamamos comúnmente naturales, las “res naturales”, llevan en general un cierto sello cultural: en tal sentido, Merleau-Ponty no ha hecho mal alguno al considerar a “la nebulosa de Laplace” como un objeto que se sitúa no “atrás de nosotros, en nuestro origen”, sino en cierta forma, “ante nosotros, en el mundo cultural”32. Pero –y es esto lo que hace que la fórmula de Merleau-Ponty que ahora estudiamos quede equívoca y se deslice frecuentemente hacia sentidos francamente inaceptables. La relación de lo “natural” con lo “cultural” en el seno del objeto conocido no está suficientemente profundizada en su obra. A nuestro modo de ver, el límite de lo natural no es simplemente lo que escapa a lo cultural, el simpliciter algo-distinto-de-lo-cultural, es asimismo lo que, con demasiada frecuencia, es constatado a través de lo cultural y es lo que hace que la distinción entre la razón científica y la razón obrera guarde siempre un Phénoménologie de la Perception, p. 494. 32 124 sentido para el hombre. Lo que la física y la fisiología persiguen, como tales, no es construir una fábrica o una clínica, sino develar la naturaleza, darnos una mejor comprensión del mundo. En este sentido la nebulosa de Laplace, los períodos glaciares, el hombre de Cro-Magnon no están de ningún modo “ante nosotros, en el mundo cultural”, sino perfectamente “atrás de nosotros, en nuestro origen”. Todo lleva a creer que a medida que la ciencia que está aún ante nosotros, progrese, nuestro conocimiento de la estructura real del universo se hará más auténtico y nuestro saber del pasado más preciso. Pero hay más. Bajo las significaciones que vienen al mundo por el hombre o que devela el hombre a medida que la ciencia progresa, hay un indubitable primero, una “Urdoxa” que no viene de nosotros y que no está desprovisto de sentido: el hecho de que yo compruebe mi existencia como yo-con-otro-en-el-mundo constituye un sentido que yo utilizo en mi comercio con el mundo, una intención iluminadora que ejerzo, pero de la cual yo no soy el origen. Se puede decir que esta significación fundamental y envolvente, que entra como un co-constitutivo en el seno de todas las significaciones particulares, viene al mundo con el hombre, pero no tiene ningún sentido decir que viene al mundo por el hombre33. Las críticas que acabamos de formular pueden, al menos a primera vista, parecer difícilmente conciliables con lo que escribimos al final del capítulo anterior: ¿No dijimos que la fenomenología existencial, “al afirmar el primado de la percepción, se expone al peligro de caer en un nuevo empirismo?”. En realidad no hay contradicción alguna. Por haber concedido demasiado al idealismo, no es imposible que la fenomenología existencial se haya tornado impotente para vencer de modo completo al empirismo. En efecto, una superación decisiva del idealismo y del empirismo supone –lo hemos dicho- la presencia de categorías suficientemente flexibles y comprensivas para saber la parte de verdad que está en cada uno de ellos, en otros términos, para pensar, sin traicionarlo, el misterio humano del que es propio constituir una unidad existencial originaria que no se deja íntegramente alcanzar sino por dos series de “Abschattungen” irreductibles. Ahora bien, la fenomenología que estamos en trance de estudiar no posee tales categorías. No se puede, en consecuencia, esperar que su victoria sobre el empirismo sea completa. 33 Obsérvese que Merleau-­‐Ponty no niega esto, pero, como lo diremos más tarde, esta “Urdoxa” es en él muy pobre: es “la certidumbre del mundo en general”. 125 ¡Que nadie se engañe –otra vez- con nuestro pensamiento! El empirismo de M. Merleau-Ponty es ciertamente un empirismo amplio y superior. Es, en cierto sentido, el contrapeso del empirismo clásico del choque experimental o de la diversidad pura de las cualidades sensibles: “la materia es quien preña a su forma”. No diremos, pues, más, como M. Alquié, que tenemos que habérnosla con “una especie de metafísica corporal, de materialismo no científico y no mecanicista”34. Hay –Merleau-Ponty no cesa de decírnoslo“una verdad definitiva en el retorno cartesiano de las cosas o de las ideas al yo”35. Quien dice “yo” dice “proyecto”, compromiso, libertad, y todo ello es irreductible a lo que se suele llamar la materia. Hay más aún: “La afirmación de la primacía de la percepción “como lo que funda para siempre nuestra idea de la verdad”36, no significa que se quiera “encerrar la conciencia en la constatación de un dato natural”37. Es de la esencia de la percepción –precisamente en virtud de su estructura intencional- hacer posible, incluso alentar en cierta forma la reflexión38. Sin duda esta reflexión no se desprende jamás completamente de la vida prerreflexiva, pero deja de estar encerrada en sí misma; es de su naturaleza operar una contracción con respecto a la percepción y al mundo percibido, puede por este motivo dar nacimiento a un verdadero Cogito, es decir, a un “yo pienso”. Pero, la cuestión es saber cuál es la naturaleza y el valor de este Cogito y de la reflexión que lo hace posible, cuál es la relación que vincula la reflexión a sus basamentos prerreflexivos. Notemos desde luego que la palabra reflexión lo mismo que el término Cogito es ambigua. Una simple vuelta sobre lo percibido, a fin de detallar el contenido, es una nueva percepción. Se puede decir otro tanto, o poco menos, de la reflexión psicológica, que es una especie de reflexión interior: “yo me percibo percibiente”. Ella no me da aún un verdadero “yo pienso”, es decir, la posibilidad de profundizar la existencia, de elucidar sus estructuras fundamentales y, por consiguiente, universales, en una palabra, de “pensar” la existencia y 34 F. ALQUIÉ, Une Philosophie de l’ambigüité, en Fontaine, núm. 59, p. 55. Phénoménologie de la Perception, p. XI. 36 Ibidem, p. 423. 37 Bulletin de la Soc. fr. de Philos., loc. cit., p. 150. 38 A. DE WAELHENS, Une philosophie de l’ambigüité, L’Existentialisme de Maurice Merleau-­‐Ponty, Louvain, 1951, p. 400. 35 126 de elaborar una filosofía existencial. El verdadero “yo pienso” es, pues, inseparable de la reflexión en el sentido estricto y filosófico de la palabra, es decir, la reflexión paracomprender-mejor. Este es el único sentido que analizamos en este momento. Esta reflexión propiamente dicha no debe ser comprendida como un simple repliegue del yo sobre sí mismo, ella es el acto intencional por excelencia: reflexionar es ir a la reconquista de lo concreto, es desplegar un esfuerzo para elucidar las razones de ser, los cómo, los porqué, las estructuras generales de lo real. La reflexión presenta, pues, un aspecto noético y noemático. ¿Cuál es, a los ojos de Merleau-Ponty, el contenido de esta noesis y de este noema? ¿Cómo se devela este doble contenido en el seno de una reflexión que queda ligada a la vida irreflexiva? En principio, visto desde el punto de vista noético, el Cogito es conciencia de sí: “Todo pensamiento de algo es al mismo tiempo conciencia de sí”39. “La conciencia de sí es el ser mismo del espíritu en ejercicio”40. Este “yo” del “yo pienso” es un yo personal y ligado al cuerpo. No se trata de hacer de él un “pensador universal” fuera del mundo y separado de la historia como el “yo” del “yo pienso” kantiano o el Yo trascendental de la filosofía idealista. Este es un “ego que se expresa a través del cuerpo sin que se separe de él, ni en él se absorba”41. Ciertamente no se puede sino alabar a Merleau-Ponty por ser fiel al tema de la encarnación en la elucidación de las más altas funciones del hombre. Pero la cuestión es saber cómo este Cogito superior y personal, que se devela en la reflexión, arraiga en la existencia prerreflexiva o perceptiva. Esta presenta, en efecto un carácter prepersonal y anónimo: de ahí un tema constante de la Phénoménologie de la Perception. “La percepción –leemos- es siempre a la manera del “se”. No es un acto personal por el cual yo mismo daría un sentido nuevo a mi vida. Quien, en la exploración sensorial, da un pasado al presente y lo orienta hacia el porvenir, no es el yo como sujeto autónomo, sino el yo en tanto que yo tengo un cuerpo y sé mirar. Más que ser una historia verdadera, la percepción testifica y renueva en nosotros una prehistoria”42. “Seguramente –nos dice M. De Waelhens en su comentario sobre Merleau-Ponty- hay un yo propio como hay decisiones que son mías. Pero no pueden surgir y concretarse sino sobre el fondo de la existencia pre 39 Phénoménologie de la Perception, p. 426. Ibidem, p. 426. 41 A. DE WAELHENS, o. c., p. 165. 42 Phénoménologie de la Perception, p. 277, coll. 249. 40 127 personal”43. Ahora bien, esta relación entre el Cogito personal y autónomo de una parte, la subjetividad pre-personal y cuasi anónima de otra parte, jamás ha sido precisada por Merleau-Ponty, y nada tiene esto de sorprendente si se tiene en cuenta todo lo que ha precedido. En efecto, una vez que se afirma la primacía de la percepción a la manera de Merleau-Ponty, en otros términos, una vez que se considera la existencia en el sentido en que Merleau-Ponty entiende este término (esto es “el-ser-en-el-mundo-a-través-de-uncuerpo”), como el hecho significativo originario, “la función primordial” por la cual “hacemos existir para nosotros” un mundo, entonces, una de dos: o bien se mantiene al mismo tiempo la originalidad de un Cogito personal y libre, pero, dado que la existencia perceptiva se realiza a la manera del “Se” y no involucra aún sino una subjetividad prepersonal y anónima, no se ve cómo puede dar nacimiento a este yo superior: y henos ahí llevados, al parecer, a la doctrina de la doble subjetividad; o bien se considera el Cogito superior, con la reflexión que lo hace posible, como un epifenómeno de la vida perceptiva anónima, pero entonces no salimos del empirismo y la dificultad propia de todo empirismo queda sin solución: ¿cómo la afirmación empirista puede desplegarse en una filosofía del empirismo? Para salir de este dilema, sería preciso que estuviésemos en el derecho de ampliar el hecho existencial originario con la lumen naturale que contiene y que pudiésemos, para elaborar una ontología de la subjetividad encarnada, disponer de categorías más comprensivas que las que nos proporciona la fenomenología de MerleauPonty. Una vez más aún encontramos las críticas formuladas precedentemente. Lo que acabamos de decir del “yo” y del “yo pienso” vale a fortiori para su objeto. Se trata de captar cómo y en qué sentido la vida perceptiva, de la que se dice “que fundamenta para siempre nuestra idea de la verdad”, puede fundamentar la posibilidad de la verdad filosófica, ya sea fenomenológica o metafísica. Topamos de nuevo con la objeción principal que han hecho los críticos a la obra de Merleau-Ponty44. Esta objeción, escribe M. De Waelhens, niega la posibilidad de definir la percepción al modo de Merleau-Ponty y, a la vez, de escribir la fenomenología de ella”45. M. De Waelhens no oculta que en este punto la posición del autor de la Phénoménologie de la Perception no es clara, que es asimismo 43 A. DE WAELHENS, o. c., p. 326. Cfr por ejemplo en el Bulletin de la Soc. fr. de Philos., loc. cit. la intervención de M. Bréhier, p. 136, y de M. Hyppolite, pp. 149 ss. 45 A. DE WAELHENS, o. c., p. 399. 44 128 insuficiente y exige ser superada. Al mismo tiempo indica el camino que nos permite salir de la dificultad, quedando completamente en la prolongación de la fenomenología existencial46. He aquí tal camino: sería preciso profundizar la “doxische Seinsglaube” que aparece al final de toda reducción fenomenológica llevada a sus últimas consecuencias, y poner en juego las implicaciones que esconde. Esta “doxische Seinsglaube” no está ausente de la obra de Merleau-Ponty: hay una certeza irrefragable y transhistórica que es como la lumen naturale última en el seno de la cual la vida perceptiva y, ulteriormente, el saber humano por entero se despliegan: es la doble evidencia de que hay un mundo y de que yo estoy en el mundo. En Merleau-Ponty, lo mismo que en Sartre, esta certidumbre primera es de una pobreza extrema, y no puede ser “el ser”, puesto que es por el hombre que las significaciones vienen al mundo. Cuando se trata de darle un contenido determinado, en términos más concretos, cuando se trata de precisar lo que el mundo es y cómo es, “somos enviados nuevamente al devenir de la percepción y a la historia de los diálogos humanos”47. Recordemos el texto citado tan frecuentemente en nuestro capítulo primero: “Hay certeza absoluta del mundo en general, pero no de ninguna cosa en particular”48. Las categorías humanas, aún las más generales, no valen sino en el interior del mundo, para determinar los seres intra-mundanos. El mundo mismo, como horizonte de los horizontes”, está más allá de estas categorías: “El mundo es lo real, del que lo necesario y lo posible no son sino provincias”49. Para expresar que esta certeza originaria del mundo, aunque sea el “fundamento de todo el saber”, “la cuna de todas las significaciones”, escapa ella misma al saber propiamente dicho, Merleau-Ponty hablará de “la contingencia ontológica” del mundo50, y Sartre escribirá en el mismo sentido: “El ser en sí es. Esto significa que el ser no puede ser ni derivado ni posible, ni reducido a lo necesario (…) Es lo que nosotros llamaremos la contingencia del ser en sí (…). Increado, sin razón de ser, sin relación alguna con ningún otro ser, el ser-en-sí es además para la eternidad”51. Tomando al término “metafísica” en su sentido tradicional, diremos en consecuencia que tenemos que 46 Ibidem, pp. 400 ss. A. DE WAELHENS, o. c., pp. 401-­‐402. 48 Phénoménologie de la Perception, p. 344. 49 O. c., p. 456. 50 O. c., p. 456. 51 L’Etre et le Néant, p. 34 47 129 habérnosla con un agnosticismo metafísico. Visto todo lo anterior, nada tiene de sorprenderte: la fenomenología de Sartre y de Merleau-Ponty no puede, a nuestro modo de ver, conducir más lejos. Para que sea posible superarla, será necesario otra vez que la experiencia humana, fielmente descrita, nos autorice a ampliar el contenido significativo de la “doxische Seinsglaube”, del indubitable primero que fundamenta en último término la verdad. Será necesario, pues, poder mostrar en primer lugar que la certeza originaria del mundo no está tan desprovista de sentido como lo pretende Merleau-Ponty, en seguida que este sentido es co-constitutivo de las significaciones intramundanas que nosotros deducimos del mundo: sin lo cual recaeríamos en la teoría del doble Cogito, ya que tendríamos que enfrentarnos con un mundo del ser escondido tras el mundo del fenómeno, a la manera del mundo nouménico de Kant. En otros términos, sería importante ante todo repensar la relación del ser y del “ente”, o, si se quiere, del ser y de la esencia, y por consiguiente, la relación del en sí y del para sí, esto es, del ser y de la conciencia que lo devela. En una palabra, sería necesario superar no sólo el idealismo absoluto, sino todas las demás formas del idealismo mitigado de la significación sin recaer en el realismo materialista o del empirismo. Ensayemos, en consecuencia, efectuar esta superación que debe permitirnos salir decisivamente del dilema del empirismo y del intelectualismo. Si podemos mostrar que, para hacerlo, santo Tomás nos es un verdadero auxilio, habremos establecido por ese solo hecho la actualidad del tomismo. 3. LA ACTUALIDAD DEL TOMISMO El conflicto entre el intelectualismo y el empirismo, al menos bajo la forma que reviste en este momento, nació con Descartes y Hume. No debemos, en consecuencia, esperar encontrar en santo Tomás una respuesta absoluta a los numerosos problemas con que hemos tropezado en el curso de estas páginas. Tenemos, no obstante, oportunidad de encontrar en el Doctor Angélico principios y perspectivas capaces de hacer luz en este 130 debate. Y ello por dos razones. Desde luego porque su obra precede a la bifurcación de la filosofía en las dos corrientes de que se trata. Esta bifurcación es debida a una visión unilateral de las cosas y por consiguiente a una falta de fidelidad a lo concreto. No pretendemos que la escolástica de la edad media, con su manía de los distingos y subdistingos, nunca haya pecado por exceso de “abstracción”, pero no se puede negar, sin embargo, que se desarrolla sobre un fondo de sentido común que no deja de tener semejanza con lo que nuestros contemporáneos llaman “la percepción ingenua” de las cosas. Pero hay más. El hecho de que la escolástica precede a la alternativa moderna del empirismo y del apriorismo intelectualista no quiere decir que ignore absolutamente el fondo del debate, esto es, el problema que se encuentra ahí en causa y que es el de conciliar la experiencia y la idea, la vida irreflexiva de la conciencia y la reflexión. Esto particularmente es verdad de santo Tomás, cuyo esfuerzo constante fue repensar a Aristóteles en función del cristianismo y, a este efecto, hacer la síntesis del aristotelismo y del platonismo agustiniano. A primera vista se podría creer también que santo Tomás no ha tenido éxito al realizar una síntesis perfectamente coherente de la doble corriente que constituye el fondo radical de su obra. Se sabe que para santo Tomás el saber humano es el resultado de la actividad conjugada de dos facultades: los sentidos y la inteligencia. En la medida en que se puede definir lo que es de la esfera de una y otra función, se dirá que por los sentidos sólo captamos las cualidades sensibles externas, “qualitates sensibiles exteriores”, que, por el contrario, la inteligencia nos permite penetrar hasta la esencia íntima de lo real, misma que expresamos en las definiciones al decir de una cosa “quod quid est”. Escuchemos a santo Tomás: “Nomen intellectus quamdam intimam cognitionem importat: dicitur enim intelligere quasi intus legere. Et hoc manifeste patet considerantibus differentiam intellectus et sensus: nam cognitio sensitiva accupatur circa qualitates sensibiles exteriores; cognitio autem intellectiva penetrat usque ad essentiam rei. Objectum enim intellectus est quod quid est”52. 52 IIa. IIae., q. 8, a. 1. 131 No es que estemos frente a dos conocimientos separados: es el hombre quien conoce por medio de dos facultades que, en el ejercicio de su función, se encuentran una con respecto a otra en una relación de subordinación recíproca. La inteligencia iluminada, orienta, guía a los sentidos en su contacto con lo real; en la percepción sensible nosotros exploramos el mundo inteligentemente, porque los sentidos están al servicio del espíritu: “Potentiae animae quae sunt priores secundum ordinem perfectionis et naturae, sunt principia aliarum per modum finis et activi principii. Videmus enim quod sensum est propter intellectum et non e converso. Sensum etiam est quaedam deficiens participatio intellectus”53. Pero, inversamente, y por la misma razón, los sentidos son necesarios al conocimiento intelectual, le proporcionan lo que será necesario comprender y fundan en cierto modo el conocimiento que nosotros tenemos de las cosas: “nihil in intellectu quod non fuerit in sensu”. El espíritu humano no posee ideas innatas, él abstrae, se dirá, sus conceptos de lo sensible, más exactamente, del fantasma, que es como una imagen esquemática, guardada en la imaginación y que presenta ya un cierto grado de generalidad: “Intellectus noster intelligit materialia abstrahendo a phantasmatibus”54. Esta explicación de la génesis de los conceptos por vía de abstracción es el contrapeso de la doctrina asociacionista del concepto. Nuestras nociones no son el resultado de una adición, sino más bien de un análisis iluminador del dato percibido: éste es virtualmente inteligible, “Intelligibile in potentia”, comprende estructuras, generalidad, aspectos comunes a muchos, brevemente, la “forma”. Al introducir el concepto de forma encarnada en la materia, Aristóteles –nos dice santo Tomás-, ha traído a la tierra las ideas de Platón: “Aristóteles non posuit formas rerum naturalium subsistere sine materia (…) sequebatur quod naturae seu formae rerum sensibilium, quas intelligimus, non essent intelligibiles actu”55. Hay, pues, en el hombre no un conocimiento a priori del mundo, sino una “lumen naturale”, capaz de iluminar la experiencia de lo percibido. Este poder iluminador, que es como un reflejo de la Inteligencia divina en nosotros, recibe el nombre de “entendimiento agente”: “Requiritur, et propter idem, intellectus agens ad intelligendum 53 1ª., q. 77, a. 7. 1ª., q. 85, a. 1. 55 1ª., q. 79, a. 3. 54 132 propter quod lumen ad videndum”56. “(Intellectus agens) quasi illustrando phantasmata facit ea intelligibilia actu”57. En fin, puesto que lo “singular material”, el “hic et nunc” de la experiencia sensible escapa como tal a la inteligencia humana, de la que es propio “comprender”, esto es descubrir las relaciones –aunque no fuese sino la relación de semejanza que proviene del hecho de que un mismo aspecto es común a muchos singularesla operación iluminadora del entendimiento agente tendrá por efecto despojar en cierto modo a lo concreto percibido de sus caracteres individuantes, dando así nacimiento a los conceptos universales y abstractos. “(Intellectus agens) facit phantasmata a sensibus accepta intelligibilia actu per modum abstractionis cujusdam”58. “Intellectus abstrahit speciem rei naturalis a materia sensibili individuali, non autem a materia sensibili comuni”59. Estos conceptos no son el término del conocimiento. El conocimiento tiene por objeto el concreto existente, pero no comprendemos lo concreto sino a través de nociones abstractas. Siendo eso así, hay, pues, como un origen doble del saber humano y sería importante poder precisar lo que a cada uno de ellos es debido. No se encuentra en santo Tomás una respuesta neta y clara a este problema. Es como si su pensamiento siguiese una pista doble, remontando una a Aristóteles y la otra a san Agustín. Según se tome una u otra, se llegará a concepciones muy diferentes del origen y del fundamento de nuestros conocimientos. Cuando se sigue la línea abstraccionista, se tiene la impresión de que nuestros conceptos vienen en último término de lo sensible. El papel de la inteligencia es develar las notas inteligibles contenidas en lo sensible, gracias a un proceso de abstracción que consiste ante todo en eliminar los caracteres singulares. “Abstrahere universale a particulari, vel speciem intelligibilem a phantasmatibus, considerare scilicet naturam speciei absque consideratione individualium principiorum, quae per phantasmata repraesentantur”: tal sería a primera vista, la aportación propia de la inteligencia60. Ciertamente, la perspectiva abstraccionista nos permite más o menos comprender que llegamos a ponernos al tanto de 56 1ª., q. 79, a. 3. ad 2. 1ª., q. 79, a. 4. 58 1ª., q. 84, a. 6. 59 1ª., q. 85, a. 1, ad 2; q. 86, a. 1. 60 1ª., q. 85, a. 1. 57 133 los aspectos comunes, de las notas universales, pero, ¿podremos de esta manera superar las “cualidades sensibles exteriores” y penetrar hasta la “esencia íntima de las cosas”? Si la abstracción intelectual no es sino un análisis de lo percibido sensible, ¿cómo puede fundamentar ella conocimientos que, para adoptar la manera de hablar de Kant en la Dissertation de 1770, se comprueban “metasensibles” no sólo en cuanto a su “forma lógica” (por ejemplo el concepto universal de rojo, de dureza, de calor), sino también en cuanto a su “contenido” (como los juicios de valor, la afirmación de la contingencia ontológica del mundo y de su dependencia con respecto a in Dios creador)? ¿No estamos en pleno empirismo? Descartes se admiraba de que en las “escuelas” se pretendía demostrar la existencia de Dios, manteniendo al mismo tiempo la “máxima de que nada hay en el entendimiento que no haya estado previamente en el sentido, donde, sin embargo, es cierto que jamás han estado las ideas de Dios y del alma”61. Descartes tendría razón si la máxima “nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu”, fuese tomada a la letra. Cosa que nunca hizo santo Tomás. Hay asimismo la doctrina de la “lumen naturale”, del “entendimiento agente”. Este no es simplemente un poder de abstracción o de análisis, sino una luz capaz de proporcionar de cierto modo un contenido inteligible positivo: a saber, las “prima intelligibilia”, “ens, unum, verum, bonum” con sus principios correspondientes. Es verdad que a los ojos de santo Tomás esta “lumen naturale” no debe nunca ser comprendida como un conocimiento propiamente dicho y no permite hablar de “ideas innatas”, se trata más bien de una “presencia virtual de la idea de ser” y de las ideas que le están necesariamente conexas62, presencia que no se despierta a sí misma ni se logra en conocimiento propiamente dicho sino en nuestro contacto con lo sensible. Mas, sea lo que fuere, parece ser, en consecuencia, que el conocimiento de los conceptos trascendentales y de los primeros principios –y Dios sabe si ellos son importantes para el saber filosófico- no vienen de lo sensible: “Cognoscere prima intelligibilia est actio consequens speciem humanam […]. Virtus quae est principium hujus actionis […] est virtus intellectus agentis”63. Estos prima intelligibilia son el sello del Entendimiento divino sobre nuestra facultad cognoscitiva: “In intellectu insunt nobis 61 Discours de la Méthode, IV parte, hacia el final. G. VERBEKE, Le développement de la connaissance humaine d’après saint Thomas, en la Revue Philosophique de Louvain, nov. 1949, pp. 445, 456. 63 1ª., q. 79, a. 5, ad 3. 62 134 naturaliter quaedam conceptiones omnibus notae ut entis, unius, boni et hujusmodi […]. Et quia naturalis cognitio est quaedam similitudo divinae veritatis menti nostrae impressa […] ideo dicit Augustinus quod hujusmodi habitus cognoscuntur in prima veritate”64. También, gracias a estos “prima intelligibilia”, cuyo valor absoluto y universal es plenamente evidente, se refleja en nosotros, como un espejo, la trascendencia misma de la Verdad primera: “Anima non secundum quamcumque veritatem judicat de rebus omnibus sed secundum veritatem primam, inquantum resultat in ea, sicut in speculo, secundum prima intelligibilia”65. Henos ahí, ahora, en las antípodas del empirismo, pero, ¿no tenemos que enfrentarnos a un apriorismo intelectualista? ¿Estamos verdaderamente lejos de Descartes al considerar “la idea del ser perfecto” que nos es connatural, como “el sello de Dios sobre su obra? En realidad estamos lejos de Descartes. En efecto, es preciso señalar desde luego que a los ojos de santo Tomás la idea trascendental de ser no representa, como es el caso en Descartes para el concepto de “perfecto”, una idea adecuada de Dios al grado que de ella se pueda deducir por un simple análisis la existencia de Dios. Es por ello que el Doctor Angélico se ha opuesto siempre al argumento ontológico de san Anselmo: nuestra idea de ser no nos permite captar la esencia de Dios, ella nos ayuda a comprender el mundo y es el conocimiento del mundo el que nos obliga a plantear la existencia de un creador. Si por “esse” se entiende –nos dice- la esencia divina, el ser mismo de Dios, es forzoso decir que no conocemos el “esse” de Dios: “non possumus scire esse Dei nec ejus essentiam”, sólo sabemos esto: “quod haec propositio quam formamus de Deo, cum dicimus, Deus est, vera est et hoc scimus ex ejus effectibus”66. Pero hay más. El hecho de que santo Tomás rehúse considerar la idea del ser y los trascendentales que le son conexos como ideas “innatas”, para no atribuirles sino una “presencia virtual”, no es una mera sutileza del lenguaje. En efecto, pretender que nuestra “lumen naturale”, no se despierta a sí misma ni se logra en conocimiento propiamente dicho sino en el comercio vivido con el mundo, equivale a decir que la doctrina tomista del conocimiento no puede ser comprendida, en último análisis, como una teoría representacionista del conocer, sino que debe formularse finalmente en 64 Quodlibetum VIII, q. 2, a. 4. 1ª., q. 16, a. 6, ad 1. 66 1ª., q. 3, a. 4, ad 2. 65 135 términos de existencia y de acción, o, para servirnos del lenguaje escolástico, en términos de ser y de participación. En fin, y sobre todo, es necesario subrayar que la exposición que acabamos de hacer de la noética tomista, no constituye la última palabra de esta noética. Situada en el cuadro de la sistematización escolástica de la reflexión filosófica, representa una psicología del conocimiento, esto es, una teoría de las facultades y de las condiciones de posibilidad del saber, no una elucidación de los fundamentos “quoad nos” de la verdad. Ahora bien, el cartesianismo –y otro tanto se puede decir del empirismo de hume y de la fenomenología existencial- es desde luego una doctrina de los fundamentos de la verdad humana. Sería pues equivocarse de parte a parte, si, para salir del dilema del empirismo y del intelectualismo y para superar, si es necesario, el existencialismo, nosotros nos contentásemos con oponerles –como se ha hecho frecuentemente- la psicología tomista del conocimiento. La regla suprema del diálogo es que los interlocutores se tomen la pena de buscar un terreno común a fin de hablar de las mismas cosas. Ensayemos, pues, extraer del seno del tomismo lo que constituye a los ojos de santo Tomás el “primum quoad nos”, el indubitable primero que “funda para siempre nuestra idea de la verdad”. Por lo demás, sólo a este precio –dijimos más arriba- es como tenemos oportunidad de sacar a la luz la originalidad del pensamiento de santo Tomás y de establecer su actualidad para nuestro tiempo. Lo que a los ojos de santo Tomás constituye el “primum quoad nos”, en términos modernos, lo que se define “para nosotros como acceso a la verdad”67 y funda en último término nuestro saber total, no es la idea de Dios –lo hemos ya dicho-, ni aun la idea trascendental de ser (ésta no es sino un “medium quo”), a través del cual miramos intencionalmente lo concreto existente; no es tampoco un Cogito separado del mundo, ni el mundo fuera de su relación con el Cogito, ni la totalidad del ser, visto confusamente a través de la noción trascendental de ser, sino el orden concreto de lo creado que nos envuelve y del cual nosotros mismos formamos parte. Es por ello que santo Tomás ha rechazado siempre el argumento ontológico, esto es, toda demostración de Dios que parta ya sea de la idea de Dios, ya sea de la idea abstracta de ser. Todas las pruebas de Dios 67 Phénoménologie de la Perception, p. XI. 136 parten “ex istis sensibilibus” y toman la forma de una “demostratio quia, haec est per ea quae sunt priora quoad nos”68. Este mundo de lo creado que es lo primero para nosotros, no es una unidad confusa e indiferenciada. Presenta indubitablemente una diversidad de entidades y éstas no son el resultado puro y simple de nuestro comercio vivido con el mundo. Aunque este comercio sea necesario para que el mundo nos devele su estructura y aunque el modo como el mundo aparece a nosotros dependa también de nuestra inserción biológica en él –volveremos sobre este punto-, no es que nosotros hagamos que, de un modo general, el mundo esté estructurado, que sobre el fondo de la materialidad espacio-temporal se destaque la región de la animalidad y que surja en el seno de la animalidad una comunidad de hombres, una intersubjetividad de conciencias, ligadas y separadas por la materia. Pero si el mundo no es una unidad confusa e indiferenciada, tampoco es una colección de seres aislados y autosuficientes. Para santo Tomás la unidad del ser es en cierta forma más radical aún y más originaria que la diversidad de los seres y ella penetra esta diversidad profundamente. Tampoco la diferenciación constitutiva de entidad y de la determinación, no es un barniz colocado sobre un fondo común e indiferenciado que tuviese por nombre el ser, igualmente, el ser en tanto que unidad conglobante y más allá de la determinación, no es una realidad noumenal, un “tras-mundo” distinto de la diversidad de los seres. El ser es el ser de los seres, lo que hace que los seres sean. Decir con Heidegger que los seres, considerados en su entidad, “manifiestan y velan el misterio del ser” no es de ningún modo contrario al espíritu del tomismo. Santo Tomás se encuentra siempre en oposición de quienes, para exaltar la infinita perfección y omnipresencia de Dios, quieren disminuir la consistencia existencial de lo creado y le niegan a este efecto un “esse proprium”. “Hoc quod dico esse –dirá él- est actualitas actuum et propter hoc este perfectio perfectionum”69. “Esse est magis intimum cuilibet rei quam ea per quae esse determinatur”70. Tal es a los ojos de santo Tomás, el indubitable primero que el saber humano jamás podrá terminar de elucidar, de precisar y de profundizar, pero del cual no saldrá nunca aquí abajo. En lenguaje moderno se podría decir que este indubitable no es más que la 68 1ª., q. 2, a. 2. De potentia, q. 7, a. 2, obj. 2 et ad 2. 70 II Sentent., dist. 1, q. 1, a. 4, solut. 69 137 comprobación misma de nuestra existencia como inseparable de la órbita existencial que es nuestra, esto es, la comprobación de nuestra existencia como yo-con-otro-en-el-mundo. Si hablamos aquí de “comprobación”, es para decir que estamos frente a una experiencia primordial, constante y final que se encuentra implicada en todas nuestras experiencias particulares, en todos los pasos de nuestra vida. Éstas, por lo demás, son llamadas “manifestaciones” de nuestra existencia, para significar que hacen manifiesta esta existencia al mismo tiempo que contribuyen a realizarla, a actualizarla, a afirmarnos en ella: son como una confirmación siempre nueva, de donde la idea de “prueba” o de “comprobación”. Esta experiencia existencial que nos permite realizarnos y manifestarnos como yo-con-otro-en-el-mundo, constituye nuestra participación en el ser, nuestro modo de tener parte y de tomar parte en el ser que nos envuelve y nos sustenta. Ella es simultáneamente la experiencia de nuestra presencia en el ser y de la presencia del ser. No es un hecho fijo y cerrado, ni menos aún una posesión perfecta y acabada de nosotros mismos y del ser, es un poder ser, un llamado a realizarnos realizando más nuestra presencia en el ser, gracias principalmente a un conocimiento y a una comprensión más auténticas del ser. Es decir, que la elucidación de lo que constituye a los ojos de santo Tomás el indubitable primero envuelve ulteriormente una teoría del conocimiento, que ahora nos es preciso examinar más de cerca. Ésta presenta grandes analogías con las doctrinas contemporáneas ya que proviene en igual forma de una concepción intencional de la conciencia71. Ofrece también la ventaja preciosa de dar lugar a categorías infinitamente comprensivas, capaces de afrontar, sin suprimirlas pura y simplemente, las oposiciones que con frecuencia hemos encontrado: la oposición de la experiencia y de la idea, de la vida irreflexiva y de la reflexión, de la experiencia vivida del cuerpo mío y de su ser-para-otro, del para sí y del en sí, del fenómeno y del ser del fenómeno. I. La intención cognoscitiva originaria. Que la vida cognoscitiva sea una de las manifestaciones más características de la existencia humana, he ahí un tema común a todas las filosofías: gracias al conocimiento, el hombre se realiza y, por el mismo hecho, se devela a sí mismo y a los otros como hombre, esto es como yo-con-otro-en-el-mundo. 71 Por otra parte la cosa nada tiene de sorprendente ya que la idea de intencionalidad remonta en último término, a través de Husserl y Brentano, a la edad media, lo que no quiere decir que la aceptación moderna de este término sea exactamente la misma que la de la edad media. 138 Otro tema, no menos evidente y común a todas las filosofías es que el conocimiento humano presenta, en el seno de una unidad viviente y orgánica, una diversidad inagotable de momentos de aspectos, de funciones, de instancias, de resultados. De ahí la complejidad del vocabulario epistemológico y el carácter analógico de los términos que lo componen. La verdad es una, pero hay múltiples verdades y regiones de verdad: hay la verdad de ciencias diversas, de la fenomenología, de la metafísica, cada una se define por un tipo de inteligibilidad y de racionalidad que le es propia. Lo mismo ocurre con las actividades develantes: los términos “constatación”, “experiencia”, “explicación”, “comprensión”, etc. son términos analógicos y designan otros tantos aspectos o instancias de la vida del conocimiento, considerada desde el ángulo de la noesis. Esta diversidad, lejos de destruir la unidad del conocer, más bien la hace posible. Es decir, que esta unidad no es la de una suma; no resuelta ya del hecho simple de que la serie infinita de instancias se sitúa en el seno de una sola y misma subjetividad, puesto que hay manifestaciones de la misma subjetividad que no constituyen como tales el conocer, por ejemplo, la acción voluntaria, la actividad práctica. La unidad de la vida cognoscitiva no puede provenir sino de esto: de que los diferentes momentos que la componen, toman parte, cada uno a su modo, en esta vida, esto es, proceden de una misma intención originaria y tienden a actualizarla. Porque participan según el modo propio de cada uno de ellos en la vida y en el cumplimiento de esta intención única, por ello tienen un sentido, lo que evidentemente supone que la intención cognoscitiva originaria posee también un sentido. Es por lo anterior que la primera tarea de toda noética que se respete es elucidar la intención cognoscitiva originaria con el sentido que presenta, o, en lenguaje husserliano, “la intencionalidad operante” (fungierende Intencionalität)72. Puesto que esta intencionalidad primera constituye en cierto modo la esencia misma de la conciencia como “appetitus naturalis veri” (los modernos dirían como “proyecto originario”, es evidente que el hombre, desde el momento en que se despierta a la vida cognoscitiva, posee siempre 72 Phénoménologie de la Perception, p. XIII, p. 478. “La intencionalidad operante” se opone a “la intencionalidad de acto” (la que se expresa por ejemplo en los actos voluntarios, o en las instancias cognoscitivas particulares, como la ciencia física, etc.). esta “intencionalidad operante” corresponde a lo que los escolásticos llamaban la vida cognoscitiva como “appetitus naturalis”. 139 y de lleno, una cierta comprensión: todo hombre sabe lo que quiere decir “conocer”, es capaz de reconocer naturalmente el sentido de “esto es verdadero”. A esta comprensión prefilosófica de la vida cognoscitiva como “intención originaria” el filósofo no tiene que inventarla, sino ante todo reconocerla y respetarla. El gran peligro que en este punto nos amenaza continuamente es evidentemente que tomemos como intención originaria, como función primordial y envolvente, lo que no es realidad sino una función particular determinada. Por haber reducido la vida cognoscitiva a una de sus funciones, la noética, después de Descartes, ha caído en los diferentes excesos que en varias ocasiones hemos señalado. Esto vale lo mismo para la filosofía de la verdad que para la metafísica del ser: “Todos los fracasos de la metafísica –señala muy justamente M. Gilson- provienen de que los metafísicos han sustituido el ser como primer principio de su ciencia, por uno de los aspectos particulares del ser estudiados por las diversas ciencias de la naturaleza”73. Igualmente podría decirse que todos los fracasos de la noética provienen del hecho de que se ha sustituido la intención cognoscitiva originaria y envolvente por una de las manifestaciones particulares de esta intención: por ejemplo, la experiencia constatadora del hecho, la idea abstracta, el juicio, el razonamiento, la identidad a priori del Ich denke. La originalidad y la fecundidad de la teoría tomista del conocimiento reside en su manera de entender la intención cognoscitiva originaria, y lo que hace esta originalidad es precisamente que no pretende ninguna originalidad en el sentido bala y habitual de la palabra. Su única preocupación es permanecer fiel al sentido originario que presenta nuestra vida como intención de la verdad, esto es, como preocupación de saber lo que es, de conocer lo real tal cual es sin deformarlo, en una palabra, como lo dice Heidegger, “dejar ser al ser”. No se puede negar, en efecto, que tal es precisamente el sentido de la intención que el hombre persigue originariamente y en último término a través de su vida cognoscitiva: saber lo que es, llegar a una idea siempre más fiel, más auténtica, más adecuada de lo real. “Verum est id quod est”, decían los antiguos. el objeto al que la vida cognoscitiva no deja de tender –aunque la palabra “objeto” sea aquí demasiado pobre y deba ser tomada en su sentido más amplio posible- es a lo que es, a lo real tal cual es y sea cual sea, 73 E. GILSON, L’Etre et l’Essence, Paris, Vrin, 1947, p. 7. 140 comprendidos aquí todos sus aspectos, todas sus posibilidades, todas sus implicaciones: lo real que yo soy pero asimismo lo real que no soy, el yo y el no yo; la diversidad de seres considerados en su entidad y en su singularidad (lo que hace que sean así y no de otra manera, esto y no aquello), pero igualmente lo que tienen en común, las relaciones que los vinculan entre sí y los insertan en conjunto en la unidad del ser; más todavía: la serie inagotable de las manifestaciones propias de cada ser, pero también lo que hace que estas manifestaciones se sigan según un estilo determinado y que constituye en cierto modo la “razón” de la serie, razón que nosotros comprobamos por la idea de la “esencia” de un ser; en fin, lo que es de hecho o ha sido de hecho, pero también el poder-ser que se encuentra en el seno de las cosas, particularmente el poder-ser que nosotros somos, y, por consiguiente, lo que nosotros “tenemos que ser”, el sentido de nuestra existencia y el mundo de los valores. En una palabra, lo que la humanidad persigue y procura alcanzar siempre mejor y penetrar siempre en mayor escala, en virtud de un afán de verdad que sostiene todas las instancias cognoscitivas, es lo que hemos llamado más arriba “lo concreto en toda su concreción”, “la existencia con la órbita existencial que le es inseparable”, o mejor, “la diversidad de los seres en el ser y el ser de los seres”. Santo Tomás expresa todo esto al decir que el objeto propio de la inteligencia – tomando aquí “inteligencia” no tanto como una facultad distinta, sino como el fin mismo de la vida cognoscitiva, lo que la mueve finalmente y, por consiguiente, de un modo originario- es el ser. El ser representa para santo Tomás lo que los modernos llaman “el conglobante último”, el “horizonte de los horizontes”, esto es, “el correlato noemático”, el “a priori material” que define, desde el punto de vista noemático, la intención cognoscitiva originaria, o, para hablar con Merleau-Ponty, la “teleología de la conciencia”74 considerada como “intencionalidad operante”. Se podría decir, en consecuencia, que el ser juega en la noética tomista el papel que corresponde al mundo en la fenomenología de Merleau-Ponty. Ciertamente la analogía es grande: en una y en otra parte el correlato noemático primero y envolvente de la vida cognoscitiva no es una idea, ni un hecho, ni la suma de hechos, ni un mundo noumenal oculto tras los hechos, sino la órbita existencial que es nuestra y constituye un todo concreto que es anterior y en cierta forma interior a las partes –es por lo que algunos hablan aquí de un “a priori material”. Pero si la analogía es grande, no es 74 Phénoménologie de la Perception, p. 456. 141 menos grande la diferencia entre las dos noéticas, no se reduce a una mera cuestión de lenguaje. Porque al considerar al mundo como el correlato noemático de la intencionalidad operante y al definir el mundo como “la totalidad de las cosas perceptibles y la cosa de todas las cosas”75, se está ya dispuesto a reducir la intención cognoscitiva originaria a una de sus funciones: la percepción se convierte en la modalidad original de la conciencia; en cuanto a la reflexión, corre el riesgo de no ser ya sino un retorno psicológico sobre la percepción; yo me percibo percibiente. Es cierto que el mundo es un conglobante, pero no es un conglobante último, es más bien un sector en el interior de éste: en efecto, hay también las conciencias que están-en-el-mundo y que sólo son posibles por su referencia intrínseca al mundo, en la misma forma a como el mundo mismo no es posible como mundo-para-el-hombre sino porque está ligado en su propio ser al ser del hombre. En consecuencia, es necesario poner no el mundo sino el ser como fondo común del cual en último término desprendemos todas las significaciones particulares o, para hablar con Merleau-Ponty, como “el origen de las significaciones”. Y esto es importante no sólo para salvaguardar la originalidad y la unidad de la vida cognoscitiva a través de la diversidad de sus instancias, sino también para salvar la originalidad y la unidad del ser como el-más-allá de las determinaciones: decir que el ser es el correlato noemático de la intencionalidad originaria que unifica y envuelve la diversidad de las instancias cognoscitivas , es decir al mismo tiempo que el ser no puede ser captado auténticamente por ninguna de estas instancias tomadas aparte, ni por la experiencia perceptiva considerada aisladamente, ni por la idea abstracta en tanto que tal, ni por el razonamiento separado de la experiencia; de ahí resulta que el ser no puede ser pensado correctamente en términos tomados en préstamo a una u otra de estas instancias: el ser no es ni un hecho, ni una idea, ni una dialéctica lógica, está más allá de todo ello, pero no a modo de un tras-mundo oculto tras el mundo de los hechos, de las ideas o del razonamiento, porque también a través de la experiencia de la experiencia perceptiva, con la ayuda del concepto abstracto y por mediación del razonamiento, es como captamos el ser y hablamos del ser. Es decir, que lo que acabamos de desarrollar nos permite no sólo salvaguardar la unidad de la vida cognoscitiva, sino también la diversidad de las instancias que la componen y la originalidad propia de cada una de ellas. 75 Bulletin de la Soc. fr. de Philos., loc. cit., p. 124. 142 II. Estructura de la vida cognoscitiva: vida irreflexiva y reflexión. Que la vida cognoscitiva del hombre presenta una estructura, esto es, que se despliega a través de una diversidad de funciones y de instancias, tal cosa no es negada por nadie. Pero el problema que se plantea es el de precisar el papel que corresponde a cada una de ellas, en qué forma constituyen juntas la unidad del conocer y hacen posible la unidad de la verdad. El peligro que nos amenaza en este terreno es el mismo siempre. Sustituir la intención cognoscitiva originaria por una de sus manifestaciones particulares, es favorecer una de ellas a expensas de las otras, es considerar a estas como derivadas y despojarlas de la originalidad que en propiedad les pertenece. El empirismo consiste en exaltar la percepción a expensas de la idea, lo mismo que el intelectualismo consiste en afirmar la primacía de la idea a expensas de la experiencia perceptiva, cuando que la primacía verdadera debe ser conferida a la intención cognoscitiva originaria que sostiene y envuelve a la vez a una y a otra. Además, si la vida perceptiva o prerreflexiva por una parte, la reflexión por otra están sostenidas por la misma intención originaria, de ahí se sigue que ni la experiencia perceptiva ni la reflexión agotan esta intención: esto es, ambas se remiten una a la otra como hacia su complemento necesario en virtud de una dialéctica interna. Como podía esperarse ya, poner el ser –y no el mundo o la conciencia de sí- como correlato noemático de la intencionalidad originaria (en términos escolásticos, como el objeto propio de la inteligencia), es el único medio de salir de la alternativa del empirismo y del intelectualismo, guardando en todo caso la parte de verdad que cada uno de ellos contiene. Es lo que nos es preciso mostrar rápidamente. La reflexión de que aquí se trata es evidentemente aquella que hemos denominado la reflexión propiamente dicha, esto es, el retorno sobre el dato percibido, en vista de profundizarlo, de comprenderlo mejor. Es verdad que comprender es siempre, como decía Brunschvicg, “captar simultáneamente”, establecer las relaciones, reducir la diversidad de los datos a la unidad de una idea o de un sistema coherente de ideas76. Porque la comprensión involucra algo como un proceso doble de interiorización, que tiende a manifestar la doble exterioridad que caracteriza la constatación a posteriori. En ésta, los hechos permanecen exteriores unos con respecto a otros y se nos imponen desde afuera. En la comprensión, por el contrario, son captados como interiores en cierta forma unos con respecto a otros, como llamándose mutuamente, por el hecho de que son aprendidos como 76 La modalité du jugement, pp. 81 ss. 143 interiores a un todo, cuyo sentido es ser anterior a las partes: se comprende el triángulo en la medida en que se capta la diversidad de determinaciones que se pueden predicar del triángulo (por ejemplo, que la suma de sus ángulos es igual a dos rectos) como siendo propiedades del triángulo, esto es, como contenidas en conjunto en “lo que el triángulo es”, a saber, un espacio comprendido entre tres rectas que se cortan dos a dos; estas determinaciones son afirmadas además no sólo porque se imponen a mí desde afuera, sino porque yo las capto desde el punto de vista de la unidad totalizadora pensada gracias a la idea de triángulo, idea que surge en mí por el hecho de que yo construyo el triángulo. Todo ocurre en la comprensión como si yo fuese al encuentro de las cosas con la espontaneidad del espíritu. De ahí han concluido los idealistas que la comprensión que se despliega en el retorno reflexivo era el hecho de una espontaneidad constituyente y creadora (forma de interioridad), con respecto a la cual la realidad (la diversidad de contenidos sensibles o de choques experimentales) no sería ya normativa: en la comprensión el entendimiento se sustrae en cierta forma a las cosas, no hace sino realizar sus propias posibilidades (sus a priori racionales), se explicita a sí mismo; gracias al esfuerzo comprensivo la conciencia se comprende, pero esta comprensión no muerde sobre lo real: éste queda en absoluto como “otra-cosa-distinta-de-la-conciencia”, como lo “impenetrable al espíritu”. Ahora bien, lo que el hombre persigue en el esfuerzo de reflexión propiamente dicha, no es develar la estructura del entendimiento, sino comprender mejor la realidad, descubrir las relaciones que le son propias, los cómo y los porqué de los hechos, la unidad real que sustenta y envuelve la diversidad. En una palabra, la reflexión es una “reconquista de lo concreto”: lejos de alejarnos de lo real, pretende continuar y afirmar nuestra presencia en el ser, nuestra proximidad con las cosas que la vida perceptiva nos confiere. Lo que significa que la reflexión nos remite a la vida irreflexiva y que la vida irreflexiva tiende a continuarse en la reflexión. Esta vida prerreflexiva o perceptiva de la conciencia presenta en sí misma una estructura muy complicada, por el hecho de que me hace participar en la intención cognoscitiva originaria a la manera de un espíritu encarnado, esto es, de una conciencia que está en el mundo a través de un cuerpo estructurado y organizado. Mi trato con el mundo se hará por mediación de múltiples sentidos y el develamiento de lo real se hará, de una 144 manera general, como dijimos más arriba, por dos series de Abschattungen en cierta forma irreductibles. Los antiguos hablaban de experiencia externa y de experiencia interna. Se puede decir que ninguna experiencia es puramente externa ni puramente interna, pero, sin embargo, permanece el hecho de que mi atención percibiente puede recaer ya sea sobre el mundo de la naturaleza (de la cual forma parte mi cuerpo), ya sea sobre la experiencia vivida de mi ser como ser-en-el-mundo y de mi cuerpo como cuerpo mío. Todo esto requiere numerosas precisiones. Pero sea de ello lo que fuere, puesto que la vida perceptiva está sostenida por la intención cognoscitiva originaria, cada “Abschattung” me lleva más allá de sí misma y la vida prerreflexiva, como flujo infinitamente movedizo e inagotable de las “Abschattungen”, exige la reflexión como su complemento necesario. En efecto, la unidad del mundo como “horizonte de horizontes”, más exactamente, la unidad del ser como “conglobante último” no es el resultado de una adición, sino el correlato noemático de la intención originaria y, por consiguiente, el sentido último y constante de las “Abschattungen” parciales y perspectivistas. Porque el hombre que percibe tiene conciencia de no agotar lo real en su percepción, la percepción misma lo invita a volver sobre su percepción y sobre el dato percibido, no sólo para detallar lo percibido o para percibirse como conciencia percibiente, sino más bien para profundizar todo ello y comprender mejor lo real. Esta reflexión puede asimismo efectuarse en niveles diferentes: podemos orientarla hacia los seres o las regiones de seres consideradas en su entidad (la naturaleza física, el viviente, la existencia humana, las diversas regiones del mundo cultural) a fin de elucidar su sentido y sus estructuras; pero podemos también considerar los seres desde el punto de vista de su inserción en el ser y buscar el ser de los seres, el sentido del ser-en-general, la esencia última de la verdad y de los valores. III. El sujeto de la vida cognoscitiva. Toda noética implica una teoría del sujeto. También en este punto la doctrina tomista presenta grandes analogías con las concepciones modernas. Para santo Tomás como para los modernos el conocimiento es constitutivo de subjetividad. Conocer el objeto es para el sujeto un modo de realizarse, de desarrollarse como subjetividad, de volver a sí mismo, es lo que los antiguos expresaban diciendo que es una “operación inmanente”, lo que de ninguna manera significa que tuviesen una concepción inmanentista de la conciencia: “operatio inmanens ea est quae procedit ab agente et manet in agente ut perfectio ipsius”. Además, para santo Tomás como para los 145 modernos el carácter intencional de la conciencia implica que la subjetividad humana no se despierta a sí misma sino develando el objeto, es “revelante-revelada”: “sensibile in actu est ipse sensus in actu”, y también “intellectum in actu est ipse intellectus in actu”. Por consiguiente el noema y la noesis se corresponden y, para determinar la manera de ser del sujeto cognoscente, debemos consultar el modo de ser de la vida cognoscitiva y, en último término, el objeto conocido, no ciertamente en tanto que existe en sí sino en tanto que por el conocimiento se hace objeto-para-nosotros y contribuye a patentizarnos a nosotros mismos, a actualizarnos como sujeto. En fin, y ésta es una última semejanza muy sorprendente, este sujeto es un sujeto individual, ligado al cuerpo y abierto al ser en la intersubjetividad77. Pero, puesto que no alcanzamos el sujeto cognoscente sino a través, de las manifestaciones de la vida cognoscitiva, es necesario concluir que el peligro señalado más arriba nos acecha una vez más. En cuanto se reduce la intención cognoscitiva originaria a una de sus manifestaciones, se pierde el sujeto verdadero del Cogito. Por ello, el empirismo no es únicamente una doctrina de la verdad y del ser, sino también una teoría del sujeto: éste no es más que el lugar de encuentro de una serie de “procesos en tercera persona”. El intelectualismo idealista es asimismo una concepción de la subjetividad: el yo del Cogito se transforma en un Bewüsstsein überhaupt, un pensador universal fuera del mundo. La noética kantiana que es más una yuxtaposición que una síntesis del empirismo y del racionalismo, conduce a la teoría del doble Cogito. En cuanto a la fenomenología existencial, hemos mostrado más arriba que, aunque está dominada por la idea del ser encarnado y sus descripciones fenomenológicas de la experiencia vivida del cuerpo sobrepasan en mucho a todo lo que se ha hecho hasta el presente, permanece sin embargo a medio camino cuando aborda la ontología del sujeto, por la clara razón que tiende a identificar la filosofía, como conocimiento integral de lo real integral, con la fenomenología. Si es verdad que nuestro develamiento de lo real integral no se lleva a cabo sino a través de instancias múltiples, entre otras, a través de dos series de Abschattungen, que de ningún modo se dejan reducir una a otra y que no obstante realizan la única intención 77 Santo Tomás ha negado siempre que la lumen naturale que hace que captemos de lleno el ser, como conglobante único y último, fuese una “lumen” impersonal y separada, un “intellectus separatus” como algunos de sus contemporáneos sostenían. Cfr por ejemplo 1ª, q. 79, a. 4 y a. 5, ad 3. 146 originaria, es forzoso decir que la unidad sintética última que hace y fundamenta que el hombre se manifieste como subjetividad encarnada no puede ser pensada ni en términos de objetividad física, ni en términos de psicología descriptiva, ya sea inmanentista o fenomenológica. Esta unidad sintética última que funda –sin estar separada de ella- las diversas manifestaciones de nuestra existencia es de orden transfenomenal. No puede, en consecuencia, ser mirada y pensada auténticamente sino por nociones más comprensivas aún que las que nos proporciona la fenomenología. Así, sería necesaria una noción de “existencia” más amplia que la que Merleau-Ponty nos transmite, para quien “existencia” significa “la vinculación activa del sujeto con el término en el cual se proyecta”78. Esta noción más amplia y válida para “el ser transfenomenal del fenómeno”79, constituye la clave misma del pensamiento tomista: por existencia –nos dice M. Gilsonsanto Tomás entiende “el acto existencial de donde brotan, según el tipo de la esencia pero con una libertad que crece a medida que se eleva en la escala de los seres, las operaciones fecundas gracias a las cuales cada sujeto se conquista progresivamente sobre la nada”80. Es asimismo necesaria una noción del sujeto más comprensiva y válida para lo transfenomenal. Ahora bien, nuevamente, el tomismo posee esta noción del sujeto: es la idea de “substancia”. Es verdad que esta idea ha sido tan mal interpretada por Descartes y por Kant que se encuentra en cierta forma impedida para ser utilizada de nuevo. Hace pensar forzosamente en la “res extensa” y en la “res cogitans” cartesianas, o en la “substancia phenomenon” de Kant, aún en un mundo de realidades noumenales fijas y ocultas tras el fenómeno. Pero no es necesario tener grandes conocimientos de historia de la filosofía para saber que nunca fue ésta la concepción de santo Tomás. Para él, la substancia no es más que la unidad transfenomenal última que funda, en el seno mismo del existente, la serie de manifestaciones de este existente; esta unidad no se encuentra tras o bajo estas manifestaciones, sino que las penetra, las funda y las envuelve y está, consecuentemente como, como “indicadas” en ellas. Es por ello que a los ojos de santo Tomás las nociones de existencia y de substancia son inseparables: el acto propio de la substancia es “existir” (en 78 Phénoménologie de la Perception, p. 203, n. 1. L’Etre et le Néant, pp. 16, 30. Para Sartre este ser transfenomenal no se encuentra tras el fenómeno: el fenómeno “lo indica y lo exige” (p. 30). Ocurre lo mismo en santo Tomás. 80 E. GILSON, L’Etre et l’Essence, p. 309. La existencia así entendida es llamada por santo Tomás el esse y dice de él que es lo que hay de más íntimo en las cosas (cfr los textos citados más arriba, p. 178). 79 147 el sentido dado más arriba), así como lo propio de la existencia en hacer que un existente subsista en sí y se manifieste81. IV. La “lumen naturale” y los “prima intelligibilia”. Señalemos desde luego que la idea de “lumen naturale” en santo Tomás –y otro tanto se puede decir de los modernos- no es en absoluto sinónimo de lo que hemos llamado más arriba “el indubitable primero”, “el dato significativo primordial”, que “funda para siempre nuestra idea de la verdad”. Al abordar el problema de la “lumen naturale” estamos sobre el terreno de la “analítica” del Dasein humano, en otros términos, estamos sobre la vía de lo que los antiguos denominaban la psicología del conocer. En todo tiempo los filósofos se han servido de la idea de luz para describir y explicitar la vida cognoscitiva del hombre: en ello están de acuerdo con el lenguaje común que dirá que el objeto de toda la ciencia y de toda reflexión es “ver claro”. Ahora bien, si es verdad que “conocer” no es sinónimo de “sufrir”, que la verdad no es el resultado de las influencias físicas del mundo sobre mí, y aún, que todas nuestras instancias cognoscitivas en vista de develar lo real proceden de una “intencionalidad operante”, es preciso decir que la vida cognoscitiva es como la puesta en ejercicio de una “abertura al ser” que nos es dada con nuestra “naturaleza”. Esta abertura-al-ser, esta posibilidad de ver claro, de develarnos a nosotros mismos develando lo real, no tenemos que inventarla nosotros, es como un don de naturaleza que debemos aprovechar, actualizar en nuestro comercio con el mundo: de ahí la idea de “lumen naturale”. Sólo el empirismo ignora esta idea. En el cuadro del intelectualismo la “lumen naturale” llega a ser o bien un mundo de ideas innatas, o un conjunto de “aprioris racionales”, o “la identidad a priori de la conciencia de sí”. Hemos dicho más arriba que santo Tomás recurre precisamente a la idea 81 Es esa la razón por la cual el término “sujeto” aplicado al hombre es ambiguo. Hay sobre todo tres sentidos fundamentales. Puede significar el “suppositum”, es decir, lo que es significado propiamente por el sujeto del juicio. Ahora bien, realidad designada por el sujeto del juicio que habla del hombre, es en la mayor parte de los casos el hombre concreto, aprehendido una vez primera como una porción del mundo material, situado hic et nunc en el espacio-­‐tiempo y dotado de ciertas propiedades particulares, por las que se distingue de los otros seres; entre estas propiedades destacan la vida y las manifestaciones de la razón; de ahí la definición aristotélica del hombre: el hombre es un animal racional. Por “sujeto” se puede entender asimismo la subjetividad tal y como aparece a sí misma en la experiencia vivida; de ahí, la definición moderna del hombre: el hombre es un “yo encarnado”. Por último, el término “sujeto” puede designar la unidad sintética última y transfenomenal que hace y funda que yo parezca a mí mismo y a los otros como espíritu encarnado y como cuerpo dotado de razón. 148 de una “lumen naturale” –idea que él toma, por otra parte, de Aristóteles-, porque rechaza la presencia de ideas innatas en nosotros: en lo que también está cerca de los modernos. Puesto que la intención cognoscitiva originaria con la abertura al ser que la define no se despierta a sí misma sino en nuestro trato efectivo con el mundo, no la conocemos nosotros sino en el conocimiento constituido: es develando el mundo como la vida cognoscitiva con todo lo [que] implica se devela a nosotros; es a partir, pues, del conocimiento constituido, gracias a un proceso de análisis, o, para hablar con los antiguos, gracias a un proceso de “abstracción”, que llegamos a hablar de la intencionalidad operante que reside en nosotros y de la “lumen naturale” que involucra. Esto implica numerosas e importantes consecuencias que santo Tomás había señalado muy bien. Desde luego, puesto que hay en nosotros una intencionalidad operante que envuelve y anima todos nuestros pasos cognoscitivos, resulta que el sentido de esta intencionalidad penetra profundamente y sustenta todas las significaciones particulares. Podemos, en consecuencia, reencontrarla por un proceso de abstracción, pensarla a parte en cierta forma: es precisamente lo que hacemos cuando formulamos los conceptos universalísimos, llamados por los antiguos los trascendentales, o aún los “prima intelligibilia”: “ens, unum, bonum et hujusmodi”. Es imposible que el hombre no posea por una cierta comprensión el sentido indicado por los términos “ser”, “verdad”, “valor”, así como los actos noéticos correspondientes. Puesto que estos “primeros inteligibles” resultan en último término de la intención cognoscitiva originaria en nosotros es preciso decir igualmente que traducen, en nivel del conocimiento expresado, el sentido de esta misma intención. “Cognoscere prima intelligibilia –escribe santo Tomás- est actio consequens speciem humanam (…). Virtus quae est principium hujus actionis (…) est intellectus agentis”82. Por la misma razón santo Tomás tenía razón al sostener que tampoco estos “prima intelligibilia” o “cognitiones naturales” son innatas. Si fuesen innatas, estaríamos frente a conocimientos propiamente dichos, a alguna especie de mónadas de verdad cerradas y autosuficientes, seríamos prisioneros de una concepción representacionista del conocer. Y la prueba de que no son innatas es precisamente que no podemos expresarlas sino en 82 1ª, q. 79, a. 5, ad 3. 149 términos abstractos, esto es, en términos cuyo sentido implica una referencia intrínseca a lo concreto sensible83. He aquí una tercera consecuencia. De lo que acabamos de decir resulta que la elucidación del sentido de estos primeros inteligibles no podría hacerse seriamente sino en la perspectiva de una descripción existencial del hombre como ser-en-el-mundo, en una palabra, a la luz de lo que hemos llamado “el indubitable existencial”. Considerarlos aparte, expondría a hacer afirmaciones casi vacías, axiomas lógicos formales, y atentar contra su sentido verdadero, mismo que constituye precisamente su fecundidad para el pensamiento. En efecto, este sentido les viene del hecho de que manifiestan y expresan la intención cognoscitiva originaria que anima nuestra vida de conocimiento y hace que nos aparezcamos a nosotros mismos como yo-con-otro-en-el-mundo. Volvemos a encontrar de esta manera lo que decíamos más arriba con relación a la originalidad del tomismo. La originalidad de santo Tomás –escribimos- no reside en su sujeción a un pequeño número de primeros principios tomados en su acepción más vaga posible, sino en un modo absolutamente particular de interpretar, de elucidar y de fundar el contenido y el sentido de estos principios, por el hecho de que no son nunca considerados aparte sino sólo en vinculación con el dato significativo primero84. Así, en lo concierne al concepto de ser. El ser es verdaderamente “id quod cadit primo in intellectu” y la noción de ser es la primera entre todas las nociones: “illud quod primo intellectus concipit quasi notissimum et in quod omnes conceptiones resolvit est ens”85. No es una pseudo-idea, como diría Jean Wahl. Lo es si la considero aparte, porque entonces es la más vacía de las nociones y yo no puedo sacar nada de ella: decir que el concepto de ser, puesto que es el más universal de todos los conceptos, puede aplicarse a todo lo que es, y que fuera del ser no hay nada, es una tautología, desprovista de virtud inteligible o de poder iluminador. Nada tiene de sorprendente, ya que considerada fuera de la experiencia existencial concreta, la noción de ser está separada de su sentido, esto es, de la intención que la anima. Pero considerada en el interior de esta experiencia, refleja y 83 E. GILSON, Le Thomisme, Paris, Vrin, 1942, p. 298. Cfr más arriba pp. 140 y 141. 85 De Veritate, q. I, a. 1. 84 150 expresa mi abertura existencial y es asimismo la única que la puede expresar. Por esta razón, representa el primer inteligible por excelencia: es a través de la idea de ser como, en la intersubjetividad, consideramos el “todo” como anterior e interior a las partes: lo que constituye el alma misma de toda comprensión, ya que comprender es tomar en conjunto, considerar las partes desde el punto de vista del todo, alcanzarlas en su contextura concreta. Al considerar el “todo” a través de la idea de ser, afirmamos que el “todo” verdadero, el conglobante verdaderamente último no es ni el mundo frente a la conciencia, ni la conciencia como fuera del mundo, ni mi conciencia individual como visión del mundo, sino el ser como comprendiendo una intersubjetividad de conciencias individuales, abiertas conjuntamente sobre el mundo. El “todo” no está, en consecuencia, escindido en dos y, correlativamente, el peligro del doble cogito está decididamente descartado. El para sí no termina por absorber el mundo (como en el idealismo), ni el mundo al para sí (como en el empirismo), cada uno guarda su originalidad y sin embargo el abismo tendido entre el inteligible y el ser (como en el idealismo de la significación) se ha llenado. En el tomismo, no solamente “la forma inviste profundamente a la materia”, sino la esencia a la existencia: la esencia es lo que hace que las apariciones de un existente se sigan según un cierto estilo, que la esencia sea, como lo dice muy bien Sartre, “el sentido del objeto, la razón de la serie de apariciones que lo develan”86; en cuanto a la existencia, ella constituye el acto existencial último, lo que hace y funda finalmente que los seres sean y se manifiesten87. Lo propio del existencialismo tomista, aquello por lo que supera todas las formas del idealismo de la significación, es que no separa la esencia de la existencia, no hace nunca un desdoblamiento inútil de la esencia, sino que le otorga la primacía88. Ahora bien, todo ello es lo que el tomismo quiere significar al considerar al trascendental “ser” como el primer inteligible. En este sentido se puede decir que el tomismo se caracteriza sobre todo por su atención para el trascendental, esto es, por una preocupación muy viva de guardar al trascendental “ser” su significación original, no siendo en último término esta significación 86 L’Etre et le Néant, p. 15. Cfr E. GILSON, L’Etre et l’Essence, Paris, Vrin, 1948, p. 325: “Todo ser existe gracias a la fecundación de una esencia por un acto de existir”, coll. El texto citado más arriba, p. 159. 88 Sobre todo esto pueden leerse las bellas páginas de M. GILSON que rematan su obra: L’Etre et l’Essence, pp. 321 ss. 87 151 más que una exigencia de fidelidad a lo concreto considerado en toda su concreción, por tanto, con la diversidad que manifiesta y la unidad que lo penetra89. Es, sin embargo, esta misma fidelidad a lo concreto, que encontramos en la interpretación tomista del principio de no contradicción, llamado por santo Tomás el “firmissimum sive certissimum principium”, la que gobierna nuestra vida reflexiva por entero y deriva directamente de la intelección del sentido de la palabra “ser”: “quia hoc principium, impossibile est esse et non esse simul, dependet ex intellectu entis (…) ideo hoc etiam principium est naturaliter primum in secunda operatione inttellectus, scilicet componentis et dividentis”90. Considerado aparte de la existencia humana concreta y de la intención cognoscitiva originaria que anima a ésta, el principio de no-contradicción “id quod est non potest simul affirmari et negari”, llega a ser la regla suprema de la lógica formal, pero pierde su virtud iluminadora. Decir que si Pedro está sentado, esto no puede ser negado al mismo tiempo, es una tautología inútil y prácticamente desprovista de sentido. Nada tiene de sorprendente, ya que la lógica formal hace precisamente abstracción del sentido existencial del pensamiento viviente. Una vez más, para que el principio de los principios recobre su fuerza iluminadora para el pensamiento, es preciso remitirlo a su contexto existencial y señalar que refleja y expresa la intencionalidad cognoscitiva originaria con su correlato noemático. Decir: “Pedro está sentado en este momento y por lo tanto siempre será verdad que estuvo sentado en este momento”, es declarar, desde un presente, que jamás podré negar, ni nadie después de mí, que Pedro estuvo un día sentado, esto es, en otros términos, que todo hombre que pretenda de aquí en adelante elaborar la síntesis del mundo, deberá tener en cuenta este hecho. El ser como “todo” debe ser de total suerte que dé cabida en él a este 89 Así, es en extremo instructivo observar que a partir de Descartes el término “ser” pierde casi siempre esta comprensividad tan flexible y tan envolvente que tenía en santo Tomás. En el intelectualismo “ser” se hace sinónimo de “inteligible”, su sentido es el de la cópula; a “ser” se opone entonces “realidad” o “existencia” para significar lo que es susceptible de ser percibido (cfr por ejemplo J. LAGNEAU, Célèbres Leҫons, Paris, Presses Univ., 1950, pp. 249-­‐250). En Brunschvicg el verbo “ser” tiene tres sentidos fundamentales; significa desde luego la interioridad del predicado en el sujeto, después la existencia real afirmada en razón del choque experimental, por último un sentido mixto. En cuanto a Merleau-­‐Ponty, “preferimos –escribe él-­‐ tomar en cuenta el uso que da al término “ser” el sentido débil de la existencia como cosa al de la predicación” (Phénoménologie de la Perception, p. 203, n. 1). A “ser” él opone “existencia”, esto es, la manera de ser propia del hombre, el ser-­‐en-­‐el-­‐mundo-­‐a-­‐través-­‐de-­‐un-­‐cuerpo. 90 In Metaphysicam Aristotelis, lib. 4, lect. 6. 152 acontecimiento. Como se ve, lo que se llama comúnmente “la aplicación” del principio de identidad es, en realidad, una “explicitación” primera y espontánea de la intención cognoscitiva originaria como visión del ser-en-totalidad. Al realizar esta explicitación yo no salgo del tiempo, sino que efectúo en el momento presente, la síntesis del tiempo, tanto del tiempo mío como del tiempo de otro. Asimismo, como lo dijimos en nuestro capítulo segundo91, la pretendida eternidad que caracteriza la verdad “predicativa” no es aún la eternidad de Dios, pero es algo más que una mera “atemporalidad”; es atemporalidad desde el punto de vista de la lógica formal, pero, remitida a su contexto existencial, refleja y significa que yo participo en el ser a la manera de un yo encarnado que persigue su visión del ser en el tiempo y en la intersubjetividad. En este sentido se puede decir con Merleau-Ponty: “lo intemporal es lo adquirido (…). Decir que un acontecimiento tiene lugar equivale a decir que será verdadero para siempre el que haya tenido lugar”92. Pero, sería preciso añadir que en la afirmación yo no me conformo con fijar el pasado otorgándole “un lugar inalienable” en la sucesión temporal93; porque, al mismo tiempo que yo fijo el pasado, lo asumo en mi visión del futuro y hago desde el presente la síntesis del tiempo en el ser94. Es que el juicio predicativo no es un desdoblamiento inútil de la percepción, es más bien la expresión de la vida perceptiva a fin de comunicarle a otro. Lo propio del juicio es situar el dato percibido en el ser, como horizonte de horizontes, y en este sentido constituye la forma primordial y fundamental de la comprensión o, como dice santo Tomás, de “la reflexión”. Los antiguos no cometían 91 Ver más arriba, p. 43. Phénoménologie de la Perception, p. 450. 93 Ibidem, p. 450. 94 Por tal razón el hecho de que nosotros aprehendamos el mundo a través de Abschattungen perspectivistas, relativas entre otras a nuestra situación biológica, no se opone a la unidad y a la universalidad de la verdad. Cuando yo pretendo que “este lápiz es rojo”, mientras que mi amigo Pedro pretende que es verde, yo expreso no solamente que veo el rojo en el objeto, como una cualidad que penetra el objeto, sino que afirmo además que cualquiera que pretenda siempre pensar la síntesis del mundo y la naturaleza de la percepción deberá tener en cuenta estos hechos y, por otra parte, muchos otros aún que se manifiestan como ligados a estos hechos, por ejemplo que el hecho de ver verde o rojo está ligado a una estructura particular de la retina. Como se ve, el principio de identidad, como primera explicitación espontánea de la intencionalidad cognoscitiva originaria, está muy cerca del principio de razón de ser: éste es como una nueva manera de expresar la exigencia comprehensiva fundamental que anima a nuestro pensamiento y que es colocar cada cosa en su lugar en el todo, comprender las partes desde el punto de vista del todo en el cual están comprendidas, en suma, permanecer fiel a lo concreto. 92 153 falta alguna al considerar el juicio como el lugar de la verdad95 y al ver en él una “conceptio mentis”, un “verbum”, esto es, no una representación fija y acabada sino una “intentio intellecta”, una realidad intencional96. Queda por decir una palabra acerca de un último punto con el que frecuentemente hemos tropezado: la conciliación de la afirmación de Dios y de la historicidad del hombre. V. Dios, verdad primera e historicidad. Es evidente desde luego que, en el cuadro de lo que precede, la idea de Dios, como identidad del ser y del pensamiento, deja de ser una idea contradictoria o vacía. Como lo hemos mostrado más arriba, no lo es sino cuando, como a instancias de Brunschvicg y de Sartre, se comienza por escindir al ser en dos, por declarar que “la dualidad del ser y del pensamiento es decididamente primitiva e irreductible”97, habiendo sido definido el Ser como “lo impenetrable al espíritu”, el simplemente, “una-cosa-distinta-de-la-conciencia”. Que esta conciencia perfecta del ser y de la conciencia, del en sí y del para sí, no cuente entre las posibilidades humanas, es sin embargo evidente. Decir con Sartre que “la pasión del hombre” es perdernos “en cuanto hombre para que Dios nazca”98 es una afirmación que no tiene sentido sino en el idealismo para el cual la reflexión total, que la filosofía precisamente tiene por misión realizar, es considerada como el despertar de la conciencia divina que sueña en nosotros. 95 Ia., q. 16, a. 2. De potentia, q. 9, a. 5. Todo esto sería evidentemente para profundizar y para precisar. Es el difícil problema de la relación entre el pensamiento predicativo y objetivado, que presenta un carácter conceptual y discursivo, y el pensamiento pensante, esto es, el pensamiento como esfuerzo para develar lo real. Lo que hemos dicho basta, sin embargo, para mostrar que el juicio predicativo no es un desdoblamiento casi inútil de la vida perceptiva, ni simplemente su expresión social. Es en el juicio sobre todo, y en cierta forma sólo ahí, donde se expresa la intencionalidad cognoscitiva originaria como captación del ser en totalidad, haciéndose verdaderamente manifiesta a sí misma. Esto equivale a decir, en otros términos, que la reflexión, cuya forma primordial es el juicio, no es simplemente un retorno psicológico sobre la percepción, que, consecuentemente, hablar de la “primacía de la percepción” es una expresión ambigua. Si hay una primacía de la percepción, hay también una originalidad propia de la reflexión, más exactamente, como lo hemos mostrado más arriba, percepción y reflexión son dos instancias dialécticamente ligadas de la intención cognoscitiva originaria: es en ésta donde recae en último término la primacía. El carácter intencional del juicio ha sido aclarado perfectamente por el P. J. Maréchal, principalmente en el Cahier V de su gran obra Le point de départ de la Métaphysique, Louvain, Museum Lessianum, 1926, así como por el P. A. Hayen en L’Intentionnel dans la philosofie de saint Thomas, Paris, Desclée De Brouwer, 1942. 97 La modalité du jugement, p. 98. 98 L’Etre et le Néant, p. 708. 96 154 Pero “no nos perdamos en vano, escribe Sartre, el hombre es una pasión inútil”99. Sería más exacto describir que esta pasión no existe. Cuando santo Tomás nos dice que hay en nosotros “un deseo natural de Dios”, no pretende que nosotros deseemos transformarnos en Dios –tal cosa sería negarnos una consistencia propia, un “esse proprium” e inalienablesino que la abertura existencial que nos define no puede estar plenamente satisfecha sino en el encuentro con Dios. Añadirá todavía que este encuentro, no podemos efectuarlo por nuestras propias fuerzas, puesto que Dios no tiene medida común con las posibilidades humanas: tal encuentro no puede ser sino el fruto de una iniciativa de Dios, o, en términos teológicos, de la gracia sobrenatural. Nuestra intención en este momento no es escribir una metafísica, ni formular una prueba de Dios, ni fundamentar la fe en Dios. Lo que acabamos de decir no tiene más objeto que responder a la idea tan extendida en los modernos de que la afirmación de Dios, tomado como verdad primera y fundamento último de la verdad, sería inconciliable con el carácter inacabado e histórico del saber humano100. Una vez más, los modernos tendrían razón si la interpretación idealista del ser fuese la única verdadera, pero la objeción carece de validez si la afirmación de Dios se efectúa en el cuadro de una noética como la que acabamos de desarrollar. En efecto, la afirmación del Esse divino no viene a anular la presencia en nosotros de nuestro “esse proprium”, de nuestra consistencia como criaturas, en otros términos, el Dios de la filosofía tomista no puede ser sino un Dios trascendente y creador, que hace que el mundo sea. Como santo Tomás jamás ha dejado de decir, afirmar que Dios es en el orden ontológico o “quoad se” la fuente primera del ser y de la verdad, no quiere decir que Dios constituya “quoad nos” la norma efectiva de nuestras verdades parciales e imperfectas. Si creemos que la física de Einstein es más verdadera que la de Newton, o que el tomismo está más próximo a la verdad que el idealismo de Fichte, esto no es por haber comparado nuestros pensamientos humanos con el conocimiento que Dios posee de las cosas1. Fuera de la hipótesis de una 99 Ibidem, p. 708. Cfr más arriba, pp. 18 y 19. 1 Es el momento de recordar el texto de Merleau-­‐Ponty, citado en nuestro capítulo segundo: “Cuando no es inútil, el recurrir a un fundamento absoluto destruye aquello mismo que debe fundar. Si en efecto yo creo poder alcanzar en la evidencia el principio absoluto de todo pensamiento y de toda estimación (…) mis juicios reciben el carácter de lo sagrado”, etc. (Sens et Non-­‐Sens, p. 190). Ahora bien, la afirmación de Dios, 100 155 revelación divina, de un ingreso de Dios en la historia, el fundamento humano de la verdad será siempre nuestra percepción del mundo, la comprobación de nuestra existencia como existencia participante, y la norma de nuestra verdad que en nosotros no puede ser sino la fidelidad a este fundamento. Lo propio del intelectualismo Cartesiano e idealista, es precisamente haber omitido esta distinción tan preciosa del “prius quoad nos” y del “prius quoad se”. Y es que el intelectualismo, como teoría de la verdad, conduce al idealismo, esto es, a la identificación del ser y del fenómeno, así como en metafísica termina siempre en una u otra forma de monismo. Pero si el fundamento y la norma “quoad nos” de la verdad humana no es Dios sino nuestra propia existencia con la órbita existencial que le es inseparable, es evidente que ni la afirmación de Dios, ni una reflexión ulterior sobre su misterio, ni el recurrir a Dios, vienen en manera alguna a cambiar este “prius quoad nos” ni en su consistencia, ni en su historicidad. En cuanto a la revelación sobrenatural, ésta no viene a revolver nuestra existencia histórica porque, en el orden de la gracia y de la fe, Dios no se hace el rival del hombre de ciencia o del filósofo. La grandeza de lo sobrenatural, es que Dios se constituye [Dios-para-nosotros], el sentido último de la existencia. Para mostrarlo, será preciso abordar problemas que no son propiamente o al menos únicamente filosóficos: ellos serán el objeto del capítulo siguiente. ààà Concluyamos. Creemos haber mostrado que la filosofía moderna sería culpable si ignorase a la edad media, lo mismo que el tomismo actual sería infiel al espíritu de santo Tomás si pretendiese poder prescindir de la aportación del pensamiento contemporáneo. Un tomismo fijo y cerrado sobre sí mismo, no podría ser una filosofía viviente y actual, capaz vista en el cuadro de todo lo que precede, no quiere decir de ninguna manera que nosotros podamos “alcanzar en la evidencia” a Dios como “principio absoluto de todo pensamiento y de toda estimación”. Ello sería suprimir la trascendencia misma de Dios. Es verdad, sin embargo, que no pocos tomistas, al interpretar la IV vía, dan esta impresión, ya que, para llegar a Dios, se conforman con hacer el razonamiento que sigue: es imposible hablar de una verdad imperfecta e inacabada sin referir ésta a una verdad perfecta e infinita, norma absoluta de toda verdad parcial, como si el hecho de que tengamos conciencia del carácter inacabado de nuestro saber resultase de que comparamos nuestro saber imperfecto con la verdad perfecta que ¡está en Dios! Esto es olvidar la distinción del “quoad se” y del “quoad nos”. 156 de responder “a las necesidades de la cultura moderna” [47]. El problema de la actualidad del tomismo es principalmente un problema práctico: es “reactivando” el pasado como el pasado cobra actualidad para nosotros. En tal sentido hay sobre todo un “problema de la actualidad del tomismo”: un tomismo viviente y actual no es algo hecho, sino una obra por hacer. CAPÍTULO V VIDA DE FE E INVESTIGACIÓN DEL ESPÍRITU Hasta el presente hemos confrontado sobre todo las doctrinas, las interpretaciones teóricas de la existencia y de su vinculación con el mundo. Pero la fe cristiana no es una doctrina, es una vida, esto es, un modo original de ejercer la existencia. La fe confiere a la vida humana un sentido divino y toca al cristiano asumir este sentido, realizarlo en su vida concreta, tanto en su vida privada como en su vida familiar, profesional o social. Por lo que ve a la realidad designada comúnmente por los términos “mundo moderno”, no es ya un conjunto de especulaciones sobre el mundo, sino una manera moderna de comprobar la existencia, de señalar ciertos valores, de promoverlos más intensamente que antes. La expresión “mundo moderno” es prácticamente sinónimo de “humanismo moderno”. Por ello el problema no puede dejar de plantearse: ¿es conciliable la fe cristiana anexa la idea de revelación que le es esencial, con el humanismo actual, en particular con la exigencia de la libre investigación que caracteriza a nuestra época? Son muchos quienes en estos momentos niegan esta compatibilidad. Conceden fácilmente que la sabiduría evangélica ha jugado un papel de primerísima importancia en la elaboración del humanismo occidental, que puede aportar aún múltiples frutos de gran bien para la humanidad, pero añaden que el cristianismo, como dogma y como Iglesia, ha tenido su 157 tiempo, que no está hecho para un mundo dominado por el sentido de la historicidad y la autonomía de la investigación. Tal es, en consecuencia, el problema que constituirá el objeto de este último capítulo. Concierne simultáneamente a la teología y a la filosofía de la cultura. La Encíclica Humani generis no lo trata de modo sistemático, pero lo toca en varios pasajes, principalmente cuando aborda las cuestiones de la relación de la fe y de la ciencia positiva [53-57]. En todo caso, el problema es de una importancia capital para el diálogo del cristianismo y del mundo moderno: decide el sesgo que este diálogo tomará finalmente. Es el momento de recordar el mensaje de S. S. Pío XII al congreso de intelectuales, celebrado en Amsterdam en el mes de agosto de 1950: “Estad siempre presentes en la punta del combate de la inteligencia, en la hora en que ésta se esfuerza por considerar los problemas del hombre y de la naturaleza en las dimensiones nuevas en que ya se plantean”2. De hecho, el problema que nos es preciso abordar en el presente, aunque remonta a los primeros siglos del cristianismo, ofrece actualmente dimensiones desconocidas para los antiguos. el mejor medio de darse cuenta de esto es hacer un rápido recorrido histórico. 1. HISTORIA DEL PROBLEMA Es en el curso del siglo segundo de la era cristiana cuando, por vez primera, el encuentro de la fe y del humanismo, o, si se quiere, de la gracia y de la naturaleza se presentó a la conciencia cristiana en forma de problema, esto es, de una tarea por realizar. En los tiempos apostólicos el mensaje evangélico era aún como “el tesoro enterrado en el campo”, del que Cristo había dicho que “quien lo ha encontrado, lo oculta y en su gozo va a vender todo lo que tiene y compra el campo” (Mt., XIII, 44). Es precisamente lo que los primeros cristianos habían hecho: al formar pequeñas comunidades cerradas sobre sí mismas, vivían más bien al margen de la sociedad establecida. Pero vino el día en que el 2 Message de S. S. Pío XII al XXI Congreso de “Pax Romana”, celebrado en Amsterdam del 19 al 22 de agosto de 1950. 158 cristianismo tomó la forma de un acontecimiento histórico de gran envergadura. “El grano de mostaza es el más pequeño de todos los granos, pero cuando se hace árbol los pájaros del cielo vienen a abrigarse en él” (Mt., XIII, 31-32). Estos pájaros procederán un poco de todos los rumbos. Algunos, como San Justino, viniendo del mundo pagano, habían vivido en un medio culto en extremo. El cristianismo no podía aparecer como ignorando este mundo. A medida que se hicieron más numerosos los adeptos que habían recibido una educación filosófica esmerada, se vio obligado a tomar en consideración “la sabiduría de este mundo”, esto es, las corrientes filosóficas en voga. Surgió entonces el problema de discernir en el seno de la sabiduría helenística lo que era conciliable con la fe cristiana y podía ser considerado como una etapa en el camino que conduce a Cristo. Se abrió así la era de los “Apologistas”. Su preocupación principal fue hacer la síntesis de la fe cristiana y de lo que había de mejor, de más divino en las filosofías en curso. Es de señalar, sobre todo, que esta síntesis casi no ofrecía dificultades serias: se trataba en realidad de confrontar dos “sabidurías”, dos concepciones de existencia, de las cuales una era considerada como la sola verdadera y como medida de la otra. En la edad media el problema se complica más por el hecho de que a la oposición del pecado y de la gracia, que domina la antropología de los Padres, se añade otra oposición: la de la naturaleza y la sobrenaturaleza3. Así, en la edad media el término “filosofía” ya no suena exactamente lo mismo que en los diálogos de San Justino. En este último, “filosofía” es prácticamente sinónimo de “sabiduría” y designa una obra del Logos en nosotros. En la edad media la verdad filosófica es considerada ante todo como una obra de la razón natural y, como tal, se distingue de la verdad que desciende directamente del cielo y nos es transmitida por la fe. No se puede negar, en efecto, que en el entusiasmo de los siglos XII y XIII por la obra de Aristóteles, hay más que la mera alegría de un inmenso descubrimiento, una inicial toma de conciencia de la autonomía de la razón filosófica. No se trata, pues, simplemente de comprar dos sabidurías, dos obras del Logos, sino la sabiduría que llega de lo alto, con la filosofía considerada como la obra de la razón natural. Se puede decir que es en la edad media cuando el problema del acuerdo de la fe y de la razón natural se planteó por vez primera en términos claros y precisos. 3 La distinción de la naturaleza y de la sobrenaturaleza está sin embargo implícita en la Biblia y en [la] literatura patrística. 159 Aristóteles era el representante por excelencia de esta razón natural. Su autoridad en este punto era tan decisiva que algunos comentadores, como Averroes, hablan de una doble verdad. Otros no fueron tan lejos: se conforman con aceptar que el conflicto entre la fe y la filosofía es ineluctable, pero que en caso de conflicto, es la fe quien decide. Al decir de los historiadores actuales, Siger de Brabante debería ser colocado entre estos últimos. En el pleno rigor de los términos, Siger no habría dado su adhesión a la teoría de la “dúplex veritas”: para él, no hay sino una sola verdad definitiva, la verdad revelada. En cuanto a la verdad filosófica, no excluye que pueda ocasionalmente estar en desacuerdo con la fe. A quienes parecida resolución escandalice, responde Siger que “filosofar es simplemente investigar lo que han pensado otros filósofos, Aristóteles sobre todo”4. Es quizás una manera elegante de salir de apuros, pero en todo caso nada resuelve. Contra esta posición del menor esfuerzo santo Tomás formula su célebre doctrina de la necesaria compatibilidad de la fe y de la razón. Vista en la perspectiva de lo que precede, esta doctrina señala una etapa decisiva en la evolución del problema. Reconoce en efecto la consistencia propia de la razón natural. Hay en nosotros una lumen naturale que nos permite alcanzar por nuestras propias fuerzas no toda verdad, pero sí un cierto número de verdades seguras e irrevocables. Entre éstas hay unas que la fe vendrá a confirmar y a precisar y otras que la fe presupone. La fe misma es una adhesión a las verdades que vienen de lo alto, gracias a una intervención directa de Dios en la historia. Pero, cualquiera que sea su origen, estas verdades diferentes no pueden contradecirse, porque si los caminos que conducen a la verdad son múltiples, la verdad es esencialmente una. El fundamento último de esta unidad, es que toda verdad viene finalmente de Dios, ya sea por revelación directa y sobrenatural, ya sea por mediación de las criaturas que son la obra de Dios y por consiguiente lo manifiestan indirectamente. El orden de lo creado constituye algo como una revelación natural de Dios. Se sabe que esta doctrina del Doctor Angélico se hizo clásica en la Iglesia Católica y que lo ha seguido siendo hasta nuestros días. No sin razón, por otra parte; presenta, en 4 E. GILSON, La Philosophie au moyen âge, París, Payot, 1947, p. 562. Santo Tomás hace alusión a la actitud de Siger de Brabante en un sermón pronunciado ante la universidad de París: “Se encuentran gentes –dice él-­‐ que trabajan en filosofía y dicen cosas que no son verdaderas según la fe, y cuando se les dice que ello contradice la fe, contestan que es el filósofo quien las dice, pero que ellos mismos no las afirman y no hacen por el contrario sino repetir las palabras del filósofo” (E. GILSON, o. c., p. 564). 160 efecto, una fecundidad inagotable. Como lo dijimos en el capítulo precedente, nadie se ha mostrado nunca tan generoso con respecto a la razón, permaneciendo lo más alejado del racionalismo, como santo Tomás. Mantener la unidad de la verdad y de la razón, no obstante la intervención de una revelación sobrenatural, equivale a decir que la fe es una luz para la razón, que por consiguiente ésta conserva sus funciones en presencia de la fe: la fe misma exige a la razón que elabore una justificación de la fe y que prosiga su obra de síntesis teniendo en cuenta todas las verdades, cualesquiera que sean su tenor y su origen; en una palabra, es fundar la posibilidad de la reflexión teológica. Si esta posición de santo Tomás puede ser considerada como una conquista definitiva de la que hay que abandonar, ello no quiere decir que constituya la última palabra en la materia. Representa más bien una solución de principio, y en este sentido enuncia la regla suprema de la síntesis, pero no es una metodología, esto es, un conjunto de normas hechas para esclarecer directamente las dificultades que pudiesen efectivamente surgir. La edad media no podía darnos un método de este género, porque, en ausencia de la ciencia positiva, las dificultades de hecho casi no existían en esta época. La razón natural se identificaba en la práctica con la filosofía de Platón y de Aristóteles. Hacer al pensamiento de los dos maestros de la antigüedad las correcciones necesarias para ponerlo de acuerdo con la revelación, casi no ofrecía dificultades serias, ni en la edad media ni en el tiempo de san Justino o de san Agustín. Con el advenimiento de la ciencia moderna, esto es, con Galileo y Descartes, la situación cambia y el problema del acuerdo de la fe y la razón entra en una nueva fase. Lo que de importante hay en el asunto de Galileo no es que el sabio italiano fuese condenado por el Santo Oficio, sino que esta condenación fuese considerada muy pronto por los teólogos como sin importancia: por vez primera en la historia del cristianismo, no ciertamente la fe, sino lo que injustamente era considerado como perteneciente a la fe, debió inclinarse ante la razón natural5. Esta poseía ahora cartas de crédito con una solidez muy distinta a la autoridad de Aristóteles. La ciencia empírica había nacido: Galileo tenía 5 Se sabe que no sólo los teólogos católicos creyeron que las ideas de Galileo estaban en desacuerdo con la revelación. En Alemania fue combatido el sistema copernicano por Lutero y Melanchton, en Holanda fue condenado por los calvinistas “como directamente contrario a la verdad divina, revelada en la Sagrada Escritura”. (G. KERNKAMP, De Utrechtsche Academie, Utrecht, 1936, I, p. 248). 161 consigo los hechos, y contra los hechos ningún razonamiento, aun si se cree apoyado sobre la revelación, puede sostenerse. La cuestión de Galileo fue ciertamente una victoria para la razón, pero también una insignia bienhechora para la fe y para la teología: los teólogos fueron obligados a repensar su síntesis y la fe ganó con ello inmensamente en pureza y magnitud. Que la tierra gire en torno del sol o el sol alrededor de la tierra, tal cosa no tiene verdaderamente ninguna importancia para la satisfacción del género humano y su salvación eterna. El Papa León XIII lo dirá más tarde en estos términos; “No fue la intención de los escritores sagrados, o más exactamente –según las palabras de san Agustín- del Espíritu de Dios que hablaba por su boca, enseñar a los hombres estas cosas que a nadie deben servir para la salvación, a saber, la constitución íntima de los seres visibles (intimam adspectabilium rerum constitutionem)”6. Hacer de la revelación la rival de la física o de la astronomía, es no sólo estorbar la libre expresión de las ciencias profanas, sino profanar en cierta manera a la revelación y a su autor. La tempestad levantada por el incidente de Galileo fue rápidamente olvidada, por lo menos en los medios cristianos. El conflicto entre la ciencia naciente y la fe no había sido sino una crisis pasajera, de al que la teología fue la primera en sacar provecho. Es verdad que hacia fines del siglo XIX, el conflicto amenaza en un momento con volverse a encender, cuando Darwin lanza su teoría de la evolución de las especies y sobre todo cuando, hacia la misma época, la historia renueva sus métodos y se eleva al rango de una disciplina científica propiamente dicha. A decir verdad, por lo que ve a las teorías del “transformismo”, el buen sentido ganó muy pronto la causa, tanto por parte de los hombres de ciencia como por parte de los teólogos. Se distinguió el evolucionismo científico y el evolucionismo como teoría filosófica, esto es, como la explicación última del origen de las cosas y del hombre7. Por lo que ve a la historia, los problemas suscitados por la aplicación de nuevos métodos históricos y literarios en el estudio de la Sagrada Escritura hicieron nacer problemas numerosos y difíciles y no fue sino poco a poco que los teólogos triunfaron en precisar las relaciones entre la revelación y la historia. La propiedad científica de los historiadores y de los exégetas católicos lo hizo y, nuevamente la teología, como 6 Encíclica “Providentissimus”, 1893. Cfr más arriba, p. 8. La actitud de la Iglesia en lo que concierne al problema del evolucionismo está claramente expuesta en el estudio de G. VANDEBROEK y L. RENWART, en la Nouvelle Revue Théologique, L’Encyclique “Humani generis” et les sciences natureles, abril de 1951, pp. 337-­‐351. 7 162 ciencia de lo revelado, ganó enormemente con el contacto de una ciencia histórica, consciente de la autonomía de sus métodos y de sus límites8. En este momento apenas si se encuentran algunos incrédulos mal informados que pretendan que la fe es un obstáculo al libre progreso de la ciencia objetiva. Pero si la tensión entre la ciencia y la fe pertenecen ya más bien al pasado, no sucede lo mismo por lo que mira a las relaciones de la fe y la civilización, siendo entendida ésta como una búsqueda de los valores. Es –dijimos más arriba-9 a nombre de un humanismo histórico, consciente de la necesidad de recrear incesantemente el mundo de los valores, como el ateísmo contemporáneo ataca al cristianismo, reprochándole el presentarse como una religión revelada y sobrenatural. “La religión es el opio del pueblo”, decía Marx. “La moral cristiana –porque es de ésta precisamente de la que se trata- es de la lasitud”, dirá Nietzsche, y su discípulo francés, M. Georges Bataille, comenta: “Esta moral es menos la respuesta a nuestros ardientes deseos de una cúspide que un cerrojo opuesto a estos deseos”10. Para Sartre, afirmar a Dios como fundamento último del bien, es creer en un mundo de valores eternos e inmutables y hacer del hombre una naturaleza fija y terminada; en otras palabras, es suprimir la libertad humana y asimilar al hombre a un objeto fabricado conforme a una técnica determinada en vista de un fin determinado11. A los ojos de Sartre la grandeza del hombre radica en que se crea libremente y asume la responsabilidad de esta creación: “La vida no tiene sentido a priori (…), toca a vosotros darle un sentido y el valor no es más que este sentido que elijáis”12. Recordemos una vez última el texto de MerleauPonty, citado ya en varias ocasiones: “La conciencia metafísica y moral muere al contacto de lo absoluto”13. En una palabra, el cristiano sería conservador y reaccionario por vocación. El cristianismo, al incitarnos a desear las cosas de lo alto y al proponernos una moral revelada e inmutable, nos haría menos aptos para ejercer nuestra profesión de 8 Sobre las relaciones de la Revelación y de la historia, ver el bello estudio de M. L. CERFAUX, profesor de exegética en la Universidad católica de Lovaina, en Revue Nouvelle, Révélation et histoire, junio de 1951, pp. 582 ss. 9 Cfr más arriba, p. 18. 10 G. BATAILLE, Sur Nietzsche, Paris, Gallimard, 1945, p. 73. 11 J. P. SARTRE, L’existentialisme est un humanisme, pp. 77 ss. 12 Ibidem, p. 89. 13 Sens et Non-­‐sens, p. 191. 163 hombres. Tal es el reproche que el mundo de la incredulidad moderna hace a la religión cristiana y en particular a la moral católica. Este reproche está mucho más extendido de lo que se piensa. Se le encuentra no sólo entre aquellos que combaten abiertamente la fe, sino también en aquellos que están llenos de miramientos al cristianismo, aun en un número muy considerable de intelectuales cristianos. Es un hecho que el hombre moderno no se interesa casi por la moral principalmente negativa, que se presenta como un código complicado de prohibiciones, impuesto desde fuera por una autoridad externa. Él desea una moral “abierta” y creadora, brotando de las exigencias mismas de la vida, pero como la afirmación de una existencia que va a la conquista de su pleno desarrollo. Ahora bien, muchos creen, ciertamente sin razón, que la moral cristiana, en virtud de su carácter revelado, dogmático e inmutable, es una moral “cerrada” y ante todo negativa14. De ahí concluyen que los católicos se encuentran en una situación de inferioridad; serían menos libres que los demás, estarían menos bien armados frente a los problemas de la vida moderna, condenados en cierto modo a llegar siempre tarde. Volvemos a encontrar de esta manera la cuestión planteada al principio de nuestro capítulo segundo: “¿Es verdad que la fe en Dios y en el más allá frustra en nosotros el sentido del hombre y de la historia?”15. Ha llegado el momento de buscar una respuesta definitiva. Examinemos en principio los dos términos que se trata de confrontar: por una parte la vida de la fe, por otra, la civilización como búsqueda de los valores. 14 Véase por ejemplo el estudio de M. M. LAMBILLIOTTE, consagrado a la Encíclica Humani generis en la revista internacional, Synthèses, Au delà des dogmatismes, nov. 1950, pp. 261 ss.: “La moral cuya necesidad y apetito comprueba (el hombre moderno) es una moral de vida y no sólo una moral deducida de principios que una vez formulados se decretan absolutos. Porque arraiga y bebe sin cesar en las fuentes de la vida, más bien que en fuentes dogmáticas, la moral debe responder también a las exigencias de la vida: impulso, crecimiento, promoción o sublimación” (p. 264). 15 Sens et non-­‐sens, p. 191. 164 2. LO SOBRENATURAL Y LA FE Al abordar los problemas de lo sobrenatural, es importante distinguir, siempre para unirlas, dos cosas que no coinciden totalmente pero que mutuamente se exigen, a saber, el orden sobrenatural o el misterio de la fe, por una parte, y por otra, la vida de fe o sobrenatural. La vida sobrenatural no es inteligible sino en el interior del orden sobrenatural, en la misma forma que, en el plano de la existencia natural, la vida humana no se puede comprender sino en el interior de un orden existencial humano que soporta y comprende a los individuos singulares, permitiéndoles realizarse como yo-con-otro-en-elmundo. En otras palabras, es imposible definir y describir la vida de fe sin nombrar el misterio de fe que constituye su objeto y en el cual la fe misma nos hace participar. La ley fundamental de la intencionalidad, con acuerdo a la cual la noesis y el noema se corresponden, vale para todos los dominios de la conciencia, también para éste de la vida de fe. Cuando tal cosa se olvida, se cae forzosamente en abstracciones, se acaba por reducir el objeto de la fe a verdades abstractas y se piensa que estas verdades, desde el momento en que son dichas por Dios, pueden ser cualesquiera. Quizá, en abstracto, esto sea verdadero: se puede soñar un mundo en que Dios viniese a enseñarnos la física, la astronomía y la economía, pero es lícito preguntar si parecido mundo seguiría siendo un mundo humano; sea de ello lo que fuere lo cierto es que ya no sería nuestro mundo, este mundo de la existencia humana concreta, sobrenaturalizada por Cristo. Por no haber tenido suficientemente en cuenta esta ley de correspondencia entre la noesis y el noema se ha llegado con tanta frecuencia a confundir lo profano y lo religioso. ¿Qué es, en consecuencia, la fe cristiana? En términos inolvidables e infinitamente densos San Juan nos lo ha dicho: “Et nos cognovimus et credidimus caritati quam habet Deus in nobis” (I Jo., IV, 16). Nosotros, cristianos –y es esto lo que nos distingue de los incrédulos-, hemos conocido (cognovimus) el misterio de Dios-caridad, hecho manifiesto en su Hijo y en la efusión del Espíritu, y hemos creído en él (credidimus). 165 Para el cristiano la fe es una adhesión motivada y confiada en el misterio de Dios y en su amor redentor. El objeto de la fe cristiana no es, pues, una cosa, ni un conjunto de cosas, ni un sistema de conceptos o de verdades abstractas, sino alguien, a saber, el propio Dios, lo que es en sí mismo, lo que es y lo que hace por el hombre. Es esta adhesión a Dios y a sus intenciones salvadoras sobre el hombre lo que expresamos y testificamos en el Credo. Consultar el Credo es el mejor medio para conocer el sentido de la fe, el mejor medio de saber en quién y en qué creemos. De acuerdo con el Credo el misterio de fe es primera y fundamentalmente el misterio mismo de Dios y de su misericordia para el hombre: “Credo in Deum Patrem”. Dios es caridad y la manifestación de este misterio de caridad procede de una iniciativa de su parte. De ahí la idea de gracia o gratitud misericordiosa: “Dios nos ha amado el primero, en lo que reside su caridad”, nos dice San Juan (I Jo., IV, 10). Pero es también Dios quien se encuentra en el término de la iniciativa. El objeto que Dios persigue a través de la manifestación salvadora de su misericordia es engendrarnos a la vida divina y comunicarnos su gloria, en una palabra, constituirse en Dios-para-nosotros-y-con-nosotros, nuestro fin último, nuestro valor supremo, muestra última “posibilidad”: la gracia, dice San Agustín, tiene por efecto hacernos capaces de Dios, “capaces Dei”. El movimiento del amor redentor es circular: procede de Dios y a él retorna a fin de que Dios “se haga todo en todos”, “ut sit omnia in omnibus” (I Cor., XV, 28). Esta es la razón por la cual Dios es nombrado al principio y al fin del Credo: “Creo en Dios”, “Creo en la vida eterna”. Esta vida eterna es Dios. Ulteriormente el misterio del amor de Dios comprende el doble misterio del Verbo Encarnado y de la misión del Espíritu. Por el Verbo Encarnado y por el don del Espíritu de santificación Dios se manifiesta, se comunica con el hombre, se constituye en Emmanuel, Dios-con-nosotros, nuestro Salvador y nuestro Santificador. La función del Verbo en el orden de la gracia será ser Verbo de Dios para nosotros, el que narra a Dios y nos lo manifiesta, “Qui est in sinu Patris, ipse enarravit” (Jo., I, 18); y el papel del Espíritu será ser Espíritu de Dios en nosotros, el que nos hace capaces de amar a Dios y al prójimo con el amor de Dios: “Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum qui datus est nobis” (Rom., V, 5). 166 El misterio religioso comprende aún a la Iglesia y a la Comunión de los Santos. La Iglesia forma parte del misterio. Es por ello que es nombrada en el Credo al lado del misterio en el cual creemos: credo in sanctam Ecclesiam. La Iglesia no es sólo la colectividad de creyentes nacida históricamente del mensaje de Cristo, como la colectividad budista nació de Buda; es más bien una institución, fundada por Cristo sobre los apóstoles; en ella está presente Cristo resucitado: “vobiscum sum usque ad consummationem seculi” (Mat., XXVIII, 20); el Espíritu de santificación continúa y acaba a través de ella la obra de Cristo. Tal es la razón por la que la Iglesia es llamada la Esposa del Verbo, “Sponsa Verbi”, la fiel asociada del Verbo, vinculada al Verbo por lazos de caridad; es el “Tabernaculum Dei cum hominibus”, el nuevo templo de Dios, el lugar sagrado donde Dios habita con los hombres y donde los hombres pueden encontrar a Dios. La Iglesia es como el sacramento de la presencia real de Dios en medio de su pueblo: en ella encontramos el perdón de nuestros pecados y la vida de la gracia que debe unirnos a Dios para siempre. La adhesión a Dios en la fe, por Cristo y bajo la moción del Espíritu, es constitutiva de una sociedad nueva y sobrenatural, que abraza no sólo a los creyentes de la tierra, sino también a los que han muerto en el Señor y toman parte en su gloria: “credo in communionem sanctorum”. El lazo de caridad que aquí abajo los unía a Dios y a todos los hijos de Dios, no se disuelve con la muerte. Instalados definitivamente en la caridad de Dios, los santos continúan trabajando en la obra de la salvación, intercediendo ante Dios por nosotros. Es en la perspectiva de este misterio de la comunión de los santos donde es preciso comprender la fe de la Iglesia católica en el misterio de la Virgen María. Ella es la primera de los santos, la Reina de los Cielos. Si ya en el orden de la naturaleza la maternidad no puede ser interpretada como un simple acontecimiento biológico, sino que debe ser comprendida en función del orden existencial humano en el cual ella adquiere su sentido, lo mismo resulta con la maternidad en el cuadro del misterio de la Encarnación y con el orden existencial sobrenatural del cual se deriva. Habiendo sido elegida por Dios para ser la madre del Verbo Encarnado, María ha sido constituida en una proximidad especial y única con Dios, unida a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo por vínculos que son del orden de la caridad y que le dan un lugar aparte en la economía de la salvación. Esta proximidad particular de la Virgen con Dios en vista de la santificación del género humano no puede haber cesado con la muerte. Por ello la fe católica cree que en este momento 167 María está asociada a Dios y a nosotros, que toma parte de una manera particular y definitiva en la gloria de Cristo resucitado y del poder real del cual posee la plenitud a fin de lograr la santificación de su Iglesia y la salvación del mundo. Si tal es el sentido y el contenido del misterio religioso al que nos adherimos por la fe, es necesario decir que es al mismo tiempo un misterio de revelación, de redención y de santificación. Esta revelación redentora es dos veces divina: viene de Dios y tiene a Dios por objeto, porque es el misterio de Dios-que-se-revela. Por ello es esencialmente religiosa: una revelación profana que hiciese de Dios el rival del hombre de ciencia no tiene sentido. Este misterio de la misericordia de Dios trasciende y envuelve el tiempo. El orden de la gracia es, en su esencia profunda, una realidad invisible y transhistórica, pero presenta igualmente un aspecto visible e histórico, porque la misericordia de Dios hacia la humanidad se manifiesta y se realiza a través de una serie de acontecimientos históricos y visibles, que se eslabonan entre la creación del mundo y la instauración definitiva del reino de Dios por el retorno glorioso del Señor. En el centro de esta “historia sagrada”, está el advenimiento de Cristo y, en la cúspide de la vida de Cristo, está la Cruz y la Resurrección. Todos estos acontecimientos ejercen una doble función en el seno de la economía redentora: una función reveladora (manifiestan a Dios y a su voluntad redentora) y una función realizadora (contribuyen a realizar la voluntad salvífica de Dios y a instaurar un orden permanente de salvación, un orden existencial sobrenatural). En fin, el hecho de que esta economía sobrenatural sea en principio obra de Dios y de la gratuidad de su misericordia no quiere decir que no haya lugar alguno para el hombre y para la colaboración del hombre en la obra de la salvación. Pero la participación del hombre en la salvación del mundo revestirá una forma muy particular que de ningún modo compromete el principio de la soberanía de Dios y de la gratuidad de la salvación: esta colaboración se hará por nuestra adhesión a Dios y a su voluntad salvífica, por nuestra docilidad a la sabiduría del Verbo y a la acción del Espíritu. Dios queda siempre el primero: de ahí, las categorías de “predilección” (o de “predestinación”), de “mediación” y de “ministerio” que se encuentran en donde quiera que el hombre está llamado a colaborar con Dios en la obra de la salvación. Esta adhesión a Dios y a su Verbo Encarnado, Jesucristo, 168 nuestro Salvador, es precisamente lo que se llama la fe. El término fe expresa el acto noético, cuyo noema acabamos de describir. Por el bautismo y la fe entramos en este orden existencial sobrenatural del que hemos hablado. Nacemos a una vida nueva, al mismo tiempo que somos llamados a participar siempre más en el misterio de la vida de Dios y de su amor redentor. Este acrecentamiento sobrenatural será a su vez el fruto de la fe, esto es, de una adhesión siempre más completa a Dios y a su voluntad salvífica, gracias a un abandono de nosotros mismos en la sabiduría del Verbo y en el Espíritu de santificación. Por el verbo y el Espíritu Santo la vida de fe es una vida teologal, en otros términos, una comunión personal con Dios en persona. Pero esta “estructura personal” del acto de fe, lejos de encerrarnos en nosotros mismos, nos abre a Dios y a la voluntad salvífica de Dios, la cual es siempre y de lleno una voluntad universal. Es decir que la fe, aunque afecta al hombre en las profundidades de su personalidad, no se desarrolla plenamente sino en la intersubjetividad y es constitutiva de comunidad. La fe es un don sobrenatural: desde luego, porque nos introduce en un orden existencial de parte a parte sobrenatural, a saber, el orden de la caridad salvífica de Dios, llamado por esta razón orden de la gracia; en seguida, porque la fe, como adhesión a Dios y a su Verbo, no es posible sino cuando Dios nos hace internamente capaces de ella. La Palabra de Dios es eficaz: cuando Dios nos habla, él crea simultáneamente la posibilidad en nosotros de entenderlo e, igualmente en este sentido, la fe es una gracia sobrenatural. Este carácter gratuito y sobrenatural de la fe no excluye el que exija de nosotros una adhesión personal y libre. La vida de fe es como un diálogo con Dios en el que Dios es el primero y el último interlocutor y por esto la fe es un llamado a la oración, no se desarrolla íntegramente sino en la oración. Esta libertad que se encuentra implicada en la fe es, como toda libertad humana, una libertad situada y, por consiguiente, llamada a liberarse. El hecho de que la mayor parte de los cristianos hayan sido bautizados en su nacimiento y hayan recibido una educación cristiana casi a pesar de ellos, no es una razón para negar a la fe el carácter de libertad. Esto es verdad de la adhesión a Dios en la fe como de todos nuestros juicios de valor: todo juicio de valor constituye un llamado a abrirnos libremente 169 al valor, a asumirlo en nuestra existencia concreta, a promoverlo para nosotros mismos y para los demás. En su cualidad de vida teologal, la fe es una actitud de confianza y de fidelidad. Tal es por lo demás el sentido del verbo “credere in” cuando va seguido de un acusativo: credo in Deum. Creer en alguien es hacerle confianza, fiarse a él, entrar en sus intenciones. Por la fe –escribimos hace unos instantes- damos nuestra adhesión a Dios y a su amor por el hombre: “credidimus caritati quam Deus habet in nobis”. Es que la fe vivida es inseparable de la caridad, que, de un solo y mismo golpe, remata en Dios y en el prójimo. Pero la fe es asimismo una luz e implica un conocimiento. Es cierto sin duda que el misterio de Dios escapa a las exigencias de la idea clara y distinta y no es plenamente conceptualizable. No podemos comprender a Dios, dice santo Tomás. La revelación, al darnos un Dios que se acerca a nosotros, no suprime la trascendencia divina, sino la acentúa aún más: en el seno de la fe, Dios permanece como el absolutamente Otro, el Inefable supremo, el Único, y la adhesión a Dios por la fe consiste ante todo en aceptar que “los caminos de Dios no son los caminos del hombre”. Pero es verdad igualmente que la idea de revelación se hundiría y que la predicación del mensaje se haría impensable, si ningún conocimiento, expresable en conceptos y juicios, le correspondiese en nosotros. Es aquí donde se sitúa el problema de la expresión del misterio de fe o, en otras palabras, de la fórmula dogmática. ¿Qué es el dogma? Notemos, en principio, que la palabra “dogma” tiene dos sentidos que es forzoso distinguir con cuidado. En el sentido profano y filosófico, significa ya una opinión, ya una afirmación injustificada o injustificable. Su correlato psicológico (su correlato noético, en lenguaje fenomenológico) es el dogmatismo. Como lo dice muy justamente G. Marcel: “El dogmatismo es más bien una actitud de espíritu que una doctrina; existe un dogmatismo de la crítica, un modo dogmático de excluir el dogmatismo"16. Generalmente los incrédulos no conocen sino este sentido primero de la palabra “dogma”. Así en un célebre discurso, Jean Jaurès proclamaba un día ante la Cámara 16 G. MARCEL, Journal métaphysique, Paris, Gallimard, 1927, p. 315. 170 francesa: “Lo que ante todo es preciso salvaguardar, lo que constituye el bien inestimable conquistado por el hombre a través de todos los prejuicios, los sufrimientos y los combates, es esta idea de que no hay verdad sagrada, esto es, verdad prohibida a la investigación plena del hombre. Lo que hay de más grande en el mundo, es la libertad del espíritu, es que ningún poder interior o exterior, ningún dogma, debe limitar el perpetuo esfuerzo y la perpetua investigación de la raza humana”17. Si fuese preciso identificar la idea de “dogma” con la de “prejuicio”, y la idea de “verdad sagrada” con la de una verdad tabú, “prohibida a la investigación del hombre”, Jaurès tendría razón. Pero tal es el sentido filosófico, no el sentido teológico de la palabra “dogma”18. En su significación religiosa y teológica, el término “dogma” significa el misterio religioso que constituye el objeto de la fe, más exactamente, el conocimiento que tenemos de este misterio, gracias a la revelación, así como la proposición que expresa este conocimiento. Su correlato noético no es el dogmatismo sino la fe. Como ya lo habíamos dicho, esta fe no es una adhesión ciega ni impide en manera alguna una reflexión ulterior sobre la fe. Al contrario, la exige. Además, como lo subraya santo Tomás, la proposición dogmática que sirve para expresar el misterio de fe y para considerarlo intencionalmente, no es el remate final de la fe: ésta es una adhesión al propio Dios y a la sabiduría del Verbo a través de la proposición dogmática: “Actus credentis non terminabur ad enuntiabile sed ad rem”19. Así, para creer en Dios se precisa, indudablemente, una idea auténtica de Dios, pero la fe no se detiene en esta idea: a través de ella, la fe remata en Dios en persona. Y ni aun la fe en Cristo, como Verbo Encarnado y Salvador del mundo, es posible sin un conocimiento auténtico y cierto respeto al misterio de existencia y de vida que Jesús de Nazareth lleva consigo. Es precisamente este conocimiento el que se enuncia en la proposición dogmática a través de la cual creemos en Jesús. La misma cosa puede decirse de todos los misterios cristianos. Decir que a través del enunciado dogmático la fe remata en el mismo Dios y en la obra de su amor redentor “actus credentis non terminatur ad enuntiabile sed ad rem”, es 17 Discurso del 11 de febrero de 1895, citado en V. HONNOY, Humanisme et livres de choix, p. 369. La misma confusión con respecto a la palabra “dogma” se encuentra en el texto de M. Lambilliotte citado más arriba, p. 178, n. 14. 19 IIa. IIae., q. 2, ad 2. 18 171 proclamar una vez más el carácter intencional de la actitud de fe. Esta verifica lo que podría ser llamado segunda ley de la intencionalidad (siendo la primera la ley de correlación de la noesis y el noema). De acuerdo con Husserl, lo propio de la conciencia intencional es trascenderse en la inmanencia, rematar en el objeto “en persona” a través de una “hylè”, es decir, de una materia, de “un contenido de conciencia” inmanente y representativo (como, por ejemplo, la impresión sensible, el concepto, el juicio). Lo propio ocurre en la fe: las fórmulas dogmáticas no constituyen el objeto final de la fe, pero la intención de fe viene a animar en cierto modo a estas fórmulas, y, a través de ella, el alma se abre a Dios mismo: la fe –decían los antiguos- es una virtud teologal. Hay más. Lo que es válido para toda “hylè” cognoscitiva, para todo enunciado predicativo, va a verificarse igualmente en la fe. En el interior de nuestro conocimiento predicativo de los misterios de fe, será necesario distinguir ulteriormente dos cosas: por una parte, un nudo esencial y estable sin el cual el misterio religioso no sería auténticamente visto, ni correctamente expresado: sin una idea auténtica de Dios y de la creación –dijimosla fe en Dios es imposible. Pero, por otra parte, nuestro modo humano de mirar los misterios de fe implicará siempre un conjunto de elementos representativos y afectivos secundarios, no esenciales, susceptibles de variar según el grado de cultura o el medio cultural de los creyentes individuales. Considerado en su nudo significativo esencial, la idea que el niño o el primitivo converso se forma de Dios es fundamentalmente la misma que la del adulto o la del teólogo: en uno y en otro caso se trata verdaderamente del mismo Dios, del Dios de Jesuscristo (sic); pero no es menos evidente que los elementos secundarios, ya sean de orden representativo o afectivo, son diferentes en uno y en otro caso. Que el niño se represente a Dios con una barba o que el negro piense la gloria de Dios a través de una imagen de la majestad de un rey negro, en nada afecta la esencia de su fe ni al sentido esencial del enunciado por el cual expresan su fe en Dios. Que en los medios semíticos que han visto nacer el relato del Génesis el origen del mundo sea representado según las concepciones cosmogónicas en curso, es incuestionable, pero ello no excluye de ninguna manera la presencia en la Biblia de una idea verídica de una idea verídica de la Creación y de una fe auténtica en un Dios creador20. Es precisamente tare a del teólogo depurar nuestro 20 Cfr la Encíclica Divino Afflante Spiritu (30 de sep. 1943) sobre los estudios bíblicos: “La Sagrada Escritura nos instruye en las cosas divinas sirviéndose del lenguaje habitual de los hombres”. 172 conocimiento del misterio religioso distinguiendo en el seno de este conocimiento entre lo esencial y lo accidental. De acuerdo con estas consideraciones sobre la fe, vistas desde el ángulo noemático y noético, pasemos al otro término de la relación: la civilización como búsqueda de los valores. 3. SENTIDO Y ESTRUCTURA DE LA CIVILIZACIÓN El gran mérito de las filosofías de la existencia es haber puesto en evidencia que el hombre no se humaniza sino humanizado el universo, no se cultiva sino cuando crea en torno suyo un mundo de civilización y de cultura, que, por consiguiente, lo propio del hombre es problematizar y buscar. Tal es en efecto la situación paradójica del hombre como ser encarnado. Por una parte, aparece ante él mismo como obsedido por un deseo inagotable de libertad y de liberación. Tiende hacia un desarrollo completo de todas sus posibilidades y comprueba este desarrollo como la supresión del estado de servidumbre en que el mundo material lo tiene, en cierto modo, encerrado (así el primitivo es más esclavo que dueño de la naturaleza material). Pero, por otra parte, esta liberación no se puede realizar sino con la ayuda de esta misma materia. Ésta representa para el hombre un obstáculo y un apoyo a la vez, una prisión que lo retiene cautivo y un instrumento que le permite evadirse. Aún sus actividades más inmateriales, las más íntimas, el hombre no puede desplegarlas sin el concurso de la materia: ni ciencia sin laboratorios, ni vida estética sin obras de arte, ni pensamiento sin lenguaje, ni virtud moral sin un comportamiento moral que se exteriorice en actos concretos, y, en cuanto al reconocimiento del hombre por el hombre, éste no sería más que un sentimiento ineficaz si no se objetivase en un régimen económico, social y político más digno del hombre. En suma, para liberarnos, debemos asociar el mundo a nuestra propia 173 liberación. Así en la investigación científica interrogamos al mundo a fin de develar las estructuras y las posibilidades que detenta; por la técnica y la creación artística lo transformamos en una residencia digna del hombre; el objeto de la vida económica, social y política es mejorar las relaciones interhumanas y crear a este efecto condiciones de existencia más favorables al ejercicio de las libertades. Como se ve, la idea de civilización y de cultura nos lleva al terreno de lo que Hegel llamaba el mundo del espíritu objetivado. Pero, el espíritu “objetivo” es inseparable del espíritu “subjetivo”, esto es, de la vida misma del espíritu en tanto que es constitutiva de la subjetividad. Lo anterior explica por qué, en el lenguaje común, los términos “civilización” y “cultura” –que aquí consideramos como sinónimos- designan tanto la cultura del sujeto, el desarrollo de sus diversas facultades (en este sentido se habla de cultura física, de la cultura de la inteligencia, del corazón, del sentido de la belleza), como la cultura objetiva, esto es, el conjunto de las creaciones objetivas que hacen de la naturaleza bruta un mundo de civilización y de cultura (la técnica, las obras de arte, el lenguaje hablado o escrito, la legislación, las instituciones sociales, etc.). En realidad, la cultura subjetiva (cultura del sujeto) es inseparable del pensamiento objetivado. La relación que se juega entre ellas no es una relación de yuxtaposición, sino una relación dialéctica que hace que una llame a la otra y que se influencien mutuamente. De nuevo, esta relación es más bien del orden del diálogo. Para librarse, el hombre transforma el universo en un mundo de civilización y de cultura, éste a su vez hace al hombre y lo invita a liberarse más o según dimensiones nuevas. No es, ciertamente, que la cultura objetiva entrañe la cultura subjetiva según un encadenamiento causal “en tercera persona”. Los museos no crean el sentido de la belleza y los mejores tratados de filosofía no suscitan filósofos automáticamente. Lo propio ocurre con la vida social y política. “¿Quid leges sine moribus?”, dice el proverbio. Jamás régimen alguno logrará extirpar el egoísmo del corazón del hombre y, si es verdad que el reconocimiento del hombre por el hombre supone un orden económico más humano, también pide una caridad más conscientemente vivida. En dondequiera que el hombre se manifiesta y se realiza como seren-el-mundo, la libertad es lo primero. 174 Lo anterior se debe –es importante notarlo para la continuación de nuestro estudio- a que la verdadera emancipación del hombre y de la humanidad supone simultáneamente tres condiciones fundamentales. El progreso de la ciencia positiva y de la técnica industrial constituye, ciertamente, la condición básica, pero es, como tal, insuficiente. Es preciso un reconocimiento más auténtico del hombre por el hombre: entendemos por él un respeto mayor al “otro”, un creciente espíritu de justicia y de fraternidad que se objetiven en instituciones más dignas del hombre. Sin este respeto a la persona humana -sea quien fuereen términos cristianos, sin la caridad al prójimo que nos hace amar al otro por él mismo, el dominio realizado por la ciencia y la técnica sobre la materia puede fácilmente convertirse en un instrumento al servicio del esclavizamiento del hombre por el hombre. La dictadura moderna no es otra cosa que la ciencia y la técnica que se vuelven contra el hombre y la liberación del género humano. He aquí una tercera condición: la educación del hombre. El objeto de la educación es precisamente liberar, desarrollar, desenvolver armoniosamente todas las posibilidades que están en el hombre y, muy especialmente, lo que hay en él de mejor y más alto: su abertura a los valores más elevados y universales. Sin esta educación, el hombre podría permanecer esclavo todavía de sus pasiones, de sus instintos, de la comodidad material. Se pueden elevar los salarios de los obreros, pero si éstos no han sido educados para hacer un buen uso de ellos, nada se habrá hecho. Porque el hombre no se realiza sino perfeccionando el universo, por ello es válido decir que él es por esencia un “ser obrero”, pero también que es un ser histórico y que esta historicidad es inseparable de la historia de la civilización21. Como lo dice Merleau-Ponty, “Es sobre el trabajo sobre lo que reposa la historia”, porque el trabajo no es “la simple producción de riquezas, sino, de modo más general, la actividad a través de la cual el hombre proyecta en torno suyo un medio humano y supera los datos naturales de su vida”22. Ciertamente, la historia de la civilización no posee la rigidez de una dialéctica lógica de conceptos que se engendren unos a otros, pero tampoco es una erupción de sucesos sin orden ni secuencia, sin líneas ni vectores. De ahí el problema del sentido de la historia. Es verdad que el camino seguido por la historia nada tiene de camino único y rectilíneo. Vista 21 22 Cfr más arriba, pp. 15 y ss. Sens et Non-­‐sens, p. 215. 175 la inmensa variedad de individuos y de pueblos, y vista la multiplicidad de valores de que el hombre es capaz, la historia de la civilización presenta una complejidad infinita: hay civilizaciones (en plural), y cada una de ellas posee su propia historia; una civilización puede progresar en un sentido y retroceder en otro, según que tal valor sea preferido y tal otro postergado. A pesar de todo ello, hay lugar para hablar de la historia del mundo en singular. Esta no es la simple suma de las historias de los individuos y de los pueblos. Gracias a una mejor inteligencia de las leyes de la naturaleza y el progreso incesante de la técnica, el mundo se unifica cada vez más, se amplía el horizonte del hombre progresivamente, las relaciones humanas toman un carácter más y más planetario. Las distancias geográficas y culturales que anteriormente separaban a los pueblos, se acortan poco a poco. Ya en este momento la idea de que las masas populares y los pueblos desheredados podrían tener acceso un día a las ventajas de la civilización moderna, ha dejado de pertenecer al reino de la utopía, se presenta desde ahora a la conciencia humana como un programa a realizar en un porvenir relativamente próximo. En una palabra, el ideal de un reconocimiento más auténtico del hombre por el hombre, gracias a una repartición más equitativa de los bienes terrestres y una participación más efectiva de todos los pueblos en el orden mundial, se hace, al parecer, cada día más próximo. Por todas estas razones se puede decir que, considerada a escala mundial, la historia de la civilización humana presenta un sentido. Es claro que la historicidad de que acabamos de hablar debe ser cuidadosamente distinguida de la historia sagrada que constituyó nuestro problema en el parágrafo precedente. Es preciso también no oponer, sin más, como hay en este momento tendencia a hacerlo, la concepción cristiana de la historia a su interpretación marxista. La concepción marxista de la historia se sitúa sobre el plano de lo profano, o, más exactamente, sobre el plano de la existencia fenoménica. Sobre este plano es difícil hablar de una concepción cristiana de las cosas: no hay una concepción específicamente cristiana de la evolución de la física, de la medicina, de la economía o de los regímenes políticos. Pero, para el cristiano, hay, a más de todo ello, una historia sagrada. Es verdad que ésta involucra en cierta forma la historia profana o, como lo dice el P. Daniélou, “la historia profana está 176 asumida en la historia sagrada”23. Pero esto no es aún una razón para decir que “la historia del mundo, en el sentido verdadero del término, es esencialmente la Historia sagrada”24 y todavía menos aún que “es el cristianismo quien hace la verdadera historia”25. Esto es jugar con el término “historia” y hablar como si la historia profana no fuese una verdadera historia, cuando que el término “historia” pertenece, en principio, al registro de lo profano y de la civilización. Para elucidar el problema que constituye el objeto de este capítulo –a saber el encuentro del cristianismo con la civilización-, importa sobre todo subrayar que la civilización humana presenta una estructura, más aún, una jerarquía de regiones de valores. Esto obedece al hecho de que la existencia humana, considerada como una abertura a los valores, involucra, en el seno de una unidad sintética global, una diversidad de posibilidades que dan nacimiento a una jerarquía de esferas de valores. Nuestra intención no es evidentemente escribir aquí una filosofía del valor ni elaborar una axiomática de los valores. Nos limitaremos a lo esencial26. La primera tarea que toda civilización persigue es hacer el mundo más habitable, adaptarlo a las necesidades biológicas del hombre. De ahí resulta una primera esfera cultural: la de los valores vitales y de los bienes vitales, tales como la habitación, el vestuario, la higiene, el confort, etc. Es evidente que las diversas técnicas nacidas de la “razón obrera” juegan un papel primordial en la elaboración de estos valores vitales. Viene en seguida lo que se podría llamar –a falta de un mejor término- la región de los valores espirituales particulares o valores de la cultura en el sentido estrecho y corriente de la palabra. Entre ellos, es necesario ubicar las ciencias desinteresadas, las diversas manifestaciones del arte y, al menos cierta medida y desde cierto punto de vista, 23 J. DANIELOU, Histoire marxiste et histoire sacramentaire, en Dieu Vivant, núm. 13, p. 110. Ibidem, p. 101. 25 Ibidem, p. 101. 26 Para todo lo que sigue, véase el bello estudio de A. WYLLEMAN, L’Elaboration des valeurs morales, en Revue philosophique de Louvain, mayo de 1950, pp. 239-­‐246. 24 177 las instituciones económicas y sociales, cuyo objeto es mejorar las relaciones interhumanas, hacer reinar el orden y la paz en la sociedad27. Esta segunda esfera cultural no interesa directamente a la vida biológica del hombre: en este sentido es menos “utilitaria”, más “desinteresada” y se distingue por ello de la esfera precedente. Pero también se distingue de la región de los valores morales (de la que hablaremos dentro de un instante) por el hecho de que no comprende sino valores particulares que interesan a manifestaciones particulares de la existencia espiritual, mientras que el juicio moral remata en el valor de la persona como totalidad28. Examinemos más de cerca la tercera esfera: la de los valores morales. No es fácil definir con precisión lo que constituye desde el punto de vista fenomenológico la originalidad de la conducta moral. Se puede decir sin embargo de un modo general que nuestra conducta será calificada de buena o mala, desde el punto de vista moral, en la medida en que ella se presenta como un reconocimiento concreto y eficaz de la dignidad de la persona humana29, o, si se quiere, del valor de la persona como totalidad. Si el hombre es llamado una “persona” es porque aparece ante sí mismo como un para-sí, esto es, como un-fin-en-sí, existente en vista de sí30. Es por esto que hay una verdad eterna en la afirmación kantiana de la primacía de la persona humana. Se sabe que para Kant esta afirmación representa el axioma supremo de toda ética: “actúa de tal modo que trates a la humanidad, lo mismo en tu persona que en la persona de otro, como un fin y nunca como un medio”. Este reconocimiento concreto y eficaz del valor de la persona como dignidad inalienable, como fin-para-ella-misma, implica ulteriormente el reconocimiento y la promoción de un cierto número de valores que en este punto están ligados al florecimiento 27 Una sociedad ordenada y pacífica constituye en sí misma un valor para el hombre, una forma de bien-­‐ estar, pero, considerada desde otro punto de vista, es también un instrumento al servicio de los valores biológicos, culturales y morales. 28 Así la ciencia –y se puede decir otro tanto del arte-­‐ no es el todo del hombre, sino más bien un bien para el hombre. Puede asimismo volverse contra el hombre y ser utilizada para la destrucción del hombre. No sucede lo mismo con los valores que entran en la tercera esfera y que conciernen directamente al reconocimiento de la dignidad de la persona humana. 29 Cfr A. WYLLEMAN, L’Elaboration des valeurs morales, p. 241. 30 Para designar esta manera de ser propia del hombre, los modernos se sirven frecuentemente del término “libertad”. Es claro que en este caso, la palabra “libertad” no es sinónimo de “libre arbitrio”. 178 de la persona humana y cuya suerte es solidaria del valor de la personalidad. Nada hay de sorprendente: ellos son en cierto modo constitutivos de la personalidad. Porque el hombre es capaz de apreciar, de comprobar y de perseguir estos valores, por ello aparece ante sí mismo como hombre, como un ser que emerge por encima de la animalidad y comprueba su existencia como constitutiva de un “para-sí” o de un “yo”. Por ello, mantener y desarrollar el sentido de estos valores, es mantener y desarrollar el sentido de estos valores, es mantener y desarrollar el respeto de la persona; por el contrario olvidar estos valores es trabajar en ahogar el sentido del hombre en el mundo. Así se explica que la preocupación de estos valores es espontánea y generalmente considerada como señalando el grado de moralidad de una civilización. Entre estos valores hay desde luego –la cosa es clara- el respeto de la vida y de la muerte. Porque el hombre es una persona, comprueba su vida como suya, y el problema: ¿qué vale mi vida en fin de cuentas?, ¿qué debo hacer finalmente de mi vida? Surge espontáneamente en él. El animal es incapaz de plantearse este problema, porque le falta el sentido de la existencia como suya, esto es, como unidad sintética global, constitutiva de un “yo”: el animal vive en la experiencia sensorial del momento presente, es incapaz de abrazar su existencia como un todo y de preguntarse cuál es el sentido de este todo. Por ello, la muerte está desprovista de sentido para el animal, mientras que para el hombre tiene un sentido espontáneamente, que se aproxima, por lo demás, al de lo sagrado. “En la vista angustiosa de la muerte –escribimos más arriba- me siento colocado ante mi propia responsabilidad, súbitamente me doy cuenta de que no son los acontecimientos mundanos, mis éxitos o mis fracasos, los que en último término decidirán el sentido de mi vida, o, mejor, lo que yo he hecho o haré de mi vida: ante la muerte yo estoy en soledad conmigo mismo y en esta soledad me percibo como totalidad”31. De ahí la importancia para todo humanismo, cuidadoso de la persona humana, del respeto a la vida y a la muerte. La cosa es de tal modo elemental que puede parecer inútil subrayarla. Pero, aun el respeto de la vida y el sentido de la muerte pueden atrofiarse. Las atrocidades sin nombre, las matanzas y los suicidios en masa, de los que nos ha dado el pavoroso espectáculo la última guerra pueden sin duda parecer el resultado del estado de 31 Cfr más arriba, p. 97. 179 guerra, pero denuncian una disminución del sentido mismo de la vida, del respeto más elemental a la persona humana. Un segundo valor, inseparable del respeto a la persona, es el amor a la verdad, del que la sinceridad es una forma particular. Si el hombre se eleva por encima de la animalidad, es entre otras cosas, porque es capaz de distinguir entre lo verdadero y lo falso, el saber y la ignorancia, el juicio reflexivo, personal y lo que M. Heidegger llama tan justamente “la charla cotidiana del Man”, esto es, del “Se” anónimo. A ello se debe que la verdad y la sinceridad aparezcan espontáneamente a la conciencia humana como envueltas en la aureola de lo sagrado. Nuestra naturaleza se subleva cuando sabemos violada la verdad o condenada a mantenerse escondida bajo el celemín, como si el atentado contra la verdad fuese un crimen de lesa majestad contra la dignidad misma de la persona humana. Hay una gran verdad en la frase de Jaurès, citada hace unos momentos: “Lo que hay de más grande en el mundo, es la libertad del espíritu, es que ningún poder exterior o interior, ningún dogma, debe limitar el perpetuo esfuerzo y la perpetua investigación de la raza humana”32. Una vez más, la cosa es tan evidente que no es negada explícitamente por nadie, en la misma forma a como el sentido de la verdad es considerado por todo el mundo como un primer elemento de la moralidad. Y, sin embargo, no se puede negar que en nuestro mundo moderno el respeto a la verdad corre grandes peligros. Lo que se llama la demagogia y la dictadura no son en realidad sino el reino de la mentira, de la calumnia y del engaño. A ello obedece que la demagogia y la dictadura estén tan cercanas la una de la otra y que siempre aparezcan como aliadas en la historia: el mejor medio, en efecto, de someter a las masas y de reducirlas a la esclavitud, es hipnotizarlas. Un tercer valor moral, es el amor, en el sentido que los filósofos de la edad media daban a este término. El amor, en el sentido elevado de la palabra, es la actitud del hombre hacia otro, en virtud de la cual trata al otro como a una persona, como a otro “yo”, como a un fin-en-sí. Los antiguos lo llamaban muy justamente “amor benevolentiae”: querer el bien del otro por él mismo, porque es –él también- una persona, un fin-en-sí. Igualmente el verdadero amor es desinteresado, incondicional y fiel. De acuerdo con las situaciones en 32 Cfr más arriba, p. 222. Hemos mostrado que hay en este texto una confusión infortunada de los diferentes sentidos de la palabra “dogma”. Para Jaurès “dogma” es sinónimo de “dogmatismo”. 180 que encarna, puede tomar formas múltiples y revestir nombres diversos. Ya se llame amistad, fidelidad conyugal, solicitud de los padres por los hijos, caridad, su esencia es siempre la misma: se dirige a la persona como tal, por ella misma. Ahora bien, sobre este punto, asimismo, nuestra civilización moderna está bastante enferma. La literatura y el cinematógrafo han escarnecido a tal grado cosas tan santas como la familia, la fidelidad conyugal, la castidad, que el sentido del verdadero amor se encuentra atrofiado. El sentido del amor y el sentido mismo de la persona es el rehusar tratar al otro –sea o no del mismo sexo- como un instrumento de placer egoísta, como una cosa de la se deshace cuando se cree que ha llegado a ser inútil. Como ha mostrado muy bien M. Marcel, fidelidad y amor son sentimientos inseparables. Una civilización que se mostrase incapaz de mantenerlos vivos en el corazón del hombre, sería el testimonio de un humanismo en decadencia. El sentido y el respeto de la libertad, están también ligados al reconocimiento de la persona, porque el hombre es esencialmente libertad. Pero el sentido de la verdadera libertad y de la liberación verdadera es algo muy frágil, y el mundo moderno, otra vez, da la impresión de no captar la significación de las palabras cuando habla de libertad y de emancipación. Se confunde libertad y arbitrariedad, emancipación y desvergüenza. La verdadera libertad –la que emancipa verdaderamente porque libera lo que de mejor hay en el hombre- no consiste en hacer no importa qué, en seguir ciegamente sus pasiones, en descargarse de todas las preocupaciones y responsabilidades que trae consigo una existencia auténtica. Actuar libremente, es actuar sabiendo lo que se hace y por qué se hace, es dar un sentido a su vida y asumir personalmente este sentido. Nuestros actos adquieren un sentido por el hecho de que encarnan valores y contribuyen a instaurar el reino de los valores en el mundo. Libertad y valor hacen par, y la verdadera libertad, por ello, lejos de oponerse a la idea de deber, encuentra ahí, por el contrario, su expresión más alta. La constitución de una sociedad auténticamente humana y digna del hombre es igualmente indispensable para el florecimiento de la persona humana. En efecto, el hombre es un ser social y ello no sólo porque esté ligado biológicamente a toda la humanidad por lazos de carne y de sangre, sino también porque es espíritu. Su abertura a los valores más altos, más espirituales, lo orienta hacia otro y le exige vivir en sociedad. Los valores más altos son también los más universales, son por esencia transindividuales. El valor es 181 “contagioso”, ha dicho M. Le Senne, y pide ser comunicado: el sabido que guarda su ciencia para sí solo no ama la ciencia y peca contra la verdad, y el mismo artista que no cultiva su arte sino por fines egoístas ignora el verdadero gozo estético33. Porque el hombre nace abierto a valores universales y transindividuales, está hecho para vivir con otro y hacer sociedad con él. Es evidente ahora que, para ser digna del hombre y realizar un reconocimiento auténtico del hombre por el hombre, la sociedad humana deberá reflejar en sus instituciones y sus legislaciones, la preocupación por la persona humana y el respeto de todos los valores que son necesarios al desarrollo de su persona; en otros términos, no será auténticamente humana si no es a base de moralidad, o, como lo decía no hace mucho tiempo el Papa Pío XII, si no reposa sobre “la verdad, la justicia y el amor”34. Esta breve descripción de la esfera de la moralidad –a la que hemos llamado tercera esfera cultural- no tiene la pretensión de ser completa. Retengamos que la esfera de la moralidad se distingue de las esferas precedentes por el hecho de que tiende directamente al reconocimiento de la dignidad de la persona; ésta representa un valor sui generis, sin medida común con los valores particulares, ya sean de orden biológico o espiritual. Observemos ahora que la esfera de la moralidad se distingue igualmente de la esfera de lo religioso, que, por la comodidad de nuestra exposición, llamaremos la cuarta esfera, aunque, en cierto sentido, nos hace salir del mundo de la civilización, ya que nos abre a lo Trascendente, al “Más-allá-del-mundo”. Sin duda, no es fácil trazar con nitidez las fronteras que separan lo religioso y lo moral, supuesta la influencia que las concepciones religiosas ejercen sobre la vida moral. Será inválido, no obstante, confundir los dos dominios y creer que el sentido moral no es posible sino a partir de una fe explícita en Dios. Existen incrédulos sinceros, dotados de una gran honestidad moral y animados por un amor extremadamente vivo a la humanidad. Por lo demás, la cosa nada tiene de sorprendente. La idea del deber, el sentimiento de la dignidad de la persona así como el sentido de los valores constitutivos de la personalidad están involucrados en la comprobación misma de nuestra existencia como totalidad, como “yo”, esto porque nos son en cierta forma innatos. Si muchos los consideran como indicios 33 Santo Tomás decía en el mismo sentido: “bonum est diffusivum sui”. Discurso de S. S. Pío XII pronunciado en ocasión del 60° aniversario de la promulgación de la Encíclica Rerum novarum. 34 182 de la existencia de Dios y los toman como punto de partida para una prueba de Dios, no se puede, sin embargo, confundirlos con la afirmación explícita de Dios o con la creencia en Dios35. Lo propio de la religión es que busca la comunión con el Absoluto, el principio último y trascendente de todo lo que es. La religión –dice M. Le Senne- es el “paso del que lo propio es buscar en lo más profundo del alma una creciente participación en la energía primera de las cosas, pedir al amor identificarnos con la generosidad íntima del Espíritu; en una palabra, hacernos creer, rehaciendo y desenvolviendo sin cesar nuestra unión con el dinamismo original de todo lo que es”36. Esta definición se verifica de un modo sobreeminente en la religión de Cristo, puesto que la fe cristiana nos hace participar (en el doble sentido del tener parte y del tomar parte) en el amor mismo de Dios, afirmado como el principio trascendente e inmanente de todo lo creado: “credidimus caritati quam Deus habet in nobis”. La vida de la gracia –lo hemos dicho- es la obra del espíritu de Dios en nosotros, ella nos hace capaces de amar a Dios con el amor de Dios y nos obliga a amar al prójimo en Dios. Mas, por el mismo hecho, la religión, como abertura al Trascendente, nos hace salir en cierta forma del mundo de la civilización y de la cultura: éste pertenece directamente a nuestra existencia como ser-en-el-mundo, resulta de la necesidad que nos incumbe “de superar los datos naturales de la vida” y de proyectar en torno nuestro “un medio humano”37. No es que la religión no pueda expresarse en acciones y en obras exteriores (libros, monumentos, obras de arte). Más aún, lejos de presentarse como una realidad vertida desde fuera sobre nuestro ser-en-el-mundo, nos hace comunicar precisamente “con el dinamismo original de todo lo que es” y confiere a nuestra existencia su sentido último y final, la respuesta definitiva a la cuestión: ¿qué vale la vida en fin de cuentas? Es porque, como se dirá más lejos, la religión se prolonga naturalmente en una moral. Por todas razones, la religión no puede dejar de reflejarse en la civilización y, en este sentido, constituye una esfera cultural al lado y por encima de las demás, envolviendo a todas las 35 Una cosa es mostrar que, quoad se, Dios es el fundamento último del orden moral y que la idea de deber pierde su consistencia y su carácter absoluto fuera de este fundamento y otra cosa es la comprobación ingenua y vivida del sentimiento del deber y de la dignidad de la persona. 36 R. LE SENNE, Introduction à la Philosophie, Paris, Presses Universitaires de France, 1939, p. 347. 37 M. MERLEAU-­‐PONTY, Sens et Non-­‐sens, pp. 215-­‐216. 183 otras. Pero, considerada en su esencia profunda y su intención propia, ella emerge de la civilización porque su objeto no es hacernos el mundo más próximo y familiar sino aproximarnos a Dios y conferirnos una familiaridad con Dios que está más allá del mundo. Es aquí donde arraiga la distinción tan espontánea –y tan importante por otra parte para la materia que nos ocupa- de lo profano y de lo religioso. Esta distinción no es una vana palabra, es una consecuencia ineluctable del hecho de que la existencia humana está obsesionada por dos intenciones fundamentales y originarias que la orientan en dos sentidos divergentes: por una parte, la existencia como ser-en-el-mundo, por otra, esta misma existencia como abertura a lo Trascendente, como ser-para-Dios. Es también uno de los méritos de la fenomenología haber mostrado que a intenciones divergentes corresponden necesariamente mundos de significaciones y valores diversos. Antes de terminar este análisis de la idea de civilización, hay que decir una palabra acerca de las relaciones que se juegan entre las diferentes esferas de sentidos y de valores que acabamos de recorrer. Estas relaciones no son simples. Desde luego, cada una de las esferas en cuestión manifiesta una cierta autonomía con respecto a las otras, posee su vida propia, se desenvuelve según un ritmo que le es propio. Es justamente una de las características fundamentales del valor tener una consistencia propia y presentar un cierto carácter absoluto: lo propio de todo valor es valer por sí mismo, ser un bien en sí mismo. Si ulteriormente puede ser utilizado como medio en vista de un fin, es desde luego porque “vale” en sí mismo. Este carácter de autonomía hace que, al menos en cierta medida, las diferentes esferas culturales se desenvuelvan independientemente unas de otras. Se puede ser un excelente médico y no mostrar ningún gusto por las cosas del arte. Einstein es incrédulo, de Broglie es católico: esto no cambia en nada el valor de su ciencia. Existen civilizaciones en que la técnica apenas está en sus comienzos, pero donde el sentido moral y artístico es en extremo refinado. Lo contrario es igualmente verdadero. Si las diferentes esferas culturales son autónomas, no se presentan sin embargo, como otros tantos mundos yuxtapuestos e insulares. La autonomía de los valores no significa que la existencia humana, como existencia abierta a los valores no sea sino una suma de juicios o comprobaciones del valor sin orden ni vinculaciones. Ello es tanto para el 184 valor como para la verdad: los múltiples pasos de la vida “apetitiva” constituyen una unidad orgánica, manifiestan, en su diversidad, la unidad del hombre como para sí, existente en vista de sí; es decir, que, simultáneamente, revelan esta unidad y contribuyen a efectuarla y a desarrollarla. Es por ello que los diferentes pasos de la vida “apetitiva”, por los cuales el hombre persigue los valores y se realiza con ayuda del mundo, manifiestan igualmente una cierta independencia los unos con respecto a los otros y tienen necesidad unos de otros para desarrollarse. Si el arte es esencialmente diferente de la técnica, no obstante le es indispensable cierta técnica para dar nacimiento a nuevas creaciones artísticas. La moralidad no depende del progreso de la ciencia y de la industria, pero la ciencia y la técnica industrial pueden y deben servir a la moralidad: así, un reconocimiento más auténtico del hombre por el hombre, gracias a una justicia más grande y a una fraternidad más universal entre los hombres y las naciones, supone una economía floreciente y en consecuencia una técnica infinitamente desarrollada. Esta interdependencia mutua de las diferentes esferas de valores es de una complejidad infinita. Interesa sobre todo señalar que, por el hecho de que debe conciliarse con la autonomía respectiva de los valores, no trabaja en un sentido único. Un valor determinado puede jugar a la vez el papel de obstáculo y de instrumento con respecto a otro valor. Si el progreso de la técnica puede ser puesto al servicio de la moralidad y de la religión, puede también perjudicar al desarrollo de la vida moral y religiosa. El pauperismo ha sido considerado siempre como la fuente de numerosos vicios, pero demasiado confort y una vida demasiado fácil por el progreso del maquinismo, engendran la pereza y ponen en peligro de entorpecerse a las facultades más específicamente humanas. Cierta técnica es indispensable –decíamos- a la creación de la obra de arte, pero el artista puede llegar a ser también esclavo de su técnica. Los libros son necesarios a la vida filosófica, pero todos sabemos que la abundancia de publicaciones pone en riesgo de muerte a la reflexión personal y a la filosofía. Estas indicaciones son importantes cuando se trata de estudiar el encuentro de la fe y de la civilización y de precisar el alcance del axioma: “gratia non destruit naturam sed eam perficit”. 185 4. EL ENCUENTRO DE LA FE Y LA CIVILIZACIÓN Volvamos ahora al problema que constituye el objeto propio de este último capítulo. En los modernos –decíamos- está muy extendida la idea de que el cristianismo, al menos como dogma y como Iglesia, ha tenido su tiempo, de que no está hecho para un mundo dominado por el sentido de la historicidad y de la autonomía de la investigación. La fe cristiana, al proponernos una moral revelada e inmutable, nos hace menos aptos para ejercer nuestra profesión de hombres. De ahí la cuestión: ¿es que la creencia en una revelación sobrenatural disminuye en nosotros el sentido del hombre y de la historia? Observemos que el interés de la cuestión no proviene solamente de que ésta es actualmente una fuente de interminables malentendidos entre los creyentes y los incrédulos, sino más bien de que representa para el cristiano una tarea positiva, cuya significación y alcance no puede disminuir impunemente. Hay, en efecto, una vocación terrena del cristianismo si es verdad que la fe cristiana es una luz para el hombre y confiere su sentido profundo y final a la vida humana. Un cristianismo desencarnado es un cristianismo mutilado. Además, cuando el cristiano se ausenta del mundo, este mundo se vuelve fácilmente un obstáculo para la Iglesia. “El pecado más grande de los cristianos del siglo XX –ha dicho muy justamente el cardenal Suhard- sería dejar que el mundo se hiciese y se unificase sin ellos”38. Pero si la encarnación de la fe cristiana en el mundo actual representa una tarea importante, es también una tarea difícil y delicada. Ya no estamos en la edad media y un retorno a la edad media sería una insensatez histórica. La edad media se organiza bajo el signo de lo que se acostumbra llamar la “Cristiandad”, esto es, la “coordinación sociológica del poder civil y del poder religioso”39. “Hasta el Renacimiento –escribe M. Pirenne- la historia intelectual de Europa (y otro tanto se podría decir de la historia social y política) no es sino un capítulo de la historia de la Iglesia. Hay tan poco conocimiento laico que aun aquellos que luchan contra la Iglesia están enteramente dominados por ella y no sueñan 38 39 Essor ou déclin de l’Eglise, p. 53. J. VIALATOUX Y A. LATREILLE, Christianisme et laïcité, en Esprit, oct. De 1949, p. 522. 186 sino en transformarla”40. El mundo moderno, por el contrario, es un mundo laico, esto es, un mundo donde lo laico ha tomado conciencia de sí mismo y de la autonomía de su dominio, en suma, un mundo organizado “bajo el signo de la dualidad”41. Por ello, hacer la síntesis de lo religioso y lo profano –síntesis que no puede ser una simple yuxtaposición y menos aún una confusión de los dominios respectivos- es una obra difícil. Vivir con los ojos fijos en el cielo y mantener vivo el sentido de lo terrestre y de la historia no es algo simple de realizar. Hay –dijimos más arriba- un modo de recurrir a lo revelado que constituye una profanación de la revelación porque confunde la ciencia sagrada con el saber profano y parece hacer de Dios el rival del hombre de ciencia; hay asimismo una manera de abandonarse a Dios y de pensar en el cielo que haría de la fe una coartada, invocada vergonzosamente, para evitar las molestias que la edificación de un mundo mejor, más favorable a la emancipación de las masas, pudiese acarrear con ella. La confusión de lo profano y de lo religioso, más aún, el abuso de lo religioso para defender los intereses profanos es, entre las diversas tentaciones que amenazan a la vida cristiana, la más peligrosa y la más perjudicial. Todo el escándalo de un cierto conservatismo social, tan frecuentemente denunciado por la Iglesia y del que todos saben el daño inmenso que ha hecho a la difusión de la fe, viene de ahí. A la cuestión de saber si la fe sobrenatural es compatible con la libre investigación del espíritu, no bastará, pues, responder que esta compatibilidad es cierta porque toda verdad y todo valor vienen en último término de Dios, fuente primera de la verdad y del bien. Es evidente que, en el orden ontológico, Dios constituye el fundamento último de la verdad y del valor. Pero nosotros no estamos en Dios. Hay el orden del quoad se y el orden del quoad nos. El problema que nos plantea el mundo moderno es ante todo un problema práctico que nos concierne: se trata de efectuar en nosotros y en nuestro mundo la síntesis de las verdades y la armonía de los valores. 40 41 H. PIRENNE, Histoire de l’Europe, des invasions au XVIe siècle, Bruxelles, 1935, p. 393. G. THILS, Mission du clergé, Desclée De Brouwer, 1942, p. 15. 187 En otros términos, esto es válido para la conciliación de la fe con la libre investigación y para el acuerdo de la ciencia y de la filosofía. Para poner en evidencia la posibilidad de este acuerdo y más aún para realizar este acuerdo, no basta decir que el saber científico y la verdad filosófica arraigan finalmente en la unidad de la Verdad divina; es necesario examinar el contenido interno de la ciencia positiva y de la reflexión filosófica, determinar el tipo de racionalidad que pertenece a cada una de ellas, y mostrar que una y otra representan las manifestaciones de un solo y mismo Cogito, no siendo más que los pasos necesariamente posibles de la intención cognoscitiva originaria que anima a este Cogito. Lo mismo es con respecto al problema del encuentro de la fe y de la libre investigación o si se quiere –ya que de esto se trata precisamente en este momento- de la conjunción en nosotros de lo religioso y lo profano. Para esclarecer y realizar esta conjunción es preciso sobre todo no perder nunca de vista el contenido y el sentido de los términos en cuestión, y es por ello que hemos consagrado los parágrafos precedentes al estudio de estos términos. La síntesis de la fe cristiana y de la civilización, como búsqueda de los valores, no puede resultar sino de una fidelidad indeclinable a la esencia y al sentido originario de las cosas. La fe no tiene nada que temer ni de la ciencia, ni de la filosofía, ni de la civilización en marcha, mientras éstas respeten sus propias fronteras, e inversamente ni la ciencia, ni la filosofía, ni la civilización tienen nada que temer de la fe, cuando ésta es ejercida con toda autenticidad y pureza. Como escribía en cierta ocasión Em. Mounier “Para atravesar esta muralla de malentendidos que ahogan (…) el mensaje cristiano no es preciso inventar alguna novedad mágica, sino inventar el propio cristianismo, devolver a su Palabra su desnudez penetrante”42. La síntesis de la fe y de la civilización debe ser el fruto de un “recomenzar” constante tanto de la fe como de la civilización, esto es, de un retorno siempre renovado a los principios y las fuentes. Es lo que nos queda por mostrar a partir de nuestros análisis precedentes. Hemos mostrado que la distinción de lo profano y de lo religioso –así como la posibilidad de su unión- forma parte de la estructura misma de la existencia humana. Esta distinción, que es fundamental para el problema que nos ocupa, es una consecuencia del hecho de que el hombre existe a modo de un espíritu encarnado, llamado a realizarse en un mundo, sin que por ello esté limitado a este solo mundo. 42 Em. MOUNIER, L’agonie du christianisme, en Esprit, mayo de 1946, p. 724. 188 El hombre no se realiza –hemos dicho- sino perfeccionando el universo, sino proyectando en torno suyo un medio humano, un mundo de civilización y de cultura. Sin embargo, el hombre no es pura y simplemente ser-en-el-mundo. El mundo de la civilización y la cultura no es el todo del hombre y no agota todas las posibilidades contenidas en la abertura existencial que lo define como hombre. La existencia humana posee también una dimensión religiosa, una posibilidad de abrirse a lo Trascendente: hay – decía santo Tomás muy justamente- en el seno mismo de la naturaleza humana un deseo de Dios. Esta esperanza de Dios viene precisamente a ser actualizada y realizada por la gracia y la fe, de modo sobreeminente, y sobrepasa toda esperanza. De esto que acabamos de decir hay que sacar dos consecuencias: ellas dirigen el problema del encuentro de la fe con la civilización. 1) La dimensión religiosa de nuestra existencia no se encuentra propiamente hablando en la prolongación de su dimensión profana. Hay un mundo de lo profano, porque al existir, a modo del ser encarnado, debemos, para liberarnos, asociar el mundo a nuestra liberación, hacérnoslo más próximo y más familiar. Ahora bien, Dios no forma parte de este mundo, no es tampoco el conjunto de cosas que constituyen el mundo. Dios es el Trascendente, el Más allá, el absolutamente-Otro. El orden sobrenatural, al cual entramos por la fe, no suprime esta trascendencia: lo propio de la fe cristiana es precisamente creer en un Dios trascendente, que en la gratuidad de su misericordia y sin que su trascendencia le sea de ningún modo disminuida, se constituye Dios-para-nosotros, nuestro fin último, el último sentido de nuestra existencia. El orden sobrenatural o el orden de la fe –decíamos- es el orden de Dios-que-se-revela, que se manifiesta, que se comunica a la humanidad pecadora por el Verbo encarnado y la efusión del Espíritu-Santo. Tal es la razón por la que la revelación cristiana es por esencia religiosa: viene de Dios y tiene a Dios por objeto. El misterio cristiano al cual damos nuestra adhesión por la fe, es un misterio religioso: el misterio mismo de Dios y de su misericordia para el hombre. Ciertamente, este misterio involucra igualmente al hombre, y la revelación sobrenatural nos proporciona las luces sobre el hombre: pero esta revelación concierne al hombre en sus relaciones con Dios. Lo que en su Encíclica Providentissimus decía el Papa León XIII de la Biblia, vale para la economía entera de la Revelación cristiana: “No fue intención de los escritores sagrados o, 189 más exactamente –según las palabras de san Agustín- del Espíritu de Dios que hablaba por su boca, enseñar a los hombres estas cosas que a nadie deben servir para la salvación, a saber, la constitución íntima de los seres visibles (intimam adspectabilium rerum constitutionem)”. Y en el mismo sentido su S. Pío XII decía en su Encíclica Divino Afflante Spiritu del 30 de septiembre de 1943 “La Sagrada Escritura nos instruye en las cosas divinas, sirviéndose del lenguaje habitual de los hombres”43. Ahora bien –como lo hemos mostrado- lo propio de la ciencia y de la civilización profanas, en tanto que tales, no es orientarnos hacia Dios y conferirnos una comunión con Dios, sino instalarnos en el mundo y hacernos este mundo más familiar. Por ello, el progreso de la ciencia y de la civilización jamás podrá satisfacer ni suprimir la necesidad religiosa, e inversamente, no hay el menor peligro de que la fe religiosa, vivida en toda su pureza, venga a cambiar la obra de la humanidad en busca de civilización y cultura. Tal fue la gran ilusión de A. Comte: creer que la ciencia haría un día inútil a la religión, como fue error de Marx pretender que la organización comunista de la sociedad produciría por sí misma la desaparición de la necesidad religiosa. La dimensión religiosa de nuestra existencia no se sitúa en la prolongación de su dimensión profana: no es un epifenómeno ni una sublimación de ésta: procede de otra intención, de otra fuente y posee una vida propia. Por esta razón el axioma teológico “gratia non destruit naturam sed eam perficit” debe ser precisado, so pena de posibles malentendidos. No significa que, en el dominio de las cosas profanas, el cristiano se encuentre de suyo en una situación privilegiada, o menos que el incrédulo no pueda ser sino un hombre de ciencia malvado, un médico mezquino, un infeliz economista. El término “naturaleza” es ambiguo, por el hecho de que la naturaleza humana, en tanto que está abierta a los valores, presenta una diversidad de posibilidades y de capacidades. 43 Como se sabe, decir que “la Sagrada Escritura nos instruye en las cosas divinas sirviéndose del lenguaje habitual de los hombres” no significa que se pueda “restringir la inspiración sólo a ciertas partes de la Sagrada Escritura” (Encíclica Providentissimus y Divino afflante spiritu). Esto sería caer en una concepción atomista de la Sagrada Escritura, reducir la sagrada obra a una simple suma de proposiciones yuxtapuestas e insulares y, en último término, hacer impensable la unidad de sentido que hace que una obra literaria se presente como un todo significativo. Esto plantea, ciertamente, un problema difícil que incumbe a la ciencia exegética y sobrepasa el cuadro de este estudio. Para elucidar este problema sería necesario previamente un estudio profundo sobre la estructura de lo que llama el “sentido” de una frase o de un libro y, de un modo general, sobre la estructura de la palabra como manifestación e instrumento de la vida intencional. 190 Como tal, la fe cristiana no viene a perfeccionar o a iluminar la vida profana del cristiano: lo hace capaz de Dios y le confiere el amor de Dios y del prójimo. Por ello mismo, como se mostrará en el instante, sanea, purifica y eleva su vida moral. Es por medio de la moral cristiana como el cristianismo influye en la historia profana del mundo44. 2) Esta distinción de lo religioso y de lo profano no quiere decir que estemos frente a dos existencias totalmente separadas, o paralelas, o superpuestas una a otra. En el orden de la gracia, Dios se constituye en Dios-para-nosotros, nuestro fin último, nuestro supremo valor, el sentido último de nuestra vida. La fe se presenta por ello como la respuesta no teórica y abstracta sino existencial y concreta, a la cuestión existencial por excelencia: la cuestión respecto a la significación última de la existencia, el sentido de la existencia como totalidad, como interesando al “yo”, la persona. Por tal razón, la vida de fe, ahí mismo donde nos abre al Trascendente, afecta nuestro yo en la esfera más profunda de existencia, la más central y la más envolvente, la que los antiguos denominaban “el centro del alma donde habita Dios”. Consecuentemente, la vida de fe reasume la esfera entera de la existencia profana e histórica. La asume confiriéndole un nuevo sentido, una nueva dimensión, y, por consiguiente, sin que venga a debilitar ni el contenido específico de las esferas profanas preexistentes ni la estructura histórica que en propiedad les pertenece. Esta síntesis de la fe y de lo profano en el seno de la existencia humana concreta se hace por medio de la moral cristiana. La vida de fe –lo habíamos dicho- es propiamente una vida teologal, una comunión con Dios, que remata en Dios en persona. Pero, esta vida teologal no puede dejar de engendrar una moral (en términos teológicos: las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad se prolongan necesariamente en las virtudes morales sobrenaturalizadas). En efecto, para los cristianos el surgir de la subjetividad humana en el seno del mundo no es –como lo sería para los existencialistas ateos- un “acontecimiento absoluto” u “ontológico” inexplicable e injustificable45. En la perspectiva cristiana la existencia humana 44 Como ha sido mostrado más arriba (p. 239), esto no quiere decir que fuera del cristianismo o sin la fe en Dios, no pueda haber moralidad, sino que la fe cristiana, al introducir una concepción elevada en extremo de la persona, engendra una moral y no puede dejar de influir en la historia del mundo en un sentido espiritualista y personalista. 45 J. P. SARTRE, L’Etre et le Néant, p. 121. 191 se encuentra justificada hasta en su raíz más profunda, posee un sentido radical e ineluctable, sentido que no viene de nosotros sino que Dios le confiere: a saber, que Dios nos ama. La tarea del cristiano –porque la fe es una adhesión personal a Dios y a su amor para el hombre- es asumir libremente este sentido último de su vida, de realizarla en su conducta diaria, de promoverla para sí y para los otros. En otras palabras, la fe cristiana, para ser auténtica y vivida, debe desarrollarse en una moral. Al ser constituido hijo de Dios, el cristiano debe vivir como hijo de Dios, debe entrar en las intenciones de Dios sobre la humanidad, amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a su prójimo con el amor de Dios y a imitación de Dios, es decir, sin excepción de nadie. “Tú serás perfecto como tu Padre celestial es perfecto”, y el Padre “hace salir el sol sobre los buenos y los malos y descender la lluvia sobre los justos y los injustos” (Mt., V, 48, 45). En suma, el cristianismo no es solamente un mensaje de salvación sobrenatural, sino también una moral; esta moral es en su principio una moral del amor, en el sentido más elevado del término. Siendo una moral del amor, el cristianismo es una moral de la persona, concentrada por entero sobre una concepción infinitamente elevada del hombre. En la perspectiva del mensaje evangélico, la dignidad de la persona humana recibe un esplendor sin precedente en la historia de las civilizaciones. A los ojos del cristiano, la grandeza del hombre viene de que Dios lo ama y de que su vida posee un sentido ante Dios. Lejos de disminuir la originalidad y la unicidad de la persona humana, la fe cristiana le da su coronamiento final, ya que nos llama a una comunión personal e indefectible con un Dios personal y eterno. Ahí reside la superioridad del cristianismo sobre las ideologías ateas, que, dígase lo que se diga, no dejan de ser un peligro para el humanismo. Porque si Dios no existe y si el hombre no es hecho por Dios, ¿qué llega a ser finalmente el hombre? Una porción del universo, un momento efímero de la evolución cósmica, un puñado de electrones que la muerte viene a disolver. De ahí a tratar al hombre como un simple agregado de electrones, como una cosa entre las cosas, no hay más que un paso, aunque este paso no deba necesariamente efectuarse y aunque muchos tengan demasiado sentido de la dignidad humana para efectuarlo jamás. “Si Dios no existe –escribe Dostoievski- todo está permitido”. La advertencia del cardenal Saliège: “las doctrinas materialistas 192 desarrollan el sentido de la fuerza, de la violencia (…). La incredulidad termina por hacer feroz al hombre”, no es desgraciadamente sino una gran verdad46. Ciertamente, la moral cristiana es una moral revelada, que arraiga en el dogma cristiano. Pero se interpretaría muy mal la “Revelación cristiana” y el “dogma cristiano”, si de ahí se concluyese que es una moral “cerrada”, estática y opuesta al progreso. El término “dogma” no es sinónimo de “dogmatismo”, significa en último término el misterio mismo del amor de Dios para el hombre. “La moral cuya necesidad y apetito comprueba (el hombre moderno), es una moral de vida”, escribe M. Lambilliotte en el texto citado más arriba47. La moral cristiana es eminentemente una moral de vida, ya que hunde sus raíces en la comunión del hombre con Dios que la gracia y la fe nos confieren, y ya que es, en su principio interno, una moral del amor: “amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Ahora bien, ¿hay un principio ético más dinámico, más inventivo, más creador que el amor? Por la misma razón la moral cristiana no es de ninguna manera una moral negativa, hecha únicamente de prohibiciones. Una vez más, ¿hay algo menos negativo que el amor? La ética cristiana de la justicia, por ejemplo, no se reduce al simple “no robarás”, implica la obligación de mejorar sin cesar el régimen de la propiedad, de recrearla en caso de necesidad, de adaptarla constantemente a la evolución de la vida económica y cultural del mundo. La moral cristiana bien comprendida no tiene, pues, nada que ver con un código de reglas fijas, que bastaría aplicar desde fuera como el etalón del físico o del geómetra. Ella está constituida por un conjunto ordenado de juicios de valor, con el reconocimiento de la dignidad inalienable de la persona humana en el centro. Como todo juicio de valor concreto y eficaz, la vida moral del cristiano representa una actitud de alma dinámica, o, para hablar con los antiguos, un conjunto orgánico de “virtudes”, inspiradoras de la acción y creadoras de las formas concretas que la conducta tomará de acuerdo con la situación hic et nunc del hombre en el mundo. Al ser una moral de las virtudes, se puede decir que la ética cristiana, más que cualquiera otra ética, es esencialmente invención, creación, elección48. 46 Card. SALIEGE, Menus propos, IV, pp. 26 y 27. Cfr más arriba, p. 213, n. 14. 48 Vease A. WYLLEMAN, L’Elaboration des valeurs morales, en Revue Philosophique de Louvain, mayo de 1950, pp. 239-­‐246. 47 193 Pero esta elección moral no es una elección arbitraria y vacía; es una elección “virtuosa”, esto es, animada, orientada y consecuentemente normada por las virtudes. Hay en el principio y en el seno de la elección moral cristiana un núcleo estable e inmutable: a saber, el reconocimiento constante y eficaz de la eminente dignidad de toda persona humana, considerada no sólo como fin-en-sí, sino como hijo de Dios, amado por Dios y llamado a poseer a Dios. El cristianismo exige de los cristianos que este reconocimiento eficaz, esta preocupación constante y operante de la persona y de todo lo que es necesario al florecimiento de la persona, sea el alma misma de su vida, la inspiración inagotable de sus actos, la regla de su comportamiento dondequiera y siempre. De ahí que el carácter de universalidad y de inmutabilidad de los grandes principios de la moral cristiana, expresados ya en el Decálogo. Sin embargo, sería ridículo pretender que la presencia, en el seno de la ética cristiana, de principios universales y transtemporales hace del cristianismo una moral perezosa y cerrada, no dejando lugar alguno para la invención y la elección. Los principios universales de la moral no son más que la expresión, sobre el plan del pensamiento objetivado, de la universalidad, de la constancia y de la intransigencia del amor cristiano: éste es, en último término, el alma y el poder normativo de la vida cristiana, su exigencia fundamental, su orientación inicial, constante y final, en una palabra, su sentido. Una vez más, este sentido no es inventado propiamente por el cristiano, ya que este sentido viene de Dios y de las intenciones de Dios sobre el hombre. La tarea del cristiano es asumir este sentido libremente, encarnarlo en su conducta concreta, promoverlo dondequiera y siempre, en una palabra, para hablar con los modernos, “reinventarlo” sin cesar hic et nunc, a fin de instaurar, en la medida de lo posible, el reino de la caridad en el mundo. Para mostrar la pretendida superioridad de la moral existencialista (que él considera como una moral de elección y de invención) sobre la moral cristiana (que sería, como todas las demás morales, una moral cerrada, “inscrita” o “a priori”), M. Sartre, en un pasaje muy célebre, cita el caso de uno de sus alumnos que vino a visitarlo durante la guerra para pedirle consejo49. “Este joven –escribe- ahí en ese momento tenía que elegir entre partir a Inglaterra y enrolarse en las Fuerzas Francesas Libres (…) o permanecer junto a su madre, y ayudarla a vivir”. “No tenía sino una respuesta que dar –nos declara M. 49 J. P. SARTRE, L’Existentialisme est un humanisme, pp. 39-­‐47, col. pp. 77-­‐78. 194 Sartre-: tú eres libre, elige, esto es, inventa. Ninguna moral general te puede indicar lo que hay que hacer”50. Es preciso decirlo, este ejemplo no prueba absolutamente nada y no es sino polvo en los ojos. En efecto, el moralista católico no habría respondido de otra manera. “Partir para Inglaterra –habría dicho- es un acto bueno y virtuoso, permanecer junto a tu madre y ayudarla a vivir lo es igualmente. A ti te toca elegir con plena responsabilidad y actuar sabiendo lo que haces y por qué lo haces”. “Ama, et fac quod vis” decía San Agustín. Pero, M. Sartre olvida añadir que hay una tercera posibilidad para el joven en cuestión: a saber, pasarse al enemigo, traicionar a su país, denunciar a sus compatriotas para tener dinero y llevar una vida fácil y egoísta. Sobre este punto, el moralista católico habría dicho –y probablemente M. Sartre no habría hablado de otro modo- que esta tercera posibilidad era ilícita, que ella constituía un acto malo. Si la conducta moral procede de una elección, esta elección no es arbitraria y vacía, es una elección orientada por valores y sobre un fondo de valores. Entre estos valores hay sobre todo uno que nosotros no inventamos en manera alguna: la dignidad inalienable de la persona, el sentido último de la existencia humana como persona, como totalidad. Ella representa, sobre el terreno de la vida práctica, el indubitable primero, el dato significativo originario, el principio de las significaciones particulares. Es por medio de la moral cristiana, más exactamente de la fidelidad de los cristianos a la moral de Cristo, que el cristianismo está llamado a entrar en la historia profana del mundo y que puede llegar a ser factor histórico de incalculable valor para el humanismo de todos los tiempos. El cristianismo, como comunidad viviente de creyentes, no es sólo un instrumento entre las manos invisibles de Dios en vista de la salvación del mundo, en el sentido sobrenatural de este término. Es también un humanismo, esto es, un modo original, intensamente espiritual y personalista, no sólo de concebir la existencia humana, sino de asumirla, de ejercerla, de promoverla para sí y para los otros. En este sentido, un cristianismo joven y vigoroso representa en el mundo una fuerza espiritual de un alcance incalculable, capaz de influenciar y de orientar la marcha de la historia en un sentido altamente humanista y personalista. Ahora bien, es necesario decirlo, el mundo actual 50 Ibidem, pp. 40 y 47. 195 reclama una fuerza de este orden. Como nunca, nuestro mundo, dominado por la técnica y llamado a realizar la obra inmensa de la emancipación de las masas, tiene necesidad de este “suplemento de alma”, de que hablaba Bergson en Les deux Sources51. El cristianismo puede ser este suplemento de alma en el mundo de nuestros días. Ello supone evidentemente que el cristiano no toma su fe en el más allá como una coartada que le dispensaría de trabajar aquí abajo en la edificación de un mundo mejor, más digno del hombre. Ello supone en seguida que el cristiano no tiene que considerar su bautismo y el conocimiento del catecismo como un diploma de capacidad que lo descargaría del deber de buscar la verdad en común. ààà A la cuestión planteada más arriba: ¿Es verdad que la fe en Dios mata el sentido del hombre y de la historia? ¿Es verdad que la conciencia metafísica y moral muere al contacto de lo absoluto? es necesario responder: en principio, no; en cuanto a de hecho, ello dependerá de nosotros. Si nuestro recurso al absoluto es veraz, si nuestra fe es verdaderamente vida teologal, abertura a Dios y, a través de Dios, abertura al hombre en la caridad, el cristianismo no puede dejar de florecer en un humanismo verdadero y saludable. No es que el cristianismo sea en principio y principalmente un humanismo, pero también lo es. 51 H. BERGSON, Les deux Sources de la Moral et de la Religion, Paris, Alcan, 1932, p. 335. 196 CONCLUSIÓN NECESIDAD DE DIÁLOGO En el momento de poner término a este largo diálogo con el pensamiento contemporáneo, no podemos quitarnos la impresión de haber más bien esbozado una introducción al diálogo. En efecto, estamos lejos de haber agotado todos los problemas planteados en el curso de esta páginas; además, nos hemos limitado únicamente al terreno de la filosofía, cuando que, para ser completa, la confrontación de la fe cristiana y el pensamiento contemporáneo debería ser extendida a dominios como la moral, el pensamiento social, la filosofía de la religión, aún la teología. Entre las conclusiones que se derivan de nuestro estudio, hay una sobre la cual quisiéramos insistir finalmente: a saber, la utilidad misma del diálogo. Hemos señalado esta utilidad al principio de nuestra obra a propósito del texto de la Encíclica Humani generis en la que S. S. Pío XII recuerda a los teólogos y a los filósofos católicos que “no tienen derecho de ignorar o de olvidar” las doctrinas contemporáneas; más bien –añade el Papa“tienen obligación de poseer un conocimiento profundo de ellas” [9]. La continuación del pasaje que acabamos de citar expone las razones de esta obligación. Para quien quiere examinarlas con cuidado, representan otras tantas maneras de proclamar la necesidad del diálogo. Ya desde el principio, nos dice el Santo Padre, “no se curan bien los enfermos si no se les conoce bien” [9]. Que nuestro mundo está enfermo, no es el cristiano el único en afirmarlo, pero él está convencido de que el mal es más radical de lo que algunos piensan. El cristiano cree que si la sociedad moderna está enferma, es ante todo porque el hombre está enfermo, porque el respeto a la persona humana ha disminuido y, en último término, porque el sentido de Dios y del amor de Dios han disminuido. El evangelio de Cristo – decíamos más arriba- no es sólo un mensaje de salvación sobrenatural; siendo por excelencia el evangelio del amor, representa asimismo una fuerza histórica de orden espiritual y moral, capaz de sanear la vida terrena del hombre, de introducir más justicia y caridad en las relaciones interhumanas, de favorecer así la eclosión de un orden más 197 humano, y de un modo general, de impregnar la civilización humana de una concepción en extremo elevada de la persona. Pero sean cuales fueren las dimensiones y las causas del mal que padece el mundo, una cosa es cierta: la tarea de todo hombre aquí-abajo y del cristiano en particular es combatir el mal bajo todas sus formas, curar las enfermedades, todas las enfermedades, las del alma y las del cuerpo, en una palabra, considerar a todos los que sufren como “su prójimo”, inclinarse sobre ellos para curar sus heridas. Pero, como dice la Encíclica, para curar bien a los enfermos es preciso desde luego conocerlos: es necesario establecer la naturaleza del mal y descubrir sus causas, es necesario también reconocer las fuerzas sanas que aún están presentes y sin las cuales los mejores remedios serían ineficaces. Es decir que, para ser fecundo, el apostolado cristiano actual deberá desplegar un esfuerzo constante y sincero a fin de comprender siempre mejor el mundo de nuestros días: si denuncia las faltas, las deficiencias y los errores de nuestro tiempo, debe también reconocer sus grandezas, sus méritos y sus verdades, sin lo cual arriesga no tener parte alguna en él. Esto es tanto más importante de señalar cuanto que el cristianismo no es una verdad al lado de las otras, ni un valor que se superpone a los demás, sino que se presenta como una síntesis de las verdades y de los valores, hecha desde el punto de vista de la verdad última y del sentido último de las cosas. De ahí se sigue que un cristianismo que se mostrase incapaz de efectuar la síntesis de la fe con las verdades parciales y los valores auténticos que encuentra en el mundo al cual se dirige, estaría desde luego destinado al fracaso. De donde –como lo hemos mostrado más arriba- la importancia de una filosofía y a fortiori de una teología vivientes y actuales, que tomen en cuenta las aspiraciones del mundo moderno y que hablen el lenguaje de nuestro tiempo. Esta síntesis teológica, nacida del diálogo de la fe con el mundo, no es sólo importante para el apostolado cristiano junto a los incrédulos, sino también para el florecimiento y el progreso de la fe en el seno de la Iglesia. Esto es lo que la Encíclica insinúa: “aún en las doctrinas falsas un elemento de verdad puede estar oculto” que el cristiano no puede desconocer u olvidar impunemente [9]. A los ojos del cristiano toda verdad es preciosa, por mínima que sea, cualquiera que sea su objeto de procedencia. Lo propio de la fe cristiana es, en efecto, creer en la unidad de la verdad y de la razón. Mas si 198 la verdad es una y si esta unidad no es la de una suma, se sigue que todas las verdades se esclarecen unas a otras. Seguramente la revelación sobrenatural nos abre al Trascendente, nos devela el misterio de Dios y de su amor redentor y, en este sentido, no está en la prolongación de las ciencias positivas y de los valores culturales profanos; pero –como lo hemos desarrollado en nuestro último capítulo- sería un error concluir de ahí que el misterio cristiano constituye un universo aparte, sin ninguna vinculación con el mundo de lo profano. El misterio de la fe envuelve al hombre y a la humanidad, puesto que implica una economía de redención para cada hombre en particular y para la humanidad en general. De ahí la importancia inmensa para la teología, no sólo de una inteligencia más profana de la Biblia y de los Padres, sino también de un mejor conocimiento del hombre, de su naturaleza y de su estructura, de su pasado histórico y prehistórico, de sus posibilidades y de sus aspiraciones, de su vida psíquica y de sus cimientos biológicos y de su psiquismo. Las verdades que a primera vista parecen extrañas a la fe, pueden, en un momento dado, presentar un interés considerable para la elaboración de la síntesis teológica. Así, el Papa León XIII decía a propósito de la historia eclesiástica: “El historiador de la Iglesia será tanto más fuerte para hacer resaltar su origen divino cuanto más leal sea a no disimular nada de las pruebas que las faltas de sus hijos y algunas veces aun de sus ministros han hecho sufrir a esta esposa de Cristo”52. Otro tanto se podría decir de la historia del pueblo judío bajo el Antiguo Testamento y, de una manera general, de todas las ramas del saber humano. La prehistoria, por ejemplo, al revelarnos un mundo humano cuyas dimensiones sobrepasan más y más las imaginaciones más audaces, no deja de suscitar la reflexión del teólogo y debe conducir en último término a una visión más grandiosa y más justa del amor misericordioso de Dios para la humanidad pecadora. Lo mismo es con respecto a la psicología moderna: al develarnos los lazos misteriosos que vinculan la vida consciente del hombre con sus cimientos instintivos, plantea ciertamente grandes y difíciles problemas para el filósofo y el teólogo, pero no podrá dejar a fin de cuentas de aportar luces preciosas para el tratado de la gracia, de la libertad y del pecado. Porque la verdad es una, la teología está obligada a mostrarse leal y acogedora para todos los progresos del saber humano, para todas las parcelas de verdad que encuentra en su camino, aun cuando casualmente estas se presenten mezcladas con errores. 52 Lettre aux évêques et au clergé de France, 8 sep. de 1899 (Acta Leonis XIII, Desclée, t. VII, p. 295). 199 Por otra parte, el error también tiene un papel que jugar en el descubrimiento de la verdad. Pensando en los tanteos múltiples y penosos gracias a los cuales el saber humano progresa, decía el Papa León XIII que “es necesario dejar a los sabios el tiempo de pensar y de errar”53. Pero hay más, el error, más aún que la ignorancia, incita a la reflexión y, como dice la Encíclica Humani generis, “las doctrinas falsas provocan al espíritu a escrutar y a pesar más atentamente ciertas verdades filosóficas y teológicas” [9]. Ciertamente, no es fácil de definir con precisión el papel que el error y la no-verdad juegan en el develamiento de lo verdadero, y debemos reconocer a algunos de nuestros contemporáneos, como Heidegger y Jaspers el haber abordado este problema de un modo más metódico que el que se había seguido hasta el presente. Sea de ello lo que fuere, una cosa parece cierta: no es el error como tal el que hace avanzar el saber, sino su vinculación con la verdad que encubre develándola en cierta forma, un poco como la oquedad de una imagen nos remite hacia su relieve. Esta vinculación del error con la verdad puede revestir formas múltiples. La más importante es la que Jaspers denomina “la inversión” de la verdad en su contrario. Consiste en que una verdad, entrevista en principio con una gran perspicacia, “se invierte” en noverdad y en error54, por el hecho de que llega, por la fuerza misma de su prestigio, a eclipsar toda otra verdad y a jugar de cierto modo al dictador. El error en filosofía viene frecuentemente de ahí: una verdad parcial se ve erigida en verdad central y envolvente, y lo que no es en realidad sino un aspecto del ser toma el papel de primer principio, de trascendental supremo. Es lo que explica que ciertos sistemas filosóficos superados después de largo tiempo, como por ejemplo el realismo platónico de las ideas, el racionalismo intelectualista de Descartes y de Spinoza, el criticismo kantiano, tengan aún actualidad para nosotros. He ahí otras tantas razones para que el cristiano preocupado de su fe jamás rompa el diálogo con sus contemporáneos. Estas razones válidas ya en la época de San Justino, valen especialmente para nuestro tiempo. En efecto, una de las características generales de nuestro tiempo es la unificación de nuestro planeta. La técnica moderna ha suprimido las distancias geográficas y culturales. 53 54 Palabra citada por Mgr KEPPLER, Vraie et fausse réforme, Trad. Ch. BEGUE, Fribourg, 1903, p. 31. Cfr. más arriba, p. 45. 200 El choque cotidiano de las más diversas opiniones y convicciones, de trabajadores y pensadores de todos los rumbos constituye un signo de nuestra civilización. Por lo que la situación del hombre moderno difiere mucho de la de sus ancestros. Viviendo en una sociedad cerrada y homogénea, el cristiano de la edad media no tenía prácticamente ningún contacto con la incredulidad. El mundo moderno, por el contrario, más aún que en los tiempos de San Pablo, es un mundo abierto “a todo viento de doctrina” (Eph., IV, 14). Se sigue de ahí que el hombre moderno –precisamente porque está menos sostenido por su medio- posee una conciencia más viva que nunca de la complejidad de la verdad y de los problemas. Para el que jamás ha salido de su medio todo parece simple y lógico: su vida de conciencia, comprendidas aquí sus concepciones religiosas, está dominada por la categoría del “todo natural”. En la edad media la fe cristiana era considerada como la cosa más natural del mundo, era necesario ser un original y tener un temperamento de revolucionario para no creer como todo el mundo. Para el hombre moderno la comprobación angustiosa del desacuerdo de los hombres en lo que concierne a los grandes problemas de la existencia, forma ya parte integrante de su situación concreta y diaria. Por ello ha llegado a ser tan exigente en materia de religión. Una creencia o una práctica religiosa de las que no comprende la significación y el alcance lo deja insensible. El creyente del siglo XX, viéndose obligado a profesar su fe en medio de un mundo donde la incredulidad parece ganar cada día más terreno, quiere saber lo que cree y por qué cree. Y aun el propio incrédulo moderno no tiene estimación sino para una fe religiosa consciente y vivida, asumida por el creyente con plena libertad y conocimiento de causa. En otros términos, uno de los rasgos más característicos del espíritu moderno es una necesidad muy viva de sinceridad y de lealtad hacia sí mismo y hacia los demás. Como lo nota el P. Congar en su notable obra Vraie et fausse réforme dans l’Eglise, hay en el corazón del hombre moderno una “voluntad de actitudes verdaderas”, es decir, una voluntad de palabras y de actitudes que, emergiendo de la rutina de las costumbres anónimas, sean la expresión fiel y espontánea de lo que el hombre piensa y cree interior y personalmente. Ciertamente, esta “voluntad de actitudes verdaderas, que verdaderamente 201 responden a lo que pretenden significar (…) ha sido siempre una exigencia del carácter cristiano, pero es una necesidad irreprimible de la sinceridad moderna”55. La misión del intelectual cristiano, en particular del filósofo y del teólogo católicos, es ir a la cabeza de esta exigencia de sinceridad que caracteriza a nuestro mundo, aportando el testimonio viviente de una fe conscientemente asumida y abierta a todos los problemas de nuestro tiempo. Ciertamente esta fe implicará una adhesión sincera a los dogmas en el sentido religioso del término, pero tendrá que saber desembarazarse de toda apariencia de dogmatismo. Es evidente que para cumplir esta misión el intelectual estará obligado a vivir en continuo contacto con el mundo. Deberá hacerse “dondequiera presente en la punta del combate de la inteligencia” y habituarse a “considerar los problemas del hombre y de la naturaleza en las nuevas dimensiones en que ya se plantean”56. Si no estuviese preparado para entrar lealmente en el modo de ver del incrédulo y para tomar en serio las dificultades que éste cree deber formular contra la fe, haría un daño inmenso a la causa de la fe, porque daría la impresión de que la creencia cristiana es una actitud dogmática, inconciliable con el respeto a la complejidad de los problemas y con la necesidad de sinceridad que son el signo del espíritu moderno. De ahí la importancia para nuestro tiempo de un diálogo llevado con toda sinceridad y lealtad. Es en el choque de las ideas donde el pensamiento humano pasa de la conciencia irreflexiva, anónima y dogmática, a la conciencia reflexiva, personal y libre y donde en último término la verdad misma recupera su luz y su poder persuasivo. 55 Ives M. J. CONGAR, Vraie et fausse réforme dans l’Eglise, Paris, Les édit. du Cerf, 1950, p. 50. Message de S. S. Pío XIII al XXI Congreso de Pax Romana, celebrado en Amsterdam del 19 al 27 de agosto de 1950. 56 202 TABLA DE MATERIAS INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1 CAPÍTULO I. Consideraciones generales sobre el sentido de la Encíclica “Humani generis” ................................................................................................................................................ 4 CAPÍTULO II. La historicidad de la existencia humana y el relativismo contemporáneo.. 13 1. Historicidad y humanismo ........................................................................ 13 2. El tema de la historicidad en la filosofía contemporánea. ....................... 18 3. Reflexiones críticas: historicidad y relativismo ........................................ 32 CAPÍTULO III. Lo irracional y la razón en el pensamiento contemporáneo ...................... 50 1. La situación histórica de la filosofía contemporánea ................................ 53 2. El proceso del racionalismo ...................................................................... 62 3. Superación positiva del racionalismo: la existencia y su vinculación con el Trascendente .......................................................................................................... 70 4. Reflexiones críticas .......................................................................................... 88 CAPÍTULO IV. El problema del tomismo ........................................................................... 96 1. Posición del problema .............................................................................. 96 2. Los méritos y las lagunas de la fenomenología...................................... 111 3. La actualidad del tomismo ..................................................................... 131 CAPÍTULO V. Vida de fe e investigación del espíritu ...................................................... 157 1. Historia del problema ............................................................................ 158 2. Lo sobrenatural y la fe .......................................................................... 165 3. Sentido y estructura de la civilización .................................................. 173 4. El encuentro de la fe y de la civilización .............................................. 186 CONCLUSIÓN. Necesidad de diálogo .............................................................................. 197 203