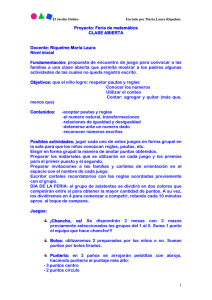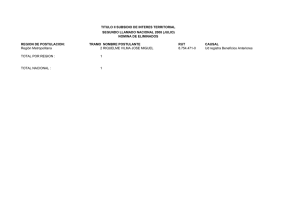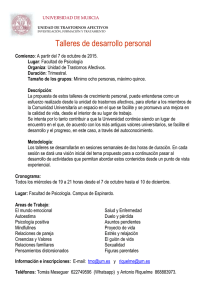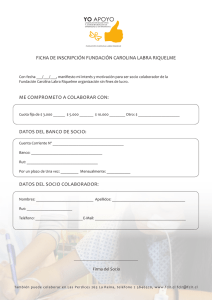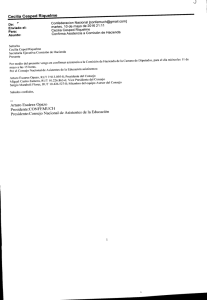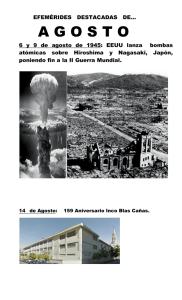EL ÚLTIMO DE ESTOS ÚLTIMOS Por Eduardo Sacheri Nota
Anuncio
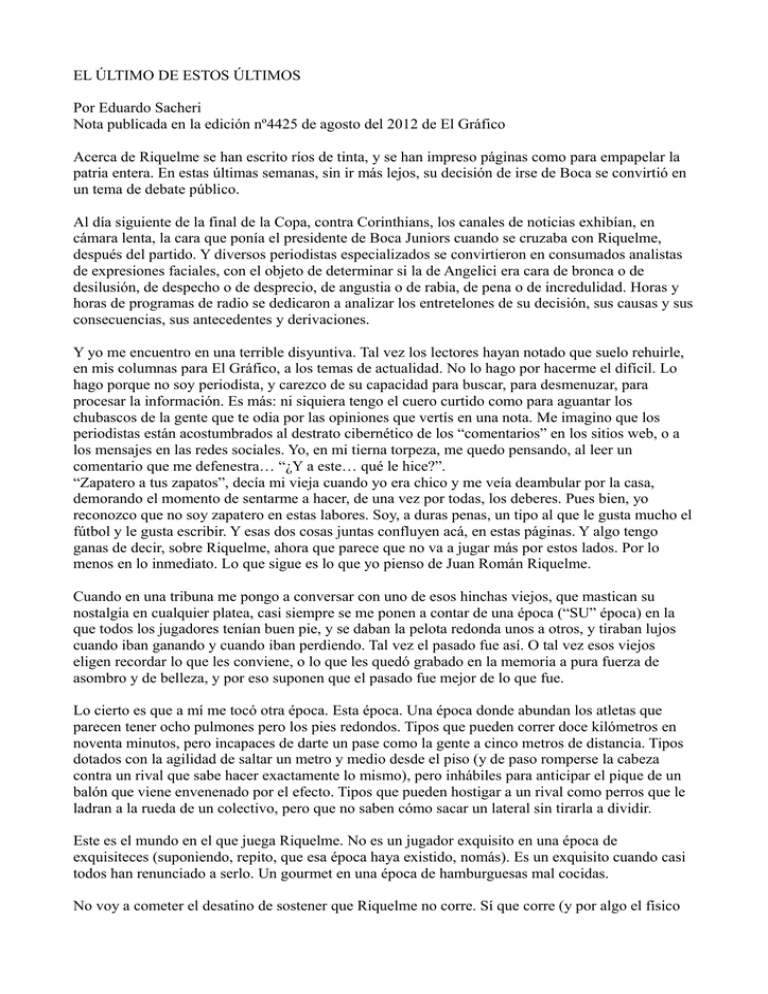
EL ÚLTIMO DE ESTOS ÚLTIMOS Por Eduardo Sacheri Nota publicada en la edición nº4425 de agosto del 2012 de El Gráfico Acerca de Riquelme se han escrito ríos de tinta, y se han impreso páginas como para empapelar la patria entera. En estas últimas semanas, sin ir más lejos, su decisión de irse de Boca se convirtió en un tema de debate público. Al día siguiente de la final de la Copa, contra Corinthians, los canales de noticias exhibían, en cámara lenta, la cara que ponía el presidente de Boca Juniors cuando se cruzaba con Riquelme, después del partido. Y diversos periodistas especializados se convirtieron en consumados analistas de expresiones faciales, con el objeto de determinar si la de Angelici era cara de bronca o de desilusión, de despecho o de desprecio, de angustia o de rabia, de pena o de incredulidad. Horas y horas de programas de radio se dedicaron a analizar los entretelones de su decisión, sus causas y sus consecuencias, sus antecedentes y derivaciones. Y yo me encuentro en una terrible disyuntiva. Tal vez los lectores hayan notado que suelo rehuirle, en mis columnas para El Gráfico, a los temas de actualidad. No lo hago por hacerme el difícil. Lo hago porque no soy periodista, y carezco de su capacidad para buscar, para desmenuzar, para procesar la información. Es más: ni siquiera tengo el cuero curtido como para aguantar los chubascos de la gente que te odia por las opiniones que vertís en una nota. Me imagino que los periodistas están acostumbrados al destrato cibernético de los “comentarios” en los sitios web, o a los mensajes en las redes sociales. Yo, en mi tierna torpeza, me quedo pensando, al leer un comentario que me defenestra… “¿Y a este… qué le hice?”. “Zapatero a tus zapatos”, decía mi vieja cuando yo era chico y me veía deambular por la casa, demorando el momento de sentarme a hacer, de una vez por todas, los deberes. Pues bien, yo reconozco que no soy zapatero en estas labores. Soy, a duras penas, un tipo al que le gusta mucho el fútbol y le gusta escribir. Y esas dos cosas juntas confluyen acá, en estas páginas. Y algo tengo ganas de decir, sobre Riquelme, ahora que parece que no va a jugar más por estos lados. Por lo menos en lo inmediato. Lo que sigue es lo que yo pienso de Juan Román Riquelme. Cuando en una tribuna me pongo a conversar con uno de esos hinchas viejos, que mastican su nostalgia en cualquier platea, casi siempre se me ponen a contar de una época (“SU” época) en la que todos los jugadores tenían buen pie, y se daban la pelota redonda unos a otros, y tiraban lujos cuando iban ganando y cuando iban perdiendo. Tal vez el pasado fue así. O tal vez esos viejos eligen recordar lo que les conviene, o lo que les quedó grabado en la memoria a pura fuerza de asombro y de belleza, y por eso suponen que el pasado fue mejor de lo que fue. Lo cierto es que a mí me tocó otra época. Esta época. Una época donde abundan los atletas que parecen tener ocho pulmones pero los pies redondos. Tipos que pueden correr doce kilómetros en noventa minutos, pero incapaces de darte un pase como la gente a cinco metros de distancia. Tipos dotados con la agilidad de saltar un metro y medio desde el piso (y de paso romperse la cabeza contra un rival que sabe hacer exactamente lo mismo), pero inhábiles para anticipar el pique de un balón que viene envenenado por el efecto. Tipos que pueden hostigar a un rival como perros que le ladran a la rueda de un colectivo, pero que no saben cómo sacar un lateral sin tirarla a dividir. Este es el mundo en el que juega Riquelme. No es un jugador exquisito en una época de exquisiteces (suponiendo, repito, que esa época haya existido, nomás). Es un exquisito cuando casi todos han renunciado a serlo. Un gourmet en una época de hamburguesas mal cocidas. No voy a cometer el desatino de sostener que Riquelme no corre. Sí que corre (y por algo el físico le viene pasando las facturas que le viene pasando). Es posible, empero, que corra un poco menos que esos atletas de pies chúcaros. Y suceda que Riquelme sabe tanto, pero tanto, con la pelota y sin ella, que usa el tiempo y la velocidad ajena para lo que necesita. No importa el pase de morondanga que le entregue un compañero. Riquelme sabe recibir, domesticar ese balón, y poner el cuerpo. Para Riquelme poner el cuerpo no es ir al choque, como dos energúmenos, a ver cuál termina con más puntos de sutura. Poner el cuerpo es ubicar la pierna, y la cadera, y el trasero, y la espalda, entre el rival y la pelota. Y mientras el rival gira como un trompo para encontrar un resquicio, mover apenas el cuerpo, y zarandear apenas el balón, para que su posición se mantenga inexpugnable. Y mientras hace eso, con la displicencia y el automatismo de quien espanta moscas, Riquelme observa y piensa. Sabe tanto con la pelota que no necesita mirarla. Y entonces puede observar al resto. A sus compañeros y a sus rivales. A los sitios de la cancha en los que están y en los que van a estar dentro de cinco, dentro de seis, dentro de siete segundos, cuando Riquelme considere que es el momento y el lugar exactos para que la cosa siga. Y ahí viene la otra parte de la magia de Riquelme. Mi suegro, además de tenista, era un excelente jugador de ajedrez. Lo que más me llamaba la atención –cuando me destrozaba en una partida- era que el tipo se anticipaba dos, tres, cuatro movidas para decidir sus acciones. Yo, que a duras penas podía tomar una cabal dimensión del tablero tal como estaba en el momento, me enfrentaba a alguien que sabía lo que iba a suceder y lo que no. Un bombardero B-52 (él) contra un carrito de rulemanes (yo). Pues bien, Riquelme, y los jugadores que son como Riquelme, juegan así. Sabiendo no solo lo que pasa, sino lo que está a punto de pasar. Más de una vez le escuché decir a Alejandro Dolina –uno de los tipos más lúcidos que andan por ahí, si se me permite- que los hombres merecen ser juzgados por sus mejores obras, no por las más mediocres. Me parece un principio absolutamente digno. Nuestras vidas, las de todos, la de Riquelme, la de cualquiera, están llenas de actos diversos. Reprobables, dignos, rutinarios, lamentables, especiales, bellos, insípidos, despreciables. Si voy a recordar a alguien… ¿qué me cuesta detenerme, sobre todo, en lo mejor que hizo? Yo no puedo meterme a describir, ni mucho menos a juzgar, qué motivos tiene Riquelme para proceder como lo hace. Ni puedo decir si hace bien, o hace mal. No soy quién para detenerme a juzgar si fue un tipo conflictivo o armonioso, amarrete o generoso, materialista o bohemio. Si a duras penas uno conoce a las personas con las que convive... ¿Qué puedo yo saber del modo de ser de alguien a quien solo vi a través de una pantalla de televisión, o a setenta metros de distancia y desde una tribuna? Mucho menos puedo anticipar lo que será de la vida de Riquelme en el futuro. Lo único que puedo rescatar es esto: que Riquelme hizo de este juego del fútbol, que a mí me gusta tanto, algo más lindo que lo que habría sido si Riquelme no hubiera jugado. Y habiendo, en el fútbol y afuera del fútbol, tanta gente dispuesta a generar y reproducir mugre y fealdad –basta con mirar un rato de tele, por ejemplo-, yo me quedo con eso. Creo que existen dos clases de grandes jugadores. Los que te provocan asombro porque nunca hacen lo que uno supone que van a hacer. Y los que te provocan asombro porque, aunque hagan lo que uno supone que van a hacer, no hay manera de impedírselo. Y Juan Román Riquelme es de estos últimos. Tal vez –ojalá que no-, el último de estos últimos.