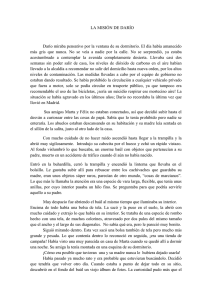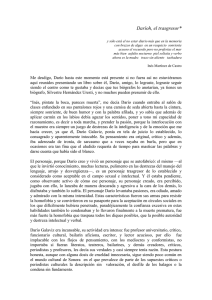Darío y sus pasiones conjuntadas Miguel Escobar Valdez*
Anuncio
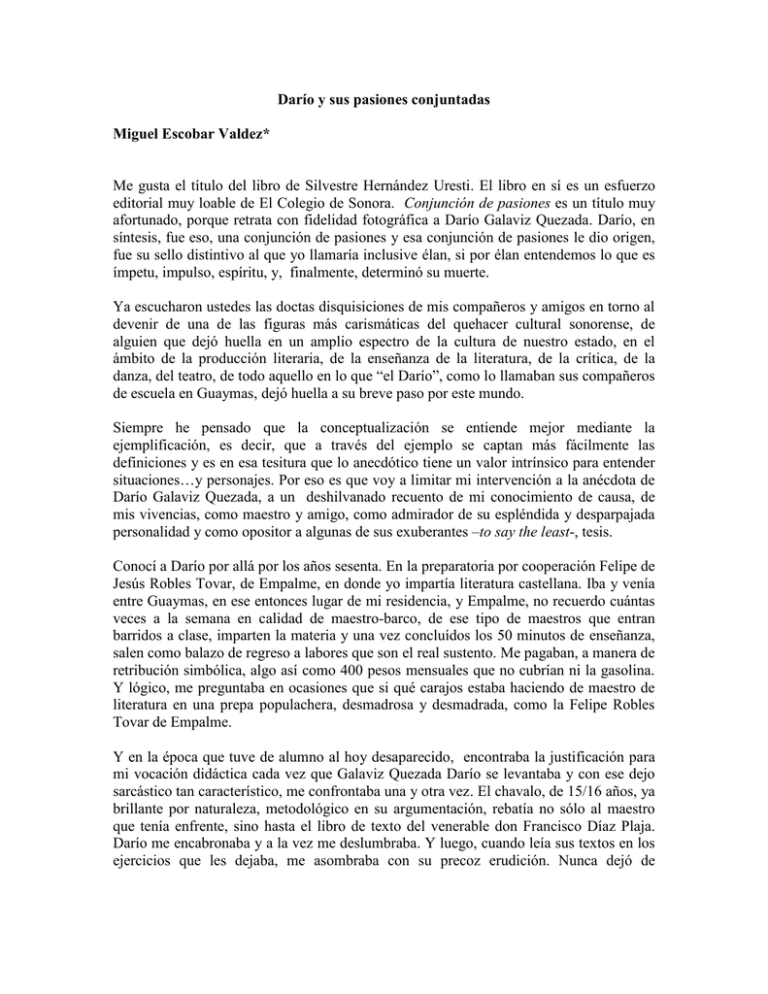
Darío y sus pasiones conjuntadas Miguel Escobar Valdez* Me gusta el título del libro de Silvestre Hernández Uresti. El libro en sí es un esfuerzo editorial muy loable de El Colegio de Sonora. Conjunción de pasiones es un título muy afortunado, porque retrata con fidelidad fotográfica a Darío Galaviz Quezada. Darío, en síntesis, fue eso, una conjunción de pasiones y esa conjunción de pasiones le dio origen, fue su sello distintivo al que yo llamaría inclusive élan, si por élan entendemos lo que es ímpetu, impulso, espíritu, y, finalmente, determinó su muerte. Ya escucharon ustedes las doctas disquisiciones de mis compañeros y amigos en torno al devenir de una de las figuras más carismáticas del quehacer cultural sonorense, de alguien que dejó huella en un amplio espectro de la cultura de nuestro estado, en el ámbito de la producción literaria, de la enseñanza de la literatura, de la crítica, de la danza, del teatro, de todo aquello en lo que “el Darío”, como lo llamaban sus compañeros de escuela en Guaymas, dejó huella a su breve paso por este mundo. Siempre he pensado que la conceptualización se entiende mejor mediante la ejemplificación, es decir, que a través del ejemplo se captan más fácilmente las definiciones y es en esa tesitura que lo anecdótico tiene un valor intrínsico para entender situaciones…y personajes. Por eso es que voy a limitar mi intervención a la anécdota de Darío Galaviz Quezada, a un deshilvanado recuento de mi conocimiento de causa, de mis vivencias, como maestro y amigo, como admirador de su espléndida y desparpajada personalidad y como opositor a algunas de sus exuberantes –to say the least-, tesis. Conocí a Darío por allá por los años sesenta. En la preparatoria por cooperación Felipe de Jesús Robles Tovar, de Empalme, en donde yo impartía literatura castellana. Iba y venía entre Guaymas, en ese entonces lugar de mi residencia, y Empalme, no recuerdo cuántas veces a la semana en calidad de maestro-barco, de ese tipo de maestros que entran barridos a clase, imparten la materia y una vez concluídos los 50 minutos de enseñanza, salen como balazo de regreso a labores que son el real sustento. Me pagaban, a manera de retribución simbólica, algo así como 400 pesos mensuales que no cubrían ni la gasolina. Y lógico, me preguntaba en ocasiones que si qué carajos estaba haciendo de maestro de literatura en una prepa populachera, desmadrosa y desmadrada, como la Felipe Robles Tovar de Empalme. Y en la época que tuve de alumno al hoy desaparecido, encontraba la justificación para mi vocación didáctica cada vez que Galaviz Quezada Darío se levantaba y con ese dejo sarcástico tan característico, me confrontaba una y otra vez. El chavalo, de 15/16 años, ya brillante por naturaleza, metodológico en su argumentación, rebatía no sólo al maestro que tenía enfrente, sino hasta el libro de texto del venerable don Francisco Díaz Plaja. Darío me encabronaba y a la vez me deslumbraba. Y luego, cuando leía sus textos en los ejercicios que les dejaba, me asombraba con su precoz erudición. Nunca dejó de sorprenderme el rigorismo de sus planteamientos. Muy locochón en la forma externa, pero muy racional y metódico en el fondo. Era entonces, con los daríos de este mundo, que no son muchos, cuando encontraba sentido a mi fugaz paso por el aula. Supongo que muchos maestros, aquí hay varios, todos muy ilustrados, han sentido lo mismo cuando en esa masa informe de alumnos que desborda un salón de clases, topan con el fulgor en la mirada de uno o dos de ellos; cuando tropiezan con alguno de esos estudiantes que exudan talento, inteligencia y hambre, auténtica hambre, de conocimientos. De esos era Darío Galaviz. Se fue Darío de Guaymas y en Hermosillo, como estudiante, como docente, como hombre de letras y vasta cultura, floreció y se encontró a sí mismo, en todos los órdenes. Se convirtió no sólo en el arbiter elegantiarum de la capital del estado -todavía se recuerdan sus espectaculares atuendos-, también pasó a ser el referente obligado en materia de oficio y crítica culturales, crítica la cual ejercía cáusticamente, acerbamente, dejando estrías e hilillos de sangre en pieles ajenas. Regodeándose en la polémica y la bronca intelectual, gozaba de las indignaciones y apoplejías que provocaba. Pero lo cáustico nunca obliteró su calidad humana, su característica de Amigo, con mayúscula. En mi caso particular, mi escueta producción literaria la rebotaba en el paisano. Aun recuerdo cuando me dijo con ese tono displicente que lo caracterizaba, después de haber leído uno de mis textos, que yo debía escribir para “lectores avezados”, cuando le contesté que en lo particular quería ser leído por todo mundo, la chacha de la casa incluida, provoqué su santa indignación. Que bien que también se presente Conjunción de pasiones en Guaymas. Es de estricta justicia por ser éste el solar nativo y el punto de partida de la brillante cuanto fugaz trayectoria de Darío Galaviz, así como su particular Gólgota. Lástima grande que este reconocimiento –porque eso es lo que es el libro de Hernández Uresti, un reconocimiento- se le rinda póstumamente. Darío tuvo la atingencia y visión de promover un homenaje en vida a don Edmundo Valadés, otro distinguido guaymense a quien nuestra máxima casa de estudios otorgó el doctorado Honoris Causa. Hago alusión a las alusiones que de Ramón Galaviz, padre de Darío, hace el autor de la obra. Habría que entender que Ramón, también amigo mío, fue producto de su época, de una prevaleciente idiosincrasia en torno a preferencias sexuales. El approach, el acercamiento en esos años a la homosexualidad era de absoluto repudio, de penoso estigma cuando en el entorno familiar se daban casos de estilos de vida homosexuales o lesbianos. Más aún cuando en casos como el de Darío había un desafiante exhibicionismo de su proclividad en materia de sexo. Darío proclamaba orgullosamente su condición de gay . Para un espíritu desinhibido, carente de ataduras mentales o morales, peleado a muerte con los convencionalismos, el clóset era inadmisible. Quizás las únicas dos observaciones que yo haría del espléndido trabajo de Silvestre Hernández Uresti serían, primero: el sobredimensionamiento que el autor hace del homosexualismo de Darío, preferencia a la que casi convierte en el leitmotiv de su obra. No deja de tener razón el autor en cuanto a que las proclividades de Darío marcaron su vida, su accionar cultural y finalmente su muerrte. El tópico pudo ser abordado como una cuestión de específicas preferencias sexuales de un talentoso ser humano que siguió los pasos de otros talentosos seres humanos como Oscar Wilde, Truman Capote, Salvador Novo, Emilio Carballido, George Sand y un largo etcétera. Y hasta ahí las cosas. Y lo segundo: Hernández Uresti no hace alusión al hecho de que con toda su brillantez y sus dotes de culturero, con toda su erudición y méritos académicos, pese a ser el referente en cuanto a crítica de arte, Darío no fue un creador en el estricto sentido del concepto. No produjo gran cosa en materia de narrativa, poesía, ensayo, crónica. O por lo menos su producción en dichas manifestaciones literarias es, en el mejor de los casos, escueta. Y eso hay que consignarlo. Eso sí, Darío fue un provocateur en cuanto a la crítica literaria. Enemigo mortal de lo insustancial, del alambicamiento, de lo solemne y lo convencional, hizo cera y pabilo de sus oponentes en cuanto a crítica literaria, de teatro y de danza en célebres agarrones que aún se recuerdan. Siempre hay dos caras de la moneda. En el caso de Darío destacaba su irreverencia, su egocentrismo, la desfachatez y, algún dejo de insolencia. Hay por ahí una obrita perdida de un poco recordado autor de novela negra, Chester Himes, en la que uno de los personajes se levanta, se despereza y asomándose a la ventana abierta, iluminado por el sol radiante y aspirando el aire primaveral, exclama, contento consigo mismo: It´s good to be alive. Yo creo que Darío se decía a sí mismo todos los días: ¡Qué bueno es estar vivo!. Y por la otra cara de la moneda está el Darío incongruente con su forma externa, el tipo riguroso, laborioso, metódico, disciplinado, el martinete que siempre sacaba la chamba, formal a morir con la responsabilidad contraída pese a las parrandas, a las camisas multicolores, a los colgajes y al sombrero rojo. Que pena que se haya ido tan pronto. Concluyo estas desordenadas remembranzas con la lectura de un par de estrofas del poema intitulado “A Darío”, original de mi amiga Inés Martínez de Castro: En el atrio del deseo tu cuerpo resplandece blanco anónimo mecido por una amarga resaca desde el puerto ruidos como metal se funden en la tarde húmedos barcos fantasmas desfilan por el malecón juguetes bélicos diluidos por la niebla a ti no te importaba en apariencia te conocí cascabel de serias liviandades festivo ahora estás silente sin lengua ni pupilas atado con mil anclas ido ausente de la luz de tus dientes pequeñísimos Aquí al vacío susurra la ventisca de febrero revuelve desechos del carnaval los entremezcla con la ceniza del miércoles arrasa aromas de sudor cerveza semen se percibe un perfume acre y los huecos en el lugar de tus ojos de halcón risita de animal burlesco que se caza a sí mismo carcajada frente a los héroes Sólo está el no estar diario más que en la memoria con brazos de algas en un resquicio sonriente acuoso el recuerdo pero no preferías el mar más bien asfalto nocturno piel solícita y verbo ahora es la mudez trazo sin aliento tachadura *Consul mexicano en Yuma, Arizona.