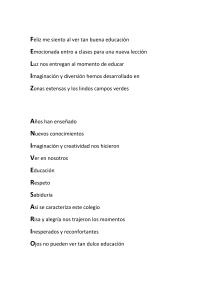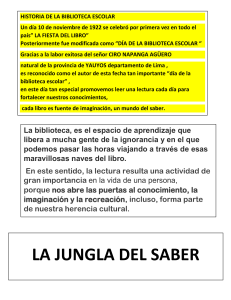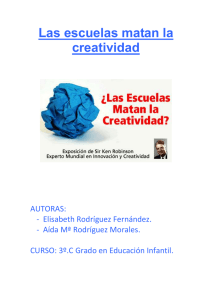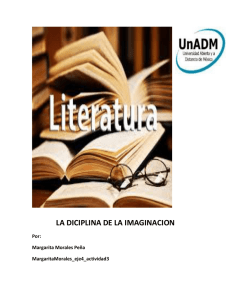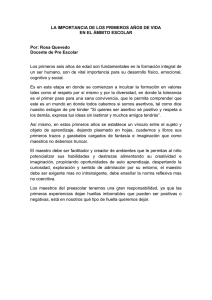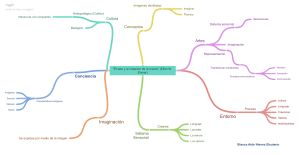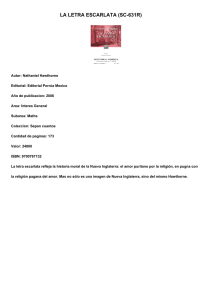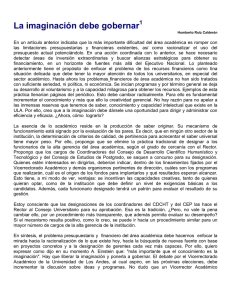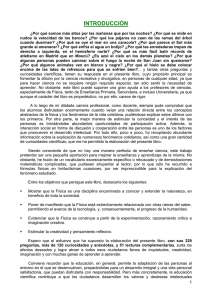HAWTHORNE Y LAS OBRAS DE IMAGINACIÓN Por debajo de las
Anuncio
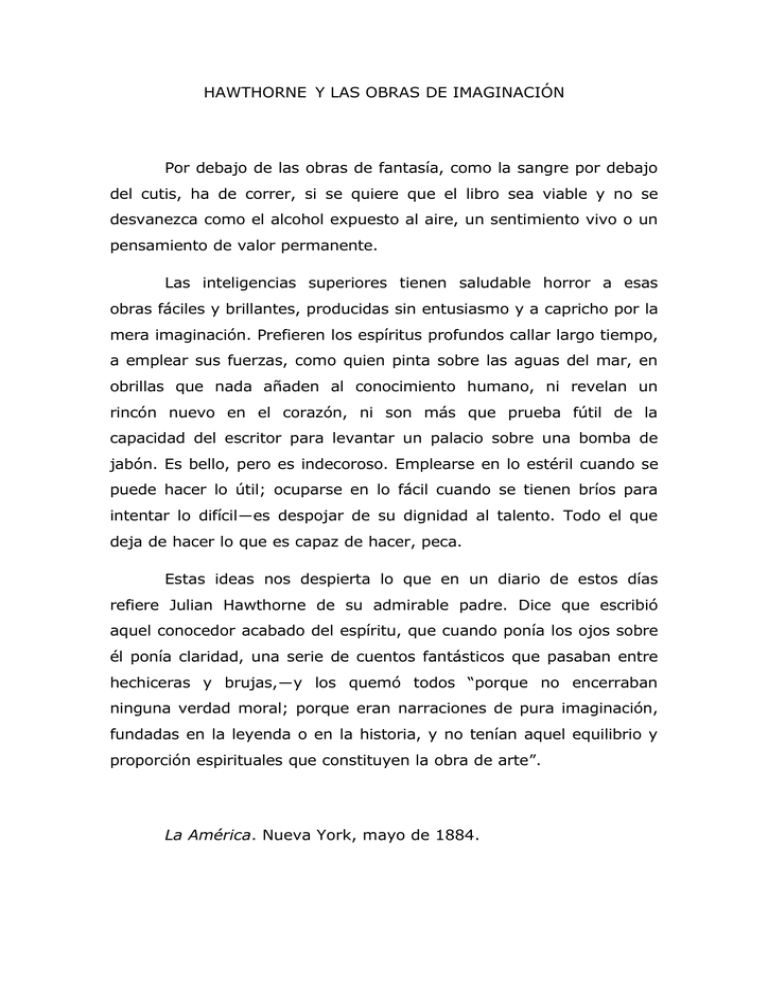
HAWTHORNE Y LAS OBRAS DE IMAGINACIÓN Por debajo de las obras de fantasía, como la sangre por debajo del cutis, ha de correr, si se quiere que el libro sea viable y no se desvanezca como el alcohol expuesto al aire, un sentimiento vivo o un pensamiento de valor permanente. Las inteligencias superiores tienen saludable horror a esas obras fáciles y brillantes, producidas sin entusiasmo y a capricho por la mera imaginación. Prefieren los espíritus profundos callar largo tiempo, a emplear sus fuerzas, como quien pinta sobre las aguas del mar, en obrillas que nada añaden al conocimiento humano, ni revelan un rincón nuevo en el corazón, ni son más que prueba fútil de la capacidad del escritor para levantar un palacio sobre una bomba de jabón. Es bello, pero es indecoroso. Emplearse en lo estéril cuando se puede hacer lo útil; ocuparse en lo fácil cuando se tienen bríos para intentar lo difícil―es despojar de su dignidad al talento. Todo el que deja de hacer lo que es capaz de hacer, peca. Estas ideas nos despierta lo que en un diario de estos días refiere Julian Hawthorne de su admirable padre. Dice que escribió aquel conocedor acabado del espíritu, que cuando ponía los ojos sobre él ponía claridad, una serie de cuentos fantásticos que pasaban entre hechiceras y brujas,―y los quemó todos “porque no encerraban ninguna verdad moral; porque eran narraciones de pura imaginación, fundadas en la leyenda o en la historia, y no tenían aquel equilibrio y proporción espirituales que constituyen la obra de arte”. La América. Nueva York, mayo de 1884.