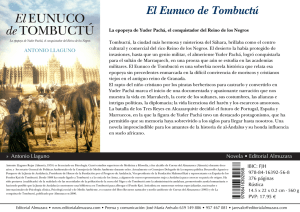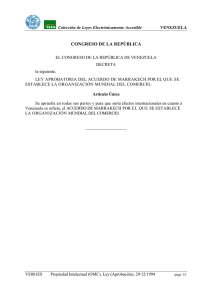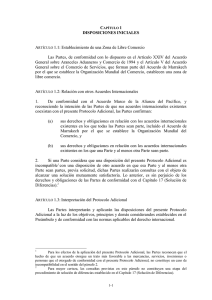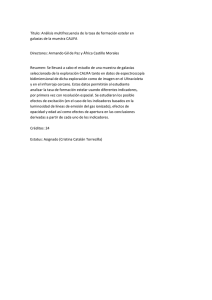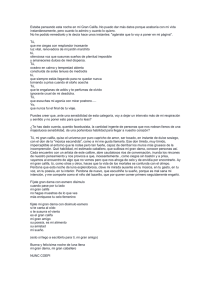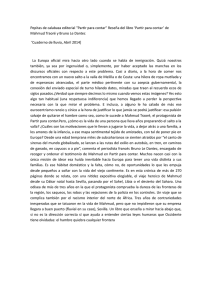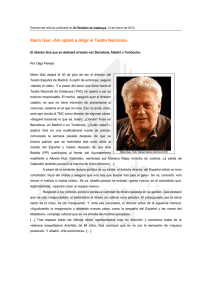las españas perdidas - Universidad de Granada
Anuncio
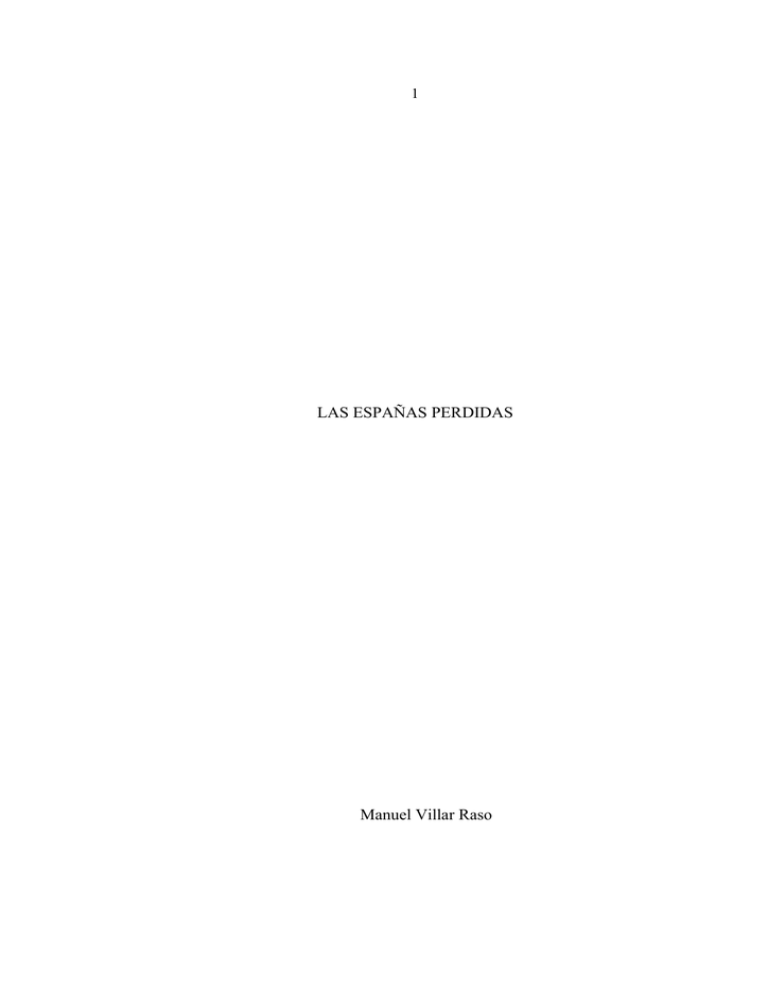
1 LAS ESPAÑAS PERDIDAS Manuel Villar Raso 2 A David; Mani, Eloy y Piluca 3 PRÓLOGO A la expulsión de los judíos, a finales del XV, siguió escalonadamente en el XVI y XVII la gran expulsión morisca, “una de las tragedias más tristes de la historia de la humanidad”, en boca de Richelieu, y que más leyenda negra ha movido en contra nuestra. En conjunto, entre quinientas mil y un millón de personas, hombres, mujeres y niños, desde la más tierna infancia a la vejez (según Domínguez Ortiz y Charles Lea respectivamente), fueron expulsados o asesinados salvajemente bajo la acusación de herejía o de traición al estado, sin que surgieran voces de clemencia en su favor y sin que jamás en nuestra azarosa historia se hubiera hecho desde el poder el trabajo de la muerte con mayor eficacia. Cada individuo buscó en ese gigantesco holocausto la salvación donde pudo: en Marruecos, Argelia, Túnez, Holanda o Inglaterra, y los que se ocultaron en sus casas, con la esperanza de escapar a las detenciones, fueron masacrados. En mi juventud, todo lo conectado con este triste suceso se arropaba en necesidades histórica o era envuelto en el misterio, y nunca hubiera suscitado mi curiosidad de no haberme encontrado, casi por azar, con la historia, la leyenda y el mito de uno de esos expatriados, tan inmisericordemente, y que mejor encarnó en su persona las circunstancias más atroces de la crueldad de la época. Sucedió un verano en Marrakech, mientras vagabundeaba por la gran plaza de la Yemaa el-Fnaa, observando las masas desocupadas de gentes que se movían alrededor de los juglares, músicos y encantadores de serpientes. Me llamó la atención uno de los cuentistas, de edad avanzada y tal vez ciego, que ocultaba los ojos tras unas gafas negras, y que agrupaba una masa compacta a su alrededor. Presté atención 4 y cantaba una casida, que luego descubriría en el Durrat al-Hiyal y cuyo autor era Ali al-Zamuri, relativa a uno de sus héroes nacionales de nombre Yuder o Yawdar, conquistador del Sudán o tierra de los negros, en el año 999 de la hégira (1591). En ella se felicitaba al califa al-Mansur por esta célebre conquista: Albricias por esta victoria bendita que huele como el almizcle, Oh al-Mansur, sorpréndete por el regalo. Tu bandera verde publica la victoria. La victoria os acogió con la mano diestra y por eso eres Tú victorioso entre todas las gentes de la tierra.. Los camareros del hotel que, como la mayoría de los chiquillos, se habían criado en las calles, conocían la historia y me aclararon que el tal Yuder era español, que había cruzado el Sahara con cuatro mil andaluces, la mayoría del reino de Granada, perdiendo en la travesía un tercio de sus hombres, pero alcanzando el Sudán – entonces un vasto imperio – y venciendo allí a un ejército veinte veces superior. A mi regreso a Granada, investigué en la biblioteca de Estudios Árabes y el nombre de Yuder existía, aunque apenas unas referencias escuetas en Julio Caro Baroja y en García Gómez, en las que se decía que el tal Yuder era natural de Cuevas del Almanzora, de pequeña talla y ojos azules. Algún tiempo después, encontrándome en los Estados Unidos, volví a investigar en la biblioteca de la Universidad de Penn y los textos comenzaron a amontonarse sobre mi mesa. Por la gesta de Yuder, elche y renegado, no sólo se habían interesado franceses y árabes, sino que existían documentos de espías ingleses que le relataban a Isabel I las inmensas riquezas que por su medio llegaban a Marrakech, que le servirían para construir el palacio El Bedi, instándole a aliarse con Al-Mansur en contra de Felipe II, por ser aquel monarca uno de los reyes más ricos de la tierra. Inesperadamente descubrí el relato anónimo de un monje, tal vez jesuita o cura embajador de Felipe II en aquella corte, que contaba la conquista y, lo que es más sorprendente y de un valor inapreciable – ignorado por los investigadores el diario de campaña del mismo Yuder, narrando la travesía del Gran Desierto, escrito en un castellano excelente aunque tortuoso por la cantidad de palabras arabizadas que en él aparecen. Dejé al punto lo que estaba haciendo y me puse a dar forma al relato del Conquistador Desconocido y varón gigante de nuestra historia, que llegó a conseguir para sí, y para los españoles desterrados que lo acompañaban, nada menos 5 que un imperio. Y ésta es su historia, a la que deseo mejor suerte que a su autor, escrita con licencia de estilo y lenguaje que el lector, amante de la fidelidad histórica, sabrá perdonar. Resta contar que, una vez aparecida la primera edición de este libro en Editoriales Andaluzas Unidas, hoy desaparecida, descubrí un artículo de Ortega y Gasset, publicado en El Sol en 1924 con el título: “Las ideas de León Frobenius”, donde nos cuenta los avatares de esta gesta y la batalla de Tondibi, para Ortega: La más grande que nuestra raza ha logrado del otro lado del Estrecho, finalizando con las siguientes palabras: ¿Por qué, por qué no hemos ido a visitar a estos Ruma del Níger, nuestros nobles parientes? EL GRAN VIAJE Marrakech CORDILLERA DEL ATLAS Lektawa RÍO DRA Tindouf EL GLAB Teghaza Taodeni EL-YUF In Ethay Araouan RÍO NÍGER Karabara Tondibi Kabara 6 GAO TOMBUCTÚ Primera parte CUEVAS DEL ALMANZORA UN PAÍS, UNA FAMILIA, UNA TIERRA, UNA RELIGIÓN 7 No viviré hasta que no Encuentre mi país Yuder Pachá Abril de 1570 Domingo de Ramos Tío Hierónimo llegó a Granada montado en la yegua blanca de mi padre. No había parado a descansar un solo instante en todo el viaje y el reumatismo le atenazaba los riñones y las piernas. Se apeó al divisar las primeras casas y se tumbó en la hierba con los ojos en las estrellas mientras la yegua pacía. En otros tiempos, ¡que el Altísimo mantenga vivo el recuerdo de nuestra memoria!, hubiera entrado en la ciudad, no importa la hora, pero hoy las casas eran piedra sobre piedra, las almas se habían vuelto granito, y ni siquiera los amigos de la familia, que seguían siendo muchos, hubieran escuchado sus golpes. Dios estaba en lo alto. Se veían luceros como puños que casi lo incendiaban de tan próximos, ¡qué hermoso era su mundo!; pero se había olvidado de la tierra y ni siquiera le mandaba el rocío, avergonzado sin duda de su mezquindad. Escuchó los primeros gallos y luego oyó disparos de arcabuz, sueltos y espaciados, que silenciaron a los gallos. “Es una maldición”, pensó. “Mis ojos han visto agonizar ciudades y caer imperios. Granada ya no es el paraíso. Antes lo era. Hubo un tiempo 8 en el que mandaba nuestra gente en esta tierra, pero se movió la rueda y se apoderaron de ella los cristianos. Los limoneros y naranjos florecían con exquisita fragancia. Las lluvias caían mansas y empapaban la tierra y nunca se oyó decir que le faltara agua. Los árboles se movían a su tiempo y hora y la hierba renacían en primavera. ¡Dios Todopoderoso, qué plaga nos has mandado! Hoy ni los animales hambrientos se la comen”, pensó con amargura al ver a la yegua con la cabeza levantada, “porque en cuanto aparece el sol la agosta y quema de raíz. Y así con los hombres que nunca como ahora han menospreciado tanto sus vidas”. Volvió a oír disparos. “Algo pasa”, y se levantó gruñendo y maldiciéndose. La luz inundaba los tejados sacando a la ciudad de las sombras. “Cristo resucita”, le dijo a la yegua cogiéndola del ramal, “y hoy tenemos mucho que hacer. Va a ser un gran día y espero que no te avergüences de lo que veas o me oigas decir. Un grito desgarrador, que salía del corazón de cada casa y que volaba de puerta en puerta, estremeció la Vega, Guadix, el Almanzora, Las Alpujarras, el valle de Lecrín y las hoyas de las sierras que rodean la ciudad. ¡«Se llevan a nuestros hombres de las iglesias!”. Las mujeres que habían ido a los oficios con sus maridos se aferraban a ellos y mordían y arañaban a los soldados. Las que se habían quedado en casa les decían adiós desde las puertas de las tejedurías, desde las vallas de las huertas o los seguían a distancia gritando. Había llegado la hora. “¡Dios tenga misericordia de nosotros!” Los cristianos querían toda la tierra para ellos y los echaban de su ciudad, de sus tierras y de sus casas. La expulsión del Albaicín meses atrás dejaba al descubierto la decisión real, pero no habían querido verla. El alma se aferra a la tierra, al aire, a las cosas familiares que ama más que al oro, a las parras de la huerta, al pozo, al banco de la plaza, donde los viejos matan silenciosos el tedio del día y los jóvenes comentan la jornada al caer la tarde, y no habían querido verla. Desde la caída de la ciudad, un siglo atrás, su vida había sido una batalla continua con la esclavitud y la muerte. Los crímenes eran diarios y no había pueblo que no contara sus muertos por decenas. Dios lo había querido. Les había mandado esta maldición en castigo por permitir que se corrompieran sus costumbres e ideas, 9 “¡que El nos guíe hacia lo que ahora es mejor para nosotros para que un día no nos pida cuentas por ello!”, y durante ese tiempo habían aprendido la mentalidad de los esclavos. El clero les urgía a cambiar de hábitos, el ejército los acosaba a impuestos, nunca suficientes, el odio estaba dentro de ellos y no habían encontrado otra salida que la violencia. No podía extrañarles la expulsión aunque les sorprendiera lo súbito y repentino de ella, sin tiempo para salvar sus casas y haciendas. Meses antes, sus jóvenes se habían rebelado y con el turbante en la cabeza se habían ocultado en las montañas, donde operaban los monfíes, o se habían barricado en los pueblos y hoy, aunque sus gritos seguían sonando por valles y colinas, todos estaban muertos o en galeras y sólo quedaban los viejos. “No gritéis ni maldigáis”, les decían éstos a sus mujeres, “Dios el Único y Todopoderoso así lo quiere y no somos sino de Dios”. Las mujeres seguían gritando y maldiciendo. Desde cada pueblo, Alhendín, Pinos del Valle, Cuevas, Almería y Granada se formaron largas caravanas silenciosas, flanqueadas por soldados a pie o a caballo, que tomaron distintas rutas: Córdoba, Extremadura, León, Burgos. “Tal vez el Señor nos prepara tierras fértiles, con agua, árboles y pájaros, no temáis. El Islam no quedará extirpado de esta tierra mientras tengamos fuerza y aliento. ¡Sólo Dios es poderoso y no ama a los arrogantes!”. Estaban tan acostumbrados a cultivar eriales y a convertir las laderas de las montañas en bancales, que es lo que les había quedado desde la conquista, a vivir en casas de adobe y paja y a soñar en lejanos oasis, más allá del mar, que sus mayores llamaban el Paraíso, que les reprochaban sus quejas, «¿por qué gritáis? Dios el Todopoderoso está con nosotros y sólo El es Grande». Y empezaron a recitar versos del Libro de Dios y a cantar, lentamente en un principio, a levantar tímidamente el cuello y a abrir los ojos hinchados, hasta que el canto se convirtió en un clamor que ascendió a histeria colectiva y todos gritaban y se tiraban por los suelos bajo el dolor de los culatazos, “¿qué pecado hemos cometido?, ¿no es la tierra suficientemente grande para todos?”. Las mujeres hacía tiempo que habían dejado sus almalafas, ajorcas y telas blancas, mostrando al desnudo sus rostros como si se tratara de esclavas, los hombres sus yalaganes y turbantes y todos iban a la iglesia, ayunaban en cuaresma y confesaban, sin otro pensamiento que la tierra de sus mayores, el trigo, la avena, el mijo, el aceite y las pasas con que alimentarse. No fabricaban armas ni tenían jóvenes para empuñarlas y las cimitarras que guardaban en los desvanes habían pasado de moda en favor de armas más mortíferas en manos cristianas. La vida se estaba haciendo demasiado complicada y ni siquiera les permitían cantar en su lengua. Bebían vino en las tabernas, rompían el ayuno, comulgaban los domingos, siguiendo las directrices que les ordenaban desarraigarse, hablaban aljamía o lo intentaban, se instruían en las cosas de la fe católica con los padres misioneros, adoraban las estatuas, habían dejado de vender sus bienes, oro, plata, joyas, sedas, bestias, llevaban en los sombreros la media luna de paño azul, del tamaño de media naranja, conforme les tenían mandado, “¿qué pecado hemos cometido?”, habían entregado los alfanjes, no trabajaban los días de fiesta cristianos y al pasar el sacramento se arrodillaban, tenían fosar común con los infieles aún siendo en la mayor parte más pueblo que ellos, vivían como ellos y con ellos habían luchado en las guerras comuneras, del lado de su Majestad -tío Hierónimo calzaba todavía las botas de soldado -, pagaban impuestos, sufrían azofras y servían al rey y a los señores, ¿ qué pecado habían cometido? En la ciudad, el aguacil hacía una pausa, respiraba y su voz rompía de nuevo el silencio como un trueno: «Oídme bien todos los que no habéis ido a las iglesias». Las puertas entreabiertas se cerraban con suavidad. En las calles, las gentes gritaban, alzaban las manos al cielo y se besaban, “¿no hubiéramos hecho mejor en haber elegido el exilio a la conversión? ¡Granada, ¡Dios la libere pronto!, ya no nos quiere y en ella no habrá para nosotros ni aire que respirar ni agua que beber. La calle era un clamor ascendiendo a histeria y, al acabar la voz del aguacil, ladraban los perros y los chiquillos corrían huyendo de los ciudadanos airados que, no satisfechos con la expulsión, gritaban muerte a los perros traidores, blasfemaban, escupían y amenazaban a los soldados que acompañaban al pregonero. Tío Hierónimo dejó la yegua en la fonda y salió a calle Elvira cepillándose con la mano. Lo hacía automáticamente cuando pisaba la acera; luego se acicaló la barba castaña que cubría su afable rostro redondo y se dirigió a la primera iglesia. La ciudad había despertado bruscamente y gargantas tan trabadas como la suya se adentraban en la oscuridad del templo y se echaban agua bendita rápidamente a las cabezas. «Debo hacer mi trabajo y largarme”, se dijo al notar la inquietud de los hombres que como él acudían a presenciar la entrada del Profeta Cristo en Jerusalén, montado en un burro. Los niños del altar llevaban palmas. Los cantores se preparaban en el coro para darle la bienvenida. Olía a incienso y cera, él mismo había comprado una vela a su paso por la Audiencia, pero no la había encendido, sorprendido todavía por las miradas inquietas de los hombres y la penumbra borrosa de las estatuas que entre el humo parecían fantasmas. “Han sustituido el olor del agua de rosas, del áloe y del coriandro por la cera, ¡adónde vamos a parar!, ¿qué va a ser de nosotros?». Volvió la cabeza con disimulo. Todos los asistentes habían notado la presencia de los soldados en la calle, lo veía en sus ojos iluminados por el miedo. ¿Dónde ir? No encontraría una sola alma a la que llamar que le diera un poco de calor. Empezó a repasar nombre por nombre los amigos de la familia y decidió seguir donde estaba. La iglesia era pequeña y entre el humo y el calor de los fieles, que habían venido a darle a Cristo la bienvenida y la abarrotaban, apenas podía respirar. Se levantó sin pensárselo dos veces y, al sentir en las mejillas el vientecillo de la sierra, en el lugar más fresco de la ciudad, se alegró. “¡Que el Dios Altísimo y Único os bendiga!”. Se apoyó en el pretil del Darro y fue entonces cuando sintió los gritos, las puertas y el clamor bronco en las calles. “Algo pasa. Oh, tú que gritas, acude a la oración”. Los musulmanes nunca habían flaqueado tanto como ahora, cuando el silencio y el miedo les oscurecían las mentes, pensó y le hubiera gustado aligerar el corazón con alguien, pero todos los que pasaban desaparecían a gran velocidad en las estrechas callejas contiguas a Plaza Nueva. Anduvo en silencio hacia la medina. Olor a establo y cagarrutas por todas partes, con las tabernas abiertas desde primeras horas, “¿quién me manda venir con tanta prisa?”. Vendedores de buñuelos, de churros, higos secos y de sorbetes de albaricoque, “la atracción de la ciudad, como una bella mujer: La Alhambra, dulce harén, corazón de mis noches, gloria de la dinastía nazarita que construyó el palacio de los palacios y luego tomó la impía decisión de abrir las puertas de la ciudad a su enemigo, ¡Dios castigue a unos y a otros como sólo él sabe hacerlo!”. Se quedó silencioso ante las ruinas de la medina. “Lo están destruyendo todo. Ni las piedras respetan”. La familia había recibido una nueva cédula de la Inquisición, ¡que el Altísimo borre este nombre de todas las memorias!, la tercera en veinte años. Las dos primeras les habían costado 4. 000 ducados y un año de cárcel a tío Gonzalo, nuestro hombre de leyes, licenciado por Salamanca, ahora las tierras no valían un solo maravedí y le habían enviado a él a negociar por ser un hombre sencillo y sin bilis en la sangre. Se paró de pronto y se llevó la mano derecha a la oreja. Percibía el sonido de pasos lejanos, como de un pelotón de hombres en marcha, y contuvo el aliento para oír mejor. También percibía el ladrido de perros ladrando como locos, ¡santo cielo, se hacen acompañar por perros!, de mujeres y niños corriendo. Se le encogió el corazón, tiró la vela al río y echó a andar sin rumbo. Vio a un hombre correr hacia Bibarrambla y le dio vergüenza imitarlo aunque ese fue el impulso del momento; o, más que vergüenza, miedo, pues el miedo le había paralizado y siguió caminando como el que arrastra los pies y trata de alejarse lo más posible del lugar. En San Miguel Bajo, alguien le echó la mano al hombro y, al volverse y confrontar la mirada envenenada de quince o veinte soldados que lo rodeaban, a punto estuvo del desmayo. Sintió que la espina se le endurecía y que el pelo detrás de las orejas se le crispaba. Le preguntaron su nombre y al decirles que se llamaba Cervantes de momento pareció impresionarlos. Le preguntaron de dónde era y al responderles que de Cuevas del Almanzora inmediatamente le ataron las manos a la espalda y de una patada lo lanzaron al grupo de doscientos prisioneros que escoltaban. Bajo el arco Elvira, vio la muchedumbre de varios cientos, tal vez miles, que grupos armados de a pie y a caballo introducían como al ganado en el recinto del Hospital Real y empezó a temblar de rabia. El sudor de la sien le cegaba los ojos, también la ira. “Coraje, amigo”, le dijo a un compañero que como el resto oraba y salmodiaba con los ojos empañados y las rodillas flojas, “refúgiate en Alá y pídele que te conceda paciencia y resignación”. No tenía miedo. Estaba sencillamente avergonzado. Dividían a los prisioneros. A los hombres los echaban a un patio y a las mujeres a otro, tras quitarles los bultos y cestillas que arrojaban junto a la puerta, mientras ellos ocupaban la nave central desde donde los vigilaban a todos. Tragó saliva. Las palabras que le acudían a la garganta le llegaban a los labios con sollozos. La pasión de Cristo golpeaba en vano el corazón de los cristianos y estaba avergonzado. Sus ojos habían visto mucho desde el momento mismo de su nacimiento, pero no lo bastante, y estaba asqueado. Quiso gritar con los prisioneros, por parecerle que había visto todo lo que tenía que ver en su vida, pero el grito no le salió de la garganta. Finalmente se acercó al hombre que los mandaba y que se sentaba en una silla algo encorvado y como fatigado, y le hubiera tirado de la barba y fulminado en vez de hablarle como a un hijo de Dios. - Eh, capitán, explíqueme este misterio. Soy cristiano de nacimiento y llevo en este bolsillo un montón de documentos que lo prueban. Lo miró unos segundos y pudo ver sus dientes, frotados cuidadosamente con hojas de laurel. - Eres cristiano, ¿eh? Pierdes el tiempo, moro, ¿crees acaso que no sabemos distinguir a los nuestros?, ¿de dónde eres? Le dijo a qué había venido a la ciudad y que tenía una entrevista con el mismísimo Deza. - ¿Hablas árabe? - No - le contestó, consciente de que tenía que evitar la más mínima relación con aquella gente si quería salvarse. Le ordenó pronunciar la palabra “niño», “estrella», «señora» y él lo hizo en perfecto acento de Castilla. - ¿Por quién me ha tomado? - ¿Sabes mucho de su religión? - Sé lo elemental, que se casan muchas veces y circuncidan como los judíos a los niños. - ¿Niegas entonces ser moro? - Digo que soy cristiano y que adoro a Cristo y a la Virgen - contestó tratando de mantener la buena impresión que le había producido y procurando no excederse. - ¿Los odias? - Sí -dijo sencillamente. - Los odias, ¿eh?, ¿te gustaría matar a unos cuantos de éstos? Trató de mantener sereno el rostro, ¿y eso qué probaría? - Lárgate. Desaparece de mi vista -le gritó el capitán y él esperó paciente a que le soltaran las manos y entonces lo hizo sin volver la cabeza, caminando rápidamente hacia las afueras donde, solo y en medio del campo, escupió tres veces hacia la ciudad maldiciendo el día en que su padre, por salvar las vidas de sus mujeres e hijos y preservar los bienes de la familia, casas y tierras de labor, había decidido seguir viviendo en el reino de Granada en lugar de elegir el exilio como habían hecho las gentes más piadosas. “¡Malditos cristianos!», exclamó luego a voz en grito, “¿por qué no nos dejáis vivir en paz en nuestras casas? No seguiré en esta tierra un solo día más y desde mañana emplearé todas las energías que el Altísimo disponga prestarme en convencer a los míos para que nos marchemos. ¡Malditos cristianos!”, repitió con la voz enronquecida, “me habéis partido el corazón”. Alzó la vista hacia la gran montaña, de rostro hierático y largas barbas blancas, que flotaba como un dios sobre la ciudad, y luego juntó las manos en un gesto de oración. “Destrúyela”, masculló entre dientes recogiendo en una sola palabra lo que sentía. “Acaba con ellos, castigándola como Tú sabes hacerlo. Al infierno para siempre, que sólo es digna de que la mandes a la Gehena”, añadió doblando el cuerpo hasta tocar el suelo, envuelto en sonoros gemidos. En mi niñez, tío Álvaro, el mayor de los cuatro hermanos de mi padre, era una leyenda en Cuevas por haberle robado cuatro esclavas moras a Juan de Benavides, nuestro primer alcaide cristiano, y de él se decían las cosas más asombrosas, según el estado de ánimo del que hablaba o las vicisitudes por las que atravesaba el pueblo. Yo no llegué a conocerlo pero su nombre se asociaba con Eldorado y en nuestra casa todo había sido en un principio argumentos en favor o en contra de seguirlo, o bien de marchar a Berbería, y lo hubieran seguido de haberles dado el empujoncito final que necesitaban. Porque regresó de las Américas en dos ocasiones. En la primera, repartió oro como si fuera un califa, el pueblo fue una fiesta y los mil quinientos vecinos de la villa se prestaron a seguirlo. Era un hombre de gran fantasía y locuacidad y hablaba de aquellas tierras como si fueran suyas o una porción del cielo que les estaba esperando. “¿Qué hacéis aquí con los brazos cruzados? De verdad, hermanos, que no os entiendo, coméis, bebéis, me escucháis con la boca abierta, os juntáis los viernes en secreto para rezar donde os quejáis de que os humillan y luego os vais a la cama y dormís con vuestras mujeres como si tal cosa, ¿es que no os da vergüenza? Dios no os esperará hasta el día del juicio para pediros cuentas, ¿es que la posibilidad de servirle con libertad no os hierbe la sangre?” De él se decía que había corrido por tierras de Guanaquil con un tal Zanduendo sin recibir nada sustancioso mientras a su alrededor los jefes se engrandecían, expuesto a las fiebres, las picaduras de las serpientes y las flechas, suerte natural de los soldados, pero que cansado de no medrar se había pasado al Perú, donde había hallado una provincia muy rica en oro en la que había hecho fortuna. La verdad es que al pueblo llegó tirando el oro y la plata y que con su ayuda se rescataron muchas tierras embargadas al abuelo en la primera condena de la Inquisición contra la familia. Le preguntaban cómo había hecho tanta fortuna y él respondía socarronamente que lo difícil era ser pobre en aquellas tierras. Le preguntaban por qué había vuelto y les respondía que en ninguna parte se vivía como allí a pesar de las lluvias, los mosquitos, las avispas, las alimañas, que las había de todo tipo y color, y las muchas maledicencias y altercados entre gobernadores y capitanes. “¿Entonces por qué has vuelto?” Volvía a sonreír con socarronería y sus paisanos, que a duras penas ganaban para pagar las fardas, se destapaban la boina para rascarse. “¿Por qué nos hablas así?, si es tan bueno dínoslo abiertamente porque ya no somos lo que éramos. Feliz tú que puedes reír y coger el barco, porque aquí todo son prohibiciones y si no te esclavizan unos te agarrotan otros”. No duró mucho. Les dijo que vendieran sus enseres y estuvieran preparados para marchar con él a la vuelta y desapareció. Cuando regresó por segunda vez era tan pobre como ellos y lo único que tenía era una gran llama interior y una barba tan grande que tuvo que presentarse a sus hermanos para que lo reconocieran. Era ya un combatiente de la fe y el pueblo se hundió en la tristeza. Nadie podía ver lo que veía y menos oír lo que oía de sus labios en las condiciones de violencia en que vivían, porque sólo tenía una idea en la cabeza y era la de quedarse con ellos, vivo o muerto. Algunos sospechaban que en el pueblo había una mujer que lo había embrujado, pero no parecía una razón suficiente. Algo le había sucedido en América que lo había disgustado consigo mismo y con la empresa imperial y que explicaba aquel celo religioso tan fuerte. Intenté sonsacárselo a la muchacha, que no era otra que Nardona, y me dijo sencillamente que era un ser imposible que se pasaba el día pidiendo la segunda venida de Jesús, cuando la Ley del Corazón y la paz universales reinarían en el mundo, pero suplicándoles mientras tanto comida a los cristianos. - Nos tenía avergonzados, ¿cómo pudo escapársele a la Inquisición? - dijo mi padre interviniendo por vez primera. No conocía los ciento catorce suras del Libro y les hablaba a las gentes que entraban y salían de la iglesia como un iluminado, encendiendo la sangre a todos. A los moriscos nos ordenaba levantar la cabeza y coger las armas. A los ricos les amenazaba con el fuego de la Gehena si infringían la voluntad del Todopoderoso y acaparaban tesoros, - ¿No os avergüenza hartaros cuando vuestros hermanos se mueren de hambre? La hija de don Pedro Fajardo, regidor de la villa, le dio un collar de oro, tan avergonzada de tocarlo como si lo hubiera robado. Tenía para entonces la cara amarilla como la cera, ojos saltones de búho y las manos larguísimas. Los huesos se le transparentaban bajo la piel como a las vacas a la caída del invierno. - Fue una suerte para todos que se muriera -dijo Nardona-. En sus últimos días decía a voz en grito por las calles que no había más divinidad que la de Alá y que Mahoma era su mensajero. - Vivía en una de las cuevas del río con el indio ese de sus pecados que nos ha dejado mientras predicaba la agitación -siguió mi padre-. No podía durar mucho y un día lo encontramos muerto. No sabemos todavía qué pudo pasarle en las Américas, pero aquí se lo había ganado a pulso. - Sabía desde niño que en el mundo había una fuerza dedicada al bien, que unos llaman Dios y otros Alá, pero nunca me encontré con nadie que supiera decirme en qué consistía y en mi mente infantil llegué a identificarla con la palabra suerte. A esto es todo lo que alcanzaba mi entendimiento de la religión, sobrino. En el mundo hay millones de seres que la practican de alguna forma: Los astrólogos trazan círculos cabalísticos y en ellos adivinan tu porvenir; otros creen en el efecto curativo de la pata de conejo, como la negra Ida; Nardona se viste de colores y usa voluminosos pendientes cuando se sienta frente a su mesa baja ante una vasija de barro vidriado, igual que los judíos, y luego te mira con el rabillo del ojo y entabla en voz queda una conversación que sólo ella entiende; tu madre y Ana adoran el crucifijo, pero nosotros, tú y yo, sobrino, sabemos que todas estas cosas no son nada, aunque para ellos signifiquen mucho y haya que verlos con tolerancia, como a los pobres, y respetar sus creencias. - En el ambiente en que me crié -seguía diciendo mi tío Gonzalo-, la existencia de Dios y la inmortalidad del alma eran más verdad que nuestra propia existencia y por tal razón la gente se mataba y sigue matándose hoy día, prefiriendo antes ver muertas a sus hijas que casadas con cristianos y al revés, sin darse cuenta de que cuando el organismo deja de funcionar y se extingue la conciencia sobreviene la muerte, más allá de la cual no hay nada. Tío Gonzalo tenía por un acma y un hedor de peor gusto que el mal francés la tal doctrina y a mí me gustaba contradecirle. “Qué bonita sería la vida si tuvieran razón y hubiera un dios, aunque fuera invención nuestra, y a base de respetarlo hiciéramos la vida soportable para todos. Qué bonita sería la vida si El no fuera responsable de tantas muertes”. - ¿Bonita? -me gritaba-, ¿ves esos buitres? Raro era el día en que las guerrillas no bajaban a las colinas a llevarse el ganado o los cristianos subían a ellas y empezaban a matarse, fuera invierno o verano, y lo único que hacían los buitres era circunvolar permanentemente el cielo de Cuevas y esperar a que los muertos se pudrieran para hacer su trabajo. - Ahí tienes la obra de Dios -decía con el brazo airado indicándome las nubes o los altos álamos en los que se posaban-. ¿Crees que se preocupa de nosotros? Ni tan siquiera nada. Y volvía a alzar el dedo pulgar. - Si el hombre tuviera una ligera semejanza con Dios, lo iluminaría para que no nos matáramos como animales. Le ayudaría a entenderse; pero, ¿crees que hace esto siquiera? Jamás, y si no nos matamos con los arcabuces lo hacemos con piedras. con las manos o con los dientes, el caso es matar. Somos carnívoros de raza, sobrino, y no conocemos la piedad. Tío Gonzalo era un hombre fornido, ancho de espaldas y de ojos pequeños, con las cejas muy pobladas y las manos callosas, ignoro todavía la razón de por qué jamás lo vi trabajar la tierra, y su ocupación favorita era emprender pleitos y perseguir deudores hasta exterminarlos dentro y fuera del pueblo. Todo estaba corrompido y a todo sabía sacarle punta: Si los soldados requisaban el trigo, si se apaleaba a un siervo, si la langosta arrasaba nuestras viñas, cualquier motivo era suficiente para llevar al juez al culpable y mi padre se cansaba inútilmente de amonestarle que no podíamos creamos enemigos y que era preferible perder derechos y aparentar pobreza antes que ganar pleitos con los tiempos que corrían. No lo entendía. Era un maníaco de la justicia y se dejaba la sangre en defenderla. No lo entendía y de ahí que cuando el arzobispo Manrique dirigió una carta a los inquisidores, recordándoles las prerrogativas, libertades y mercedes concedidas por los Reyes Católicos a sus súbditos convertidos, mandando soltarlos y devolverles los bienes, tío Gonzalo puso en pleito a Pedro Fajardo, regidor de la villa e hijo de Alonso Fajardo, a la sazón duque de los Vélez, que se había apoderado de nuestros campos de Alhauchete, ignoro las circunstancias, y los cuatro hermanos se echaron a temblar. - ¿Para qué queremos esas tierras? -le decía mi padre. - ¡Justicia, justicia! -gritaba tío Gonzalo descendiendo sobre ellos como un apóstol. - Pero si no valen nada, hombre de Dios. Esas tierras nos atraerán más ladrones. - ¿Es que vais a seguir de por vida humillados como ovejas? - ¿Esperas acaso justicia de los cristianos? El reino lo gobiernan nuestros enemigos, ¿qué podemos esperar, idiota? -le decía tio Hierónimo. Tío Gonzalo había estudiado en Salamanca y sabía tanto de leyes como cualquier cristiano. Había corrido Flandes, Alemania e Italia, la mismísima casa de Dios, y tenía una carta personal de Adriano Vl en la que le llamaba “hijo carísimo» y eso lo creía invulnerable a la Inquisición y no dudaba en enfrentarse a los Benavides y a los Fajardos, que si ellos eran nobles e hijosdalgo, por empuñar armas y mancharse con sangre puritana, él era un Cervantes, emparentado con los Guevara, y tan cristiano y virtuoso como ellos, y tenía tierras que no se cansaban de producir frutos, sin los que ellos no medrarían ni podrían ser guerreros, porque tenían a desdoro cultivarlas. El pleito no prosperó, pero en lugar de enmudecerlo, la derrota lo creció. La justicia estrangulaba a la población, según él, y acudía donde fuera y por quien fuera exigiéndola. - ¿Cuánto tiempo van a poder trabajar sin llenar los estómagos? -le decía a mi padre cuando éste en el nombre de toda la comunidad le pedía prudencia. - Prudencia cuando esté muerto y criando malvas -le contestaba. - ¿Y es ahora cuando te vuelves justiciero? - le argüía mi padre, con no poca ironía, recordándole los tiempos en los que perseguía a sus propios siervos. El 4 de abril de 1525, el Emperador Carlos volvió a recordar por cédula que no se prendiera a ningún nuevo cristiano morisco, (vecino y morador de villas y ciudades, por cuanto todos eran cristianos y habían estado en su sano juicio y no beodos ni locos al recibir el bautismo). Al atardecer de aquel mismo día, tío Gonzalo paseaba por las calles cristianas con su gandora de blanco cristalino sin mudar el rostro aunque no lo saludaran, Ida a su lado, hundida de miedo y de vergüenza. Hacía negocios con todo: Vendía joyas y casas, compraba fincas, despertaba conciencias con sus pleitos. “Esta paz en la familia no puede duramos”, decía mi padre una vez en casa, “y lo que nos suceda nos lo buscamos nosotros mismos, ¿qué espera ese loco si viste tan provocativamente y especula con ellos?” Como responsable de la familia le prohibió andar a la usanza antigua. Le recordó que en Hornachos habían colgado a diez de los nuestros y enviado a ciento setenta a galeras, noticias frescas, traídas de Baza por Juan Puche, el mulero, y que a un tal Luis Alboacén lo habían quemado vivo en Almuñécar por la simple sospecha de pasar moriscos a Berbería, que muchos tomaban el camino de Madrid y se embarcaban en La Coruña hacia reinos extraños y que otros muchos pasaban a Francia o alzaban bandería en Las Alpujarras ante el temor de inmediatas represalias, pero ni escuchaba ni se callaba, argumentando siempre que no le asustaban los rumores y que cada cual elegía su destino. - No son Dios -gritaba- y si les hacemos frente se darán cuenta de que no es posible gobernar sin justicia. Tenía ciego el sentido. Reunió a los alfaquires de Vera, la Calahorra, Moxácar y Lubres, doce en total, y con ellos redactó escritos a la corte, solicitando se revocaran edictos anteriores en el sentido de que no se podían cambiar las ceremonias y creencias, la lengua y los matrimonios moriscos de la noche a la mañana, así como cargarlos de servidumbres nuevas, siendo cristianos y habiendo servido a su Majestad en tiempo de revoluciones, y una noche lo encontramos colgado de la rama de un laurel en la plaza por la que tanto le gustaba pasear. Lo descendimos a tiempo pero le quedó en el cuello la flor roja del cáñamo. No sabía quién lo había hecho, no recordaba nada y repetía que no era una bestia sino un hombre. Tenía también una herida de cuchillo en el costado y le sangraban los pies. Los que lo habían hecho no habían querido matarlo, pero conocían bien la crucifixión de Nuestro Señor. Habían querido darle tan sólo un escarmiento y él mismo aseguraba que no sentía dolor alguno en el cuerpo y que su herida era otra. - Puedes dar gracias al Altísimo -le decía mi padre- pues podían haberte matado, ¿no te das cuenta? Podían haberte estrangulado y lo harán la próxima vez si sigues provocándoles. Y no sentía dolor porque tenía un propósito mucho más firme y vivo que las heridas, pero no nos decía en qué consistía. Ida reía y lloraba al verlo con vida. Los hermanos le hablaban todos a un tiempo, recordándole que aunque en secreto teníamos que seguir todos unidos en la fe de nuestros mayores y que no podía seguir tentando al Todopoderoso ni desobedecer los preceptos del Islam, mientras él movía el cuello y elevaba la cabeza como si quisiera mirar a las montañas o abrirse de nuevo las heridas y, cuando las voces subieron de tono, ladró. Ladró como un perro que es azotado sin piedad, con aullidos tan feroces y lastimeros que todos dejamos la habitación espantados. ¡Qué voces aquellas! Nunca he oído un lenguaje parecido ni en los peores momentos de mis hombres en el Sudán. La casa temblaba. El eco corría de balcón en balcón y de cueva en cueva, y todos volvían los ojos hacia su casa. Tenía un propósito y, aunque no nos dijo en qué consistía, lo sabríamos pronto. “Tranquilos, hermanos, que no voy a volarme los sesos, no os preocupéis”, y tengo para mi que se trataba de una decisión antigua que había madurado de repente bajo el dolor de la crucifixión, porque a los pocos días desapareció de Cuevas y se fue a las montañas con los rebeldes, como si hubiera entendido al fin que sólo conseguiría la justicia de la que hablaba arrancándola por la fuerza. Ida se vino a vivir con nosotros y al poco tiempo el nombre del Gorri corría de boca en boca. Se decía en Cuevas que se le podía ver al anochecer en las colinas, que se había hecho con el mando de una partida y que destruía lo que podía, matando también, siendo éste finalmente el propósito y la forma que había elegido para ayudar a construir la senda de justicia de la que era creyente apasionado. - Cuando un hombre muere y es enterrado ha acabado con este mundo y su familia tiene por qué dar gracias al cielo por haber escapado al fin -decía mi padre-, pero cuando un hombre se tira al monte sin un colchón donde dormir, sin pan que comer, vivo pero no vivo realmente, muerto sin estarlo del todo, no recibe peor castigo. ¡Que el Altísimo destruya las leyes que otros han construido y construya las que han destruido! Mi padre desaprobaba su conducta sin entender que se trataba de una guerra y de que en las guerras la gente no se sienta en la mesa o duerme en una cama convencional, ¿qué habrá sido de él? Muerto o vivo, sólo me lo imagino de una forma y si es verdad que nuestra alma es inmortal, que sin duda lo es, también es seguro que sigue luchando a muerte con la injusticia allí donde se encuentre. Recuerdo el breviario de oraciones que cada tarde le dedicábamos en nuestra casa hasta caer rendidos. Todos sentíamos pena. Curiosamente no era un mundo tan malo como el de ahora y la idea de matar o de ser matado nos parecía horrible. Salió de casa y corrió a refugiarse en la iglesia. Rara era la vez que llovía en el pueblo pero cuando lo hacía, siempre de forma súbita e inesperada, la tromba de agua caída y embalsada en los altos llanos y sobre los tejados desbordaba las ramblas e inundaba las calles de un barro inmisericorde que las hacía impracticables. Tan sólo las cuevas en los farallones de arcilla. Con puertas bajas por las que había que doblarse para entrar, se libraban de la inundación, pero aún dentro de ellas rara era la voz o el sonido humano, excepto el ritmo suave y monótono de las mujeres, hermanas y esposas, que lloraban sin descanso a sus muertos. Nadie se atrevía a levantar la voz, excepto en las fiestas, cuando se comía y bebía más de la cuenta y la gente estiraba los cuellos y abría las piernas para cantar y bailar leilas y zambras que eran lamentos. Los buenos recuerdos y los años de pacífica convivencia, que tan sólo los muy viejos como el abuelo recordaban, se habían ido para siempre y parecía contra natura reír, elevar la voz y rememorar las gestas y sueños. La realidad cotidiana, el pan nuestro de cada día era el hambre y el terror a las masacres y a la esclavitud, a los azotes y a una muerte que podía sobrevenir en cualquier momento y de la forma más inesperada: Por parte de los cristianos, que habían matado a más de trescientos, por la peste, que a principios de siglo se había llevado a seiscientos, o por las inmisericordes expulsiones que pendían de continuo sobre sus cabezas. Dios o el Anticristo los había elegido por sus muchos pecados y todos tenían penas que contar. El yermo mientras tanto se apoderaba de las planicies altas, donde nadie se atrevía a trabajar. Las riadas se comían la tierra de las huertas de los que se iban, sin que nadie volviera a cultivarlas, y a los cuerpos que se quedaban el sol los tostaba y volvía arcilla reseca y tan impenetrable como la de las mismas cuevas que habitaban. Al escampar, mi cuarto tío vio en los alrededores del castillo a un grupo de soldados que paleaban barro, piedras y huesos a un carro y reconoció al oficial que los mandaba. Se decía que no siempre eran huesos de animales y no se acercó. Chacón se volvió y lo miró con rostro severo y envejecido. “La gente envejece rápidamente con las guerras”, pensó. Lo saludó dibujando en el rostro una tímida sonrisa, y siguió su camino hacia el Calguerín. De todos los curas que pasaron por Cuevas, sólo recuerdo un nombre con alegría, porque el resto eran siempre figuras autoritarias que venían pidiendo, exigiendo y amenazando. A éste lo llamábamos Luis de las Cuevas y era un extraño alfaquir cristiano que nunca hablaba del cielo. Tenía los ojos vueltos hacia la tierra y era infatigable acudiendo en socorro de los heridos, pidiendo y robando secretamente para los pobres y hablándoles a todos, cristianos y moriscos, con la misma dulzura. El año de mi comunión, las vehementes pláticas en cuaresma de don Marcos García Mazambrón encendieron a los cristianos de tal forma que diez moriscos murieron en Las Cunas. ¡Que las llamas del infierno lo persigan hasta el fin de los tiempos! Más le hubiera valido volver al arado con sus hermanos”, dijo mi padre aludiendo a sus raíces campesinas. Muchos murieron en las colinas, dejando atrás mujeres y niños, y los hubo que se barricaron en las cuevas de Rumaida con los ojos encendidos de sangre y también quienes se fueron para siempre a los caminos con las capuchas puestas, dispuestos a matar. Los cristianos, provistos de armas y banderas, salían cada amanecer, como el que sale a la caza del jabalí, tan abundante en nuestras lomas, con perros y escopetas, y por las noches se reunían en la única tahona, junto al Pilar, a rememorar los percances de la jornada. Luis de las Cuevas se acercaba a ellos y los llamaba por el nombre: Blas, Pedro, Lorenzo, Juan. Les pedía explicaciones y si callaban los llamaba Sr. de Torres, Sr. Navarro, Sr. Sancho y los amenazaba: “¡Ay de vosotros!, Dios está con los pobres y con los que sufren sed de justicia”, pero su voz caía en el vacío. El abuelo lo había mandado siendo un niño al seminario de Guadix con la secreta esperanza de salvar por su medio a la familia y cuando regresó a Cuevas se plantó entre el barrio cristiano, a ambos lados del castillo, y las cuevas, sin saber dónde mirar, porque todos lo veían con desconfianza. Para los moriscos era un traidor pasado al enemigo y para los cristianos un lobo disfrazado de cordero en el que no podían creer. Recuerdo sus charlas a los niños y las preguntas sin respuestas al Cristo del sagrario, las conversaciones con los pescadores que denunciaban a los moriscos que se acercaban por las playas, las charlas con los alfareros, alpargateros, curtidores y herrero. “¿Dios nos ha dado la tierra para que hagamos de ella un infierno?”, les preguntaba, pero nadie le contestaba y su voz volvía a caer en el vacío. “Qué difícil es amarlos”, me decía. “Todos tienen deudas que cobrar, todos desean la muerte ajena y aun la propia”. En la playa andaba descalzo por la arena y con el pecho abierto. Les hablaba a las olas, a las gaviotas, a los eucaliptos y a las higueras, que seguían dando buenos frutos a pesar del abandono; al mar y al cielo, aunque siempre en vano. En la iglesia abría los Evangelios, que era un libro enorme que se cerraba con una llave tan grande como la de la puerta de nuestra casa, y no había un alma cristiana para oírle salvo mi padre. Les preguntaba en las calles por qué no querían escucharlo y, los que respondían, decían sencillamente que no lo entendían. "A veces me gustaría saber escribir, ¡qué historias contaría!”, me decía, “porque el mundo es una feria llena de saltimbanquis, estafadores, charlatanes, locos y fanáticos». Sorprendió en las huertas a un cristiano azotando a un morisco y le preguntó por qué levantaba el brazo contra su hermano. - ¿Mi hermano?. . . A mi hermano, padre, lo he encontrado pisando el lindero de mi finca. - ¿Y es esa razón suficiente? - ¿Y qué si no la es?, ¿qué vela te toca a ti en este entierro? - ¿Es que es un entierro, malnacido? - le respondió Luis de las Cuevas quitándole el palo muy enfurecido. El otro echó a correr y por la noche todos conocían la historia magnificada . Recibió amenazas. - Sólo entienden de matar -le dijo a mi padre-, de matar y de acaparar tierras, porque luego tienen a menos arrear burros y tirar del arado. Salvar al país es más importante que defender la justicia del reino, decía pesaroso. Le dejaban huesos a la puerta de la casa parroquial. “Cómetelos, traidor”, le gritaban los niños y Luis de Cuevas apretaba los dientes y recordaba que debía sufrir por la justicia con mansedumbre al igual que Cristo. Lo que peor llevaba es que echaran contra él a los niños. - ¿Cuánto tiempo vas a quedarte? -le preguntó en cierta ocasión mi padre. - No lo sé. Debe decirlo el obispo. - ¿Te veré mañana? - ¡Quién sabe! Mi vida no es mía y mañana puedo estar en el Reino. Chacón no le dejaba entrar en la prisión del castillo ni cuando los rehenes morían y pedían la extremaunción. Allí estaban Miguel Naf, Francisco Ruiz el de los baños, acusado de esconder monfíes, y Sebastián, el negro de tío Gonzalo, preso dentro de un cubo por haberse ausentado a por leña a la villa de Portilla. No le dejaban entrar, «órdenes», decía Chacón, «lo siento, padre». Los cristianos no bebían con él su vino y los moriscos no le daban su té por miedo ni cuando entraba en sus cuevas. Inclinaban la cabeza y las mujeres le volvían la espalda. “Pero, ¿por qué?”, les preguntaba y ellos le respondían que su presencia les traía mala suerte. “¿Creéis que cuando se apoderen de vuestras tierras, de vuestras casas y de vuestro oro vais a tener mejor suerte? Soy una maldición”, iba diciéndose por la calle. Nadie se paraba a saludarlo. Nadie lo escuchaba. Corría de un lado para otro, entraba en la iglesia y le preguntaba a Dios qué había hecho y qué iba a ser de todos si nadie lo escuchaba y seguíamos matándonos. Por las noches tenía en cambio sueños maravillosos. Ascendía a una montaña y pasaba el día rodeado de gentes con las que se sentaba a charlar pacíficamente a la sombra de un chaparro. - Debes irte -le dijo mi padre mientras comíamos. Lo hacía siempre en mi casa porque él no tenía ni pan que llevarse a la boca. Vi sus ojos de sorpresa y horror mientras mi padre le hablaba. Había trabajado sin descanso y no había tenido el éxito que merecía. Era un ángel. Se fue en el primer barco que salió para la Berbería en el 69 y, al pisar tierra africana, los mismos que lo acompañaban, gentes del lugar, lo denunciaron (he pensado muchas veces si su iglesia se habrá acordado de él y lo habrá subido a los altares porque era un santo). A menudo le hacía a Cristo la pregunta, que era un gran escándalo, de qué hacer y con cuál de las dos sectas se iría El mismo de volver a posar sus plantas en el mundo. Subía a las colinas y cuando miraba al cielo los ojos se le llenaban de lágrimas. “¿Será que no he sabido encontrar el camino del corazón o es que no somos libres para elegir la senda del bien? Si eres Dios déjate caer por aquí o envía a tus ángeles para que nos señalen el camino, porque no parece sino que los nuestros se dejan conducir por el diablo adonde éste quiere y que tu reino está muy en peligro en sus manos”. Y como Dios no le respondía, se marchó al desierto de Almería y ayunó cuarenta días con sus noches, al cabo de los cuales el diablo lo tentó. Se encontraba tan débil que apenas podía mover un músculo, apenas controlaba su voluntad y había perdido el curso del tiempo. Su cuerpo tan pronto ardía como se helaba. Había perdido la gravedad y volaba de pueblo en pueblo y de casa en casa, descendiendo por las noches sobre los hombres y mujeres que dormían, forzándolos a amarse. La mañana en que acabó el ayuno ascendió a una roca muy alta, desde la que se divisaban todos los reinos de África y el diablo se los ofreció si lo seguía: “Hazlo y todos los que viven en tinieblas verán una luz tan grande que dejarán de matarse”. El así lo hizo. Descendió a la costa y unos-pescadores, que se dedicaban a pasar moriscos, lo montaron en su barca, previo pago del precio por mi padre, y unos aseguran que en alta mar, incapaces de escucharlo por más tiempo, lo tiraron al agua y otros que su muerte acaeció en África, donde pereció a manos de los mismos que lo acompañaban al tratar de enseñarles el error en que vivían. En noviembre aparecieron diez hombres muertos en la casa del aljibe y los cristianos de la villa se encerraron en el castillo y le pidieron ayuda al marqués de los Vélez, urgiéndole a que enviase gente armada de a pie y de a caballo para defenderla. Firmaban Pedro Fajardo el Bravo, Pedro Gázquez, escribano y natural de Cuevas, y Melchor Gil, pregonero universal. Ante el peligro que corrían, el marqués envió ciento cincuenta hombres con la orden de que todos salieran el domingo después de comer a la plaza pública, donde se haría reseñar y cuenta de la gente que había de servir, so pena de 50. 000 mrs. Mi padre y todos los Cervantes acudieron, pero el abuelo Asa, descendiente de Almanzor y oriundo de los antiguos reyes que solían visitar nuestros afamados baños, y que estaba bien conceptuado y tenido por muy sabio, prefirió pagar aquella multa. En diciembre aparecieron quince cadáveres en el Almanzora, frente a los baños, y se envió nueva diligencia de la que vino por respuesta el nombramiento de Pedro Fajardo como alcaide, “que por su edad lo sabría hacer muy bien”. Se le entregó la vara de mando y él nombró a Antonio Fajardo, su hijo, como regidor, ordenando de inmediato que ninguna persona saliera de la villa sin licencia a parte alguna; pero la gente se le echó encima y tuvo que revocarla. Enterado el marqués, mandó a Pedro Ximenez con cuarenta de a caballo y cincuenta arcabuceros con la orden de que se les proveyera con lo que convenía, como así se hizo. Llegados a la villa, levaron diez caballos y veinte hombres de a pie, a las órdenes de Chacón, para que guardaran el castillo y, al marcharse, se llevaron el trigo, la cebada y los frutos secos con la promesa firme de que la villa se aseguraba la defensa. Mandaron asimismo librar cincuenta reales para arreglar las puertas y evitar el peligro que a al villa le podría suceder si los moros de las cuevas se aliaban con las guerrillas y, arregladas éstas, todos se fueron tras ordenar cerrarlas a las diez y tapiar las partes y lugares que hubiese menester. En febrero llegaron los monfíes a las colinas y tras dar muerte a algunos ganaderos cristianos, así como a los vecinos del Pozo, en número de diez, como queda dicho, se llevaron una cabalgada de cuatro mil cabezas de ganado lanar, quinientas del abuelo. Reunido el cabildo y notificado el marqués, que vivía en los Vélez, le ordenó a don Pedro, por un lado, confiscar los bienes de los moriscos sospechosos de herejía y, por otro, ordenar la muerte y, en su defecto, la expulsión o el sambenito, a todos aquellos que en su día no hubieran confesado de buen grado por escrito y fuesen recibidos en el gremio de la Santa Madre Iglesia. El abuelo Asa, Seddeth, Rasin, Talaya y otros muchos alfaquires de la zona ofrecieron 2000 ducados al marqués para que les concediese el perdón y fuesen absueltos de todos los crímenes de religión y demás delitos sin tener que ir a cadalso ni cárcel ni sambenito; y el marqués .les respondió que las disposiciones canónicas repugnaban mucho a tal impunidad, de la que se seguiría que todos ellos continuarían moros, teniendo asegurada la vida y no habiendo confiscación de bienes. Discutieron mucho entre ellos antes de marcharse con los setecientos que años atrás se habían ido a Berbería a quedarse. - Si nos marchamos todos el Islam quedará extirpado para siempre de esta tierra - decía el abuelo Asa. Rasin se apresuró a decir: El es el dueño del perdón y no nos va a exigir lo que nos resulta imposible. - Pero Alá el Todopoderoso nos está. indicando el camino. ¡Malhaya, quien cambie el Paraíso por los bienes terrenales! - seguía diciendo el abuelo con tono paternal. - Dios es bueno y su paciencia ni tiene límites -argumentaba Sedeth, que obviamente no tenía ninguna gana de marcharse. - Entonces soy yo aquí el único que piensa que más vale la muerte que la deshonra? - Nuestras puertas se nos están cerrando poco a poco; es cierto - dijo Talaya. - Nuestras puertas se nos han cerrado hace tiempo -le contestó el abuelo solo que ninguno de nosotros hemos querido verlo. No hemos querido ver que el infierno es esta tierra, nuestra tierra. - Según tú, ¿qué debemos hacer? Mi hijo está casado con una cristiana lo mismo que el tuyo, ¿va a barrernos Dios de la faz de la tierra por ello? - Dios es misericordioso, .Seddeth, pero no podemos tentarlo en demasía. El cielo siempre hablaba por boca del abuelo, pero aunque los convenció de que era preferible marcharse a la tierra del Profeta, ni uno solo quiso irse con él y muchas almas de Cuevas y de las tahas de los alrededores, que antes no lo habían hecho, se convirtieron. El agua corrió en abundancia y la imagen de Nuestra Señora de la Encarnación sudó 36 horas seguidas. Don Pedro abrió el castillo y hubo una gran fiesta de hermandad, tras la que mi padre y los tíos recuperarían parte de sus tierras, aunque por poco tiempo. Un año después la Inquisición, ¡que el Altísimo borre su recuerdo de nuestras memorias!, empezó a perseguirlos y cargarlos de impuestos, que no podían pagar a causa de la langosta, de la que se salvaron pocas viñas, seguida de una peste maligna que, aunque se acusó de ella a los moriscos, se cebó en las cuevas y en el clero -que a la sazón eran trece-, con gran escándalo de la gente sencilla, recién convertida, que veía en ello erróneamente un gran castigo del cielo y regresaron a sus prácticas heréticas. A la mujer de tío Hierónimo, tenida por bruja, le aplicaron la escalera y le dieron 16 vueltas de vara en brazos y piernas, de resultas de las cuales Diego Hierónimo, mi primo e hijo de ambos, se cortó el cuello. A Nardona le hicieron proceso, como más adelante se verá, y mi padre llevó el sambenito tres meses -aunque con gran dignidad-, hasta que una mañana tío Gonzalo vino con el perdón y mi padre lo colgó de un manzano de nuestra huerta. El abuelo era tenido por qaoir santo y el pueblo entero lo acompañó al puerto, de forma que se hizo una gran procesión de hombres, mujeres, niños, comisarios, y hasta gente de guerra para poner orden, mandada por el propio marqués que siguió con él argumentando hasta la propia galera, la mayoría a pie, otros en carro y aun en coche. Los tíos y mi padre seguían a caballo, cuidando de que nadie se acercara al abuelo, porque lo seguía una gran muchedumbre y era más grande todavía la que se adhería e intentaba besarle la mano, que parecía que todo el reino se iba con él. Fátima, la abuela, caminaba erguida a su espalda, sin preocuparse por taparse el ojo con un trapo, y nadie sabe cómo conseguía mantenerse entre la enfermedad, los años y el mucho oro y plata que llevaba cosidos en los refajos, porque el abuelo no disimulaba su rica joroba, pero en su caso estaba disimulada, dada su carencia de fuerzas y los muchos años. Todos llorábamos al no entender que pudiera cambiar de tan buen grado la huerta y sus campos; siempre frescos, por una tierra áspera e infructífera, llena de arenales y desiertos inhóspitos, cuando a Dios se le podía adorar en cualquier parte. Llegados al puerto de Moxácar y, como eran miles las personas que querían irse con él, los armadores, Juan Baptista y Juan Riera, el catalán, pusieron precio alto a los billetes y el fondeadero y los alrededores quedaron convertidos en un zoco en el que se vendían telas labradas en oro, sabanas de lino, lienzos y demás telas finísimas, y todo el que tenía dinero compraba, de forma que los metieron en la bodega y volvieron riquísimos y algo más contentos. Tío Gonzalo se trajo varios kilos de oro y otro tanto hicieron tío Hierónimo y mi padre, suavizando así la despedida. El cielo estaba aquella mañana nuboso y fresco y el levantillo que venía del mar ponía ronchas en las carnes. “¿Insistes en marcharte?”, le preguntó mi. padre y el abuelo no le contestó. Puso sonrisa errática no carente de melancolía y luego, dirigiéndose a mí, colocó su huesuda mano en mi cabeza y dijo con gran admiración de todos: “Apuesto a que tú me entiendes, muchacho -jamás me llamaba por mi nombre cristiano - tú me entiendes porque estás predestinado a dejar huella y un día escribirás tu destino en un libro que nada tendrá que ver con esta tierra de infieles”. Quito la mano y sin besarme se subió al barco. Supimos algún tiempo después, cuando colgaron a uno de los patrones, que todos los del pasaje habían muerto. Cada armador llevaba una barca gruesa con ciento cincuenta pasajeros y una faluga de salvamento, habiendo acordado entre ellos sin nadie saberlo degollarlos en alta mar. Con este ánimo partieron los dos capitanes y, a la mañana siguiente, Juan Baptista hizo bajar seis marineros de la barca a la faluga, con achaque de que iba muy cargada y órdenes a los marineros de que al anochecer los matasen y luego saltasen al barcón con las armas en la mano. Así lo hicieron y a las dos horas de la noche, estando los pasajeros dormidos en la popa de la faluga, ellos los atacaron sin aguardar señal, al grito de Santiago al mar, con espadas y puñales. Los mataron y arrojaron al agua, luego pasaron al barcón, con las espadas desnudas dando voces y mataron a trece más, que estaban sobre cubierta, consintiéndolo los patrones. Hecho esto corrieron a las puertas de las bodegas, temiendo que salieran los moriscos y se defendieran, y allí hicieron guardia toda la noche. Al entender lo que pasaba, los de abajo preguntaban por qué se los mataba y, respondiendo los patrones que querían su ropa y su dinero, ellos acordaron dárselo si desembarcaban salvos en Bicerta. Los mandaron subir uno a uno sobre cubierta, dándoles ellos crédito, y según salían los desnudaban y robaban, aunque la mayor parte morían con el hierro o se echaban a la mar por sí mismos. Hicieron subir luego a las mujeres, que por no ofrecer resistencia las habían dejado para el final y, al ver a sus maridos muertos, mesándose las uñas, unas se daban de bofetadas o arremetían a los marineros y otras, abrazándose a sus hijos, se arrojaban al mar, haciendo así como sus maridos. Juan Baptista se fue a Nápoles y Juan Riera se quedó en Barcelona, de donde era oriundo y donde se hizo con lo mucho que llevaba una gran feria, que toda la ciudad acudió a ver, vendiéndose en almoneda vasquiñas, camas, sábanas, toallas, lienzos, tocas y muchos objetos de oro y plata de considerable valor. Al saberse la noticia en Cuevas, don Pedro Fajardo vino a casa a darle el pésame a mi padre. Han pasado muchos años y todavía recuerdo a la abuela Fátima en especial. Era muy alta o nosotros muy bajos y pequeños y le faltaba un ojo, que ocultaba cuidadosamente bajo un parche negro. A mi pequeña hermana le daba mucho miedo, pero no dejábamos de acudir un solo día a su casa y ella nunca nos negó un pedazo de pan blanco y un puñado de higos secos. 2 2 de noviembre de 1568 Día de los difuntos El pueblo entero despertó con un tañido lastimero de campana que a nadie extrañó de momento por ser un suceso normal en la vida de Cuevas y por tratarse del Día de Difuntos, un día gris y lluvioso aunque apenas frío, pero comenzó a sonar la campana grande, seguida de las demás, y el corazón se les paralizó a muchos. La gente salía a las calles y preguntaba, “en el nombre de Dios, ¿qué pasa?” Había venido un cura nuevo, llamado Torrijos, la única novedad que conocían, y era muy posible que hubiese cambiado las costumbres de iglesia. ¡Qué familiar resultaba la muerte, qué crueles en el recuerdo las alegrías del pasado! Había quienes convertían ese día triste y gris en la fiesta del Juicio Final, día en el que las almas volvían a encontrarse en una gran fiesta, pero sonaba también la campana de la ermita y esa nunca volteaba salvo en el día de Santiago Matamoros y la gente hacía círculos en la calle y golpeaba las puertas de los vecinos, preguntando. Los que se preparaban para salir al campo lo hacían con prudencia y les respondían voces desde distintos lugares que eran a su vez preguntas y así los gritos se multiplicaban y no había forma de saber. - ¿No se compadecerá Dios un día de nosotros? -se decía a sí misma una mujer que corría hacia la iglesia vestida con una marlota hasta los pies, balanceando exageradamente las caderas. - ¿Sabes qué pasa, Adriana? -preguntaba otra sacando la cabeza por el ventano. - ¿Qué va a pasar?, que nos hemos vuelto locos. Eso es lo que nos pasa -le respondía la interpelada con la respiración a saltos. Nardona se movió en la cama y al echar en falta a mi padre a su lado, me llamó por el nombre en el instante mismo en que me disponía a salir de casa ajustándome la ropa. Desde el auto de fe se había adueñado de la cama, de la misma forma que lo hacen los enfermos de muerte y jamás salía, formando con ella un todo, una definición. - He tenido una pesadilla horrible -le oí decir y no oí la pregunta de mi padre sobre la clase de pesadilla. Cogí su pistolón y tiré del cerrojo para asegurarme de que estaba cargado antes de salir a la carrera. La gente mora hacía la señal de la cruz al dejar las casas y antes de preguntar qué pasaba; pero era raro obtener respuesta. Podía suceder que los monfíes hubieran bajado de las montañas o que los soldados se prepararan a subir a las montañas, aunque nunca lo hacían con acompañamiento de campanas. En cualquier caso, se trataba de algo muy grave y había que saber a qué atenerse porque no podíamos seguir a la merced del día. La semana pasada dos soldados se habían pasado a los rebeldes y habían matado a los curas de la Calahorra, acción que exigía una respuesta cristiana que todos temíamos. Mi padre bajaba los ojos y se hundía en sus pensamientos. A menudo cuando estaba solo cogía la bota -su pecado más recalcitrante y por el que el Todopoderoso le pediría cuentas un día -, se recostaba en los almohadones alineados contra la pared, echaba un trago y con la garganta desatrancada decía para sí: “Somos hombres que cazamos hombres. Los animales de presa nos dan lecciones de humanidad”. Era el único en el pueblo que pensaba y hacía pensar, hablando con unos y con otros e intentando ganárselos con escaso resultado. Porque los de las cuevas se armaban en secreto, no podemos rendirnos pacíficamente y dejar que nos destruyan, y otro tanto les sucedía a los cristianos y a todos los desarmaba con su serenidad, ¿es que estás con ellos?, le decían unos y otros. Mi padre no sabía a qué mundo pertenecía y Dios no le abría los ojos. Había querido a mi madre con pasión y mi madre había sido cristiana; luego había tomado a la mora Nardona, comadrona, masajista, peinadora y medio bruja, y de ahí su confusión. Era por supuesto consciente de que su mundo se había acabado, de que pesaba sobre todos nosotros una maldición y de que se nos venía encima un mundo nuevo mucho más duro e inhumano que el anterior -cuando las razas habían convivido sin mayores problemas-, y en el que tendríamos que decidir con claridad nuestras posturas si queríamos salvarnos, y el corazón le dolía. “Nosotros estamos condenados”, le decía a Nardona, “pero, ¿qué va a ser de los chicos? Nuestra cultura ha muerto, nuestras costumbres, nuestra forma de vida, nuestra fe, y cuando algo grande muere es como un volcán en erupción: Nada queda en su sitio y nada vuelve a ser lo mismo cuando se apaga”. Nardona lo miraba sonriente, diría que alegrándose de las cenizas que cubrían y borraban lentamente la faz familiar de la tierra, porque continuamente lo zahería con la idea de que debían marcharse, y cualquier muerte era para ella una noticia esperanzadora, que parecía hacerla resucitar, con gran dolor de mi padre, que buscaba su entendimiento y se armaba con ella de paciencia; aunque inútilmente porque era como hacer ver a un ciego que prefiere su ceguera, “no es posible volver a plantar un árbol viejo en tierra extraña, ¿es que no lo comprendes, mujer?”. A mi padre la gente le hablaba con respeto pero sin saber a qué atenerse: “Nunca se ha definido, ¿es moro o cristiano?”, se preguntaban, “¿tú sabes de qué lado está?”, sin entender que su postura era la definición más clara, humana y arriesgada en aquellas circunstancias. - Ahí va el moro humilde -les gritaba el joven regidor Fajardo a sus amigotes del castillo, Lorenzo Sánchez y al hijo de Juan de Vera, que nos debían tantos favores. Mi padre bajaba la cabeza y si podía evitar la confrontación lo hacía. “¿No notáis el hedor?, ¿has hecho ya tu testamento, moro? ¡ pufff!, no es un moro, beee!, es una oveja, ¿qué decís?, es un asno”. Todos reían y celebraban la ingeniosidad con grandes risotadas. Mi padre no les respondía, consciente de que no debía malgastar saliva con ellos, y luego en casa acariciaba sus pistolones en silencio, sin atreverse a empuñarlos y salir a la calle con ellos. Si le hablábamos lanzaba una imprecación e inmediatamente mascullaba entre dientes una plegaria, pidiéndole al Creador que se armara con él de paciencia. Las campanas seguían sonando y ensordecían con la proximidad. Vi a tío Hierónimo y al viejo reumático don Pedro Fajardo despreciando los bastones, a Adriana arrastrando al Sordo del brazo, a Femando Alfanegin y a la negra Ana siguiendo de cerca los pasos de su dueño, Pedro Gázquez. El Mulero era quien traía las noticias de Baza y de los Vélez, que hasta allí hacía el recorrido, y a nadie le extrañó verlo en los peldaños de la iglesia de Nuestra Señora de la Encamación, patrona de la villa. La gente seguía concentrándose y descubrí a mi padre abriéndose paso con los codos y a don Pedro, su rival, haciéndolo con el estómago, los dos ansiosos por saber nuevas. También estaba el indio bajo las acacias, al otro lado de la calle, contemplando el espectáculo como sino le concerniera. - ¿Queréis parar esos cacharros de una vez? -gritaba la Adriana mirando hacia las campanas- ¿Quién ha muerto? Todos conteníamos el aliento y esperábamos sin saber si era el Mulero quien iba a hablar o el nuevo cura, que hacía notar su negra presencia en la entrada de la iglesia. Mi padre levantaba la cabeza, intentando fijar con los ojos el lugar exacto de cada uno de sus hijos, de Francisco, Luis Alberto y de la pequeña María, y alcé el brazo hacia él. Las campanas dejaron de sonar en ese instante. El día anterior se habían descubierto tres cadáveres en plena descomposición y sin ropa alguna en Aljarilla y las campanas no habían sonado como lo hacían hoy a pesar de que los tres habían aparecido degollados. - Estamos en guerra -gritó el Mulero con voz inflada como si las campanas siguieran sonando. Se hizo un silencio total. - Todos andan en armas por Granada: Ocho mil en el Albaicín, veinte mil en la Vega; en Las Alpujarras, en Ronda y en Málaga. Se dice que el reino entero anda en armas y que se han ido a las montañas. - ¿Qué dice de las montañas? -preguntó el Sordo y nadie le contestó. - ¡Dios se apiade de nosotros! -exclamó don Pedro, el cristiano con más historia de Cuevas por haber luchado en todas las guerras del imperio y cuya leyenda era una mezcla de odio y terror entre los moriscos, aunque últimamente se había ganado la confianza de muchos por prevalecer en él la prudencia. Era no obstante una mente estrecha y testaruda y el haber derramado sangre en guerras hermanas, pues también había luchado con Mondéjar, hacía que todos los miraran con desconfianza. - ¡Dios vuelve a maldecimos! - Se lo merecen -gritaba la Adriana, siendo al punto coreada por los chiquillos que empezaron a bailar y a hacer ejercicios bélicos. - ¡Nos hemos vuelto locos! -volvió a decir don Pedro-. Nada podéis hacer ya con guerras. ¡Dios se apiade de nosotros! - ¿No le gusta cómo bailan? Don Pedro buscó ayuda en los ojos de mi padre y se le enrojeció el rostro al no encontrarla. Siempre habían sido rivales, como representantes de las dos familias más importantes en ambos campos. Se vigilaban día a día y año tras año y supongo que también se odiaban, pero nunca había llegado la sangre al río entre ellos, aunque don Pedro pusiera todos los medios para destruimos en más de una ocasión, como cuando lo de mi madre, y desde entonces no se dirigían la palabra de buen grado y rara vez se llamaban por el nombre aunque se respetaran y en los grandes acontecimientos (la muerte del abuelo Asa, la de mi madre, ¡Dios los tenga en su gloria!, y el auto de Nardona), él no había dejado de acercarse por casa y en más de una ocasión había intentado ponerme la mano en la cabeza. Era un hombre testarudo, según mi padre; pero de alguna forma para mí ininteligible, la entereza de mi padre y los años, lo habían amansado sin degradarse hasta el limite en que caían sus hijos, y si destruía lo hacía sin perder la cabeza y la compasión, no como los jóvenes que justificaban las matanzas de mujeres y de niños, los incendios, la destrucción de tierras, casas y rebeldes por razones políticas y en nombre de ideas religiosas que eran una maldición. Contuve el aliento al ver que mi padre levantaba la cabeza, como si le costara hablar y fuera consciente de que no debía hacerlo bajo ninguna circunstancia, y luego lo miraba y bajaba los ojos. En casa más tarde mi padre repetiría ya a solas las palabras de don Pedro con la vista perdida en la lejanía, “es una locura, las guerras se ganan con cañones y nosotros no los tenemos, ni cañones, ni balas, ni artilleros, ¿con qué vamos a vencer a los cristianos?” Las campanas volvieron a sonar. Seguirían sonando el día entero en medio de una gran fiesta popular en la que se cantaba, bailaba y bebía sin medida. La gente llenaba las calles y las tabernas con un rumor parecido al del agua cuando cae en tromba en un aguacero veraniego, negándose a ir al campo, y yo tuve un sueño o una serie de sueños durante la siesta, cada cual más estrambótico, en los que siempre aparecía un caballo de ojos tan pequeños que tenía que llevarlo de las riendas para que no tropezara. Todo era de un blanco puro, el camino y la niebla que nos envolvía y por la que marchaba como a través de un corredor interminable sin encontrar el camino, hasta darme cuenta de que el caballo era una muchacha que me sonreía. No sabía qué hacer con ella. Era toda manos y dedos y el mero tacto de su piel me estremecía. Alcanzamos una llanura y, mientras a mi el calor me agotaba, ella caminaba con enorme ligereza, siempre sensiblemente adelantada y como animándome a seguirla. De vez en cuando volvía la cabeza y su sonrisa me desentumecía los músculos. Llevaba atado al cuello un pañuelo de seda que la protegía del calor de los collares, el iris de sus ojos tenía el blanco del marfil y la tez de la cara el negro del azabache. Al caer la tarde bebíamos juntos y, una vez tumbados bajo la jaima, ella acariciaba mi pecho con la mano en el interior de mi alcandora y yo acariciaba con la yema de los dedos el jeique que la cubría. A ella le gustaba el olor de mi boca y el sudor de mi espalda cuando la volteaba con violencia, momento en el que reía estrepitosamente y resoplaba como el caballo detenido bruscamente en la carrera, y la fuerza del jadeo me despertaba. Al abrir los ojos, consciente de haber experimentado mi primera revelación del amor, el cielo era azul y el campo aparecía limpio y en calma, como después de una tarde con lluvia. Volví los ojos hacia el pueblo sorprendido: Brillaban las hojas de los árboles recién lavadas, relucían las piedras y los pájaros saltaban de los aleros al campo por millares. En las colinas había luz y sol, y en el valle, aunque no era un día caluroso y la piel agradecía la temperatura suavizada por la brisa, las nubes cubrían el cielo por completo. Las calles rebosaban de gentes de todo origen, a veces agrupadas en familias enteras, padre, madre, niños y ancianos, algunos alborozados y otros despavoridos, y pandillas de jóvenes de aspecto inquietante, y también hombres de honor que no podían ocultar la preocupación de sus rostros, y mujeres, reunidas aparte y sentadas en sillas de enea que ellas mismas habían sacado de sus casas. Los conocía a todos, porque hoy el pueblo estaba muy menguado, y podía adivinar lo que decían. Los hombres de honor hablaban de la guerra, esa gran desgracia y vergüenza, mientras elegían a los prudentes y respetados de entre los cristianos -guerreros, propietarios de tierras y negocios en su mayoría- para enviarlos al rey en son de paz. La peste y las expulsiones habían diezmado a la población y habían decidido, encabezados por el regidor don Pedro Fajardo, poner fin a la rivalidad entre las dos comunidades. Era urgente: Los propietarios grandes necesitaban siervos, había sido un buen año de oliva y urgía recogerla, y los siervos querían tierras y tranquilidad para sacar adelante a sus familias. “Dios no podía ordenar una guerra entre hermanos”, les decía mi padre con el completo asentimiento de don Pedro, “estamos todos en la misma barca, hemos flotado juntos y juntos debemos impedir que nos vayamos a pique, ¿quién quiere matar a la gallina de los huevos de oro?” De repente se izaban pendones blancos y descendí la ladera al galope. Había miles de hombres, rodeados por un millar de soldados de a caballo, que empleaban con ellos la brutalidad, y urgía detenerlos antes de que comenzara la carnicería. Soplaba un viento racheado que movía los mástiles y las banderas semejaban el aleteo de alas de los buitres a punto de posarse sobre sus presas. Me vienen al recuerdo los buitres, alineados y en fila como soldados en nuestras colinas, el viento en los mástiles o espinas dorsales de los buitres y las campanas, las canciones tristes que cantábamos y que sigo recordando, el sonido hueco, repetitivo y monótono de los aceros. Es algo que suena en mi cabeza y estómago, especie de calentura, no lo sé, que me llena los ojos de agua y que, supongo, tiene que ver con esta tierra, con los soldados y los pendones extendidos sobre todo aquello, bailando sobre los mástiles. Durante mi niñez los pendones del consistorio estaban a mi cuidado y siempre que sucedía algo importante en el pueblo, una fiesta local o un nacimiento, un acontecimiento memorable, iba al ayuntamiento y sin permiso de nadie abría mi armario, del que yo sólo tenía la llave, y los sacaba al balcón, todos ellos de una brazada, como si fueran joyas: El del reino de Granada, el pendón de Castilla, el local de Cuevas y, una vez fuera, los extendía con cuidado de que no se mancharan, los tremolaba varias veces y luego los izaba lentamente hasta el cielo. Por la noche los arriaba, también lentamente, los desprendía del mástil y los envolvía con sumo cuidado en el armario, sintiéndome como el que acarrea el país entero en las manos o como en la iglesia cuando el cura me ordenaba recoger el vino sobrante y las hostias. Nadie que haya vivido estas experiencias de niño en un lugar, aunque sea tan pequeño como el mío y con una historia tan dramática, desea vivir en otra parte y por eso entiendo a mi padre y comparto su tozudez en no querer marcharse del país ni siquiera para salvar su vida. Descendí al galope, como he dicho. La multitud se congregaba en la plaza. Todos llevaban extraños gorros de colores que terminaban en punta, un gran espectáculo. Desmonté. ¿Quién había colocado mis pendones? Al verme, todos volvían hacia mí los ojos y un grupo de salvajes, encabezados por Antonio Fajardo, hijo del regidor, trepó a los mástiles y sin obedecer mis órdenes empezaron a descabezarlos y patearlos en el suelo como quien pisa el vino. El empedrado se llenaba de vino que rápidamente se convertía en sangre bajo mis pies, como tierra negra que se remueve, dejándome paralizado. La algarabía iba en aumento. A Antonio Fajardo la rala barba le temblaba de ira y mis esfuerzos por detenerlo fueron vanos. Luego salió el alcaide y esperó a que reinara el silencio para intervenir: “EL haber nacido en esta villa no os da ningún derecho a vivir en ella por muy cristianos convertidos que seáis”, vino a decir. Tan sólo permanecían en pie dos pendones locales y en el cielo un sinfín de pequeñas nubes que se ennegrecían y juntaban sobre ellos hasta formar dos rostros de los que emergían los labios, los pechos y las manos tan femeninas, dulces y queridas de la prima Dalia y de María, mi pequeña hermana, que se agarraban con fuerza a las mías. Sus manos tenían el color rojo del ladrillo, sus labios decían mi nombre secreto, primero en un susurro, como si me hablaran al oído, y luego con la fuerza de un torrente que escapa de una garganta estrecha hacia el vacío, “córtales la cabeza, córtales la cabeza, Diego”, con mi nombre cristiano por primera vez. “¿A quién tengo que cortarle la cabeza?” Ellas señalaban con la mano alzada las colinas donde los buitres se habían multiplicado por millares y amenazaban a hombres, mujeres y niños que vivían en el valle con el saqueo y la destrucción. Me tocó el hombro la mano de mi padre. Seguían sonando las campanas y en un principio pensé que se trataba de las espinas dorsales de aquellos buitres que había visto en el sueño o de las cuerdas que golpeaban los mástiles, pero era la voz de la iglesia y la mano familiar de mi padre y la sangre me subió al rostro al darme cuenta de que el mundo giraba sobre sus goznes de nuevo. El sol se retiraba de su vaga posición en el cielo y la masa de cerros y colinas se acercaban, por la luz intensa que brillaba detrás, mostrándolas con nitidez. Poco después el aire seco del día dio paso a un aire nuevo y húmedo que venía de las planicies del mar y salí al patio. Seguía al sol poniente una cortina negra gigantesca, especie de gran dedo acusador que desde el mar en sombra apuntaba hacia los altos cielos de Castilla. En la cocina tío Hierónimo trataba de convencer a mi padre de que debíamos marchamos con él a la Berbería, a la tierra de nuestros mayores. - ¿De qué mayores me hablas? -le contestaba mi padre-. ¡Demasiado tarde para nosotros! No se puede transplantar a un árbol añejo a una tierra extraña. Tío Hierónimo se rascaba la cabeza. - Si tuvieras juicio escucharías la voz del Altísimo que nos habla por los acontecimientos, ordenándonos claramente lo que tenemos que hacer y que no es otra cosa que marchamos con los nuestros. Las cosas están empeorando, ya sabes lo que le ha sucedido al pueblo de Onda. Mi padre no sabía siquiera dónde estaba Onda, a pesar de que todo el mundo hablaba aterrado de esta villa, y él le explicó en pocas palabras la tragedia de más de nueve mil moriscos, hombres, mujeres y niños como nosotros, contra los que el rey había mandado a soldados españoles y alemanes, matando a más de cinco mil. - Y esto no es más que el principio -añadía-. En Daimiel el número de acusados es tan grande que no caben en las cárceles. No escuches los preceptos del Islam y sigue creyendo en la palabra de los cristianos, porque en cualquier momento puede darse la orden de exterminio y la sangre va a correr hasta el río. Porque se nos acusará por cualquier motivo, hasta un ciego puede darse cuenta de lo que se nos viene encima. Todos menos tú y yo te digo que la solución es poner tierra de por medio y empezar de nuevo donde sea; que esto es una cárcel y la puerta se nos está cerrando por completo. Mi padre bajaba la cabeza y se quedaba silencioso unos segundos, luego sacaba el pañuelo y sepultaba en él la nariz. Solía hacerlo cuando estaba aturdido. “Todavía es tiempo de negociar”, dijo resuelto a no perder el ánimo, “y aquí somos tan españoles y cristianos como el que más, ¡refugiémonos en Dios, que El sólo es Grande y no nos puede abandonar!, nuestras mujeres e hijos son cristianos y debemos hacer valer nuestros derechos. No les tengamos miedo”. - Yo no tengo ya ni mujer ni hijos y estoy asustado. Salieron discutiendo hacia nuestra pequeña cabaña de madera en la huerta sobre el posible lugar al que podríamos trasladamos en África. Unos días después nos llegó la noticia de que la Inquisición, ¡Dios el Altísimo borre para siempre esta palabra de nuestras memorias!, le andaba a la zaga a mi padre por entender que descendía de moros y andaba en tratos con los turcos, y se presentó voluntariamente a declarar ante el procurador Deza de Granada, quien le preguntó si era verdad que el abuelo había sido secretamente ulema o predicador y que en nuestra casa seguíamos celebrando el ramadán, a lo que mi padre le contestó que se tenía por tan cristiano como cualquiera del reino; que si era verdad que era moro, a lo que él dijo que algunas personas lo tenían por tal pero que en su corazón nunca lo fue, sino cristiano y español, teniendo a mucha honra la amistad con Mondéjar, que lo tenía en mucha estima; que si había viajado por Berbería, a lo que él dijo que nunca había salido de los reinos de su Majestad; que qué le parecía la religión musulmana, y él dijo que todas las religiones le parecían buenas, todas ordenan no matar, robar ni atropellar, y que esa era su filosofía; que qué quería ser en lo sucesivo y dijo: «Hasta aquí he sido cristiano y de aquí en adelante seré moro por mucho que su señoría se empeñe«. Le pusieron delante el Alcorán y él hizo por leerlo, desaprobando su lectura Alonso del Casillo, traductor de oficio; le preguntaron si lo tenían por principal pilar de la morería en Cuevas y él dijo que desde que tenía conocimiento había dedicado su esfuerzo y fortuna a auxiliar moriscos y que su casa jamás había estado cerrada para nadie. Este era mi padre. Se le multó con 2. 000 ducados y, al no querer pagarlos, se le dio por cárcel el castillo de Cuevas de donde lo sacamos a los cinco meses tras comprar su libertad, con ayuda de los moriscos de la villa y de don Pedro Fajardo, en 7. 000 ducados. Peor le fueron las cosas a Antonio Guzmán, converso de Tabernas, acusado de habérsele oído decir que a un capitán le había salvado un soldado y no la invocación de Dios y de la Virgen. Examinado para ver si había más, le preguntaron si creía en la confesión y él exclamó que la confesión no era nada, escapando con cien azotes y cuatro años de instrucción a manos del cura del lugar. Era un joven simple y sencillo, pero testarudo como un buey -como comprobaría más tarde en África- y, como seguía afirmando que las leyes moras eran mejores que las cristianas, se le dio por cárcel la ciudad de Murcia, de donde acordó salir y, andando por la orilla del mar en la dirección que le marcó un guía moro, llegó después de ocho jomadas a la ciudad de Adra y de allí pasó a la ciudad de Melilla y en veinte jornadas más a Marrakech, donde se puso a las órdenes de Abd el Malik, bajo el nombre de Ibn Guzmán, entrando en combate contra los portugueses en Alcazalquivir, la famosa batalla de los tres reyes, donde se capturaron a más de mil, cosa que todo el mundo sabe y muy mal hizo nuestro Señor Al-Mansur al condenarle a él y a otros españoles tan bravos como él en el baño de sangre que tanto nos entristecería. Así las cosas, Antonio Limpati, natural de Almería y de padres italianos, fue acusado por una hermana de herejía, su padre quemado por impenitente y la madre confesa y sepultada en prisión de por vida. Se le había tomado declaración a un tal Alonso Cantalapiedra, puesto a tormento y ofrecido previamente la carta de franqueo, el cual confesó que los Limpati se dedicaban a rescatar moros, aclarando la forma que tenían de pasar gente y de recoger dinero, pues se juramentaban a fe de moro y hacían lo que nadie osaría en los reinos del otro lado: Las mujeres les dejaban las joyas al morir y los hombres su dinero y con esto y otras limosnas los Limpati llevaban a sus morerías muchas fortunas, sepultando de esta forma en la miseria las tierras y haciendas de su Majestad. Un grave silencio cayó sobre la sala. Antonio Limpati fue quemado por impenitente mientras Miguel, su hijo ¡que el Altísimo destruya igualmente su memoria!, retorciéndose los bigotes con mucha fuerza y dolor contenía las lágrimas. Cogió las cenizas de su padre y tras enterrarlas en Almería se puso a pensar en lo que podía hacer y de momento vendió las tierras y barcos que tenía; luego, y en cinco jomadas, se plantó en Vélez-Málaga y de allí pasó al África con otros españoles, donde alcanzaría gran renombre a mi lado, yendo más lejos que ninguno de nosotros al convertirse en el enviado, la plaga y el azote más querido por la Muerte que jamás haya salido de reino alguno, ¡que sus crímenes caigan sobre su cabeza y que Dios el Altísimo destruya su nombre de todas las memorias! En el pueblo de Cristófero, nativo de Illora y con estudios de teología en Granada, hubo siete condenados, entre ellos tres fieles y leales súbditos e industriosos mudéjares, uno de ellos su propio padre, cuyo único defecto era odiar nuestra santa religión en la persona de sus ministros. Pues bien, concedida la concordia el 21 de mayo de 1528, sucedió que estando el Emperador Carlos de paso por la ciudad de Valencia algunos días después, la ciudad le obsequió con un auto de fe en el que se quemaron trece hombres y mujeres, así como las estatuas de muchos reconciliados. En 1559 fueron doscientos cincuenta los quemados, ciento cincuenta azotados y mil noventa procesados en efigie. Algunos años después se descubrió una conjura y la respuesta que dio la justicia de la ciudad, en la persona del caudillo e inventor de ella, fue colgarlo y descuartizarlo en la plaza del Mercado, de manera que nadie debía llevarse a engaño respecto a la forma de proceder de los oficiales reales, tanto mayores como menores, así como de los eclesiásticos de cualquier rango y condición que entendían en estas cosas. En el reino de Aragón, un infantón o caballero de Sallent, llamado Antonio Marton, se estacionó con cuatro más a la salida del sol en las puertas de Codo y, cuando aparecieron los moriscos a su trabajo en el campo, los atacó con gran ardor, matando a siete y poniendo en fuga al resto, que volvieron al pueblo y se encerraron en sus casas. Algunos días después, Marton bajó con una fuerza de veintinueve hombres, entre los que se encontraba un tal Lanuza, escritor, quien esto cuenta, se ocultaron en el valle y atacaron nuevamente a los moriscos que trabajaban en los campos, pero los encontraron en guardia y armados. En la escaramuza que siguió, perecieron quince moriscos, un cristiano, y Marton mismo recibió cinco cuchilladas. Creía que matar moriscos era el mejor servicio que podía hacer a Dios y que si perecía en el empeño su alma sería una ofrenda grata a su Creador y, al año siguiente, organizó una gran fuerza y bajó sobre Codo destruyéndolo por completo; luego marchó sobre Pina, que tenía una población mixta de cristianos y moros y, respetando a los cristianos, arrasó a los demás, en número de setecientos. Así las cosas, las muertes eran frecuentes y los caminos impracticables. Por todas partes surgían organizaciones, dedicadas a matar, que asesinaban a los que podían sin respetar a niños y mujeres. Alonso Celso, gobernador de Aragón, destruyó Pleytas -de donde era Reduán, gran amigo y auxiliador en la empresa sudanesa-, que se había convertido en un reducto de rebeldes, y ajustició a los cabecillas, cortándoles las lenguas para que no blasfemaran de Dios y luego las extremidades, culpables de muchas muertes y felonías. Nadie sabía qué hacer con nosotros y el que encontraba una galera se marchaba. Barbarroja, Cachadiablo y Dragut penetraban con arrojo en las ciudades costeras, desde Barcelona a Almería, y pasaban moriscos por miles a la Berbería. Se recogían espadas, arcabuces, puñales, escopetas, ballestas y se destruían baños centenarios y quemaban libros en público, incluso antiguos y de medicina, por creer que celebraban la herejía y los placeres. También se cometían vituperios y escarnios en las cosas y símbolos de la iglesia, como cruces, santos y ermitas. El consejo real debatió nuestra suerte durante mucho tiempo: Al cardenal de Toledo no le parecía cristiano castigamos como apóstatas, porque a la multitud siempre se la debía respetar, pero sí era de la opinión de afligimos con perpetuo miedo de pasarnos a cuchillo, ignorando así la voz cuerda de Juan Albatodo, hombre muy docto y de quien, según Cristóforo, todos tenian una alta estima dentro y fuera de la Compañía, que defendía la integración pausada y lenta, pero inevitable, de nuestros moriscos en la fe -y de eso puedo dar testimonio-, ya que la mayoría, gentes sencillas como mi padre, tenían a Cristo por un Gran Profeta y a la Virgen por muy santa. El condestable de Chincón sugería la idea de mandar a los fuertes a galeras y a los incurables y mujeres a la Berbería, reteniéndonos a los niños como esclavos, solución a la que se oponía el duque de Lerma, señor y dueño de muchos vasallos. Según el de Alba, otro de los grandes, los moriscos merecíamos la muerte porque ofendíamos a Dios al andar en correspondencia con los de Argel y el Gran Turco, apoyando su postura el condestable de Castilla pero añadiendo que, de realizarse la matanza, convenía hacerla entrado el invierno y aprovechando la flaqueza del turco. Urgía en su opinión la masacre, con preferencia a la expulsión, la castración masiva o la dispersión por los distintos reinos de España, porque sería una obra de gran edificación para los fieles y un aviso para los herejes, cada día más activos y presentes en la vida del reino. Decididos por el castigo riguroso y sangriento de degollarnos o embarcarnos en navíos barrenados, para que se hundieran en alta mar, consultaron a los hombres doctos si se podía hacer sin escrúpulos de conciencia y un tal Bleda, ¡que el Altísimo tenga bien guardado en los infiernos!, fraile de la orden de San Francisco y que según Cristóforo había convencido a muchos obispos y aun a gente llana de seminarios y conventos como él, defendió con éxito ante el monarca y los grandes que los moriscos no pecaban por malicia, sino por ignorancia; pero que, dado que no podían dejar de ser lo que eran, ya que todos vivían en el error, lo único a hacer para acabar de todo punto con ellos, era la muerte, añadiendo que, caso de que su Majestad se decidiese por la expulsión, confiaba en que al amontonarse sobre las costas africanas tan gran multitud, agravaran con su muerte la pestilencia que en aquellos años se los llevaba a los infiernos por millares, quedando todo ello escrito y publicado en dos libros que llevan por título Crónicas y Defensio Fidei -que Cristóforo conseguiría para nuestra biblioteca de Marrakech- y que serían llevados a Roma por Fonseca y leídos con profundo desagrado por Clemente VII. Según el tal Bleda, en Castilla los moriscos hacían pasteles y echaban tóxicos en el aceite y muchos cristianos morían. En Valencia, se hacían médicos y les hacían beber ponzoñas con lo que muchos cristianos también morían. En Andalucía, si un cristiano se quedaba a dormir en casa de moros, éstos lo mataban para robarle y luego lo enterraban al pie de una morera, que se decía estaba así bien estercolada para algunos años y daba buenas sedas. "Se mataban tantos cristianos que se veían pasar sus cadáveres por los ríos; pero, ¿cuántos se habrán quedado aguas arriba? Los pozos quedan cubiertos y cegados por tanto cadáver y no dan agua; se multiplican como los partos de los puercos y, mientras la ovejilla blanca lo hace una vez al año y sólo echa un corderito con cuya carne tiene que sustentarse casi toda España, las otras lo hacen por decenas, quedando así muy superiores en el número o en la especie de aquellos animales. Digo que una de las mayores ofensas que puede recibir la fe y que más reinos destruye es dejar vivir en ellos a los herejes sin castigo." La caza había comenzado y cualquier morisco fuera del lugar, por cualquier camino, senda o vereda, podía ser prendido y desvalijado y, si se defendiese, matado sin incurrir por ello en pena alguna. Se podía matar con impunidad a quien enterrase o escondiese su hacienda por no podérsela llevar; a quien prendiese fuego a sus casas, sembrados, huertos, bosques y arboledas. A los niños menores de diez años se les permitía quedarse como esclavos en casas cristianas. Este fue el edicto que a tantos en Cuevas abrió los ojos: De Valencia se decía que habían salido ciento cuarenta mil y cincuenta y cinco mil de Granada. 3 Los tiempos felices y el mes de interminables días sin comida, bebida y asueto, al igual que las noches, con la medina iluminada, las tiendas abiertas hasta el amanecer y las calles llenas de hombres y de muchachos que corrían de arriba a abajo y de abajo a arriba haciendo tiempo, habían pasado a mejor vida y hoy sólo les quedaba agachar la cabeza y aguantar. “Amanecerá un día el sol para nosotros y entonces se hará justicia. El Profeta así lo ha escrito en el Libro Santo”, decía Nardona, pero sin concretar la clase de justicia que exigía aunque aludiendo a que en ese día las rhaitas volverían a sonar en el minarete, así como los tambores y cuernos de cordero que en otro tiempo llamaban a la gente dormida al banquete final, todos ellos prohibidos, el minarete destrozado, el ramadán muerto y con ellos y los sucesivos edictos, amenazas y muertes, el espíritu de un pueblo y el orgullo de ser personas, de forma que todo les faltaba. Muchos tenían la palabra venganza continuamente en la boca y decían a menudo que la mano de Dios estaba por encima de otras manos, pero la mayoría prefería no pensar e iban a misa como autómatas, confesaban en las fiestas cristianas como autómatas y vestían como autómatas las mismas ropas de todos los días que les hacían parecer desnudos. “La vida del hombre no vale nada, es como el viento y estamos para cumplir lo que Alá el Todopoderoso y Único ha escrito sobre nosotros”, frases todas ellas de Nardona, que no tenia otra obsesión que la venganza, pero Nardona estaba loca y ninguno la tomábamos en serio y al salir a la calle se acababan los pensamientos, los buenos y los malos, las bromas y los recuerdos felices: Cualquiera podía ser un espía, incluso los de tu misma raza, y por cualquier cosa podían condenarte. Corría la voz de que el Aid-es-Seghir, o fiesta final del ramadán, se castigaba con la muerte y nadie hacía bromas al respecto o se atrevía a celebrarla fuera de la más estricta intimidad familiar, nadie dejaba de asistir a los oficios religiosos, cosa que inducía inmediata sospecha. “¿Para qué estamos en este mundo? Hemos sido destruidos, los días de sol son grises y todo es mes de Chual, anodino y gris. Lo único sensato es encerrarse y dormir durante el día para salir de noche como insectos del bosque que vuelan en la oscuridad con lucecitas en la barriga, ¿es esto lo que queréis?”. Las cosas no podían seguir como estaban y tan sólo nos hablaba Iblis el Maligno, anunciándonos que la noticia que esperábamos estaba a punto de llegar. Se decía que los turcos preparaban un ejército salvador. No nos podían dejar abandonados, pero de momento callábamos, afilábamos el oído y esperábamos en un silencio preñado de gritos, roto tan sólo por los animales que bramaban en los establos, los ladridos de los perros, los maullidos de los gatos o el reato de burros que encendían chispas con las herraduras en las piedras de la cuesta. “Un día Dios despertará. Vendrá el día sin noche y la alegría desbordará las calles”, seguía pontificando Nardona, pero nadie le prestaba atención hasta que se armó un gran revuelo en las tahas vecinas por el rumor de que un tal Sancho de Leyva corría ensangrentando la zona, saqueando, matando e incendiando. - ¿No os lo decía? Dios el Todopoderoso ha despertado. Era de nuevo Nardona en medio del silencio y la oscuridad y todos nos levantamos sobresaltados y sacamos la cabeza a un tiempo por el ventano, convencidos de que el pueblo andaba en llamas o de que los soldados habían entrado en las cuevas, pero no se oían gritos ni ladridos fuera y volvimos a meterlas. Luis Alberto no obstante decía haber oído en las colinas las voces de auxilio de un muchacho y salí al patio. Soplaba una brisa suave y fresca que traía del valle el olor de los dompedros y volví a entrar, asegurándole que nada sucedía, pero los ojos le brillaban como pavesas. Nardona en el pasillo hacía la señal de la cruz y le contaba a mi padre que había visto a la muerte. ¿Cómo había podido casarse con ella? Mi padre sufría en silencio y todos con él, pero no eran tiempos de lamentaciones amorosas. Luis Alberto la miraba aterrado y sin poder controlar un temblorcillo en sus dedos. Le preguntamos cómo era la Muerte y mi padre no consintió que nos la describiera. - Ha sido una pesadilla, hijos, todos a la cama. Por la mañana eran muchos los que habían oído disparos en las colinas y sentí un inexplicable temor y respeto hacia Nardona por no haberla considerado. Le pregunté si la muerte tenía rostro de demonio y me contestó que parecía un ángel bellísimo y bondadoso. En las cuevas se decía que el Hamedi y el Gorri andaban por el Almanzora y que Aben-Aboo había regresado de Argel con refuerzos y alguna verdad había. Los soldados montaban vigilancia las veinticuatro horas en el castillo, el Mulero había dejado de salir a los caminos al igual que el Guicón, que hacía la ruta del sur, y Jerónimo Albaicín, que iba a Cartagena y, aunque nos habíamos quedado sin noticias y todo eran rumores, algo había. - No hay que creer a Nardona -decía mi padre-. La pobre ha sufrido mucho y Dios no puede abandonarnos. Por la tarde los rumores eran más pesimistas: En Andarax se habían llevado a los hombres y a las mujeres entre los diez y los cuarenta, y tan sólo quedaban los niños y los malheridos y viejos, ocultos en agujeros. - Sólo puedo decir que nadie me moverá de mis tierras -dijo mi padre, pero el rostro se le llenó de arrugas al recordarle tío Hierónimo que en Belfique y Guéjar quinientos habían sido pasados a cuchillo e iban más de cien ya en el Almanzora. - Me alegro, padre, de que no te vayas -dijo mi hermano mayor-. Yo también me quedo en nuestro pueblo. - Hay una cosa segura -dijo Nardona. - ¡Qué es, mujer! - Que el diablo se llevará a los traidores. Nadie le preguntó quiénes eran los traidores y a mi me nació la sospecha de si se refería a mi padre. - Mejor morir todos juntos -dijo mi pequeña hermana, María. - ¿Morir? Nadie va a morir, hija, María bajó los ojos. - Son nuestros pecados -solía decir mi madre en vida-. Mejor no haber nacido. A mi padre los pecados le preocupaban menos que el odio, que no entendía, y las noches en blanco, llenas de terribles pensamientos. En aquellos consejos de familia se levantaban preguntas que no tenían respuesta. El Hamedi mataba a los que no colaboraban y a los indecisos, y otro tanto se decía de los frailes y soldados que acompañaban al tal Leyva. Nadie parecía tener piedad y cualquier rumor te amargaba el día: La pregunta sencilla de qué hacer o dónde ir, la ligera alusión sobre la eventualidad de un ataque por sorpresa. Lo único que daba sentido a la espera era la esperanza de la vida, pero ni siquiera la vida tenía fácil respuesta para nosotros. Para mi madre estaba en otro lugar más allá de la muerte, que ella llamaba el Paraíso, y María suspiraba con ir con ella. Para Nardona era un pequeño oasis lejano, que también llamaba el Paraíso, donde volver a reunimos sin los sobresaltos presentes; pero para poder llegar allí hacía falta obedecer los preceptos del Libro del Profeta y matar antes a todos nuestros enemigos, con gran escándalo de mi padre para quien el cielo eran sus tierras, la paz y el pueblo en el que había nacido. Nardona volvía a abrir la boca y él la callaba con un gesto airado. - No son esos pensamientos para una mujer -le dijo, y bajando la voz- tampoco para un hombre. - Pero es lo cierto que esos malditos cristianos que matan deberían pagar por ello -decía tío Hierónimo. - No quiero oírte hablar así. La tierra es grande y todos debemos tener cabida en ella. - Y te diré más - añadía el tío -, que o cambiamos de ruta o nos ponemos el turbante, que no deberíamos habernos quitado nunca, ¡Dios el Altísimo nos perdone por haberlo hecho!, porque lo seguro es la guerra o la esclavitud. Mi padre esta vez no le contestó. Se oían golpes en la puerta y todos a un tiempo nos levantamos del suelo. - Ve a abrir, hijo. Salí al patio con el pistolón amartillado y, al abrir la puerta, no salía de mi asombro al ver a don Pedro Fajardo impaciente por entrar. Le eché la mano al brazo para ayudarle a subir el escalón y él me la apartó. - Usted dirá. - ¿Está tu padre? - Dentro. Mi padre al verlo inclinó ligeramente la cabeza y luego le dio la mano. Venía a llevamos a su casa, pero al ver a tanta familia se quedó cortado. Con nosotros estaba el tío Alfonso de Loçaina con sus hijos, que no habían abierto la boca en toda la conversación, y en la habitación continua, donde seguían impacientes nuestra discusión, María con la prima Dalia, mi prometida desde la infancia y tan hermosa como Sharazade, sólo Dios sabe lo hermosa y tímida que era, con su traje de seda como si se hubiera preparado para un acontecimiento alegre, y no debía ser menos para ella el encuentro con su prometido. Levantaba la cabeza en la puerta detrás del grupo de mujeres y se apretaba ambos pechos con las manos para contener el aliento, el pelo rubio y bellamente alborotado alrededor de la cabeza, la garganta fina y limpia, mis mismos ojos, pero transfigurados. Enmudecí. Era uno de esos rostros ante los que uno acorta el paso, deja de hablar, y nadie le prestaba atención. Volví a mirarla de soslayo y ella cazó el brillo de mis ojos de paso hacia otros rostros y, al darse cuenta de que la miraba, apartó las manos del pecho y recompuso el pelo y la figura. Traté de concentrarme en lo que allí se decía porque no tenían sentido otros pensamientos, dada la gravedad del momento. Don Pedro les contaba que los ejércitos cristianos habían saqueado varios pueblos del Almanzora y que la sangre corría en abundancia por las ramblas. Dalia era un bello sueño, Dios sea loado, el que tenía en mis noches y en mis siestas, pero materializado y con la apariencia de una hermosa mujer, el kohol de los párpados le daban esa apariencia. Don Pedro decía que había que mantener la calma y a los tíos que tenían que volver a sus casas. Mi padre lo corroboraba. Las mujeres lloraban al oírlos y se besaban. También su silueta, que no podía dejar de mirarla aunque a hurtadillas, era hermosa y, como si me encontrara atado de pies y manos y no pudiera moverme, tuve la sensación repentina de que le acecharía un gran peligro si se marchaba y empecé a contemplarla con mayor afecto si cabe. Mi corazón latía salvajemente. Don Pedro decía que todos buscábamos lo mismo, la paz del pueblo, y que si uno cualquiera de nosotros daba un paso en falso lo dábamos todos y era obligación de todos correr en su ayuda, y mi padre corroboraba sus palabras con gestos de cabeza. Las mujeres se besaban, hablaban todas a la vez y se daban la mano mientras se acercaban a mi padre y a don Pedro que las bendecían. Fue en ese momento cuando don Pedro se fijó en Dalia. Mi corazón latía salvajemente mientras la veía como una mariposa de mano en mano y don Pedro le hablaba a tío Alfonso, su padre. Podía adivinar lo que decían y Dalia también sin dejar de mirarme, pues repentinamente me miraba asustada y había dejado de volar. Hablaban de casar a sus hijos respectivos, a Dalia y a Antonio Fajardo, el matarife del Almanzora, de reunir a todo el pueblo en la iglesia y de hacer una gran fiesta de hermandad, moros y cristianos juntos como hermanos; es decir, se corregía, cristianos nuevos y viejos, de celebrar una misa de reconciliación, seguida de un banquete de boda, al que todo el pueblo quedaría invitado, y mi corazón se ahogaba. Me volví hacia ella. Le relucían los labios e inclinaba hacia mí su rostro deliciosamente enrojecidos por el miedo. Al levantar los ojos, empapados en lágrimas, la llamé por el nombre con no poco esfuerzo. - ¿Lloras, prima Dalia? No pudo contestarme, pero me miró con dos ojos más bellos que las perlas. Detrás de las lágrimas estaba la alegría de mi fascinación, pero también la conciencia de su situación que le ennegrecía la mirada. Me quería y no era una impresión. Me tocó el brazo con la mano delicadamente y luego la ocultó tras su cuerpo como si tal atrevimiento la avergonzara. - No habrá al menos guerra entre nosotros -decía don Pedro con voz grande que imponía silencio. - ¿Sabe Antonio, tu hijo, lo de la boda? -le preguntó mi padre candorosamente. - Lo sabrá, Dios mediante, Diego; eso es cosa mía. - Ayer murieron tres en Cantoria, ¿estará dispuesto a dejar las armas? Don Pedro no le contestó. - Además esa boda no es posible -siguió mi padre mirando a tío Alfonso -. Hace tiempo que me tienes prometida tu hija para mi Diego y por tanto nos pertenece. Pertenece a esta casa y en ella está el destino que le corresponde. Las mujeres enmudecieron y los hombres se miraron unos a otros intranquilos y con la garganta ahogada, como si nunca les hubiera parecido más insoportable la tensión de aquella guerra fratricida como después de las palabras de mi padre, que seguirán grabadas en mi memoria de por vida, ¡Dios se las premie! Repentinamente apareció Nardona en la puerta, en medio de la tensión del momento, con una cruz en la mano, una marlota hasta los pies y el pelo suelto hasta la cintura, cantando el “Perdona a tu pueblo, Señor», de los frailes en cuaresma. Había entrado sin damos cuenta y se movía con suavidad de grupo en grupo. Pasada la primera sorpresa cambió el discurso, empezó a decir que todos los imperios eran perecederos, las ciudades, los hombres y aún los carniceros, la Providencia es justa e insondable, recitaba, más al llegar a don Pedro dio un grito y se desplomó a sus pies abrazándolos y besándolos. “El es quien tiene la palabra. El es el profeta, Dios con nosotros. Perdónanos, ten piedad de tus fieles y no nos condenes a tu infierno”. Todos nos mirábamos perplejos y confusos, mientras don Pedro se mantenía rígido y digno, con los ojos hundidos hacia ella, sin saber qué hacer ni qué decir en medio de un silencio de muerte, pero con una mirada en la que brillaba un fuego siniestro que a nadie nos pasó desapercibido. El auto de fe de Nardona en Guadix, años atrás, se repetía. Yo era muy pequeño entonces y más que causas recuerdo detalles y el espectáculo: Las sillas a lo largo de la calle, a las que habían puesto un alto precio al igual que a las ventanas que daban a la plaza, donde se acomodaban los nobles y sus familias. En las calles, trompetas, clarines, tambores, estandartes, pregoneros que las corrían cantando, corregidores, canónigos, monjes, cofradías, velas. También el estandarte del fiscal, de damasco rojo, ricamente ataviado con las armas reales y una cruz que salía de la corona y de sus espadas, con cordones de oro y plata que colgaban hasta el suelo. Seguían mulas montadas por oficiales enjalbegados ricamente con botones y charreteras de oro, alfombras en las paredes de las casas, colocadas por la propia iglesia, previo pago de mi padre a cuyo cargo corría parte del espectáculo; cantantes y campanas, muchas campanas sonando al unísono, y finalmente el brasero. Bajo uno de los tablaos de la plaza, cerca del brasero, había platos y refrescos, y hacia allí se retiraban los oficiales y canónigos misteriosamente tras la lectura de cada sentencia, que en total duraron varios días. Cuando el murmullo cedía se oía el viento con un ruido parecido al de las cañas en la huerta y luego la voz de los platos y la de mi padre diciendo incongruencias. La madera la traían de las ramblas, de chopo o álamo creo y, al tirarla en el brasero, levantaba instantáneas llamaradas. Les preguntaban a los reos con grandes gritos si se arrepentían y a todo el que lo hacía lo enterraban en tierra cristiana. El primer día se leyeron once sentencias, el segundo doce y el tercero acortaron las lecturas para poder acabar, porque apenas quedaba ya nadie en los tablaos. Al amanecer esparcían las cenizas por los campos y eso congregaba tanta o más gente que el brasero. - Vámonos -dijo mi padre horas antes de que la trajeran-, nada quedará de ella salvo cenizas que no son ella, ¡que el Altísimo la lleve con El! Los tíos se oponían, especialmente tío Gonzalo, y mi padre insistía: “No quiero que los niños la vean, no debería haberlos traído”. Tío Gonzalo se oponía porque se había gastado una buena bolsa en conseguir el perdón si se arrepentía antes de que la quemaran y confiaba en que lo haría. - No lo hará -decía mi padre-. Es testaruda como una mula. La conozco bien. - ¿Qué pierdes esperando? No quería que la viéramos, no quería enseñar su dolor y mucha razón tenia porque todos eran extraños y, señalándonos con el dedo, decían de él que era un moro importante que había matado a muchos cristianos. - ¿Recuerdas eso, Diego? - Lo recuerdo bien, padre. - ¿Con cinco años? ¡Dios es Grande! No sé cómo pudo soportarlo la pobre. - Y recuerdo más -le dije-. Reconocí la plaza en cuanto entré en ella. Estaba sentado a mi lado y con la mano dentro del bolsillo corría las cuentas de ámbar de su rosario. Fuera soplaba un fuerte viento que traía lluvia y en otros momentos no hubiera esperado a acabar los rezos y hubiera salido al patio a mojarse. Al rato dijo: ¿Y qué más recuerdas? - Vienen los soldados, padre. Fui yo quien te lo dijo y también quien te anunció que a Nardona la perdonaban. - Vienen los soldados. - ¿Quién viene? - Los soldados, padre. Al oír sus voces, Nardona apartó sus manos de las rodillas de don Pedro y las puso en su cintura. - Haz un milagro y sálvanos; haznos tus esclavos pero déjanos vivir, aunque como pecadores y rebeldes no nos merezcamos el perdón, que éste no debe existir tan sólo para los grandes. - Don Pedro seguía paralizado y con los ojos en mi padre le pedía ayuda, primero en susurro y luego con voz grave: “Quítamela, quítame a esta loca de mi vista”. -¿Es eso lo que te ha ordenado la Virgen” ¡Maldito embustero!, ¡Alá te castigue! No eres un enviado de Dios. Eres el Diablo. Es el Diablo -gritaba Nardona dirigiéndose a los que se apelotonaban a su alrededor en silencio y con las cabezas destapadas, los ojos hundidos por el pánico. Mi padre me llamó por mi nombre y la dejamos fuera de la sala en brazos de María, mientras Dalia con ojos arrobados y sonrientes, que expresaban hacia mi padre una admiración jamás vista por mí en otro nadie hasta ese momento, lo miraba y me miraba sin poder quitarnos los ojos de encima. - No es un ángel -seguía diciendo Nardona-. Es el Demonio disfrazado de Dios. Tened mucho cuidado. -¿A qué has venido? - le preguntó mi padre ya en la sala. - A llevaros conmigo, ya te lo dije. En cuanto acabe la guerra va a haber una expulsión mucho más severa que la de 1500, ¿la recuerdas? - ¿Estás en tus cabales? ¿cómo voy a recordarla? - Pues se dice que va a haber una mucho más severa. - No sé de qué me hablas. Soy tan cristiano como tú y aquí ni ha habido guerra ni va a haberla, tú mismo lo has dicho. - Tal vez no la haya, pero eso no os va a ayudar en esta ocasión. Las aguas andan muy revueltas. Se os ha visto con gente de vuestra nación. Ese es el bulo que corre. - ¿De qué nación me hablas, Pedro? Llevamos aquí ocho siglos y nos hemos sometido a las leyes de la iglesia y del imperio, ¿qué pecado hemos cometido? ¿Acaso ya no cree nadie en Dios en esta tierra? E iba a decir más. Vi que sus labios se movían, deseosos de decir algo amargo y terrible, pero se calló y sonrió. - Te agradezco el gesto, Pedro. Hemos tenido entre nosotros nuestras diferencias pero siempre nos hemos respetado y no te acuso de nada. Eso sí, si no haces algo en esta ocasión por nosotros te morirás con la vergüenza; si has venido a decirnos tan sólo que nos van a echar podías haberte ahorrado el viaje. Dios no puede desearle a nadie una maldición tan grande y no sé si te condenará a ti a su infierno, a nosotros ya lo está haciendo, en esta tierra y en este país. - Pero es verdad, hombre, créeme que es verdad -decía mientras se dirigía hacia la puerta- y que mi casa estará siempre abierta para ti. - Vete y no vuelvas -le dijo- y si es verdad que echan de aquí a esta gente me verás con ellos y te repito que te morirás de vergüenza, aunque sólo sea por el recuerdo de Isabel -refiriéndose a mi madre, familia de don Pedro -. Si es verdad lo que dices, yo me iré con ellos, no podría soportar con estos ojos más barbaridades. Al abrir la puerta, Nardona seguía dando gritos terribles en su alcoba, pero esta vez eran palabras y frases inconexas y sin sentido que no podíamos tomar en serio, aunque nos encogieran el ánimo. Mi padre trataba de calmarla y tranquilizarnos con su serenidad y una misteriosa sonrisa en la que se adivinaba su parte personal de victoria. Al acabar la cena y, cuando más altas eran las imprecaciones contra los cristianos por parte de todos, mi padre nos dijo que una patria perdida es como los restos de un ser querido, por el que no se puede hacer otra cosa que rezar por su alma y confiar en la bondad del Altísimo. Algunos días después nos sacó de la cama un destacamento de hombres, mandados por un tipo enjuto y tan alto como un pilar, envuelto en una larga túnica de seda blanca y un pañuelo en la cabeza sujeto por un cordón escarlata. Había negros de gran opulencia entre sus hombres, pero la mayoría eran mozalbetes moriscos, leves como pájaros, de Cuevas y de sus alrededores. Mi padre reconoció a algunos. - En el nombre de Dios, ¿de dónde venís? - De la parte de Adra. - ¿Y qué queréis? - Comida, ¿hay ricos cristianos en este pueblo? No queremos requisar el pan de los nuestros. - En este pueblo -le dijo mi padre-. Todos somos moros y pobres, incluso los cristianos. - ¿Puedes damos tú comida? - Mi casa siempre está abierta para el que viene en son de paz. En nuestra casa nunca había faltado el trigo, la avena, el mijo, el aceite y las pasas y mi padre ordenó darles de todo lo que teníamos y se llevaron asimismo melones, pepinos e higos secos. - ¿Cómo va la guerra? -les preguntó. - Mal para los nuestros. Son tan fuertes que no podemos vencerlos -dijo el que llevaba la voz-. El jefe no se bajó del caballo alazán que montaba ni despegó la voz. - Entonces mal hacéis en luchar si no podéis vencer -añadió mi padre dirigiendo la voz al que los mandaba, de barba negra y párpados caídos, que cruzaba las manos sobre la silla-. Mejor haríais en volver con vuestras mujeres e hijos o marcharos al Magreb. Allí todos son como nosotros. - Sabemos que eres un hombre piadoso y valiente y siempre nos has dado buenos consejos, siempre nos has dicho que había que quedarse -, dijo el hijo de Juan Alfanegin. - Y también me habréis oído decir que con porras y ballestas es imposible vencer a los castellanos. - Tenemos la ayuda de Alá -dijo el que llevaba la voz. - Pregúntale si sabe encender una mecha y si está dispuesto a venirse con nosotros en lugar de pasarse el día rezando y lamentándose -le dijo el jefe al que hasta entonces había llevado la voz. - Mi padre no le respondió y el que los mandaba aflojó la brida y echó a andar al trote corto, perdiéndose en la noche. Eran una veintena y cuando dejamos de oír los cascos de los caballos, le pregunté a mi padre si también nosotros debíamos luchar o marchamos al exilio. - Son malos tiempos pero los he conocido peores -me contestó; luego se metió en la casa y, sin molestarse en desvestirse, a la antigua usanza, se tumbó junto a Nardona y al rato debió sentir que la tierra temblaba y que crujía en su cabeza porque salió a la cocina, donde lo descubrí agarrado a una de las columnas. La tierra se hundía y él se hundía con ella. Tenía la cabeza llena de ruidos y, aunque intentaba taparse los oídos con las manos, la tierra seguía hundiéndose. Traté de sujetarlo por los hombros. - Dentro de poco, diego, todos nos habrán olvidado y las generaciones sucesivas no sabrán ni que existimos, ¿para qué hemos nacido? - ¡Padre! -dije. María salía de la alcoba y se abrazaba igualmente a él. - Estoy bien, no es nada, hijos. Hay momentos en los que el corazón se llena de malos presagios y éste es uno de ellos; pero pasará y sobreviviremos en nuestra tierra. Sobreviviremos con la ayuda de Dios. 4 Nuestra casa, situada en las afueras del barrio cristiano y a igual distancia de las cuevas del Calguerín, era un edificio cuadrado, con una torre mudéjar y un patio interior en el que había una palmera gigante, plantada por el abuelo y que por las noches cobijaba cientos de pajarillos y muchas flores y arbustos adosados a las paredes, que no puedo identificar, y que daban un olor fuerte a jazmín y galán de noche, especialmente intenso por las mañanas. En el exterior teníamos un soportal con un banco de azulejos, hecho por mi padre, del que partía un sendero de yucas hacia la huerta. Detrás estaban los campos, cruzados por una acequia, antes cultivados en toda su extensión hasta el río. Las ventanas de la casa eran verdes y en todas había cortinas, el techo plano, como la mayoría de las casas construidas a base de vigas de palmera y grandes losas de pizarra, recubiertas de launa. A media mañana oí los pasos de mi padre en el sendero y volví la vista. Caminaba hacia los naranjos, medio sepultados por la hierba que cubría sus troncos, e iba en dirección a la acequia que el indio de tío Álvaro y dos empleados limpiaban con palas. El indio lo vio acercarse y levantó la cabeza. Entre la acequia y el río había dos mujeres inmóviles, pelando almendras tal vez, sentadas en pleno descampado sobre una manta. Ellas también lo vieron y una de ellas se llevó la mano a los ojos para protegerse del sol mientras lo miraba y luego le decía algo en susurro a su compañera. Las dos volvían la cabeza a un tiempo y lo miraban. A medio camino entre los naranjos y la acequia se detuvo unos segundos, se llevó la mano a la frente y se volvió en dirección a los corrales, en una de las esquinas del campo y a una cincuentena de pasos de la casa. Era la primera vez que pisaba aquel campo y no era difícil de adivinar que andaba desorientado. Lo vi montar la yegua blanca y lo seguí con mi overo. Todos nos miraban mientras cogíamos la rambla, río arriba, hacia las planicies desérticas al otro lado de las colinas, blancas al sol de la tarde. Había salido sin su sombrero de paja y, al cruzar la rambla, donde moría la senda, vi que se protegía la frente del sudor con un pañuelo, a modo de turbante, y lo imité, siguiéndole a corta distancia. Quería hablarle de Dalia y agradecerle nuestra defensa con don Pedro y me pareció el momento adecuado. De vez en cuando se paraba y miraba hacia las montañas negras de encina, pero en ningún momento se volvió a mirarme o me dirigió la palabra, como si deliberadamente ignorara mi presencia. Entre nosotros y las montañas, adonde nos dirigíamos, había encinas, cactus y pequeños grupos de palmeras y arbustos desparramados como en la sabana y que ]os camellos buscaban con avidez cuando se los soltaba en días de fiesta. Eso era todo y también que de vez en cuando descabalgaba y cogía un puñado de tierra o de arena que dejaba deslizar lentamente entre los dedos. Encontramos ramblas secas y cuevas abandonadas, pero hacía demasiado calor para detenerse, incluso a la sombra. Vimos también serpientes, una color azabache de un metro de larga que corrió a ocultarse en un agujero, bajo la maleza reseca de un cactus. Cuando alcanzaba el lomo de una colina se volvía y miraba hacia el pueblo y la llanura que se alargaba en una cinta estrecha hacia Vera, Moxacar y la costa. El mar en la distancia era azul pálido y se mostraba lleno de caminos que lo cruzaban amablemente. Estuvo mirándolo largo tiempo, tal vez preguntándose cómo se vería este mismo mar desde la otra ribera, pero nada dijo. Tampoco me dijo nada al regreso, aunque a veces volvía la cabeza imperceptiblemente para cerciorarse de que lo seguía, y yo no me atreví a irrumpir sus pensamientos con mi obsesión, tan fuera de lugar en aquellas circunstancias, por Dalia, que era para mí un sentimiento que ponía bálsamo en mis heridas. Nunca decía nada, aunque fuera por descargarse, y por nada del mundo confesaría que le agradaba mi presencia, salvo con alguna palmadita ocasional en la espalda o una leve sonrisa, que eran como una luz o una revelación. Encontramos a un par de conocidos y a gentes que no lo eran tanto y que se paraban a miramos con curiosidad, sin que se metieran con él a causa de mi presencia. El campo se había llenado de indeseables, por causa de la guerra, pero todos sabían que iba armado, me conocían y empezaba a divulgarse mi destreza con las armas. En el sura de los creyentes, el Profeta dice que Dios ha sacado a cada hombre de una gota de esperma mezclada para probarlo y la verdad es que nunca he visto hermanos con objetivos y mundos más dispares que nosotros, que no parecíamos hijos del mismo padre. De niños solíamos preguntamos qué haríamos de mayores, conscientes de que el pueblo sería un matadero tarde o temprano del que tendríamos que escapar, y a Francisco el mayor nada de esto parecía importarle. Una noche nos dio la sorpresa desapareciendo sin besarle las manos a nuestro padre y, cuando ya creíamos que los buitres se habían comido su cadáver, empezaron a llegamos noticias de un tal Alí, que no era otro que Francisco. Era el más afectuoso de todos nosotros y desde entonces no he cesado de darle vueltas a la cabeza, porque nunca he visto a un hombre cambiar tan deprisa. Le gustaban los aceites y jamás lo había imaginado con agallas para tirarse a los caminos como un salteador. Sin duda el destino cambia a los hombres más que la piel de un camaleón. De vez en cuando aparecían caballos en las colinas y todos a un tiempo sacábamos la cabeza por los ventanos e incluso sospecho, ahora que miro en el recuerdo, que los paseos de mi padre fuera del pueblo tenían que ver con su fuga. A menudo se veían fuegos en la noche y me asaltaba el pensamiento de coger mi caballo e irme con él a las montañas. Era alto y fornido -muchos se preguntaban cómo habíamos salido del mismo padre-, y tenía ojos muy vivos e inquietos y un bigotazo espeso que acostumbraba retorcerse con los dedos. Luis Alberto, el segundo, estaba prometido a una muchacha de Moxacar, hija de un comerciante adinerado de origen judío, con negocios de barcos y fletes por distintas partes del reino, y tenía la vida asegurada. Francisco solía gastarle pequeñas bromas: “Tendrás una bonita casa a la orilla del mar, adornada por las voces de un sin fin de niños, y cuando los cristianos te vean se levantarán e inclinarán la cabeza”. Era de rasgos finos y delicados, “el más inteligente de mis hijos”, solía decir mi padre con orgullo, “el Todopoderoso bendiga su casa y hacienda”. Algunos días después del incidente con don Pedro, Luis Alberto apareció colgado de la rama más alta del nogal que teníamos en la huerta. Nadie había oído nada durante la noche que lo echamos en falta y desde ese momento dejamos de dormir. Le pregunté a Francisco al verlo salir al campo si tenía miedo a la muerte. - Naturalmente que le tengo miedo a la muerte, pero no voy a esperar a que me maten por nada como a Luis y a nuestro Padre. - ¿Crees que también van a matar a nuestro padre? - Seguro, ¿conoces a alguien con más razones en este pueblo para que lo hagan? El abuelo era alfaquir, su hermano es un monfí, él tiene mucho de alfaquir y sobre todo tiene más tierras que los Fajardo. Seguro que lo matarán. De nada le va a servir tener un hermano en la iglesia; tan sólo están esperando un motivo. - ¿Y lo hallarán? - ¿Lo pones en duda, hermano? Ya andan diciendo que ayudamos a los fugitivos con dinero y de ahí al bulo de que somos enemigos del rey y aliados del turco hay un paso para colgamos. - ¿Quién lo dice? - ¿Y qué más da? Se dice y es suficiente. - Pero él no es culpable de nada. - ¿Y qué más da? Las apariencias lo acusan. - ¿Te irás con los rebeldes? - No lo sé. Era el heredero de mi padre, pero añadió: “ Esta es mi tierra y se ha quedado pequeña para albergamos a todos. - ¿Qué harás tú si las cosas se ponen feas? -le pregunté a María mientras retiraba la mesa. Mi pequeña hermana bajó los ojos y sentí al punto haberle hecho esa pregunta. Al rato dijo: - Me iré contigo. - ¿Has matado? -le pregunté a Francisco la primera vez que lo vi después de su fuga. - Todo el mundo ha matado, ¡Alá nos perdone! - ¿Y qué se siente? - Unas ganas locas de clavarle el cuchillo a tu enemigo antes de que él te lo clave a ti primero. - Pues yo todavía no he matado. - Lo harás más tarde o más temprano. Antes o después te verás obligado a hacerlo y te conviene estar preparado. Lo que digo no son palabras que se lleve el viento. Y como sabía que tenía razón y que llegaría el día en el que tendría que luchar por mi vida, salía a ejercitarme cada mañana con mi caballo overo, hiciera lluvia, frío o sol, no regresando hasta caer rendido. A veces encontraba soldados y otras, rebeldes y, al igual que mi padre, me mantenía al margen de la disputa, limitándome a verlos pasar o deslizarse como serpientes desde una distancia prudencial. Al ganar peso me hice con un arcabuz propio, consciente ya de que era una prenda tan necesaria como cualquiera de nuestros miembros y de que no se podía ir desnudo por los caminos. En una de aquellas salidas vi a María dirigirse al cementerio y decidí no perderla de vista mientras se alejaba de las casas. Llevaba algo en la mano, una cesta, un ramo, no podía precisar en la distancia, y andaba deprisa por la senda que corre hacia el cementerio. Desde la querella de Francisca, mujer de Pablo Nogales, contra el corregidor y avasallador de vírgenes, Antonio Fajardo, al que habían acusado de meterle las manos en las piernas “e a las tetas y de tentarla toda y de besarla por fuerza y de obligarla a desnudarse muchas veces y aún a azotarle salvo que durmiese con él”, María sufría pesadillas por las noches que la despertaban jadeante y con sollozos. Le preguntábamos qué le pasaba y si alguien la importunaba, y ella se negaba a contestarnos, preocupándonos mucho porque ni dormía ni le cedían las pesadillas. Ya en el cementerio, y como si se sintiera segura entre los muros, acortó el paso y se acercó por el corredor central de cipreses hacia la tumba de nuestra madre. La vi agacharse y levantarse, sin duda limpiándole las hierbas a nuestra madre. También la vi dirigirse hacia la acequia con algo en la mano y deduje que le había traído flores, tal vez de naranjo por ser tiempo de azahar, luego la vi sentarse sobre la lápida. Desde la colina era un puntito negro, casi insignificante y fácil de ser sorprendido y llevado en lenguas. Descendí. María era la niña de la familia y en mi casa no se seguía la recomendación de la sura 38 en el que El Profeta afirma que “los hombres son superiores a las mujeres”. María era la mimada de mi padre y llevaba la casa al faltamos Nardona, que era una mujer muerta que comía, pero que no vivía, mientras que María cosía, bordaba y escribía. Había nacido al morir mi madre y ninguno sabíamos qué hacer sin ella, hasta el punto que, de matar un día, tendría que ser por ella. Dirigía la limpieza y la comida y mi padre dependía de ella para elegir la ropa y ponerse el calzado, ¿qué la había impulsado a salir sola al cementerio? Su recorrido era la iglesia y la tahona de Pedro Díaz; su gran amor, mi padre, incluso después de casarse con Nardona. Se me ocurrió el pensamiento inquietante de que podía estar en tratos de matrimonio o en algún apuro grave y le apreté los ijares al caballo. Al llegar a la verja, ella sintió los cascos y levantó la cabeza para volver a hundirla e inmovilizarse al reconocerme y oír mis pasos en la gravilla. - ¿Qué haces aquí? Me respondieron sus ojos llenos de lágrimas. La cogí del brazo y temblaba. Me miraba con ojos que se oscurecían y miraban hacia adentro, hacía sí misma, ¿cómo olvidar aquella mirada que pedía ayuda dolorosamente? Tenía el corazón encogido y cerré los míos para no verla. Ella seguía mirándome y a mí me faltaban las fuerzas para hablar. - ¿A qué has venido? -me preguntó. - No quiero que hagas tonterías -aventuré abriéndolos. - No me contestó y deduje que efectivamente alimentaba una obsesión peligrosa. - Me pareció que debía hacerle una visita a nuestra madre -dijo al rato limpiándose las lágrimas. - Nuestra madre está muerta y nosotros vivos y así debemos seguir -le dije y se le iluminó la mirada como si hubiera tocado el pensamiento que la había traído al cementerio. La cogí del brazo y al montarla en el caballo ella se puso el tapado. Había un bonito poniente rojo sobre el horizonte hacia Filabres y las colinas eran sombras que se iluminaban misteriosamente cada tarde al caer el sol. - Mientras yo esté vivo nada tienes que temer -le dije al desmontarla. Ella me apretó el brazo ligeramente. Algún tiempo después cogí unas fiebres malignas y María no se apartó de mi lado ni durante la noche. Fueron días pacíficos y felices, a pesar de la fiebre, con ella al lado y, al recobrarme, reía y me contaba cada palabra salida de mi boca en el delirio. - Me llamabas a todas horas. Bueno, también llamabas a Dalia. - ¿Eso hacía? - El buen Dios ha estado con nosotros. - Tú sí que has estado conmigo, hermana -le dije dulcificando la mirada. - No debes tentar al Altísimo. Sus ojos eran tan grandes y hermosos como los de Dalia. Olía fuerte a limón y azahar en mi alcoba y, cada vez que le pedía que me abriera la ventana, ponía la mano en mi frente antes de hacerlo. - Me llamabas a todas horas -repite. - Eres una presuntuosa. No recuerdo haberte llamado en ningún momento. Recuerdo un sueño en el que me sentía Dios sobre un farallón inmenso y tan sólido como la silla de mi caballo y que sobresalía sobre el horizonte. - ¿Y estaba yo en tu sueño? - Estabas en medio de él -le dije tentándole ligeramente la cintura, conmovido por el afecto y la alegría contagiosa de su mirada. 5 Corrió la noticia de que el Almanzora hasta la sierra de las Estancias había caído en manos de Alí y de Aben-Aboo y de que el caudal del río había crecido con la sangre de los muertos. Nada se veía a su paso por Cuevas pero el pueblo era una fiesta. ¡Qué éxtasis de puños, guitarras y gargantas! “Es preferible morir. Despertó el león del bosque y con su espada empezó a cortar gargantas. El Profeta acogió al camello bajo su amparo. Es preferible morir”. Al cura Torrijos le cortaron de un tajo la cabeza. Reían los jardines, los estanques y las planicies hasta más allá del Filabres. Corría el vino, sin pensar que Dios ha maldecido a quien lo compra y a quien lo bebe, y por primera vez en muchos años las mujeres salían a las calles con sus velos y cuando la noche caía y la sombra violeta y vaporosa, cuajada de estrellas, sepultaba al pueblo, se oía el grito punzante y desgarrado del muecín en el viejo minarete, convertido en iglesia, como si una voz melodiosa y sobrenatural descendiese de las alturas infinitas. Mi padre contenía el aliento y movía la cabeza. Parecía que el mundo retornaba a sus cabales y que la tierra giraba en su órbita de nuevo y, mientras sonaba la voz, nadie hablaba, pero a mi padre le temblaban las manos y las rodillas, metía el rosario en su bolsillo y pedía una silla; luego se vaciaba el vino de golpe en la garganta y volvía el oído ligeramente hacia la ventana. Una de aquellas tardes el vaso crujió en sus manos y el suelo se llenó de pedazos diminutos que las mujeres recogieron uno a uno al acabar el canto. - El pueblo de Tabernas se ha marchado entero a Marrakech -dijo tío Alfonso que había vuelto a visitamos-. Al parecer hay allí un tal Ibn Guzmán que les ha preparado tierras, casas, una mezquita y hasta una iglesia con escuela. Dicen que es caíd y que los de Órgiva andan en tratos con los armadores para irse con ellos. Mi padre no se movió y le llené el vaso. Al rato dijo, con cierto temblor de voz, yo no me voy de esta tierra, pero vosotros deberíais marcharos. - Beba, padre -le dije sirviéndole de nuevo. - ¿Y qué más se dice? -preguntó. - Que las tropas de don Juan, el hermano del rey Felipe, se acercan. Allí por donde pasan los pueblos desaparecen como cuando en las riadas el barro de las casas vuelve al barro y quedan ruinas y muertos. Volvió a beber y yo a llenarle el vaso, pero esta vez lo rechazó, suavizó los labios y la lengua repetidas veces y salió al patio en sombras caminando hacia la huerta sin mirar atrás. Reinaba la oscuridad y sólo se oían en el camino las voces de los retrasados, que a pesar de todo habían salido a cultivar las tierras, pero nada se veía y en las casas cristianas la oscuridad se había vuelto impenetrable. En la despensa apenas quedaba qué comer, ni aceite ni frutos secos, antes tan abundantes todo el año. También me parecía oír gemidos. Me levanté de la cama y vi a mi madre en el dintel, mirándome como una estatua, y le pregunté por qué lloraba. Era una pregunta tonta. Sabía por qué lloraba al estar nosotros vivos y no insistí cuando sus lloros arreciaron. La luz que se colaba por la ventana tenía un fulgor irreal que me hizo salir al patio y mirar hacia las colinas. Desde las matanzas del Felix y de las Albuñuelas me pasaba el día mirando a las colinas, pero tan sólo descubrí un cielo plomizo y negro, todavía indeciso entre el día y la noche, y me acerqué al nogal por las altas hierbas, todavía empapadas de rocío, con el hacha en la mano. Desde la muerte de Luis Alberto había jurado cortarle ese vigor de muerte que rezumaba su sombra y le hundí el corte hasta la juntura como si se tratara de un enemigo, Antonio Fajardo en el pensamiento, que corría nuestros pueblos ensangrentándolos y que todos decían era la canalla asesina a temer, por encima del rey y de las tropas. El golpe fue tan profundo que no podía arrancar el hacha del tronco y me quité la camisa con mi padre acercándose. Oía sus pasos en la niebla y la sombra de su figura empezaba a cubrir la mía y, no obstante, seguí golpeando y haciéndole cortes transversales. Las astillas volaban y se clavaban en sus muslos, pero ni se movió ni dijo una sola palabra de desaprobación hasta que al caer el árbol se le escapó de los labios, y como si hablara para sí, “bien hecho, hijo”, con voz grave y sentida que denotaba a las claras que él había tenido el mismo pensamiento. - Va siendo hora de que tú también te marches a África con los tíos - añadió luego-; aunque mejor harías quedándote en Granada o marchando junto al rey. Eso tal vez nos salvaría. No le respondí. Sentía que aquella tierra me pertenecía en el corazón y que tenía derecho a ella, pero no me hubiera importado marcharme. Lo que nunca haría era irme con las gentes que nos hacían la vida imposible o discutir con él. No podía quitarme de la cabeza que mi mundo era diferente al suyo y que éste había cambiado de una forma radical que él no entendía; pero como no insistió, no me vi obligado a tomar una decisión contra mi voluntad. La gente seguía respetándole, viendo en él al qaoi que había sido el abuelo, aunque sin razón alguna o sin caer en la cuenta de que las aguas que le habían pasado por la cabeza le habían dejado reducido, como a los campos tras las tormentas, en un pedregal estéril. ¡Pobre padre!, ¡aroma de aquella tierra! No era nada ya, aunque yo siguiera amándolo y tratándolo con respeto. Había hecho su elección y, aunque no había amargura en el corazón, retenía a aquella gente, apenas trescientos supervivientes que le seguían, exponiéndolos a una muerte segura; pero, ¿cómo hacérselo entender? Vi el sol en las colinas. Venía de iluminar tierras vastas, misteriosas y lejanas que me estaban esperando y me senté, en medio de un profundo silencio mientras sacaba de las sombras al valle, antes un jardín hermoso con aguas abundantes, pájaros y frutos. El aire salinoso y seco que venía de África también me hablaba de tierras lejanas y misteriosas que un día me pertenecerían y que de momento ni el Dios de mi padre ni el de mi madre me revelarían hasta que yo mismo hiciera el camino. Una hora más tarde, el aire era fuego y regresé a casa. Mientras dormitaba, corría formando un solo cuerpo con mi caballo, árboles y animales a mi alrededor cayendo a nuestro paso por el mero impulso de mi brazo. Los hombres quedaban paralizados al vernos y a ellos también los golpeaba. Empuñaba una espada a la que nada se resistía y oía dentro una voz que me decía: “Córtale la cabeza a todos”, y yo se las cortaba de un tajo, dejando a mis espaldas chorros luminosos de sangre que saltaban como luminarias de sus troncos. A mi paso la luz se enrojecía. Las mujeres salían a mi encuentro y también hacía con ellas mi antojo. Si venían a mí desnudas les abría los cuerpos de un tajo y de certeros golpes sucesivos les cortaba los pechos. Con un gesto los caminos se abrían, cruzaba ríos, trepaba colinas y ascendía a montañas de arena sin sentirlo en el pecho. Era un dios y nada debía quedar indemne a mi paso sin excepción, porque todo era mugre, vergüenza e injusticia. De pronto me salió al paso mi padre, Dalia hacía con él de lazarilla y me detuve en seco, conteniendo el grito en la boca y sorprendiéndome al caer de la silla la mano de mi amada, que había dejado de guiar a mi padre, y corría en mi busca. Por las casas abiertas me introducía como un asesino, por las casas con luz donde había enfermos, por las alcobas donde hombres y mujeres dormían abrazados. Todo eso hacía hasta que oí los cascos de otro caballo blanco y pensé que mi padre podía haberse dejado alguna luz encendida o alguna puerta por la que había entrado aquel caballo inmortal del apóstol, que se dejaba ver tan sólo en las muertes, y corrí a la casa. Eran sin duda los cascos del caballo inmortal e invisible que tan sólo los perros huelen y siguen por el olfato, porque había desaparecido y no obstante se oían sus ladridos en la cuesta, por donde habitaban los moriscos pobres y por donde sin duda andaba. Recorrí las alcobas, asegurándome de que cada uno estaba en su sitio y María había desaparecido. La ventana estaba abierta y desperté a Dalia que, o nada sabía o no me entendía, y regresé a la calle con la sangre ya en lo alto de la cabeza. Alguien hablaba dentro de mí y me tocaba las rodillas porque me temblaban. Con ayuda de los primos, Hernando, Alfonso y Gonzalo, corrí en su busca y en los campos próximos al cementerio se me unieron mis amigos de juego y con este improvisado ejército, armado de horcas y palos, revisamos las tumbas una a una, mientras éramos observados desde arriba por un batallón de estrellas. Luego corrimos los márgenes del río y, cuando el sol levantaba, los dividí en grupos y yo subí con Hernando a los baños, que ella tenía en gran aprecio y a donde se retiraba con frecuencia a pensar o a escribir, y allí estaba. Hernando descubrió sus ropas, cuidadosamente apiladas, y alzó hacia mí el brazo. - En el estanque grande -gritaba, señalándome un lugar verdoso y gris, como si lo penetrara con ojos invisibles, porque yo nada veía. Nos lanzamos navegando fuerte con las manos como si nos persiguieran. En el suelo resbaladizo de verdín y hojas muertas, a causa del poco uso que de ellos se hacía últimamente, nos hundíamos y flotábamos, caminando a saltos hasta sacarla a flote y respirar. Hernando, más alto y fornido, agarró su hinchado vestido y yo le di la mano, logrando después de una eternidad sacarla fuera y muerta a la orilla. Hernando se tumbó en el suelo, pero yo no podía descansar, no podía creerla muerta y le golpeé la cara y le pateé el vientre, intentando que expulsara el agua y, cuando al fin lo hizo y María empezó a toser con convulsiones, me tumbé en la hierba. La niebla había desaparecido y no se sentía el menor ruido por ninguna parte. Se veía el pueblo y la rambla del río con nitidez y, sin embargo, algo había cambiado dentro y fuera, como si viera aquellas tierras con ojos nuevos y me diera cuenta por primera vez de que estaban muertas para nosotros. Regresamos. El mundo de mi padre había dejado de tener sentido y yo por nada deseaba llevar una vida pasiva y simple como la suya. Entramos en casa y, ya en la alcoba, con los pies en la pared por encima de la cabeza y con Dalia y María a mi lado, cogí la flauta, la más gratificante compañera de mis noches sudanesas. 6 Al cesar los disparos alrededor de media noche, el pueblo despertó y todos abrimos los ojos preguntándonos qué sucedería a continuación. La gente gritaba de un lado a otro de la calle, de la judería antigua al barrio cristiano y del barrio cristiano a las cuevas, queriendo saber quién había ganado, pero el Diablo lo sabía. En el patio mi padre paseaba de un lado a otro, taciturno y hierático como una estatua salvo en el movimiento de los dedos, que hacían danzar un sinfín de sentimientos. En la cocina María trabajaba el pan y Dalia le echaba el agua. En el porche los primos limpiaban sus armas y se hallaban enzarzados en una disputa ruidosa en la que resaltaba la razón de los débiles por defender lo que tenían, aunque fuera miseria. Todos se habían buscado algo que hacer para matar la incertidumbre; pero, ¿cómo conseguirlo? A media mañana el cielo cambió hacia un resplandor grisáceo, que dibujaba débilmente el perfil de las montañas, y la gente volvió a encerrarse en sus casas. Algunas chimeneas humeaban. Fue entonces cuando oímos los cascos de un caballo en nuestra puerta y contuvimos el aliento. Era Francisco, ¡Dios lo guíe por el camino de la verdad!, aunque tardamos en reconocerlo porque parecía un hombre de unos cuarenta, con la capa azul índigo, su enorme bigotazo y el turbante rojo. Antes de saludarlo, Gonzalo le preguntó quién había ganado. ¡Qué gritos y abrazos los de nuestras mujeres! Entramos en casa y nos sentamos a la mesa, pero la velada no resultó tan atractiva como pensábamos a causa de nuestro padre y de las gentes que entraban a saludarlo. La noticia había corrido las calles y todos querían saber nuevas. Los chiquillos de las cuevas se amontonaban en la verja y le pedían que saliera para tocarlo. En el barrio cristiano en cambio las puertas se cerraron y, maldiciendo las columnas de humo que se veían en las colinas, corrían a encerrarse en el castillo donde estaba Gascón con media docena de soldados. Las mujeres que habían perdido a sus maridos e hijos venían a preguntarle si iba a matar a los cristianos. Fue entonces cuando mi padre dijo que eso no beneficiaba a nadie y Francisco levantó la cabeza y lo miró con ojos poderosos y al rato dijo, como hablando consigo mismo, es posible, pero Abenhumeya dice que esta posición es importante, y sus palabras volvieron a desatar de nuevo los labios de mi padre. - ¡Que Dios te bendiga, hijo, y que nunca te degrades! La guerra es una maldición! Ve a la batalla si tienes que ir y lucha con corazón compasivo, que todos somos hermanos y la mayoría no ha hecho nada que merezca castigo. - ¡Ah, ¿no? y ¿por qué estamos como estamos? Hay que limpiar al pueblo: Son perros traidores que han vendido a nuestra nación. - Entendería que lucharas por una tierra, no por una nación o una idea religiosa. - No seas testarudo, viejo, a la postre es lo mismo. - Se hizo un silencio grande en el que todos contuvimos el aliento mientras mi padre levantaba hacia él los ojos y lo miraba sin pestañear. - Tendrás hambre -le dijo y en su voz había una gran amargura. - Desde luego. Me muero por comer algo. - No nos queda mucho, pero algo encontrará María. Entre unos y otros nos habéis robado hasta las piedras. Ahora fue Francisco quien no hizo ningún comentario. - En la Calahorra -prosiguió mi padre mientras María le servía té y pasas- han caído quince hombres, ¿cómo habéis podido matar a las mujeres? No dejó de comer. Sus ojos eran fieros y no corría por ellos la menor sombra de compasión. Volvió a preguntarle mi padre si no era posible entenderse y si conocían la situación en la que nos dejaban a los que quedábamos en los pueblos y él entonces se levantó, molesto por el interrogatorio, le puso la mano en el hombro unos segundos y salió hacia la chiquillería. Todos respiramos aliviados. - Es muy posible que nos vayamos al Magreb -le dije al despedirlo-, ¿vendrás con nosotros? - No me esperes, Diego. Nadie borrará nuestro nombre de esta tierra. Nadie va a quitarme mis tierras vivo. La batalla final por el castillo acabó en unas horas. Doscientos hombres lo rodeaban mientras el resto retozaba en los baños y jardines. Parlamentaron al no haber dentro otra cosa que viejos y mujeres y, al no llegar a un acuerdo, batieron la puerta con dos piezas y empezaron los degüellos. Las colinas traían los ecos de los que luchaban y también de los que caían y morían, hombres, mujeres y niños (“suerte que el de Vélez se hallaba en Adra, comiendo pescado fresco, nadando y retozando como un cerdo sin seguir al enemigo, dejándolo armarse para que éste pudiera crear guerra y barrer nuestros pueblos»). Al caer la tarde el barrio cristiano ardía y se oía la piqueta en los jardines y baños (“guardados con curiosidad y mimo de siglos para recreación de todos”) y el rostro de mi padre se agrietó en surcos. Movía la cabeza melancólicamente, tratando de hablar, sin que le salieran las palabras. Temblaba y se mordía los labios para hacerse sangre. Cuando le dijeron que habían muerto más de veinte en el castillo dejó de temblar, pero se veía que estaba avergonzado y que se tapaba los oídos para no oír. Todos estábamos a su alrededor graves y taciturnos, sin saber qué hacer y decir, excepto Nardona, que recitaba con el rostro reluciente a ajo, tomillo y aceites: “Alá al fin ha hablado y ha mostrado su justicia”. Mi padre cayó al suelo de rodillas. Cuando más tarde se le dijo que también habían arrasado los baños, se levantó, pidió el arcabuz y su caballo y entre varios lo agarramos, al damos cuenta de que había perdido el juicio. Decía que sus hijos éramos una maldición y una vergüenza y que no entendía a los hombres: Cincuenta años oyendo y presenciando las mismas salvajadas, ¿es que el Todopoderoso no conoce la clemencia?, si es así prefiero la compañía de los enemigos en el infierno que con El en el Paraíso. Se desembarazó de nuestras manos, se limpió los ojos y, ya en la calle, lanzó una piedra con furia al cielo: Siempre te he admirado por la forma cómo nos miras desde el cielo de tu iglesia, pero ya no te temo. Has conseguido que te pierda el respeto. No eres nada, óyeme bien. No eres nada si no los castigas. Y lo agarré por el brazo cuando lo vi decidido a marchar calle arriba. - Somos lobos, hijo, y no es posible vivir de acuerdo con uno mismo sin un mínimo de respeto, ¿dónde encontraré resignación? - Pueden matarte, padre. - Que lo hagan. Han secado mi corazón, que lo hagan; de todos modos ya no podré vivir en paz con este pueblo si no acabo con el cabrón que los manda, ¿es que tú no estás avergonzado de ti mismo? ¿Es que no es un consuelo morir? - Tú siempre has dicho que los nuestros están por encima de la ley a la hora de ocultarlos y perdonarlos -, le dije. No sabía si el que los mandaba era Francisco y lo metimos en casa entre todos, donde siguió durante algún tiempo diciendo frases tan grandes y terribles que resultaba conmovedor y lastimoso ver correr el vino por la piel de una mente tan sensible. Por fortuna para todos, las campanas sonaron a media noche y lo hicieron el tiempo suficiente para que se durmiera. Fue un alivio y, al cerrar los ojos, le vinos serenar los surcos del rostro y todos pudimos salir a la calle y preguntar qué pasaba. A todo esto llevábamos más de cuarenta horas en vela y nos habíamos olvidado por completo de probar bocado. Mientras lo hacíamos, tío Alfonso y los primos anunciaron de excelente humor que se marchaban y Dalia me preguntó si los acompañaba. - Nos encontraremos en Marrakech. - ¿No vienes con nosotros? -¡que el Señor os guía hacia lo que es mejor para todos! María compartirá vuestra suerte y yo lo haré más adelante, cuando pueda convencer a nuestro padre. Esperaron a que despertara y María se arrodilló pidiéndole que la perdonara y él, sin el menor signo de reprobación, la bendijo. - No puedo acompañarte, hija mía, pero cada día contaré las horas y los minutos desde tu marcha. - Vendrán los cristianos y acabarán con los que os quedáis - le dijo tío Alfonso. - Lo sé y por eso me alegro de que os marchéis. Dalia y María lloraban. - ¡Que el Señor del perdón os guía hacia una tierra más segura! - dijo poniéndoles la mano derecha sobre sus cabezas. - ¿Por qué te quedas? - le preguntó tío Alfonso -. Esta tierra es un lugar de infamia para nosotros, ¿qué razón tienes para quedarte? Mi padre no le contestó. - Sólo Él lee los corazones. Espero que tus intenciones sean rectas. Dalia seguía llorando. - Nos veremos pronto en Marrakech -le dije besándole la mano. No me contestó, pero en el brillo de sus ojos comprendí que creía en mis palabras y la vi marchar andando detrás de su padre y de sus hermanos sin otra cosa encima que las últimas provisiones que habíamos recogido apresuradamente para ellos. De haber podido, le hubiera dado una alfombra voladora y linternas que la transportaran mágicamente por el cielo. Llevaba a la cabeza el cesto con los frutos secos y, al salir del pueblo, se volvió para mirarme a modo de adiós; luego lo hizo María, con el atillo de ropa a la cabeza y, minutos después, caía sobre la casa la nube de humo negro, espeso y sofocante, que había flotado desde la mañana sobre el pueblo, y se oía la voz del muecín llamando a los fieles que quedaban a la oración de la tarde, en medio de un silencio sobrenatural que me obligó a taparme los oídos. “¡Alá es Grande y ha sentado Su Mano sobre los infieles!” El tono era triunfante y se expandía sobre el valle en tromba, como si quisiera llenar el mundo con las maravillas acaecidas durante el día, un día en el que envejecí diez años. En el barrio cristiano quedaban vigas humeantes y escombros y, al acercarme a las almenas, el olor era tan intenso que tuve que dejar de respirar para penetrar en el patio del castillo. Muertos por todas partes. La sangre formaba pequeños riachuelos coagulados y la confusión era tan grande que los gritos de los supervivientes, de mujeres, niños y familiares abrazados a los muertos, atravesaban el pecho como un cuchillo e hinchaban las sienes. También me temblaban las rodillas: Don Pedro y parte de su familia, los Torres, Pedro Gázquez, el escribano y sus dos hijas, Juan de Vera, Chacón y sus soldados. La voz del muecín seguía colgada de las alturas infinitas del cielo, por encima de los lamentos y de los gritos, como una alondra celeste, intoxicada con la dulzura de su canto. De pronto vi mi caballo. Mi padre trataba de alzar a don Pedro a la grupa y corrí a ayudarle. - ¿No puedes pedir ayuda? - Me sobro y me basto solo. Entre los dos lo llevamos al cementerio, la cabeza de don Pedro colgando con un balanceo que acentuaba el dramatismo del momento de tal forma que él la cogió con las manos mientras yo tiraba del caballo. Luego volvimos a por Blas de Torres y en ese momento se nos unieron algunos supervivientes, incluso gentes de las cuevas con burros y carros y, al amanecer, todos estaban en un fosar común sobre el que colocamos dos maderos cruzados. - ¿Los has contado? -, me preguntó mientras regresábamos. - Veinte - le dije. Seguimos en silencio un buen rato, él con la cabeza hundida en el pecho sin atreverse a mirarme. - ¿No vamos con los tíos? - ¿Hasta cuándo vas a seguir con la monserga? Tú puedes irte cuando quieras. - Dios va a castigarnos, padre, por no seguir las indicaciones tan claras de su Providencia y por no aprovechar la última oportunidad. - Alguien tiene que pagar por este crimen. - ¿Y por qué usted y no yo o los provocadores de tanta impiedad? - Es el único placer que me queda. - Lo torturarán. - Tanto mejor, así Él oirá mis gritos. - Nada nos queda, ni siquiera pasas e higos. - Los nuestros siempre han podido pasar semanas y meses sin pan, y yo no soy menos que ellos -, dijo rascándose la cabeza -. ¡Dios proveerá! - ¿Hasta cuándo? - Mientras quede un solo moro en el pueblo. - ¿Somos cristianos o moros? -, le pregunté al rato, sorprendido por la palabra moro que acababa de decir. - Antes me gustaba pensar que nuestra sangre no era ni mora ni cristiana, hoy no sé lo que somos y tú tendrás que descubrirlo por ti mismo. Para mí es tarde. Algunos años atrás habíamos tenido una peste maligna que se había llevado la mitad del pueblo, hombres, mujeres, niños y animales. Los vientres se les hinchaban y poco después morían. A los creyentes los llevaban en andas a la iglesia, esperando que Dios los salvara a última hora; a la mayoría la dejaban en el cementerio. El cura alzaba la voz al Cristo pintado en el altar mayor y le exigía la salvación de los fieles arrepentidos, pero éstos también morían. Morían los que pedían el perdón y los que se negaban a confesar, buenos y malos, como si Dios e Ibis hubieran llegado a un entendimiento. Los que hacían oración al viejo estilo y ayunaban y se laceraban, morían. Ni un Dios ni otro los ayudaban. - Eran las aguas, hijo. Lo sé porque he criado muchos animales en mi vida y los he visto morir de los mismos síntomas. El agua mataba entonces sin que Dios lo remediara y hoy matan las ideas sin que Dios lo remedie. Las ideas son otra gran peste, nunca lo olvides, hijo. No valoramos la vida y no la entendemos. No tenemos compasión de nosotros mismos y culpamos a Dios o al Diablo de nuestras desgracias cuando es nuestra maldita condición. - ¿Y aún así quieres morir? - Más que nunca, porque estoy harto. Los hombres me han quitado la fe que tenía, es algo que sufrirás tal vez tú mismo con los años. Se levantó. Había hablado desde el poso del dolor, donde está la sabiduría, y quise respetar su silencio. Al marcharse a la alcoba, me puso la mano en el hombro como si fuera a decirme algo importante. - Encuentra la forma de no morir, hijo, yo la he buscado inútilmente, pero tú tal vez la consigas si te elevas a la estatura de un hombre. Dios es Misericordioso con los que le son fieles y no se le puede reprochar aquello de lo que sólo el hombre es culpable. Se quedó parado unos segundos, como si quisiera añadir más, y luego se dio la vuelta y entró con Nardona, que ni se había enterado de la marcha de los tíos. Al llegar el día, brillante, limpio y luminoso como la mayoría en esta tierra, la gente salía de las casas y cuevas para verse y contarse de nuevo los sucesos acaecidos y hacer recuento de los muertos. Estábamos viviendo los últimos calores del verano y a las flores les faltaba esplendor. Las casas más hermosas se habían quedado vacías, las tiendas no exhibían mercancías y la algarabía habitual de niños en la calle había enmudecido. No obstante, los hombres y mujeres que quedaban se tocaban y besaban. Había pasado el Justiciero sobre sus cabezas y estaban vivos, cerciorándose a pesar de verse de que lo estaban y luego daban gracias al Altísimo, miraban al cielo sin nubes y decían de los muertos que ellos habían dejado de sufrir: “Ellos ya no tienen que preocuparse, mientras no sabemos qué será de nosotros”, decían una y otra vez mirando al cielo, donde empezaban a arremolinarse nubes de la pesadilla. También los de las cuevas descendían al pueblo, el dolor pesaba más que el odio, en busca de los amigos y conocidos que habían perdido seres queridos para llorar con ellos. Al aparecer el sol, sonaron las campanas y todos juntos, cristianos viejos y nuevos, acudieron a la iglesia para rezar por ellos y fue en medio de la ceremonia cuando una Torres llamó a Femando Alfanegín perro sarraceno y éste le respondió desde las últimas filas que ni era perro ni sarraceno, sino tan cuevano como ella y mejor soldado del rey que su marido, que en la paz de Dios descanse, quien nunca le había servido con las armas, liándose a continuación una trifulca terrible en la que se maldecían, golpeaban y perseguían sin que hubiera alcaide, aguacil ni cura capaz de poner orden. La gente volvía a sus casas a la carrera y no acababa de entender a qué venía tanta conmoción hasta que vi a mi padre que bajaba rodeado de un grupo que intentaba protegerlo. Entramos en casa y encontramos a tío Hierónimo esperándolo y tuvo que explicarle. Tampoco tío Hierónimo salía de su asombro, se levantaba y profería berridos, luego se sentaba como si cayera de un segundo piso. - El mundo se acaba y si no nos lleva Dios lo hará el Diablo. - Si hubiera Dios habría destruido el templo esta mañana con todos nosotros dentro -dijo mi padre. Tío Hierónimo lo miró unos segundos cerciorándose de que había oído bien. - Estás tentando al Altísimo, al Unico y Verdadero. Mi padre calló y tío Hierónimo le entregó un pliego. - ¿Qué es? - La Inquisición, ¡Alá borre un día su recuerdo de nuestras memorias! Cayó un silencio de tumba sobre nosotros y, mientras nadie se atrevía a hablar, Nardona reía a carcajada limpia desde la alcoba. - ¿Por qué no la mandaste con los otros a Marrakech? - Está muy mal -dijo mi padre. - Convendría llamar a Gonzalo. - Con él no se puede contar, anda con las guerrillas -les dije. Mi padre se había hundido en el silencio y tenía el rostro pesaroso y súbitamente enrojecido. - Estamos sin dinero y sin dinero es como ir desnudos por la calle, ¡que el Altísimo nos proteja! No hemos obedecido a tiempo sus preceptos y ahora nos ha cerrado todas las puertas. - Teníamos un país, una familia, una tierra, un nombre, una re.. -dijo mi padre, pero se quedó en medio de la frase y tío Hierónimo hizo la señal de la cruz y se levantó muy pálido y con la boca abierta se puso a caminar de un lado a otro de la sala, marcando sus grandes botas militares en la baldosa. - Es como un sueño, como andar un camino que no lleva a ninguna parte y que no tiene fin; pero, ¿qué quieren de nosotros? Supongamos que vamos todos juntos a la capital y nos presentamos a los magistrados. No les tengo miedo y dejaríamos las cosas sentadas de una vez por todas. ¡Dios Misericordioso! ¿Por qué no nos habremos ido cuando yo lo dije? - Yo no voy a Granada, antes tomaría el camino del exilio. Lo hice una vez -decía mi padre-, y no me ha quedado fe en unos hombres que cambian de palabra como la serpiente de piel, ¡Dios los confunda!, sean procuradores o militares, que todos son uno cuando mandan, una peste, una gran enfermedad para la gente sencilla. Juegan con nosotros como si fuéramos títeres. Son fuerzas y sospecho que desconocen los sentimientos humanos. Hacen la guerra o la paz según un propósito que nadie entiende y obran siempre con la ceguera de las bestias, ¿qué sentido tiene maltratar, perseguir y asesinar a las únicas personas que trabajan y quieren vivir en paz en el país?, ¿qué sentido tiene hacer guerras por Europa? El Diablo sólo sabe en provecho de quien las hacen, ¿qué sentido tiene firmar la paz con el turco y luego perseguimos a nosotros? Yo no voy. He colaborado con ellos, he tratado de poner paz, he creído en sus palabras, me he negado a luchar y hoy estoy demasiado cansado y viejo para cambiar, pero quién sabe si no he hecho otra cosa que servir las malvadas intenciones del Demonio, que ellos encarnan, y si no hubiera sido más cuerdo resistirles. Al menos ahora sabría quién soy, por qué estoy aquí y por qué voy a morir. Bajó la frente. Nunca le había oído un discurso tan largo y de tono tan amargo, que revelaba no obstante una mente noble y confundida, y el corazón se me llenó de veneno. Tío Hierónimo miraba fascinado el pelo blanco y brillante de una cabeza hasta entonces compasiva y que, en el umbral de sus días, empezaba a saborear las hieles de la amargura y tal vez de la venganza. - ¿Quieres que vaya yo? - Si piensas que debes ir, hazlo. En el corral tienes mi yegua. Le dio su bendición y luego marchó él mismo hacia los corrales con la intención sin duda de preparársela, pero a medio camino cambió de parecer y se paró a contemplar sus campos. Se veía al indio al otro lado de la acequia y de la pequeña finca de frutales, limpiando los naranjos. Cogió el azadón y, por la senda que bordea sus tierras, se dirigió a las planicies desérticas y en otro tiempo cultivadas, cercanas a la rambla, en las que apenas quedaba alguna que otra higuera suelta y cactus creciendo en abundancia y, una vez allí, buscó el lugar más duro y pedregoso y empezó a golpear el suelo con la cabeza del azadón. El indio bajo los naranjos levantó la cabeza al verlo y lo fue siguiendo con la vista. Nada podía habérsele perdido en aquellas tierras hoy yermas, que ni siquiera eran suyas, y en las que no crecía ni la hierba; pero una vez en ellas se abrió de piernas, escupió en ambas manos y empezó a golpear el duro suelo con rabia. Corría una cinta estrecha, de tierra blanda y fértil a ambas márgenes del río, que en primavera daba campanillas y flores silvestres en abundancia, aunque por poco tiempo, y se podía ver todavía en ella el recuerdo de viñas y granados, e incluso algún que otro árbol grande de hojas plateadas que había escapado al hacha y los incendios. No lo entendía. Podía cavar allí, no donde lo hacía, y los golpes secos del azadón en la arcilla dura como la piedra traspasaban mis oídos. - ¡Que el Diablo me lleve! -dijo tío Hierónimo al volver del corral sobre la yegua. Siempre me había parecido poca cosa mi padre, pero ahora parecía insignificante en medio del sol y la llanura, como más gastado y seco de como siempre lo había visto, y hasta los pájaros dejaron de piar en los aleros y en la tupida sombra de las moreras. Las colinas a lo lejos eran blancas, el cielo tenía un color indefinido y ni siquiera el mar conservaba azul alguno que el sol no hubiera disuelto y engullido. Nada se movía en el paisaje excepto el sonido del azadón, que cruzaba el valle en infinitas direcciones y las colinas lo volvían multiplicado. Al mediodía había levantado un pequeño montículo y se hundía hasta las rodillas. A media tarde, se hallaba hundido hasta la cintura y el montón de tierra sobrepasaba su cabeza. Al caer el sol, con las colinas ya en sombra, el indio se retiró y yo me acerqué con un botijo. Salió del hoyo al verme y se acercó a mí dando tumbos como si no viera el camino. Al entrar en casa pidió una silla cuando la tenía delante. Lo llevé del brazo, como se lleva a un ciego, y al caer en la silla ni siquiera crujió. No pedía de comer ni de beber, no había querido probar el botijo, y parecía afectarle el que yo notara su pérdida de fuerzas y de control. No decía nada, tal vez no tenía nada que decir y había hecho aquella estupidez para no hablar ni pensar. La respiración no obstante le volvía y, convencido de que hay cosas que no necesitan decirse, pero que se explican de mil maneras, no le pregunté el motivo de su hazaña. Finalmente se limpió los ojos con un pañuelo e hundió en él la nariz. - ¿Prefieres vino? No me respondió. Me miraba desde los párpados semicerrados con agradecimiento y corrí a la bodega. Había decidido largarme por la mañana y tal vez él lo sabía. Sabía que le faltaba el tiempo y quería alargar los minutos que nos quedaban por si tenía algo nuevo que decirme y fuera tan importante como para que no se perdiera. Quería mantenerme a su lado y el tiempo nos faltaba, ambos lo sabíamos, y estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que no me fuera, por si tenía algo importante que decirme y se fuera a perder. Yo también estaba dispuesto a alargar el tiempo todo lo posible para darle la última oportunidad de decirme todo aquello que se podía perder. - Antes del vino, bebe agua, te sentará mejor. Cogió la taza y la bebió entera sin mirarme. - Tú y yo, Diego, siempre nos hemos entendido sin necesidad de palabras -dijo alzando los ojos. - Siempre, padre. - Y has sido un buen hijo. - No hable de eso, no necesita decírmelo. Volvió a mirarme con ojos hundidos. - Estoy cansado, pero todavía tenemos mucho de qué hablar. - Mañana si usted quiere -, le dije. - Mañana, sí, hoy necesito dormir y creo que voy a poder hacerlo. - Dormirá, padre, ha sido un día duro, y cuando se levante seguiremos hablando. 7 A media noche se oyó un trueno seco y segundos después llovía, primero en gotas gruesas, que me sorprendieron tanto como el trueno y, a continuación, una lluvia de tono grande, intenso y continuo, que me mantuvo despierto el resto de la noche. Me acordé del indio que dormía en el patio y que se levantaba siempre a su hora y estuve preguntándome si la lluvia le habría alterado el sueño. Por la mañana siguió lloviendo y el día no se distinguía de la noche. Venían del mar nubes bajas, negras y muy cargadas que al llegar a las colinas, donde había reventado el trueno, se desgarraban y abrían en torrentes que fluían por las infinitas ramblas, inundando las calles y desbordándose por los campos. Regresé a la cama, pero la humedad y el frío se habían metido en las sábanas y, al no poder entrar en calor, encendí el fuego con la intención de secarme las ropas. La lluvia siguió fuerte durante el día y parte de la noche siguiente -cosa frecuente en esta tierra en los otoños- y sin saber por qué me sorprendí contando las horas con los dedos. Mi caballo relinchaba inquieto en los corrales, molesto por la soledad y asustado por la lluvia y los truenos. De vez en cuando limpiaba el vaho del cristal, sin otro pensamiento en las entrañas que escapar de inmediato, en cuanto acabara la tormenta y antes de que mi padre me viera por la mañana; pero inesperadamente me tocó el hombro y volví la cabeza. - ¿Vas a irte? - Voy a irme, padre -, le dije. - No me dejes solo ahora, Diego, espera unos días. Era la primera vez que me pedía algo en su vida y le toqué la mano semiparalizada en mi hombro. - Cuando nos separemos es probable que no volvamos a vernos. Hizo una pausa y no le pedí que me acompañara como otras veces. - Si muero en el pueblo te será fácil saber lo que tienes que hacer -dijo indicándome con el brazo el hoyo que había cavado en la explanada. Se lo prometí con un nuevo apretón en la mano. - Están a punto de llegar y no sabría qué hacer si te marchas. Tampoco puedo acompañarte, después de todo siempre he sido español dentro -dijo señalando el corazón. Nos quedamos callados, ¿qué podía decirle? Era un viejo testarudo y por otra parte nada nuevo podía añadir que mi presencia no le dijera suficientemente, y volví la cabeza para que no viera mis ojos. No tardaron en llegarnos noticias del desenlace de la guerra por las Alpujarras y la iglesia se llenó de azucenas y alhelíes, de ramos de naranjo en flor, mirto, jazmines, gladiolos y exvotos con formas humanas, brazos, cabezas y estatuillas de santos que colgaban de una de las paredes. Las mujeres de las cuevas se echaban a los pies de la Virgen exhalando gritos desgarradores, luego se sentaban en los bancos y en el silencio se oía el zumbido de las avispas que entraban por puertas y ventanas tras el perfume de las flores. “El buen Dios al fin nos bendice”, decía el padre Sebastián con la voz muy disminuida. Se le acercaban las mujeres y él les ponía la mano en la cabeza y las bendecía, ¿qué más podía hacer por ellas? Había perdido la voz tratando de convencer a los cristianos viejos de que no tentaran a Dios con más muertes, pero todo había sido inútil. Sus mujeres le pedían oraciones y misas para que Dios les enviara pronto a los soldados, y nadie parecía satisfecho con el resultado de la guerra. En Juviles trescientos hombres habían sido pasados por la espada y sus cuerpos yacían en la iglesia y en los jardines alrededor, sin que les sirviera de nada refugiarse en ella o arrojarse delante de los alguaciles y magistrados. En los Vélez mil quinientos habían huido sin rumbo y sin comida hacia lo desconocido y eran seguidos por concegiles que tenían campo franco y un sueldo de cuatro coronas. Se decía entre los moriscos que eran fáciles de matar cuando iban cargados de botín y muchos morían a manos de mujeres que les atacaban los ojos con polvo y luego les acuchillaban los caballos. Álvaro Flores y Antonio del Avila con otros doscientos perecieron en Válor de esta manera. De las Albuñuelas, Órgiva, Laroles, Los Guájares, Ronda, Sierra Bermeja, Guadix, Baza y Almería, seis mil jóvenes habían huido a Berbería, donde formaban el grueso de las tropas de Ahmar. que más tarde derrotarían a los portugueses en Alcazalquivir, en una gloriosa batalla que irónicamente daría el reino de Portugal a Felipe II, nuestro carnicero. Las mujeres y los niños se vendían por miles. A los fuertes les ataban las manos y los pies y los enviaban a galeras. Seguía los ejércitos cristianos una multitud de mercaderes que compraban en el lugar todo lo que caía en sus manos, bienes, ganado y esclavos y, aunque se cuestionaba en Madrid por algunos abogados y teólogos que fuera justo vender prisioneros, bautizados nominalmente, el rey dejó el asunto en manos de Deza, gran procurador de Granada, que decidió afirmativamente con la excepción por orden real de los niños menores de diez años, eximidos de castigo por razones humanitarias. Al caer la tarde, las colinas se llenaron de violetas y el cielo de una bandada de buitres, saciados de comida como los de mis sueños, que pasaron silenciosos y sin ruido de alas por encima de la iglesia. El aire olía a pólvora y los habitantes de las cuevas se encerraron en la iglesia. De vez en cuando se abrían las puertas y se escuchaba una blasfemia contra Dios o Mahoma que se mantenía horas en el aire, desgarrando los oídos. A media noche se escuchó una carcajada brutal en nuestra calle y le pregunté a mi padre si dormía. Algún tiempo después se levantó Nardona y la oí correr de alcoba en alcoba recogiendo la ropa y limpiando la cocina. Escuchaba el fragor de los pucheros y peroles, como si limpiaran un ejército de muchachas, y me levanté y la descubrí con su mejor vestido y llena de aceites en la cara. De la cabeza de mi padre, sentado en la oscuridad, nacía un hilo de vapor que alcanzaba el techo y, aunque jamás había sospechado deseos de mujer en él, deduje por el sudorcillo grasiento de su pelo y piel que acababan de estar juntos. - ¿Tienes miedo? -le pregunté. - No soy una mujer. - ¿Crees que vendrán? - Lo que va a suceder está escrito y no se puede borrar. Si nos matan tan sólo conseguirán acabar con nuestra miseria. Mi padre tenía la teoría de que con la muerte se abría la tierra y el alma era conducida a un Paraíso de Palmeras, donde se reuniría con sus mayores a charlar, fumar y disfrutar de la belleza femenina, y la muerte no le preocupaba lo más mínimo, de ahí que no atendiera a los ruidos de la calle y no se molestara en descifrarlos. No pensaba o no quería pensar y todo lo más que sentía y le avergonzaba era el haber vivido y visto tanto. - ¿Piensas ir a misa por la mañana? - Mientras las cosas estén como están no pisaré la iglesia. Dios no es bueno para nada cuando deja que nos maten los hombres. Vergüenza me daría llamar hijo mío a quien me desobedeciera y El no controla a los cristianos. No le temen ni respetan sus mandamientos y es hora de que se haga respetar o lo crucificarán de nuevo. Va siendo hora de mandarle un ultimátum. Por la mañana me gustaría montar a caballo. - Puede coger el mío, pero cuidado con él, lleva varios días sin ejercicio y está nervioso. Me miró como quien piensa, “consejos a tu puta madre, muchacho”, o algo así y, al rayar el alba, las calles de Cuevas se llenaron de jinetes que pasaron con gran estruendo de cascos, voces y arneses hacia la iglesia. Nardona nos trajo una taza de caldo y tres bolsas de comida que colocó a nuestro lado y por algún tiempo seguimos sentados en silencio, identificando el menor ruido, las voces y las carcajadas, convencidos de que había llegado la hora, incluso para nosotros. Se oyeron los gallos y la luz que atravesaba las nubes fue sacando lentamente al valle de la sombra, fijando árboles y cortijos. - Convendría que ocultaras tus armas -dijo. Corrí al desván y las oculté en el techo. - Sé fuerte y procura no encolerizarte. El día en que te alces sobre los hombres no los desprecies ni maltrates, que todos somos hijos de Alá y miembros desdichados de la misma tierra. Jamás le había oído nombrar a Alá hasta ese momento y me quedé mirándole. Mi padre era un dios para mí y nada me alegraba tanto como escucharlo y obedecerlo, aunque se me hiciera un nudo en la garganta verlo en aquel estado. Nardona se sentó a nuestro lado. La cercanía de la muerte la había serenado -no creo que fuera la noche junto a mi padre, la primera en muchos meses- y parecía otra, mucho más fuerte y diligente, mucho más cariñosa y humana, aunque de aspecto tan gastado. Volvimos a oír los cascos, mi padre se levantó y se puso el zamarro de cordero, se apretó el cinturón y se echó al hombro las alforjas, quedándose de pie en el centro de la sala como el que espera un transporte inmediato. El caballo blanco dio una vuelta a la casa. Vi de refilón el perfil del jinete sin reconocerlo, a causa de aquella capa blanca que cubría los lomos del caballo, los dos pistolones de plata y la espada reluciente. Al alzar la voz lo reconocí. - ¿Del pueblo? -me preguntó mi padre. Y sin esperar mi respuesta se acercó a la puerta y la abrió, quedándose paralizado frente al soldado, un hijo de Cuevas, al que pocos días antes le habíamos enterrado a su padre. Clavaba en él los ojos inyectados de sangre y no se los quitaba de encima, como si esperara una reacción violenta. - Fuera todos - ordenó. Salimos los tres. - ¿Y la chica? - ¿Qué quieres de nosotros? - Sois unos traidores, todos, la familia entera. - Enterramos a tu padre dignamente -le dijo mi padre. - Siempre os había tratado bien, demasiado bien, no necesitas recordármelo. La sangre se agolpaba en mis muñecas. Tuve que cerrar los puños para contenerla. En la calle había jinetes en abundancia, apostados en las esquinas, muchos con los codos en las sillas, como reposando de una larga cabalgada. Nardona maldijo a Cristo en sus narices y Antonio Fajardo no se molestó en contestarla. En la iglesia todo eran maldiciones y los dioses volaban de boca en boca, sin que la sangre llegara al río en un principio. Se les veía muy seguros y era idiota provocarlos, cuando tenían las armas y al que alzara el cuchillo podían dispararle sin preocuparse en recogerlo del suelo y sin permitir que las mujeres se acercaran, como sucedería más tarde. Fernando Alfagín le lanzó un cuchillo a uno de los soldados, acertándole en el pecho, y él se bajó del caballo sin exhalar un quejido y sin quitarse el arma, dio varios pasos adelante y con la espada le cortó medio cuello de un tajo; luego él mismo se quitó el cuchillo y todos enmudecimos. El Mulero intentaba parar la sangre y se sujetaba la cabeza con las manos. Le fluía del cuello un chorro a borbotones y, al verse morir, se dio la vuelta y ascendió recto hacia la iglesia, dejando un reguero a su espalda, atravesó el umbral, luchando por mantenerse en pie, y se tambaleó junto a la pila del agua, cayendo todo lo largo que era en el pasillo central en medio de un charco de sangre. Jamás pensé que el cuerpo de un hombre contuviera tanta sangre. El Mulero, famoso en los contornos por su lenguaje, no pudo morir como había vivido, porque no salió una sola palabra obscena de su boca. A todo esto, la confusión fuera era indescriptible y los soldados, al ver a su compañero herido de muerte, disparaban sobre la multitud que se apelotonaba compacta y aterrorizada por los disparos y su propio griterío. Los hombres lanzaban amenazas a diestro y siniestro. El soldado herido de muerte intentaba inútilmente coger las riendas de su caballo para mantenerse en pie y éste reculaba entre resoplidos, asustado por los gritos y la sangre. Movía hacia él pies mecánicos, siempre con las manos en alto en busca de unas riendas imaginarias, rechazando a todo el que intentaba sentarlo en el suelo. “Dejadme”, decía caminando con largos trancos hacia la pared, como si tuviera prisa por llegar a alguna parte. Al alcanzarla se volvió de espaldas y sus pies fueron resbalando lentamente hasta quedar sentado y encogido con la cabeza hundida sobre el pecho. Tenía los ojos muy abiertos y le nacía de la boca un río de sangre que le caía al pecho por la barbilla. Fue en ese momento cuando vi a mi padre con el cuerpo de Nardona en brazos y me acerqué a él. Los soldados venían detrás descargando ciegos culatazos, deshice el abrazo y lo arrastré conmigo hacia la iglesia. - ¡Dios Todopoderoso perfume su memoria! En el interior éramos treinta y el número crecía lentamente. Se abrían las puertas y entraban conocidos, viudas, madres, huérfanos, que se paraban tímidos en la baldosa y luego se acercaban a los familiares y amigos con grandes alaridos. Al caer el sol entró Mariam, a quien los de las cuevas llamaban Fátima, con su niño en brazos y se quedó paralizada junto a la pila del agua. Fue la última. Era joven, mi misma edad, delgada y de ojos grandes, y al haber trabajado en nuestra casa mi padre le había apadrinado al niño en el bautismo. Se levantó, corrió en su busca y ella sin el menor comentario se sentó entre nosotros con naturalidad y una extraña sonrisa, como si mi padre y la familia le debiéramos tan problemática protección. 8 La noche previa a la gran marcha, soñé que colgaban de mi cabeza dos mujeres, la una morena y de ojos grandes, la otra rubia y del color del oro, ambas severamente maltratadas y desnudas, altas, finas y con las carnes blandas. A la morena le habían clavado tachuelas en la nariz y se apoyaba en mi hombro, con las mejillas en los bíceps, para evitar que se le desprendieran los clavos, que eran de cabeza negra. El cuerpo de la muchacha dorada tenía muchos puntos negros del tamaño de una moneda por la espalda y los pechos, y tiras rojas y plateadas muy visibles por el vientre, de forma que no le quedaban espacios sanos en el cuerpo ni nada que se pudiera llamar virgen y que al tacto pareciera humano. La habían golpeado con correas de cuero y su boca desprendía una espuma blancuzca, la piel se le había hinchado y todo eran cuevas y moretones, especialmente el vientre o extraña matriz, abrazado por tiras paralelas de distintos tonos que parecían albergar monstruos que luchaban por escapar. Dalia, grité y el montículo de arena que sostenía mis pies empezó a desmoronarse y con él mi sueño. Se oían en la gravilla del camino que conduce a la iglesia los cascos de un caballo y el susurro, casi subliminal, de voces lejanas. Los hombres escupían sin piedad fuera de los bancos, de forma que había escupitajos por todas partes, y se oía el carraspeo de las gargantas tomadas que pugnaban por aclararse, como si se tratara de viejos, pero es lo cierto que los jóvenes tosían y escupían tanto o más que ellos. El olor a cera era intenso, al no haber ventanas abiertas, y el color del cielo, cuando uno levantaba los ojos hacia la bóveda, púrpura y gris. Al amanecer se abrieron las puertas y el que los mandaba, con mis mismos ojos azules, grandes y profundos, hizo el recuento. Se nos dio dos horas para recoger ropa y comida y a las diez iniciamos la marcha a pie sin que se me permitiera ver a mi caballo. Cruzamos el barrio cristiano, compuesto de dos calles a ambos lados del castillo, luego varios cortijos abandonados, rodeados de vallas de cactus y, cuando llegamos al fondo del valle, cogimos el camino de las colinas. Desde media altura, vimos una muchedumbre de chiquillos harapientos y silenciosos, que parecían salidos de tumbas, siguiéndonos con la vista. Algunos corrían detrás de sus padres, otros permanecían quietos sin saber qué hacer y, lentamente, los fuimos perdiendo en las irregularidades del barranco, de forma que cuando alcanzamos la colina habían desaparecido con el valle y el pueblo, mientras el mar brillaba en la lejanía como un cristal de plata. Para mí era el día del Juicio y mi corazón gritaba al ver a mi padre dando su adiós a las viñas, a las huertas con los naranjos cargados, al patio, al pozo del patio con el membrillo escoriado y desgarrado por el fruto, a la gente, a las playas solitarias e invisibles en la distancia. Le cogí el brazo. Su corazón gritaba, abatido por tanta adversidad. No quería irse, esclavizado por las pequeñas cosas personales, por la gente y la tierra, “nunca volveremos ya”, dijo con voz abrumada, “Dios, no ha querido que mi destino se escriba entero en esta patria, y ahora me manda por los caminos del exilio”. - Volveremos -le dije. No me contestó de momento, pero horas más tarde dijo, tocándome la mano y aludiendo a mis palabras, “y tú tampoco volverás, Diego”. - Lo importante es que nunca nos separaremos -le dije. - Hijo, yo voy herido de muerte. No le pregunté qué lo había herido porque conocía la respuesta. El siempre hablaba de hermanos al referirse a las dos comunidades y las heridas de hermanos hieren siempre, son sus palabras. Habíamos cruzado el patio seguidos por las miradas de los cristianos viejos que se quedaban y que no acababan de creer lo que veían. Su casa siempre había estado abierta para todos en los tiempos malos y nunca les habían faltado sus siete espuertas de habas, judías, higos secos y trigo para simiente o comida. Una vecina nos dio dos hogazas e hizo sobre ellas la señal de la cruz. - ¡Dios la bendiga, Marta! -le dijo. El sol brillaba en las alfalfas y las colinas se abrían al entrar en ellas. Fátima le cantaba una canción de cuna al bebé en brazos, no recuerdo su nombre, y yo sorbía en silencio y sin prisas la riqueza amarga del almizcle. La guardia de Alonso de Carvajal, señor de Jódar, encargado de nuestra vigilancia y custodia, iba aderezada como para una fiesta y bien provista de armas, estandartes y ministriles, que lo rodeaban en todo momento, con ropetas de terciopelo carmesí y capotillos de saya estrapada, guarnecidos de franjas y pasamanos de oro, y los atambores y pífanos con libreas de seda y colores azules y amarillos, entre ellos cinco del pueblo que yo reconocía con asombro, Antonio Fajardo, casi mi misma edad, al frente del grupo de cabeza. Tenia libertad de movimientos y a veces se volvía y corría las filas, como un lunático, acompañando al señor de Jódar o fustigando a los retrasados como si fueran ganado. Es lo que más nos dolía. Se acercaba a mi padre y lo miraba con ojos pequeños y astillados. Mi padre no se molestaba en levantar hacia él los suyos, pero yo no me perdía ese placer y el dolor ponía bálsamo en mi herida. Siempre habíamos sido rivales, en el juego, en las peleas, en el vino, a pesar de mamar la misma sangre, y ahora él llevaba una capa, un caballo blanco gigantesco y bien alimentado, en el que se sentaba como en un trono y con la cabeza inflada en las nubes, sin perdernos un segundo de vista, y llevaba una espada reluciente con empuñadura de plata, sobre la que posaba la mano como si fuera a conquistar el mundo, mientras nosotros íbamos a pie, semi descalzos y como esclavos. - Nada nos ha hecho -decía mi padre sorprendiendo mi mirada y yo bajaba los ojos y soltaba el aliento, pero es la verdad que jamás me había gustado y al fin sabía por qué. Jamás había aceptado de niño uno solo de mis juegos y yo me moría por ganarme su amistad. Era delgado y con tan poca talla como yo y con los ojos negros de los ciervos, ¿de dónde habrá sacado la limpieza de sangre? En Huércal Overa nos cogió la noche en un palmeral y a los muchachos les permitieron recoger leña y se hicieron fogatas en las que hervimos arroz y nos calentamos. Los soldados hacían corro aparte. Hablaban fuerte y reían. Mi padre pasó la noche azuzando el fuego. En la oscuridad la cara de Fátima brillaba fina y sudada en cada soplido. Sus ojos cuando entre sueños los abría relucían pequeños y embrujados como los de las serpientes. - ¡Malhayan todos los cristianos! -dijo en cierto momento despertando. Nos miramos en silencio. Estábamos demasiado cansados para hablar, pegados unos junto a otros, y nadie le contestó ni oyó los pasos de Antonio Fajardo el Joven que se acercaba lentamente a espaldas de mi padre y cuando éste se llevaba la taza de caldo a la boca. Se la quitó y la hizo añicos con la punta de la bota, largándose con la misma arrogancia y sigilo con que había venido. Mi corazón ardía. Sabía lo que debía hacer y haría a no tardar, pero preferí guardarle el secreto a mi padre. La siguiente noche tampoco dormimos. Habíamos salido cincuenta y el número se engrosaba en cada villa y taha que cruzábamos, cuarenta en Vera, treinta de la villa de Cabrera y veinte de la fortaleza de Lúbres, de Alela, Sorbas, Theresea, Loçaina, Torrillos, Hiyunque, Oria, Xercas, Albox, Alxaime, Cid, de Vélez Blanco y Vélez Rubio ciento cincuenta, Benianda, Ala, Bentaraja, Alid, Alarcha, Alharia, Benilidid, Albanches, Gotovar, Lula, Orce, Las Hullas, Benamaurel, Mil en Baza y como las Ramblas en las tormentas la angustia crecía con la riada de personas y animales en la que flotábamos a la deriva sin paz de espíritu siquiera para compadecernos los unos a los otros. Son demasiado viejo para arrastrarme por los caminos - decía mi padre. - ¿Tiene miedo? - Soy demasiado viejo para mostrarlo. Partíamos al amanecer y el día transcurría con el ritmo lento de la noche. Las montañas se volvían salvajes y con arbolado espeso, las cañadas se estrechaban hasta convertirse en insignificantes cintas verdes por las que corría un riachuelo. De vez en cuando el agua brillaba en una ladera o junto a unos chopos y, mientras fuimos pocos, los soldados no nos molestaban si nos acercábamos a beber. Mi padre jamás lo hacía. Pocas veces lo había visto beber agua. No dormía por las noches excepto ligeras cabezadas. No se concedía un pedazo de pan mientras hubiera alguien a su lado más hambriento. Decía que había que acostumbrar al cuerpo a soportar largos periodos de sed o de hambre, que vendrían. En los caminos llanos y polvorientos, se quitaba las sandalias y andaba descalzo, animándonos a seguir su ejemplo. Yo lo miraba enternecido. Tenía los ojos y los oídos puestos en él y almacenaba en mi corazón lo que decía, ponderando sus reflexiones sobre la justicia de los hombres, la discordia entre hermanos y la caída de España. “Los cristianos la han roto y echado a perder, le han quitado la libertad, y hoy es un país mezquino y sin honor. Hijo mío, búscate un país hermoso y libre, éste nunca volverá ya a ilusionarte. Cerca de los Vélez, el señor de Jódar se detuvo delante de mí sonriente, “muchacho, puedes irte, sabemos que tu madre era de los nuestros”. Seguí caminando junto a Fátima y mi padre. - He dicho que eres libre y que puedes marcharte, ir donde te plazca - dijo con sequedad. - ¿Es libre mi padre? - le pregunté volviendo hacia él la cabeza. - También es libre. - ¿Y Fátima? - le preguntó mi padre. Dejó de sonreír y se largó hacia la cabeza de la columna. En los Vélez, la muchedumbre apretada y andrajosa sobrepasaba el millar. Muchos cargaban objetos de cocina y grandes bultos a los hombros, otros llevaban burros o tiraban ellos mismos de los carros, que poco a poco irían abandonado en las cuestas tras echarse a la espalda un sinfín de objetos inútiles, envueltos en mantas, hombres, mujeres y niños sepultados en una nube de polvo que nos precedía o seguía caprichosamente. Había muchachas jóvenes con vestidos llamativos de seda a las que los soldados miraban y llamaban sin hacerles muchos ascos. Nadie se detenía y todos cumplíamos con docilidad las órdenes de marcha. Por tierras de Jaén el sol dejó de calentar y empezaron a cubrirnos masas negras de nubes que se movían con pesada lentitud sobre nuestras cabezas. La línea empezó a debilitarse y estirarse y, aunque era continua,, no se veía el principio y no parecía tener fin. Las mujeres con niños a la espalda se sentaban al borde del camino, descansaban siempre observadas por los soldados, que vestían ya traje de campaña, y luego alcanzaban la fila de los maridos, familiares o amigos, arrastrando los pies en el polvo con increíble celeridad. Fátima se pegaba a mi padre y éste la empujaba por el hombro o la cintura. Nadie se detenía a recoger a los que caían. “Habrá nieve en Castilla. Es una tierra muy fría”, decían los entendidos. Nadie respondía. Mi padre cogió en brazos al niño de Fátima y le hablaba como si fuera suyo. En los llanos y vaguadas el viento expandía un manto rosáceo hasta una lejanía considerable, por donde marchaba la cabeza, arropándonos benévolamente en un calorcillo opaco y paternal. Apenas se movía el viento y parecíamos caminar sobre un mar plano y sin olas, pero aquella vasta extensión no era el mar sino extensas planicies que nos acercaban a las alturas donde el frío era violento y amenazaba lluvia. Ya en ellas, los rostros desaparecían enfundados y todo lo que se movía delante y detrás eran cuerpos extraños sin cabeza ni pies, hundidos hacia la tierra. Fátima dejó de cantar y, apoyada en mi padre, envolvía la boca del bebé con un paño, mientras se protegía con su cuerpo. De vez en cuando penetrábamos en un bosque sin luz. Seguía haciendo frío pero los árboles y la configuración quebrada del terreno nos protegían de los vientos y nos adentrábamos con gusto, aunque una vez allí nos sintiéramos como en una cueva húmeda. Fue en una de estas reservas naturales donde los soldados comenzaron a quitarnos la comida y a matar, al ver que muchos huían a las sierras. De pronto el Antonio estaba frente a nosotros con ojos fijos y enrojecidos y el caballo envuelto en espuma, sangrando por los ijares. - Quien comete la iniquidad se hace daño a sí mismo, ¿por qué atormentas a tu caballo? -le espetó mi padre. El no lo miró. Buscaba mis ojos. Le corría un hilillo de sangre por la boca. Descendió con la espada desnuda y se fue acercando. - No lo provoques, hijo -dijo mi padre-. Puede matarte. Con la punta del arma abrió nuestras alforjas y comenzó a destrozarlas como si fueran enemigos. - ¿Por qué haces eso? Por toda respuesta le dio un empellón y le hizo rodar varios metros por la ladera. Tenía el pelo aplastado por el sudor y le brillaban las sienes y el cuello. Miré a mi alrededor y estábamos solos. Avancé hacia él y me enseñó la espada. Fue todo visto y no visto. Esquivé el primer golpe y por el hombro lo lancé contra un pino. No era más que un muñeco de paja. Luego le pateé la cabeza y se quedó mudo, apoyado contra el árbol. - Córtale la cabeza -dijo mi padre con voz que no era la de mi padre y que ascendía de mis entrañas. Fátima apretaba el niño contra su pecho y se la corté de un tajo sin darme cuenta al hacerlo de que el matarlo me obligaría a tener que abandonarlos. - ¡Alá es justo! -dijo Fátima. - La justicia sólo es de Dios -dijo mi padre y segundos más tarde-. Su Mano está por encima de nuestras manos. - Ha matado para defenderse y defendemos. - Lo cierto. hijo mío, es que ha llegado la hora de que te marches. - Nadie nos ha visto, no tengo por qué irme. - Debes marcharte, ya nada puedes hacer por nosotros. Fátima puso un beso en mi mejilla y, tras alzarme a su caballo de un salto, le agarré la brida. Nos marchamos todos - les dije. - No, Diego, tú te vas con los tíos, los tres nunca alcanzaríamos Marrakech. Le besé la mano. Desde la colina en la que volví los ojos, sus figuras parecían dos marcas simbólicas e insignificantes, clavadas sobre la tierra. Mi padre sostenían al bebé de Fátima en brazos y ella marchaba con la cabeza pegada a su hombro. El cielo era negro y la oscuridad profunda, mientras en el valle las nubes se abrían y se veía la línea de prisioneros como el rastro de una serpiente gigantesca que se arrastra por la arena. . A mi padre le gustaba imaginar que su sangre no era ni musulmana ni cristiana, aunque descendiera de beréberes, como tantos en el país. Tuve la tentación de volver y llevármelo conmigo, pero tenía la seguridad de que no abandonaría a Fátima y a aquel extraño niño que tan afectuosamente colgaba de sus brazos.. A mi padre le gustaba pensar que era un árbol añoso del que crecían ramas nuevas. Los veía envueltos en el polvo con el corazón encogido, Fátima cantándole al niño, mientras seguía los pasos de mi padre, protegiéndose del frío con su cuerpo. También le gustaba decir que un día alguien contaría nuestra historia, la historia de los que no habíamos seguido los preceptos de la fe y por amor a aquella tierra nos habíamos bautizado. Oía su voz taciturna y veía su rostro mordido y picado por la cellisca. Dormí en el Almanzora. Le di simbólicamente nuestra casa y tierra al indio de tío Álvaro y luego subí al desván y cogí mis armas. Saqueé mi caballo de las cuadras y me dirigí hacia la costa. La lluvia había parado y el sol brillaba a intervalos, se oía cerca el mar y podía ver lejos, con espacio y tiempo por delante, sintiéndome uno con mi caballo y mi arcabuz, mi alfanje y mis pistolas. Segunda parte CUANDO SE GALOPA CON EL VIENTO Marrakech 9 He experimentado en mi vida el horror de conocer una tierra y de amar unas gentes entrañables a las que he tenido que dejar y olvidar. Un hombre nace para un país y una familia y cuando ambas cosas se pierden sólo queda enterrarlas con rapidez y rogar a Dios su olvido. Se necesita gran fortaleza y disciplina de ánimo para soportar ambas pérdidas y si lo he conseguido se debe a haber hecho en cada momento lo que hacía con la máxima concentración. Mi abuelo era un jefe local que descendía de antepasados gloriosos, con gran poder sobre las personas, y nunca le agradeceré bastante que me enseñara el árabe a tan temprana edad. La vida de mi padre transcurrió sin gloria. Era un hombre que abrumaba por sus virtudes y es muy posible que de haber conocido mis éxitos no le habrían deslumbrado. Mi tío Gonzalo fue un letrado ilustre, que conocía a los escritores de la época, pero que perdió la cabeza en la marea de ideas que en ese momento asolaba la península. Se supone que algo queda en mí de todos ellos y que soy el heredero de sus virtudes. Luis de las Cuevas solía contarme anécdotas suyas con la ingenua pretensión de que no se perdieran tan bellos tesoros de experiencia, sin darse cuenta de que hay momentos en los que no nos queda más remedio que hacer frente común con el animal que todos llevamos dentro para sobrevivir al hambre, la sed y la barbarie. Me despedí del indio, convirtiendo el patrimonio familiar en pólvora y pistolas, bajé los escalones de mi casa y, montado en Niebla, crucé la calle central del pueblo, seguido de las miradas de la gente sin volver la vista atrás, la mano izquierda en la brida y la derecha floja y suelta sobre el flanco y, ya en las afueras, le di mi adiós a todo aquello, camino de Vera al galope. Las colinas cuarteadas a mi espalda se perdían en una vasta extensión que brillaba con los colores nítidos de África. El rojo, el púrpura y el azul, destellos propios del desierto, se transformaban ante mi vista con mayor rapidez de la que el ojo percibe, al tiempo que una profunda agitación se hacía con mi mente: Caminaba por las playas arenosas de mi infancia y veía a mis antepasados haciendo el camino inverso, cruzando aquel mismo mar tras el escudo de la media luna y la bandera verde del Profeta, y luego luchando en cadena hasta mí bajo el escudo de la desesperación, y la visión comenzó a embriagarme. En Moxácar me retuvieron dos semanas en el castillo y el día que me soltaron, devolviéndome a mi Niebla, gracias a los maravedíes de oro del que hubiera sido el padre de mi hermano Luis Alberto, ¡Dios se lo pague!, éramos cinco leales amigos que nunca me abandonarían en ninguna empresa, uno de ellos, Alonso Herrez, joven brillante y de raras cualidades humanas que me conquistó de inmediato; otro era Francisco Varrado, severo, taciturno, orgulloso y con rostro de asceta de esos que se ven en las pinturas de las iglesias viejas, y el tercero en importancia Liebus, leal amigo también y que no tenía otro sueño en el cerebro que cofres de oro y arcabuces con los que volver a rescatar a su familia. De Almería, adonde llegamos de noche, salimos quince, entre ellos Miguel Limpati, que más tarde adoptaría el nombre de Mamud ben Zergun, de corazón tempestuoso y a la postre de tristísimo recuerdo, aunque valioso en el azaroso mundo de acción en el que entraba. La Inquisición, ¡Dios borre su recuerdo de nuestras memorias para siempre!, le había quemado a su padre y era un criminal nato, sin otra idea en la cabeza que la venganza. Pasamos la noche al abrigo de la muralla y, al romper el día, nos acercamos al puerto, pero lo encontramos muy vigilado por los soldados y decidimos pasar a Adra, adonde llegamos dos días después. El cielo era negro, bajo y sucio. Soplaba un poniente fuerte que amenazaba lluvia y el rugido de las olas mataba la conversación y el ánimo. Ningún pescador se atrevió a pasarnos con aquel mar y seguimos por la desolada costa hasta Vélez-Málaga, donde un tal Sancho de Leyva levaba armas para invadir la Gomera y, cuando nos enteramos de que eso era África, nos alistamos al punto, cayendo algunos de los nuestros como Limpati en galeras. Partimos sin viento y con calma en un barco pesado. redondo y voluminoso y amanecimos en el cabo de la Higuera más allá de cal de Botove y, al no reconocer la costa. desarbolaron la galera y nos metimos en el mar donde se dio fondo. A la boca de la noche se tornó a enarbolar y a navegar a la vela con un poco de viento para que no se notase. Éramos cincuenta galeras con otras muchas fragatas. bergantines v barcos, que seguían al olor de la presa. y de nuevo nos detuvimos día y medio por hallarse don Francisco de Mendoza. que era el general de la armada, mal dispuesto de calenturas. Conseguí rescatar a Limpati de galeras en aquel ínterin, argumentando que era tan cristiano viejo como yo, y por la noche tiró a dos hombres por la borda que se hundieron en la sangrienta inmersión sin un gemido. Me sobrecogió su extraña sonrisa. Le pregunté qué pensaba hacer en cuanto desembarcáramos y dudaba entre servir al turco del Tlemecén, que pagaba buenos sueldos, ir a Argel, donde había más de doscientos mil españoles y daban tierras, o entrar en Marruecos: Tetuán, Fez, Salé, que tenían mucha población española y, sin prever el vínculo de vida y de muerte que tristemente nos ligaría, le conté el sueño secreto de mi vida, le dije que con todas aquellas poblaciones podíamos fundar un reino nuestro y poco le faltó para que se muriera de risa. Aquella noche se adelantó don Pedro de Bazán con Pedro Benegas. alcayde de Melilla, dos renegados y ocho galeras, llevando consigo escalas para darle el salto, cosa que no se podía hacer sin ser sentido, y los de adentro dispararon una pieza de artillería para avisar al turco y todos se volvieron. Iba de piezas y los ecos de unas se mezclaban con las vibraciones de otras. Porque vino a juntarse la armada sobre la boca del Peñón. como una hora después de amanecido, y desde allí se tiraron siete u ocho pecezuelas de escasa importancia. contestadas por igual número de pecezuelas. y luego la armada se retiró a la parte de poniente por ser razonable abrigo. No teníamos agua y por la poca que había se daba un escudo por cada cuartillo y ni aún así se hallaba. También faltaban el pan. Las balas y la pólvora, como si hubiesen imaginado la travesía para un paseo dominguero y, sin que se hubiesen hecho provisiones de bizcocho y municiones, éramos acometidos y picados ora en la vanguardia, ora en la retaguardia ora donde podían, y ponían en fuga y desbarataban a los que habían desembarcado, matando a muchos y siguiéndolos hasta meterlos en una montaña, alta y áspera. que frisaba con el agua donde estaba la armada y ellos tomaban por remedio arrojarse al mar desde la altura, con lo que la mayoría perecían. Se echaron entonces a tierra cuatro mil hombres, además de cuatrocientos caballeros de la Orden de San Juan, que iban en las galeras de la Religión y al entrar en la villa los moros habían puesto a buen recaudo sus haciendas, llevándose a las mujeres y a las muchachas a las montañas. pero regresando aprisa y acorrolándolos en los roquedos de la costa. Volvieron a tronar los cañones de uno y otro lado pero era tan noche que la artillería de las galeras hacía más mal a los propios que a los moros. Catorce de éstos mataron a dieciocho de buena boya. que llevaban comida a las tropas desembarcadas, v le quitaron la vajilla de plata a don Sancho de Leyva tras herirle a muchos arcabuceros y piqueros desbaratando al resto y haciéndole huir en desbandada hacia las naves. No había visto nada más lamentable y, recogiendo a todos los hombres que estaban con nosotros, más los que pudimos sacar de los remos, nos abrimos paso de noche entre los italianos con los caballeros y arcabuces que pudimos arrebatar y, al amanecer, descansábamos a cuatro leguas de la costa, donde contamos cuatro piezas que parecían salir del Peñón y dieciocho cañonazos que lo hacían de los barcos. Ante nosotros una tierra abrasada del llano a la montaña como si al mundo le hubieran quitado el pellejo o hubiera sido pasada recientemente por el fuego. Todo era yermo alrededor. Se vía algún que otro olivo, roble y jara, pero en conjunto no era más que desierto levantado y relieve de planeta muerto. A nuestras espaldas una imperceptible raya de remordimiento, que era la península y, enfrente, una especie de costa azul, que no era otra cosa que el aire que se interponía entre nosotros y la lejanía, y que poco a poco se volvía rosa para convertirse más tarde en el rojo de la llanura, con tono de incendio y sin el regalo de los jardines y el rumor de las fuentes que soñábamos. La primera impresión fue, pues, desconcertante y todos presenciábamos inmóviles y hambrientos, sudorosos y rotos, una escenografía de sueños que se venía abajo, el ceño tenazmente fruncido, los párpados inmóviles, los ojos sombríos y dotados de una fijeza que transcribía el pensamiento, mientras olfateábamos el aire de una manera singular. Estábamos sencillamente aterrados y el único lenguaje en aquellos momentos era el coraje. A la mayoría se les veían las costillas, mostraban el relieve de las clavículas fuera de la piel, y sus cuerpos hacían pensar en cadáveres vaciados de entrañas y reducidos al cuero. Fue una decisión difícil, pero había que tirar de aquel extraño amontonamiento de cadáveres y, desmontando del caballo, me postré de hinojos, como viera hacer tantas veces el abuelo, y recité en voz alta la oración de la mañana; luego volví a montar, lancé el sombrero al aire con una franca carcajada, simulando una intensa alegría, y finalmente azoté las ancas de mi caballo con la brida, lanzándolo a la carrera hacia la pista que corría por la llanura sin mirar atrás. Mi caballo no era Niebla, pero se portó bien y Alonso, Varrado y Liebus me siguieron al punto y luego lo hizo el resto, comenzando así la travesía de mi nuevo país, con suelo de escoria, y sin otro pensamiento que el de ir poniendo con rapidez montañas y desiertos a nuestra espalda. Era todavía invierno por algunos días y el sol quemaba dos horas después de su salida. En las colinas de vez en cuando jinetes con velos blancos y puñales corvos que no se atrevían a acercarse. Ninguna señal de vida alrededor, salvo una que otra tumba, un cubo gris de plomo donde dormía un santón de este Islam invariable y sencillo como el paisaje, que empezaba a ser mío y en el que en adelante tendría que buscar razones para vivir. Había españoles deambulando perdidos por todas partes. A la salida de Imzuren éramos trescientos y en Talamagait quinientos, que nos arrastrábamos por un desierto estéril, yermo en toda su extensión y del color del fuego, salvo hacia el paraíso blanco de montañas que se divisaba al fondo entre nubes, también iluminadas de color rosa, en el que teníamos puesta la vista y hacia donde marchábamos. Nadie protestaba o se extralimitaba en las palabras y, aunque seguían taciturnos y melancólicos, la larga marcha, el hambre y el agotamiento mataban la imaginación y acababan con los pensamientos incluso de los más ambiciosos, de forma que no se discutía mi determinación de seguir adelante y me seguían. Cruzamos dos ríos y algunos bosquecillos de encina, pero no encontramos comida ni tierra medianamente cultivada hasta Tizi, a donde llegamos exhaustos. Las autoridades fueron amistosas, nos dieron pan y mijo, y hombres y caballos descansamos varios días. Habíamos andado lo peor, según ellos, y los hombres empezaban a preguntarse dónde íbamos y era hora de organizarse y aparentar un ejército disciplinado y no una horda de mendigos y ladrones, que es lo que hasta entonces habíamos sido para sobrevivir, y mostrarnos soldados. En un golpe de audacia le dije a Alonso que los reuniera en círculo y me puse en medio de ellos. Desde donde estábamos se dominaba un amplio panorama de tierras muertas hacia el este y de montañas elevadas hacia el norte, que nos cerraban el camino de vuelta, mientras por el sur se veían colinas ocres, grises y verdes, que acababan en la gran testuz blanca del Atlas, con Dalia en el pensamiento, alzado sobre nubes. Me quedé mirando unos segundos aquellos ojos ardientes que se estaban preguntando con qué derecho les hablaba y me lancé recto a sus cerebros por el camino más corto. - Nos han echado de todas partes, de nuestras casas, de nuestros pueblos y de nuestras costas y todos tenemos dentro un cuchillo que nos desgarra -les dije con voz fuerte y clara para que me entendieran-. Nuestro corazón está todavía allí, en casas vacías y en una muchacha con un cántaro en la cabeza. Nuestras cabezas están llenas de cruces, clavadas por gentes burras que nos han torturado y que se han librado de probar el filo de nuestra espada. Hasta este momento hemos sido los corderos sacrificados y se nos han comido. - Volveremos, ¡Dios lo quiera! -me interrumpió una voz seguida de muchas voces. Los miré con un ligero temblor de piernas, estudiando sus distintas reacciones, y en ese momento me fijé en la cara impávida, desabrida y taciturna de Limpati, mi más directo rival, que me miraba con un estremecimiento en la espina. Todo en aquel personaje me era odioso, es curioso cómo las primeras impresiones resultan con frecuencia acertadas, su extrema delgadez, los ojos arrogantes y falsos, que le bailaban burlones, la innata crueldad e incluso la posición de su mano en la daga como el que agarra un talismán. Limpati nunca admitiría el liderazgo de un jovenzuelo de veinte años, aunque supiera hablar tan bien, y antes de iniciar la marcha tenía que derrotarlo en toda línea si quería evitar mayores riesgos. Afortunadamente no era un tipo demasiado sociable, simpático e inteligente. Tragué saliva. - Es posible que volvamos, pero no ahora, pues el día de la venganza no ha llegado y para los que no tenéis otra palabra en la boca os aconsejo que no la escuchéis -, les dije mirando fríamente a Limpati -. Mi camino y el de mis amigos no tiene en estos momentos más objetivo que la fortuna y la libertad y se dirige al sur. - La libertad no existe, cuevano -dijo Limpati. - ¡Por Dios que sí! La tienen los grandes y es lo que nos distingue de las bestias, ¿vosotros lo sois? Venid conmigo y conoceréis el oro y comeréis carne, ¿acaso no queréis comer carne y hundir vuestras manos en oro? Venid conmigo y cada uno podrá creer en el Dios que le parezca, ¿acaso no habéis sufrido lo bastante por ello? - ¿Podemos creer en el Dios cristiano? - Digo que si me seguís podéis creer en el Dios que os parezca. - ¿Y a dónde nos llevarás? - A donde nos lleve ese camino. - Quiere decir a la muerte. En la tierra en que estamos un hombre sólo puede ser musulmán -dijo Limpati-. Pero me gusta este cuevano. Tiene una daga bien afilada en la boca y viviremos para sentirla. - Tal vez. Limpati dice que tengo una daga en la boca y tiene razón, pero ninguno me habéis visto con la mano en la daga, dispuesto a usarla, como él la lleva. Limpati dice que no existe la libertad y tiene razón porque la libertad es de los que saben conquistarla, cosa que él ignora. Viene diciéndoos que os llevo al infierno y en eso no tiene razón porque todos vosotros lo habéis conocido y regresáis de él. - Yo no le tengo miedo al infierno, cuevano. - ¿Entonces qué te asusta? Esta noche he visto en sueños una tierra habitada por gigantes y al despertar he visto que esos gigantes somos nosotros si nos lo proponemos. Hoy somos pocos, pero mañana seremos muchos. En este reino hay miles de españoles que nos están esperando y con los que formaremos una gran fuerza. Y sin dejarlos argumentar, monté a caballo, seguido por mis amigos, marchando sin volver la vista durante algún tiempo y, cuando vi que todos me seguían, me detuve, le di la mano a Limpati, convencido de que no podía tener lejos de mi alcance a un hombre de su energia, y lo nombré lugarteniente. Nombré capitanes a Francisco Varrado y al Andalusí, a Liebus y a El-Feta, mis incondicionales, y a Alonso Herrez lo hice mi segundo. Luego dividí el grupo en cuerpos, encabezados por los jinetes y al acabar les tomé juramento. Un grupo de cuarenta, dirigidos por Liebus, inclinó la cabeza hasta el suelo al modo oriental y al punto los hice levantar y tener firmes. - Nadie aquí es mayor que otro para doblar la espina y tampoco hemos venido para ser siervos. Siervo es el que miente y se doblega, pero nosotros somos hombres libres. Liebus era un muchacho voluntarioso y de buen aspecto, que había servido en Granada a los Moncada, y no me disgustó que me tuviera respeto. Le puse la mano en el hombro y partimos para Taza, la capital de la zona, donde nos esperaban suministros y ropas. Tres horas después bordeábamos la gran montaña blanca, donde dimos alcance a una caravana que se dirigía a Fez, y todos se hicieron a un lado para darnos paso, dejando clara la supremacía de nuestra maquinaria. Había en la caravana muchos emigrantes granadinos, que habían vivido desventuras similares a las nuestras, y algunos se nos unieron. Divisamos una serie de montañas negras, de conos iguales y de color lila en las cumbres, como si tuvieran fuego dentro, y que parecían un campamento levantado por una armada de gigantes, de esos que hablan los cuentos maravillosos de los árabes, y eché pie a tierra decidido a pasar la noche. Estábamos cerca de Taza y el camino era una procesión ininterrumpida de gentes y de pacientes burros, que volvían del trabajo con los ojos semicerrados bajo la carga de sus lomos, de dromedarios con la cabeza oscilante en una cadencia de sueño, de burreros, camelleros en largas chilabas marrones y de mujeres con la cara descubierta y la cabeza apretada por un velo berebere de colores, marchando en fila con los brazos desnudos, algunas dobladas por el peso de sus bebés. En conjunto, una humanidad vieja, simple y de maravilloso colorido, que marchaba sin descanso y que evocaba un mundo lejano y diferente que empezaba a ser el nuestro. Montamos guardia y mientras cenábamos simples tiras correosas de cecina alrededor de las hogueras se armó un altercado y en seguida me trajeron a un hombrecillo casi imberbe y de edad indefinida como los orientales. Había venido en la caravana y pregunté qué pasaba. - Es un cura cristiano, un espía. Limpati se levantó de un salto, dispuesto a cortarle la cabeza. El se sentó sin dejar de mirar con recelo a los que nos rodeaban. - ¿Quién te ha nombrado a ti juez? Dejadme solo con él. - ¿Eres cura cristiano? - Lo fui. - ¿Sigues siendo cristiano? - Lo soy. - Se le nota al hideputa por la pinta y el hedor - dijo Limpati. - ¿Tienes miedo? - Me dan miedo los que no tienen cerebro y cortan cabezas -, dijo con arrogancia mirando a Limpati. - ¿Y por qué estás aquí? - Por la inquisición. - ¿Contigo? - Con mi familia. - ¿Eran moros tus padres? - Mudéjares de Illora. - Apuesto a que sabes escribir. - Castellano y árabe. He pasado varios años en esta tierra y conozco sus principales ciudades. Tenía una vocecilla nasal que apenas le salía de los dientes y le alargué un trozo de cecina. - En el nombre de Dios, nadie preguntará en adelante entre nosotros de dónde viene y mal no nos vendrá un escribano y un cura que nos implore los favores del cielo, ¿cómo te llamas? -Cristóforo. - ¿Cristóforo? Cristo con nosotros, lo que nos faltaba; pero, ¿por qué no? Tal como estamos nos falta la ayuda de todos los cielos. No tengas miedo y sígueme como si fueras mi sombra para que escribas las maravillas que hacemos - dije mirando fijamente a todos -. Cristo, lo llamaremos Cristo, ¿qué os parece? Todos reían a mandíbula batiente y no veía a qué venían tantas risas hasta que me enteré por Alonso que nuestro cura me había apodado a mí Yawdar o Yuder, a causa de mi estatura, que significaba pequeño en árabe. -Yuder, Yawdar o Yoder, no está mal- exclamé -. Ahora reís, pero llevaré ese nombre hasta la tumba y haré que todos lo pronunciéis con respeto. Tras vestimos con ropas marciales en Taza, regalo del califa, entrábamos en la capital, justo el día de la fiesta en que acaba el mes santo del ramadán, como un ejército victorioso, aunque de aspecto ruin, y nos dirigieron directamente al palacio del califa en Fez Yadiz. Ante nuestros ojos murallas de color arena, erizadas de innumerables merlones puntiagudos, y gentes de todas las razas, incluso pálidos europeos de aspecto enfermizo, que se habían dado cita en las calles para darnos la bienvenida, hombres, mujeres y niños que nos miraban con oscuridad y asombro. Un negro bien vestido, con turbante blanco y caftán azul, nos paró como a una legua del palacio y depositó a mis pies una jarra de leche y una cesta de naranjas de parte del califa. Venía seguido de diez gaiteros y tocadores de cuernos, soplados por hombres de cien años y muchachos de diez, montados en burros no más grandes que perros, e iban seguidos de una muchedumbre de chiquillos harapientos y medio desnudos con las cabezas rapadas. Tres tuareg con largos cuchillos a la cintura conducían fuera de la calzada un rebaño de camellos, seguido de un niño que golpeaba un tambor. El que abría la marcha era cojo y bastante tacitumo, pues no se molestó en mirar nuestra caballería en ningún momento. - Los llevan al matadero -dijo Cristo a mi lado, ¡feliz quien pueda comprarlos! Las casas de ladrillo y piedra eran innumerables y se perdían de vista en las colinas. Olía fuerte a almizcle y cagajones y por doquier en las azoteas había miles de mujeres, platicando, gritando y riendo, fundiéndose sus voces en la inmensa algarabía. Nos pararon en la gran esplanada de entrada al palacio, donde soldados de azul, blanco y verde, y oficiales con arabescos bordados en oro y plata se preparaban para darnos la bienvenida. Cruzamos disciplinados entre ellos y nos encontramos con otra compañía de a caballo en la que usaban calzones y un sombrero de larga copa, llevaban botas amarillas y empuñaban mosquetes. Al llegar a su altura, todos se levantaron al grito de “atención” sobre los estribos y dispararon salvas al aire, mientras nos coreaban con tres “hurras” cerradas. Eran españoles y desmontamos desbordados por la alegría. El que los mandaba se llamaba Ibn Guzmán, un hombre entrado en carnes, pero de aspecto fuerte y saludable, que me abrazó como a un hijo y en segundos me puso al corriente de lo bien mirados y pagados que estábamos los españoles en la milicia; luego me preguntó el nombre y, al decirle que era de Cuevas, volvió a darme un fortísimo abrazo, él era de Tabemas, como ya sabía. Temíamos el recibimiento, pero Ibn Guzmán hizo que todo fuera fácil y agradable. - Estaréis cansados. - Lo peor ha sido el hambre. - Eso tiene fácil arreglo, os aguarda un gran banquete. Penetramos en un laberinto de jardines con sotos de naranjos y limoneros, plantados tan espesos que formaban un techo intrincado del que se desprendía el perfume del Paraíso, y también había palmeras, pacíficos y jazmines como en nuestra tierra, fuentes en todos los rincones y una alfombra gigantesca, entre dos filas de jinetes negros vestidos con gran pompa, frente a los que nos detuvimos. Mientras esperábamos, Ibn Guzmán me preguntó por qué lloraba y me excusé echándole la culpa a la fatiga. Hablaba como una cotorra sobre una rama en flor y me hacía infinitas preguntas sobre la situación de los nuestros en España, queriendo saber todo de golpe. Parecía un hombre feliz y generoso, prudentemente desconfiado en ocasiones, pero un amigo en el que se podía confiar, como descubriría más adelante, y ya era una victoria haberlo encontrado y otra no menor el recibimiento. Apareció el califa en una yegua blanca y todos nos arrodillamos, según es costumbre. Era un viejecito de ochenta años, de barba blanca cuidadosamente acicalada, con los ojos más negros y la sonrisa más dulce y hermosa que había visto en mi vida, de nombre Muley-Abd-Attá. Descendió del caballo y se sentó en solitario a veinte pasos de nosotros. A la leche siguieron los corderos asados, los gallos cocinados con olivas, las tortillas con una capa de sardinas, la manteca y platos dulces, regalados con música y con una bailarina que llevaba una larga vestidura, tenue como la gasa, sembrada de flores y de sueños. Hablábamos en voz baja, pero mi corazón saltaba de alegría cuando nos saludaban con un gracioso “Salam Aleikum” como si fuéramos huéspedes importantes. El califa llevaba el pecho cargado de esmeraldas y los dedos prietos de piedras preciosas más gordas que garbanzos. Amaba el lujo a no dudar, pero era parco en la comida, mientras nosotros comíamos a reventar en platos de oro con esmaltes y bebíamos en copas que llevaban su nombre. - La vida aquí es buena -dijo Ibn Guzmán al cerrar el trato con uno de los caídes-. En la ciudad hay miles de españoles y no os faltará la compañía ni las recompensas si servís bien. - Estamos dispuestos e impacientes -le dije. - ¿Eres musulmán? Un frío repentino me corrió la espalda al tiempo que abría ojos como cántaros. - La mayoría de mis hombres lo son -le dije. - Eso no basta. Cuando se galopa con el viento hay que hacerlo en cabeza o te llenas de polvo. Así es como yo veo las cosas. Un hombre resuelto no deja que nada se interponga en su camino; después de todo, ¿qué son hoy los cristianos? Han sido una gran civilización, pero están agotados y tú lo has sufrido en tus carnes. Se han convertido en bárbaros, que es lo que las civilizaciones pasan a ser cuando se desintegran. Los hechos hablan. Se han descompuesto y hoy la política que siguen no sirve ni a Dios ni a la humanidad, lo sabes tan bien como yo, tu boca está todavía llena de puñados de polvo. - Este país está hecho para mi cuerpo y para mi alma -le dije-, dame tiempo. - Con tantos hombres a tu cuidado tienes todos los motivos para pensarlo. Decídete y gozarás del poder. Hazte creyente activo, la fe mueve a estas gentes mucho más que el látigo. - La fe mueve montañas -le dije sonriente. - Es el precio, hijo, no puedes luchar en todos los frentes, y es la lógica. Lo miré a los ojos. - A primera vista nuestra religión parece rutina y fórmulas de las que un hombre inteligente podría prescindir, pero nada más lejos de la realidad y si reflexionas te darás cuenta de que es su forma de clarificar el mundo y de enseñarle a cada uno lo que necesita saber, ordenándole la vida de tal modo que acaba siendo como un caballo a cuyo movimiento tiene que plegarse el jinete si quiere que el viaje le resulte cómodo. La religión y el poder son además uno, aquí, en España y en la China, y si intentas la guerra por tu cuenta quedarás solo, sin bienes, sin prestigio y sin ninguno de los beneficios de la cultura. Piénsalo, puede ahorrarte muchas humillaciones y patadas. Yo en cuanto me vi en esta tierra empecé a racionalizar la situación, a preguntarme: ¿Quién soy?, ¿dónde vivo?, ¿a quién sirvo y quién es mi enemigo? Mi país no podía ser el que me había echado de mi tierra ni mi alma podía encontrar salvación en un lado y mi cuerpo en otro, ¿qué juego era éste? Así que me dije tu país está donde sientas tus reales y donde tus antepasados han sentado los suyos; luego no traicionaba a mis padres si me unía a mis antepasados. Nuestras raíces están aquí y está escrito en el Libro de la Fe que hay que dejar que Dios guíe nuestros pasos y marchar del país que se mofa de nuestros preceptos. Me dije: Si has de vivir por fuerza en esta tierra has de hacerla tuya con el corazón, has de ser uno más de ellos y, llegado a esta conclusión, la idea de un Dios sobre otro empezó a perder sentido. Las dos religiones lo predican único y, si existe y doy testimonio de que no hay más divinidad que Alá y de que Mahoma es su Mensajero, por lógica tiene que ser el mismo, puesto que las dos son verdaderas. Le di un fuerte apretón de manos mientras montaba. Me había hablado abiertamente como a un hijo y nada de lo que sucedería más tarde me arrebataría este sentimiento. Ya en las calles los hombres me seguían excitados y contándose a un tiempo las maravillas vividas y cómo Dios volvía a sonreírles con ropas, armas nuevas y parabienes. Les inspiraba confianza y estaba dispuesto a hacer lo imposible por hacer de ellos una familia y crear un vínculo de vida y muerte entre nosotros. El fonduk, más que alcazaba, que nos tenían preparado, estaba situado en las afueras de la muralla, no muy lejos de Bab bu Jelud, y era un edificio de tres plantas con pilares y arcos, formando galerías con barandas de madera que miraban a un patio interior en el que se podía celebrar una corrida. Miraba al sur y al oeste y estaba dotado de una gran fuente en el centro así como de letrinas recorridas por abundantísima agua que venía de un canal limpio que fluía del uadi BuJrareb, a corta distancia, y lo habían limpiado de al-hiwa y otras gentes de mal vivir como asesinos, chulos y contrabandistas para nosotros. - Es el Paraíso -decían los hombres conmovidos. Desde la baranda se oía el murmullo de la ciudad, pero tan lejano que semejaba el viento al entrar por la ranura de una puerta. - De aquí al cielo -dijo Cristo al tenderse a mi lado sobre una esterilla. - ¿Los has conocido peores? - No lo sabes bien, capitán; en la mayoría no hay camas ni limpieza, las habitaciones son paredes desnudas donde los hombres se comportan exactamente como marido y mujer. - ¿Crees que debo hacerme musulmán? Los ojillos de Cristo se abrieron mientras me miraban tratando de averiguar si hablaba en serio y no me contestó de momento. - No lo sé -dijo al rato, visiblemente embarazado-. Es una decisión muy personal que yo no tomaría tal vez por mil años que viviera entre estas gentes. - Estás equivocado. No se trata de una decisión personal. En mi caso está en juego la suerte de todos nosotros. La alegría de segundos antes le había desaparecido del rostro. Le pasé la mano por el hombro y descendimos agarrados al patio, donde los hombres revisaban las cuadras y limpiaban a los caballos. Había frutales alrededor del fonduk y un extenso campo de prácticas, con hoyos para el salto y tablones para el tiro, y los oficiales tenían prisa por iniciar los ejercicios y probar las armas, pero me hallaba tan agotado que apenas podía sostener el arcabuz y les dije que hicieran lo que les pareciera sin forzar a nadie. Estaba confuso. Me admitían como su jefe con un entusiasmo tan grande que me senté en un banco como si hubiera venido de muy lejos, del final del mundo, y creo que permanecí allí sin hablar varios días con sus noches y que aquel banco de alguna forma decidió mi vida para siempre. Porque no era de piedra ni de madera, sino la felicidad, la serenidad y el refrescante alivio del Paraíso para mi cuerpo cansado. Oía bailar y cantar cerca, tal vez llevaban horas y días cantando. De vez en cuando formaban un círculo y cuando lo rompían se alzaban una serie de gritos salvajes, vomitados por cien gargantas a un tiempo, con una simultaneidad que daba al sonido una solidez extraordinaria. Como en sueños, mandé comprar pescado ahumado, buñuelos de carne, uva y aceitunas. Oía las voces femeninas de las mujeres enviadas por el califa, ¡Dios le conceda larga vida!, y a Limpati gritándome al oído mientras dormía, “¿acaso no le gustan las mujeres a mi general?”. Nunca sabré el tiempo transcurrido, pero habían pasado sin duda horas y días y, al levantarme, se había apoderado de mí una calma extraordinaria. Sentía el rostro iluminado, modulaba la voz con facilidad y se había esfumado el cansancio. El cuerpo al menos había dejado de pesarme y renacía resuelto a todo: A no descuidar el servicio de mis hombres, que lo esperaban todo de mí, y a ir en busca de la fortuna -primera forma de gloria-, sin dejar de momento de ser quien era y sin consentir que las disputas religiosas enturbiaran la relación entre ellos. En el fonduk, la vida empezaba tan pronto como en la ciudad y el amanecer nos sorprendía galopando por los campos tras la bandera de la media luna y el pendón de Granada, aceptado por aclamación y que Alonso se había traído de ese reino, donde había servido a las órdenes de Mendoza. Era de color damasco, pajizo y encarnado, con muchas bordaduras de oro, y llevaba en medio por divisa una hermosa granada de oro, abierta a un lado, por donde le salían los granos rojos, hechos de finísimos rubíes. Del pezón de la granada crecían dos ramas bordadas de seda verde con sus hojas, que parecían pender de un árbol, y tenía unas letras al pie que decían: “Con la corona nací”, hábilmente substituidas por nuestro presbítero con la montaña blanca que habíamos divisado desde Tizi y a cuyos pies estaría Dalia esperándome. La ciudad se extendía a nuestro alrededor con niebla en el valle del Nadi como un mar gris, sobre el que flotaban los minaretes y las colinas de cruda tierra oro, con sus filas de pequeñas olivas por doquier. Al fondo el corazón de la ciudad con la medina de los andaluces y, en el centro de ésta, Kairuán, la gran mezquita y escuela, todavía sepultada en la niebla; más allá, el cementerio con cabras entre las tumbas merinidas y a continuación campos sin árboles en descenso suave hacia el río. Más allá del Nadi apenas había otra cosa que arcilla y túneles, abiertos por las lluvias, y en la lejanía las grandes montañas blancas, donde habitaban “dins” misteriosos y, finalmente, el desierto y otras tierras, cuyos nombres pocos conocían. Como todo el mundo, los viernes cambiábamos las ropas militares por chilabas blancas e iba con mis capitanes a la alcaicería, a la medersa o a la mezquita al-Qarawiyyin, entre una algarabía de miles de personas, a escuchar a los imanes y luego paseábamos por las calles estrechas de la medina entre olores cálidos, nubes negras de moscas y barro hasta los tobillos. A menudo encontrábamos grupos de andaluces y de valencianos para quienes las cosas no andaban como esperaban. Eran los únicos que jamás pasaban desapercibidos entre miles de chilabas y de haiks. Nos paraban y contaban su historia, dando a entender que la muerte era el único regalo del Altísimo que les cabía ya esperar; luego preguntaban quiénes éramos. Querían unirse a nosotros para asegurarse la comida y fue así como fue tomando fuerza en mi cabeza la idea de un país nuestro con todos ellos, Dalia, María y un huerto, palabra que en árabe no se distingue de paraíso, “en España nos llamaban moros y aquí nos dicen cristianos”, con una libertad en la que fueran posible todas las razas y religiones. Al dejar la medersa, Cristo rara vez perdía la oportunidad de ensalzar las ventajas del cristianismo sobre esta religión y nos miraba sorprendido por haber escuchado con atención. Para él la disciplina por la disciplina y la obediencia por la obediencia ciega no tenían sentido. Para Alonso el problema de la religión se reducía a aceptar la vida tal como llega cada día a los sentidos. Para Limpati, las religiones eran tan simples y fascinantes como el ojo de una serpiente: Tomar el té, lavarse las manos y los pies, decir jaculatorias mecánicamente mientras se inclina el cuerpo, matar a tu enemigo, tener las mujeres que uno puede sostener, ¿qué más le podía pedir un hombre a la vida? El se haría musulmán de inmediato; de hecho ya lo era en el corazón. En cuanto a mí rara vez tomaba partido en las disputas entre el Corán y la Biblia, que siempre me habían parecido cosa de teólogos, y las escuchaba con disgusto por entender que les obsesionaba más Dios que los hombres. No me creía superior a ellos, pero sí distinto y muy decidido a conseguir el poder, donde estaba la libertad y posibilidad de hacer algo por todos ellos y por mí mismo. Parecía allí el único que pensaba que la vida valía más que la muerte y les animaba a llevar trajes suntuosos de seda o con bordados, aprender rudimentos de ortografía y a recitar suras del Libro, por entender que Dios no nos había traído a esta comunidad de creyentes para asistir a mayor número de funerales que los que habíamos asistido en la otra. 10 Aquella noche soñé que me encontraba en brazos de Dalia y simultáneamente en el puente de un barco, con dos filas de cañones a babor y otras tantas a estribor, marchando por un canal estrecho que se convertía en el río Almanzora y pasaba por delante de mi casa en Cuevas, donde estaba mi padre a la puerta. No salía de mi asombro, ¿cómo ha podido este pequeño canal llevarme hasta mi padre? Descendí con mis hombres para cumplimentarle y presentarle mis respetos y él me acogió con bondad. Había miles de cuevanos platicando, bebiendo y riendo. Sus ropas se estremecían como el velamen del navío al soplo de la brisa, y sus voces se fundían en una inmensa algarabía, como si en ningún momento les hubiera destrozado la adversidad. Me sentó a su lado y de nuevo me habló de Granada y de su derecho a seguir viviendo en ese reino. Era un hombre de baja estatura y de rostro afable y buen trato que, aunque en ocasiones había tomado decisiones equivocadas, exigía el derecho a errar si con ello creía perseguir el camino de la rectitud, y empecé a amar sus yerros. Platicamos, animándome a no volver nunca la vista atrás aunque sufriera similares extravíos, y luego revisamos las tropas. La parada semejaba un jardín o un mar de lanzas y espadas. Los jinetes vestían marlotas de seda, hechas un ascua de oro. Los estandartes flotaban al viento como crines de caballo lanzados a la carrera. Los hierros de las lanzas eran lenguas que gritaban victoria y las tiendas parecían un tapiz de flores, rojas, negras, verdes, blancas. “Si me sirves con fidelidad siempre encontrarás abiertas las puertas de mi reino”, dijo levantando la mirada hacia el cielo y entonces reconocí al anciano califa. Al despertar le conté a Cristo lo sucedido, añadiendo que aquel lugar era bueno para el sueño y él le dio la siguiente interpretación: “Desde que has venido a este país Dios está con nosotros, nos ha dado un techo donde cobijarnos y con tu mediación seguirá concediéndonos la alta protección de la familia del Profeta”. Algunos días después de la muerte del califa Abd-Attah, ¡Dios tenga misericordia de él! Said Muhammad, el sevillano, el-Andalusí de Fez, me pidió que le hiciera el honor de cenar en su casa, para presentarme a los españoles más influyentes de la capital, y naturalmente acepté. Nadie en Fez le negaría un deseo a Said Muhammad, que había amasado más gloria y fortuna que nadie en el reino y que vivía como un pachá, mirando por encima del hombro a los secretarios y ministros del Califa. Tenía su cuartel en la casba Cherarda y su casa, dentro del cuartel, era un palacio cuadrangular de mármoles blancos y anejos ajardinados que ocupaban un décimo de su superficie. Era un hombre maduro y en esa edad indefinida entre los treinta y los cincuenta, jovial, simpático y tan vanidoso como un árabe, y se le conocía fácilmente por el turbante albo y grande, como una calabaza, sobre un corpachón inmenso. Llevaba en los dedos dos anillos de rubíes y se había distinguido por su habilidad en recoger impuestos y en reunir al mayor número de andaluces a su alrededor, que constituían la élite más temida del ejército del califa. En público se hacía acompañar por un verdugo, un fornido alpujarreño de Orgiva, llamado Cintas, y que tenía fama de no fallar ninguna cabeza al primer tajo. El califa lo había casado con su hermana Fatma, la favorita, y lo consultaba por encima de los doctores, caídes y ministros que formaban el consejo. A sus soldados jamás les consentía desaliños, pero les pagaba puntualmente y bien la soldada y era con ellos a la vez severo y campechano, teniendo a gala conocer por el nombre hasta al último infante, así como el lugar de nacimiento y las particularidades familiares y motivos de su fuga a Berbería. El salón en que nos recibía era alto y el techo pintado de azul y oro. Según llegaban los invitados, gordos, recelosos, pero sonrientes, con sus impecables albornoces azules o negros y sus gestos obsequiosos, él me presentaba como al españolito audaz que había venido con una pequeña tropa a conquistar Marruecos: Ibn Guzmán de Tabernas; Abd al-Rahman, su oficial de caballería, nacido en Navarra, que había huido de España con una sentencia de muerte, y del que las lenguas decían que cortaba más cabezas que el Cintas; el-Mechuar, caíd y comandante con ejército propio; Ad-Dughghali, albaicinero, con mujer e hijos andalusíes; Ben Sharaf, médico y notable de Granada que había puesto su fortuna y saber al servicio de la comunidad andalusí y del que todos hablaban con cariño; y el rabino Yemin, un hombrecillo de tez pálida y de hablar susurrante, vestido de cuervo e hijo de judíos españoles aunque nacido en Marrakech y que financiaba empresas del califa. Nos sirvió una cena fastuosa en fuentes de oro y plata mientras evocaba plácidamente los penosos viejos tiempos - la mayoría más que proezas inútiles bravatas - y la política morisca de Felipe II, “¡a quien los perros despedacen vivo en los infiernos!”, la política del joven Mutawakkil, el futuro califa, “¡El Altísimo lo colme de venturas!”, pero añadiendo en voz baja que las cosas no iban a marchar como con el piadoso y recto Abd-Attah, su padre, “¡a quien Dios tenga en su Gloria!” Said Muhammad amaba el juego y la pasión oriental por el lujo y las extravagancias. Había introducido entre la tropa el polo, el ajedrez, las camas, las mesas y utensilios de cocina, el vino, el pan de trigo, la música de la tierra, sagales y nubas de los que era un entusiasta, y los calzones, aunque él vestía el traje árabe tradicional. Las paredes de su casa lucían arabescos y en los jardines - en una ciudad que se distingue por la ausencia de perros -guardaba los mastines de raza más puros. Su gran triunfo era la leyenda de su gloria y riqueza, que llenaba las bocas de los españoles que habitaban las medinas; el secreto de su éxito, la cohorte de espías: "sin espías nada funciona en este mundo, lo aprenderás con el tiempo, jovencito, y yo me he rodeado de los mejores". Tras cada plato, daba una palmada y un esclavo marroquí, nunca el mismo, le traía rapé, agua de flor de naranjo en aguamanil o briznas de sándalo para el brasero; luego se levantaba de la mesa y andaba como un toro a nuestro alrededor, dispuesto a cargar con el ceño fruncido. - Un hombre que corre por un tejado puede ser tres cosas: un criminal, un adúltero o un ladrón. Un hombre que se alía con España y que dice en público que la va a combatir y hacerle sentar su brazo, ¿qué puede ser? Sea lo que sea - decía hundiendo el puño en la mesa por encima de nuestros hombros -, se le ve el trasero por mucho que quiera ocultarlo. El banquero Yemin, mirando tímidamente y de forma furtiva a unos y otros, le replicaba que el joven califa era poco diplomático, pero inteligente y que tarde o temprano declararía la jihad a España como esperábamos. Said Muhammad dejaba de andar y lanzaba hacia él dardos encendidos, "¿osas defenderlo delante de mí?, ¿cuánto dinero has puesto en la empresa?, ¿qué eres antes banquero o español?" Por encima de su voluptuosidad, Said Muhammad amaba la violencia aunque a continuación dijera que la deploraba y que la guerra era una enfermedad. Lo que no admitía eran medias tintas y si estabas con él tenías su amistad y protección, mientras te considerara útil, y si no lo estabas, podías ir encargando tu funeral, ¿quién osaba contradecirle? El rabino Yemin defendía que había que ser cautos y darle tiempo al tiempo, hasta que el joven califa se diera cuenta de quiénes eran sus amigos, añadiendo que había que tomárselo con calma por aquello de la sangre joven y bullidora. - ¿Con calma? Se está hinchando de tal forma que va a reventar las cinco partes del mundo. - Y mientras tanto - decía al-Rahman - nos aprieta tanto el yugo que o reventamos o dejamos de respirar. - Lo haremos cuando se nos acabe el último cauri - añadía El-Mechuar. - Quien me busca las costillas las encuentra - gritaba Said Muhammad -,quien busque nuestras costillas va a tener donde comer, porque será el final del reino. Yemin enrojecía, miraba furtivamente a un lado y otro y aventuraba en voz baja: "la guerra es una maldición". - Que da buenos dividendos a los banqueros - añadía el sabio ben Sharaf con sonrisa amable. Yemin se mordía los labios y guardaba silencio. No parecía dispuesto a representar el papel de ambicioso frente a un público tan hostil al joven monarca y parecer un monstruo. - El problema para nosotros es si nos conviene o no apoyarlo - comentó ElMechuar -.La paciencia del Altísimo no tiene límites. - Pero sí la mía - decía Said Muhammad. De combatirlo para Ibn Guzmán había que hacerlo juntos y con el mejor postor. - Exacto - añadió Said Muhammad -. Al-Malik, su tío, viene hacia aquí con un ejército turco y como españoles no podríamos tener mejores aliados, ¿estáis conmigo? Inmediatamente todos clavaban en mí los ojos en espera de una respuesta tan fulminante como la suya, acosándome en el silencio a unirme a ellos. - Amo la cabeza de mis hombres tanto como la mía - les dije -. Sólo espero que acertemos. - Y nosotros también - añadió Ad-Dughghali -,¿qué otra cosa buscamos que nuestra vida y la de los nuestros? - Y oro y gloria a ser posible, ¿por qué no lo decís? - añadió Abd-al-Rahman -. La guerra es la ocasión del soldado. No me gustaba iniciar la vida militar con una rebelión y tampoco me agradaba al-Rahman con su barba ensortijada, más sanguinario que sagaz y desde luego eunuco a juzgar por los rasgos y la voz, cosas ambas que lo hacían repulsivo; pero la lógica estaba con ellos. El banquero Yemin, buen conocedor de hombres y causas perdidas, había callado y parecía dispuesto a respaldarlos, al igual que Ibn Guzmán aunque en privado hubiera llamado asnos y perros a Said Muhammad y a al- Rahman, al uno por su afán vergonzoso de riqueza y fausto personal y al otro por sanguinario. La conformidad era completa y la prudencia aconsejaba, se tuviera o no razón, entrar en aquella cueva de fieras, para nosotros menos nocivas que los nuevos aires del califa, de quien se decía que mandaba matar a los emigrantes andaluces por el simple expolio. Tras el acuerdo, Said Muhammad hizo entrar a dos de sus hijas, dos bellezas morenas de grandes tetas y el rostro descubierto a la manera judía, que llevaban la bastila en una gran bandeja, y me las ofreció como esposas en medio de las carcajadas de todos. Las muchachas no parecían ruborizadas y deduje que habían vivido con frecuencia situaciones parecidas. Me excusé con el único argumento de mi juventud y él acarició mi nuca con afecto para mí terrorífico. No le convencían mis excusas y me ofrecía ponerles los dientes de oro, como era la costumbre, si es que no me gustaban. Hice protestas de que eran grandes bellezas e insistía en mi negativa con terquedad. - ¿Qué excusas puede tener un hombre de fortuna para evitar el matrimonio y una alianza como la que le ofrezco? Guardé silencio sin sonreírle. El se había casado por interés y la experiencia le confirmaba que ganaban los que así lo hacían. - No sé nada de mujeres todavía. Volvió a mirarme de los pies a la cabeza, deteniéndose en la fina pelusa de mi rostro. - ¿Puede un hombre mandar un ejército y tener miedo a una mujer? Y estalló en grandes carcajadas, coreado por todos, y mi mirada resuelta y firme las interrumpió. - A menudo olvidamos los viejos que los jóvenes tienen sus sueños - dijo mientras nos abrazaba y saludaba a la salida. Al pisar la calle, el oboe claro del muecín, que llamaba a la oración, flotaba sobre la ciudad en dirección al este y luego al sur y al oeste y sus últimas palabras hacia el norte eran "Allah Akbar". La brisa traía el olor de los olivos. Salía el sol y los primeros rayos en las colinas y cerros de aquella tierra cruda y roja me resultaron tan familiares que cerré los ojos e hinché los pulmones de alegría. Por primera vez la voz enfermiza de al-Rahman sonaba agradable en mi cabeza: “La guerra es la ocasión del soldado”. Mutawakkil nos combatía y, por su alianza con España, era tan de fiar como las dos hijas de Said Muhammad, que yo había esquinado, o como el resto de mujeres africanas, obligadas al matrimonio para evitar lo peor y que resultaban poco castas por temperamento y por compartir marido. En el silencio las puertas se abrían y se escuchaba el crujido de las telas. Se sentía el fuerte olor del pan molido y de las especias, como siempre, mientras en mi cabeza se cruzaban ya las visiones de sangre y de huesos rotos, de caballos fustigados y de voces salvajes y enloquecidas, de manos rojas y enormes en la garganta. Se mascaba en el aire el olor del sulfato, perfume de la batalla, y apreté el paso. Al inhibirse los escuadrones españoles, Mutawakkil se quedó sólo con sus hombres del Sus contra su tío y, tras la insignificante escaramuza en Rukn, AlMalik, ¡Dios honre su memoria!, entró en Fez como un héroe. Sus generales, encabezados por el fiel Alí B. Shagran y el turco Zargún al-Kahiya, querían castigar a la población, adicta al joven califa, y Al-Malik se opuso. - ¿Olvidáis que somos marroquíes? Ellos guardaron silencio avergonzados. Las mujeres salían a las calles a recibirlos en oleadas y les arrojaban agua de naranja, limón y rosas de El-Kelaa, de forma que no se distinguía entre el brillo de las armas y el esplendor de los ojos. Por la noche nos recibió a los comandantes españoles y todos quedamos prendados por su perfecto acento castellano. Era moreno y basto de facciones, alto de cuerpo, delgado y de pocas fuerzas, pero inteligente, cautivador, tolerante y sabio. Le acompañaba su hermano Ahmed, futuro califa con el nombre de A-Mansur, más blanco que la leche y con una rosa en cada carrillo, talla de gran envergadura, mejillas lisas, recubiertas de pintura amarillenta, los cabellos y los ojos tan negros como los de Al-Malik, los dientes bien plantados y los incisivos brillantes, el rostro más agradable que el de su hermano y sus maneras graciosas y elegantes. Con Al-Malik, ¡Dios guarde su memoria!,la capital se transformó y a Fez llegaban mercaderes de los países europeos que recibían toda suerte de privilegios y seguridades para sus mercancías: agentes españoles, enviados por Madrid, para informar sobre los nuevos acontecimientos, como Luis de Herrera, Alcacova, Meneses y Beragún, curas y monjes de distintas órdenes que hacían de embajadores y correos, refugiados y aventureros ingleses, especialistas en armas de fuego, italianos e incluso mujeriegos franceses como Mouette, que hablaba un árabe perfecto y que llegó a tener en vilo al imperio con sus prédicas ascéticas, mientras hacía razias en los harenes más distinguidos. Para los cristianos, Al-Malik era más cristiano que musulmán y para los protestantes, un gran admirador de su religión, que odiaba la idolatría católica. Su modelo era Carlos V, según Andrea Gásparo Corso, a quien le pidió tres libros sobre su vida. Dormía en cama alta, permitía el vino libremente a nuestros soldados y no perdía ocasión de predicar la paz. Era su mensaje favorito al tiempo que nos abastecía con abundancia de armas novísimas y de munición, traídas por barcos ingleses, deduciendo todos que su intención no era otra que la de invadir la Península, que seguía inquietando las ciudades norteñas. A menudo anunciaba que estaba a punto de tomar una decisión importante que devolvería a Marruecos su pasado esplendor y lo seguíamos expectantes. - ¿Qué decisión? - le preguntábamos. - La de liberar a los hermanos que viven en territorio de infieles. Era un regalo del cielo y tanto en las mellahs judías como en las casbas españolas de Fez, Marrakech, Tetuán y Tánger no se hablaba de otra cosa que del día esperado en el que volveríamos a nuestros lugares de origen, donde podríamos decir, sin ruborizarnos y sin que corriera la sangre, soy cristiano, judío o musulmán. La facilidad con que Al-Malik, ¡Dios perfume su memoria!, había conquistado Fez cogió por sorpresa a España y a Portugal y el miedo por las fortalezas portuguesas de Melilla, Arzila y Tánger, de las costas españolas desde el cabo de San Vicente a Cartagena y de las rutas marítimas por las que discurría el oro de América, tenía estremecidos a ambos monarcas y no era aventurado predecir la guerra. Don Sebastián de Portugal proyectaba invadirnos y Felipe II, ¡Dios lo castigue como se merece!, apoyaba la empresa con buenos ojos a pesar de las recomendaciones en contra de don Francisco de Córdoba y de los amigos españoles de Al-Malik, Vespasiano Gonzalo y los Colonna, que defendían ante ese monarca el buen nombre de nuestro jerife; pero la situación no acababa de aclararse para desánimo nuestro. Necesitábamos al turco para llevar a buen término la empresa peninsular y Al- Malik, cuyo padre había muerto a manos suyas, no parecía dispuesto a aceptarlos por miedo a convertirse en el juguete de ese gran aliado oriental, que por lo demás le había puesto en el trono. Por suerte para nosotros tenía problemas internos y tampoco podía deshacerse de ellos: el escurridizo Mutawakkil amenazaba Marrakech desde el Sus y firmaba alianzas con Portugal y España que obligaban a Al-Malik a inclinarse del lado turco y de Inglaterra, nuestra segunda gran esperanza del momento. Los puertos marroquíes se abrieron a los piratas ingleses que capturaban barcos españoles en el Atlántico y en agosto de l577 se establecían relaciones diplomáticas a muy alto nivel con Isabel I, recibiendo en Fez a Edmund Hogan con todos los honores, mientras les negaba audiencia a los enviados españoles y portugueses, Cabrete, Luis de Sandoval y Fray Juan Bautista, frailes iletrados y soldados rasos en su mayoría. Así las cosas recibimos la orden de marchar hacia Marrakech, en busca de Mutawakkil, y partimos muy de mañana con un ejército impresionante de diez mil turcos, seis mil escopeteros españoles de a caballo, más la guarda personal de AlMalik, que la componían seis mil arqueros, dos mil renegados de distintas nacionalidades y cuatro mil andalusíes a las órdenes de Said Muhammad. Veintiocho mil hombres marchando en caravana de líneas regulares hacia los palmerales de Marrakech con un sol marrón y negro y una soledad lunar, vieja e hiriente, en la que no se veía una brizna de hierba y liquen. De vez en cuando montañas negras a nuestra izquierda, con puntos que se volvían lila en las cumbres, como quemadas por fuegos internos que encendían de igual manera mi mente, ya con la imagen próxima de Dalia correteando sus senderos. Se paseaba ante mí sin velo y con el pelo adornado de rosas y yo recreaba su rostro de miel y su cuerpo con los pies descalzos o en sandalias corriendo a abrazarme como una gacela que no puede contener la llamada del corazón, de manera que la árida tristeza del paisaje se transformaba en bosques de fábula y yo avanzaba despacio para no romper el hechizo. Le caían lágrimas silenciosas hacia la cadena, que le pendía del cuello, y hacia el alcocer, de colores brillantes, que ocultaba sus pequeños pechos. La veía con el pelo recogido a la manera andaluza, con horquillas, peinetas y un lazo rojo, aparentando descuido en la espalda, pero lo suficientemente apretado como para controlar la brisa, y levantaba hacia mí la cabeza y con la cabeza el cuerpo, al tiempo que su corpiño erguía la delicada feminidad de sus pechos. Miraba confundida mi espada y yo su alcocer. Levantaba delicadamente los ojos y la figuraba a mi lado, rostro con rostro, junto a la fuente de su jardín hablando y mirándonos sin descanso. Descubrimos desde un altozano el país de Marrakech, con la gran montaña de dientes afilados, erizados y en ascenso, aflorando al fondo como una prodigiosa cuchilla. En un principio sólo era el manto huidizo de la llanura, del color de la llama que posee el cuerpo reclinado de una mujer, luego la baja y sombría dentadura donde nacían los salientes agudos, que obstruían el llano y, finalmente y a una distancia inapreciable hacia las alturas, la aparición celeste, vaga e irreal del Atlas, como un murallón mágico, levantado por los ciclópeos dines de los Jelifets que guardaban la entrada de un alto paraíso. - Eso que ves allí no es una montaña sino el mar - decía a mi lado Francisco Carrión, un elchense que había cometido desórdenes en la mezquita Quarawiyyin en los últimos días de Abd-Atah, ¡Dios perfume su memoria!, y que había sido condenado por éste a servir de juguete a los niños, que lo habían corneado y banderilleado por mil lugares, dándolo por muerto. Mis hombres lo habían traído antes de que lo echaran a los perros, descuartizado en catorce pedazos, según la ley, y de resultas le habían quedado graves trastornos de cabeza y desórdenes en la vista. - No es el mar sino una mujer tumbada - le replicaba Arduán, hijo de andaluces aunque nativo de Fez, y uno de los hombres con más fantasía e imaginación de la columna. - ¿Una mujer? Tú ves mujeres por todas partes. Donde hay agua ves piedras y donde hay piedras, flores. - Digo que es una mujer. Andas sueltas por estos montes y los moros las cazan como a las ciervas, las montan por detrás muy a lo bravo, luego les paren serpientes con cabezas como las nuestras y yo he visto una de estas curiosidades en Tánger. Las llaman cobras-hombre. El soldado lo miró con ojos abultados sin saber qué decir y, cuando los dejé, al ver que se acercaban mis espías, discutían este punto tan importante. - Que existen en el Paraíso es un hecho - le decía Arduán -, las habrás visto miles de veces en las iglesias. Descendíamos a un llano que se abría y alejaba hasta perderse en la base vaporosa de la montaña, con palmeras por todas partes, trescientas, quinientas mil en medio de la más pura desolación - no había visto nada parecido -, hijas ardientes de la tierra, de la arena y del sol, junto a la pureza blanca de las nieves. Mutawakkil había huido en un caballo blanco como un avestruz seguido por cazadores, abandonando su harén, su capital y sus tesoros, ¡qué noticia para dársela en persona al califa! Eran Francisco García, nativo de Tarifa; Juan de Osona, de Gibraltar; y Domingo Diaz, de Ceuta, alistados en Fez y que hablaban como los nativos. No sabían dónde había ido, pero nos habíamos adelantado a los espías de Said Muhammad y era una información de oro para ascender con rapidez y, sin embargo, no quise aprovecharme de ella en contra de mis compañeros de armas, que se hubieran sentido heridos y hubieran desconfiado en adelante, y preferí seguir la maquinaria militar. Le comuniqué la noticia a Ibn Guzmán y éste a Salid Muhammad, quien informó al hermano del califa y aquel nos mandó llamar. Se detuvo el ejército mientras discutíamos el plan a seguir y Al-Malik ordenó, al suponer que se había refugiado en el Sus, enviar tras él a la mejor caballería, pensando sin duda en Alí B. Zagrán, mientras El- Andalusí e Ibn Guzmán guardarían Marrakech y él regresaba a toda prisa a Fez con sus turcos, donde le esperaban graves asuntos del reino. No se trataba ya de una confrontación entre españoles, al ser Alí B. Zagrán nativo de Marruecos, y no vi ya ningún motivo que me impidiera aprovecharme. - ¿Tenéis un plan? - le preguntó el califa. Alí B. Zagrán se quedó mudo. Era un hombre torpe y lento de reflejos y, tras unos momentos de vacilación, le contestó que debía discutirlo con sus oficiales. El jerife me miró entonces, esperando de mí una respuesta más directa. -Es verano, Alteza - le dije - y el primer paso es apoderarse de los pozos de agua con la ayuda de Dios y luego seguirlo sin descanso. - Bien dicho, cristiano - dijo el jerife aprobando mi plan de inmediato y luego me preguntó si necesitaba más hombres. - No hay nadie como nuestro joven sabueso para cazar galgos y podría bastarse él solito - dijo Said Muhammad con evidente sorna y Al-Malik ni siquiera lo miró. - Si además salimos de inmediato no le daremos tiempo de hacerse con sal y sin sal no hay dinero y sin dinero no podrá reorganizar su ejército. La envidia brillaba en los ojos de Alí B. Zagrán, que hubiera querido tener en ese momento mis palabras en la boca al ver que me ganaba tan limpiamente el mando de las tropas perseguidoras. - Con el verano encima, Excelencia - dijo besándole la mano -, el Sus es prácticamente un desierto y al desierto sólo lo entendemos los que hemos nacido en él y sería más acertado que yo mandara la expedición. - ¿Y qué ruta seguiríais? - le preguntó el califa. - La de Tanahaut. No hay manera de pasar armas pesadas por Amizmiz. - Yo, Alteza, iría por Imi-n-Tanut con la caballería y ganaría una semana. - No es prudente, Excelencia - dijo Alí B. Zagrán. - Lo prudente a los veinte años es no ser prudente - le contestó, levantándose con la decisión tomada a mi favor y me dio a besar la mano, en uno de los momentos más emocionantes de mi vida y por el que pagaría un alto precio, que entonces no podía prever. - El Sus, cristiano, no me reconoce y debe jurarme fidelidad sin que toquéis sus mezquitas, familias y haciendas. Su voz era firme. No era muy querido, pero era un luchador que se ganaba la jefatura por pura fuerza de carácter y su palabra representaba la ley absoluta. Usaba la violencia tan sólo cuando era imprescindible, se preocupaba por el pueblo y no recuerdo que nadie me hubiera enseñado tanto en tan poco tiempo. Le besé la mano. - Hay un refrán que dice que se tiene un puñal en la mano, bien para degollarte o para degollar un cordero, yo haré esto último en tu honor, fiel granadino. - ¡Vuestra bondad no tiene límites! - le dije -. ¡Dios os conceda larga vida! - ¡Dios os guíe por el camino de la verdad! Iniciamos la marcha en medio de una nube de polvo y de arbustos de cabezas blancas, decididos a cortar distancia entre nosotros y el fugitivo antes de la mañana, y caminamos cuatro horas hasta alcanzar la silenciosa ciudad roja con Dalia dentro, que tendría que esperar, y una vez pasada ésta nos echamos a dormir. Al día siguiente hicimos dos etapas de cinco horas y acampamos en la montaña. Por todas partes, majestad, miseria, belleza y amplios espacios vacíos sin un alma para darnos la bienvenida. Cruzamos sierras, escalamos cordilleras y cimas ásperas y afiladas como la hoja de un cuchillo, por una ruta jamás cruzada por ejército alguno, y caímos como ángeles vengadores sobre los llanos desérticos del Sus, recorriendo los pozos servibles e inservibles sin avistar al enemigo, que parecía acabar de salir de cada casba roja que ocupábamos, aunque con las manos vacías y el rabo entre las piernas, por la prisa que llevaba. En Qarsasat nos enteramos de que el depuesto rey había vuelto grupas y se acercaba amenazadoramente a Marrakech con un ejército de ladrones y vagabundos, ganándonos en astucia, y había que seguir la marcha. Apenas teníamos otra cosa en los calabacines que leche de camella y los hombres estaban reventados. Muchos sufrían desmayos, jaquecas y altas fiebres, producidas por la fatiga y el calor, y nos detuvimos a descansar en el nido de águilas de Teluet donde, por boca de Limpati, los hombres querían saber el por qué de la prisa sin pararnos a recoger el fruto de la victoria cuando todo era nuestro. - Lo que ahora nos importa es la gloria - les dije -, tiempo tendremos de ocuparnos del oro. Limpati no estaba de acuerdo, pero tampoco se atrevía a enfrentarse a mí abiertamente y lo hacía a través de terceros que lo apoyaban. Les volví la espalda sin prestarles atención y a Alonso le ordené que abriera bien los ojos con el urcitano, que en ningún momento se había quitado la mano de la cintura. No estaba dispuesto a permitir la rebelión ni a quebrar la unidad de mi ejército y lo llamé a la tienda, haciéndole esperar fuera por primera vez durante algún tiempo. Cuando al fin entró no me fue difícil hacerle doblegar la cabeza e inmediatamente partimos para Marrakech en ayuda de Lalla Maryam, tía del rebelde y hermana de nuestro jerife, que se resistía en la casba asistida por Ibn Guzmán y seiscientos infantes y, antes de que Al-Malik y sus turcos hicieran aparición en la llanura roja, nosotros habíamos penetrado en la medina por una brecha practicada en la muralla y conquistado la ciudad, aunque sin echarle mano de nuevo al escurridizo Mutawakkil que había conseguido refugiarse, esta vez, en el Peñón español de Vélez, al mando de Juan de Molina. El espectáculo de la ciudad era execrable: Said Muhammad aparecía colgado en la gran plaza de la Yemaa el-Fnaa con muchos de sus hombres y la vista quemaba los ojos mientras el aire fétido y la plaga de moscas en sus cuerpos abofeteaban nuestros rostros y nos hacía emitir sonidos agónicos. Mil de sus partidarios fueron inmediatamente degollados en la misma plaza y otros mil castrados por orden del jerife. La noche se volvió dulce y la tierra olía a la fragancia de la victoria. Los judíos abrieron las puertas de la mella y en el barrio andaluz las canciones y gargantas rotas vieron el alba. Corrían rumores de que los portugueses se aprestaban a invadir Arzila, pero aquella noche nada podía enturbiar la alegría espontánea del pueblo. Los bazares permanecieron abiertos hasta la mañana y la gente se echó a la calle para celebrar y bendecir a la legión de nuevos mahometanos que nos dirigíamos con hábitos suntuosos, escoltados por los grandes del reino, la música y la caballería del califa con banderas desplegadas, a la Kutubia. Al-Malik preparó en su palacio un banquete, servido por grandes señores, y a todo aquel que estaba en edad de casarse y quería hacerlo se le casó ricamente y se le dio casa. Repartió asimismo cincuenta monedas de oro a cada uno de mis hombres, renegados y cristianos, y a los postres nos llamó ángeles. A Limpati, rebautizado Mahmud, le nombró caíd del tesoro por indicación mía, apartándolo de esta forma de mi columna, y a mí me hizo jefe de su escolta. Entre los esclavos liberados de la gran Sajena había cincuenta granadinos, de distintos pueblos de aquel reino, que se unieron a mis tropas, veinticinco mujeres encerradas en su serrallo, también granadinas, que aceptaron casarse con mis soldados y que habían tenido por verdugos a más de mil negros, y un francés de Dieppe, llamado François, también unido a mi tropa, y que por intransigencia religiosa servía en las cuadras, donde había contraído una maligna enfermedad que le ocasionaba bubas por todo el cuerpo. Me dirigí a casa de Dalia vestido de seda como un hijo de emir, montado en un caballo de raza, seguido por un esclavo que llevaba una sombrilla. En el camino rostros conocidos y transeúntes saludando con la mano. En la puerta, mi hermana Mariam con un ligero velo color de arena, sobre el rostro, ¡cómo había crecido sin yo ser testigo y cuánto sufrimiento en mi ausencia! Inclina la cabeza a unos pasos de mí, sin atreverse a acercarse, y la abrazo; luego me pide noticias de Cuevas, sin osar a nombrar a nuestro padre, y como doy el silencio por respuesta me mete en una sala donde me lava con aceites y ungüentos. Sólo al acabar se sienta a contemplarme y sonríe en silencio. La casa de los padres de Dalia, en el barrio de los andaluces y muy cerca de la mella, tenía un patio pequeño, un banco de mosaicos con la granada y un níspero por diseño, en recuerdo de la tierra y, colgada de la pared, bajo el balcón que lo circunda, la llave de su casa en España, rodeada por un ramo de laurel. Ese era todo su jardín, a pesar de que en el mosaico de la entrada se leía "los cármenes". Eché a la familia del patio y, al quedarnos solos, Dalia me dio una rosa seca, que guardaba en su libro de rezos, y yo le di la perla negra y redonda como un botón, que acababa de admirar en uno de mis dedos. Me contó lo mucho que habían llorado en mi ausencia, temiendo siempre lo peor, le limpié las lágrimas con el pañuelo y luego besé los lugares marcados por sus lágrimas. Corrió a la alacena de su habitación y descendió con el anillo de compromiso que yo le había dado en Cuevas. Yo entonces le di una bolsa de almendras que me habían dado en la calle y mientras las comía, sus ojos me miraban entre tímidos, avergonzados y orgullosos. Me llamó hereje por lo bajo, enterada de mi conversión, y bruto en voz alta y fuerte, aludiendo a mi condición militar, aunque añadiendo a continuación que le gustaba el sonido fuerte de mis botas y la aspereza de mis manos, sin atreverse por ello a tocarlas cuando se las alargaba. Traté de tranquilizarla. Le dije que el oro de su pelo era más bonito que el metal de mis galones y me miró sonriente. Luego paseamos en silencio disfrutando de la presencia mutua. Dalia lanzaba besos al aire con la punta de sus dedos y yo los recogía con las palmas abiertas. Lanzaba rayos de luz más fuertes que el sol y yo trataba inútilmente de atraparlos en mis pupilas deslumbradas. Al tiempo de marcharme me dio un pañuelo que ella misma había bordado con una granada en el centro y florecillas en los bordes. Cuando tenga un campo mío, le dije, tuyo será el primer fruto que recoja, las primeras peras, las primeras naranjas y limones. En el silencio opaco de mi alcoba y mientras espero con los ojos cerrados la hora de la parada triunfal, que la ciudad de Marrakech ha preparado para festejar la gran victoria de Alcazalquivir sobre los portugueses, la cabeza de Dalia brilla en mis pupilas con luz propia. Su rostro es limpio y sus ojos claros, azules y fulgentes. Es como un sueño, me habla y yo le contesto. Le gustan mis historias muy detalladas y yo se las cuento cargando las tintas en mis hazañas de guerra. En la habitación de al lado mientras tanto Mariam revisa mis trofeos. Por mis pupilas pasan visiones confusas, rostros airados, estandartes desplegados y presentes innombrables de oro, plata, metales y vasos de formas gráciles en los que florecen las corolas de los jardines, perlas y jacintos, dos mil ducados desparramados por el suelo que arrancan grititos de asombro de la garganta de Maríam, que me obligan a abrir los ojos hacia atrás. La gente de las cabilas corría tras los despojos de la batalla con sacos a la espalda y cuchillos en las manos que no se detenían en sacar las sortijas de los dedos hinchados. "¿Qué opina el más joven de mis comandantes?", pregunta Al- Malik, el prudente, el victorioso, ¡Dios perfume su memoria! "Que deberíamos simular una retirada, Alteza". "¿Y huir como mujerzuelas?" "Si cruzaran el río quedarían sin munición y sería fácil cazarlos destruyendo el puente". Al-Malik abre los ojos. "Es buena estrategia, cristiano. Si la suerte nos sonríe serás caíd de Marrakech". De los dos mil españoles al mando de Alonso del Águila, en el lado portugués, tan sólo quedaban trescientos en pie a la caída de la tarde; doscientos hombres de Guillermo de Orange; el rey Sebastián muerto, Al-Malik muerto, Mutawakkil muerto y despellejado, ¡Dios le castigue como merece!, su cuerpo flotando al viento en la torre mayor de Ksar el-Kebir. Muertos los caídes Ben Chacra, Ben Zequerin, Ben Crime, Ben Zoritto, ¡Dios tenga misericordia de todos ellos! "El océano de la venganza no tiene riberas, ¿cómo te sientes, soldado?, gritaba Ahmed, el Glorioso, el Dorado, el nuevo jerife ¡Dios le conceda larga vida y le dé la vistoria sobre nuestros enemigos! Vente mil muertos del lado portugués que acabarían en las sajenas. Los generales miraban el espectáculo con asombro y todo eran parabienes para el nuevo califa que sonríe y se excusa: "Es día de luto, soldados. Dejad las felicitaciones para mañana. Hoy lloramos a nuestros héroes". Los obispos portugueses habían dejado de rezar y presenciaban mudos la matanza desde el otro lado del uadi Mekhazin. Se les reconocía fácilmente por los ornamentos brillantes, los roquetes y las cruces de plata que sostenían sus pajes. B. Hassan Ceriro, jefe de los espais, no esperó la orden y atravesó el río a piso llano sobre los cuerpos que flotaban, seguido por varios cientos de renegados, mis fieles granadinos, mientras los obispos volvían grupas. Era la hora del poniente y los rayos del sol brillaban en los ojos ensangrentados de los nuestros: dieciséis mil esclavos, cuarenta cañones, 300.000 ducados, sacos de oro, plata, perlas y jacintos e incontables sumas de rescate que irían a engrosar las arcas del nuevo califa. Dalia escucha y al acabar dice que prefiere nuestras historias de niños y se acerca a mí como si hubiéramos vivido juntos toda la vida. Le cojo ambas manos. Me gusta envolver con mis brazos su pequeña y delicada figura. "Contigo no me asusta la muerte", dice. "Tampoco yo le tengo ya miedo a nada contigo al lado. Al fin nuestros cuerpos han encontrado su patria más allá de la patria y de las creencias. Me mira sin comprender y luego llora. Jamás he visto a nadie con más facilidad para las lágrimas. Se las seco y me llama por mi nombre secreto, que ignoro cómo ha llegado a ella pues ni siquiera mi padre, tan conservador para estas cosas, se atrevería a decirlo en voz alta, y en sus labios tiene tal carga afectiva que me enternece. Aprieto el abrazo con una sonrisa. Por la mañana, y cuando monte mi caballo en la parada, estoy seguro de hacerlo con tal firmeza y arrogancia que hasta los indecisos y envidiosos de mis triunfos verán en mí al hombre que esperaban. 11 ~Marrakesh la Polvorienta~ (Había escrito en el siglo X de la Hégira uno de sus hijos, descendiente de padres granadinos, el historiador Abd-el-Walid, llamado~el marraqués»). “La ciudad no había vivido una jornada parecida en el curso de su historia y, antes de que el sol acariciara la piedra e hiciera florecer rosas irreales en lo alto de la Kutubia, la gente se amontonaba en las avenidas por las que iba a pasar el cortejo, para celebrar la apoteosis del más ilustre de los hijos del Profeta con un esplendor que dejaría un recuerdo eterno en las crónicas -de donde esto extraigo- y en las almas. Las alfombras y los tapices más bellos colgaban por doquier. Sonaban las trompetas, seguidas de un estremecimiento de tambores, y un largo espasmo ondulaba a las blancas muchedumbres. Los muecines dejaban caer, como desde lo alto del cielo y precipitándose unas sobre otras con una voluptuosidad desconocida, palabras lanzadas en todas las direcciones de homenaje y gratitud a Dios, que se entremezclaban, confundían, y tejían una fina red de oraciones entusiastas de las que surgían hilos invisibles que rodeaban y ataban a las almas”. “Primero venían las tropas de élite en un orden impecable y cada alineación iba flanqueada a ambos lados por los héroes más intrépidos que habían hecho la guerra con Yuder. Abd-al-Rahman, Ibn Guzmán, Ad-Dughghali, Hassan de Macedonia o Mamud y que, embriagados de gloria, después de tantos sufrimientos, se olvidaban de increpar a las muchedumbres en la lengua andaluza, valenciana o navarra, y enseñaban encías escorbúticas al tiempo que hacían sonar los anillos y las joyas de oro, que brillaban en sus manos, en su pelo o en su cuja, y que habían sido arrancadas de los brazos y de las gargantas de los vencidos. Los espectadores dominaban los nervios. Esperaban ver para no olvidar lo que estaba previsto y escrito por el cielo y que Dios tan generosamente les concedía. En las terrazas, en cambio, donde las mujeres se agrupaban en racimos, no se mostraba la misma calma y de una casa a otra se excitaban con gritos agudos, traspasándose su alegre delirio de ruiseñores, libres de mezclar su gozo con el de las gentes de la calle”. “Se escuchaban los palillos, manejados hábilmente por los dedos de los renegados, que batían el cuero con movimientos rítmicos y fugaces. Seguían las trompetas con su metal pulido y brillante, más puro que la luz, y a continuación la guardia particular, esculpida en bloques de oro, los biyach con sus gorras rojas, los soltay, los beleberduch con su larga lanza de mango corto, los leggaf, adornados con placas de hierro y formidables alabardas y, finalmente y caracoleando sobre pequeños caballos negros, los gabdjiya, guardianes de las puertas, y los chauchs, portadores de mensajes. Venían a unos cincuenta pasos dos jefes, que volvían de vez en cuando hacia atrás una mirada atenta. Eran el caíd aragonés Reduán, vestido con un caftán de brocado blanco, y el negro Mesaud, con el rostro de un tigre”. “Seguían otros caídes con su estado mayor de bolukbachis abanderados en gran número, precediendo a las tropas del Sus, a los cherarga, a los mercenarios de todas las razas y a los andaluces. Eran Ibn Guzmán, El Mechuar, Abd al-Rahman, Mahmud y el joven héroe de Cuevas del Almanzora. Después de ellos los caballeros serradja, del cuerpo de artillería, y la guardia del gran estandarte blanco, seguida de tambores, gaiteros, insignias, emblemas y, bajo el gran parasol, Al-Mansur Eddzehebi, el Dorado”. «Tras las huellas del caballo imperial, y flanqueados por una fila triple de lanceros, marchaban las delegaciones de las mezquitas y medersas, los embajadores y funcionarios de Marrakesh y de otras ciudades y el resto de las corporaciones y oficios. Finalmente, y en medio de un espeso cinturón de infantes, que sin miramiento alguno embestían con una doble hilera de espinos contra la muchedumbre, los carruajes cuidadosamente cerrados en los que viajaban las mujeres del Dueño”. “Se había levantado un estrado frente a la gran puerta de mármol del nuevo palacio el Bedi y, desde lo alto, el monarca abrió sobre su pueblo el gran gesto de la bendición. Iba revestido con una gran túnica blanca, emblema de la realeza y, al pronunciar las palabras de la oración, los muecines, que hasta entonces habían estado callados, la acabaron con grandes gritos. El sol ardiente iluminaba los minaretes que coronaban con cirios gigantes la doble llama de la luz celeste y de la fe humana, iniciándose seguidamente los festejos. Cada uno penetraba en el palacio por la puerta que le correspondía según su rango: La de los cadíes, ulemas, visires, secretarios, soldados y nobles huéspedes, encabezados por el padre Diego Merin, agente de su Majestad Católica de España, que había exigido y conseguido, tras arduas negociaciones, la primacía sobre el embajador de su majestad británica, Edmund Hogan”. “Se trabajaba la piedra todavía en el interior, pero todos quedaron prendados de lo que ya estaba hecho: De la gran cúpula verde, de la que pendía una pieza inmensa de oro maravillosamente tejida; de los tapices haithi, que descendían de los altos muros hasta los sofás, mostrando diseños y entradas misteriosas, flanqueadas por columnas y arcos. El frescor de la Alhambra ascendía de los jardines, cuya perspectiva se descubría a través de las rejas, así como el murmullo del agua de las numerosas fuentes y estanques. El espectáculo paradisíaco no podía ser más encantado y el majestuoso jerife -rodeado en todo momento por los renegados con los cascos puestos, por negros con la talla disminuida a causa de los cinturones dorados y los echarpes tejidos en oro, por los tolbas y gentes de las tribus, no se cansaba de recibir señales de respeto y de admiración de los asistentes que pasaban frente a él, saludaban y se alejaban”. “La flota de visitantes, canalizada en todo momento por los amines, se apretaba en los bordes de las gradas, mientras más allá, en una inmensa sala circular de mármoles de carrara, blancos y negros, con capiteles recubiertos de oro fundido, se servían platos sabrosos en vajillas de oro, traídas de Valencia y de Málaga, de Turquía y de la India, que los huéspedes, temerosos de tener un percance y de romper obras de arte tan valiosas, cogían temblorosos. Al acabar de comer extendían las manos bajo el aguamanil y los esclavos echaban agua para las abluciones”. “Una vez satisfechos los placeres de la boca, todos corrían impacientes tras los deleites de la nariz. Abundaban los perfumes quemados: El áloe mezclado con el ámbar, la canela y el incienso, y los pequeños nichos donde esclavos estilizados mojaban ramas de arrayán frescas en copas de oro y de plata que desbordaban agua de flor de naranjo y de rosas”. “Se hizo a continuación una llamada dulce de trompeta, pero no era la voz ruda que anuncia la batalla, sino el acento amigable que invitaba a los espíritus pacíficos a la noble distracción de la poesía. Se trataba de un concurso, cuyas mejores casidas se entregarían al arquitecto granadino de el Bedi y gran poeta él mismo, Mulay Zaydan, que ya había esculpido sobre la gran cúpula de el Khamsiniya uno de sus versos que cantaba el milagro del agua, para que los inmortalizara a su vez sobre distintas columnas. Abu Malek recitó un tekeluc como introducción al nesib, según la norma clásica, y le siguieron en este ágape literario, con distintos platos espirituales, el gran cadí Qasem, el visir Abulhasen, el secretario Abu Fare Abdélaziz y el jurisconsulto Abulhasen Alí”. “Al-Mansur oyó los primeros poemas con interés, pero pronto se abandonó al sueño, en compañía de la dulce Radina, su favorita sudanesa, regalo del Askia I de aquellas tierras de Gao, que lo acompañaba sobre el baldaquino. Los últimos versos que oyó decían: Me llena de gloria que el autor de esta construcción sea el honor y guía de la humanidad. “Entre el palacio de los pajes y la muralla, mientras tanto, Mahmud, encargado de la tesorería y de los esclavos, hacía restallar el látigo y los gritos de los condenados a cincuenta y cien vergazos, en su mayoría portugueses y muchos de ellos ciegos por las lenguas de fuego que lamían los muros inmisericordemente, despertaban con brusquedad a los invitados que salían a la escalinata a presenciar el espectáculo. “ Ad-Dughghali aprovechó la distracción para hablarle al jerife de la deseada invasión de la península: - El país católico está exhausto tras sus guerras contra el turco y los protestantes y hoy bastarían veinte mil hombres bien entrenados donde años atrás se necesitaban cincuenta mil. Será un paseo militar, mi Jerife. La negra Radina al lado sonreía y le sugería al Dueño dirigir los ojos hacia al Sudán: - Puedes hacer tuyas las ricas minas de sal de Tegazza y Taodeni y el oro de Tombuctú, que tanto añoras, ¿por qué lo dudas, mi señor? Ninguna rosa igualaría en grandeza y brillo a la tuya. Tuyos serían los mejores artistas del bronce, el cobre, el marfil, la madera, la obra de tantos príncipes del pasado y el genio del continente negro, la prosperidad, la agricultura, la industria, el comercio por los grandes ríos, la protección de los sabios y teólogos de Tombuctú, cuna de los mejores intelectuales del Islam, ¿lo has olvidado, mi señor? “Abulhasen eternizaba en ese instante la gracia de su talento con un cronograma en el que se cantaban estos versos exquisitos que quedarían grabados en el mármol de la gran puerta de la entrada, Bab Agnau”. La belleza es una palabra a la que este palacio da sentido. ¡Que admirables son su vida y su esplendor! “Abu Fares añadía un cuarteto en el que figuraban palabras y frases tan exquisitas como estancia sin rugosidades ni deformaciones Me he elevado tan alto Que la luna llena se ha bajado y postergado a mis pies. “Ad-Dughghali, elegido portavoz de algunos comandantes españoles, del turco Zargún que apoyaba la empresa peninsular y del comandante del Sus Muhammad Azzuz, insistía con nuevos argumentos, añadiendo razones tan de peso como la alianza inglesa”. - Muy cansado estoy de ti, cristiano -le dijo el jerife. Ad-Dughghali cambió el color y, al inclinar la cabeza para retirarse, el califa lo sepultó de una patada al fondo del baldaquino sin perder la sonrisa. Cuando el rostro de mi señor se eleva en medio de un halo oscurece con su claridad los ojos de los que lo contemplan. Sólo él puede por su reputación elevar su estancia sobre bases sólidas. “Los amigos de las bellas letras disputaron a continuación el valor numérico de las letras «BEDI» y coincidieron en que éste no era otro que el 1002, fecha que coincidía con el final de las obras. La tradición recoge la anécdota de un desconocido que pasaba a la mañana siguiente por la calle que une Bab Agnau con la gran mezquita y que se detuvo frente al palacio y gritó, elevando las manos hacia la estancia, estas palabras terribles que llegarían a oídos del califa: - Contienes, oh Palacio, dentro de ti algo de cada una de nuestras casas. ¡Que Dios, el Altísimo y Único, devuelva a nuestras moradas una parcela de ti! “Intentaron cogerlo pero el agorero había desaparecido y Al-Mansur quedó tan afectado que, para recobrar la paz de su espíritu, tuvo la curiosidad de reconsiderar la representación aritmética de las letras que constituían las palabras BEDI y, añadiéndoles el artículo, obtuvo el número 117. “¿117 años de vida?”, y pensó dolido, “¿qué será entonces de mi obra el 1 166?”. “La música hizo su aparición en la terraza. Era una de las muchas sorpresas, previstas por el Señor de la casa para deleite de sus invitados: Bailarines chleuchs, con túnicas de muselina blanca y cinturones rojos, músicos de rostro terroso y exangüe, cuerpos y cabezas oscilantes que entrechocaban palmas. Los invitados se agrupaban hipnotizados, acariciando los vasos de té con menta en las manos. Las horas pasaban lentamente, fascinados por el ritmo, el colorido y la lenta cadencia. Citaristas en caftanes de seda violeta y amarilla, con cabellos recogidos por pañuelos de los mismos colores, el rostro hundido sobre los instrumentos de los que arrancaban notas que hablaban con pasión del mundo tropical más allá del gran desierto, obviamente dedicadas a la favorita. Algunas llevaban joyas en las aletas de la nariz y por los pliegues de púrpura y fuego de sus vestidos dejaban ver, bajo el justillo, un poco de sus ancas sedosas y negras. Violinistas cantores de ojos blancos como sus chilabas que no parecían vivir más que la vida del ritmo. Tamborileras jóvenes y bonitas, alma de la fiesta, envueltas en seda roja, moteada de verde y oro, en la que se transparentaba el estallido y temblor rítmico de la luz interna, el arco de sus labios, avivados por el rojo y profundamente curvados hacia arriba, la sonrisa inmóvil y sin alegría de la gran esfinge, pero tan misteriosa y grave. A veces parecían dormir y sus labios se abrían y de ellos elevaban voces tan desgarradas como los cantos de la tierra, luego levantaban la cabeza y poco a poco se dejaban seducir por la pasión. Los dedos palpitaban en el tamborín y las caderas adquirían un temblor espasmódico, elemental y desesperado, que estremecía el ánimo y que lentamente reducía y sepultaba la estancia en una neblina sobrecogedora”. “Al acabar fueron saliendo los invitados, canalizados en todo momento por sus puertas respectivas, y quedan los más fieles y los grandes señores. Corre el vino, “un brebaje portugués no apto para las ovejas”, dice el jerife, “pues el rebaño ha de observar la ley en todo momento, pero no aquellos que lo dirigen. ¿Acaso el mal puede entrar en aquellos que son la esencia?”, pregunta con sencillez”. “Sonreímos y como un regalo a la fidelidad él levanta las manos e inmediatamente penetran en la gran sala la flor de las mujeres de palacio: Jóvenes cristianas andaluzas, hijas de oriente y esclavas negras del Sus, de Tuat y Gurara, traídas en las recientes conquistas de esos territorios. El padre Diego Merín desaparece con paso marcial, seguido del dominico irlandés, Antoine de SainteMarie, bibliotecario de palacio, y quedan Cabrete, un curioso espía doble capaz de las más terribles intrigas, el embajador británico Hogan junto al de Tlemecén y a un nutrido grupo de aventureros: Los espías Laurence Madoc y William Davidson, Pierre Piton, coronel con mil infantes de a pie, Vincent le Blanc, charlatán de primera clase, los médicos europeos y granadinos de Al-Mansur, entre ellos el sufrido Ahmad, al que el jerife le niega la vuelta a la tierra por su gran valía, y Juan de Cárdenas, fino caballero español de alta cuna y barba gris, al servicio de Inglaterra, que brujulea con atractiva sonrisa entre los comandantes españoles y marroquíes bajo la mirada atenta de Al-Mansur. La sala ha quedado en penumbra y la mayoría se deja seducir por la debilidad corporal mientras el Dueño observa inmóvil desde el alto baldaquino, con el rostro cincelado por las sombras, los movimientos de los invitados, Radina a su lado con parecida gravedad primitiva. Se diría que no conoce la sonrisa esta bella hija azabache del Níger. Ningún mal gesto o mala compostura. Ningún temor ni rayo de luz en sus ojos sombríos. Ninguna palabra malsonante. Una esclava, aunque sea la favorita, ya se sabe para qué sirve y sin embargo, reclinada en el diván, con la mejilla hundida en la mano, parece presidir un paraíso de ángeles o una nebulosa de estrellas por las que camina sin la menor preocupación ni sonrisa por la tierra”. Más grave que el brazo que le había arrancado un portugués a AdDughghali, en la gloriosa batalla de Ksar-el-Kebir, era la humillación recibida a pies del califa para un hombre de su orgullo y en los dos palacios de las milicias andaluzas de la casba no se hablaba de otra cosa. El gaditano era uno de los hombres que más había hecho por alzarle al trono y los comandantes españoles estábamos indignados. - Con o sin razón, la patada nos la ha dado a todos -decía Ibn Guzmán-, ¿vamos a seguir permanentemente humillados? Ad-Dughghali no se hallaba todavía repuesto de la impresión y andaba hundido y desorientado, negándose a reconocer a Al-Mansur y siendo de la opinión de que había que entrar en tratos con el pachá de Argel y destituirlo. El-Mechuar, casado con una negra y con hijos grises, intentaba calmarlo: - ¿Adónde puede llevamos la aventura? Este es nuestro país, nuestros soldados tienen techo y esposas, el primer hogar que conocen desde España, con iglesias y escuelas para sus hijos, ¿acaso no tenéis ya bastante con lo que hemos sufrido? - ¿Sabéis cómo piensa acabar el jerife este palacio? Quitándonos el dinero a los españoles -añadía Ad-Dughghali. - Es más fuerte de lo que pensamos -decía el aragonés Reduán apoyando a ElMechuar con firmeza-. ¿Tú qué dices, Yuder? Por encima de nuestras creencias y opiniones diversas teníamos un espíritu y una manera de ser común, producto del exilio, que nos hacía sentirnos un cuerpo, fuéramos andaluces, valencianos o aragoneses, y la verdad es que estábamos descorazonados. Nuestro modo de pensar era equivalente: El mismo anhelo de patria y de libertad, la misma esterilidad de vida y, aunque el nuevo país nos recompensaba en lo económico con creces, no dejábamos un solo día de anhelar la vuelta. Esta y no otra era la raíz del malestar, engañados por ese falso rincón de tierra maravillosa que todos llevábamos en el recuerdo y que nos deslumbraba como su espejismo. - Somos hombres de acción y todo lo que sé es que un ejército no se hace fuerte y se organiza con pequeñas intrigas y que tampoco podemos tomar un país como España sin el apoyo masivo del jerife. Sería una empresa loca y una bella e inútil intención. El tiempo de los sueños ha pasado y no nos queda más salida que cortejar a nuestro príncipe. - ¿Y eso a dónde nos lleva? -preguntó Mahmud, mudo hasta entonces, y que hubiera querido escuchar palabras más comprometedoras de mi boca para denunciarme. - Nos lleva a lo que tú quieras, urcitano. Eres caíd y en España no hubieras pasado de cortar trajes, mientras aquí cortas cabezas -le contesté con despecho y con la convicción de que me excedía. - En esta vida hay que saber lo que uno quiere y a dónde se va, cuevano. Intrigar con Argel o con Abd el-Karim es sedición, llámese como se llame, y puede costamos caro a todos. - Sobre todo si el hombre es tan pobre que no tiene lengua propia -le dije en el tono más aséptico que pude, mientras por dentro pensaba, ¡que Dios te estrelle! - El tiempo pasa, es lo único que debería preocupamos -dijo Ad-Dughghali, entrando en la discusión-, porque dentro de poco nuestros hijos no querrán saber nada de todo esto y nosotros seguiremos siendo escoria. Lo miré sorprendido. Mi pequeña hermana me acababa de decir estas mismas palabras al salir para la reunión y, aunque nada me ligaba a aquel hombre rudo y torpe, que hablaba y obraba de forma tan arriesgada en unos tiempos en los que todos hablábamos en metáfora y se tenía miedo hasta de la propia sombra, le cogí inmediata simpatía. - No se nos puede reprochar aquello de lo que es responsable la Providencia le dije. - Cada día nos llegan peores noticias de la Península, donde nuestros correligionarios siguen siendo perseguidos y aplastados sin piedad -dijo Ibn Guzmány ya habéis visto el palacio y lo que le interesa a nuestro jerife y que no es otra cosa que su negra y darse la gran vida. - Podríamos sustituirlo con facilidad -dijo en ese momento Abd al-Rahman con voz crispada y un movimiento rápido de la mano en su cuello. Lo miramos desconcertados y sin saber qué decir por algún tiempo. - Eso no pasa de una mala broma. Era el-Mechuar, un hombre sensible y tranquilo, para quien la vida de los miles de compatriotas que habitaban pacíficamente estas tierras y cuya suerte pondríamos en peligro, de salir mal la empresa, debería ser nuestro primer objetivo. - Hace tan sólo quince años -dijo Reduán- yo acariciaba la idea de la vuelta tanto como vosotros. Me parecía que allí la vida latía más deprisa y de forma más cálida; pero hay que ser fríos y ver las cosas como son: Aquí como allí, unos son los amos y otros los esclavos, ¿debo hablar más claro? Hoy la idea del regreso me produce espanto. - Batallar en España es un error, ¿habéis hecho cuentas de las fuerzas que tenemos? Estáis todos locos -añadió Reduán-. No se puede pedir más de lo que tenemos. No contéis conmigo mientras el jerife no lo disponga. Sin Mahmud, Reduán y el-Mechuar, que controlaba parte de nuestro ejército y sus finanzas, no había nada que hacer y, a la salida, me despedí emocionado de Ibn Guzmán y de Ad-Dughghali con el presentimiento en la espina de que no los vería más. La situación de los moriscos en la Península era ciertamente desesperada: Continuaba el pillaje de sus casas y haciendas y el derecho de persecución había hecho surgir en el Magreb toda una industria floreciente de barcos que se dedicaban a pasar refugiados en masa. De los cuatro puntos cardinales de la geografía de Marruecos se incitaba a la guerra, pero el jerife mientras tanto hacía oídos sordos y firmaba acuerdos comerciales con Madrid. - No hay nada que hacer -les dije convencido de que su carrera militar se había truncado - ¡Que Dios sea con vosotros! Al amanecer recibí la orden urgente de presentarme al jerife. La gran escalinata desde donde se presenciaban los castigos de los esclavos que trabajaban en el Bedi se hallaba alfombrada con tapices estridentes y completamente abarrotada de generales, secretarios, ulemas y embajadores, Mesaúd, Reduán, Cabrete, Andrea Gásparo Corso, Edmund Hogan y el impulsivo curita de Felipe II, Diego Merín. Besé las manos del jerife y, tras saludar con la cabeza a todos, volví los ojos hacia el espectáculo. En la explanada y con el harén y la casa de la hermana del califa al fondo, los huesos y gritos de Ibn Guzmán, Ad-Dughghali y Abd al-Rahman crujían y sonaban por encima de los martillazos, las sierras y las voces de los capataces de los esclavos portugueses que trabajaban por miles en los andamios del inmenso palacio el Bedi. La muerte de unos hombres en una comunidad compuesta, no por individuos, sino por una masa uniforme y regular que se sentía un todo homogéneo, no podía constituir un incidente pasajero y, como una piedra caída en las aguas de un estanque, las ondas del dolor y de la indignación se extendieron hasta el último de sus miembros. A mi regreso la noticia de sus muertes era pública y los soldados se congregaban a mi alrededor a la búsqueda de noticias frescas. Era evidente que el jerife había querido humillamos en lo que más nos dolía y afirmar de paso su poder con aquella prueba de fuerza, y que lo había conseguido. Les conté lo que había visto y los que querían hablar se tragaron sus palabras. Personalmente, la violencia de aquellas muertes me tenía aturdido y, aunque mi columna se beneficiaba con el paso masivo de los mil quinientos hombres de Ibn Guzmán y Ad-Dughghali, ¡que en el cielo encuentren la paz y los bienes que no han encontrado en la tierra!, las lágrimas llenaban mi corazón. - Tuya es nuestra vida. Manda y te obedeceremos como a Said Guzmán -me decían. Sus palabras pusieron tanto bálsamo en mi herida que les dije: - Nuestra vida sólo es de Dios y no os la puedo asegurar, pero sí os digo que antes iré al infiemo con todos vosotros que sólo al Paraíso. Deshice filas y bebí con ellos. Dalia me miraba en el espejo con los ojos del que mira a otra persona, dolida de que mis preocupaciones relegaran de nuevo el esperado matrimonio a un segundo plano, “¿no soy tu mujer?”, parecía decirme con el rostro encendido como si tuviera prisa en casarse, previendo para nosotros alguna fatalidad. Eran las vísperas del Nairuz, cuando se celebraban innumerables bodas, por ser la ocasión más propicia para la fecundidad, y era lógico su empeño. - Nunca me ha importado esperar, pero esta tarde al verte, Dios sabe por qué, me ha parecido que no debíamos retrasar nuestra boda por más tiempo. - Seré prudente, Dalia. Hasta hoy has guiado mi mente y mis obras y así será siempre. No parecía contentarse. Tenía preparado el ajuar y sus padres los corderos del sacrificio y buscaba con rapidez sus bendiciones y la protección de un marido. - Quiero estar a tu lado, ir donde tú vayas y hacer lo que tú me digas. Hace tiempo que estamos ligados por el afecto y siento que te debo más obediencia que a mis padres. Le cogí ambas manos y no recuerdo qué le dije. Sí recuerdo que me sentía un dios en sus brazos y que mientras penetrábamos en su dormitorio me abrumaba una dulce y divina borrachera y que todo quedó arreglado entre nosotros. Al acabar me quedé mirando sus pechos. El corazón le latía tanto como el mío y levanté la vista hacia sus ojos. Seguía tan hermosa y turbadora como antes y sellé el pacto con mis labios en los suyos. - ¿Cuando tenga un hijo tuyo lo querrás tanto como si estuviéramos casados? - Estamos casados para todos los efectos. - ¿Entonces hablarás con mi padre? - Lo haré de inmediato. Sus hermanos me llevaron a la finca de la familia, en las afueras de la ciudad y a media hora escasa de camino, junto al Aguedal, y paseamos bajo los árboles, que los había de todos los frutos y colores. Penetramos en las viñas y tío Alfonso dijo que el califa se llevaba dos tercios de la cosecha y la mayor parte de sus higos, los mejores del reino. Al mediodía nos sentamos en el porche de la casa con los caseros, que eran de Cuevas, y como ángeles volamos a la tierra y al recuerdo de mi padre. “Nunca volveremos, pero tú, hijo mío, refúgiate en Alá y pídele que te conceda el paraíso que buscas”. Tenían todo el agua que le sobraba al califa de los jardines del Aguedal y, aunque la tierra era buena, aquella otra que habían dejado era el paraíso. Al regresar, me esperaba en los cuarteles la orden de arresto. No salía de mi asombro. El caíd el-Feta, que me la entregó, desconocía los motivos, pero tenía órdenes estrictas de que no saliera a la calle. Nos abrazamos. Mis hombres me rodeaban indignados y tuve que calmarlos. No acababa de entender. El califa al despedirse de mí había dicho, dirigiéndose a Ali B. Zagrán y a los demás pachás, con la palma abierta sobre mi cabeza, “se ha ganado lenta y pacientemente la admiración de todos nosotros y aquel de vosotros que denigre a Yuder me denigra a mí, porque lo tengo en alta estima por la sabiduría con que se ha comportado en mis empresas y por la forma con que trata a los nuestros. Consideradlo mi hijo. Es cristiano en el corazón, pero también los cristianos son gente honrada”, sorprendiendo a propios y extraños por una alabanza tan extrema. Convencí a el-Feta de que intentara verlo para confirmar la orden y regresó blanco como la pajuela. El califa había dejado el Bedi hacia los montes de Ifrán, por consejo de sus médicos, aquejado de las mismas fiebres que asolaban al país, y Ali B. Zagrán, ¡que las llamas del Infierno lo persigan hasta el fin de los tiempos!, le amenazó con la Sajena si no cumplía lo escrito. A mediodía se presentaron mis comandantes Liebus, Varrado y el-Andalusí, dispuestos a empuñar las armas si se lo ordenaba. Alonso lloraba como un niño y tuve que calmarlo. El-Feta me guió a la mazmorra, una cueva húmeda y fría, bajo las caballerizas, sin más luz que la que se colaba por la puerta al abrirse, y durante algún tiempo nada sucedió. Al menos habían tenido la decencia de no meterme con los forajidos, asesinos, chulos y contrabandistas que llenaban otras dependencias y mis hombres me harían compañía. Cristo me traía libros de religión y astrología, tablillas y velas con las que repasar durante el día mi escritura y a Alonso Herrez le encargué la custodia de Mariam. Por las noches andaba por el fango y sepultado en agua, con tan sólo mi capa por abrigo, incapaz de conciliar el sueño y sin ver más razón en el castigo que el deseo del Dueño de quebrar mi voluntad. Le hablaba a Dalia y Dalia me respondía. Era la única llama de calor y la única luz que se movía entre las fantasmagorías de aquellos cielos de piedra. La cama era el suelo siempre húmedo y la almohada una roca; mi suerte, idéntica a la de los esclavos de la Sajena. De vez en cuando se escuchaba la voz de la oración y el canto de mis hombres, que se acercaban al enrejado del techo y me acompañaban en mi infierno. Las lágrimas del corazón son las que importan pues las d e los ojos caen y se las bebe la tierra. Se acordaban de mí, ¡Dios los bendiga! Corría un riachuelo por el fondo de la cueva, sin duda de los desagües del cuartel y, si intentaba andar, me hundía en el suelo de mugre y fango. El día tenía la misma extensión que la noche, la misma negrura, ceguera y frialdad, y en la oscuridad de mi calabozo veía mi fortuna confiscada, mis bienes dispersos, a mi familia humillada, a mi Dalia vendida en algún mercado de esclavos. Las piernas se me doblaban y me comía el sudor, el frío sudor de la impotencia. Una mañana me sacaron al patio, donde me esperaba el caíd el-Mustafa que se excusó por lo que iban a hacer conmigo, indicándome que eran órdenes de arriba, y luego desapareció. Las tropas también habían desaparecido y fue inútil hablarle. Me bajaron los zaragüelles y con un hilo de seda me dieron dos vueltas al escroto y luego me arrastraron al interior de la cueva, donde me sujetaron las manos a la espalda. Mi cuerpo era acero que temblaba de los pies a la cabeza. El cuello, los muslos, el pecho eran acero. Le hablaba a Dalia y no me oía, tampoco la veía. Le gritaba a Dios. Le pedía a la Virgen, recuperando el hábito de los rezos de mi infancia para no volverme loco, porque no podía sufrir por más tiempo y tenía el cuerpo partido en dos por un cuchillo, y estaba aterrorizado. Me preguntaba qué sería de mí en adelante y mi mente sólo tenía un deseo. Cada amanecer abrían la puerta y me apretaban el lazo. El hombre que lo hacía era un experto en castraciones y judío de ochenta años que me hablaba con dulzura. Sus antepasados lo habían hecho durante siglos en Almería y él había heredado el oficio. Luego me metía a fuerzas el alimento, una torta de pan de trigo, totalmente negra y con sabor a tierra, y a base de mucha agua ganaba unos milímetros al lazo y me volvían a la cueva, donde brotaba el agua a mis pies y no la sentía. Brotaba la suciedad y la blasfemia a la par que los rezos en mis labios; pero, como no era libre para pecar, los ángeles se acercaban, tenían curiosidad por saber quién era aquel gusano que se movía, y yo les decía que era un hombre. Me sostenían en pie y volaba por las calles y por encima de las cabezas de las gentes dado gritos, riendo y cantando. Me dejaban cantando cuando se iban: En el nombre de Dios ay, ay, ay, se fueron las gacelas. En el nombre de Dios se fue la vida, se fueron los caballos. En el nombre de Dios se fueron las palomas. Vamos a la casa donde hay miel, donde hay té. Al mes cumplido, el anciano les dio a los dos huevecillos un pequeño corte con la navaja, ¿sabes quién eres?, me preguntaba pensando que había perdido el juicio. Mis soldados me llevaron a mi casa de Da es-Sna y Mariam me bañó llorando. Dalia me vistió llorando, abrazando mi cuerpo y besando mis llagas. El califa, al enterarse, también lloró y se enfadó mucho con los que lo habían hecho desde lo alto de su pirámide de seda, llamándolos canallas y miserables. “No hay mucho que yo pueda ya hacer, pero como califa esto sí lo puedo hacer”. Salimos al jardín y, para testimoniarme lo mucho que me amaba, mandó cortar la cabeza delante de mí a diez altos funcionarios, entre los que no estaban ni Mahmud ni Alí B. Zagrán, los echó a continuación a los leones y a mí me nombró caíd de Marrakech. - Mi Señor - le dije en el juramento- me concedéis una alta responsabilidad y yo la acepto como el más grande honor porque me consideráis un hombre. Permitidme besaros la mano y que Dios os conceda larga vida y os dé la victoria sobre vuestros enemigos. - Yuder, hijo mío, sólo hay dos caminos que llevan a la libertad que aspiráis, Dios y el servicio de su imán en la tierra. Síguelos y tendrás mucho de qué enorgullecerte a mi servicio. En otras circunstancias y en un mundo donde todo es torbellino y fuerza, nada me hubiera producido mayor alegría que aquel ascenso a caíd que dejaba en mis manos, a los veintiséis años, el control de la ciudad, pero el jerife me había humillado en lo más vivo, demostrándome a las claras que allí no había más voluntad que la suya. Dalia me miraba como quien ve a otra persona, ¿me amaba?, ¿me temía? Quería estar a mi lado, pero me tenía por un hermano y el pensamiento del camino sin salida que corría a mi lado la atormentaba y en mi presencia se quedaba silenciosa, perdida en la indecisión, la voz apagada y los ojos sin brillo, aunque yo intensificara la vía del afecto y ella se esforzara por quitarle importancia a mi desgracia. Sus ojos se me escapaban y pronto me di cuenta de que el tiempo alteraría nuestras relaciones y la perdería. Nada tenía que hacer a mi lado y era inútil lamentarse. Le hice ver a Mariam mi decisión y luego le pregunté ansiosamente si le parecía correcta. - ¿Crees que Dalia puede ser feliz a mi lado? - ¿Feliz? Las mujeres sólo intentamos con el matrimonio evitar lo peor. Será más feliz contigo que con cualquier hombre. - ¿Qué van a pensar sus padres y hermanos? - Nadie le negaría la mano de su hija o de su hermana a un hombre de tu posición -dijo mi pequeña hermana con mirada resuelta. - Que sea ella quien lo decida - le respondí. Otro asunto muy distinto era el jerife. El sí que me tenía por un hombre y, aunque era la autoridad moral y en ese campo no podía combatirlo, habría otros en los que tendría que contar conmigo necesariamente y me propuse hacerme imprescindible en todos los frentes. Empecé por convertir los regimientos españoles en el mejor cuerpo de ejército del país y a hacer de los dos palacios de la calle de la Kasbah un hogar en el que mis hombres se sintieran a gusto a la caída de la tarde, sin necesidad de embrutecerse en los tabernuchos y tahonas de la ciudad, donde las puñaladas estaban a la vuelta de la esquina. Tenía oficiales como Liebus y Mohammed de Santiago para quienes los caballos eran más importantes que los hombres y les obligué a matar el aburrimiento con el ejercicio y las marchas. Había que dar sentido a sus vidas, conseguir que no se acordaran más de España, dar casa a los casados, mantener moral de vencedores, e intensifiqué mi presencia en los regimientos. Una semana de molicie bastaba para ablandarlos y me impuse la tarea de entusiasmarlos a base de una existencia abnegada en la que tuvieran sentido todos los momentos del día. Empezamos por las marchas y seguimos con la limpieza. Nada afecta tanto la salud de la tropa como la mugre y la fealdad de las paredes. Las encalamos, arreglamos salas para el juego, les di cama alta y montamos una tienda que los abastecía de todos los productos a un precio irrisorio. Cristo construyó una capilla, aprovechando las arcadas abandonadas de los sótanos, y organizó una biblioteca con un grupo de soldados que se comprometieron a enseñar a leer y que vertieron al español las obras de Al-Petrage, un anónimo granadino, las cartas de Ibn al-Jadb e Ibn Zamrak, dirigidas al pueblo de Granada, Al-Hulal, Al-Mawsiyya, Ibn Sabin, el murciano, y La Crónica de España y África de El-Marrakuchi, hijo de españoles. Concertamos un acuerdo con el círculo de andaluces de la ciudad y en poco tiempo llegamos a tener los mejores libros de caballerías. El propósito era ennoblecer sus vidas a la vez que se integraban en la nueva comunidad, sin perder sus raíces, y no desaprovechábamos la ocasión de cualquier calamidad pública para arreglar un camino, levantar un puente, arrasado por las lluvias, o limpiar una cabila invadida por el barro. El lema era no dar pie a que la población, cada día más diezmada por los impuestos, nos viera como opresores, ni darle motivos al califa y a la legión de funcionarios y secretarios frívolos para que desconfiaran de los españoles. Se cortaron las visitas de mujeres frívolas dentro del cuartel, montamos una taberna dentro por aquello de que a los hombres siempre les ha gustado el vino y se prohibieron las salidas individuales “a más de tres lugares”, fuera de la ciudad. El precio era la cabeza. En poco tiempo el regimiento se convirtió en una columna transfigurada y con ella la rebelión de los Jochen, a los que tan sólo les privamos del pelo -aunque trajimos la cabeza del degenerado Al-Hajj en una pica -fue un paseo militar. La conquista de Tuat y Walata, que nos llevó al desierto, fue asimismo un bello resultado sin sangre que, aunque desagradó al califa por el escaso botín de bienes y mujeres, entusiasmó a mis soldados que empezaban a comprender mi idea de imponer la paz y respetar a los pueblos. La vida era complicada, obligado a vivir en la tensión personal y en el centro de la intriga política las veinticuatro horas “sin tiempo para la biblioteca de Cristo” (alguien le dio el sobrenombre de los Santos y todos lo llamaban así por mofa), pero el esfuerzo daba sus frutos y Al-Mansur sólo tenía un general dentro y fuera de el Bedi, porque la ciudad también era mía. Dos grandes disputas dividían en ese momento a sus moralistas: El tabaco, que acababa de introducirse en el país y la invasión del Sudán o tierra de los negros, promovida por el califa, que aspiraba a ser reconocido como el imán único del Islam. El tabaco se había convertido en apenas tiempo en el más deleitable de los perfumes, con la polémica consiguiente de unos y de otros, según los gustos. Los negros lo aceptaban de buena fe y los moralistas susceptibles -que se proclamaban guardianes de las costumbres y atribuían a esta hierba un origen infame- lo condenaban. De creerlos habría salido del lugar mismo en el que Satán había orinado al caer de los cielos y querían que tomara cartas en el asunto en su favor y lo prohibiera. A mí personalmente el tabaco no me llamaba la atención, pero era un argumento absurdo y, aun suponiendo que fuera verdad que el tabaco había germinado de una meada, al menos parecía que Satán ese día había donado a los hombres un regalo para alivio de sus miserias. Si era verdad, como decían, que las rosas y las flores de naranjo nacen incontestablemente de las lágrimas del Profeta, nada demostraba que el diablo hubiera envenenado la hierba de fumar, o sería concederle una maldad excesiva, aunque tuviera otras muchas. En menos de una década de disputas y altercados continuos sobre el amable o despreciable afrodisíaco, los habitantes del Dra llenaban la ciudad con sus caravanas de guerra. Vendían fácilmente sus provisiones a buen precio y todos se beneficiaban, porque nada se decía de la salud, que ese no parecía ser el problema de nadie. Los artesanos fabricaban pipas de barro y el tabaco se convertía en una industria floreciente de cuyo contagio no estaban exentas las mujeres, constituyendo un suceso importante en la evolución de las costumbres. Los moralistas venían a mí con la audacia de que entendiera sus puntos de vista, afirmando que Satán revoloteaba sobre nuestras cabezas y que la noche cubriría el mundo a no tardar. Los doctores de la ley, más parcos, se creían en la obligación de emitir consejos sobre su uso y unos lo declaraban ilícito, aunque concediendo que no ofendía a la religión ni a la moral y, otros, más contradictorios, se quedaban perplejos, reservándose el dictamen, aunque indicando, como Mohammad Esseghir ben Abdallah Elufrani en su Hoshet-Elhadi que “Dios sabía muy bien que había que pensar en ello”. El segundo asunto era de orden muy distinto y se cocía en las altas esferas, siendo Radina, la negra sudanesa, regalo del Askia al jerife, la inspiradora del mismo. De ella se decían muchas cosas. La más grave sin duda era que había venido embarazada y que por tanto al-Mamún, el depravado hijo que montaba escándalos en cadena de un cabo a otro del país, no era hijo de Al-Mansur, aunque éste lo hubiera nombrado su heredero, seducido por la favorita que le tenía absorbido el seso. El Ángel del sueño del gran palacio el Bedi cerraba los ojos y no dormía. No había triunfado su argumento de que los pueblos Bomo hablaban un árabe detestable que justificaba la invasión, porque Ibn Fortuwa y otros sabios lo habían refutado con brillantez. Le habían demostrado que el borrar la ignorancia, antes o después de la venida de Jesús, hijo de María -momento en el que triunfaría la ley del Islam- no era asunto suficiente que descalificara a los Ascia de su dignidad imperial. Tampoco había triunfado su segundo argumento de que era necesario extender la religión del Profeta a aquellos países porque los pueblos sudaneses, bomo, kano, katsina y songhai, ya la aceptaban. Tenía otras razones de más peso, políticas y económicas, que le hacían imperiosa la conquista, pero la aventura no había tenido precedentes y nadie la entendía por muy ricas que fueran las minas de sal de Teghazza y Taodeni. Musulmanes y cristianos hubiéramos entendido la invasión de cualquier país cristiano, pero la agresión contra un país pacífico como el Sudán parecía a todas luces moralmente perverso. Previamente las dos expediciones enviadas al mando de Selim, jefe de la policía de Fez, y de Bir al-Wali, comandante del Sus, para apoderarse de estos yacimientos, habían finalizado en un estruendoso fracaso. “El poder del Creador, del más Alto, había intervenido en favor de los sudaneses”, decían los ulemas, y los veinte mil hombres de la expedición habían perecido en el desierto, Tuat y Walata se habían rebelado y Al-Mansur había tenido que recurrir a mis tropas para recuperarlas con no poco escándalo. - El desierto que nos separa de los negros es una trampa mortal -decían los ulemas-. No hay agua ni hierba durante un mes de travesía y lanzar una expedición de esa magnitud es violar todas las reglas de la prudencia. ¿Cómo puede atravesar un ejército soledades tan inmensas de terror, donde se está expuesto a peligros de todo tipo? Ni los cartagineses ni los romanos con todo su valor, ni los almorávides ni los almohades con su grandeza, ni los merinidas con su poder intentaron una empresa tan arriesgada. El jerife les dejó hablar con libertad, largo y tendido y, cuando los últimos oradores agotaron sus argumentos, él tomó la palabra con gran calma. - Nada de lo que me habéis dicho puede hacer cambiar mi decisión; pero voy a responderos. ¿Acaso no ha sido atravesado ese desierto en toda su extensión por nuestros comerciantes, que han establecido puestos en todas las ciudades de negritud, Gao, Yenée y Tombuctú?, ¿no recibimos en nuestro país a ricos comerciantes negros que comercian con nosotros?, ¿o es que no soy yo tan poderoso como esos simples comerciantes y nuestros jefes del ejército tan emprendedores? Es cierto que las dinastías que nos precedieron han fracasado; pero debemos pensar más bien que no fue por falta de ingenio sino por haber dejado esta obra por hacer en nuestras manos. Seguía sin convencerlos por razones de índole religiosa y para remontar este obstáculo, el jerife reunió una asamblea consultiva de hombres doctos y les dio las siguientes razones: La primera se basaba en la necesidad de unificar el Islam bajo su liderazgo, “ahora que el Sol había nacido en su persona y le correspondía la tierra con todo lo que en ella había”. - El Sudán tiene un gran potencial económico, grandes ciudades, grandes ríos y vastas selvas, rutas comerciales que canalizan la riqueza del continente negro y las más ricas minas de oro y sal, indispensables para que nuestro ejército y nuestra armada realicen posteriores conquistas en España, país que sigue subyugando a nuestros hermanos musulmanes. Allá abajo además, y pese a sus grandes recursos, no conocen el uso de la pólvora y se sirven de la lanza, el sable, las flechas y las jabalinas. Nada más fácil para que nuestras fuerzas las venzan sin apenas pérdidas, armadas como están con fusiles y material pesado. Ha sonado la hora. El “Mandí”, que el gran Libro ha pronosticado reinará sobre el mundo, ha llegado en mi persona. Conquistaremos el Sudán y luego España, Roma, Constantinopla, y reinaremos en el Mundo. El auditorio se quedó perplejo y muchos recordaron las predicciones de Ibn Khaldun, sobre la aparición del esperado “Mahdí”, que vendría a salvar a la tierra del error y de la ceguera, momento en el que el mundo tornaría a los días previos a la profecía de Mahoma, al que sucedería Jesús y la justicia universal, y enmudecieron. Recordaron además que el suceso había sido profetizado para el año 1000 de la hégira en el que estaban, y no lo dudaron. Luego la indignación creció de grado cuando el jerife les informó que le había pedido al Askia que no se interpusiera en los caminos de Dios y el emperador songhai le había enviado como respuesta una jabalina y un par de zapatos de hierro, declarando a las claras su intención de ir a la guerra en defensa de Teghazza y Taodeni. La puerta del sur quedaba abierta y la única incógnita para mí era el tipo de tropa que esta vez lanzaría al desierto, porque tenía que ser la mía. Algo que había aprendido en mi propia sangre de la dudosa fortuna, siempre esquiva y frágil, era no esperar nada de ella y aguardar como un don sus regalos y, sin embargo, aquella empresa, aunque dudosa, colmaba mis aspiraciones y tenía que ser mía. Me servia por muchas razones: Los españoles más audaces estaban convencidos de que la invasión prometida de la Península nunca se realizaría y éste podía ser para nosotros el sueño de nuestra Andalucía, de un país nuestro y alejado de la dependencia y caprichosa voluntad del Dueño, cada vez más difícil de soportar. El jerife tenía un gran sueño, que podía coincidir con el mío, pues era seguro que no enviaría tras él a los turcos, en quienes no confiaba, y menos todavía a sus tropas, “que sin renegados españoles no hacían camino con gusto” y ya habían fracasado antes en un par de ocasiones. Lo tenía al fin en mis manos y reuní a mis oficiales, abriéndoles mi pensamiento con sigilo. - ¡El Sudán!, ¿qué diablos se nos ha perdido a nosotros en el Sudán? - ¡Por Dios Altísimo!, os pasáis el día atormentándome con la idea de que nos desprecian y pagan sueldos de miseria. Decís que son estúpidos, cobardes, arbitrarios, crueles. No os entiendo ahora que se nos ofrece un resquicio de libertad. - ¡El Sudán! - dijo Ali B. Mostafá-. Oro, plata, marfil, negras, ¡olé! - Yo estoy con mi comandante para lo que sea -dijo Liebus y en el mismo sentido se declararon el-Andalusí, Barún, el- Feta, el-Torki y los hermanos el-Hamri. - ¡El Sudán! -murmuró entre dientes nuestro curita viendo ya multitudes arrodilladas ante su pobre brazo cansado de tanto bautismo. En la ciudad mientras tanto los dos fonduk, el de los españoles, el de los granos, junto a la plaza de la Yema el-Fnaa, y el de la pequeña Sajena, abierto por el califa para notables y embajadores, estaban abarrotados y la muchedumbre de aventureros que cada día llegaban a la ciudad tenía que contentarse con una mesa a modo de cama o con un simple rincón donde pasar la noche. Venían de todos los países y los había de todos los colores, aunque los más llamativos eran los blancos y los frailes, que vivían con los presos o bajo los puentes, tapiados los ojos, por los que desaguaban las inmundicias de la ciudad. No tenían otra luz que la piadosa, que se introducía por las ranuras y, con los suelos encharcados, tiritaban frialdades y nieblas, ocasionadas por los desagües de cuyas corrientes bebían. La cárcel ordinaria que albergaba al contingente de europeos más alto, en su mayoría portugueses, era la gran Sajena, donde también vivían otros frailes, como el padre J. del Puerto y Juan de Prado, que moriría más tarde a manos de Muay AlWalid, y eran unas bóvedas gruesas de diez a doce varas de profundo, sin luces y con las paredes bajas amenazando ruina. La longitud era de ciento cincuenta y cinco varas y el piso superior, en el que cabía una corrida, venía a ser el techo de la prisión, enrejado para que ningún cautivo intentara la fuga. Dentro había veinticuatro arcos de puente, que llamaban canutos y la vivienda consistía en los arcos tapiados por uno y otro lado. Cada canuto tenía desde el suelo al techo catres empotrados, colgados de cables y cordeles, a una vara de distancia uno del otro, y escaleras colgantes por las que era necesario trepar para acostarse. Tenía interés en llevarme al mayor número posible de aquellos desgraciados, si llegaba el caso, y me dejaba caer por allí. En el más angosto de aquellos canutos habían establecido los religiosos su vivienda, levantando un altar dedicado a la Inmaculada Concepción y otro a la imagen de Cristo crucificado, con un tabernáculo y una pequeña lámpara en la base. Los españoles vivían en once canutos y los franceses, ingleses y portugueses en doce. El califa los ocupaba en diferentes obras, según su capacidad, acueductos, ríos, talar montes, descantar penas, romper caminos y en los oficios nobles del Bedi. Los fui tanteando con suma cautela. A los rebeldes se les estrangulaba o echaba a los leones, como a los llamados “siete mártires”, uno de ellos español, de nombre Bartolo Tyo, que no había oído la voz del guardián que le pedía agua y le cortaron la cabeza. La capacidad de humillación por parte de los guardianes, cuyo jefe seguía siendo Mahmud, era portentosa, y cada uno recibía lo suyo, sin que le sirviera de escudo su nacionalidad y su ingenio. El granadino Mulay Zaydan, como queda dicho, había salido de la Sajena para convertirse en el ingeniero del Bedi y Ahmad, también de la tierra, era el médico favorito del jerife y su sabiduría era el mayor obstáculo para poder regresar a su Granada como le solicitaba. A Marrakech acudían multitudes en busca de sus familiares. Entre los presos ingleses había condes, capitanes, caballeros y tenientes, pertenecientes en su mayoría a la Barbary Co., muy activa en el contrabando, y cada uno pagaba el rescate según su condición, que era de un promedio de 10. 000 ducados, y media docena de especialistas en cañones prometieron acompañarme. Entre los portugueses abundaban los cautivos de guerra resignados y otro tanto sucedía con los franceses y españoles, cuyas familias los habían abandonado a su suerte, y eran carne fácil de cañón para mi empresa. Todos tenían historias patéticas que contar: El francés Morot aseguraba haber servido de espía al califa Al-Malik, ¡Dios lo tenga en su gloria!, quien le había enviado al lado portugués con la misiva de convencer al rey Sebastián de que el Moro sólo tenía cinco mil tiradores y diez mil caballos muy ruines, que no servían para darle batalla, y alguna verdad habría por la alegría con que aquellos habían marchado hacia nuestras filas; pero Al-Malik estaba muerto y nadie podía reivindicarlo. Luis de Herrera, espía español, se cambió por error de campo el día de la batalla y fue cogido entre los portugueses. Tenían éstos clavados los nombres con estacas a la puerta de la Sajena y los apellidos más llamativos eran los Cuñas, Ecos, Vimoso, Berganzas, Pantojas, Oliveiras, Manueles, Velascos y Fernándes. Se me presentó en Dar es-Sna'a una joven muy bella, llamada María Fernándes, mujer de Pedro Barrado, con la pretensión de que sacara a su marido de la Sajena, invocando una portentosa gama de recursos femeninos para despertar mi instinto y debo decir que casi lo consigue. Se arreglaba constantemente el pelo con la mano, se adosaba a mí o se caía en los cojines con las piernas abiertas. Su piel tenía un olor fresco y animal, al que ella sin duda era ajena, sus caderas eran anchas, su voz melosa y mi caso insólito, decía un tanto aturdida, la pobre, ante mi pasividad. Le habían robado el dinero en el camino, pero se las había arreglado con sus encantos para llegar a Marrakech, donde toda su riqueza era su cuerpo, y ahora que al fin había conseguido estar cerca de su marido no podía irse sin él. Le dije que lo sensato e inteligente era volver y se convirtió en una gacelilla dulce y mimosa. Le hablé del Níger y me miró aterrada. Le sugerí entonces que sólo podía solucionar su problema alzando la mira y me contestó que estaba harta de adular señores, tutores, frailes; que estaba harta de robos y porquerías y a punto estuvo de enternecerme. Vivía con don Gutiérrez de Monroy y era protegida de don Mecía, un rico hacendado portugués, pero resultó ser más brava, dura y bella de lo que suponía y, cuando más tarde me enteré de que el depravado al-Mamun, hijo del jerife y heredero de la corona, la había hecho su amante, me sentí furioso y asqueado por mi frialdad. Joao Nuñez los rescató a ambos con la ayuda de los trinitarios, finalmente, quienes les impusieron de penitencia hacer el camino de Santiago descalzos a su regreso a la península. En la calle mientras tanto los altercados, robos y muertes explotaban de forma súbita y sin que en ocasiones se supiera la causa. El padre Diego Merín acuchilló a cuatro de mis andalusíes en día en que celebramos, con una marcha hacia la embajada española, la victoria inglesa sobre la Invencible, y hube de encarcelarlo. El capitán francés, Jean Philipe de Castelane, pirata de Salé, le robaría al sucesor de Al-Mansur años más tarde, setenta y dos fardos de bellos libros e incunables, verdaderas joyas bibliográficas como el Corán iluminado de Mulay Zaydán, que irían a parar, tras ser asaltado junto a Tánger por cuatro galeones españoles al mando de Pedro de Luna, al palacio que el rey católico se levantaba en ese momento al norte de Madrid. Sir Anthony Shirley, conocedor de las artes marciales y especialista en la fundición de cañones, corsario, embajador británico, favorito del jerife y jefe de una banda de aventureros en su país, buscado en Francia, España y los Países Bajos, a punto estuvo de arruinar la obra de el Bedi con una explosión y sólo el hacha del verdugo, que le cortó la cabeza, salvó de su pintoresca fantasía la suerte de Marruecos, aunque llegando yo tarde para salvar la de muchos judíos españoles de la mellah, quienes no volverían a levantar cabeza después de sus desfalcos. La vida se hacía imposible en la ciudad a causa de los muchos ladrones, arribistas, estafadores y pintorescos agentes dobles como allí había y tuve que crear una policía especial para seguirlos. Los campesinos por su parte llegaban a miles, portando frutas, quesos de cabra, coles, tabaco, especias y productos artesanos y, al improvisar mercados al aire libre, hacían competencia a los tradicionales y el descontento de las corporaciones llegaba con frecuencia a la sangre. Con ellos también tenía que recurrir al rigor de la ley islámica y mis hombres paseaban por las calles, alzadas en picas para escarmiento público las cabezas de los perturbadores, de los violadores y asesinos, así como los brazos de los ladrones, como se hiciera en tiempos con el cuero del rebelde Mutawakkil. El ruido de la muchedumbre que puebla la plaza de la Yemaa el-Fnaa, imposible de identificar a distancia aunque entrañablemente rimado, se va definiendo y clarificando según nos acercamos. La música se mezcla con los bailes y el oído distingue las sonoridades más diversas: Los claros sones del metal, la obstinada salmodia de la voz humana, las percusiones profundas del tam-tam y, poco a poco, la confusión se despeja y surgen círculos rodeados de masas espesas, con figuras que se mueven en medio de los anillos. Los veía perfectamente desde mi caballo. Son los juglares y cuentistas con sus gestos grandilocuentes y el torso fino en el que luce el bronce y la espina hueca y ondulada. A su lado los encantadores de serpientes con el cráneo afeitado por delante y el pelo en bucles anillados hacia la espalda, que me recuerdan al abuelo Asa y a las figuras estáticas de los alfaquires de la tierra. Los luchadores esgrimen bastones, saltan y caen sobre la punta del pie con movimientos delicados de pájaro, bien concertados. A mis pies y abriendo paso a mi escolta, grupos inquietantes de hombres y niños desocupados -si pudiera llevármelos conmigo- rostros idiotizados vueltos hacia la tierra o el cielo y suspendidos de una cuerda invisible que oscila siniestra sobre sus cabezas como los Aissavas en el delirio. Se trata de un día cualquiera, pero podría tratarse de las fiestas del Achura, cuando recordamos a nuestros muertos, la misma paralización y borrachera colectiva. Muchos de ellos son españoles, enfermos de fiebre y de cansancio, en busca de unos palmos de tierra donde poner el huevo. Se distinguen por las ropas resudadas y el olor agridulce. Son miles y forman un hormiguero de una palidez viva que recorre los zocos, viendo y tocándolo todo, y que se acerca hasta los fonduks de pestilente olor a cebolla, donde se amontonan con los sacos de grano y los camellos. Levanto los ojos hacia el campo pálido de tejas que enrojece la tarde: Techumbres misteriosas por todas partes que encierran mundos complejos de mujeres y de esclavos que hay que imaginar y redimir; de aquí y de allí surgen grupos de palmeras, de cipreses y minaretes cuadrados, cada uno con su campanario y su pequeño mástil para la bandera de la oración, todos ellos iguales con la excepción de la orgullosa y altiva Kutubia, al otro lado de la plaza, donde al anochecer renacen y vuelan con las palomas las ánimas de las doncellas vírgenes del cementerio Saadí. Más allá, hacia el sur, está la ciudad Matzen con sus reconocibles tejas verdes, color de los sultanes, de los chorba, de los marabuts y de la religión. Algo más lejos, la bella y lujuriosa Tamerrakesh, de muros almenados, que encierra cuarteles, las sajenas, los jardines del Aguedal, con sus naranjos de aroma amargo y sus árboles de todas las clases y colores, con Dalia bajo su fronda y, al fondo y tras el harén, el gran palacio, que almacena en su interior toda la grandeza y miseria del Este y del Oeste, donde vive el hombre respetado y temido, el hombre más odiado, el amigo musulmán que guarda Marruecos. En el barrio de los andaluces y en la mellah, la noche cae de repente en medio de la tarde. Las puertas se cierran. Los tamborines, la rhaitas, las guitarras, las cítaras y los crótalos suenan pero ensordecidos. Se llora y baila, se recitan las letanías de los santos y se cuenta la historia de José, vendido por sus hermanos, que les parece tan real. Hablan de aventuras y de acontecimientos como los del pobre Bitti, del tiempo de los faraones. Los cantores se animan. Sueñan con el estado sagrado y con un país suyo y los escucho paralizado. Es el rumor de un pueblo vendido y sacrificado al que pertenezco, aunque una autoridad benefactora me haya instalado en un palacio, y mi mente vive y come con ellos en sueños sus pobres duars. En alguna parte, en la llanura, en los pliegues de la gran montaña, al otro lado de sus crestas o más allá de la línea del horizonte, de las arenas y de las dunas, está el país del ensueño que describen. Repito su nombre una y mil veces. Mi policía ha cogido a un francés con un saco de esmeraldas y nos ha confesado que se las había comprado a un niño de nueve años llegado de Taroudant, que había atravesado el Sáhara siguiendo a una caravana. Les cuento a todos la historia. La noche cae. El Atlas se acerca hasta perder su apariencia misteriosa, dejando ver un poco de su pie sobre la tierra, y Marrakech se retira y hunde en la sombra. Por encima de la montaña más alta que ninguna de España reina un ejército de estrellas que brillan majestuosas, iluminando el reino que buscamos. Tercera parte EL GRAN DESERTO «ALLA EI-AKBAR TONGO COTUN» 13 “¡A cuántos no se habrán llevado los ogros de ese desierto! ¡Cuántos antílopes no habrán sucumbido al ardor de la sed! ¡A cuántas generaciones no habrá hecho desaparecer recobrando hombres y monturas! La tierra abrasada hierbe el cerebro y funde el cuerpo. El sol desciende sobre las cabezas de tal forma que parece se le pudiera coger con la mano. El guía mismo pierde la noción del tiempo y toma por hoy lo que es mañana. . . “Entre los soberanos musulmanes de las grandes dinastías que se han sucedido en el Magreb, ninguno ha soñado con la posibilidad de conquistar el Sudán. . ., convencidos de que era imposible atacarlo. Para todos ellos, el Sudán era una selva virgen impenetrable, una guarida de leones inaccesible, una bella mujer demasiado vigilada como para dejársela arrebatar, un pájaro imposible de cazar como el fantástico y gigantesco Anka”. Carta de Al- Mansur al pueblo de Fez, 2 de Junio de 1591 Lektava, 16 de noviembre de 1590. Al fin en la puerta del desierto -donde han nacido todos los grandes iluminados y religiones-, al mando de un ejército ilusionado y dispuesto a todo. Frente a nuestras tiendas rezan carteles que dicen: «Cincuenta y dos días en camello a Tombuctú». Estoy eufórico y no logro conciliar el sueño. Desde la niñez jamás había sentido esta euforia, ni el día en que el califa me nombró pachá y comandante en jefe de la expedición, y todos mis hombres sin distinción, y sin que ni un solo granadino faltara a la llamada o desertara en el camino, prestaron obediencia, y al fin señores del desierto. Con hombres así gusta el mando. Han dejado a sus mujeres e hijos sin tener que forzarlos: “Cuando ganemos Tombuctú seréis hombres libres y tendréis los hijos que queráis”, les dije. Les brillaban los bigotes, los labios y las cejas casi tanto como sus nuevos uniformes y los albornoces blancos con tintura de alheña. Abrazaban y besaban a sus familiares, muchos lloraban, ¡pobres muchachos! Dalia intentaba reír y también lloraba mientras besaba a Mariam, la única excepción respecto a mujeres, y luego volvía la cabeza para mirarme con ojos de abandono. No estaba en condiciones de acompañarme y nada podía hacer por ella salvo encomendarla a sus padres. Puso en mis manos una inmensa cesta de uvas, peras, manzanas y melocotones y se retiró unos pasos. Estaba asustada y tenía cara de haber llorado. Volvieron a correrle las lágrimas, pero se rehizo al momento. - Es mejor que me vaya antes de que vuelva a llorar como una tonta - y lo decía llorando y trabucándose. Te querré siempre, pensé y no le dije -. Cuídate, cuidadme a Dalia -les ordené a sus padres y hermanos. - No te preocupes -dijo ella-. Pronto no estaré sola. - ¡Dios te guarde, Dalia! Y dejamos Marrakech, en medio de una gran pompa y como un torrente humano disciplinado, el mejor cuerpo de ejército que haya tenido nunca el país, cada soldado ocupando su lugar en la columna y avanzando en orden perfecto, mientras arriba planeaba la victoria como una nube y, a derecha e izquierda, flotaban los estandartes. Primero los servicios auxiliares de zapadores, guías, médicos, constructores y gentes de todos los oficios; luego ocho mil camellos, ensillados con lujosas gualdrapas y primorosos trabajos en cuero del Dra., insertados en varios colores, que portaban provisiones y material pesado de campaña, dirigidos por mil hombres, y a continuación su comandante en jefe con los sesenta y seis cristianos, arrancados de la Sajena al jerife contra su voluntad. Seguían los mil quinientos lanceros marroquíes de Haddad El-Amri, con caballos adornados con flecos y mallas bordadas con tejido metálico y, finalmente, mis extraordinarios arcabuceros formando dos batallones: Quinientos renegados de distintas nacionalidades al mando de el-Feta y, seguidamente, mis cuatro mil granadinos, tan altivos y orgullosos como Alejandro, portando su estandarte sobre sus hermosos caballos con sillas adornadas de piel, a las órdenes de Ben Yussef y de los comandantes el-Torki, Ben Askar, Ben Mostefa, el-Andalusí, Ben Ateia y los hermanos Bu Chiba y Bu Gheita el- Amri, que vestían albornoces púrpura. Es noche cerrada y tengo la vela encendida mientras mis comandantes duermen fuera de la tienda, envueltos sencillamente en sus albornoces. Hemos marchado un mes seguido durante ocho y nueve horas, a través del Atlas y, aunque el paso ha sido fácil -apenas pequeños resbalones y algunos huesos rotos que los médicos han entablillado sin problemas-, merecen un descanso mientras nos aprovisionamos de carne seca, que he mandado traer de la gran ciudad de Sijilmasa, dátiles y bizcocho. La noche brilla fuera con tal intensidad que el valle de arenisca, carente en sus bordes de vegetación, parece iluminado por el sol. Las palmeras tienen reflejos plata y frutos tiernos y exquisitos. Las casbas de arcilla roja entre ellas ofrecen al ojo un espectáculo fantástico de sombras violentas. Se divisan algunas lagunas de agua salobre e impotable. Puede ser el último islote de verdor en el camino y los hombres lo saben. Muchos andan inquietos y gastan bromas pesadas -es su forma de liberar los impulsos violentos-, otros levantan la cabeza, mientras fuman la última pipa alrededor de la hoguera, alzan la vista hacia las dunas, como el que estudia a un mal bicho antes de la corrida, y guardan silencio sin atreverse a hacer públicos sus pensamientos. Mi espíritu está tranquilo. Sólo hay pesar en sentirse esclavos, lo voy diciendo con la mejor sonrisa de hoguera en hoguera, los llamo por el nombre, les cuento en voz alta los planes, el trayecto a seguir y las posibles dificultades de tan vasto desierto. Es asombroso el efecto cuando se les hace partícipes y se trabaja mediante la persuasión razonada en lugar de mandatos enérgicos, que tendrán sin duda su momento. Mis españoles son rudos y altivos pero razonables y temerarios cuando se les trata como hombres, y sobre todo son duros, no así los moros entre los que sólo funciona el látigo y la rapiña, y reina entre nosotros una serena confianza. Saben que éste es el camino del oro y de su libertad y que su comandante es un hombre abierto. Han conocido demasiada sangre, crímenes e injusticias, y no ha habido necesidad de forzarlos para tomar esta decisión. Se les ha negado un dios, una patria y un nombre, pero no un alma y una aspiración de libertad. Seguramente van a la muerte, tal vez vamos todos a la muerte, pero a la muerte han ido demasiadas veces por nada y siempre han regresado con la cabeza altiva. Los he visto padecer frío y hambre, los he visto sangrar, y hoy saben que de esta excursión pueden salir hombres libres. Nada me gusta tanto como oírlos alrededor de las hogueras. Su espíritu atesora poemas y relatos épicos que cuentan y cantan con voz torpe, por el escaso dominio de la lengua materna que les va quedando, pero con tal fuerza que estremece. A veces narran fantasías e imaginaciones aterradoras que juran ser verdad, pero en conjunto son modestos, francos y cómodos amigos. Cuando se descubre que hay que caminar con otros compañeros durante semanas y meses en la misma dirección, sufrir juntos los mismos peligros, comer, rezar, divertirse, morir incluso, muy pronto todos dejan de ser extraños y ningún pensamiento permanece oculto, ninguna desviación recta o torva queda encubierta. Todos duermen mientras los centinelas que pasean por campo abierto y alrededor de las hogueras entonan cantos sentimentales, recuerdos de la tierra. De vez en cuando suena en el silencio un desgarro de voz, una blasfemia entre los camelleros, también andaluces en su mayoría, que estremece la noche. Mariam duerme a mi lado vestida con una sencilla túnica de algodón blanco. Su rostro es sereno en todas sus líneas, sus ojos son grandes y elocuentes cuando los abre, su coraje arrollador y con nadie disfruta tanto como con su comandante cuando lo critica, momento en el que hay que armarse de una paciencia extrema para no enfurecerla, porque puede ser violenta si se enoja. Al igual que ella debería dormir, pero el sueño se me niega y hasta la respiración me resulta fatigosa. Me espera un día ajetreado: Comprar víveres, reparar los utensilios, revisar la limpieza e impedir que los hombres engrasen los arcabuces, que podrían atascarse por el aceite con el polvo del desierto, dirigir los ejercicios. Hombres y monturas necesitan descanso, pero no me gusta verlos desocupados y con tiempo de pensar. Nos espera un largo camino y el ejército debe estar en forma en todo momento y no hay peor consejo que el pensamiento. Concertar el aman con los nativos y hacer los tratos del aprovisionamiento, almacenar el trigo y la cebada, hacer las pastas para el trayecto, recoger la mayor cantidad de dátiles, de una gran dulzura de almíbar en este valle. De momento el desierto duerme y nada tan fascinante como este silencio entre palmeras, sin viento, sin ruido y lejos al fin del rumor de voces envidiosas, omnipresente en la corte. Amanece. El macizo del yebel Shargo es una línea sencilla y gris en el cielo, más allá de la roja Nesrat a nuestra espalda, que lentamente da paso a una cadena caótica de masas rocosas y fallas verticales y negras con reflejos metálicos y amarillentos; luego, el negro se suaviza y aparecen las palmeras con su color, en medio de un tapiz de verdura irreal en el que destacan las casbas en las laderas y los ksars con murallas de arcilla roja que rápidamente pierden el color. Es un paisaje de incontables tonalidades que el sol vivifica, pero es una impresión falsa, pues los ríos y las lagunas andan secos y los pueblos son como un espejismo muriéndose de sed. - Donde vamos hay grandes ríos, que los nativos llaman mares por la grandeza que tienen, y bosques y sabanas con animales de todas clases. Es Ghen, un hombre inmensamente ceremonioso, jefe de los guías Messufa contratados para el viaje, mi primera cita de la mañana, con quien estudio meticulosamente el itinerario sin dejar nada al azar antes de proponérselo a la zauiya de mis comandantes, los pozos y la dirección de la caravana de camellos, que dejo en sus manos. Su saludo dura un tiempo interminable en el que me pregunta por mi salud, por la noche pasada, por la salud de Mariam, etc., etc., y yo debo hacer otro tanto extendiéndome hacia su familia y la familia de su mujer. - Eres el señor de la ruta -le digo y los ojillos enfermos por las violentas tempestades de arena se le iluminan. Desde que lo he contratado no se aparta un momento de mi lado, atento al menor gesto y a la menor mueca. - La vida de mis hombres es para mí más preciosa que el tiempo o el oro y mi propósito es alcanzar el Níger con la mayor economía de vidas. El así lo entiende y marca en la arena con el dedo tres posibles rutas en dirección sur. La más oriental, la de mi paisano Ibn Battuta, que pasa por Tamentit y Tabelbala, por donde igualmente había pasado León el Africano, es la más cómoda y tiene más de doscientos pozos de agua hasta Teghazza, que es el primer lugar habitado y donde hay minas de las que se extrae sal, me dice, pero a continuación añade que le aterra la presencia de los tuareg, de los dikna y emjot, que han vivido siempre del pillaje y para quienes cualquier caravana, incluso militar, es una tentación. La segunda cruza el río Dra por Lektava, donde estamos, y por Mhamid directamente a la gran hamada y Teghazza. Es la más corta y dura y en ella se han perdido muchos ejércitos, me explica. Se ven en la piedra las huellas de carros romanos y cartagineses y hace seis años tan sólo los miles de hombres enviados por el califa contra Wadan murieron en ella de hambre y sed sin alcanzar Thegazza. La tercera ruta sigue el río Dra por los oasis de Tissint y Tata, en el país del Beni, y de allí cruza el río en dirección sur oeste por la gelta de Ez Zak, el trig Lemtuni en la hamada y el Fersiya en la cabecera del Segiet el Hamra. La red de pozos es buena y el único problema es el sendero, que en ocasiones tiene una vara de ancho en muchas quebradas. Será difícil llevar por ella los cañones pero sigue siendo la más fácil. - ¿Más fácil que la segunda? - Más fácil, excelencia. - Pero mucho más larga. Deja el dedo en suspenso y me mira. Su ruta no coincide con la mía, pero es un hombre leal y sobrio que jamás se queja de las dificultades, de la fatiga y del calor, y ganas me dan de abrazarlo. Le indico con la mano en alto la ruta dos, decidido a marchar por ella, y él inclina la cabeza y se aleja con el cuerpo doblado una cincuentena de pasos. Las reuniones con la yemaa de los äi-ta y ma'qil para la compra de trigo, cebada y dátiles, con los que hacer el bizcocho, que ellos guardan en almacenes que llaman las casas de la tribu, es tan ardua que la dejo en manos del astuto y hábil Bu Gheita el-Amri, el alpujarreño más persuasivo y amante de lo tortuoso que he conocido en mi vida, mientras yo visito las reliquias de Mohammed Ben Ali y ordeno degollar unos corderos para cerrar el trato. El día que negociamos el suministro de calzado con los judíos, muy numerosos en la zona, soporto estático durante horas de labios de su jefe, un rabino ceremonioso y triste de barba roja y enredada, la larga historia de sus mártires de Ifrán y la suerte de las minas que explotaban junto a Akka. Cerrado el trato nos reunimos en abundante cena, deseoso de proporcionar a mis hombres un último festín, y sus mujeres, de blanco y con un tocado de seda rojo en la cabeza, nos obsequian con bailes propios en los que participan mis hombres espontáneamente y con no poco escándalo. El griego Azán Ferrer, un proscrito, rubicundo y simpático muchacho, nativo de Corinto, no resiste la tentación de ver a la bailarina salirse del círculo y levantar los brazos, dejando desnuda su cintura, y se lanza al corro pasándole las manos por ella en medio del aliento contenido de mis hombres y del ceño grave de los rabinos, sus manos, cabellos y velos revoloteando por la habitación, llevados por su propio viento. Al acabar la música, mi bolsa de caurís les devuelve la sonrisa y todo son amabilidades, parabienes para nuestra expedición e inclinaciones de cabeza. - Son pura sangre -les digo como excusa- y les esperan días aciagos. Abren sus ojillos vivaces y sonríen. - Nunca os olvidaremos. - Todos tenemos el mismo padre -les dije posando los labios a la derecha de los suyos. El rabino alza una mano hacia el cielo mientras con la otra agarra con fuerza la bolsa de los caurís que le entrego. 30 de noviembre. Todo estaba preparado y el 24 salimos con las primeras luces de Lektava, las tiendas recogidas antes del alba, las güerbas llenas, los camellos cargados con cantidades ingentes de dátiles batube para las personas y de dátiles admoh para el ganado, convenientemente empaquetados, calzado, tejidos de seda y de algodón, cuentas de coral en abundancia, té de Hydon, azúcar refinada, seda bruta de Bengala, telas inglesas e irlandesas y capas rojas de algodón, turbantes y pieles con los que esperaba impresionar a aquellas gentes, así como bizcocho en abundancia y todo tipo de granos para embellecer las nuevas tierras. Las condiciones climáticas no podían ser mejores. La gran bendición, aunque corta y mágica, había sido la lluvia. Los aït-ta me habían asegurado que rara vez llovía y el día anterior los vientos habían empujado hacia el desierto ejércitos de pesadas nubes que habían refrescado el ambiente. Los ríos no habían llegado a bajar agua, pero se había barrido el polvo de los caminos, librándonos de afrontar uno de los peligros que más temen los guías. La explosión de alegría al sentir la lluvia durante la noche fue tan fuerte que pocos se habían quedado dentro de las tiendas; luego la luz se había abierto paso y al amanecer brillaba más que mil soles, quedando el campo limpio, brillante y preparado para acoger nuestra marcha. Al dar la orden de salida, ocurrió un incidente extraño: La dulce caravana de mujeres y de comerciantes que nos seguía desde Marrakech, trescientas en números redondos, irrumpió en mi tienda arrojándose a mis pies en busca de amparo. Llevaba la voz cantante una atractiva morena con el rostro descubierto, llamada Leila, que tenía un gesto gracioso de cabeza al echarse el pelo hacia atrás con ambas manos, y que con tono tranquilo y voz ronca me explicó en pocas palabras el deseo de aquel colectivo. No querían mendigar el pan que comían, querían ganarlo y hasta el presente lo habían hecho con dignidad soportando la pobreza, la guerra y la miseria del soldado, pues nunca habían dejado de acompañar a los ejércitos ni en las peores circunstancias. Los perros nunca ladran cuando van con sus hembras y, aunque pobres esclavas, tenían su cometido en la milicia y lo cumplían, ¿había oído quejas de mis hombres? No salía de mi asombro al escuchar sus razones. Había convencido a mis comandantes de que había que echarlas, ante la empresa tan incierta que nos aguardaba y el gran desierto, y no obstante lo acertado y justo de mi decisión, me salía ante ella el tono de un niño que se avergüenza de sus palabras. Cristo de los Santos a mi lado bajaba los ojos sin atreverse a sonreír. Con frecuencia se han malogrado caravanas por las disputas, crímenes y ataques de locura, debido a la presencia de mujeres hermosas, pero al parecer no estaban del todo convencidos. - Necesitaremos a esas mujeres cuando nos asentemos en las nuevas tierras -decía el-Torki. - Al diablo con las mujeres. Primero tenemos que conquistarlas y el camino va a ser arduo. - Estamos acostumbrados a todo: A lechos duros, a poca comida y además tenemos nuestros propios medios. Y era cierto. Su caravana funcionaba como un pequeño ejército y tenían sus negros y eunucos que portaban las tiendas y se ocupaban de la comida. A la razón siguió la cólera. Tuve que torcer el gesto y mi voz se volvió grave, como dispuesta a entablar batalla, y fue entonces cuando los mercaderes echaron semidesnuda a mis pies a una hija del Ziz, negra azabache y de carnes frescas, que hablaba árabe y songhai. - Es suya, general, le calentará las frías noches del desierto y le será todavía más útil en el Sudán. No salía de mi asombro. Tenía los ojos de mi pequeña hermana y la boca y los labios grandes y dulces de Dalia. - Que se cubra de pies a cabeza y ahora fuera todos de mi vista. Como viajeros podemos no ayunar, pero no podemos tentar al Creador. Seguían los comentarios y las risas mientras ellas lanzaban sobre nosotros a todos los perros del infierno y así no había forma de contar a los hombres. Sorprendí a nuestro cura mirando muy sonriente el espectáculo y lo llamé airado. - No olvides tus deberes, escribano, que no te he traído a una fiesta de la Achura. Abre los ojos, diviértete y mira lo que quieras, pero escribe, que esa es también tu misión, ¿de dónde crees que salen las almas? A media mañana salimos por fin de Lektava, sin dejar de sonar en nuestros oídos, a medida que nos alejábamos, sus gritos, insultos y parabienes, y al atardecer remontábamos el valle sin pararnos para la oración. La noche era tan negra como boca de lobo, el sendero se había vuelto peligroso, con rocas puntiagudas, y todavía seguían aquellas mujeres siendo el centro de las disputas. Lo seguirían siendo gran parte de la noche hasta que hombres y monturas empezaron a acusar el cansancio de la marcha y detuve la caravana. 10 de diciembre en Khorb-el-Ethel La marcha hacia Khorb-el-Ethel, en un principio sin polvo y sin calores, con el Dra a un lado y bellas escarpaduras, veteadas de franjas rojas y negras al otro, ha sido una bonita marcha que ha sorprendido a mis hombres. Me adelanté a la cabeza de la caravana y le di a Ghen las gracias con gran sorpresa suya. - Eres un gran guía -le dije a modo de cumplido. Y él bajando la cabeza: “Le llevaré, excelencia, por donde usted diga”. La granada abría y cerraba el paso de la columna. El agua era abundante y las adelfas y los tamariscos crecían tupidos en los remansos, de forma que la combinación de montañas de suelo rosáceo y de los arbustos resultaba hermosa para los ojos y suavizaba el cansancio de la silla. Cruzamos las últimas cabilas y en todas ellas nos salían a saludar las mujeres con sus collares amarillos y brazaletes de plata, los niños corrían y gritaban acompañándonos un buen trecho y hasta el cuarto día no nos faltó un palmeral dónde acampar al acabar la marcha a las cuatro, hora de preparar las tiendas, de hacer los rezos y las cenas. Un buen tramo lo hice al lado del pretendiente a la corona del Sudán, UldKirinfil, de donde al parecer había sido arrojado por su hermano el Askia II, actual rey de Gao, y que nos acompañaba de regreso con visos de realeza. Era un hombre alto y de gran belleza, salvo en el color, y tenía los ojos muy negros y expresivos y la apariencia abierta. Le pedí que me hablara de Tombuctú y me dice que hay allí tales cantidades de oro que se cambia a peso por la sal, tabaco y latón manufacturado en Europa. Las minas están al sur del lecho del río, no muy lejos de la ciudad, y todas pertenecen al sultán, que tiene en ella tres palacios para guardarlo y otros tantos en Yenée y Gao, la capital. Le pregunto cómo es el río y me indica tal extensión con las manos que deduzco es cinco veces el Guadalquivir; luego me asegura que se comunica con el Cairo, porque es uno con el Nilo, y que ambos nacen en una montaña que ellos llaman Kumra o de la Luna, donde forma un lago que es también fuente del río Senegal. Es navegable todo él, aunque abundan las islas e islotes por los que es preciso zigzaguear, y que el trayecto al Cairo es de catorce meses. Lo miro perplejo y me sonríe. - No sólo el desierto es grande. En África todo es grande y desproporcionado. En Wangara no se le ve la orilla a causa de los muchos afluentes y abundan los cocodrilos, los elefantes, las aves, los hipopótamos y las hienas. Le pregunté si la ciudad era tan bella como se decía y me habla de las mujeres haussa y peul, las más bellas de toda África, más bellas que las blancas de las que descienden e infinitamente más hermosas que las negras de las que han tomado el color. Su tocado en trenzas finísimas desde la raíz del pelo es una miniatura más bella que la flor del Baobab, el árbol más grande que jamás haya visto en su vida. Llevan herretes de oro que se cuelgan del cuello, de los brazos, de las piernas o de cualquier otro lugar y la leyenda dice que se escucha y ve el Paraíso tras dormir con la cabeza en los pechos de una peul. Era naturalmente una leyenda y, aunque tengo bastante experiencia en estas cosas para no creerlas del todo, su relato parecía al menos verosímil en lo del oro y la calidad de las esclavas, traídas de esas tierras y que yo he visto en Marrakech. Me asegura además que las mezquitas de Tombuctú se cuentan por cientos, con minaretes de color ocre y huevos de avestruz adornando sus cimas, y que en nada envidian a los de Marrakech. Los nativos la llamamos «La Reina del Desierto y «La Perla del Sudán», y en ella se encuentran los que viajan en piragua y los que marchan en camello hacia Sijilmasa, Túnez y Trípoli, los que aspiran a la religión y los que buscan el saber. En su medersa no ha faltado un solo hombre grande de Granada, Córdoba y Fez. La sal viene del norte, añade, la plata del país de los blancos, pero el oro, la palabra de Dios y las cosas sabias, las historias y los cuentos bonitos, se encuentran en Tombuctú. - ¿Y es verdad que van desnudas? - Es verdad, pero por comodidad y no por pobreza. - ¿Totalmente? - En mi país no preocupan demasiado los vestidos salvo alrededor de la cadera y en la cabeza, donde nos enrollamos telas. Los pechos son un adorno tan preciado para ellas como el oro. - ¿Y es verdad también que el rey tiene muchos soldados? - Es verdad, pero uno de los tuyos vale por mil de aquellos. Intento sonsacarle qué piensa hacer con el rey y los notables cuando conquistemos el país y me contesta con naturalidad que ponerles hierros y darles muerte, o, según la costumbre, envolverlos con piel de buey y recubrirlos de tierra hasta que mueran en pozos abiertos en la plaza de armas. Lo miro sin saber qué pensar. Lo invito a mi tienda y le ofrezco vino con la intención de sonsacarle sus ideas sobre la sociedad, la gente y los sabios, a los que desprecia con signos despectivos. Su léxico de palabras grandilocuentes y de vituperios es abundante y peculiar. Su filosofía de la vida es sencilla y consiste en gozar de las ventajas que da la realeza; su idea de la sociedad tan simple como dividirla en amigos y enemigos. - ¿Y los soldados? - ¡Bah! Son esclavos. Sólo los mueve el látigo y la soldada. Lleva aros y brazaletes de oro en el brazo, de un extremo al otro, y en el cuello, el hideputa, y el corazón me grita que no tiene otros móviles que descabezar y medrar. ¿Y no es posible instruirlos y cambiarlos? - Imposible. Cada uno tiene su destino. Lo miro mientras bebe sin que él se dé cuenta y sin acabar de creer lo que oigo. Parece cuando menos un resentido y en la comida sólo atiende a hartarse de cordero, nuestro último plato fuerte, sin tener en cuenta el estómago de los siervos que lo acompañan, a los que a menudo derriba de una irascible patada para ocupar su puesto, y saco la conclusión que de ponerlo en el trono haría más mal que bien. Al anochecer recorro el campamento. Estamos en el último palmeral y hay tantas variedades de palmeras que sólo un experto las podría identificar. Mañana nos espera la hamada, que hay que cruzar desmontados y a cuatro patas, pero los hombres parecen haberle perdido el respeto al desierto que los enmudecía en Lektava y esto es esencial. El valle es apacible, el suelo blanco y húmedo y la noche pura y con un millón de estrellas. Pedro de las Torres, un marino canario al que invito a acompañarme y que había entrado por el río en aquellos paraísos con los portugueses, en busca del oro, me va mostrando las diferentes variedades de palmeras, que también se encuentran en las islas. Algunos hombres cantan en grupos de a dos y de a tres cantos aragoneses de los que tanto gusta Reduán. - ¿Y encontrasteis oro? - Sólo pueblecillos muy míseros, sin riqueza alguna, y la tierra mal trabajada. Cuando la corriente del río se hizo fuerte nos volvimos. Pero oro debe de haberlo, mi comandante, aunque no lo viéramos, al menos todo el mundo lo decía y en eso el negro no miente. Sigo pensando que no es el hombre que el jerife cree. No tiene más que fantasía e imaginación y además piensa que nos lleva engañados, como si el único móvil de la expedición fuera ponerlo en el trono y darle el oro; aunque es una ficción maravillosa que no me inquieta. Sea o no verdadera, ninguna idea mueve tanto a los hombres cómo la promesa del oro y me propongo usarlo cuando cunda el pánico. He visto a los camelleros susurrarles sueños al oído a los camellos agotados, que portan cargas excesivas, y el resultado es que los heiries se levantan y andan. La marcha por la gran hamada ha sido terrible. En total diez días de penoso caminar sobre las piedras, con muertes continuas en forma de accidentes y con rivalidades y peleas entre amigos que nadie se explicaba, llegando a Khorb el-Ethel partidos, casi sin agua, y en medio de una tempestad de arena, en la que no se veía más de una milla de distancia. El relato lineal de los sucesos de estos diez días de lenta y penosa marcha es el siguiente: En la hamada del Dra, un tabor moro a las órdenes de Haddad el-Amri se rebeló contra el oficial que los mandaba, espaciándose por el campo en rebeldía. El desorden era grande y el-Amri, un hombre excelente en los tratos y en campaña, no los entendía y vino a mí para que pusiera orden. Juan de Osona y Domingo Díaz, mis espías, me descubrieron que los instructores les habían retenido los haberes y, comprendiendo que había que enseñar la fuerza para amansarlos, mandé cortarles la cabeza y que les pagaran de lo mío. Con esto se calmaron. La mayoría eran casados y preferían morir de hambre antes que dejar de cobrar las soldadas, pues sólo el instinto del oro les mantenía en la aventura; luego, sintiendo la necesidad de una autoridad más firme y que no necesitara mi apoyo, le quité el mando al alpujarreño, con lo que esto significa, y se lo di a el-Torki. Es posible que nunca me lo perdone, pero la columna se hubiera partido de obrar con debilidad. En los días siguientes, nada imprevisto salvo el frío atroz de las alturas, donde el viento adquiría una velocidad asombrosa que nos hizo descabalgar y marchar a cuatro patas. Habíamos ascendido a la hamada por un desfiladero encajonado entre sierras calvas, descubriendo un horizonte de montañas que nos cerraba el paso, y el sendero se convirtió en un mal camino de cabras, que zigzagueaba por laderas en las que no se podía trepar ni tener en pie, y eran frecuentes las caídas. A los camellos se les obligaba a bordear precipicios, con gran peligro de perder sus cargas y explosivos, y había que sujetarlos con cuerdas y por las cabezas del freno. Luego cogimos un valle, las rocas se habían desprendido sobre grandes tramos del sendero y los camellos, espléndidos caminantes sobre arena, tropezaban y vacilaban sobre los guijarros de cuarzo como si pisaran fuego, obligándonos a una marcha lentísima. El suelo era de mármol blanco y las colinas de granito rojo y negro, el terreno tan ondulante y fatigoso que estos bravos animales se desplomaban sobre sus cargas entre gruñidos con los pies abiertos por grandes grietas y se dejaban morir. A medida que avanzamos hacia el sur, el día sucede a la noche sin interrupción y los guías cuentan que en el trópico las estrellas sustituyen al sol en cuanto desaparece, como si acecharan su caída. Se dibuja en el horizonte la sombra crispada de las lomas y luego nada, salvo el penacho de una roca cercana. El corneta toca descanso y al instante, y con la débil excepción de los pasos de los centinelas y de los perros que ladran y gruñen desorientados, el silencio del desierto se impone con la diáfana rotundidad de la muerte, y uno se siente pequeño en medio de tanta inmensidad. Descubro a el-Torki con su turbante y albornoz blanco inconfundible, merodeando la tienda de Mariam. ¡Es asombrosa la energía que crean dos tetas femeninas! Los ojillos le brillan como turquesas, es bajito y rechoncho, con la barba blanca y limpia, y la fatiga de la hamada no le merma sus dones naturales. He hecho fortuna con el ejército, donde ha llegado a caíd, y estaría dispuesto a dotar con largueza a mi pequeña hermana, a pesar de sus cuatro mujeres y el batallón de niños harapientos que ha dejado atrás. Se lo hago notar a Mariam y ordena que alejen su tienda de la mía. También Alonso Herrez merodea la tienda de Mariam en su última ronda; pero a diferencia de El-Torki llama, da las buenas noches y desaparece. Me ve y no se inmuta, me saluda protocolariamente, un tanto embarazado, y se marcha. No lo entiendo. Todos hemos hecho fortuna en la milicia menos él. Es servicial, un amigo, y conoce mi aprecio; pero es excesivamente pobre y melancólico para hacer feliz a mi pequeña hermana y de ahí mi desorientación. Los guardianes también se acercan me he acostumbrado a no dormir más de tres horas desde que estoy al mando de la columna y mi figura les es familiar en la noche-, inclinan la cabeza ligeramente hacia la puerta, que ella deja abierta con terca obstinación y, tras unos segundos de vacilación, se marchan. Es la única mujer de la columna y todos se afanan en su cuidado y la miran codiciosamente. Todo son galanterías cuando la hembra más próxima queda ya a cientos de leguas y harían falta quintales de bromuro para amansarlos, porque no es cosa de andar en guerra permanentemente con el pensamiento siempre encima de una mujer. Como sé que no duerme, me acerco, toso al entrar y la descubro retocándose instintivamente el cabello. Me viene urgiendo últimamente a que le dé un marido y mi reticencia la exaspera. - Soy mayorcita y quiero una familia. - Ya tienes una familia. - Una familia mía y un esposo. - Es él quien debe dar el paso y no yo, ¿o quieres que te case con el-Torki? - No se atreve a hablarte, ¿cuántos servicios debe prestarte para convencerte? - Si no se atreve a hablarme te casaré con un rey negro. - Armaré un escándalo. Noto que las lágrimas le corren las mejillas. - De acuerdo, pequeña, te casaré con el soldado más ruin y pobre de la columna, no llores. - No me importa si es el que yo quiero. - Como si el matrimonio fuera tu libertad, ¿de qué andas huyendo? Inesperadamente sonríe y me besa en la mejilla. Entre las cosas buenas que me han sucedido en mi vida la mejor es Mariam y verla feliz y a mi lado es como seguir en Cuevas. Nada compensa tanto los sinsabores. Curiosamente, cuanto más moro me vuelvo más cristiana es ella. Su cuerpo es frágil pero su rapidez mental prodigiosa. Si me burlo de su religión calla y llora; si apruebo sus rezos sonríe y al acostarse siempre reza por el feliz término de mis empresas. Si me enorgullezco, me recuerda mis orígenes y qué pensaría nuestro padre de mis triunfos. Sea quien sea te prometo que serás su favorita -le digo alejándome, seguro de sentirlo si me encuentro a su alcance. Me acerco decidido a Alonso Herrez, pero le hablo de todo menos de Mariam. Es digno de ella sin duda y no consigo explicarme. Es mi hombre para todo y, aunque conserva pocas cosas esenciales, son tan firmes como el cielo y los infiernos: La lengua, Dios, la fidelidad, y lo que siente por Mariam están fuera de toda razón y ésta podría ser su mejor dote. Al salir de la jaima uno de los centinelas le canta a la luna apoyado en una roca: Cerco en la luna, nieve en las cimas, entre las piernas de alguna, muerte segura. Y a lo lejos otra voz, como si le respondiera: En la pila der bautizmo empesó nueztro queré; Quien s’abia figurá Lo qu á pazao degpué! Taodeni, 10 de enero de 1591. Estamos acampados junto a los pozos del lecho seco del río Telig, a un día de Taodeni, uno de los lugares más tristes e insalubres del planeta, rodeados de una superficie salitrosa de color amarillento que quema e irrita los ojos tanto como las tempestades de arena, sufridas días antes. No hay tierra y los habitantes se ven forzados a construir sus casas con bloques de sal. Tampoco hay vegetación y los pocos arbustos espinosos que se ven son desgraciadamente inservibles como alimento para los camellos, ya famélicos y reventados, que para pacer se ven forzados a recorrer grandes espacios con peligro de perderlos. El aspecto de la superficie durante el día es el de la corteza de una naranja que se transforma en gris, dando la impresión de un lago con el azul pálido de la tarde. No hay señales de vida, ni huellas de gacela, ni lagartos, ni hoyos de ratas, ni siquiera pájaros, los trabajadores de la sal han huido y el único sonido es el viento que recorre las tiendas y nos obliga a permanecer tumbados en el suelo, con el rostro envuelto en el cheis hasta los ojos. El recorrido de Khorb el-Ethel por la terrible hamada del Dra y el inmenso erg Iguidi, atravesando las fuentes de bel Egra, para seguir desde allí los pozos construidos por Okba y Abu Bekr ben Oma en el pasado, fueron quince días de penosa marcha, de rivalidades y muertes continuas, llegando a Teghazza sin agua y en medio de una tempestad de arena, que hizo que nos deslumbrara todavía más el espejismo de la sal, que en la distancia semejaba un lago tras el que todos corríamos desesperados. El relato lineal fue el siguiente: Marchábamos de fuente y de pozo en pozo. Ninguna fuente que no hubiera sido enrojecida con sangre, donde con suerte bebíamos un líquido infectado por el detritus de plantas muertas y restos de animales, con un fondo pateado por camellos que guardaba sus excrementos en el fango. En los pozos el agua era cremosa al tacto pero deliciosa, su olor intenso y su gusto salobre. Los médicos aconsejaban no abusar y era necesaria la guardia. Ningún árbol mientras tanto, salvo pequeñas acacias, que protegían sus hojas con veneno, que los camellos no tocaban, y arbustos secos que arrancábamos de cuajo para hacer fuego; ninguna señal de la presencia del enemigo, y que aquí nos hubiera atacado con todas las ventajas. En los vivaques de arena el agua era mejor y más potable y renovábamos las güerbas en lo que se podía. Los hombres refrescaban el pecho y se lavaban el sexo, mientras oraban; luego refrescaban los muslos y el sexo de los caballos, antes de tomar una buena ración de camello y se diría que muchos de aquellos animales lo agradecían, pues se dejaban cortar la yugular sin berridos. Entramos en el sexto día de marcha y Ghen dijo que los leones, las panteras y las hienas solían rondar las caravanas por aquellos parajes, pero nada de esto encontramos salvo finas serpientes que no se desaprovechaban. La noche se llevaba el calor del día y nos tumbábamos en grupo para amansar el frío que un reguero de astros y constelaciones furibundas nos enviaba inmisericorde desde países arcanos. El séptimo día atravesamos una planicie inmensa de cantos rodados sin caminos, sendas ni señal alguna de vida, y el único sonido era el eco de las herraduras, causado por el choque continuo de los guijarros, que sonaban como una tormenta de pedrisco en un templo vacío. ¿Hacia dónde íbamos? Llevábamos pilotos y agujas, como en la mar, pero sólo Ghen y sus guías lo sabían, aunque diría que desconocían la línea recta. Aquella noche alcanzamos una depresión, libre de vientos, y acampamos. Se aguaron los caballos con la reserva de las güerbas y en seguida comenzaron a piafar y sacar chispas rabiosas de las piedras. Les echaron los bozos al cuello y bestias y personas nos dispusimos a comer sólido, con la excepción de los camellos y de los guías, que se contentaban con su ración de pan de dátiles de la mañana. Al octavo día nos faltó el agua. Las altas planicies y los innumerables canales construidos por las colinas daban agua en abundancia pero se habían secado, según Ghen, y le pedí a Alonso mis pistolas. - Hasta aquí hemos venido sin problemas, pero en adelante abre bien los ojos -le dije. El-Amri y un grupo de hombres me acusó de llevarlos a la muerte, al escoger el camino más recto y difícil, pero no pasaron de las palabras al ver que se acercaban el-Andalusí, el-Torki, el-Feta y mis granadinos. El rencor salía por fin a flote y raro era el que toleraba las bromas de su vecino. Elegí sesenta de mis más fieles para mi guardia personal y, tras discutir la situación con mis comandantes, me decidí por seguir la marcha al traerme los espías noticias de que el alboroto se extendía, marchando sin detenernos hacia el pozo siguiente sin evitar por ello que los revoltosos franceses dispararan algunos tiros de arcabuz y alcanzaran a dos hombres de Tabernas, muy leales, a Juan López y a Antoñete. No había forma de saber quién había causado los disparos y, persuadido de que no dejarían de aprovechar la noche para otros nuevos -que en el desierto nunca es negra por los muchos luceros que en él brillan-, monté a caballo y aceleré el paso tras ordenarles a mis granadinos que vigilaran las bandas y la retaguardia con el fin de que nadie escapara. Al amanecer nos encontrábamos a mitad de camino del siguiente pozo, pero con una montaña grande en frente por la que había que pasar. El cansancio y la sed habían acabado con el motín y la única preocupación del momento era la vereda angosta, de no más de una vara, que ascendía con escalones de piedra, una pared vertical a un lado y un precipicio al otro. La buena marcha se detuvo. Se podía resbalar con facilidad y los camelleros les hablaban y cantaban cariñosamente a los camellos. No habíamos bebido en dos días ni cesado de andar a buen tren durante la noche y bestias y personas acusábamos la fatiga. Caían las mulas, que hasta entonces habían aguantado con mayor bravura que los camellos, y era preciso levantarlas, sosteniendo el peso de la carga, con lo que acabamos de agotar las pocas fuerzas que nos quedaban. Luego una de las camellas que llevaba un cañón resbaló al precipicio, arrastrando a cinco más, y eso nos hizo perder dos horas para salvarlo en la barranca. A juzgar por los berridos, los camellos se sentían furiosos y se dejaban caer -es su recurso cuando se creen maltratados- y así no había forma de proseguir y alcanzar la altura. En la cima cayó un hombre de el-Feta extenuado por la sed y se quedó yerto como un cadáver. Tratamos de socorrerlo exprimiendo la poca humedad que quedaba de una güerba y, aunque logramos introducirle algunas gotas, el socorro le produjo poco efecto. Desde ese momento fueron cayendo sucesivamente algunos de la columna. Se desplomaban en seco y quedaban abandonados a su suerte, pues di la orden de proseguir y todos marchábamos a sálvese-el-que-pueda. Perdimos camellos, mulas de carga, medio centenar de hombres y abundante material de pólvora y hasta yo mismo miraba aquellas pérdidas como algo que no me atañía. Se oían reír las hienas y el viento, ignoro si eran la misma cosa, y mi granero temblaba de patas con ser uno de los más fuertes. Marchábamos silenciosos sin preocuparme ya de que Ghen hubiera perdido o no el camino. Marchábamos sin miramos, Alonso y Mariam permanentemente a mi lado, sin atrevernos a miramos y a manifestar la sed que nos devoraba. A media tarde caímos sobre un valle ciegos de sol, de sed y de fatiga, y Ghen señalaba bel Egra en la distancia, pero andábamos alucinados y nadie le daba crédito porque no pensábamos poder sostenemos hasta el agua. Al atardecer vimos el arroyo rojizo que, aunque pequeño, fluía de varias cañadas con suficiente agua para todos y los que pudimos montar galopamos hacia el agua. El pozo estaba intacto, gracias a Dios, y la gente bebía hasta vomitar, olvidando las recomendaciones de los médicos, y cuando hubimos descansado mandé un destacamento con güerbas llenas que fueran recogiendo a los retrasados. Nos quedamos dos días mientras los exploradores acabaron por recoger el material abandonado, contamos las pérdidas, que en conjunto habían sido de cincuenta hombres, y los camellos se atiborraban de pasto, que en aquella parte era mejor que el que hasta entonces habíamos encontrado. La noche del segundo día, y ya recuperados de la fatiga, volvimos a cenar camello en abundancia y gratifiqué a todos con una soldada extra que en lugar de contentarlos produjo un nuevo motín. Bel Egra no estaba al parecer muy lejos de Segiet El Hamra, tierra de santos, y era un río poblado más abajo por granadinos expulsados de las provincias sureñas del Beni y del Dra, y Ben Atefa, cerebro del levantamiento, se precipitó hacia mí con un grupo vociferante de albaicineros con la pretensión de que nos dirigiéramos hacia el oeste, en busca de este río, y luego por la costa por ser mejor camino. Era un hombre vehemente y de espíritu crítico, con el que había cabalgado en muchas campañas, en armonía de espíritu y de cuerpo, y lo sentí por él. Les hice bajar las armas y luego le corté la cabeza con tres de sus cabecillas. A todo esto, nadie se acordaba de hacer provisión de agua y perdimos un nuevo día rellenando las güerbas y haciendo recuento del material, que había quedado reducido a quinientos quintales de pólvora, quinientos más de plomo y veinte de polvorín. Los hombres perdidos eran cincuenta y cinco y las bestias incontables. Dice una leyenda tuareg, en cuyo país nos adentrábamos, que en cuando un ejército penetra en el Sáhara le precede un terrible simún, análogo al que en otras regiones precede a las tormentas. Nada de esto nos había sucedido por fortuna en la semana de marcha restante hasta Teghazza por las altas dunas del Erg Iguidi y de Echchauch, que forman una meseta erizada de montículos, que allí llaman eglab, pero sí un curioso fenómeno posterior a la llegada a ese mar de sal pétrea que es Taodeni, uno de los lugares más desolados del planeta, sin vegetación ni fauna, y con la poca agua potable a un día de camino de la ciudad, donde acampamos, viéndose forzados a construir sus casas con bloques de sal y usando los más veteados y de inferior calidad en el mercado. Habíamos pasado Teghazza sin encontrar comida, que tienen que traerla de Tombuctú a veinte días de camino, y sin ver a otro nadie que a un par de caballistas que se perdieron en la noche y a un viejo santón, a quien no le pudimos sacar información alguna sobre el enemigo, y cuatro días después nos acercábamos por un sendero de cincuenta centímetros a Taodeni, ciegos de sol y de fatiga, pero con buena disposición y sin más pérdidas de animales, cuando avistamos una llanura deslumbrante a la que no dábamos crédito. Porque veíamos agua y éramos juguete de una ilusión. Al principio la superficie era grisácea y compacta como grava, luego las piedras se fueron distanciando y la arena era blanca, casi pura, bajo la que yacía una capa más endurecida, como un tapiz de fibras. Al final la arena desaparecía con el sendero y todos veíamos un lago amarillento hacia el que corríamos, arrastrando mulas y caballos; pero el lago se alejaba según nos acercábamos y en su lugar pisábamos sal, no siendo las aguas que veíamos otra cosa que un espejismo que temblaba y variaba de lugar con nuestro movimiento. Tan pronto se divisaba una ciudad, con sus torres y almenas graciosamente recortadas contra el azul del cielo, como un barco de alta arboladura, flanqueado de mástiles. Caminábamos unos pasos y el barco era una selva de árboles con las ramas entrelazadas caprichosamente. Cualquier objeto podía tener proporciones colosales: Un camello atravesando el lago era una catedral o un elefante de grandes colmillos que poco a poco se reducía a la lámina de un sable; una piedra se convertía en una montaña, un sencillo matojo en una selva, un hombre en una roca, y una mula en algo monstruoso e informe que parecía rodar pesadamente sobre la superficie de un mar de cristal. No es de extrañar que en esta parte del mundo la gente tenga una imaginación tan calenturienta como la de Uld-Kirinfil y que los artistas creen sueños graciosos. Hacia la derecha se veía un tapiz de flores, bien definidas, que lentamente se fundían y metamorfoseaban en una nube que ocultaba el sol y nos devolvía a la triste realidad de un lago de arena y sal, que achicharraba los ojos y que podía costar la razón y la vida. Llanura aciaga, desierto letal y estéril, con multitud de cadáveres calcinados en la sal pétrea, que los ojos del espíritu podían convertir en el jardín del Edén más pintoresco y fabuloso. La muchacha que nos cantó en el banquete de arroz con karité que Taodeni nos dio a mí y a Ali ben Mostafa, del que me había hecho acompañar por ser el más político de mis comandantes, al tomar posesión de sus minas en nombre de Al-Mansur, así lo daba a entender: No quiero que veas mis lágrimas Dices que el desierto quema y que la ciudad es verde. No quiero que sepas mi sufrir. Mi corazón es una ciudad y la piedra de mi puerta una palmera. Pero, ¿por qué no vienes a mi tienda? Mi corazón arde por ti más que el sol de las arenas. Ni un solo miembro de la población parecía huido como los de Teghazza. Los camellos estaban aparcados en la gran plaza y los hombres seguían extrayendo la piedra negra, que allí llaman el-kahala, a pesar de la presencia cercana de mi ejército. Cuando Ali ben Mostafa le hizo ver al ceremonioso caíd, que nos servía un extraño brebaje, mezcla de sal y de miel, lo extraño de esta conducta, él contestó: El Señor es nuestro protector. Nosotros somos sus servidores y la sal es nuestra única riqueza. No tenemos pastos y dependemos de la mano de Alá, que nos trae carne y pescado seco, nuestro festín más exquisito, por medio de los hermanos de las ciudades de Tombuctú y Yenée, que llegan hasta aquí con sus caravanas, ¿por qué teneros miedo? - Gracias por apagar nuestra sed -le dijo Ali ben Mostafa, tras hablarle de que no veníamos en son de guerra, pues Lälla Mas Üva, la madre de nuestro sultán, y Radina, su esposa, eran negras y de la misma piel que los songhai. - El Señor os conceda su bendición. Mientras regresábamos, Ali ben Mostafa volvió a recalcar el hecho de que los habitantes habían seguido trabajando la sal a pesar de la presencia de nuestra armada. - Hermano -le dije-, nada me gustaría tanto como que el comercio no se interrumpiera. - Pues te será difícil mantenerlo. Vas de tienda en tienda prometiendo a nuestros hombres partir con ellos el botín y Uld Kirinfl hace otro tanto. Te ha convencido de que va de buena fe y no hace otra cosa que contar los esclavos negros que va a encadenar e, incluso, les promete como cosa hecha las mujeres más bellas a los renegados. - Lo sé, es un intrigante. Mira, hermano, la rivalidad entre Marrakech y Gao es muy grande, pero te juro que nada me gustaría tanto como evitar el combate. - ¿Y cómo esperas impedir el saco de Gao que les has prometido? - No lo sé. Negociaré con el askia. La victoria es nuestra, pero no voy a abusar, y tal vez se contente Al-Mansur con la soberanía y con hacer un peregrinaje a la ciudad santa de Tombuctú, precedido por mil camellos cargados de oro y con el askia Ishaq en su escolta. ¡Los caminos de Dios son impredecibles! Arauán, 5 de febrero De Taodeni a Arauán los pozos distan veinte leguas, o el equivalente a dos días para una caravana o a tres para un ejército como el nuestro, compuesto por cinco mil personas y quince mil bestias, entre caballos, camellos y mulas, y hay que hacerlo a una velocidad de vértigo para impedir que el enemigo, enterado de nuestra presencia, nos tome la delantera y seque los pozos. Ghen mira preocupado, primero a las estrellas y luego a los camellos, muchos con sarna, mal repuestos en el magro pesebre de los pastos que rodean el lago, y algunos cargados con cuatro barras de sal de treinta kilos. Se hunde de rodillas. Es la ruta más difícil por el cansancio acumulado. El sol se levanta, alcanza el cenit, se detiene y ríe con cara redonda e inocente. El terreno es una olla. El calor forma lagos de hiel en las mejillas y quema las plantas de los pies hasta las uñas. Los caballos caen en la arena y es preciso desmontarlos. “Dios es Grande”, dice El-Andalusí cuando arranca el viento del este y la arena se vuelve como el mar, pero hubiera querido decir otra cosa y se muerde la lengua. “EI Bahar billa maa”, masculla aterrorizado. La espina de la tierra tiembla. Estamos en la ruta del Tanezruft, la ruta de la sed, del terror y la muerte. Por Fum el Alba, las arenas barren la superficie y vuelan imitando el ruido de las olas, caen, se levantan y forman colinas donde encuentran el menor obstáculo en su progreso, quedando en otras partes el terreno, antes nivelado, como si le hubieran quitado con palas varios metros y lo hubieran barrido. Adelante, granadinos, les grito cuando los veo hundir la cabeza, “el sol y la tierra podrán con nuestros huesos, pero no con nuestra sangre. Cada siglo tiene su gesta y cien, doscientos, trescientos y hasta quinientos y mil años contarán maravillados la nuestra”. Las rocas huyen, los guijarros se clavan y en la cara y mis palabras se pierden en el viento. Colinas y hombres unen su destino: Las primeras parecen haberse apropiado de nuestras almas y vuelan por los aires, mientras nosotros nos apropiamos de su dureza y clavamos con fuerza los pies en tierra hasta apoderamos de sus entrañas y comernos su cerebro. Las ramblas se pierden en la arena. Las barrancas se llenan de cadáveres para que pasemos por encima de sus huesos. Se oye la explosión de una colina que se levanta de cuajo y que viene a caer sobre nosotros como si quisiera sepultamos para que no avancemos. - De día nos mata el calor y de noche el frío, ¿qué diablos le pasa a Dios? -grito-. A quince días de marcha está el Paraíso, con ríos, ciudades, mujeres y oro en abundancia para todos. Esa es nuestra alma, granadinos. Cuidad dónde echáis el aliento y seguid marchando. Nos han echado de todas partes, pero de aquí no nos moverán, que éste es nuestro reino aunque tengamos que vérnosla con el Infierno, ¿qué diablos le pasa a Dios?, ¿es que nada va a vivir en nosotros? Mañana comeremos y beberemos, construiremos nuestras casas de mármol y cada uno sacará a sus esposas e hijos a la calle para que el mundo os alabe. - ¿Eres soldado o predicador? -me grita el-Andalusí-. ¿No puedes callarte? Soy creyente y Dios va a explicarme lo que nos está haciendo. - Si sigues hablando así lo va a hacer pronto. - ¿Es que vas a decirme tú lo que puedo o no puedo hablar? - Vas a hacernos morir de risa si sigues bramando como una mujerzuela. Pues ríe hasta que se te llene la boca de arena y te ahogues. - No tientes al Creador, hermano, el Altísimo sabe lo que se hace. Da un brusco tirón a la brida y se retrasa, “Salam Alaikum”, masculla. Este es otro Sáhara. Sólo se ve suelo y arena, y los hombres marchan dormidos como si soñaran mientras a su alrededor chilla de forma humana la Mandrágora, que borra las huellas en cuanto levantan los pies. ¿Quién puede decir si caminamos? Les ordeno agruparse para que no se pierdan, pero no insisto porque el viento es más fuerte y puede arrancarlos del suelo como a las cimas, y es más cuerdo marchar en grupos ante la posible proximidad de los sudaneses, a los que en este medio no podríamos resistir a pesar de la superioridad de nuestro armamento. No hay agua, no hay cielo, no hay nada, y no se veía un solo lugar que pudiera ofrecer refugio. Durante el día el viento era fuego y el terreno casi blanco, por el efecto intenso del sol que se comía las sombras, y en otros momentos rojo, a causa de nuestros ojos llagados a los que no podíamos dar crédito. De noche la atmósfera era transparente en las alturas, pero fuera día o noche, el viento barría la arena en tal medida que, no pudiendo sostenerla mucho tiempo en el aire, por las oleadas que se sucedían rapidísimas, caía y se amontonaba en grandes cantidades amenazando con sepultar la caravana. Los caballos se hundían hasta las rodillas y, si se mantenían erguidos, lo hacían por el soporte de arena que se almacenaba bajo sus panzas. Había que guardar la boca y los ojos tapiados y cuidar mucho de no extraviarse porque se caminaba a tientas. Estaba furioso. Nadie es Dios en este desierto sino el Desierto mismo y el camello, que elevado perpendicularmente defendía la cabeza de los guijarros y de la parte densa de la ola de arena, los ojos laterales guarnecidos por párpados carnosos, los pies hechos a modo de almohadilla que producían huellas superficiales, las patas largas que les facilita avanzar igual espacio con la mitad del paso y esfuerzo de otro animal. Todo hombre que se encuentra en estas soledades con una tormenta es tu enemigo, sea tu compañero y hermano, si hay hambre que la hay, si hay sed y fatiga infinitas, que también las hay, y había dado orden a mi escolta de disparar sobre cualquiera que se acercara embozado a nuestro grupo y sospecharan. Mis granadinos se habían quedado retrasados y les daba grandes gritos, que se hacían uno con el viento. Mi mente, del color del sol, se elevaba airada sobre la tormenta, en la que nada se veía, hacia cielos transparentes, mientras mi cuerpo seguía arrastrándose. - ¿Cuánto tiempo puede durar la tormenta? - Al menos una semana. Al tercer día descubrimos el pozo en buen estado, gracias sean dadas a Dios. Al quinto, tanto los hombres como las bestias comenzaban a ceder y el que caía quedaba abandonado a su suerte. Los camellos que llevaban los cañones se tumbaron en el suelo y no había forma de levantarlos. Se les quitó la carga e intentó hacerles levantar y fue en vano. Entonces a uno de los camelleros se le ocurrió la idea de encender antorchas y quemarles los flancos. Hice que le hicieron lo mismo a su mano izquierda hasta que pidiera perdón y luego continuamos. Hallé al paso tres de mis grandes cajas en la arena y no pude saber qué había sido de las mulas y de los portadores, como si nadie cuidara ya de mis efectos. Mi granero volvía a temblar. Le gritaba a Ghen que nos diera agua y mi voz se perdía. Quería animarlos, me volvía hacia mis hombres y su respuesta era mirarme de hito en hito y llevarse la mano a la boca para manifestarme la sed que los devoraba. Reconvenía a los oficiales que cuidaran la carga y refunfuñaban con un gruñido parecido al de los camellos. El pozo lo habían emponzoñado y a media tarde del sexto día cayó Mariam sin conocimiento. Tenía los labios agrietados y la piel de la cara resquebrajada, los párpados retraídos y llenos de granos de arena, que dejaban los ojos al desnudo. Fue en ese momento cuando la vanguardia descubrió la caravana de más de dos mil camellos y quinientos hombres que pasaba en sentido inverso, a menos de un día de distancia, y les ordené a Ali ben Mostafa y a Mostafa ben Asker que la detuvieran. Necesitábamos ayuda y el santo morabito que la mandaba, un tal Abdallah ben Vhajn el-Mahmudi, conocido por mis caídes, gritaba que no tenía odres para nosotros. Se trataba de ellos o de mi ejército. Mariam veía mi rostro, pero era incapaz de moverse. Oía mi voz, pero tenía obstruida la garganta. Mostafa El-Torki quiso reconvenirme sobre las consecuencias del asalto a aquella caravana, que las leyes del desierto penalizan con la muerte, lo miré y enmudeció. Los caídes a mi alrededor hablaban y no los oía. - Se te pagará y que Dios sea contigo -le dijeron y me trajeron la caravana. Me trajeron agua y se la echamos por el cuello, los brazos y las manos hasta hacerla tragar algunos sorbos. Tenía la piel tan quebrada que cualquier gesto la rompía, los ojos le sangraban, la lengua y la boca estaban cubiertos por fuera y dentro de una capa amarillenta de sarro tan gruesa como una moneda, el cuerpo lánguido y el pecho atado y sin respiración, de forma que no hubiera tardado mucho en ser del desierto de no haber sido por el milagro de la caravana, al igual que la mayoría de mis hombres que iban llegando cada cual por su lado en busca del agua. Nos había sucedido que el sol deshidrataba las güerbas en el término de unas horas y que Ghen y sus guías habían perdido el último pozo en la tormenta, siendo el aspecto de todos tan macabro que pocos hubieran logrado sobrevivir vagando sin rumbo por entre aquellas dunas y pedregales y en algunas horas más la arena se nos hubiera tragado. Venían desolados. Bebían veinte veces y, apenas pasada el agua por la garganta, se les quedaba la boca como si no la hubiesen humedecido y tenían que raspársela con las crines de las bestias para poder escupir y hablar. El-Mahmudi se deshacía en maldiciones, gritándome que había una ley que pagaba con la muerte aquel asalto. Humedecí la boca de mi caballo, monté con dificultad a causa de las articulaciones anquilosadas y doloridas, que no me obedecían, y ordené que lo quitaran de mi vista. Ghen se tiró a mis pies enloquecido tras hablar con los de la caravana. - ¿No decías que podías guiarte en el desierto por el olfato de las arenas, viejo bribón? Habíamos perdido el pozo y nos hallábamos al oeste de Arauán, a tan sólo un par de horas del pozo más cercano, que se había quedado al oeste. Los guías hundían los rostros en la arena, no entendiendo qué les había pasado, pero oliéndose la posibilidad del castigo. Les hice levantar sin enseñarles de momento la espada, como se merecían, y dimos marcha atrás dirigiéndonos al pozo. El-Mahmudi seguía protestando e invocando la ley coránica que castiga con la muerte a los salteadores de caravanas. Era blanco, orondo y grasoso como un obispo e iba vestido como para una fiesta con un caftán de color crema y ornamentos de seda y oro. Ganas me dieron de pedirle la bendición porque sólo le faltaba el anillo de pastor. A causa de la catástrofe hicimos un alto de quince días para que hombres y animales, que estaban en un estado lamentable, se repusieran. Se veían tamariscos enanos, pequeñas acacias abrasadas y arbustos espinosos, sin hojas ni frutos, por los alrededores y, tras aguar, soltamos los camellos que inmediatamente se pusieron a pastar a pesar de que la tormenta continuaba; luego repusimos las bestias con las de la caravana y al anochecer dimos una comilona, para la que se degollaron un buen número de camellos siguiendo el ritual árabe de cortar la yugular y mirar a la Meca mientras se les degüella. Mariam lloraba y reía, el viento seguía rabioso y, aunque diezmados en más de trescientos, nuestro dios había sido más fuerte que el desierto, salvándonos con el inesperado regalo de la caravana. Parte de mis propiedades se habían perdido, pero teníamos oro, marfil, ébano, cuero, sal y municiones en abundancia, y mis arcabuceros, entre andaluces, granadinos y europeos, sin contar los lanceros moros, diezmados en más de doscientos, éramos más de tres mil quinientos y en conjunto hacíamos el ejército, “Salam Alaikum”, más impresionante, el único que había atravesado nunca el Sáhara. Tuve una reunión con mis comandantes y ojeadores de la vanguardia, y convinimos en que era urgente estar informados sobre la posición del enemigo, que a estas alturas debía de conocer suficientemente nuestra posición pues habíamos encontrado las minas de Teghazza abandonadas, donde habíamos visto a dos caballistas desaparecer en la noche, y los mandamos a las distintas regiones de aquel reino con el encargo de vigilar sus fuerzas e informar de su número y movimientos; luego nos dirigimos a la cena que excepcionalmente había hecho preparar con pan de trigo, cocido en hornos improvisados, y abundancia de vino, la mejor medicina para levantarles el ánimo. Los hombres se arrojaban como lobos sobre las pilas de carne, cogían los trozos más grandes y, para enfriar sus quemados dedos, pues la grasa salía tan caliente que no se la podía soportar, se los chupaban sin repugnancia. Algunos desenvainaban sus dagas, pero la mayoría descarnaba los huesos con los dientes o con la mano derecha, la única digna para los no cristianos, y la engullían a toda velocidad sin decir palabra, ya que la conversación se hubiera considerado un insulto contra la calidad de la comida. A los postres de pasas y dátiles secos les fui contando de grupo en grupo la siguiente historia. - Prestad atención, mis bravos visionarios, porque el que entienda lo que voy a decir, por el Dios Altísimo que nos ha salvado, que hará fortuna y será un hombre feliz y afortunado. Todos dejaban de beber y de comer y me miraban con los ojos enrojecidos. - Vamos, suéltala ya, hermano, que perdemos bocado -dijo el-Andalusí. - Pues bien, se perdieron en el desierto una gacela, un caballo y una tortuga -se hizo un silencio total en el que sólo se oía el lamento del viento - y el caballo le dijo a la gacela, uno de nosotros debería ir al pozo más cercano en busca de agua, pero ¿quién? Yo no voy, las arenas y el sol me ciegan y moriría antes de regresar. Pues yo tampoco, le contestó la gacela, tengo la boca llena de sarro y las pezuñas abiertas, ¿por qué no mandamos a ésta? Eh, tortuga, ve a buscar agua - , le ordenaron. - ¿Yo? -dijo la tortuga. - Y la tortuga salió a regañadientes a pesar de que por su olfato era capaz de orientarse con los ojos cerrados en la tormenta e incluso en la espesa noche. Pasaban los días y empezaban a temer que la tortuga hubiera perdido el camino de vuelta y le dijo el caballo a la gacela, pero ¿qué hemos hecho?, ¿cómo hemos podido enviar a ese torpe y lento animal en busca de agua? También somos zoquetes, seguro que esa estúpida criatura ha perdido el camino. Y se oyó una voz cercana que decía: Eh, vosotros, que si seguís insultándome no voy por agua. Iban a reventar. Les ahogaba la risa y las lágrimas les brotaban como puños. Los guías y ojeadores, tras el desconcierto inicial, también reían y se tiraban de las barbas como los soldados. Silbaba el viento, pero las carcajadas y las bromas eran más fuertes, el vino corría en abundancia y muchos palmoteaban con repentina camaradería la espalda de Ghen y de los demás guías, mientras otros cantaban abrazados por los hombros y Uld Kirinfil les contaba cómo eran los pechos de las doncellas peul, “más suaves que las alas de las mariposas, más bellos, dulces y resplandecientes que los astros”. Quería verlos reírse de sí mismos y lo había conseguido. Las lágrimas también brotaban como puños de los míos. El humor reinaba en la columna y todos teníamos motivos para estar contentos y desear la marcha con esperanza. Karabara, 1 de marzo. Al sexto día de marcha llegamos por fin de anochecida a los alrededores del Níger, a un punto entre Tombuctú y Gao, que distan entre sí ochenta leguas. Podíamos haber entrado en Tombuctú, mis espías me aseguraban que no tenía murallas y que estaba desguarnecida, pero no quise hacerlo por el estado lamentable de la tropa, que más parecía un hospital de enfermos que un ejército. Habíamos dejado atrás el infierno tres días antes y, aunque el calor y los vientos no habían sido intensos, la marcha por la sabana resultaba igualmente penosa debido al cansancio acumulado, a las noches en vela por causa de las serpientes, que acudían al calor de nuestros cuerpos, y al molesto kram kram, una especie de broza que llenaba la sabana y todo el cuerpo de un indiscreto picorcillo, y era imperioso darles un descanso para acabar con los intensos dolores de cabeza, producto de la insolación y el agotamiento. También era imperioso dar la impresión de ejército disciplinado, para entrar en el país songhai bajo apariencias más brillantes, y les hice arreglar la indumentaria. Nuestra condición distaba de ser buena, había que enterrar a los que yacían sin pérdida de tiempo, desengañar a los lanceros moros que querían caer sobre la ciudad, atraídos por el botín, y avanzar por la margen del río en dirección a Gao, donde según mis espías se concentraba a toda prisa el enemigo. Monté una vigilancia estricta, con ojeadores por delante a un par de días de camino, y luego marchamos hacia Gao entre acacias y palmeras dunn, que formaban auténticos bosques, y al tendemos sobre los albornoces reinaba el silencio, y la noche, de sobrecogedora belleza, estaba prieta de fuegos de artificio que recorrían la bóveda celeste como el relámpago. Dice el Profeta que cuando los demonios se acercan al trono de Dios, los ángeles lanzan estas luminarias fugaces contra ellos para descubrirlos y darles batalla. El augurio era dudoso para nosotros pero no quise hacer partícipe a nadie de estas supersticiones. De vez en cuando se oían voces y ganas daban de ordenarles silencio, los rostros se asemejaban al vaciado de los cántaros y a mí la garganta se me trababa; al fin y al cabo estábamos en nuestra tierra y el día siguiente se prometía inolvidable, ¿cómo dormir o silenciarlos? Antes del alba ya estaba sobre la duna que separa los bosques del río, llevado por el deseo de contemplarlo. Los camellos tumbados en la oscuridad sobre sus vientres semejaban rocas. Los árboles a mi espalda formaban barreras de protección contra el desierto y, en frente mía, el río, opulento y lujurioso, ¡Dios, qué majestad!, extendiendo la heredad por una llanura a la que no se le veía fondo. Los hombres despertaban. Cristo de los Santos había pasado la noche hablándole a uno de los conductores de aquellos camellos sobre las delicias del paraíso cristiano y cuando ya lo tenía convencido y se frotaba las manos, creyendo haber ganado un alma para su cielo, el musulmán le había preguntado tras un momento de reflexión si en aquel paraíso cristiano encontraban fácil pasto los camellos, ¿qué podía decirle al muy animal? Se oían voces y distinguía cada palabra con claridad. Minutos después el gran río se abría paso con majestad entre zonas arboladas e islas tranquilas, multiplicándose en brazos como una deidad nutricia. Todo lo que llenaba la vista eran zonas cultivadas de arroz, mijo, cacahuete, algodón e índigo por el color, ¡Dios sea loado!, tenía que morderme los labios para evitar las lágrimas, aves por millares, marabúes, pelícanos, pescadoras, pintadas por cientos y nidos por millares entre los árboles, siendo cada uno de aquellos árboles un inmenso criadero natural tan copioso como los frutos de aquella tierra. Aunque fuera tan elocuente como César y mi pluma más dócil, sería incapaz de describir lo que sentía, porque aquello era el Edén. Habían sido cien días desde Lektava, de donde habíamos salido ya cansados, y ciento cincuenta desde Marrakech, marchando por hamadas y arenales hasta recorrer las mil leguas o el equivalente a cuatrocientos lugares que nos separaban de la capital sin ver un alma, y ni mi voz ni mi rostro se reconocían ante tamaña abundancia de vida. Al salir del desierto cualquier árbol parecía un Edén, ¡Dios, qué milagro es la vida!, porque su visión parecía excesiva. Se acercaron mis comandantes, cada uno mirándose en los ojos del otro, y se quedaron mudos a mi espalda. - Jamás creí que hubiera ríos como éste -dijo el-Torki. Nos quedamos largo tiempo enmudecidos, porque ni los árboles que levantaban por encima de las palmeras ni los brazos de agua, grandes como ríos, eran un espejismo de la luz y de las arenas y todo parecía demasiado hermoso para ser creíble, con el paisaje abierto hacia el sur en una enredadera incalculable de islas y verdor. Quería hablarles, pero me hallaba tan cansado y tenía la imaginación tan afectada por lo que veía, que sólo deseaba un baño después de tanta marcha, pues hasta el pensar dolía y, en cuanto di la orden, todos corrieron a arrojarse en el río, los hombres vestidos y las bestias al desnudo, costando mucho tiempo y esfuerzo hacerles salir y perdiéndose algunas vidas por no saber nadar e ir el río muy profundo y con cocodrilos. Aquel día anduve con calenturas, efecto sin duda de la tensión, y a media tarde marché con Alonso y Mariam río arriba, seguidos por la escolta, en busca de un lugar tranquilo. Nos llegaba el tumulto de los hombres, que tocaban música en grupos, cantaban y bailaban. La tierra era fértil y estaba bien cultivada, las sementeras de sorgo bellísimas y las praderas soberbias, con abundancia de pasto y de verduras que mirábamos como un don del cielo. Pero ningún habitante a la vista. Se veían casillas de barro, que semejaban pequeños cubos. Sin duda se habían ocultado en la espesura, y sólo al cabo de algunos días empezaron a aparecer, portando unos pescados, que allí son muy abundantes y llaman shebel, de gran parecido al salmón o a la carpa gigante aunque más grandes, y a cambio les dábamos sedas, azúcar, café, té, sal y telas de colores, muy apreciadas por sus mujeres. Había dado orden de darles buen trato y lo cumplía con mi ejemplo personalmente. La mal definida suerte, mal definida porque en toda empresa humana hay una parte que es suya y otra no muy considerada, llamada voluntad, nos había sonreído y mientras de la primera no se debe esperar gran cosa nada es imposible a la segunda para el hombre que quiere, como habíamos demostrado. Destacamos un equipo para capturar algunos bueyes de cornamenta desmesurada que se veían en abundancia por las praderas y aquella noche celebramos un festín con aquella sabrosa carne a orilla del río. Los hombres no habían encontrado muchachas jóvenes, pero los cuerpos columnarios de las mujeres de edad que veían, peul y songhai, adornadas con trenzas finas y apretadas, les hacían soñar y hablar sin descanso de la belleza de sus hijas. Al acabar la cena, el color del agua era cambiante y el verde se hacía amarillo y el amarillo se convertía en un dorado muy parecido al polvo de las arenas al caer la tarde. - Más arriba debe de haber oro -especulaban mis comandantes mirando al agua. - No sé si hay oro -les dije interrumpiendo su ensoñación-, para mí el mejor oro está en este río y en estos campos y bosques. Me miraron pensativos y todos nos dormimos con el pensamiento de cómo serían esas tierras de más arriba donde, según los del lugar, vivían gentes completamente vestidas por el polvo y las láminas vírgenes de tan rico metal. AÑO 999 DE LA HÉGIRA Relación de Cristo de los Santos de cómo fue la batalla de Tondibi y de la posterior conquista del Reino de Gao y Tombuctú 14 25 de abril de 1591 No éramos muchos, pero todos bien unidos a Yuder que, aunque pequeño de estatura, como su nombre indica en árabe y de pocas palabras, era el caudillo perfecto para una columna de hombres rudos y dispuesta a todo, sin apego a sus vidas y siempre con la sangre en las manos, de forma que herir o matar para ellos era cosa efímera, así como vivir o morir, y todo consistía en marchar adelante sin preocupaciones de carne, ni en los más robustos, hombres y bestias, por haber ordenado nuestro comandante que se les introdujeran piedras en las vaginas a las camellas. Era un hombre tranquilo, que mandaba más por su saber que por su energía, aunque ambas cosas van unidas en él como la sal y el agua, y nos conducía de forma natural y sobria, sin hacerse notar y sin que pudiéramos chocar con su soberbia como con los otros caídes, que suplían su falta de ideas con la fuerza de sus gritos, demostrando ser un guía y un profeta aunque sin sobrepasarse nunca en las esperanzas. El-Torki por ejemplo confiaba tanto en su Dios que dejaba en barbecho su sentido militar, pensando que él sólo podía luchar con mil hombres, y así con los otros caídes, que al faltarles el pensamiento castigaban con el alfanje de inmediato y sin apelación posible. El-Andalusí tenía el seso en la bragueta y montado en su corcel, parecía un hombre de metal, porque le resbalaban las heridas y era el propio para romper al enemigo. El-Feta andaba al natural con pasos de avestruz y descollaba en el pensamiento como un camello en un paisaje sin arena. Los hermanos el-Amri servían para lo que servían. Tenían nariz de aves de rapiña, más propia de judíos, y unos anteojos tan largos que en cuanto un hombre desataba su pensamiento inmediatamente conocíamos sus desatinos en los servicios de espionaje. Tan sólo los caídes Ahmed ben Yusef, Alonso, bautizado por Yuder con el nombre de Alí ben Mostafa el día de su boda con Mariam -que no quería llegar a la batalla sin ser casada- y Ahmed ben el-Haddad, su segundo, eran hombres razonables y temerosos de Dios, pero más útiles para el diálogo que para la guerra, aunque Yuder a todos les sacaba partido. Pues bien, con esta calaña y sin entrar en Tombuctú, primera tierra de aquel reino que habíamos pisado y donde estaba el oro que se traía a Europa, y a media jornada tan sólo de Karabara, nos salieron a reconocer un grupo de caballeros árabes en dromedarios y portando dardillos, llamados Guzarates o tuareg, que dicen ser grandísimos guerreros y también ladrones, como lo son de natura todos los árabes, y los arcabuceros de el-Feta les dispararon algunos escopetazos con gran disgusto del comandante que no quería mostrarles tan pronto nuestras armas de fuego-, ahuyentándolos. Se reconoce la ligereza de esos animales, un poco más altos, delgados y cenceños de barriga que los camellos, por el tiempo que duermen en naciendo. Porque dicen que aquel que duerme más días, más ligereza tiene al andar, y que camina en una jornada todos los días que duerme, que pueden ser siete. Al-Mansur tenía uno que hacía en una de estas jornadas Marrakech-Fez, Fez-Marrakech, que son setenta leguas. Más adelante encontramos a un grupo de mujeres, con niños a la espalda, como en refajo, y una oscilación muy provocadora de vientres, por la costumbre que tienen de llevar bultos sobre la cabeza, que eran grandes calabazas y, los hombres de el-Andalusí, con él al mando, se metieron con ellas y tuvo que intervenir nuestro comandante para que las dejaran libres, haciéndoles muy buen tratamiento y regalándoles lienzos y pañuelos de seda. Poco después hallamos cuatro negros muy malheridos, sin duda por aquellos Guzarates, con cartas escritas por el rey de Gao a los jeques principales en las que les ordenaba que procurasen cegar los pozos de agua para que la gente de Yuder no tuviese qué beber, cosa que explicaba parte de nuestras dificultades del camino. El-Andalusí quería cortarles la cabeza, pero Yuder les hizo muy buen tratamiento, les dio vestidos y botones colorados, y luego echó un bando que, so pena de la vida, no se maltratase a ningún negro que no pelease y así lo hacíamos. Por ellos nos enteramos de la confusión que reinaba en Gao, donde el askia había mandado correos a todos los rincones del reino, para que acudieran prestos en defensa de la capital, y que celebraba consejos de urgencia. No entendía que no nos hubiéramos volatilizado en las arenas y nos comparaba a los moscones que pican a los bueyes y que éstos matan con el látigo de su cola. Sus generales querían levar rápidamente cien mil hombres para salirnos al encuentro, pero él les dijo que era preferible acosarnos desde la sombra, para no alarmar a la población, y que sus piragüistas se la bastaban para echar de sus tierras a ese puñado de indeseables. - Cuando el león se desliza sobre las altas hierbas, la gacela no sabe que está muerta. Sólo si tienen la audacia de aproximarse a mi ciudad saldremos a terminar lo que el desierto ha comenzado. Todos rieron la salida y no decretó la movilización de tropas que le pedían. Tres días después le presentaron a un joven Targuid, el único que al parecer había quedado de nuestro encontronazo con los Guzarates, y su relato les llenó de pavor, pues les contó que sus compañeros habían caído de sus monturas, como fulminados por un rayo y envueltos en sangre, sin que les hiriera lanza o jabalina y apreciándoles tan sólo unos diminutos agujeros que les quemaban como el fuego. Otro de los piragüistas negros, llevado rápidamente ante el consejo real, contó igualmente cómo habían caído fulminados al agua la mayoría de sus compañeros bajo una lluvia de fuego y hierro, para ser rápidamente devorados por los cocodrilos. La magia de los hechiceros no les explicaba razonablemente aquellas muertes y el askia hizo llamar de Tombuctú a su sabio más renombrado, un hombre taciturno, llamado Ahmed Baba, quien les explicó que los renegados europeos del ejército de Al-Mansur habían traído del otro lado del mar unas armas nuevas, llamadas fusiles, en los que se introducía un polvo negro, que dicen pólvora y que se hacía fuego y lanzaba a grandes distancias diluvios de plomo. También les explicó que existían armas mucho más mortíferas que aquellos fusiles y que lanzaban balas más grandes que la cabeza de un hombre, pero que creía que el ejército de Yuder no las tenía por ser muy pesadas y difíciles de transportar por el desierto. Inmediatamente, y en contra del criterio de Ahmed Baba que le aconsejaba parlamentar con Yuder, el askia dio la orden de reunir todas las lanzas, flechas y jabalinas que había en el reino y concentrarlas en Tondibi, hacia donde nos acercábamos. Seguimos la marcha por el río y de pronto la tierra era árida, árida, a nuestra izquierda, y con grandes piedras y desfiladeros en el río, que allí llaman de Tosaye, donde vimos hipopótamos y lagartos. Más adelante entramos en unos bosques junto al río, siempre sobre la ribera en la que está asentada la ciudad de Gao y, estando una noche alojados en estos bosques, vinieron de la otra parte del río grandísima cantidad de negros en barquillas y, desembarcando sin ser vistos, acometieron el campo de Yuder con grandísimo ánimo y voces, disparando gran cantidad de flechas y matando a cuatro, de los arrancados por Yuder a la Sajena, e hiriendo a ocho. La mosquetería dio algunas cargas matando a muchos y haciendo retirar al resto al otro lado del río, donde no los podíamos seguir. Traían las flechas hierba y se les acudió con el remedio del tricornio y la triaca, librándose así de aquel peligro. Este río es muy grande. Dicen que atraviesa la Guinea y que nace en unas montañas junto a Egipto. Los moros lo llaman Nilo porque tiene las propiedades de aquél en lo de crecer en el otoño y alargar los campos que están alrededor formando grandes lagos, y hállense cocodrilos o lagartos que se comen a los negrillos cuando los pueden coger, como les había sucedido a los de la última escaramuza. También lo llaman Bahar, que quiere decir mar, por la grandeza que tiene, y que es de dos leguas de ancho en Gao y de tres brazas de hondo, corriendo por estos lugares hacia el este y entrando en el mar por dos bocas, en medio de las cuales se hace la isla de Cabo Verde, donde los portugueses van a la contrata de negros. Caminando más adelante, una serpiente busha, de color negro y de siete u ocho pies, con la cabeza muy pequeña que expande cuatro veces cuando ataca, se le tiró a un francés gabacho, llamado Morot, desde una distancia muy larga, y le produjo una herida pequeña que al punto se le ennegreció y le corrió el cuerpo, viniendo a morir en poco tiempo sin más auxilios y en medio de grandes obscenidades. No habíamos visto apenas animales, salvo aves en la mayor parte de la travesía, y al entrar en el Edén nos salía la serpiente. También nos salían mujeres, pero sin juventud y sin que supiéramos dónde ocultaban a las niñas de diez en adelante porque no encontrábamos ninguna en las cabañas cilíndricas de arcilla y paja que tenían, y era un gran misterio que no nos explicábamos. En el río había muchas islas habitadas y los soldados de Yuder hicieron balsas con odres y otras cosas y pasaron a una de ellas ocho arcabuceros, pero los negros habían huido con sus hijas, mujeres y el oro a otras islas, no hallando más que arroz, manteca y miel, de la que son grandes productores, y algunos cuartagos pequeños que trajeron para provisión del campo. De allí, siempre seguidos por una espesa escolta de mosquitos, que son aquí pesadísimos, hicimos la curva del río por un lugar llamado Burem y nos acercamos a Gao, la capital, todavía a veinte leguas, y sabiendo Yuder por los espías que el rey negro estaba acampado cerca para pelear, le envió el siguiente mensaje: Yuder Pacbá, nativo de Cuevas en el reino de Granada y comandante supremo de los ejércitos de Mulay Abmed de Marruecos al Askia Il. iDios sea loado! Habéis explotado tú y tu padre, el Askia Daud, las salinas de Tegbazza el-Gbozlan sin el permiso y el reconocimiento, que como descendiente del Profeta, Jerife de los ejércitos del Islam y legítimo Señor de todos los moros, le corresponde a mi Señor, Al-Mansur, y he venido en su nombre y con la protección de Dios para que bagáis de buen grado lo que be de hacer por la fuerza, si no queréis ser causa de la muerte de muchos de los vuestros. Pues, entended, que no traigo la guerra a tus tierras, que también lo son de mi sultán, y que vengo a que aceptéis pacíficamente su autoridad y se restablezca así una injusticia, cosa que si reconocéis os ba de traer honras y mercedes y que, si no, vais a pagar con la vida porque sé cómo venceros. El negro leyó la misiva y, entendiendo que el alcaide escribía esto por miedo y por verse perdido al estar tan adentro con tan poca gente, no lo quiso hacer y le mandó otro mensaje en el que le decía que sus palabras eran como la arena, que el viento se lleva, y que acababa amenazándole con el castigo de la inmersión en tierra para él y sus comandantes, “por la impertinencia de venir a mi reino sin causa y sin que él le hubiera hecho ningún motivo”. Al día siguiente llegamos a la vista de donde tenían el campo y vimos con ánimo encogido y apagado un gentío que hacía pensar en el día del juicio final, porque eran más de cuarenta mil hombres, ocho mil de ellos a caballo aunque con corceles pequeños y con lanzas, aunque pocas, mientras el resto traía dardillos y los de a pie eran flecheros. Determinó Yuder darles la batalla al otro día y, para que sus hombres fueran sin la menor duda de ánimo y con la mejor disposición, pues parecían fascinados por el espectáculo ensordecedor de los tam-tam y de tantas hogueras y voces, les dio aquella noche veinticuatro mil onzas de oro de las suyas y les prometió el saco de Gao. Les dijo en un discurso: - La mayoría de nosotros nacimos cristianos y nos bautizaron, pero hoy somos soldados de Dios. . . - ¡Dios sea loado! -le corearon. - . . . nuestro jerife nos ha dado un país que conquistar en su nombre, cosa que haremos, pues aunque nuestros enemigos son muchos, nosotros somos superiores en armamento y mañana el Sudán y el oro de Tombuctú serán nuestros. - ¡Dios sea loado! - ¡Que su Gracia sea con nosotros y nos proteja! ¡Gao os pertenece! - ¡Dios sea loado y nos dé victoria sobre nuestros enemigos! Luego repartió el oro en medio de un gran alborozo y dividió a su gente en seis escuadrones, colocándolos en lo alto de la duna y con el río a la espalda para que los enemigos no le pudieran rodear y, poniendo a los renegados europeos a la derecha al mando de Ammar el-Feta, a los granadinos a la izquierda con el-Andalusí al frente y la caballería en los dos flancos, derecha e izquierda, él se colocó en el centro junto a los tiradores ingleses que manejaban las piezas de artillería, puestas en carros. Nuestra suerte estaba en las armas de fuego y para que los guerreros negros creyeran que lidiábamos con las mismas armas que ellos, colocó enfrente a los marroquíes con sables y picas, dándoles la orden tajante de echar la rodilla en tierra y bajar la cabeza en cuanto el enemigo se acercara. La temperatura de la noche era suave, casi tan perfecta como la de Tombuctú, y amaneció calladamente, salvo por los tambores y el vocerío de las ranas. Era el doce de marzo, un día primaveral con la flor amarilla en la acacia y el blanco nenúfar coloreando la marisma de Tondibi. En la cabeza del ejército enemigo nueve mil negros, trabados voluntariamente para no huir y que por ser los más valientes y altivos les tocaba el peor lugar; luego venía la caballería, cubierta con mallas y caparazones de acero al estilo medieval, y los infantes, que sobrepasaban a los nuestros en cien a uno, y al final el askia Ishaq sobre una plataforma, envuelto en un manto blanco y con un hacha al hombro, dando órdenes a sus hombres para que lucharan con coraje. En lo alto de la sombrilla estaba la media luna, insignia también de los askia. Yuder lo vio y, decidido a darle cara, adelantó animosamente a sus escuadrones hasta el punto en que podía hacerles mucho daño con la arcabucería, sin que las flechillas alcanzaran a los nuestros y, al ordenar fuego a discreción, se alzó de las filas enemigas un horrendo griterío. El cálculo de Yuder había sido acertado y poco después los negros se retrasaban arrastrando a sus muertos. En ese instante, Yuder les ordenó a los artilleros lanzar sus bolas desde lo alto de la duna sobre la caballería y la retaguardia del ejército, con la esperanza de que el terror y la superstición se apoderaran de las filas enemigas y abandonaran el combate, y a punto estuvo de lograrlo. Por las colinas negras a la derecha apareció, envuelta en una espesa nube de polvo, la masa ingente de millares de bueyes cornilargos que en formación compacta se abalanzaban en estampida sobre nosotros, y sus órdenes fueron tajantes. Había que obrar con los bueyes al igual que se había obrado con la vanguardia enemiga, y los marroquíes echaron la rodilla en tierra, dejando hablar a los mosquetes y cañones, que rápidamente levantaron una barrera monstruosa de reses muertas que el resto del ganado no pudo franquear. El askia nos había echado encima una inmensa cantidad de ganado, con la idea de desbaratar nuestras filas, pero la barrera de muertos levantada por la mosquetería y el ruido de los cañones, que sonaban por primera vez en el cielo del Sudán, les hizo volver grupas aterrados, y la estratagema se volvió contra él; pues las bestias enloquecidas por la mosquetería y el estallido de las bolas empezaron a sembrar el pánico y la confusión entre los mismos que las empujaban y, en un abrir y cerrar de ojos, la caballería enemiga huía en desbandada mientras la arcabucería y nuestros cañones seguían haciéndoles daño. Era la hora de los jinetes. En el campo enemigo quedaban los nueve mil trabados que portaban brazaletes de oro, cual si hubieran ido a una fiesta y que, por no poder huir, casi todos fueron degollados, mientras la armada de Yuder seguía intacta. Quedaban grupos sueltos aquí y allá a los que los príncipes, brujos y marabuts daban gritos furiosos para que no huyeran, diciéndoles que los de Yuder no eran más que un cuerpo insignificante y sin vida, y quedaba la élite personal del askia, compuesta de varios miles, y que con la rodilla en tierra les lanzaban innumerables dardillos. Nuestra caballería los fue persiguiendo hasta la colina de Tondibiki y allí dio buena cuenta de todos. Por la inmensa llanura erraban toros a la deriva y grupos de hombres del askia, que no sabían cómo escapar a la carnicería. Uno de estos grupos, mandado por un joven negro de gran corpulencia y con la cabeza rapada, sorprendió una de nuestras alas apoderándose de una de las banderas más bellas, la del Yuder, y que clavó en lo alto de su lanza blandiéndola como un trofeo. La sorpresa duró escasos minutos. Cesaron los disparos y de nuestras filas surgió Azán Ferrer, renegado griego y alcaide de los europeos, y que se llegó al negro como un centauro. Los dos bravos se fundieron, decididos a matar. Azán amagó el primer golpe y ambos se alejaron al galope para tomar impulso y volver a unirse. Ya en carrera, el negro le lanzó la jabalina, que la cabeza de Azán evitó por centímetros y al pasar a su lado le acertó un fuerte golpe de mango que lo derribó del caballo. Todos los nuestros soltaban el aliento mientras al enemigo se le congelaba el suyo en las venas, al ver que el cristiano se acercaba a su contrincante y descendía del caballo como si lo fuera a atravesar, cosa que no hizo. El sudor corría nuestros cuerpos y empapaba las palmas de las manos, porque le permitía coger la jabalina y le decía con gran calma: “Mira esta lanza, hermano, que la próxima vez la verás clavada en tu costado”, como así fue. Volvieron a la lucha, el acero de Azán, parando golpes por alto y por bajo que zumbaban como meteoros, y en el momento en el que se lanzaba sobre su cuerpo, Azán lo ensartó por un lado, atravesándolo de parte a parte. Durante unos instantes el negro se mantuvo en pie con las manos en la lanza y, al caer tendido de bruces, los nuestros corearon al griego y luego continuaron la carnicería, hasta que a media tarde Yuder mandó parar el combate. El askia y el resto de sus tropas habían huido al otro lado del río, sin llegar a conversaciones como Yuder pretendía. El sol comenzaba a descender y Yuder permitió que sus hombres recorrieran febrilmente el campo, sembrado de cuantiosas joyas en todas direcciones, brazaletes y anillas de oro, bordados, armas, caballos y en la tienda del askia la riqueza de sedas, plata y oro nos dejó asombrados. La noche no fue fácil para nuestro comandante, que hubiera preferido no ver aquel despojo tan cruento de miles de guerreros masacrados por no poder huir y a sus hombres cercenando dedos y brazos con el sable para hacerse rápidamente con el botín. No era este final el que había deseado y de ahí que retardara una semana la marcha sobre Gao, cuyo saco también les había prometido a los soldados, para dar tiempo a que los viejos, las mujeres y los niños atravesaran el río y evitar nuevas masacres. De allí partimos a Gao, que era una ciudad sin defensas, y encontramos una villa muerta y con muchas de las casas principales incendiadas. Todos habían querido huir. El rey tenía sus treinta barcazas al otro lado del río y la flotilla restante, compuesta de unas trescientas barquillas, de comerciantes, pescadores y cultivadores de arroz de las islas, habían sido tomadas por asalto o habían ido tan cargadas de oro que muchas de ellas se habían ido al fondo y sus habitantes presa de los muchos cocodrilos que allí había. Se decía que la marea roja de su sangre llegaba a Ansongo, una villa muchas aguas abajo, y la verdad era que no se veía otra cosa que ancianos, mujeres pobres y niños de piernas esmirriadas, que fueron los que nos salieron a recibir, junto con el alcaide, con cara ajada de viejo, como si hubiera trabajado en el campo toda su vida, pidiendo paz. El rey se había refugiado al otro lado de la duna Rosa, donde tenía establecido su cuartel general y, tras colocar una barrera de ojeadores en su ribera, había ordenado que ninguna piragua volviera a la ciudad, dejando la defensa del río a los cocodrilos, que eran sus mejores guardianes. Así las cosas, nos salió a recibir el alcaide, Khatib Mahmud Darami, que era a su vez predicador de la mezquita que allí llaman Tumba de los Askia, rodeado de viejos y de un gran gentío pobre que venían con él a solicitar clemencia, y Yuder mandó que no se les hiciese daño. Sus voces producían el efecto de un enjambre de abejas. Intercambiaron saludos en los que mezclaban bienvenidas, la justicia de Dios y la salud de propios y extraños, y luego Yuder, por deferencia con los ancianos, se bajó del caballo y dejando atrás su escolta abrazó a aquellos viejos y, tras un breve parlamento con ellos, ordenó que sólo se saqueasen las casas de los que habían huido con el rey y que repartió entre nuestra gente. No se halló en ellas gran cosa de provecho pues Gao no era, a todas luces, la villa opulenta que habíamos imaginado, por haber huido y embarcado los que tenían mucho que ocultar con su oro y mujeres al otro lado del río, en lo que llaman Gurma. En el zoco se vendía desde patas de ave a cueros de cocodrilo y otras porquerías que no servían para nada. Todo lo más había provisiones de arroz, manteca, miel y carne seca y, no obstante, los hombres quedaron contentos con el peso que llevaban y la promesa de más pillaje, viviéndose una noche prodigiosa en la que se compartió el festín con la gente, se intercambiaron canciones, se salmodiaron versos del Corán y nuestros soldados bailaron con niños y mujeres el tam-tam, que es una música loca que echaba muy al traste la seriedad religiosa de aquellas gentes, y en especial de sus mujeres, como rápidamente comprobarían la mayoría de nuestros soldados. Les pellizcaban las mejillas o el culo con los dedos y ello les provocaba enormes carcajadas, ¡un espectáculo para ver casi tan grande como la curiosidad que suscitaba Mariam entre ellas! De esclavos habíamos pasado a ser los dueños del mundo, con más de una docena de servidores, cien chiquillos por lo menos cada uno y los soldados las mujeres que querían. Yuder mientras tanto parlamentaba con los viejos y, cuando le dijeron que venía a verlo el renombrado sabio de Tombuctú, de nombre Ahmed Baba, se levantó del suelo y, manifestando deseos de conocer el palacio de los askia, dijo que lo recibiría al día siguiente en él y ordenó que le abrieran las puertas, cruzándolo con mucha majestad delante de numerosos testigos que lo saludaban con vivas. No hallamos en aquellos compartimentos altos, de tierra seca y bruta, el oro que da renombre a estos reyes, pero sí algunos vislumbres, brocados de oro y seda en las paredes y muchos cojines y esteras, aunque de esparto y cáñamo, que en absoluto compensaban las enormes pérdidas que había supuesto la expedición. Nada notable se podía admirar en Gao, con la excepción de los bosques y el río de tanta agua, que nuestros padres hubieran envidiado, y de aquella mezquita o tumba real, que más parecía una pirámide. No había gozado de grandes arquitectos y tampoco parecía haber tenido grandes teólogos, pues tal como se comportaban sus mujeres el Dios moro no había calado en sus costumbres. Tampoco había tumbas de santones y todos llevaban grigris y otros fetiches en los que parecían creer y que colocaban en las tumbas de sus muertos, que habían sido muchos. Entre los más sobresalientes, caídos en la batalla, estaban el hijo del askia Mohammed; BukaMeryama, jefe de Masina; Ali Yavenda y Ben BokarKirin, de los que todos hablaban y, entre la gente llana que no había participado en ella, varios cientos que habían perecido en las fauces de los cocodrilos, al arrojarse a las barcas o al hundirse con el mucho peso que llevaban, perdiéndose tal cantidad de oro que sólo Dios sabe su valor. Al día siguiente vi al sabio de Tombuctú, Ahmed Baba, venir hacia nosotros. Iba vestido con una túnica larga y un pantalón de color ceniza, muy amplio, y era un hombre inmenso por su talla y envergadura, con una barba rala medio gris y un bigote largo algo oscuro y, al entrar, llenó la espaciosa puerta del palacio en que estábamos. Tras las salutaciones y parabienes de rigor, que entre estas gentes son obligatorios y muy largos, quería convencer a nuestro comandante de que no podríamos con un país, que preferiría la revuelta permanente a nuestra sujeción, y Yuder le contestaba que su ejército había hecho lo más difícil. Le argumentaba que una cosa era su conquista, por demás brillante, y otra prever las consecuencias de la aventura, con un ejército muy diezmado por el desierto y la guerra, y Yuder le contestaba que conocía su reputación de hombre justo y temeroso de Dios y que por eso lo respetaba. Ali ben Mostafá entonces le sugirió por lo bajo la conveniencia de tal parlamento y Yuder le preguntó si el askia estaría dispuesto a reconocer al imán supremo de Marrakech y Ahmed Baba le dijo que, respetando la vanidad propia de los monarcas, la fraternidad del Islam reconocía estos signos de estima y respeto entre soberanos y que no veía ninguna objeción en tal reconocimiento, a lo que Yuder le contestó que las minas de Teghazza eran de su califa, así como todo tipo de privilegios en el comercio y un tributo excepcional que compensara al Imán de los Creyentes por las pérdidas habidas. Ahmed Baba le dijo que el askia preferiría la muerte a la pérdida de sus minas. - La batalla de momento parece haber anunciado el fin del sol - le dijo Ahmed Baba-, pero gracias a Dios Misericordioso y a su Profeta, ya que éste es un pueblo viejo que ha conocido muchos males, sabemos que vivirá siempre y que nos basta con esperar al otro lado del río, donde aguardan nuestros jefes y bravos. Yuder le contestó que él también conocía el arte de la paciencia y construir barcos si era preciso, para ir a sacarlos de su escondite, y quedaron en que ambos necesitaban consultar la otra parte antes de aceptar el compromiso, cosa para la que se llevó una piragua con la mitad de remeros songhai y la mitad nuestra. Siendo marzo hacía un calor más pegajoso que el de Sevilla en agosto y sudábamos como cerdos. La gente parecía siempre cansada y sólo mirarlos cansaba. En aquel clima abrasador, el río servía para todo. Se levaban y se hacían en él, y luego bebían su agua. Nuestros hombres empezaron a imitarlos y al poco tiempo empezaron a morir como chinches, veinte en una semana, de forma que si seguíamos allí el clima haría lo que no habían hecho las armas, por causa de los mosquitos, de la viruela y de otros males. Morían tantos y tan rápidamente que puso en gran terror a los capitanes, el mismo Yuder había caído enfermo, y todos comprendimos que las razones de aquel clima tan mortífero eran más fuertes que las palabras del sabio y la posible cólera del califa. Los síntomas eran varios y Juan de la Victoria no sabía cómo combatir la peste a falta de quinina. Empezaba el mal por fuertes jaquecas e inflamaciones y la garganta se les volvía rojísima, la respiración dificultosa, las barrigas se hinchaban y se ponían moradas y blandas como ciruelas maduras, y cuando entraba en el estómago acontecían los vómitos de bilis negra, la debilidad, las convulsiones y la muerte. Los hombres no valían ni para correr tras las muchachas y comprendimos que nos convenía el acuerdo. En poco tiempo se nos murieron cuatrocientos, para los que abrimos un cementerio junto a la tumba del askia, donde se les enterraba inmediatamente y sin consentir que nadie los tocara por temor al contagio. Muchos dejaban voluntad de que sus cuerpos fueran metidos en el hoyo con la cabeza en dirección a la Meca y algunos me encargaban una oración. - ¿No te gusta este lugar? - me gritó Yuder con despecho -, en ninguna parte podrías impartir más bendiciones y salvar más almas. No se lo tomé en consideración. Tosía y se ahogaba como si tuviera lija en la garganta. Le hervía la frente como un puchero y, como nada funcionaba, tenía como el resto el ánimo encogido; porque no quería ni pensar qué sería de nosotros sin nuestro comandante. Peor suerte corrían los animales de los que perdimos varios miles por causa del espesor de la piel que les impedía, al no poder respirar por ella, arrojar fuera la maldad de la sangre. Así las cosas, el askia, cuando el sabio le anunció las condiciones del andaluz, montó en cólera y le dijo que incendiaría los bosques por los que pasáramos y luego nos echaría a las ortigas. - ¿Y cuando hayas incendiado nuestros bosques sagrados, qué quedará de nosotros? -le dijo el sabio con gravedad-. Somos nosotros los que hemos destruido nuestra propia patria y ahora deberíamos rogar a Dios ardientemente para que nos enseñe la forma de preservar el legado de nuestro antepasados. - ¿Y qué me propone nuestro sabio Ahmed Baba? - le preguntó el askia. - Ceder para ganar tiempo y entregarles a las más bellas hijas del país, como siempre se ha hecho hasta calmarlos. El askia estalló en carcajadas mientras palmoteaba la mano derecha del sabio, que él tenia cogida con su izquierda. - ¿Y perderán así fuerza sus cañones? - Nuestras mujeres son muy sabias. Fue después de esta conversación cuando Ahmed Baba volvió a Gao, donde fue recibido por el fiel Ali ben Mostafa, marido de Mariam, al que Yuder le había dado el mando de la villa, con la propuesta de que el askia aceptaba todos los compromisos, ofreciéndole el bello regalo de mil esclavas para el jerife, más el comercio prioritario de la sal y cien mil piezas en oro, por las pérdidas sufridas, a condición de que dejáramos de inmediato la capital. Alí ben Mostafa así se lo prometió y, tras la conversación, marcharon juntos a la mezquita para hacer la oración. El regreso al palacio al caer la tarde, para cerrar el trato con Yuder, le abrió los ojos al sabio, que no podía imaginarse el estado de nuestras tropas, a las que la enfermedad les había hecho lo que no había podido el desierto y la batalla. El espectáculo no podía ser más lamentable y los soldados aparecían tirados por las calles, por los patios de las casas y en las propias dependencias del palacio, acometidos por enfermedades desconocidas, la mirada perdida y el rostro esquelético y sin fuerzas. Aquello no era un ejército y Ahmed Baba añadió entonces la condición de que los únicos marroquíes que pisarían en adelante el Sudán serían los mercaderes de las caravanas y los hombres piadosos que enseñaran en las escuelas, pero no las minas y Yuder, levantando medio cuerpo del lecho de cojines, le contestó lo siguiente: - Soy un fiel servidor del jerife. Sólo él puede decirme si nos quedamos o marchamos. ¿Acaso no diste tu palabra? Ahmed Baba se mordió los labios y envió por marabuts, que hicieron maravillas en poco tiempo con él y con muchos de los nuestros, y también envió emisarios a Tombuctú para que la ciudad santa nos diera la mejor acogida. Luego se celebró consejo, en el que públicamente le declaró su deseo de que la paz y la seguridad reinaran en todo aquel rico imperio desde el Dendi a El Handiga y desde los confines de Bindoko a Teghazza y el Tuat. Acabada la declaración, el alcaide, Khatib Mahmud Darami, con el apoyo de numerosos testigos, se le arrojó a los pies, semidesnudo y enloquecido, arañándose el rostro con las uñas. Yuder intentó levantarlo y los huesos le crujían como si le dieran cuchilladas en la espalda. Le preguntó el motivo de su amargura y él nada le pidió para sí, pero le suplicó que los salvara de la vergüenza de Uld-Kirinfil, un hombre sin Dios y sin ley, que le había arrebatado dos hijas doncellas y había hecho otro tanto con otros muchos, añadiendo que no era ni humano ni musulmán. - ¿Uld-Kirinfil? -preguntó Yuder. Nos habíamos olvidado de él y fue así como nos enteramos con gran contento de todos de que no era hermano del rey sino esclavo de su harén, habiendo sido desterrado con justicia a Teghazza por su mala conducta. Nuestro comandante le pasó la mano por la huesuda espalda al viejo Mahmud Darami y ordenó que se detuviera la razia de esclavas, que él no la consentía en aquel reino; luego le dio su palabra de que si el askia aceptaba el trato se lo entregaría, cosa que a todos llenó de contento. Pasando Burem y a medio camino de Tombuctú, paramos en un lugar llamado Bamba, muy cerca de donde habíamos avistado el gran río por primera vez, y allí descansamos varios días mientras Yuder levantaba un fuerte, en el que dejaría a su mando a Ali ben Mostafa, a su hermana Mariam y a un destacamento de soldados, con la misiva de que no perdieran de vista la ciudad de Gao, cosa que a muchos nos abrió los ojos sobre las verdaderas intenciones de nuestro comandante, pues dejaba allí a su familia y ello quería decir que no estaba dispuesto a salir del Sudán tan fácilmente. En aquella parte del reino no había manglares, ni baobabs, karités y otras especies arbóreas que habíamos visto más al sur, pero era una tierra grande y con islas muy ricas en cultivos y se plantaron muchas palmeras, por entender Yuder que aquel clima era tan sano como el de su nativa Cuevas y en celebración de nuestra llegada y el hallarse todos muy restablecidos. Pasados unos días nos pusimos en camino y en siete jornadas llegamos a Tombuctú, como un ejército sano y disciplinado, la promesa de las mil esclavas, las cien mil piezas de oro, y bien provistos de bestias, camellos, caballos y comida que el askia había hecho traer para nosotros del otro lado del río. Era el último día del mes de la Yumada II o el 24 de abril de 1591, acampando en la parte sur, entre la ciudad y el río. Aunque mi pluma fuera tan dócil como la de los más grandes escritores, sería incapaz de describir lo que uno siente, después tantos días y meses de marcha y penalidades, con el cuerpo abrasado y la piel lacerada por las arenas, ante las paredes de esta ciudad santa. Habíamos llegado al anochecer y al rayar el alba muchos nos apretábamos sobre los montículos de arena para contemplar la maravilla. No hay ciudades más bellas que las que ves con los ojos del alma cuando sales de las arenas. Había a juzgar por las sombras árboles gigantes, formando un vasto cinturón a su alrededor y, en un principio, no se distinguía nada, ningún sonido salvo el del corazón en el pensamiento, y la tierra era hermosa, hermosa, con luceros, astros y un reguero de centinelas enloquecidos, que barrían las planicies celestes como antorchas y que la linea del horizonte suavizaba y barría, dando paso a los cubos y demás formas imprecisas de la ciudad. A nuestra espalda, una luz difusa, que se alejaba primero negra y luego gris hacia la lejanía, desvelando un río grande como el mar, abarrotado de barquillas sin mástil; luego islas con grandes árboles y casas de barro, como tantas ya vistas en la travesía, y que en nada se parecían a las de la ciudad. Se oían voces a mi alrededor y se distinguía cada palabra con claridad. Una de ellas decía: “Pronto seremos ricos” y la otra le contestaba, “hoy tendremos las mujeres que queramos”, ambas reían y luego repetían la misma cantinela, cambiando una la riqueza por las mujeres y la segunda las mujeres por el oro, y volvían a reír. Los hombres, vestidos con la loriga y el alquicel, gritaban y se movían a mi alrededor, el campo rugía, miles de pies corrían entre las tiendas y las dunas, que allí son blancas, se llenaban de caras redondas que brillaban como el estaño de los arcabuces y el acero de las espadas. - ¡Allah Akbar, Tongo Cotun! - ¡Allah Akbar! - ¡Tongo Cotun! Se abrazaban, saltaban y daban gritos a un tiempo cientos de gargantas, olvidada la fatiga, y luego miraban al río, ¡Dios es Grande! No lo había más grande en Europa y todo aquello era nuestro. Seguidamente se fijaban en la fronda que nos rodeaba y enmudecían, se arrodillaban, besaban la tierra como si se tratara de la de sus mayores y de alguna forma lo era. De allí habían salido muchos sabios venidos a al-Andalus y por allí habían pasado muchos poetas, filósofos, sabios e incluso arquitectos de al-Andalus, porque despuntaba entre la neblina la silueta de Yinguereber, la gran mezquita, centro de toda la religiosidad de aquella África negra, obra de un granadino, y León el Africano había dejado escrito que nada era tan preciado en las medersas de esta ciudad como nuestros libros. Minutos más tarde y cuando ya el sol corría su órbita y despuntaban las casas con claridad, los minaretes en el azul y el río entre zonas arboladas e islas tranquilas, hasta un cristiano tenía que morderme los labios para evitar las lágrimas. Nada nos impedía entrar en Tombuctú, la joya y la perla que habíamos perseguido desde que salimos de Marrakech, y ni los caídes entendían la reticencia de Yuder en atacarla y menos los soldados que, hartos de privaciones, dolores, penalidades y enfermedades de todas clases, no tenían más que una obsesión, entrar en la ciudad y sacar el provecho que el pobre saco de Gao les había negado. Se le acercaron los caídes y se quedaron mudos a su espalda. - ¿Qué hacemos? Antes de salir de Gao, Yuder habían enviado a Marrakech a Alí el- Adjamí, bachud o sargento de nuestras tropas, con la misión de comunicarle a Al- Mansur el acuerdo de principio al que había llegado con el askia, y tal acuerdo, aunque firmado en condiciones difíciles, hacía referencia a que no entraríamos en Tombuctú si el jerife no lo aceptaba. Yuder quería triunfar también como pacificador, sabedor de que sin paz no habría imperio, al ser tan vasto para tan pocas tropas, y sabedor también de que el imperio vivía del comercio y de paz no quería poner en fuga a los comerciantes. Necesitaba por tanto otros cuarenta días, los que el bachud necesitaba para volver a marchas forzadas de Marrakech, y que serían de tensa espera a juzgar por la impaciencia de todos. - ¿Qué hacemos?, ¿entramos? - le repetían. Eran los hermanos el-Amri, elAndalusí y Bu Chiba el-Amir-. Los espías dicen que hay en ella oro para enriquecer a diez ejércitos como el nuestro. - ¿Y cuando hayamos cogido el oro, salimos huyendo como conejos?, ¿es eso lo que queréis? No sé vosotros, pero yo no he venido por casualidad a estas tierras y no me iré por la noche como un fantasma. - ¿No hemos venido a conquistarla? - Tenemos un acuerdo que hay que respetar -dijo Allmed Ben el- Haddad, su segundo, siempre a su costado. - Veníamos a conquistarla, es cierto, pero esto es más que una ciudad. Mirad ese río, que para mí vale mucho más que el oro, y acordaos de las insignificantes tierras de labor de nuestros padres. Acordaos de la peste de Gao. Somos gente de campo y también de palabra. - Nunca vi río más grande. -Era el-Torki y todos enmudecimos mirando el río porque ni los árboles que levantaban por encima de las palmeras ni los muchos brazos de agua, grandes como brazos de mar, eran un espejismo de la luz y de las arenas y todo parecía más hermoso al abrirse el paisaje hacia el sur en una maraña incalculable de islas y campos de cultivo. - Yo estoy con el comandante a verlas venir -dijo Varrado o Barún, como ahora se llamaba, un hombre que hasta entonces no se había hecho notar y que muy pronto surgiría como el mejor estratega de la concordia. - Estamos todos con él -dijeron a una voz los demás comandantes. En la ciudad mientras tanto se dudaba que el sultán marroquí aceptara la idea de abandonar el Sudán a ningún precio, tras haberlo conquistado, y la gente sólo salía de sus casas para orar en las mezquitas y discutir la situación en las medersas, que se decía eran cincuenta y que estaban alrededor de la plaza del Gran Día, donde veinte mil estudiantes seguían cursos por más de diez años, en el Osul de Es-Sebki y en el Redjez de el-Moghili, de astrologia en el Hachemiya, de métrica en el Khazeredjia, de derecho en el Tohfat el-Hokham de Ibn Acem, sin olvidar otros volúmenes como el-Risala, el-Aifiya, el-Montega, en su mayoría venidos de España, y entre sus sabios había profesores tan prestigiosos como Ibn el-Hadjeb, autor de el Modkhel, del que todos fuimos testigos el día de su entierro, y el más grande de todos ellos, Ahmed Baba, autor de innumerables libros y al que allí llamaban el docto, el ilustre y el magnánimo. En la ciudad todo eran rumores que a la salida de la oración le arrojaban a los pies de Ahmed Baba, como si fueran piedras que se arrojan a un río, porque el sabio los escuchaba impasible. Les argüía que había llegado a un acuerdo con los invasores y nadie creía que el enemigo fuera a respetar la palabra, ¿cómo van a respetar la palabra quienes han combatido a muerte a sus hermanos?, ¿acaso nuestro soberano no es también un servidor de Dios?, ¿cómo es eso de que un imán le hace la guerra a otro imán, igualmente servidor del Único e Irresistible? “Maestro, lo que Al-Mansur quiere son nuestras tierras, la sal de Teghazza y Taodeni, las minas de oro más allá del río, y nada lo detendrá. - Es cierto, hermano; pero, volved a vuestras casas. Nada se pierde en esperar -le contestaba el sabio a Abú Hatch Omar, caíd de la ciudad, y que defendía el derecho a resistir al invasor con todas sus fuerzas. - ¿Pero es que no ves que lo que pretende es hacer suyo este lugar santo de la ciencia y la oración? - Los creyentes somos un mismo pueblo y mientras no nos ataquen debemos mantener el amor a nuestros hermanos. - Los creyentes somos un mismo pueblo, pero no esa partida de ladrones andaluces, impíos y sacrílegos. - Debemos hacer lo que nos ordena el maestro -les decían sus discípulos a todos, herreros del oro, tejedores, camelleros y negociantes. - ¿Y limitamos a rezar? - A rogar a Dios para que todos vivamos mucho tiempo y para que el sultán le perdone a Yuder haber abandonado la capital. El terror se había apoderado de la ciudad al enterarse de la carnicería que habíamos hecho con el ejército del askia y a todas horas salían a otear la llanura en la que estábamos. No tenían armas ni murallas, por ser Tombuctú una ciudad abierta a todos y nada podían contra nosotros, de ahí que sus discursos fueran incendiarios. Los dedos de Ibn el-Hadjeb sacaban chispas a las cuentas de su rosario, iluminando la habitación. Sus ojos resecos de sol se asombran de llorar y decían, dejando de beber leche de cabra, de rezar y de saborear la miel a lengüetazos, “Dios nos ha abandonado, se ha apoderado de nosotros el día de la desgracia y sólo vemos ángeles airados, ¿cómo puede un hombre libre vivir en la misma ciudad con su enemigo?”, y sus palabra se repetían de boca en boca desde Yinguereber y las medersas hasta los últimos rincones de la ciudad. Esperábamos en el campamento una embajada de la más alta autoridad de la ciudad, en la persona del caíd Abú Hatch Omar, y lo que vino a Yuder fue un hombre religioso, el muecín Yahma, que se expresó como si estuviera en un minarete. - ¡Alá es el más grande! -dijo, pero sin añadir otras palabras de saludo y sin invitarle de parte del caíd a visitar la ciudad. Yuder contuvo la cólera. - ¡No hay más Dios que Alá! -le respondió con palabras parecidas y, por consejo de su segundo, le envió al caíd gran cantidad de presentes: Dátiles, nueces, azúcar y otros muchos productos, junto con un mensaje de paz para la ciudad; pero quedaba más de un mes para la vuelta del bachud de Marrakech y estaba por ver hasta cuánto aguantaba la presión de sus soldados, que creían firmes en la inmensa riqueza de la ciudad. Se aguantó cinco días más del mes y, con el fin de evitar el pillaje de grupos de soldados que entraban clandestinamente por la noche, el 6 del chaban, o el equivalente al 30 de mayo de 1591, Yuder penetró a la cabeza de las tropas y, tras recorrer los cinco barrios de la ciudad, eligió el de Rhamadés para levantar su cuartel general, por ser el más rico y tener moradas de gente notable que habían huido, dándole orden a su segundo de que procediera a expulsar a los que quedaban y no se hiciera daño a los humildes, cosa que no pudo evitarse del todo por causa de los marroquíes y de algunos de la legión, que se comportaron como renegados. Pero seguía tan fuerte el disgusto de nuestro comandante por la flaca respuesta de las autoridades que no los castigó, aunque procuró traerlos al orden, cosa que se consiguió después de varios días de persecución en los que se hizo mucho daño a haciendas y personas. Las muchachas no eran ni bonitas ni elegantes, pero iban desnudas de cintura para arriba y nadie les hacía ascos. Los niños jamás perdían interés por uno. Te daban la mano como si fuésemos sus mejores amigos y siempre sonreían. Los soldados les daban patadas en el culo y ellos seguían sonriendo y pensando que habíamos venido a matarles el hambre. A mí no me dejaban ni a sol ni a sombra y al primero que se atrevió a meterme la mano en el bolsillo le di una bofetada sin pensármelo dos veces, ¡que Dios me perdone! Yuder se mordía las uñas. Parecía también echarles la culpa a los niños de destruir sus sueños y, de vez en cuando, levantaba la vista hacia el cielo, como si el cielo fuera lo más maravilloso que nunca había visto. La tardanza del bachud el-Adjami tenía tan nerviosos a los comandantes que Yuder tuvo que llamarlos para parlamentar, porque hasta los allegados hablaban a sus espaldas y no era sano que conspiraran. Nadie entendía la tardanza del cabo y los ánimos andaban excitados. No era una ciudad próspera, pero es mejor ser dueño de una chalupa que esclavo en un galeón y nada peor que andar errante por el mundo. Por otra parte, Yuder tenía un sueño y un propósito, la obsesión de recoger a los miles de correligionarios que vagaban perdidos por Marruecos, entre ellos su familia, y había jurado secretamente hacerle pagar caro al jerife su castración, cosa que nunca había dicho en público, ni en el día de la victoria cuando tuvo tan suelta la lengua, pero no pensaba en otra cosa, por extraño y arriesgado que parezca, que lo era sin duda a pesar de la lejanía, y no siendo otra la razón de su silencio que la espera del momento para revelarse. - Si todo acaba bien os haré señores y seréis libres. Ninguna ocasión como ésta si tenéis las agallas que hacen falta: ¿Qué le debemos al califa? Le hemos servido bien, pero no esperaréis que nos llegue hasta aquí la soldada. - Nos cortará la cabeza -dijo Ahmed Ben Haddad, su segundo-. Este negocio le ha costado demasiada gente y hacienda. -Y más que le va a costar porque yo no pienso traicionarlo y quien diga lo contrario miente y tendrá que vérselas conmigo donde sea. Seremos súbditos amantísimos y el país será suyo, que es lo que al fin y al cabo quiere y a nosotros nos justifica aquí, pero nosotros lo gobernaremos en su nombre. Necesitamos más soldados y él nos los mandará. Necesitaremos a todos los españoles que podamos arrancarle, que allí son muchos, y él nos los mandará. Nada podría sernos de más provecho: Herreros, constructores, agricultores, arquitectos, médicos, ¿habéis visto alguna vez un país con mayores posibilidades? Los ánimos andaban excitados y todos hablaban por bajo como si fueran conjurados. - Quiere oro, marfil y esclavos -dijo Ahmed Ben Haddad- y mandárselos significa atropellar a estas gentes y empobrecerlas. - ¿Quiere oro? Pues lo tendrá. Le mandaremos lo que él quiere -les dijo Yuder sintiendo la necesidad de quitarles los miedos-. Le daremos oro, pero sólo el necesario y, si es preciso, esclavos, aunque sólo los precisos, que ambas cosas le harán olvidarse de nosotros y mientras tanto esta tierra será nuestra, ¿estáis de acuerdo?; pero que cada uno diga con franqueza lo que piensa antes de seguir adelante para que nadie se sienta a engaño. Yo asumo mi responsabilidad y si vosotros aceptáis la vuestra estaremos a partes iguales en el dolo y las ganancias. Si no aceptáis me tendréis en vuestra contra, que no he de consentir que hayan muerto más de mil de los nuestros por nada ni que se arruine esta empresa que nos ha dado diez Españas y un país mil veces más rico y que haremos prosperar con nuestro esfuerzo, ¿qué mas patria queremos? Apenas podíamos contener el aliento. - ¿Podemos hacer otra cosa? -preguntó el-Torki-. A mí me gusta tu idea, cuevano. - No podemos hacer otra cosa- dijo Barún que se había decantado muy a las claras por la idea de Yuder de dominar a aquellas gentes sin las armas. - ¿Y qué les diremos a los nuestros? -preguntó Ben Askar. - Nada hay que decirles, que somos tan súbditos del jerife como cualquiera y nada cambia salvo el modo. Al-Mansur tiene oro y oro tendrá. Quiere oro en grandes cantidades, arrasando el país si es preciso, y eso es lo que no haremos, no mataremos la gallina de los huevos de oro. Quiere un país humillado y eso tampoco tendrá, pues lo primero es conseguir que el país nos acepte y eso no se consigue con cañones. El comercio necesita de la paz y eso no se consigue con sangre. Necesitamos respetar la vida, la hacienda y el honor de estas gentes para prosperar con ellos. El-Andalusí se llevó las manos a la barba y se quedó silencioso. El Feta no salía de su asombro y Bu Gheita el-Amri, que había participado en los saqueos, miraba a su hermano desorientado. - ¿Es por eso que no has matado al askia? -le preguntó éste-. Al jerife no le va a gustar. - ¿Para qué matarlo si accede a ser nuestro aliado? Dejadlo que gobierne el Sudán, un país debe administrarse él mismo, que nosotros ya lo gobernaremos con el ejército. - Eres el jefe y lo que digas se hará -dijo Ahmed Ben el- Haddad, su segundo, un hombre que tenía gran autoridad sobre los demás comandantes, y gracias a sus palabras se aceptó su propuesta de inmediato, luego Yuder se vino hacia donde estaba y le puso la mano en el hombro y todos pusieron su mano sobre la de Yuder que reposaba en los hombres de el- Haddad. - Somos uno y sobre esta unidad debe funcionar el reino. A los pacíficos los apoyaremos y a los violentos les cortaremos los colmillos y les afeitaremos los dientes. A la canalla la trataremos como canalla, respaldaremos a los comerciantes con nuestra autoridad, defenderemos las tierras de los agricultores e igual haremos con la clase culta, ulemas, chorfas, notables y depositarios de la cultura, colaborando con su autoridad religiosa. Es mi opinión que sólo siendo justos y queridos podremos salvamos y tener el país que siempre hemos buscado. Habían venido a matar y a hacer fortuna rápida y, por difícil que parezca, aceptaban su idea. - Tengo grandes proyectos para todos -les dijo sintiendo la necesidad de esperanzarlos - y os prometo solemnemente que quedaréis satisfechos y que llegaréis a la vejez honrados y dueños de una inmensa fortuna cada uno con sus costumbres, su raza y su religión. Hoy Tombuctú es nuestro y pronto lo serán Yenée, Mopti y los pueblos que los rodean hasta el Dendi y la Macina. Nadie se escandalizó. Marrakech quedaba a mil leguas de distancia y a todos encandiló con sus ideas; tan sólo la duda del retraso de el -Adjami planeando sobre sus cabezas y el recibimiento frío de una ciudad, que de momento no parecía importamos. Era Tombuctú parca en mujeres, por tenerlas los moros bien guardadas y ser allí todos gente libre, y mirando Yuder por la salud de la conquista les fue dando a sus soldados mujeres de distinción con el fin de sujetar a las familias poderosas por medio de alianzas. A Mustefa el-Torki lo casó con Aicha-Kora, hija de Baloma Muhammed, dueño de muchas reses y tierras: A Ben Askar le dio Ao, hija de Mansa, poderoso en la ciudad de Mopti; a el - Feta, Hava-Adam, hija de Tambori, jurisconsulto; a Bu Gheita el-Amri, Fat-Idji, hija de Abderramán; a el-Andalusí, que tenía para sí más de diez doncellas negras de su elección, Fati-Hinda, hija de Seyyid Kora, hombre poderoso con gente armada, siendo su intención ir casando al resto de los caídes, cahiyas y odokashis con gentes principales de otras ciudades. A los soldados les entregó las mil esclavas regaladas por el askia y todos cantaban y movían las manos, como si bailaran la danza del vientre. Se decían unos a otros: “Todo va a ir bien, todo va a ir bien con nuestro general, ¡gracias sean dadas al Altísimo!” Mientras tanto, en Marrakech, las cosas no habían ido como esperaban Yuder, Ahmed Baba y el askia, porque Al-Mansur, al enterarse por el bachud de nuestra salida de Gao, había arrojado al suelo su puñal, hincándolo en la piel de león que tenía a sus pies y luego se había puesto a dar gritos y a decir que había sido traicionado por el cerdo de Yuder y que él no había enviado a sus hombres a los mares de los espejismos por cien mil piezas de oro, un insignificante riachuelo en el océano de su fortuna. El bachud el - Adjami le hizo ver como pudo que las crónicas hablarían de su victoria hasta el fin de los tiempos y, algo más calmado el jerife, hizo redactar una carta al pueblo de Fez en la que le decía que al fin, con la ayuda del Altísimo, nuestras tropas habían conquistado el jardín del universo, una maravilla que no existe más que en los sueños, completando de esta forma con la ayuda de Dios la unidad de los creyentes, (carta fechada el 8 del chaban de 999, o l de junio de 1591); pero juramentándose asimismo de que su armada se asentaría para siempre en el corazón de la capital. Corrían malos tiempos para todos y, entrado agosto, se presentó Limpati, o Mahmud ben Zergún, el urcitano, con cuarenta españoles, tras cruzar el Sáhara de noche y en menos de cincuenta días, en una época en que los calores y los vientos de levante aconsejan no enseñar siquiera la nariz, pues dejan el cuerpo como la yesca, con órdenes tajantes de revocar el pacto hecho por Yuder y quitarle el mando de las tropas. Llevaba también orden de arrestarlo y de matar a Ahmed Ben el-Haddad y todos le pedimos que no aceptara la destitución por ser muy amado y querido, y por ser un guía con un proyecto que todos acariciábamos. Nos reunió en el mádugu, o vivienda real, que estaba junto a la casba y, examinada la situación y la cuantía de nuestras tropas, convino en que no podíamos indisponemos con el jerife, mientras no tuviéramos fuerzas bastantes, armas y colonos en abundancia, aunque juramentándonos todos en secreto para quitarle el mando a Mahmud si después de un tiempo prudencial no llevaba adelante la empresa como convenía. La primera decisión del nuevo comandante fue emparedar a Ahmed Ben elHaddad y darle muerte, pero nos echamos encima y revocó la orden. Entre los reproches de Mahmud a Yuder alegaba como razones el haber aceptado la oferta del askia, sin cortarle la cabeza, y el no haber pacificado la ciudad, cosas ambas inútiles, la primera por convenirnos un rey domesticado y la segunda porque la rebeldía no había entrado todavía en ella. Corrían malos tiempos y en especial para los planes de Yuder, por ser Mahmud un hombre sin Dios, sin ley y sin respeto por los hombres y, como ovejas que ven en la noche abierta la puerta del aprisco, conteníamos la respiración y temblábamos ante el lobo. Oíamos sus botas y levantábamos la cabeza. Nos seguía a todas partes su sombra alta y alargada, su rostro rojo y enjuto, su boca fina como el corte de un alfanje, el pelo sucio y lacio, caído por los hombros, del mercader de almas y matarife a sueldo más trapacero, deshonesto, cruel e hipócrita que han parido nunca los siglos después de Herodes. ¡Para los que estábamos a su cargo una plegaria al dios que queráis y para él una maldición! Cristo de los Santos Marrakech, Día del Señor, 25 de diciembre de 1603 EPÍLOGO 16 Con un par de estribos dorados, un par de soberbias espuelas, dos cordones de seda trenzados con hilos de oro, uno rojo y otro azul celeste, un sable con empuñadura igualmente de oro y nada en la cabeza, salvo el filo de su sable, el sacrílego quería hacer de Tombuctú una ciudad sin alma y sin fuerza moral, antes marchar sobre Gao e infligirle al askia una derrota definitiva, y muchos lo seguían ingenuamente, la mayoría por lucro y algunos convencidos de que la conquista y el oro a raudales eran el paso imprescindible para el añorado regreso y la pronta invasión de España; pero sus métodos estremecían y el pueblo no tardó en movilizarse contra nosotros. Mahmud disponía de un ejército considerable de dos mil jinetes a caballo y 1. 000 a camello, armados con rifles. Vendía esclavos como quien vende reses y utilizaba a las niñas para intercambiar productos en los zocos, despreciando la resistencia de la élite religiosa y de los sabios, intelectuales y juristas, que no tardarían en resucitar a todo tipo de santones y héroes en nuestra contra. Los hechiceros y los brujos se juramentaban y bendecían a los guerreros, que soltaban miles de flechillas envenenadas y centenares de colmenas rabiosas sobre nuestras tropas, atacando de noche a nuestras columnas y luego quemando los pueblos y las cosechas para evitar nuestro aprovisionamiento, y así la acción de avanzar, vencer, saquear y castigar, sin podernos mantenemos en las lineas conquistadas por falta de hombres, no sólo no prosperaba sino que nos alejaba cada vez más del deseado oro, que por otra parte no estaba en Tombuctú sino en las cabeceras del gran río, convirtiendo la guerra en un mal negocio. A Mahmud le sobraba coraje y le faltaba sagacidad. Tenía tanta prisa por pacificar el país que no se bajaba del lomo de su caballo ni para el saludo ritual, que aquí es tan sagrado como la oración. No era un hombre hábil para tejer una madeja complicada y no era difícil de prever las consecuencias: Los disidentes, los magos, los criadores de boas y los criminales especializados en muertes ordálicas estaban repentinamente en todas partes, en las ciudades, en las marismas de Yenée y Kabara, en las montanas dogón, y apenas quedaba un camino sin baño de sangre, un pueblo sin criaturas degolladas y sin mujeres en cinta destripadas. En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso, el oro había dejado de llegar a Tombuctú y la ciudad se moría como un enfermo desahuciado sin que nadie le pusiera remedio. La gente llana y los sabios, con Ahmed Baba a la cabeza, se acercaban a mi en la oración de los viernes, precedido de mi fama de hombre honrado; pero, ¿cómo llegar a sus mentes si formaba parte de la gran calamidad anunciada un año antes por el virtuoso Abu Zeid Abderramán? Sabido es que un hombre de acción no debe hacer caso de profecías, pero es también sabido que la fuerza necesita de la sagacidad para ganarse a un país y de nada me servía el que les diera a los pobres mil mitscales de oro a la puerta de Sankoré, siguiendo los consejos del jeque Mohammed el-Kabari que había dicho, a raíz de las hambres que años atrás habían asolado a la ciudad, que a quien diera mil mitscales él se encargaba de procurarle el paraíso. Yo los daba, intentando ganarme su respeto y el fantoche de Mahmud penetraba en los pueblos dormidos y degollaba, saqueaba e incendiaba. La fuerza se muestra para no usarla y él se ahogaba en sangre con la misma irresponsable inhumanidad de los cristianos que habían sufrido en nuestros pueblos granadinos, repitiendo aquí nosotros tan triste historia. “Todo es robado”. las palabras de mi padre seguían sonando en mi mente con claridad, y ni siquiera se respetaba a los débiles, haciendo caso omiso de las tres máximas del Islam que obligan a proteger a la mujer, defender la vida y honra de los niños, demasiado jóvenes para luchar como hombres, y salvaguardar la propiedad que no puede traspasarse, porque Mahmud todo lo arrasaba. El desorden se hizo tan general que, siendo Tombuctú una ciudad sin murallas y abierta a todos, con casas sencillas de barro y limo, forradas de piedras, que albergaba personajes piadosos y orgullosos de su libertad, que jamás se habían arrodillado ante otro nadie que el Clemente, el Todopoderoso, ahora se veían obligados a hacerlo ante Mahmud como si fuera un dios y estaban abochornados. Vinieron a verme los hijos de Ab Ishaq Es-Saheli, el arquitecto granadino que había introducido su afamada arquitectura del barro en el país, con la pretensión de que parara la carnicería y no supe qué decirles. Hasta ese momento habían sido respetados y queridos como descendientes de españoles y ahora estaban pensando en marcharse a Walata, lejos del país y de la ciudad. En la biblioteca de Sankoré la mayoría de los autores, que les habían traído el saber y nos daban la honra, eran españoles y ahora Marruecos, con nuestra ayuda, les traíamos la desgracia. Los ojos resecos de sol se asombraban de llorar y decían: “ Dios nos ha abandonado. Se ha apoderado de nosotros el día de la desgracia y sólo vemos ángeles airados, ¿puede un hombre libre cruzarse de brazos y vivir en la misma ciudad con su enemigo?” No podían, y luego a la miseria y a la inseguridad les sucedieron grandes terremotos y sequías, hasta el punto de que la población desesperada huía a las soledades de las dunas blancas, al norte de la ciudad, porque los nuestros tenían cogido el río, o vagaban por la sabana del Gurma, expuesta a los merodeadores, los leones, las hienas y los buitres, de largo cuello calvo, que sobrevolaban como nunca la melancólica llanura, seguros de hartarse con los cadáveres de las gentes debilitadas por la sed, el hambre o las heridas. Si Al-Mansur quería rapiña había elegido al hombre apropiado y, no sólo se hacía el sordo a las misivas que le enviaba, sino que mandaba refuerzos que en lugar de detener el desorden lo crecían. Tras la tregua veraniega del verano, causada por las lluvias, que aquí caen en verano, Donko arruinó el país de Ras-el-Ma, junto al lago Faguibin, consiguiendo un rebaño de mil esclavos, los zaghranios devastaron Bara y Bima y los alrededores de Yenée, una ciudad hermosa y flotante en medio de una gran marisma, y fueron masacrados de la forma más brutal por Cha~Koi, apoderándose de sus bienes y haciendo doscientas concubinas. Masa-Sama hizo suyo el país de Fadko y Qaia-Babo, el Kubiri, junto a Kola. Se imponía una respuesta contundente y Mahmud, tras arrasar los bosques de Kabara y los más bellos árboles de la ciudad, así como sus mejores puertas, hizo construir barcas, destituyó a mis comandantes, salvo a el-Torki, que se quedó al mando de la guarnición, y el 14 de octubre salimos hacia Gao, mientras una poderosa escuadra cruzaba el río y avanzaba en paralelo con nosotros. Era inevitable una nueva batalla con el askia, que estaba al tanto de lo que sucedía en Tombuctú y había reorganizado su ejército, y yo estaba en ascuas por encontrarme con mi querido Alí Ben Mostafa y mi pequeña hermana, tan irresponsablemente abandonados por mí en Bamba, donde por primera vez habíamos visto el río y este jardín de las Hespérides tan querido y que nos habíamos juramentado guardar. En Bamba la había casado como a una princesa, envuelta en telas de oro, y en Bamba la había abrazado por última vez para acallar sus lloros, temiendo ella no volver a verme. Mis comandantes me decían que no era prudente dejarlos, pero Alí nada objetó, salvo con una mirada suplicante que ahora descubro en el fondo de la memoria, y un apretón de manos que sigue estremeciéndome. ¿Cómo podía prever este tropiezo tras una victoria tan brillante? Nada había en Bamba. La casba había desaparecido y nadie sabía dónde estaban los muertos. En mis ojos rosas silenciosas, que iba dejando en el camino y la esperanza para ella de unos momentos de felicidad. Mahmud les dijo a las tropas que había sido un error criminal por mi parte dejar allí soldados desprotegidos y luego intentó levantarles la moral con la venganza de aquellos mártires. Me acerqué al río huyendo de las lamentaciones y pésames de mis fieles. Era una belleza serena y tranquila. Los pescadores y agricultores parecían no haberse enterado de nuestra presencia e iban y venían hacia las islas con sus barquillas, ajenos a los hipopótamos y a la guerra. Se veía el polvo de las tropas enemigas al otro lado de la duna, llamada de Zenzen, y en ella le dimos la segunda gran batalla al askia, que volvió a escaparse, y algunos días después, estando en el primer mes de la hégira, entramos en la ciudad desierta de Gao, donde Cristo de los Santos descubrió tres cañones portugueses y un crucifijo, que me propuse llevarle a mi pequeña hermana, y estelas funerarias cordobesas, con lo que dedujimos que los portugueses habían estado allí mucho tiempo antes, no sé cómo. La gente había huido hacia el Hombori y, con la movilidad que dan las barquillas, fuimos a Dendi y Kukiya, donde nos enteramos de que Tombuctú había sido atacada por uno de los hijos del askia, llamado Yahia Uld Bordam. Se había juramentado a entrar en la ciudad por la puerta de Kabara216 y lo había conseguido, pero era un hombre temerario e ignorante y, apenas avistó los muros de la casba, cayó derribado por una bala; luego el-Torki le cortó la cabeza y la hizo pasear por la ciudad en lo alto de una pica, mientras el heraldo gritaba y amenazaba a todos con la suerte de su mondzo si volvían a coger las armas. Le habían acompañado cien guerreros y a todos los mataron, dejando las calles al anochecer sembradas de cadáveres. Recogimos las ciento setenta y cuatro tiendas levantadas en Kukiya, mientras los chacales aullaban en la maleza, y el efectivo formado por cuatro mil fusileros avanzó contra los mil doscientos hombres de Hi-Ko, guerreros de gran coraje, pero muy mal equipados y, tras vencerlos en Kobbi, arrastramos sus entrañas por el suelo como Mahmud había prometido. Se hacía gustar la sangre a todos los nacidos como si fuéramos combatientes de una guerra santa, alzando las cabezas de los hombres a lo alto de las mezquitas e infibulando a sus mujeres con cuchillos -costumbre bárbara que los nativos aplican a las niñas en la pubertad -y todo ello por risión, escarnio o venta, pues también se las exponía en los zocos junto a los esclavos, atadas como ellos con argollas por los tobillos. Los songhais abandonaron al askia en Tonfina y más tarde lo masacraron junto con varios de sus hijos y la corte entera de ministros y secretarios, eligiendo en su lugar a su hermano Mohamed Kagho, que no tenía ya ningún poder y a quien le negaron incluso los estandartes, siendo un rey sin manto y sin corona, que acabó refugiándose entre los paganos del Gurma como los elefantes. Uno a uno los hijos y hermanos restantes del askia fueron jurando fidelidad a Al-Mansur. Fama lo hizo en Gao y Seliman, nieto del askia e hijo de Daud, vino a nuestro encuentro y Mahmud lo recibió con todos los honores. Lo sentó en el trono y, cubierto con los atributos imperiales, le puso sobre la túnica corta el gran bubú y sobre la cabeza un turbante negro azabache, y todos juraron fidelidad inclinando hacia tierra los mosquetes y azagayas. Su intención era mantenerlo como askia, pero había elegido mal porque Seliman tenía la mentalidad de un mosquito y no hubo forma de hacerle entender a Mahmud que era preferible tratar con hombres de coraje, que conocen el precio del sacrificio y de la fidelidad. Mohamed Kagho era el hombre a elegir, pero le hablé y no quiso escucharme, a mí menos que a nadie, pues no veía razones por venir de quien venían y negarme el pan y la sal. Confundía la fuerza bruta con la autoridad y no supo descubrir en el pequeño y cenceño Kagho la poderosa voluntad que en un momento tan delicado como aquel -cuando de nuevo la disentería y el escorbuto minaban nuestras tropas y nos comíamos a los animales de carga - necesitábamos para conseguir paz y alimentos. Llamó a Kagho para que jurara fidelidad y el astuto jefe fue mandando por delante de él a sus fieles, empezando por su secretario Bokar-Lambaro, a los que Mahmud recibía con muestras de respeto, logrando convencerlos de su buena voluntad. Kagho se presentó en el campamento, que teníamos montado a las orillas de Gao y frente a la duna Rosa, completamente desarmado, y la entrevista acabó en una bacanal tras la que el séquito entero (con la excepción de Dankavata, su hermano, quien a pesar de los cocodrilos conseguiría cruzar el gran río a nado con más de doce heridas de sable) sucumbió al hierro, los palos y las balas. Al resto de su séquito, en número de dieciocho, los envió cargados de cadenas, junto con hijos de príncipes y de grandes personajes, al caíd Hammu-Barka de Gao, un hombre glotón, libertino y más pederasta que un mulo alazán, con la orden de matarlos a garrotazos dentro de la prisión, que en Gao teníamos junto a la Tumba de los Askia, y así lo hizo después de tenerlos fijos por la espalda durante un mes, en el que lamieron la comida que se les arrojaba por la trampilla. La excepción fue Hi-Koi, que tuvo la suerte de morir con rapidez, empalado en una cruz y devorado en vivo por los gusanos a las mismas puertas de Gao, delante de todo el mundo. Mis fieles estaban aterrados y me urgían a tomar el mando. La situación no podía ser más lastimosa y yo así la veía; pero había que andarse con tiento, pues no hay peor enemigo del buen juicio que la codicia y el poder y Mahmud los tenía ambos. Varios días después otros dos hijos de Daud, Ali-Tendi y Fararo-Idji, que habían venido a prestar juramento, cayeron como dos valientes, agradeciendo la bondad del sablazo en lugar de soportar la burla, el escarnio y los golpes, a los que habían sido sometidos Hi-Koi y los demás prisioneros. Por fin dejamos Gao, con Seliman revestido de grandes honores, y salimos en persecución de Nuh, el hijo más joven de El Hadj y hermano del askia II, que había sido aclamado askia en Dendi y en la ciudad de Ko’ rau, en el país de los kunta, a veinte días de marcha por difíciles terrenos de la sabana en los que nos alimentábamos de elefantes, gacelas y serpientes, y al paso por Kilen levantamos una casba, dejando una guarnición de 200 fusileros al mando de el- Feta. El Nuh había cometido el mismo error que sus antecesores y se hacía seguir de una enorme muchedumbre de niños, mujeres y viejos que, huyendo de nosotros, buscaban su protección, y que le hacían presa fácil para nuestro ejército. Lo sorprendimos de noche en su acampada y le dimos una severa lección que no olvidaría, pues ni siquiera pudo entrar en combate, aunque sí escapar mientras los soldados se ocupaban de cargarse con el mayor botín posible y, con aquel ganado humano, con el que Mahmud pensaba volver a poblar la ciudad, entramos en Tombuctú. Los huidos formaban ejércitos sin fortuna de aventureros, mujeres, huérfanos y de toda clase de intrépidos que vagaban ciegos de sol por las dunas, donde sólo viven los escorpiones, por los bosques, donde los mosquitos son una pesadilla incluso en invierno, y por las blancas sabanas, donde el kramkram es tan molesto como el hambre, lamiendo cadáveres como hienas y sembrando el terror. En poco tiempo desaparecieron la mayoría de la cabaña de zebúes, antes tan abundantes, los avestruces y gran parte de los monos, también abundantes, y hasta el agua se volvió insalubre, ya que en la sabana sólo hay balsas de lluvia, muriendo más hombres de la ponzoña que de los combates. Fueron dos años de muertes continuas, provocadas por las flechas, la insalubridad de las merjas o ciénagas y el hambre, que nos tenía a todos paralizados. En Birnau, Mahmud perdió ochenta de mis mejores infantes, haciendo la guerrilla al Nuh, y en las selvas de Kunta, el griego Feriro sufrió una emboscada y a punto estuvo de perder el regimiento. Iban los hombres tan cargados de oro que los negros, alertados por nuestra falta de movilidad y envalentonados por el éxito de las emboscadas, asaltaban nuestros campamentos durante la noche, como nosotros habíamos hecho con el de su jefe, y luego escapaban sin dar señales de vida y sin aparecer en campo abierto. En el otoño del 93 recibimos de Marruecos seis nuevos cuerpos de ejército y, no obstante, regresamos a Tombuctú sin haber vencido al Nuh, que se refugiaba más allá del país songhai, junto a las grandes cataratas de este río. Todo hedía y se compraba. Mahmud se entregaba a la difa sin descanso y el resto probábamos el amargo sabor de la kola, una especie de nuez rojiza que quita el hambre y que aquí es abundante. Las arcas estaban vacías y los espíritus cansados, mientras el ardor renacía de los osarios que jalonaban nuestro paso. La misma ciudad sagrada se hallaba dividida entre los partidarios de coger las armas y los que abogaban por abstenerse de la violencia y más parecía un campo de batalla que un lugar de reposo y meditación. En nuestra ausencia la habían invadido las arenas, habíamos perdido al caíd Omar, a Uld-Kirinfil, rescatado en Bamba de las manos del askia, y a un número incontable de gente sencilla, de mujeres y niños, saqueados por los tuareg Auel-Limiden, mientras los hombres asistían a la oración del viernes, ya que estaban furiosos con Mahmud por haberles quitado los impuestos de estas ciudades y de las caravanas de la sal, que eran su medio de vida. En Yenée, el caíd Mami había cometido toda suerte de torpezas, entrando a caballo en la mezquita, prohibiendo el rezo a los hombres y destrozando a un imán con las patas de su caballo. Los enemigos surgían por doquier y todo el mundo se afanaba en matar contrarios y en vaciar intestinos, con un gasto de vidas y haciendas tal que producía verdadero espanto. Los resultados de la conquista no podían ser más pobres, la población andaluza disminuía en lugar de aumentar y a nada nos conducía nuestra superioridad de recursos con el tiempo trabajando en nuestra contra, al depender todos de una voluntad confusa e incapaz que amenazaba nuestros sueños y jugaba con nuestros destinos. Para calmar las iras del califa, que no veía el fruto de su aventura, Mahmud decidió darle el golpe de gracia a la ciudad. Ordenó saquear los libros, manuscritos y colecciones de las escuelas y medersas, con el pretexto de que alimentaban el espíritu enemigo, y fue inútil intentar pararlo. Ahmed Baba vino a verme y Mahmud le puso los hierros y a mí me desterró a Gao con mis fieles y un destacamento de quinientos hombres, librándome de presenciar su última infamia. Varios días después de nuestra marcha, supe que un convoy de varios miles de esclavos y prisioneros, con el sabio Ahmed Baba a la cabeza, había salido para Marrakech, llevándose con ellos aquel hermoso legado de siglos, orgullo de la ciudad. Ignoro qué móviles me habían hecho mantenerme en un segundo plano. Mis hombres intentaban abrirme los ojos y yo no quería ver. Me decían que el Níger estaba en ebullición y que tarde o temprano acabaría por desaparecer devastado si no le poníamos remedio, que Mahmud merecía morir como un perro a los pies de la más inocente de sus víctimas, y seguía sin querer ver. No salía de palacio, como si fuera prisionero de mí mismo. No me atrevía a mirar las caras largas de mis soldados y fue Gao y la paz del río, la caza del avestruz y la sencillez de la gente, que recurrían a mí con naturalidad, quienes me hicieron recobrar el dominio de mí mismo. Desde la desaparición de Mariam, que me impedía dormir por las noches, tenía nublada la vista y lo de menos era que mi fortuna y mis bienes se hallaran dispersos o confiscados. No había querido desafiar a Mahmud, como si nada ya me importara, y era tan culpable como él. - Claro que eres culpable, cuevano -me decía una y otra vez Ahmed ben elHaddad-, culpable de haber dejado a un criminal en libertad y de haber llevado a la muerte al país. Mi salida de Tombuctú había sido humillante, de noche y con el rostro velado. Había llegado a ella cuando ésta era la prestigiosa capital del saber y la abandonaba apenas dos años después cuando no era ya más que una gloria pasada. Tenía de qué lamentarme y avergonzarme. Mi único hogar, mi única familia y país estaban allí y se lo había entregado a saqueadores sin escrúpulos. Cristo ni me hablaba. - Seas o no culpable -seguía diciéndome Ahmed-, las apariencias te acusan y no olvides que la justicia está en las apariencias. La gente te señala con el dedo y ¿tú qué haces? Te dedicas a engordar y a tocar la flauta sobre una estera de lino. En Gao la gente nos invitaba a sus casas y a sus bailes. La plaza del mercado volvía a animarse como en otros tiempos, invadida por una muchedumbre abigarrada de mujeres hermosas, ricamente ataviadas, que venía de las islas y llenaban el cielo con sus gritos, mientras Tombuctú ardía. Aquel año había llovido fuerte y el Níger llegaba prolijo en agua, dejando buenas cosechas. El orden reinaba y los hombres de negocios hablaban de la inminente salida de las caravanas hacia el norte. Por el palacio venía Addiyat, que a causa del insomnio me hacía compañía por las noches. Addiyat, mi negra songhai, fue un regalo inesperado que noche tras noche yo aceptaba agradecido como si fuera un amante cansado de dormir. Tenía poca paciencia y había repudiado a su marido, perdiendo la dote, pero conservaba para sí a su niña, a la pequeña Fatmatá. Me vestía a la africana, con una túnica que me llegaba al suelo. Me enrollaba un turbante a la cabeza y, rodeado de mis amigos, me sentía en un paraíso de frescos manantiales, con una ciudad que era mía y con una niña, también mía, que me proporcionaba un inmenso bienestar. Pero seguían sucediendo acontecimientos excepcionalmente graves en Tombuctú y reuní a mis fieles. - Nos hemos librado de las cadenas -les dije-, pero estamos a punto de olvidar la empresa para la que hemos venido. Hemos abierto las compuertas del desierto, nos hemos cargado el comercio del oro, hemos incendiado pueblos y matado a más de 40. 000 personas, hemos arrasado su agricultura cuando en ella estaba nuestro futuro, y las arenas avanzan sin que tengamos un solo palmo de tierra que llamar nuestro. Mahmud no es hombre para llevar una batalla y no es político para llevar un reino, puesto que sólo es astuto para pequeñas intrigas y reyertas cuartelarias. Tampoco es un soldado puesto que su odio al enemigo es visceral y, ¿qué decir de los instintos de quien disfruta machacando los sesos de la gente sencilla? Su relación con nosotros es despótica, su trato con la población es el de la hiena con la carroña, ¿cómo podemos llamar jefe a tal basura? Ese hombre, aunque lo haya puesto el califa, es nuestro peor enemigo y urge apartarlo del mando como convinimos. Cristo me miraba y Ahmed al fin sonreía. Me había enterado de que elMustafá tenía órdenes de salir con mil hombres a castigar Yenée; de que El-Feta estaba a punto de salir contra Tira, y Mami contra los tuaregs, que habían tenido la osadía de saquear Tombuctú, pero ni unos ni otros tenían ya en los establos caballos disponibles. -¿Y cuando matemos a todos nuestros súbditos contra quién lucharemos?, ¿hemos perdido el instinto y ya no reconocemos a un semejante? Querían marchar de inmediato sobre Tombuctú y tuve que detenerlos. Me pedían la muerte de Mahmud y los miré en silencio, considerando su petición. Estaba de acuerdo con ellos. El desprecio que sentíamos hacia él era tan grande que urgía acabar con un lacayo tan inflexible, pero tampoco nos convenía declaramos la guerra entre nosotros y que el pueblo descubriera nuestra debilidad, porque no habría forma de pararlo en adelante. Sólo el califa tenía autoridad para acabar con el desorden y Mahmud le servía bien. Le había enviado tres caravanas con un cargamento de oro de cuarenta mulas, además de la biblioteca de Tombuctú con sabios, como Ahmed Baba y con hombres y mujeres en número de 1. 000 para su harén y, mientras tanto, el país se arruinaba y no quedaba un solo combatiente con prestigio ni un solo hombre con moral de soldado y, en consecuencia, urgía proceder con su misma astucia. Al-Mansur tenía la pretensión de ser descendiente del Profeta y en su nombre se hacía la oración de los viernes, que todos respetaban. Era el jerife coronado y la población musulmana, incluso la levantisca, que no se movía por ideas patrióticas, sino por malestar y miseria, lo acataba a pesar de que comer costaba el precio de un esclavo y de que muchos padres vendían o regalaban a sus hijas por nada, por quitarse una boca que alimentar. Le envié a Bu Gheita el- Amri con la relación lamentable del reino: Mahmud no conoce más ley que el sable y la pólvora. He aquí mi califa, dice levantando el sable cuando alguien se le querella o apela a vuestra autoridad, añadiendo por mi cuenta y riesgo las sumas de oro sacadas del Sudán por el urcitano, por si no coincidían con las que habían llegado a Marrakech, como así sucedería, encontrándose una partida oculta en su jardín del Dra., escamoteada al jerife. La destitución fue fulminante y así se lo hice saber a sus generales de Tombuctú, esperando paralizar sus salidas mientras llegaba la destitución, pero el miedo era demasiado grande y excesivas las ventajas personales en oro y esclavos, que la fidelidad a Mahmud les reportaba, y con las que se levantaban hermosas casas de piedra y patios andaluces. El-Mustafa salió, a pesar de mis recomendaciones, al encuentro de Tonko e hizo una gran batalla en la colina de Namu-Zarqutan, cortándoles las manos y los pies, a su regreso, a ben Otsman y a Babaku-Omar, descendientes del Profeta, y haciendo de ellos dos mártires cuyas tumbas en Sidi Yahia serían visitadas anualmente por miles de enfervorecidos peregrinos en nuestra contra. En septiembre del 93, Mahmud atacó bruscamente a los Sendhadji y se decía que no había quedado en pie un solo enemigo de ese país, consiguiendo para sí un botín considerable que añadir al ya oculto en su jardín del Dra. A su regreso a Tombuctú arrestó al sabio Mohammed-Andabo, su principal auxiliar y consejero, anunciando de inmediato el saqueo de las casas en las que se encontrasen armas. La gente ocultó sus riquezas en las moradas de los jurisconsultos, por pensar que allí las tenían a salvo, y tras encerrar a los hombres en Sankoré, les hizo jurar fidelidad a Al-Mansur, luego cerró las puertas y ordenó matar a los jurisconsultos del barrio de Zimbonda, en número de cincuenta, que se habían negado a ir a la mezquita. Penetró en sus casas y se llevó el oro y a sus mujeres al anochecer -a la hora en que la tarde vomitaba diamantes de estrellas- y, caída la noche, celebró un banquete en el Mádugu real, en el que repartió cien mil piezas de oro entre sus hombres, enviando otras cien mil al califa Muley Ahmed Al-Mansur, con la esperanza de calmarlo. - No debéis desesperar -les dije a mis fieles-. Toda injusticia es perecedera, todos los imperios y carniceros, la Providencia es insondable. Aquella noche presidió la bacanal, rodeado de brujos y magos con sus gri-gris -en cuyo poder había caído como si fuera uno más del lugar- y, una vez saciados con vino de palma y ebrios de cerveza de mijo, a medianoche degustaron los testículos de los jurisconsultos masacrados por la tarde, después de freírlos los morabitos en las palmas de las manos y sazonarlos convenientemente con pimientas y especias, coronando la borrachera con sus mujeres e hijas, poseyendo a la negrada por turno bajo el terror de las antorchas y el ritmo embrujado del tam-tam. Los soldados al día siguiente encontraron a varias de esas mujeres estranguladas y a otras con los cuellos y pechos destrozados por las dentelladas de los perros, con las que habían sido obligadas a copular. Cuesta creer lo que cuento, pero por mi honor que intento ser riguroso y espero que me creáis, pues estas costumbres son corrientes en el África negra y no extrañarán a quien conozca las costumbres de estos reinos. A Gao vino, cuando ya conocía su caída en desgracia ante el califa Al-Mansur, con la pretensión de que lo acompañara contra el Nuh, refugiado en el país dogón, entre gentes animistas que jamás han consentido la penetración del Islam, y deduje que buscaba su salvación en una muerte gloriosa luchando contra infieles, y me negué a acompañarlo, no pudiendo impedir que se llevara con él a mi fiel el- Haddad. Andaba nervioso y los nervios y la inseguridad lo hacían doblemente peligroso, su rostro tenía el color amarillo de la pimienta y los ojos trágicos de la locura. Cuando se marchó me fui a Abroz, en busca de Mansur Abderramán, que según mis espías venía al Níger con tres mil nuevos andaluces, y con ellos infligimos al Nuh la derrota con la que había soñado el urcitano, ¡Dios maldiga su memoria y le castigue como se merece!, apoderándonos de todo su ejército, incluidas las mujeres, los hechiceros y los brujos, y llevándolos a todos a Tombuctú. Mahmud mientras tanto, con su askia Seliman, mi fiel y amigo Ahmed ben elHaddad y novecientos hombres, se dirigió a los roquedales de Almira Walo, junto a Duentza, y sin pernoctar les hizo escalar los tajos, donde se ocultaban los dogón. Se veía la Mano de Fatma en la lejanía, con sus dedos de piedra clavados en el cielo, y Ahmed ben Haddad, temiendo caer en una trampa si seguían ascendiendo, le sugirió acampar y él se burló de mi segundo delante de los soldados; luego aceptó la sugerencia, pero le obligó a acompañarlo junto con su escolta de 40 hombres peñas arriba en la noche. - Es una locura, ¿qué pensará el sultán cuando se entere? -le había dicho Ahmed ben el-Haddad. - La vida es un regalo de Alá, el Altísimo, el Justo -añadió Seliman. - Lo sé, hermano -dijo él-. Vivimos una vida prestada y sé que estoy muerto, pero cuando uno ve la cara de Alá, la muerte es un problema no con el sultán sino entre uno y El. A media mañana, los soldados escucharon disparos en las cimas del roquedo y cuando llegaron al lugar del combate todos estaban degollados. El urcitano era más hombre de acción que de palabras y quiso morir matando como buen musulmán. La leyenda dice que al ascender quedó colgado por el cuello, al prendérsele la capa de un arbusto, y que murió riendo mientras era rudamente asaeteado de los pies a la cabeza. Su rostro, una vez muerto, seguía con aquel extraño color pimienta de sus últimos días, producto tal vez de la rotura de la bolsa de la hiel que le había derramado su mal liquido por las venas, y Seliman comprobaría que la cincha del caballo de el-Haddad, mi fiel amigo, ¡que Dios perfume su memoria!, había sido limada con anterioridad al combate. 17 El nuevo pachá, Mansur Abderramán, parecía un hombre justo. Degradó a varios comandantes, destituyó tiranuelos, y los débiles y desgraciados comenzaron a cobrarle afecto, pero los mercaderes lo odiaban a causa de su rapiña y las caravanas, causa de la riqueza de Tombuctú, seguían sin hacer alto en la ciudad. Intenté razonar con él, pero era marroquí en el alma y tan adicto a Al-Mansur como Mahmud, por quien estaba dispuesto a sacrificar su vida y la de los soldados, y ni quiso hablar de perdón para las mujeres capturadas contra el Nuh ni parecía dispuesto a cambiar de actitud, respecto a la colonia, y en esas condiciones no había pacto entre nosotros. Dejaba en mis manos, por orden del jerife, la administración de todos los territorios -creyendo tal vez que así me contentaba-, pero se quedaba con el ejército, y mi deber, en consecuencia, era actuar según me dictaba la conciencia, volviendo la plaga contra sus inventores. Preparó una expedición contra el país de Dendi, en la que conseguí meter a mi fiel el-Amri y, mientras acampaba en Kabara, a tan sólo cinco kilómetros de la ciudad, murió de unas fiebres rapidísimas. Le sucedió BuIkhtyar al mando de la tropa, mandado llamar urgentemente de Vadar, donde era comandante, pero era tan deshonesto y ladrón como Mahmud y no tardó en sufrir la suerte de Mansur Abderramán, enterrándolos a ambos en el sótano de la mezquita Sidi Yahia con todos los honores. Seguidamente Al-Mansur envió al Sudán al pachá Mohammed Taba, compañero de armas en la batalla de Alcazalquivir, que llegaría a Tombuctú el 28 de diciembre de 1596 a la cabeza de 1. 000 jinetes, con Reduán de segundo, y la misión de quitarme el mando de las tropas. Mohammed Taba era un hombre experimentado y de edad avanzada, pero igualmente inepto para regir los destinos de la colonia y, mientras acampaba en Ankondi, en una nueva incursión contra el país del Hoggar, mis hombres lo abandonaron a la hora de la gaila, la siesta sagrada del desierto, en un día de calor intenso, perdiéndose o desapareciendo en una llanura sin horizontes donde las dunas son trampa incluso para los camelleros y guías que se rigen por el color de las arenas, y nunca más se supo. Le sucedió el caíd el-Mustafá, que conocía de sobra mis intenciones y quien antes de regresar a Binka donde yo estabaaprovisionándonos de patos y gansos, una especie del tamaño de una oveja, blancos y negros, con una bella mancha escarlata sobre el lomo, que habíamos aprendido a embuchar -tuvo varios enfrentamientos de éxito con los tuareg del Hoggar con los que pretendía legitimar su mando; pero no era un hombre creador y, ante la pretensión de alzarse con el mando de la tropa, sus mismos hombres se lo desaconsejaron, dejando Al-Mansur finalmente en mis manos, de puro cansancio, la autoridad absoluta de su ejército. Como primera medida hice limpiar y frotar las paredes del palacio Mádugu hasta erradicar el hedor de los crímenes de Mahmud y, tras echar a la calle a todos los magos y hechiceros con sus pertenencias, lo dejamos tal y como había salido de los planos de Es-Saheli, su arquitecto y compatriota; luego nos dirigimos a Yinguereber y dirigí la oración del viernes. Mi autoridad era indiscutible entre los míos y a los nativos rebeldes tan sólo les aplicaba “el bastinado” o les cercenaba el dedo pulgar o el índice de la mano derecha, siendo el resultado inmediato la concordia. Volvieron las escuelas y medersas a abrir sus puertas, aunque disminuidos de alumnos y sabios, y sólo faltaba que el-Mustafá, tocado por la ambición, aceptara mis órdenes de presentarse en Tombuctú; pero se detenía demasiado tiempo en el puerto de Kabara y envié a Es-Sekhabi con órdenes enérgicas de cortarle la cabeza. El-Mustafá murió en Kabara y fue enterrado a Tombuctú, en la cripta de la mezquita de Sidi Yahia, el andalusí, un 4 de julio de 1598, con los mismos honores que los anteriores. Existía la antiquísima costumbre en Tombuctú de sacrificar un toro blanco, manchado de negro y con las orejas a la altura que los cuernos, el día en que tomaba posesión la máxima autoridad de la misma, y fui con él a casa de Abu Hafs Omar, reintegrado en sus funciones de caíd y, sabiendo que nada agradaría tanto a los del lugar como a mis hombres, le dije: - He aquí, caíd, el toro que te traigo para que prepares la salsa con su carne y que se haga la voluntad de Dios. - ¿Quiere decir, mi hermano Yuder Pachá, que vuelvo a mis funciones de Caíd? - Quiero decir lo que oyes, caíd. - Y eso te honra, pachá Yuder, ¡Alá te bendiga! Todas las cosas en este mundo dependen de sus orígenes: La generosidad es una cualidad que se transmite de padres a hijos, así como la hipocresía y la revancha, veremos si eres hijo digno de esta ciudad. Porque si lo eres, Alá habrá oído nuestras plegarias y no habrá creado un día parecido a éste. - Si mis palabras no son sinceras, caíd, que el día en que se muera mi mejor amigo nadie me ayude a llorarlo. - Te creo, hermano, pues veo que conoces a los hombres y que te conoces a ti mismo. Llevaron al toro a las afueras, por donde sale el sol y, aunque mis hombres querían hacer con él una gran fiesta al estilo de España, tuve que detenerlos por no estar en sus costumbres; luego lo sacrificaron y hasta los viejos -que son los que más habían sufrido en los años de Mahmud - participaron en el banquete haciéndolo acompañar de la música de tambores y de unos corderos, que allí llamaban “carne de hombres”, porque ninguna mujer podía comer de ellos, y a continuación se hizo pantomima de combates con camellos - una ala de mi nuevo ejército que quería potenciar - y que nos volvió al centro de la ciudad, en las que participaron mis hombres con gran regocijo general. Pacificado el ejército y acabada la semana de funerales por los muertos de ambos mandos, mi primera responsabilidad fue abolir la esclavitud, en un país cuya historia se había escrito con más sangre que la de cualquier otro y en el que se cambiaban esclavos por la sal negra que se daba a los asnos o para condimentar la salsa. - Ninguna persona podrá ser vendida -les dije en la oración del viernes, ¿no decís que Tombuctú es una ciudad santa en la que nadie puede ser esclavo?, ¿entonces por qué os jactáis de tener esclavos? Os digo que nadie pertenece más que a sí mismo y que quien los posea en adelante se las verá con el hierro; pues, para que un país viva y se perpetúe hacen falta hombres libres y si el fuerte se apodera del débil y lo vende, ¿cómo podrá desarrollarse? - ¡Que se haga la voluntad de Dios! -dijeron a coro. - Y os digo más, cada uno dispondrá en adelante libremente de su mujer, de sus hijos y de sus cosechas. Y todos clamaron con una voz: «¡Loado sea Dios! Saludemos al extranjero que así nos habla y que Dios lo guarde mucho tiempo entre nosotros. Porque si alejas la guerra de nuestras puertas, todos te seguiremos y podrás ser nuestro sultán. - No quiero ser vuestro sultán - les dije-, pero aceptaré el poder y lo pondré a vuestro servicio. - Amén -dijeron los morabitos. - Amén -clamaron todos a un tiempo. El oro no estaba en Tombuctú. Venía del Buré, Kinieba y Djabé, cerca del Bambuk, en el país de Kita, y todos querían saber de quién era el oro si del que lo traía a Tombuctú o del que mandaba en la ciudad, y les dije que del que lo traía, así como los caurís, que eran la moneda que circulaba en los mercados. Les dije que mi ejército garantizaba la libre circulación de las caravanas y que en adelante todos podrían testificar la veracidad de mis palabras y me dieron el nombre de «Turé”, que era el que daban a los primeros que habían traído la religión del este. Luego me preguntaron si al que contraviniera mis leyes le cortaría el cuerpo en dos o le rompería el cráneo antes de cortarle la garganta, como era costumbre desde tiempo de los faraones, o bien, lo enterraría en un agujero cargado de hierro como los askia, y yo les dije que no sólo no le pondría el hierro en la boca a un semejante sino que lo traería a la plaza pública para que fueran sus imanes y letrados quienes lo juzgaran. Pacificada la ciudad, el siguiente paso fue Masina, donde envié a el -Torki y a el-Telemsani con mil quinientos jinetes; luego Zara y Chinimku, donde el-Telemsani fue alcanzado por una flecha envenenada de la que, como sufriera mucho, se dio el tabaco y el fumar le provocó fuertes vómitos que le limpiaron la sangre del veneno, adquiriendo y aconsejando desde entonces el hábito del tabaco y no dejándolo hasta su muerte. La siguiente medida fue sustituir a Ez-Zober y a Seliman de la tesorería y de sus funciones de mandar oro a Marrakech, pues no había oro que mandar; luego liberé a los prisioneros que estaban en las cárceles desde tiempos de Mahmud y revisé los casos de desavenencias entre mis comandantes, incluidos los rebeldes. La mayoría estaban asombrados y algunos presentaban su dimisión, expresando el deseo de regresar a Marrakech, y hubo que deshacerles el equívoco con paciencia. No se trataba de entregar el país al enemigo sino de conquistarlo con astucia y devolverle la confianza, haciéndoles ver que no proseguiríamos más por el camino de la muerte y que esa política nos convenía a nosotros y, una vez convencidos, decidí marchar a los pueblos todavía rebeldes, sin consentir que las tropas entraran primero antes de abrir el diálogo. Tal política exigía todos los instantes del día, pero no conozco pueblo más dispuestos al diálogo y con mayores ganas de parlamentar. Tampoco conozco pueblos más dados a la brujería, en la que sobresalían las mujeres por encima de los hombres, y la primera tarea antes de entrar en ellos consistía en saber quiénes tenían el poder, aunque fueran sus maridos los que me recibían. Gracias a ellas descubrí la manera que tenían los herreros de fundir el hierro en los hornos para hacer fusiles y la manera de sacar pólvora de los excrementos del taron-taronnin, un pájaro local, del que cocían los excrementos en un gran fuego y luego lo filtraban y solidificaban en calabazas, añadiéndole a este liquido potásico burgu seco y carbón vegetal, hasta obtener pólvora, para nosotros tan necesaria debido a la lejanía de la capital. E iniciamos seguidamente la reconstrucción. Un cuerpo del ejército llenó de pozos el camino a Taodeni con el fin de abrir las minas al comercio, urgentemente necesitados de sal como estábamos, y otro llenó de acequias los llanos de Gundam a Dongoy, que en adelante serían el granero de Tombuctú, irrigando grandes extensiones que se repartieron entre los soldados y los nativos. La impresión fue tan grande que todos querían ver con sus ojos lo que habíamos hecho y el Kala-Cha’a de Yenée pidió una tregua y salvoconductos para venir a Kabara. Miraba fascinado las pequeñas presas con el rostro encendido y fue en adelante no sólo un jefe sino un padre para mí, al darme en matrimonio a Aicha-Cha'a, su bellisima hija, tan capaz como Addiyat de seguir dos conversaciones a la vez sin perder el hilo de lo que decía un tercero, y a quien le pedí que no me llamara mi Señor, como acostumbran llamar a sus maridos las mujeres de estas tierras, prometiéndole adoptar como míos los hijos que tuviera. Limpiamos igualmente el canal de los hipopótamos, cegado por las arenas, Tombuctú volvió a tener agua sin problemas. Resucitábamos. Quedaba por afianzar la política de alianzas, interrumpida por Mahmud, y preparamos cuidadosamente un encuentro de pueblos amigos del que saldría el compromiso de defenderlos siempre que se vieran en peligro. Reduán corrió en auxilio de la ciudad de Yenée en varias ocasiones para echar del país a las gentes de Chinimku, el-Feta acudió a Masina contra el rey de Melli y otro tanto hicieron el-Andalusí y Bu Gheita el-Amri con los bambara. Nos faltaba un askia de prestigio, que se hiciera cargo de la administración desde Gao a Yenée, para que nuestra ocupación quedara legitimada, y reuní a mis comandantes. Algunos condenaban mi blandura, pero aceptaban la evidencia de los hechos y a el-Feta le salían lágrimas de los ojos. Por primera vez vivían y veían la posibilidad de mantenemos y ya pensaban en llenar aquello de españoles, construir ciudades y abrirlas al comercio. Marrakech quedaba lejos y mi venganza se cumplía al haberle arrebatado a Al-Mansur la flor de su ejército, desguarneciendo aquel país de sus mejores hombres, que ahora estaban a mi mando en número de diez mil, casi todos renegados. Tomó la palabra Reduán y llamó hermanos a sus compañeros: - Este es un gran día para todos y mi corazón me dice que tenemos al hombre que nos conviene y que siempre hemos llevado en el pensamiento desde que dejamos Marrakech, aunque no hallamos sabido verlo hasta ahora. Sin él nos hemos comido unos a otros como lobos, hemos despedazado al país y Dios nos ha castigado con toda justicia hasta hacemos recordar por su medio que el cielo y la tierra son para el que los merece y no para el que los conquista a punta de lanza. Pues bien, hermanos, en lo que a mí respecta esto se ha acabado. Yuder es nuestro jefe y digo delante de todos que le arrancaré el alma a quien lo combata o denigre, que si es bueno tener rey coronado a quien obedecer, es mejor tener un guía que nos marque con claridad el camino que nos lleva a buen puerto, que mejor que la fortuna es el honor y la alegría de haberse embarcado en una aventura justa y noble, sin la que todo lo demás andaría errado. - ¡Que el Altísimo le conceda larga vida y perfume su memoria! -dijo el -Feta. - Amén, así sea -exclamaron todos. No llegamos a un acuerdo en el tema del askia. Nadie quería ver a uno de aquellos negros sobre un estrado, reinando sobre nosotros, pero estaban genuinamente entusiasmados y las vivas en mi honor tronaban el aire. - Sea como queréis -les dije-, pero sí debo poneros en guardia respecto a algunas cosas con las que no pasaré sea quien sea quien las traspase. Sé que muchos os burláis de las creencias tradicionales de estas gentes, pero sin embargo os pido que jamás profanéis las tumbas de sus santos y que no toquéis la piedra que se alza a la cabeza de la tumba ni busquéis en ellas objetos de valor. Que no os comáis el grano destinado a la sementera, que no os acostéis con sus mujeres y que escuchéis a todo el que venga a vosotros en demanda de justicia. Igualmente os pido que cuando vayáis al mercado no os comáis el mejor trozo de carne delante de la gente y que, al igual que tomáis sus mujeres, aprendáis la lengua del país en que estéis, que es la lengua la que embellece a un pueblo, consolida la familia y al país. - ¿Y qué lengua aprenderemos, cuevano? Hay en este río más de una docena de lenguas y es imposible aprenderlas todas. Reían de buena gana y los fui abrazando uno a uno. Aquella noche Cristo de los Santos me dijo al oído, con lágrimas sinceras, que me estaba ganando el cielo. ElAndalusí reía con todas sus fuerzas mientras se vaciaba en el gaznate vasos de auténtico vino de uva, Dios sabe la procedencia. Me sentía transportado a un universo de ensueño y tan sólo le faltaban a mi dicha mi querido Ali ben Mostafa, Mariam, mi pequeña hermana, Dalia y mi padre en el recuerdo, Ibn Guzmán, Ben Haddad, Ben Ateía y otros comandantes en el dolor, que tanto habían luchado por la empresa y que se habían ido quedando en el camino. Al día siguiente repetí con fervor los ritos en la mezquita y luego me senté durante horas con la espalda apoyada en la pared, insensible a cuanto me rodeaba. No intentaba pensar. Mi mente estaba abierta con sencillez al pensamiento de Dios y de aquellas tierras yermas que nunca parecían haber tenido más destino que el de servir de retiro a hombres de buena voluntad, que aceptaban el destino con sumisión, como si fuera Dios en persona quien se los mandaba. Al salir de Yinguereber, el sol se deslizaba hacia lo alto del día y la arena echaba fuego. En los días pasados habíamos visto a muchas gentes en busca de sus casas y tierras y ahora escuchaba el clamor de miles de gargantas que corrían de puerta en puerta. Ladraban los perros delante y detrás de niños y mayores y aun las mujeres corrían perdiendo los velos en la carrera. Por las dunas del norte, exactamente por donde habíamos señalado el camino de Taodeni, emergía la cabeza de una pequeña caravana de quinientos o seiscientos camellos, que se acercaban a la ciudad llamando a la gente con voces rotas por la fatiga. Los camellos llevaban cuatro barras de sal cada uno a su costado y los seguía una nube de polvo, como una pequeña cortina que oscurecía el sol ligeramente. ¡Loado sea Dios! Alá vuelve a sonreírnos, decían clavando en tierra rostros de incredulidad. Nadie había llamado a aquella caravana, pero la fe era más fuerte que la espada del califa y allí estaba. Se había presentado de improviso en nuestras puertas y un gran pueblo despertaba, espontáneamente esperanzado a su paso. 18 Senté a Aicha Cha’a en las rodillas y la cubrí de besos, luego aspiré el perfume de su cabello negro y liso, mientras le acariciaba su brillante piel azabache como en sueños y, sin verla derramar una sola lágrima, le entregué mi anillo y salí de la casba, decidido a no mirar atrás y seguir un camino que no me llevaría a ninguna parte. Desde que se había enterado de mi partida su reacción había sido formidable y había permanecido en todo momento a mi lado con el rostro descubierto para que me llevara la esencia de sus ojos. Afuera me esperaba el ejército en formación y fui abrazando uno a uno a mis comandantes, intercambiando vigorosas palmadas con las que expresaban su respeto y amistad. Desde el día de la conquista, les iba diciendo uno a uno, no he hecho otro cosa que defender las ciudades de este reino. Sólo he matado asesinos y espero que vosotros hagáis otro tanto. A mi lado miles de soldados y de ciudadanos de toda condición, agrupados por gremios, y en un silencio respetuoso. A la cabeza de la caravana, cien corceles cubiertos con caparazones de oro y acero, seguían treinta camellos en doble fila ricamente enjaezados y cerraban marcha los mulos del transporte, los enanos y las vírgenes, regalo al califa. El 4 de agosto del año de gracia de 1598 había recibido la orden urgente de presentarme en Marrakech y no había respondido a la llamada por desconfiar del caíd que venía a ocupar mi puesto. Era portugués, lo envié al Hoggar en misión de entrenamiento, y el -Bortoggali se perdió en las arenas con sus mil jinetes. Al granadino el-Fil, el siguiente caíd con órdenes de ocupar mi puesto, lo envié a las provincias occidentales con sus quinientos jinetes. Era un hombre necio que se entendía mejor con las bestias que con las personas y ni por un momento lo consideré apto para regir los destinos de la colonia. En diciembre finalmente se presentó Ammar, viejo conocido y amigo de Vera del Almanzora, y convoqué a los comandantes. Al parecer Al-Mansur no conseguía poner orden en el reino y se encontraba sin fuerzas para hundir la daga en el miembro enfermo, que no era otro que el corazón de su heredero, Ech-Cheikh, una caverna de escorpiones, que ponía en peligro su reino. El Todopoderoso le enviaba al califa un mensaje tras otro y él no lo escuchaba. Había desbordado los ríos de la región de Fez, había desatado la peste en el Sus, y seguía sin oírlo, mientras los guardianes de la religión, los augures y sembradores de pensamientos negros aumentaban de día en día y salían a las calles y a los caminos predicando ruinas e incendios; de manera que el desorden crecía y el Magreb entero temblaba. - Marruecos está en peligro y si nos quedamos sin un amigo fuerte, corremos el peligro de quedar aislados y empobrecidos en número -decía Reduán. - Con su pan se coman su hambre y su miseria -decía el-Andalusí, partidario de quedarnos todos donde estábamos y que los marroquíes solucionaran solos su problema-. Somos superiores a ellos en todo y caso de necesidad, siempre podríamos traer españoles de Túnez y de Argel, donde hay tantos miles como en Marruecos, mientras que tú aquí vales por mil ejércitos. - Nadie con más prestigio que tú para restablecer el orden, con tus hazañas corriendo de boca en boca por todo Marruecos -seguía Reduán y poner orden en la capital es lo que nos conviene, al fin y al cabo es una vía que ya tenemos abierta y las otras estarían por abrir. - Ninguno de los tres hijos del sultán son de fiar, ¡malditos sean! -decía Ammar, el recién llegado de la capital para sustituirme-, pues más parecen diablos que personas. Abu-Fares es un mujeriego indolente y cobarde, Zidán tiene carisma, pero nos desprecia. Odia esta empresa y va diciendo que hay que abandonarla, pues tarde o temprano se perderá, y Ech Cheikh, el mayor, el heredero, es un disoluto sin conciencia. A Ben Aissa, secretario de su padre, le robó veinticuatro cajas con incrustaciones de oro y cien embalajes de telas de damasco. Es además de libertino, ladrón y pederasta. - Nada me gustaría tanto como negarle al jerife este servicio -les dije-. El problema es si el aislamiento le conviene o no a nuestra colonia, ahora que estamos metidos en la presa de Gundam en la que necesitamos mano de obra y agricultores experimentados. - Si queremos sacar adelante esos proyectos, no nos conviene el aIslamiento -, insistía Reduán. - ¿Y por qué no decidirnos por Mulay Abdellah, el hijo mayor de EchCheikh? -dijo el -Fil-. Es joven y con dotes de mando. Deberíamos tenerlo en cuenta. - Es un lobo criado entre fieras -dijo Ammar-, ¿cómo apoyar al hijo de un padre tan desprestigiado? Nos cogeríamos los dedos. - Largas han sido las noches y los días y grande el sufrimiento para llegar donde hemos llegado -les dije un tanto abatido-, y de aquí nadie nos moverá. La aventura ha sido colmada y nadie podrá decir que el Paraíso no existe para nosotros. Existe y no hemos corrido tan largo trecho para que ahora nos lo dejemos arrebatar. Habéis batallado con coraje y quiero que en adelante lo hagáis con inteligencia, porque tenéis más virtudes de las que creéis, pero sólo el éxito las pone de relieve y el nuestro está en el esfuerzo honorable y no en la crueldad estúpida ni en la indolencia. - ¿Otro discurso, cuevano? -dijo el-Andalusí parándome en seco- ¡Señor, Señor, nos has dado un cura en lugar de un general! Se escuchó un murmullo, como un zumbido vibrante que acalló los últimos sonidos de el-Andalusí y con el silencio volví sobre mis palabras. - Lo que quiero que entendáis es que aquí todo está por hacer y que no podemos quebrantar la fe de los que nos siguen. Quiero que entendáis también que si vuelvo a Marruecos no lo hago porque me sienta obligado por servicio alguno a reyes y tiranuelos, que somos una colonia de hombres libres y libre es quien no reconoce más dueño que a sí mismo, y con esto quiero decir dos cosas: Que este país, que es el nuestro, nos está observando, y que si me voy de él, es porque me repugna lo que hasta aquí hemos hecho y tengo la esperanza de llenarlo de compatriotas que sean la levadura de este continente. ¿Veis esos desiertos? Sé que con este río podemos convertirlos en jardines y que lo haremos, nos cueste o no el pellejo; porque, aunque la esencia del desierto es el individuo marchando en solitario, la nuestra es la voluntad compacta de todos. - Si te vas, vendrá el caos -dijo el-Andalusí interrumpiéndome. - No me iré sin antes crear un consejo que ratifique a Ammar en mi ausencia, si procede, y luego fije la sucesión de los pachás, que no estoy dispuesto a que nadie aproveche mi ausencia para cometer excesos ni a perder la partida, porque volveré. La opinión era mayoritaria en favor de mi marcha. Los fui abrazando uno a uno y, al pisar el patio, las muchedumbres que habíamos conquistado, enteradas de la partida, llenaban las calles, la plaza del “Gran Día” y los alrededores de Sankoré, necesitando que los soldados me abrieran paso porque todos querían tocarme. - Eres el agua, la sal y el pan -gritaban las mujeres. Los amines, ulemas, divanes y jurisconsultos inclinaban la cabeza, los comandantes lloraban y los soldados levantaban los mosquetes en silencio. Al pisar la primera duna, quise hablarles al comprobar que todos me seguían, pero tenía trabada la garganta por la emoción y levanté el brazo, lanzando hacia la lejanía una sonrisa. Aícha Cha’a se había quedado retrasada junto a las primeras casas y levantaba un brazo tan desangelado y solitario como el mío. Varias mujeres habían ocupado un sitio en mi corazón, pero ninguna tanto como ella, que había adivinado que emprendía el más extraordinario y último de mis viajes sin derramar una lágrima. Era el 25 de marzo de 1599 y me acompañaba Reduán, tan cabizbajo como yo por la negrada perdida, dos bellísimas muchachas peul, que el alcalde de Duentza le había regalado y a las que recordaba con lágrimas. Aquellas muchachas le habían reconciliado con el país, como dicen que le sucedió a Ibn Battuta en Niani, y no había forma de consolarlo. - Para ti ha sido fácil -me decía entre juramentos-. Todo lo encuentras fácil, pero yo nunca he sabido lo que es vivir hasta dar con mis dos peulitas, me cago en... - De todos modos, no es momento de blasfemar, ¿no sabéis hacer otra cosa los aragoneses? - Los aragoneses hacemos lo que nos sale de los cojones. Yo ni veo tantas providencias como vosotros ni me entran ganas de dar gracias, con esta vida perra que llevamos. Marrakech vivió a nuestra llegada una fiesta sin parangón en el curso de su historia. Las casas estaban engalanadas con tapices y tejidos que colgaban de las terrazas, los muecines hacían descender con grandes alaridos desde lo alto del cielo palabras de gratitud a Dios que se precipitaban unas sobre otras con una voluptuosidad desconocida, mientras las tropas de élite salidas a nuestro encuentro avanzaban en orden impecable, los gabjiva, los chauchs, las tropas del Sus, los cherarga, cada alineación flanqueada por uno de los intrépidos que habían hecho la guerra conmigo o con Mahmud y que, emborrachados de vaciar copas de gloria, después de tanta sed y sufrimiento en las arenas, se olvidaban de apostrofar a las gentes de Marrakech en la lengua de Navarra y de Andalucía, y les enseñaban sus encías escorbúticas con grandes risotadas, golpeando el oro de los múltiples trofeos que brillaban en sus brazos, en su pelo y en su cuja, y que habían sido arrancados de las gargantas, brazos y pies de las mujeres de Yenée y Tombuctú. Los espectadores que llenaban los accesos a la plaza de la Yemaa el- Fnaa apenas podían contener los nervios. Las mujeres en las terrazas se excitaban con gritos agudos, dejándose transportar por el alegre delirio de los ruiseñores y en las calles, mientras tanto, sonaban los tambores, golpeados por los hábiles dedos de los renegados, las trompetas de metal pulido, las rhaítas y, tras la guardia particular del califa, esculpida en bloques de oro desde los petos de los caballos a las corazas de los caballeros, los biyak de bonetes rojos, los sollaj con la cabeza adornada de tallos dorados, los chamchariya, cuyo jefe era Bakhtiar, y a unos cincuenta pasos y en solitario, el caíd Reduán, vestido con un caftán blanquísimo. Tras los chamchariya y serradja, los mercenarios de todas las razas y nuestros andaluces de Marrakech, seguidos por la corte de enanos y jóvenes princesas negras; luego venía mi caballo, hacia el que todos volvían los ojos deslumbrados y, a continuación, otra multitud de tambores, gaitas, insignias y emblemas y, detrás, el majestuoso sultán, recibiendo las muestras de respeto y de admiración de sus súbditos, seguido a corta distancia por los lanceros, los embajadores y las delegaciones de las mezquitas y medersas, en un espectáculo sin parangón para la vista, salvo en el propio Paraíso. No había podido descubrir a mi familia, a Dalia, entre tanta gente y tampoco encontré la forma de escapar del palacio el Bedi, donde los parabienes y celebraciones vieron el alba. Flotaba en el ambiente una atmósfera irrespirable de miedo, magia y crueles augurios, que profetizaban la muerte del jerife y matanzas masivas entre los partidarios de uno y otro bando, y urgía hablar a solas con el califa. - ¿Cómo está mi príncipe? Me habían dicho que se hallaba enfermo y lo encuentro con una salud de hierro. - La muerte ha cambiado de opinión y me alegro de que tú también hayas cambiado la tuya, porque debería meterte entre rejas por no escuchar mi llamada. - Mi Señor lo ha hecho en una ocasión y me quitaría un gran peso de encima si volviera a hacerlo. - ¿Sigues dolido conmigo, cristiano? ¡Quiera Dios borrar ese recuerdo de mi memoria y de la tuya! Siempre has sido un hijo para mí y ahora el reino te necesita más que nunca. - ¿Quién creéis que es el más fuerte? - Tendrás que decidirlo tú, yo me encuentro cansado. Sufría la peste, tenia el color blanquecino de un cadáver y había perdido la mirada aguda de otros tiempos, cuando te atravesaba con mayor precisión que una lanza. Desde su enfermedad reinaba Radina, su favorita sudanesa, y en las dos últimas semanas había provocado los suicidios de Nesim, Meryem y Amina, mujeres del Dueño, había envenenado quince caballos y ocho camellos y una noche de calor había desgarrado una cortina magnífica, laminada en oro. También se le imputaba la destrucción de dos minaretes en los pueblos vecinos a Marrakech, desde los que los muecines la habían insultado, el saqueo de la iglesia cristiana de la Gran Sajena, muy rica en cruces y bordados portugueses, las inundaciones de Fez, que habían alcanzado varios metros en la baja medina, y los impuestos durísimos con los que alimentaba al gran ejército del hijo abominable, amante de todo tipo de prácticas sexuales contra natura. No encontré rastro alguno de Dalia ni de los tíos, que al parecer habían regresado a la península o se habían mudado de lugar, y preparé rápidamente el ejército para intentar reducir a Ech-Cheikh, que había reunido a un contingente considerable de hombres a base de grandes dispendios de oro y plata y el apoyo del turco. Mi ejército se comportó con extraño ímpetu y lo arrollamos en Fez, “muerto el perro se acabó la rabia”, pero el califa se negó a cortarle la cabeza como se merecía y los ulemas le aconsejaban, desterrándolo a los estados sureños de Sijilmasa y Draa. Al poco tiempo nos llegaban noticias de que preparaba un nuevo contingente en aquellas regiones, al que se le uniría Zidán con 12. 000 jinetes al mando de un español, llamado Mustafá y, acompañado de Al-Mansur, les salí al encuentro en Tadela, cargando de hierros nuevamente al heredero. En el país no se hablaba ya de otra cosa que de estas victorias y todos reventaban de orgullo. Los ulemas le pedían al jerife con insistencia la muerte de Ech-Cheikh, pero inútilmente. Al-Mansur era un hombre extraño y bastaba que la opinión general se aglutinara en tomo a una idea para que él buscara la verdad en otra. - Si dejas a esos dos hijos tuyos en libertad, no podrás contenerlos -le decían los ulemas. - ¿Cómo puedo matar a mi propio hijo y heredero? -les contestaba. De regreso a Marrakech, Aícha, la madre de Zidán, que nos acompañaba, le dio a comer higos envenenados al jerife y éste pagó así su indecisión, muriendo en el camino el 28 de agosto de 1603 ¡Dios lo acoja en su misericordia! Oculté su muerte y, una vez enterrado en el cementerio Saadí de el Bedi, no me quedó más remedio que coronar a Abu-Fares, el segundón, que a nadie nos gustaba, consiguiendo el juramento de todos los notables con la excepción de Zidán, que se hacía coronar simultáneamente en Fez. Le salí al paso de nuevo en Tadela y, como si fuera nada, le puse en fuga con facilidad destruyendo Zidonia, la ciudad levantada con su nombre a orillas del Umn er-Rabia. De todos los hombres que he conocido, Zidán era a buen seguro el más escurridizo y valiente y no encontraba la forma de atajar la marea de su rebelión. El vulgo me aclamaba y celebraba mis victorias, pero sin el apoyo necesario para reforzar mi ejército de nada servían los milagros y, en cuanto una discordia cedía y se acababa, otra nueva comenzaba y Zidán regresaba con más jinetes y cañones, empeñada Inglaterra en coronarlo. Porque volví a derrotarlo en dos nuevas ocasiones sin apenas fuerzas, haciendo marchar mi ejército con un tiempo endiablado en medio de la lluvia, la nieve y la cellisca, que harían inútil su artillería, y volví a hundir al león sin conseguir rematarlo, de manera que se rehacía y levantaba y otra vez volvíamos a empezar con gran desánimo de todos. La guerra no era la solución, estando por medio tan gran potencia que le servía de armas modernísimas que hacían inútil mi caballería y, consciente de que la colonia estaba en mayor peligro que nunca, intenté mediar entre ambos. Zidán puso como condición de paz que hiciera volver a todos los hombres del Níger y Abu-Fares, muy airado conmigo, le dio el mando de las tropas a su hijo, que le perdería sucesivamente dos ejércitos, uno en las arenas del Sáhara, adonde había ido tras los pasos de Zidán, y el otro en las puertas de Marrakech, dejando la ciudad desguarnecida y sorprendiéndonos a todos, mientras el califa huía solo, sin escolta, sin su harén y sin sus tesoros. Y no huimos tras él, porque estábamos desilusionados con un califa que atendía más a su harén que a los negocios del reino, muy hartos de tanta bestialidad, de tanto odio y tanto placer en la matanza, y confiaba todavía en llegar a un acuerdo con Zidán, a quien le había salvado la vida en varias ocasiones. Nos hallábamos no obstante enloquecidos por el vértigo de acontecimientos tan mudables, mis caídes en agonía, rotos y enmudecidos, salvo Reduán, y con el cielo encima nunca más negro. - Tenemos dos soluciones -les dije-, correr con los nuestros o intentar pactar con Zidán a toda prisa, porque el saco de la ciudad es inevitable. - Podríamos huir con el califa y empezar de nuevo -dijo Reduán. - ¿Empezar de nuevo con el califa? Imposible. Está demasiado desprestigiado. - Entonces habrá que negociar, recurrir a la persuasión y a la astucia. - Imposible negociar. ¡Dios nos guarde! Las tropas enemigas están en la ciudad -dijo Cristo de los Santos-, y Zidán en estas condiciones no negociará. - No existe la palabra imposible y lo que veo ahora es un país a conquistar. Ayer nuestra presa fue el Sudán y hoy es Marruecos. Se quedaron boquiabiertos mirándome. -Has podido hacerlo en muchas ocasiones. Hoy es tarde-me contestaron. - Hemos vivido momentos peores y de todos hemos salido airosos, ¿vamos a esperar resignados el degüello? Quiero que cada uno de vosotros corra por barrios distintos y diga que Yuder necesita hombres, que no vamos a implorar clemencia y los ahogaremos en sangre. - Estamos sin armas y sin caballos y, entre la mellah judía y el barrio andaluz, hay más de treinta mil de los nuestros, casi todas mujeres y niños, que correrían nuestra suerte si los levantamos. Estamos en las manos de Dios. Debí sentarme fulminado y con las cuencas vacías del moribundo que se pierde en las dunas y da con sus huesos en el suelo a la hora de la canícula, el alma llena de ríos, arenas y palmeras, porque me miraban atónitos. Había cometido dos errores: Ceder el ejército a Mahmud tras la conquista, hecho que pudo costamos la colonia y nuestras vidas, y cedérselo ahora al califa, con tan grave riesgo para todos; pero ¿qué otra cosa podía hacer siendo Abu-Fares más que un rey? Nos llevaron presos y los notables, cansados de tanta lucha intestina, se inclinaron ante los vencedores y les dieron las llaves de la ciudad. Escuchábamos al populacho aclamándolos en las calles y podía ver a las mujeres arrojarles flores y agua de naranja desde las terrazas, como habían hecho conmigo en tantas ocasiones. Los guardianes de la religión les pidieron que no les hicieran daño y ellos así se lo prometieron, asegurándoles Zidán que no era un conquistador sino un libertador. Para todos ellos una maldición y para mis hombres, que no conocen la derrota y han logrado un paraíso, casi tan bello como el imaginado; para los cientos de miles de españoles que vagabundean sin patria por el mundo, una oración. EPILOGO El 6 de agosto de 1606, fecha de la muerte de Yuder, acaba su diario sin que las numerosas crónicas posteriores se pongan de acuerdo sobre la valoración de su gesta. Los historiadores franceses, con De Castries, La Chapelle y Delafosse a la cabeza, afirman que la operación del Níger fue desastrosa: Al-Mansur perdió en la empresa la mejor parte de su ejército, víctima del clima y de las muchas guerras intestinas, yéndose los tesoros conseguidos en sueldos y armamentos. Idéntica opinión mantiene Ahmed Baba, el sabio sudanés, internado en Marrakech por Mahmud ben Zergún, dolido por el hundimiento del imperio songhai y la humillación de su pueblo, “por el que tendrían que pasar generaciones para recobrar el alma perdida”. “Los envíos mandados por mi padre” diría el nuevo califa, Mulay Zidán-, “que ascienden a veintitrés mil hombres, han acabado en pura pérdida de la que sólo se salvaron quinientos hombres que regresaron a morir a Marrakech”. El Tarik el-Fetach, en cambio, así como el Tedzkiret en-Nizan, que relatan la conquista, y el Durrat al-Hiyal, que contiene tres casidas dedicadas a nuestro conquistador y una pequeña bibliografía; pero sobre todo las crónicas sudanesas de Es-Saidi, autor nacido en Tombuctú en la noche del 28 de marzo de 1596, en el mismo momento en que aparecía la luna llena sobre la ciudad, aun siendo negativas para los marroquíes, ensalzan de forma sencilla y conmovedora la figura de Yuder, su inteligencia y dotes de mando extraordinarias, así como “la bondad y suerte con la que fue favorecido en todo tipo de empresas, hasta el punto de que no conoció proyecto sin que lo realizada al grado de su deseo, concediéndole Dios mucho más de lo que él mismo esperaba. En los pueblos y reinos que en tiempos de Mahmud andaban entregados al bandidaje, al terror y la pólvora, reinaron con él la paz y la belleza. Soñó un imperio, imaginó ciudades, trazó caminos, levantó casbas, conoció la gloria y nunca lo llamaron asesino de vírgenes y madres, ganando todas las batallas, aunque tras ellas se le escapara la victoria última”. Estas mismas crónicas sudanesas, llamadas Tarik el-Sudan -un libro que según Ortega todos deberíamos leer-, afirman que Mulay Abdallah les cortó la cabeza a los once caídes, cogidos en Marrakech, enviándolas como regalo a su padre Ech-Cheikh, quien al verlas quedó tan horrorizado y le cogió tan grande aversión a las cosas de este mundo que se apartó del poder. También indican que fue Aícha la instigadora y causante de sus muertes, al convencer a Zidán de que les cortara la cabeza con la pretensión de que, una vez muertos los caídes de su padre, su autoridad sería indiscutible y la disfrutaría en paz. Lo cierto es que este califa le profesaba a Yuder un odio implacable y que le hacía responsable de todos los males que le habían acaecido a Marruecos. En frase suya: “Mi padre le ha dejado que gozara de su fama y prosperidad cuando era su peor enemigo, puesto que lo dejó empobrecido. Nos ha quitado la gloria y nuestros súbditos tienen más fe en él que en nuestras sagradas personas, ¿quién osará sentarle la mano sin riesgo de un levantamiento? Las muchedumbres lo adoran y es un súbdito revoltoso que quita y pone califas a voluntad, ¿cómo sentirse seguros mientras él sigue con vida?”. Laurence Madoc, espía inglés a las órdenes de Isabel I de Inglaterra, cuenta la entrada en Marrakech de cuarenta mulas cargadas de oro y la devoción con que la gente pronunciaba el nombre de Yuder, aconsejándole a su soberana que pactara con Al-Mansur puesto que iba a convertirse en el monarca más rico de la tierra. Se trataba del oro que Mahmud había arrebatado a los jurisconsultos de Tombuctú, después de su matanza, pero la gloria y la leyenda le atribuían a él esos tesoros y era en consecuencia un héroe demasiado glorificado como para que el astuto y supersticioso Zidán cargara con su muerte. Organizó un consejo de ulemas que juzgaran el asalto a la caravana en el desierto, cerca de Arauán, y él mismo declaró a su favor en el juicio, ante los guardianes de las leyes coránicas, diciendo que tenía a Yuder por un súbdito leal e incapaz del saqueo horrendo del que el-Mahmudi le acusaba, si bien era verdad que había traicionado a su padre en varias ocasiones: Al no devastar aquellas tierras como se le había ordenado, al firmar con el askia una paz no autorizada y al negarse a regresar cuando su padre se lo había ordenado, despilfarrando allí nuestros tesoros y nuestras fuerzas en empresas románticas, que a nada conducían, y arrogándose la gloria que pertenece primero a Dios, el Todopoderoso, el Justo, el Único que conoce la causa de las cosas, y luego a nuestro querido jerife, ¡a quien el Altísimo perfume su memoria y le conceda un lugar en su Paraíso.! En nada impresionaron a los ulemas estos sutiles argumentos del nuevo califa y le ordenaron a Yuder que confesara públicamente si había asaltado o no la caravana. Yuder les dijo que la había asaltado porque la vida de sus hombres corría peligro y el-Mahmudi se negaba a darles agua. - ¿Consideras por casualidad que las leyes de Dios están por debajo de cualquier empresa de los hombres? - Jamás me he opuesto a las leyes de Dios. - ¿Y asaltar una caravana no es contravenir las leyes de Dios? - Se trataba de una misión del jerife, representante de Dios en la tierra y, en cualquier caso, había reparado el hecho con mi dinero, como me había ordenado el califa. El-Mahmudi lo negó y le llamó transgresor de las leyes de Dios y asesino de caravanas. Yuder no le contestó. - ¿Es verdad igualmente que traicionaste al jerife? -le preguntaron los ulemas. - Podéis preguntarle al askia, al Nuh o a Ahmed Baba. Ellos os responderán. - Cuando vuelvas a Tombuctú -le dijo a Cristo de los Santos, entregándole mientras se lo llevaban la camisa de oro y piedras preciosas que llevaba oculta bajo el pecho-, lleva mi recuerdo a los amigos, luego te das un paseo por el Níger murmurando mi nombre y dales mi saludo. Diles que muero suspirando por la tierra en que residen y que ellos son mi familia, tal vez así no olviden nunca el sueño de Yuder. Se discutieron varias sentencias: Muerte por decapitación, por horca o cadena perpetua y le concedieron la decapitación por respeto a su rango, cortándole la cabeza de un tajo, junto a Reduán, la mañana del 6 de agosto de 1606, y enterrándolos, como a miembros de la familia Saadí del propio Al-Mansur, junto al gran parasol que en el Bedi cubre los restos del jerife. Reduán llevaba al cuello, bajo la gandora, una pequeña imagen de la Virgen del Pilar y murió rezándole como buen aragonés. En los bajorrelieves de la pequeña mezquita Saadí de mármol se ven cazadores negros y escuadrones al son de las nubias y de los gritos agudos de las mujeres que cubren las terrazas y les lanzan flores. Les sigue un botín inmenso de esclavos negros, joyas, polvo de oro y, cerrando el desfile y como una gema más preciada que el oro y la sal, se ve la figura de un célebre jurisconsulto negro de Tombuctú. La tumba de Yuder, en el pequeño patio, y próxima a las del jerife y sus mujeres, es blanca y el mokhazni que la ensena la llama igualmente tumba del victorioso. En la cavidad central de la larga losa de mármol que cubre sus restos, crece una rama fresca de arrayán, recuerdo de su Granada y que fue plantada, según la leyenda, por una cristiana refugiada en Marrakech, que lloró en vida a uno de los más ilustres y olvidados de sus héroes. Desde la muerte de Yuder a 1660 se sucedieron en Tombuctú veintiún pachás y desde 1660 a 1760, fecha en la que dejaría de pronunciarse el nombre del califa de Marruecos en la oración de los viernes, ciento veintiocho. El último pachá enviado por el sultán de Marruecos, Abu-Fares, fue el español Mahmud el Largo, que perdería su puesto en 1612, mediante un golpe palaciego incruento. Desde 1760, el título de pachá fue sustituido por el de kahia, quedando los españoles cada vez más mestizados hasta constituirse en una casta influyente y con pretensiones de nobleza, bajo el nombre de los Arma, equivalente a fusileros, apodo que les fue dado por la población a su llegada. Los Arma en un principio funcionaban como cualquier ejército, con un ala derecha (los aluchi o extranjeros), un ala izquierda (los moriscos granadinos) y un cuerpo de apoyo formado por milicias tribales. A partir de 1715, el equilibrio interno de los Arma se basó en tres divisiones -la de Fez, Marrakech y Cheraga- y los pachás eran elegidos alternativamente de una u otra división. Se cuenta que en 1670, un jefe religioso del Sus, llamado Ali ben Haída, perseguido por Mulay Er-Rachid, se refugió en el Sudán y se puso bajo la protección del rey bambara, Biton-Kutubali, que acababa de ocupar Tombuctú, regalándole a Biton dos bellas cautivas andaluzas, por cuyo medio los Arma volvieron a ocupar los primeros puestos militares y políticos del reino. A partir de 1700, los mayores conflictos militares de los Arma tuvieron lugar con los tuareg orientales, llamados aul-limiden, que saquearon en repetidas ocasiones Tombuctú, y a los que acabaron sometiendo a la autoridad de sus pachás. Más grave fue la invasión en 1833 del fanático peul, Shaitu Ahmadu, quien destruyó la casba del pachá, en el solar en que hoy se encuentra el ayuntamiento. El 16 de noviembre de 1893 entraron los franceses en Tombuctú y una delegación Arma se desplazó a Marruecos en busca de ayuda para echar al invasor. A su regreso, uno de los suyos, el sabio Mohammed ben-Essoyuti, nombrado profesor de la medersa por el comandante Joffre, les aconsejó que depusieran las armas y se sometieran a la voluntad de Dios, al hallarse el país en paz, y los levantiscos Arma se sometieron. Hasta 1960, fecha de la independencia del Mali, los Arma han mandado como jefes indiscutibles todas las poblaciones, poblados y ciudades de la Curva del Níger, donde todavía hoy siguen siendo los notables a pesar de quitarles el poder, que ha ido a manos de los que antiguamente eran sus súbditos. Su número, que el judío Michel Abidbol, en su libro Tombouctou et les Armas, sitúa en cincuenta mil, ha descendido notablemente. Muchas familias aluchi se refugiaron en los pequeños poblados del río a la llegada de los franceses y otras han huido hacia el sur en los años de la gran sequía de los años 80, quedando reducidas, las de origen andaluz, a no más de quinientas. Armas importantes son Seku Turé (palabra que significa negro de origen blanco), presidente de Guinea Konakry e hijo de un carnicero de Tombuctú, y Samori Turé, reformador islámico del siglo XIX. Attilio Gaudio, en Las civilizaciones del Sáhara, dice que Tombuctú está compuesta de Songhais, Gabidis y Armas (descendientes de marroquíes) y Aluchis (la fracción Arma más importante, procedente de los soldados españoles), muy estimados como sastres, bordadores y fabricantes de viejos arcabuces. En la ciudad se conservan pequeñas bibliotecas privadas, que el centro Ahmed Baba trata de recoger en estos instantes, y cuatro de ellas, al menos, con cerca de cuatro mil manuscritos cada una, en manos de Armas, procedentes de la gran biblioteca de Sankoré que Mahmud ben Zergún desmanteló en parte, llevándola a Marrakech. Tras la larga sequía que durante diecisiete años ha asolado el Sahel, la región se ha desertizado y Tombuctú ha perdido a ojos vistas su enclave privilegiado entre la sabana y las arenas. El agua ya no llega a ella por el Canal de los Hipopótamos, apenas existen hipopótamos en el río, y el comercio no pasa ya por la ciudad. En Dongoy, un pequeño poblado Arma al oeste de Tombuctú, que no parece haberse enterado de la abolición de la esclavitud, existen todavía antiguos esclavos Marca de los Arma, que les trabajan los trigos. La conversación gira sobre la larga sequía que han padecido. - Ha sido la peor del siglo -dicen bajando la cabeza y encogiendo los hombros, se ha llevado nuestros ganados y todos hemos estado a punto de morir. Asiento con la cabeza. Las arenas del Sáhara, que ya han invadido 300 kilómetros al sur de Tombuctú, están cegando el río y no sería imprevisible un cambio de cauce, lo que significaría la muerte para todos, incluida la ciudad. - Nos esperan tiempos difíciles, pero los Armas hemos salido de peores. Usted conoce nuestra historia. Sobreviviremos. Les pregunto si saben quién era el conquistador que los trajo a estas tierras y me describen a Yuder como a un varón gigante, tal como yo me lo figuro. “Llevaba el zulu”, me dicen, “una mata de pelo, a estilo indio, que le corría toda la cabeza”, y uno de ellos se desprende de su cheis y me lo muestra, era “pequeño de talla, como su nombre indica en árabe, de voz metálica, grave y de pocas palabras, severo pero jamás arbitrario, la mirada cálida y fría a un tiempo, sabio. Era un hombre sabio y hablaba en la oración de los viernes. Fue una lástima que lo mataran, con él al mando los Armas hubiéramos transformado África”. Manuel Villar Raso _ : “Donde el Sáhara termina y el Sudán comienza, sobre el codo del Níger, se halla la ciudad santa de Tombuctú, en la cual, hasta 1900, no habían penetrado más de tres o cuatro europeos. Fue en tiempos una urbe gigante y sabia, por la cual peleaban una y otra vez los pueblos del desierto y los reyes tropicales. Pues bien: allí viven desde hace casi cuatro siglos nuestros parientes. A fines del siglo XVI, un sultán de Marruecos quiso lo que parecía imposible: arrebatar Tombuctú a los tuareg. Para ello contrató gran número de españoles armados con armas de fuego, las primeras que aparecían en este fondo africano. Los soldados españoles ganaron la batalla más grande que nuestra raza ha logrado del otro lado del Estrecho, y, victoriosos, se avecindaron en Tombuctú, tomaron mujeres del país y crearon estirpes que aún perduran. Orgullosos de su origen hispano, conservaron una exquisita disciplina aristocrática, y aún representan sus familias los núcleos nobles del país. ¿Por qué, por qué no hemos ido a visitar a estos ruma del Níger, nuestros nobles parientes?” El Sol, 12 de marzo de 1924 JOSÉ ORTEGA Y GASSET