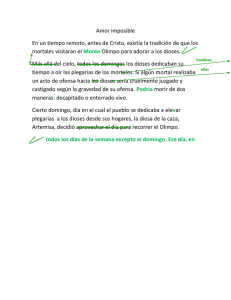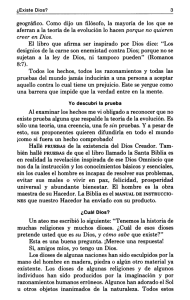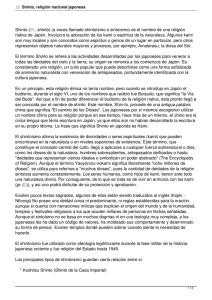¿Señor a quién iremos? Tú nenes palabras de vida eterna. De
Anuncio
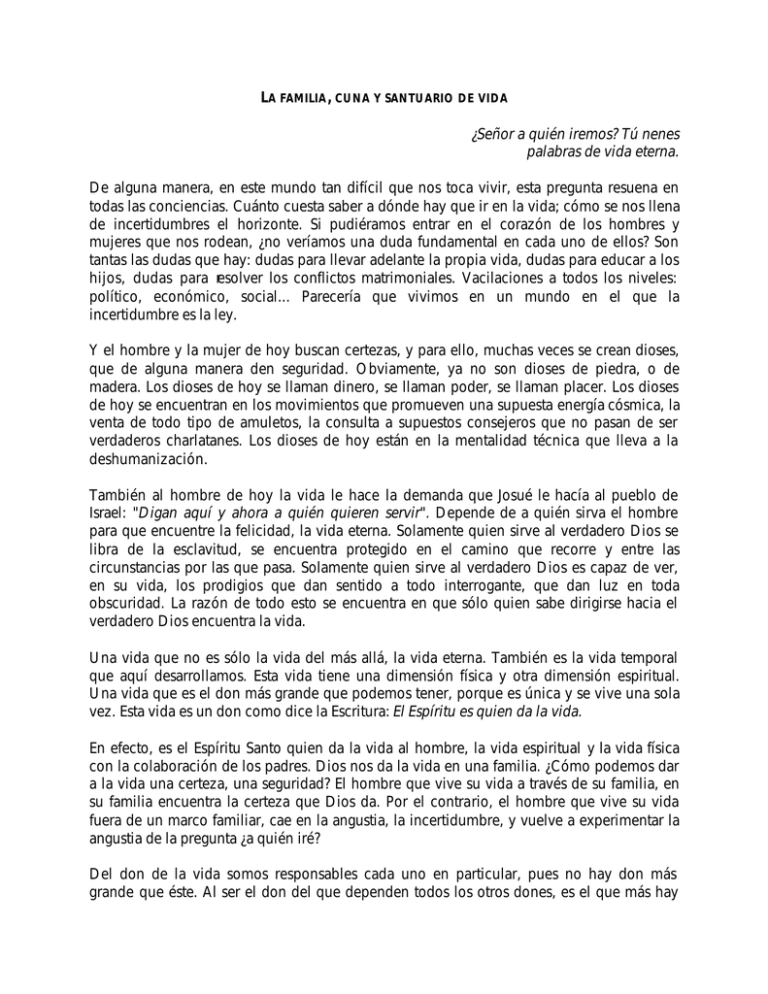
LA FAMILIA , CUNA Y SANTUARIO DE VIDA ¿Señor a quién iremos? Tú nenes palabras de vida eterna. De alguna manera, en este mundo tan difícil que nos toca vivir, esta pregunta resuena en todas las conciencias. Cuánto cuesta saber a dónde hay que ir en la vida; cómo se nos llena de incertidumbres el horizonte. Si pudiéramos entrar en el corazón de los hombres y mujeres que nos rodean, ¿no veríamos una duda fundamental en cada uno de ellos? Son tantas las dudas que hay: dudas para llevar adelante la propia vida, dudas para educar a los hijos, dudas para resolver los conflictos matrimoniales. Vacilaciones a todos los niveles: político, económico, social... Parecería que vivimos en un mundo en el que la incertidumbre es la ley. Y el hombre y la mujer de hoy buscan certezas, y para ello, muchas veces se crean dioses, que de alguna manera den seguridad. Obviamente, ya no son dioses de piedra, o de madera. Los dioses de hoy se llaman dinero, se llaman poder, se llaman placer. Los dioses de hoy se encuentran en los movimientos que promueven una supuesta energía cósmica, la venta de todo tipo de amuletos, la consulta a supuestos consejeros que no pasan de ser verdaderos charlatanes. Los dioses de hoy están en la mentalidad técnica que lleva a la deshumanización. También al hombre de hoy la vida le hace la demanda que Josué le hacía al pueblo de Israel: "Digan aquí y ahora a quién quieren servir". Depende de a quién sirva el hombre para que encuentre la felicidad, la vida eterna. Solamente quien sirve al verdadero Dios se libra de la esclavitud, se encuentra protegido en el camino que recorre y entre las circunstancias por las que pasa. Solamente quien sirve al verdadero Dios es capaz de ver, en su vida, los prodigios que dan sentido a todo interrogante, que dan luz en toda obscuridad. La razón de todo esto se encuentra en que sólo quien sabe dirigirse hacia el verdadero Dios encuentra la vida. Una vida que no es sólo la vida del más allá, la vida eterna. También es la vida temporal que aquí desarrollamos. Esta vida tiene una dimensión física y otra dimensión espiritual. Una vida que es el don más grande que podemos tener, porque es única y se vive una sola vez. Esta vida es un don como dice la Escritura: El Espíritu es quien da la vida. En efecto, es el Espíritu Santo quien da la vida al hombre, la vida espiritual y la vida física con la colaboración de los padres. Dios nos da la vida en una familia. ¿Cómo podemos dar a la vida una certeza, una seguridad? El hombre que vive su vida a través de su familia, en su familia encuentra la certeza que Dios da. Por el contrario, el hombre que vive su vida fuera de un marco familiar, cae en la angustia, la incertidumbre, y vuelve a experimentar la angustia de la pregunta ¿a quién iré? Del don de la vida somos responsables cada uno en particular, pues no hay don más grande que éste. Al ser el don del que dependen todos los otros dones, es el que más hay que cuidar, el que más hay que proteger. Quien primero cuida del don de nuestra vida son nuestros padres que se preocupan por hacemos crecer, por damos lo mejor, dentro sus posibilidades, para que nuestra vida se desarrolle. ¡De hecho, hay tantos ataques contra la vida humana! ¡Es tan frágil en sus inicios! ¡Corre tantos riesgos de ser destruida, de que se desvíe en su camino hacia situaciones de desintegración! Por ello, la vida humana necesita de la familia, de los padres, del hogar, para verse sostenida y protegida. El primer lugar donde la vida es recibida, cuidada, desarrollada es la familia: La familia es el santuario de la vida, el ámbito donde la vida puede ser protegida de manera adecuada contra los múltiples ataques a que está expuesta, y donde puede desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento humano. Éste es el papel que tiene la familia como comunidad de amor, preocupada por cuidar a cada uno de sus integrantes, como lo escuchábamos en la segunda lectura: Maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla... Así los maridos deben amar a sus esposas coma cuerpos suyos que son... nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo. La familia es el centro de una cultura de vida y amor, pues en ella cada uno debe buscar darse a los demás. El papel de la familia en la edificación de la cultura de la vida es determinante e insustituible. En ella se aprende a valorar lo que es la persona humana por sí misma, por lo que es y no por la utilidad que puede reportar. En la familia, se establecen unos vínculos que sostienen a la persona humana en toda circunstancia difícil que puede encontrar en su vida. En la familia, el ser humano vuelve a encontrar el sentido de su existencia, se da a los demás, vence toda tendencia egoísta, no se deja derrotar por las adversidades sociales, económicas y de salud. Todos sabemos que la familia es el mejor ambiente para el nacimiento, crecimiento y la educación de los hijos, pues en ella se puede establecer el equilibrio necesario para la persona, en ella se pueden completar las deficiencias afectivas del ambiente, en ella se hace que la persona pueda aplicar a las cosas diarias los grandes principios. Cuando hablamos de honestidad, ¿no es la familia la primera escuela, donde día tras día los padres tienen que ser honestos entre sí, los hermanos deben evitar todo engaño mutuo, los hijos y los padres se encuentran con sinceridad? Cuando hablamos de preocupación por los demás, ¿no es la familia el primer lugar donde podemos escuchar el corazón de los demás y donde pueden consolar el nuestro? Cuando hablamos de vivir con coherencia la fe católica, ¿no es la familia el lugar donde se aprenden las oraciones, las virtudes, el compromiso cristiano? Por el contrario, cuando la familia se ve desplazada como lugar de vida, de transmisión y educación de vida, podemos ver cómo en la sociedad se extiende un manto de indiferencia, de rencor, de odio, de temor, en el que ya no hay ninguna vida segura. Contemplamos cómo se propaga la cultura de la muerte, es decir, el modo de pensar en el que la vida humana es menos importante que otras cosas: menos importante que el dinero, menos importante que los intereses de una determinada ideología, menos importante que la convivencia social. Cultura de la muerte que hace de la persona humana un objeto útil, que se desecha cuando es inútil. La cultura de la muerte ataca a la familia, centro y corazón de la civilización del amor. Pensemos en el anciano, en el enfermo. ¿Acaso la sociedad no los ve como una carga molesta de la que hay que deshacerse o, por lo meno, evitar que estorbe mucho?; ¿no es la familia el último reducto donde es considerado como una persona y no como un objeto de compasión?; ¿no es la familia donde se le escucha, donde se le atiende, donde se le quiere? Pensemos en los discapacitados de cualquier tipo, físico o mental. ¿no es la familia, en la mayoría de los casos, el único lugar de superación desde el que surgen las organizaciones para darles una vida digna según su condición humana? La cultura de la muerte es una mentalidad pesimista, egoísta, que ofusca al mundo, porque lo ciega, impidiéndole ver la grandeza de la vida humana, de toda vida humana, sin importar cuál sea su situación y estado. El mundo de hoy no es capaz de percibir la inmensidad del amor que se encierra en el dolor de un hijo enfermo. Nuestra sociedad no puede fácilmente descubrir la grandeza de un corazón materno o paterno, que sobrelleve, con gozo en el sufrimiento, el sacar adelante a un niño que, a lo mejor, sólo podrá decir gracias con una mirada. Nuestro mundo no entiende esos corazones que creen firmemente que la vida humana, aunque débil y enferma, es siempre un don espléndido del Dios de la bondad. En esta tarea, la familia, santuario de la vida, no se encuentra abandonada. Son muchas las organizaciones civiles, sociales y religiosas, que buscan acompañarla para que pueda cumplir con su misión. También la Iglesia Católica, a veces en medio del rechazo y la incomprensión, promueve con todo medio la vida humana y la defiende contra toda visión negativa, en cualquier condición o fase de desarrollo en que se encuentre. Vemos hasta qué punto llega la intolerancia y la agresión contra aquellos que defienden la vida humana, que Juan Pablo II ha sido insultado, difamado y agredido, en Francia, en su espléndida visita pastoral que hoy ha concluido, sólo por visitar la tumba de su amigo Jerome Lejeume, científico reconocido, pero que cometió el delito de estar en favor de la vida. Ayer leíamos en un diario capitalino la petición angustiada del cardenal brasileño Lucas Moreira que, en caso de que sea aprobado, los médicos que defiendan la vida no sean castigados. Qué bueno que las autoridades obliguen a poner en el tabaco y en el alcohol la leyenda "pueden ser nocivos para la salud", pero una leyenda semejante no se pone en los preservativos que está promoviendo el mismo gobierno, sabiendo que hay riesgos reales para la vida humana, o por defecto de fabricación o por su mal uso. De un modo particular, es muy importante todo lo que se haga por las madres solteras y por las mujeres, a veces adolescentes, que se encuentran esperando un hijo, fuera de un hogar establecido. No puede ser que la única opción que se les ofrezca sea una opción de muerte. No puede ser que la salida normal sea la destrucción de la vida humana que llevan en su seno. Si Dios da la vida, ¿cómo el ser humano va a dar la muerte a uno de sus semejantes, al más inocente de sus semejantes? Hay otras soluciones que, en vez de ser criminales, son humanas. Exhorto a los médicos a apoyar a estas mujeres que se ven en tan grave dilema, para que saquen adelante a sus hijos. Exhorto a los responsables de la vida civil para que instrumenten medidas que permitan a estas madres tener la certeza de que sus hijos van a ser acogidos en la sociedad. Exhorto a todos los católicos, de modo especial a los sacerdotes diocesanos y religiosos, a las religiosas y mujeres consagradas, a los laicos comprometidos en los diversos movimientos y ministerios, para que sean sostén de la desesperanza en la que se encuentran con frecuencia las madres que no ven ningún futuro a su embarazo, y les ayuden a dar una respuesta de vida a la tentación de muerte. Pero, de modo muy especial, me dirijo a todos los habitantes de esta Arquidiócesis de México: ¡No matemos a nuestros hermanos mexicanos, a los más pequeños, a los más indefensos de nuestros hermanos mexicanos! Sepamos servir al Dios de la vida, sepamos romper la esclavitud con que a veces se nos ata el corazón, sepamos descubrir en la familia el santuario de la vida, desde la que cada ser humano se ve acogido, valorado y amado. Que, en este camino de preparación para el Encuentro Internacional de las familias con el Papa Juan Pablo II, cada familia mexicana pueda repetir las palabras de Josué: En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. Y que todos podamos responder: También nosotros serviremos al Señor porque él es nuestro Dios.