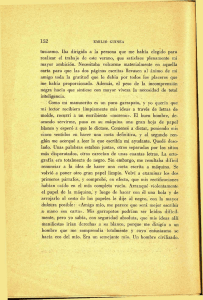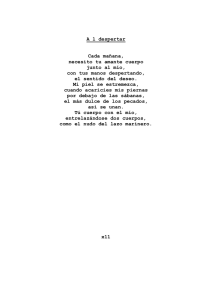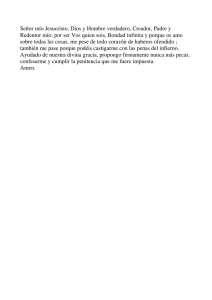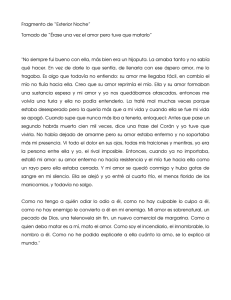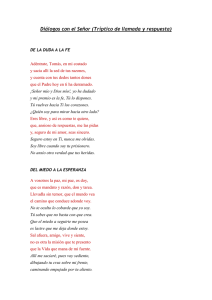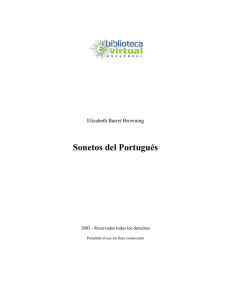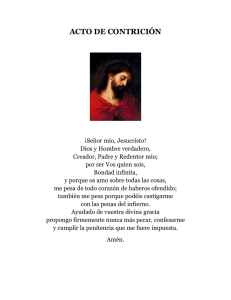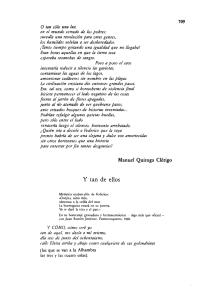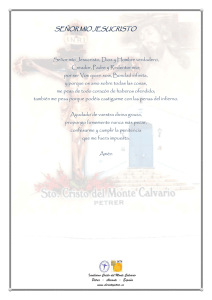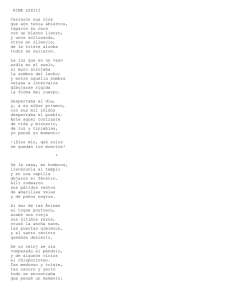CANTIGAS DE ESCARNIO de Carmen Gómez Ojea
Anuncio
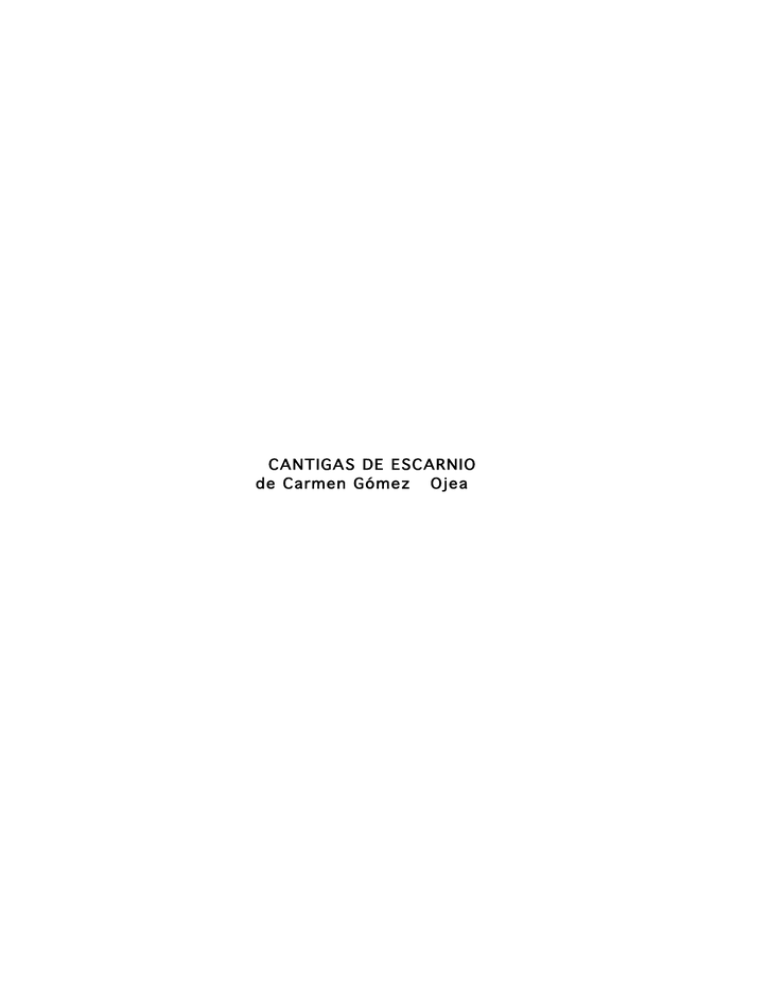
CANTIGAS DE ESCARNIO de Carmen Gómez Ojea No me llaméis Noemí. Hay noches en que sobre el mar cabalga el jinete negro que rapta en las calles sin farolas y en los callejones de las gatas lascivas de enero a los jóvenes escuálidos y jeringadores que tiemblan a la luz azul de su vena. Los lleva en la grupa de su caballo, un centauro con la cara bestial de todos los tiranos, estraperlistas, guardianes, envenenadores, especuladores malditos que engordan con el hambre y la miseria. Cruza al galope con ellos fríos y agónicos para arrojarlos a la laguna de las amargas aguas del olvido. Los parias siguen bebiendo aguas fecales, reventando de vino en las tabernas de Zola, desventrados en las aceras, a los pies de las señoras portadoras de una oblea transubstanciada en Dios en sus labios de fresa, o se caen de los andamios o fallecen entre fósiles negros como hace cien años sus abuelos, atosigados de grisú o por la vivisección ruidosa de un barreno. La legión de famélicos que habita los suburbios, más allá de las catedrales, al otro lado de las agujas y los cubos, de los postigos protectores de los burgos, cabe la vieja y siempre amenazada judería, desfallece de odio, desamor, rencor, bacilos, pan envenenado, virus, anhedonia y un trote de heroína. Son los eternos vencidos, los galeotes, los cautivos, los sempiternos Sticus esclavos, la muchedumbre de siervos no más importantes que los perales o las ovejas. Me sacude la inquietud de una perra ansiosa de seccionar yugulares con los dientes de la rabia porque ignoraron que tenían bajo el sol su lugar en la orilla izquierda, al otro lado de las barricadas, frente a los cuadrumanos asesinos, junto a la sombra de los torturados, los condenados eternamente al patíbulo, atados a la picota, ardiendo en el brasero, mientras cantan melopeas destempladas las novias antropófagas de sus sayones. No fueron ese viento del septentrión que siega albas y luceros, y levanta iracundo y vengador naumaquias en el Cantábrico. La revolución no es una rosa de sangre ni una hoguera en la noche, ni una consigna dada por un profesor de historia barbudo y présbita, ni arengas de príncipes mendigos ni un himno ni siquiera una hermosa bandera negra de volcán y pólvora, sino resistir como zelotes, impedir que crezcan lirios en los jardines custodiados por vestales y multíparas y estrategas que coleccionan narices de enemigos, en los que se recrían y crecen regadas de impiedad las leyes, los buenos usos y costumbres de los buenos habitantes de la ciudad estado, la leonina ciudad aldea que pone en el aire palabras ovoides, palabras salmonellas tan pútridas, letales y terribles, como propiedad, raza, patria, paz social, palabras como honestidad, rectitud, pureza, que son gráficos de décimas de fiebre en pico y minadora que esconden en extrañas espinelas la pandemia gris de la esperanza. La revolución es vigilar con los cien ojos de Argos y gritar hasta escupir todos los glóbulos rojos en las jetas sudadas de los gerifaltes, chillar hasta arrinconar contra las cuerdas vocales de la verdad y la ira a levitas y capitanes, proclamando un Non serviam que estorbe el movimiento de las manos, que no permita firmas de banqueros, ni transubstanciaciones del pan y el vino en la carne y la sangre de un proscrito, ni bendiciones ni gestos de amor en el adiós en medio de la lividez mortuoria de los andenes. Esta noche no cabalga en la noche el jinete negro. Sobre el mar bailan la danza macabra de la muerte árabes labradores, judíos ropavejeros, limpiabotas negros, indios mineros, pescadores españoles, prostitutas, drogadictas, costureras, planchadoras, sirvientas, mujeres despojadas, más amarillas que todos los Cristos de márfil y de pobreza, que comen lo que dejan las ratas en los basureros. Es preciso buscar la salvación en la indocilidad, la desobediencia, la negación, en la sonrisa de asco, en el silencio del desprecio. Es necesario rescatar la luz prisionera bajo los celemines de hierro de las leyes verdugas. Hay que reinventar con urgencia a cada repiquete de campana gótica y nupcial de la mañana, a cada tañido vesperal que pone un hito de matices entre la noche y la tarde cuando suelen morir las puérperas, a cada siniestro momento, a cada instante, la manera mejor de llevar el norte al mediodía, el modo definitivo de volver locos Polifemos borrachos a todos los matadores que exterminan con su revólveres, sus muecas y sus palabras a los perdedores con cuyas cenizas esos dueños del rayo inflan sus hígados grasientos y degenerados, alargan los ceros rosquilleros de sus cuentas y hacen que sus mujeres vestiglos, desdentadas y calvas, teñidas por el azafato peluquero del mismo Satanás, manchen de verderol lítico y seco sus bragas. Mientras, en este instante, muere a patadas un niño dios. Tiene dos años, y es muy moreno, pero su pelo es claro como las arenas de esta playa sucia de cenizas y ahogados, y sus ojos bicolores son negro uno y glauco el otro. Los nazis no supieron de dónde colgarlo para dispararle al ombligo herniado, o a la frente abombada o a su esternón de pájaro raquítico; y su madre que acaba de inyectarse gloria, infierno, frío, fuego, se alza, vuela ya, asciende en nubes blancas, resucita, dichosamente, lejos de los alacranes del suelo. El más alto de los matarifes le aplasta la cara con la bota militar, y su ojo de hijo de la virgen Atenea es relámpago, luciérnaga, breve destello de vida luz en la escombrera, agujero de muerte en la órbita desflorada por el acero. Su pelo mozárabe es de barro y de sangre. Alrededor del pequeño cadáver quema el silencio asesino del corro siniestro de cinco calaveras, cinco bombers, cinco svásticas, cinco cruces gamadas. Puer natus est cantan los cuervos sabios de la noche con sarcasmo, mientras las olas devoran a los últimos difuntos del nocturnal banquete, y el viento del norte y octubre piadosos entonan la añada fúnebre de los niños muertos. Llegan desde las rocas rumores de lucha de los crustáceos, el frío de los marisqueadores clandestinos, el dolor de las algas y de los lirios de mar, y se escucha una voz de mujer que dice temblando: no me llaméis Noemí, la dulzura, mi nombre es Mara, la amarga. Aborrezco los novilunios. Sé que al otro lado de la ventana, adonde llega el mar con sus furias y cansancios, y se extienden los jardines bajo esas estrellas heridas de muerte en las guerreras de los capitanes escipiones que siembran de sal y convierten en Cartago todas las tierras, como siempre, en el pozo del novilunio, hay prisioneros a quienes se les cortan las manos y quiebran las rótulas, cautivas sin senos ni lenguas, vírgenes acuchilladas por las vergas de los soldados borrachos que pelean por la bolsa de sus amos, niños cojos, niñas tullidas y canijas porque nadie quiso librarlos, a cambio de un puñado de denarios con los que no se paga una sobredosis de nicotina, del ataque fatal de virus y bacterias. Las aguas de los ríos son ajenjo, y sangre, los mares, aunque los turistas brinquen a la orilla de las playas, bajo los fulgores del verano, saltando alegres las olas amargas que gritan su canción de pescadores ahogados, de naufragios provocados, del martirio de las orcas, de las sirenas acalladas, de los ojancos que agonizan en medio de la inmundicia de las arenas. Odio con fervor los plenilunios que enloquecen a los hijos de la loba, a todos los luperinos que beben sangre caliente cuando navega la luna nueva que detesto, fantasmal embarcación, barca de plata, naveta, incensario de los muertos. En esas noches que hacen suspirar a los enamorados que aprendieron a amarse en fotonovelas rosadas y en las sesiones de cine de la parroquia, las luces lunares son el fuego fatuo de todos esos difuntos disimulados en fosas sobre las que se plantan siniestros eucaliptos y crece la fantasmal cicuta, esos cadáveres de rebeldes y proscritos que trituran los mercenarios para hacer hamburguesas que cenan los huérfanos. Esa luna entera que blanquea los tejados pone tiernos los corazones de todas esas gentes que sopean, a la luz del televisor, sólida y nutricia divinidad de los pánfilos, dios universal y doméstico de las embrutecedoras salas de estar. Ese plenilunio letal conmueve a esos buenos ciudadanos, que piensan que la paz es lo contrario de la guerra, y no dudarían en ir al bosque a acarrear la leña para alimentar las llamas del infierno, donde ardiesen los vendedores de alfombras, de incienso, de ajos, de pulseras, donde perecieran por asfixia entre las llamas los mercaderes de ajorcas y de sándalo que levantan en las calles sus tiendas del aire, los juglares que tocan la flauta en las plazas, los hijos de Malabar bendita, los nómadas que se asfixian intramuros de pueblas y ciudades, los que llegan tras los montes, desde la otra orilla de la sal y la gracia de los mares, de más allá de adonde alcanza la voz del pregonero. Esas buenas gentes de regla y cartabón son deprimentes como un orfelinato, igual que una oficina, que el patio de las cárceles. Son igual de pavorosas que esos novilunios que emocionan a las novias. Las lunas sólo iluminan los sacrificios cruentos de las víctimas eternas, desangradas en los altares de los dólmenes desde que el oso era caudillo y sumo sacerdote en los bosques de Europa, hasta este mismo instante éste, el de una noche de este siglo que fenece, cuando los torturados, los humillados, despojados y escupidos continúan poniendo su grito de dolor en el cielo No soy profeta, sólo serrana y vaquera. Los vates mugen como vacas rojas locas por comer laureles, los profetas del ayer son numerosos y llenan sus copas brindando por el éxito y ovación de sus enigmas y acertijos, los príncipes de la república de las letras tienen cerviguillo carnoso para que las babilonias les cosquilleen con sus uñas de gatas brujas, barrigas sebosas, donde cabe tocino para hacer sacrílegos a mil judíos, patas de langosta y penes de pena, fláccidos e incapaces de ponerse arrecho con pomadas mesalinas ni con ensalmos ni sortilegios. Los padres putativos de la literatura son unos facistoles sobre los que descansa la vieja hojarasca otoñal de sus cacúmenes secos de edad, fríos de Alzheimer; Esos ancianos severos, decrépitos, aunque no hayan llegado al medio siglo, peroran y maldicen, igual que en tiempos del glorioso veronés que los odiaba, y censuran los muy censores hi de putas, y sacan la palmeta de los castigos y amenazan, ellos, los asnos, con orejas de burro. Esos longevos caducos, aunque estén en la flor de la edad, no conseguirán jamás un ardiente floruit. Pero escupen lanzas de exabruptos, esputos y anatemas contra el compromiso y el riesgo, como todos los fascitas de orinal y escupidera, familiares de la Santa, requetés defensores de la tradición que supone venerar al macho cabrío, meter a la mujer en el puño del gineceo, apalear al cochero, insultar al que se alza y ensombrece sus descalcificadas rótulas, doñear en los lupanares, chuleando a las coimas, eructar en los entierros de gente menor, ventosearse como un Eolo popular y plebeyo, o ser bufón para bailar en Estocolmo. Estos carcamales, aunque tengan siete lustros, con su aire corrupto, sus pellejos y colgajos, su mortandad de escribas llevan más de veinte equinoccios regoldando lo mismo. Bombean su sangre fría de batracios contra la voz que los denuncia y señala su fecha de caducidad archipasada de momento y hora. Pero son aún capaces de embaucar a una patulea de engañadizos servilones, famulares y eternos aprendices, orgullosos de hacer al fin la O con un canuto, que no pueden evitar poner en tierra sus rodillas de fregonas ante esos patéticos señores de las letras tan bastardillas como muertas. Despierta, Débora, despierta. Quisiera cambiar las tildes, comerme las yod y al mismo Padre Eterno, y hacer regular el verbo yacer y convertir en cotidianas sus formas inusuales, de modo que pudiera decir yago contigo, oh, capitán Holofernes, te llago con la cimitarra de mis labios mortalmente, disuelvo todos los ejércitos y convierto en gente labradora a tu innoble soldadesca. Lo pienso mientras el sol engallado pone sus huevos de oro en la playa, en el regazo de las viejas dormidas bajo los plátanos. Con los ojos cerrados veo a los prebostes ahítos de sangre de albañiles, tras haber devorado en la pasada bacanal sabatina a mamíferos, auxiliares administrativas y crustáceos, carne de gacelas y cigalas. Sueño impropiamente a estas horas con santas vengadoras que hicieran sucumbir a esos crápulas sedados con un habano de la isla verde que tuvo por primer nombre de cristiana vencida el de una reina loca de celotipia, prisionera en un belvedere sobre el Duero. Con una copita del tamaño de un lavaojos de llanto de viuda atribulada, no de lachrymae Christi, pondrían un R.I.P. terminal y pacífico en la frente cainita de esos malhechores. No quiero oír ahora la voz de esas cornejas que me perturban chillándome que sólo serían pasajeras cataplasmas. Así habla siempre la mentira y la boca del cobarde. Esa es la voz que bien conozco de la pastelera que tiene en el corazón un turbio azucarero y lleva en la cabeza una dura diadema merovingia y una trenza de diez culebras, adornada de rosas caninas y siete lirios hediondos. Holofernes dormita en su tienda de oropeles, lo mismo que cerdosamente ronca Sísara borracho, y ellas dos, Judit, viuda de Betulia, y Yael piadosa, ambas feroces como si un lobo hubiera brotado de la paz de sus cordiales azucenas, les cortan la cabeza, pero lloran por los tiranos, como todas las mujeres dadoras de vida, cuando tienen que castigar empuñando el áspero látigo de los hombres que les lastima las manos. Despierta, Débora, despierta, me gritan a la vez las voces imperiosas de mil muertas, mil lamentos suplicantes, miles de gritos de auxilio. Y me abrazo a la almohada como una niña pequeña que no quiere oír el tranvía ni el autobús del colegio, y junto las manos porque quiero dormir, y despertarme en un campo de lises azur y sable, y ser Saray, en la noche de Caldea, antes de convertirse en Sara, o Rut la moabita siempre enamorada, que espiga en las tierras donde el trigo arde. Suspiro con desaliento frente al espejo: soy tan sólo una adormilada que se sueña a sí misma, acaso para no entrar con pie resuelto en la alberca perfumada de los sueños sin mañana, en ese baño de sabat y espuma que la espera, y suicidarse. Ya están pálidas las tejedoras. No sabía que iba a ser verdad todo aquel horror de los profetas. Ignoraba entonces, cuando tenía menos años que la niña Abisag a quien el rey David dejó en su ancianidad virgen intacta, que aquellos trenos y lutos anunciados en la lectura semiclandestina de La Biblia prohibida para las niñas católicas, propia de cuáqueras y luteranas, tendrían cumplimiento exacto ante mis ojos. Las viñas dan uvas agraces, y los luchadores viejos y mozos dormitan y permiten el pillaje, y están quemados los párpados de las madres de llorar y llorar por sus hijos despojados, y ya no tienen zapatos de tanto visitar las cárceles, y van descalzas las huérfanas, y las viudas desfallecen pálidas, y los tiranos y saqueadores se ríen insolentes y mandan contra los pocos que alzan la voz soldados y flechadores que llevan en su carcaj la muerte y dejan ciegos a los que no se apocan. Y la impiedad y la mentira son las reinas de los alcázares, y en los palacios se maquina para ahogar al oprimido, para esclavizar al joven y al anciano, para convertir en carne de mercado al nonnato, y mezclar con sangre la leche de las primíparas lactantes que abastece de afrodisíacos los lupanares. En mi garganta quema la voz airada de Isaías, y siento frío y temblores de un nabí que delirase de furia, y se estrangula la palabra tierna de Jeremías que hubiera querido amar y tuvo que maldecir llorando el día en que salió del vientre de su madre. Y contemplo espeluznada la pavorosa verdad de los vaticinios, porque ahí están el hombre y la mujer, el viejo y el muchacho denigrados, el niño y la doncella embrutecidos, la tierra sembrada de la sal de la ignominia. Y por eso le robo al Dios de Israel las quejas y las pongo en mi boca, por donde chillan los míos, los que callan y aquellos a quienes se les ha cortado la lengua, y cuyos gritos debieran producir un cataclismo vengador y justiciero. Y así es que, viendo las huertas quemadas por los chacales que duermen a estas horas en sus altas mansiones que custodian perros policías y ballesteros, proclamo que todos los hijos de Babel se han comido las Españas y es preciso obligarlos a vomitar sus pedazos, abrirles el vientre cuando estén borrachos y dormidos, llenar los sucios odres de sus barrigas de piedras y zarazas, y tirarlos como a los lobos de las fábulas, matadores de rebaños a la aguas heladas del río de la damnatio memoriae y el olvido. Pueblo mío, pueblo mío, gritan los muertos que pelearon desde la orilla izquierda, en todas las guerras contra la bota que aplasta, el cuchillo que cercena, la ley de la muerte en la cárcel y el castigo, levántate. Cuando soportas afrentas y humillaciones, nos vejas y echas tu basura sobre nuestros cadáveres, ensucias la historia de los luchadores asesinados, de los torturados desaparecidos en la noche, de los difuntos del amanecer caídos ante los fusiles de los reyes o las bayonetas de los guardias republicanos. Pueblo mío, pueblo mío, no vuelvas tus ojos ni cierres tus oídos. Mira qué haces con tu silencio, si vas a convertir la luz más cálida y hermosa, en tinieblas heladas. Rompes el círculo de fuego de nuestras batallas, y cae la oscuridad sobre ti y todos nosotros, cuando no alzas el puño contra el rostro fiero de quien te oprime. Pueblo mío, pueblo mío, suplican los difuntos que se despellejaron en fábricas y muelles, las difuntas quemadas vivas en talleres y obradores, los campesinos siempre siervos de la gleba, a pesar de su hambre, calenturas y el paso de las edades, pueblo mío, no eres un buey castrado ni un cervato que teme a los cazadores, pueblo mío, si te pisan en Chiapas, chilla en Jaén, llora en Asturias cuando te claven puñales en las minas de Polonia, muerde en Jericó la mano que te golpea en Nueva York. Pueblo mío, pueblo mío, no te duermas en el olivar, escapa como puedas del monstruoso engendro, de sus millones de pupilas vigilantes, de sus millares de brazos armados, de sus innumerables dientes venenosos y matadores. Su aliento contagia sinuosamente el morbo y la enfermedad de la locura de los que llevan un bastón de mando, la peste minadora de la jerarquía, el orden, la norma, la autoridad, la fuerza, el caudillaje, la tiranía, el mundo en formación y en fila, la vida prisionera de los amos matarifes, que mantienen sus sombrías existencias comiendo carne humana. Pueblo mío, que te maldigan los hijos de tus hijos, si te sigues arrastrando como las culebras, y que te echen de tu casa, andrajoso y descalzo, y te veas obligado a servir a tus señores por un mendrugo agusanado y un sorbo de agua y vinagre. Hay tardes de altas presiones, en que las imprecaciones de los muertos son más fuertes que la resaca, más airadas que el ruido de los bélites romanos, más furiosas que los torrentes, violentas y acusadoras. Pueblo mío, pueblo mío, te has vuelto mezquino, amiseriado, ramplón y cegato topo cobarde. Mereces que los perros de tus amos vomiten en tu sangre, derramada por las calles, porque no impides el paso del cortejo de prebostes y los desfiles de Marte. Odio tu mansurronería y pacifismo, tus palabras que son cascarrias y cáscaras de huevo. Aborrezco tus pies arrastrados hacia el palacio del gobernante a suplicarle audiencia, comprensión y caridades. Sólo tú eras el dueño del fuego eterno de la verdad que subvierte y revoluciona, sólo en tus labios no se pudrían libertad, amor, futuro; pero creíste a las sirenas, y sus cantos te hicieron dormir como un lebrel a la orilla de la falda de su dama. Estás aún adormilado, aunque sepas al fin que no se trata de un sueño pavoroso que en los zocos y mercados valga hoy la fuerza de tu cuerpo menos que un puñado de mandrágoras. Oh, vosotros los que encendéis el fuego. Creo con mi vieja fe de carbonera que son trágicos los momentos, trágicas la idas y venidas en las esferas de los relojes de las paredes que sustentan las casas, que marcan el tiempo de luto en las torres comidas por la lepra, que son éstos tiempos de luto y trenos, que es preciso estar alerta. Lo pienso con mi pasión y miedo de niña asustada ante esta larga cadena de renuncias, silencios, inmolaciones, temblándome en las manos las páginas de los cruentos sacrificios que es la historia de las mujeres, frente a la biografía mal contada de María recién salida del colegio de vírgenes del templo, cuando la luz del mediodía la hizo madre. Se me vuelven crisantemos mortecinos los sucesos de las inmoladas como tórtolas por defender la blancura almidonada de su alma, y me enternece a mi pesar la vida de las reinas que batallaron por su trono. Yo tenía miedo del Dios al que rezaba, y profería oraciones que reportaban dieces en Religión y en conducta. Conservaba mi virginidad, mi himen semilunar de doncella, aunque había perdido muy temprano el candor y la pureza. Hace muchas lunas, muchas lágrimas evaporadas, cordones umbilicales secos y cortados, peces caídos en redes, platos de pescados digeridos, flores trastornadas en basura hedionda, muchos soles, eclipses y naufragios que extravié la fe en los dioses de mi infancia. Hace efectivamente cien catástrofes grandiosas desde la hora en que que lloré por vez postrera por mis hermanos, sodales, por mis hermanas, queridas sorores, camaradas de los buenos tiempos, cuando no importaba la nieve ni el viento adverso, ni se temía demasiado por la vida. Hace ya más de mil mareas con sus ahogados desde el instante en que lloré por mis padres putativos y espirituales, por mi bandera negra, más hermosa que la que bordó en secreto Mariana Pineda, por mi himno faísta de muerte a las hienas y bodas con la libertad. Ahora la pulsera de los días se cierra en mi antebrazo. Es una serpiente que me toma el pulso de la muñeca izquierda. Tiembla como entonces, la noche de noviembre en que preparé con mi trenza cortada una tea para quemar el mundo, y hacer de la luna una barca, donde las ancianas valientes y rotundas y los ancianos lacrimosos y estremecidos se fueran cielo arriba y se olvidaran de haber vivido en medio de este horror, tanta blasfemia, tantos cristales rotos, todo este estropicio de desamor y frío. No estaban muertos Los dioses menores, enterrados en grutas bajo el musgo, arrinconados en desvanes, en los sótanos de las ratas, tenían su resurrección en mis noches de pequeña delincuente, lectora clandestina bajo las sábanas, bajo el foco blanco del lugar de la retreta, excusado de vapores, con sus fríos y desmayos de éter y calores de sangre hospitalaria, algodón, apósitos, alcohol y esparadrapos dolorosos en las heridas y aguijones del verano. Las vírgenes indígenas romanizadas en los bosques y las fuentes, nombradas María por los sacerdotes del nuevo rito, me llamaban desde el mar, desde las farolas, desde el viento del Norte, desde el rumor de la resaca, desde el último tranvía que corría calle arriba asustado de la cara enferma de la luna menstruante. Oía a los serenos que abrían los portales. Eran Janos de la paz y de la guerra de las casas. Y los basureros que empujaban calle arriba sus carros de inmundicias abrían paso a Libitina, señora de los muertos. En la luz de las ventanas, en las cerillas de los últimos amadores que acababan de besar los labios de sus novias brillaban los ojos protectores de los manes. Oraba fervorosa a las santas criaturas de la noche, a las mariposas feas que buscaban el calor de las bombillas, a las polillas que se amaban en la oscuridad o cenaban las patas de mi cama, a los demonios que me susurraban al oído palabras impropias de las niñas buenas: prepucio, circunciso, méntula, picos pardos, sodomita, lupanar, vulva, fornicio me mataban la gracia santificante del alma. No le rezaba a mi ángel guardián, porque siempre guardaba silencio y sí al mar que era un ronquido imposible en primavera, pero piadoso como casi todos los abuelos. He crecido. Sé que soy cruel, maliciosa, torpe, con mi cabeza en desorden, como un plato de manzana atropellada, pero no me siento culpable, porque aún pueden conmoverme los agobios de los otros y mis ojos de murciélago son fuente de milagro que manan, cada noche, las lágrimas del mundo. Hay estruendo de aguas en los cielos. Debajo de la tierra no están los enanos buscando la vena del oro y la fuente blanca de la plata, ni el infierno con sus demonios, fuegos, y calderas donde hierven con los pelos tiesos los condenados a las llamas eternales. En el subsuelo están los huesos de los muertos, los matados con nocturnidad y alevosía, suciamente, con la cobardía de los matones pandilleros que apalean a viejos judíos, asaltan a mendigos, apuñalan a homosexuales, queman a extranjeros, sorprenden con antorchas el sueño de las madres turcas, convierten en cenizas todas las valientes Séforis, despezonan con tenazas los senos de las niñas que por el día venden su sudor fregando vasos y ofrecen, cuando caen en los tapetes de las viudas, muy despacio, los pétalos sincopados de la tarde, sus huesos trémulos, por un par de denarios para poner alegría de alcohol en el cuerpo o un trote en la sangre del caballo de la muerte, mientras los dueños del veneno que adultera el aceite, la sal, el vino, el pan y el gozo de los pobres, besan la frente de sus hijos dormidos y entran en sus tálamos donde les esperan sus uxores, y las abrazan con castidad y ternura, después de haber cabalgado en un bestial fornicio a sus midons, amantes y queridas. No sé si estás vivo, bebiendo absenta, vino, pastiche, o ginebra que nos hizo tanto bien, cuando los dedos no podían más, y la vietnamita era entre nuestras manos una desmayada, una insumisa, una máquina en huelga, que se negaba a ser lanzadera de más consignas, en las madrugadas blancas, en los viejos días, en que los pájaros abrían comunas y ciudades libres en el aire. Eran frases simples y sagradas, pero no tabúes intocables. Eran oraciones imperativas de un par de palabras de plata, balas que queríamos tan matadoras como la cruz para dráculas y vampiros. Después te deportaron, y quise envenenar a tus guardianes. Pero no eran soldados canaanitas, ni yo Yael, y me impidieron acercarme a la puerta de tu cárcel. No supe más de ti. Una voz sin rostro, lejana ya como la canción que silbabas en aquellas horas abiertas de pronto ante los ojos como tristes abanicos de países invernales, es el susurro que me habla de tus manos empuñando el fusil en la guerrilla, en medio de la muerte y la esperanza. Y otro murmullo me cuenta de alguien que te vio en los muelles de una ciudad mediterránea borracho y enfermo, cortejado por las moscas. Y alguien más me asegura con rencor y malicia que estás gordo, inflado de vanidad, con el hígado grasiento y el corazón incapaz de bombear tu mala sangre de felón hipertenso; que eres un esclavista unido a Jezabel la Gran Ramera, dueña de espigadoras y braceros, de ríos que maldice con el vertido letal de los desechos de sus fábricas de muerte, señora de sacerdotes venales y sacrílegos, de banqueros, matarifes, pistoleros y sayones, y que tú eres su valido y servilón, amante consejero. Pero no los creo. No quiero. No puedo escucharlos sin que me salgan como a Roldán los sesos por los oídos. Sólo oigo el grito que me despierta en la noche, que me hace llorar con los ojos secos, ese grito que es mi propia voz asegurándome que estás muerto cuando te olvido, y que me chilla con violencia que te mato muchos días, cuando me duermo sin pronunciar tu nombre que a veces es sólo un ruido, pero me quema los labios de repente, y corro a mirarme trastornada la herida de la boca en el espejo, y veo horrorizada y temblorosa mi rostro verdadero de traidora. Entonces quisiera prender fuego a mi casa, estrangular con mis manos sucias a mis hijas que duermen soñando con barcos y jardines colgantes, con novios marinos como Ulises encontrados a la orilla de la playa, y suicidarme con el honor de un samurai, la dignidad de los centuriones vencidos o la bravura de una ástur defensora del poblado, violada por la soldadesca mal nutrida y embriagada que obedece siempre a sus capitanes. Pero te reinvento en la oscuridad, y te veo en lo alto de una colina encendida de ojos muertos como granates, flores de cuchillo y un manantial de vino que apesta a sangre. Eres mi jinete bajo la luz primera de la mañana, dándome el perdón y la paz que no deseo y entonces sí lloro porque no puedo llamarte amor mío, amor mío. Y me duermo suplicándote que no vuelvas, pidiéndote que regreses, odiándote, odiando mi cobardía, mi terquedad de hiedra malsana, mi pasión miserable de líquen, mi sórdida permanencia, mi insensato apego por este corredor de suciedad e injusto orden que, ay, casi siempre es la vida. .