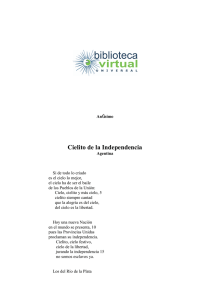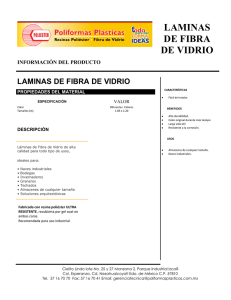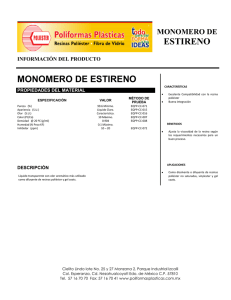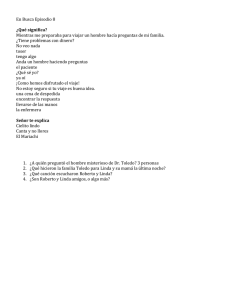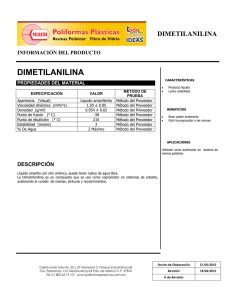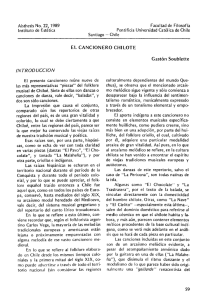Fundación Mítica de Buenos Aires - Lorena MA de
Anuncio
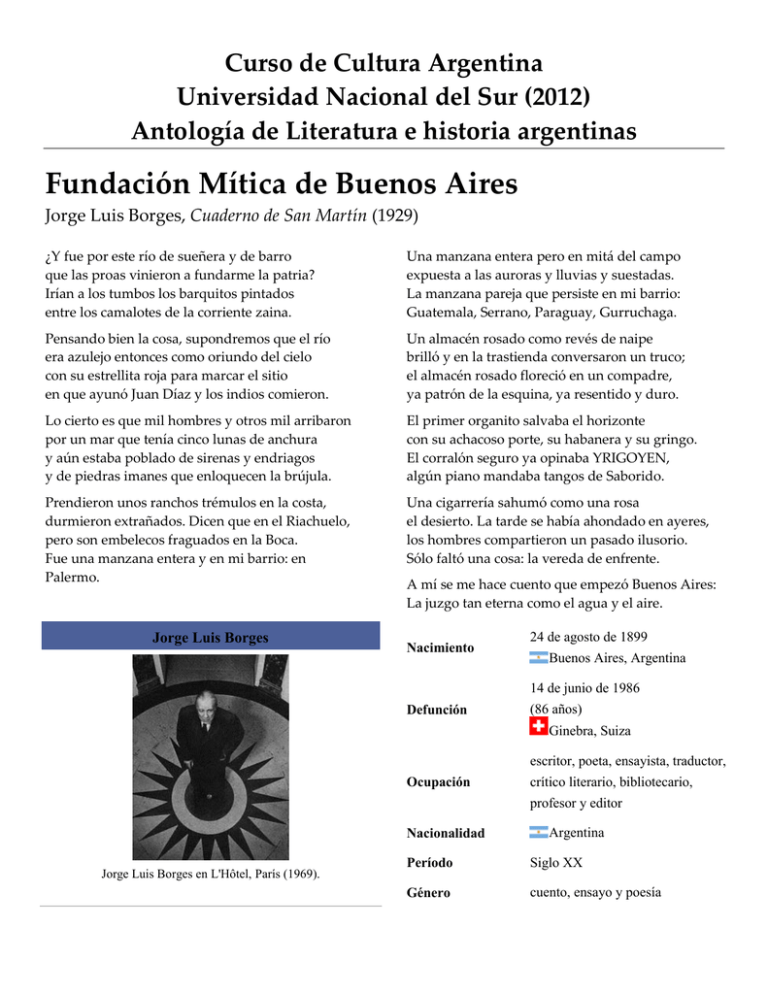
Curso de Cultura Argentina Universidad Nacional del Sur (2012) Antología de Literatura e historia argentinas Fundación Mítica de Buenos Aires Jorge Luis Borges, Cuaderno de San Martín (1929) ¿Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria? Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente zaina. Una manzana entera pero en mitá del campo expuesta a las auroras y lluvias y suestadas. La manzana pareja que persiste en mi barrio: Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces como oriundo del cielo con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Un almacén rosado como revés de naipe brilló y en la trastienda conversaron un truco; el almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron por un mar que tenía cinco lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. El primer organito salvaba el horizonte con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro ya opinaba YRIGOYEN, algún piano mandaba tangos de Saborido. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados. Dicen que en el Riachuelo, pero son embelecos fraguados en la Boca. Fue una manzana entera y en mi barrio: en Palermo. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres, los hombres compartieron un pasado ilusorio. Sólo faltó una cosa: la vereda de enfrente. Jorge Luis Borges A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires: La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Nacimiento 24 de agosto de 1899 Buenos Aires, Argentina 14 de junio de 1986 Defunción (86 años) Ginebra, Suiza escritor, poeta, ensayista, traductor, Ocupación crítico literario, bibliotecario, profesor y editor Nacionalidad Jorge Luis Borges en L'Hôtel, París (1969). Argentina Período Siglo XX Género cuento, ensayo y poesía El hambre (1536) Manuel Mujica Lainez - Misteriosa Buenos Aires (1950) Alrededor de la empalizada desigual que corona la meseta frente al río, las hogueras de los indios chisporrotean día y noche. En la negrura sin estrellas meten más miedo todavía. Los españoles, apostados cautelosamente entre los troncos, ven al fulgor de las hogueras destrenzadas por la locura del viento, las sombras bailoteantes de los salvajes. De tanto en tanto, un soplo de aire helado, al colarse en las casucas de barro y paja, trae con él los alaridos y los cantos de guerra. Y en seguida recomienza la lluvia de flechas incendiarias cuyos cometas iluminan el paisaje desnudo. En las treguas, los gemidos del Adelantado, que no abandona el lecho, añaden pavor a los conquistadores. Hubieran querido sacarle de allí; hubieran querido arrastrarle en su silla de manos, blandiendo la espada como un demente, hasta los navíos que cabecean más allá de la playa de toscas, desplegar las velas y escapar de esta tierra maldita; pero no lo permite el cerco de los indios. Y cuando no son los gritos de los sitiadores ni los lamentos de Mendoza, ahí está el angustiado implorar de los que roe el hambre, y cuya queja crece a modo de una marea, debajo de las otras voces, del golpear de las ráfagas, del tiroteo espaciado de los arcabuces, del crujir y derrumbarse de las construcciones ardientes. Así han transcurrido varios días; muchos días. No los cuentan ya. Hoy no queda mendrugo que llevarse a la boca. Todo ha sido arrebatado, arrancado, triturado: las flacas raciones primero, luego la harina podrida, las ratas, las sabandijas inmundas, las botas hervidas cuyo cuero chuparon desesperadamente. Ahora jefes y soldados yacen doquier, junto a los fuegos débiles o arrimados a las estacas defensoras. Es difícil distinguir a los vivos de los muertos. Don Pedro se niega a ver sus ojos hinchados y sus labios como higos secos, pero en el interior de su choza miserable y rica le acosa el fantasma de esas caras sin torsos, que reptan sobre el lujo burlón de los muebles traídos de Guadix, se adhieren al gran tapiz con los emblemas de la Orden de Santiago, aparecen en las mesas, cerca del Erasmo y el Virgilio inútiles, entre la revuelta vajilla que, limpia de viandas, muestra en su tersura el “Ave María” heráldico del fundador. El enfermo se retuerce como endemoniado. Su diestra, en la que se enrosca el rosario de madera, se aferra a las borlas del lecho. Tira de ellas enfurecido, como si quisiera arrastrar el pabellón de damasco y sepultarse bajo sus bordadas alegorías. Pero hasta allí le hubieran alcanzado los quejidos de la tropa. Hasta allí se hubiera deslizado la voz espectral de Osorio, el que hizo asesinar en la playa del Janeiro, y la de su hermano don Diego, ultimado por los querandíes el día de Corpus Christi, y las otras voces, más distantes, de los que condujo al saqueo de Roma, cuando el Papa tuvo que refugiarse con sus cardenales en el castillo de Sant Angelo. Y si no hubiera llegado aquel plañir atroz de bocas sin lenguas, nunca hubiera logrado eludir la persecución de la carne corrupta, cuyo olor invade el aposento y es más fuerte que el de las medicinas. ¡Ay!, no necesita asomarse a la ventana para recordar que allá afuera, en el centro mismo del real, oscilan los cadáveres de los tres españoles que mandó a la horca por haber hurtado un caballo y habérselo comido. Les imagina, despedazados, pues sabe que otros compañeros les devoraron los muslos. ¿Cuándo regresará Ayolas, Virgen del Buen Aire? ¿Cuándo regresarán los que fueron al Brasil en pos de víveres? ¿Cuándo terminará este martirio y partirán hacia la comarca del metal y de las perlas? Se muerde los labios, pero de ellos brota el rugido que aterroriza. Y su mirada turbia vuelve hacia los platos donde el pintado escudo del Marqués de Santillana finge a su extravío una fruta roja y verde. Baitos, el ballestero, también imagina. Acurrucado en un rincón de su tienda, sobre el suelo duro, piensa que el Adelantado y sus capitanes se regalan con maravillosos festines, mientras él perece con las entrañas arañadas 2 por el hambre. Su odio contra los jefes se torna entonces más frenético. Esa rabia le mantiene, le alimenta, le impide echarse a morir. Es un odio que nada justifica, pero que en su vida sin fervores obra como un estímulo violento. En Morón de la Frontera detestaba al señorío. Si vino a América fue porque creyó que aquí se harían ricos los caballeros y los villanos, y no existirían diferencias. ¡Cómo se equivocó! España no envió a las Indias armada con tanta hidalguía como la que fondeó en el Río de la Plata. Todos se las daban de duques. En los puentes y en las cámaras departían como si estuvieran en palacios. Baitos les ha espiado con los ojos pequeños, entrecerrándolos bajo las cejas pobladas. El único que para él algo valía, pues se acercaba a veces a la soldadesca, era Juan Osorio, y ya se sabe lo que pasó: le asesinaron en el Janeiro. Le asesinaron los señores por temor y por envidia. ¡Ah, cuánto, cuánto les odia, con sus ceremonias y sus aires! ¡Como si no nacieran todos de idéntica manera! Y más ira le causan cuando pretenden endulzar el tono y hablar a los marineros como si fueran sus iguales. ¡Mentira, mentiras! Tentado está de alegrarse por el desastre de la fundación que tan recio golpe ha asestado a las ambiciones de esos falsos príncipes. ¡Sí! ¿Y por qué no alegrarse? El hambre le nubla el cerebro y le hace desvariar. Ahora culpa a los jefes de la situación. ¡El hambre!, ¡el hambre!, ¡ay!; ¡clavar los dientes en un trozo de carne! Pero no lo hay... no lo hay... Hoy mismo, con su hermano Francisco, sosteniéndose el uno al otro, registraron el campamento. No queda nada que robar. Su hermano ha ofrecido vanamente, a cambio de un armadillo, de una culebra, de un cuero, de un bocado, la única alhaja que posee: ese anillo de plata que le entregó su madre al zarpar de San Lúcar y en el que hay labrada una cruz. Pero así hubiera ofrecido una montaña de oro, no lo hubiera logrado, porque no lo hay, porque no lo hay. No hay más que ceñirse el vientre que punzan los dolores y doblarse en dos y tiritar en un rincón de la tienda. El viento esparce el hedor de los ahorcados. Baitos abre los ojos y se pasa la lengua sobre los labios deformes. ¡Los ahorcados! Esta noche le toca a su hermano montar guardia junto al patíbulo. Allí estará ahora, con la ballesta. ¿Por qué no arrastrarse hasta él? Entre los dos podrán descender uno de los cuerpos y entonces... Toma su ancho cuchillo de caza y sale tambaleándose. Es una noche muy fría del mes de junio. La luna macilenta hace palidecer las chozas, las tiendas y los fuegos escasos. Dijérase que por unas horas habrá paz con los indios, famélicos también, pues ha amenguado el ataque. Baitos busca su camino a ciegas entre las matas, hacia las horcas. Por aquí debe de ser. Sí, allí están, allí están, como tres péndulos grotescos, los tres cuerpos mutilados. Cuelgan, sin brazos, sin piernas... Unos pasos más y los alcanzará. Su hermano andará cerca. Unos pasos más... Pero de repente surgen de la noche cuatro sombras. Se aproximan a una de las hogueras y el ballestero siente que se aviva su cólera, atizada por las presencias inoportunas. Ahora les ve. Son cuatro hidalgos, cuatro jefes: don Francisco de Mendoza, el adolescente que fuera mayordomo de don Fernando, Rey de los Romanos; don Diego Barba, muy joven, caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén; Carlos Dubrin, hermano de leche de nuestro señor Carlos V; y Bernardo Centurión, el genovés, antiguo cuatralbo de las galeras del Príncipe Andrea Doria. Baitos se disimula detrás de una barrica. Le irrita observar que ni aun en estos momentos en que la muerte asedia a todos han perdido nada de su empaque y de su orgullo. Por lo menos lo cree él así. Y tomándose de la cuba para no caer, pues ya no le restan casi fuerzas, comprueba que el caballero de San Juan luce todavía su roja cota de armas, con la cruz blanca de ocho puntas abierta como una flor en el lado izquierdo, y que el italiano lleva sobre la armadura la enorme capa de pieles de nutria que le envanece tanto. A este Bernardo Centurión le execra más que a ningún otro. Ya en San Lúcar de Barrameda, cuando embarcaron, le cobró una aversión que ha crecido durante el viaje. Los cuentos de los soldados que a él se refieren fomentaron su animosidad. Sabe que ha sido capitán de cuatro galeras del Príncipe Doria y que ha luchado a sus órdenes en Nápoles y en Grecia. Los esclavos turcos bramaban bajo su látigo, encadenados a los remos. Sabe también que el gran almirante le dio ese manto de pieles el mismo día en que el Emperador le hizo a él la gracia del Toisón. 3 ¿Y qué? ¿Acaso se explica tanto engreimiento? De verle, cuando venía a bordo de la nao, hubieran podido pensar que era el propio Andrea Doria quien venía a América. Tiene un modo de volver la cabeza morena, casi africana, y de hacer relampaguear los aros de oro sobre el cuello de pieles, que a Baitos le obliga a apretar los dientes y los puños. ¡Cuatralbo, cuatralbo de la armada del Príncipe Andrea Doria! ¿Y qué? ¿Será él menos hombre, por ventura? También dispone de dos brazos y de dos piernas y de cuanto es menester... Conversan los señores en la claridad de la fogata. Brillan sus palmas y sus sortijas cuando las mueven con la sobriedad del ademán cortesano; brilla la cruz de Malta; brilla el encaje del mayordomo del Rey de los Romanos, sobre el desgarrado jubón; y el manto de nutrias se abre, suntuoso, cuando su dueño afirma las manos en las caderas. El genovés dobla la cabeza crespa con altanería y le tiemblan los aros redondos. Detrás, los tres cadáveres giran en los dedos del viento. El hambre y el odio ahogan al ballestero. Quiere gritar mas no lo consigue y cae silenciosamente desvanecido sobre la hierba rala. Cuando recobró el sentido, se había ocultado la luna y el fuego parpadeaba apenas, pronto a apagarse. Había callado el viento y se oían, remotos, los aullidos de la indiada. Se incorporó pesadamente y miró hacia las horcas. Casi no divisaba a los ajusticiados. Lo veía todo como arropado por una bruma leve. Alguien se movió, muy cerca. Retuvo la respiración, y el manto de nutrias del capitán de Doria se recortó, magnífico, a la luz roja de las brasas. Los otros ya no estaban allí. Nadie: ni el mayordomo del Rey, ni Carlos Dubrin, ni el caballero de San Juan. Nadie. Escudriñó en la oscuridad. Nadie: ni su hermano, ni tan siquiera el señor don Rodrigo de Cepeda, que a esa hora solía andar de ronda, con su libro de oraciones. Bernardo Centurión se interpone entre él y los cadáveres: sólo Bernardo Centurión, pues los centinelas están lejos. Y a pocos metros se balancean los cuerpos desflecados. El hambre le tortura en forma tal que comprende que si no la apacigua en seguida enloquecerá. Se muerde un brazo hasta que siente, sobre la lengua, la tibieza de la sangre. Se devoraría a sí mismo, si pudiera. Se troncharía ese brazo. Y los tres cuerpos lívidos penden, con su espantosa tentación... Si el genovés se fuera de una vez por todas... de una vez por todas... ¿Y por qué no, en verdad, en su más terrible verdad, de una vez por todas? ¿Por qué no aprovechar la ocasión que se le brinda y suprimirle para siempre? Ninguno lo sabrá. Un salto y el cuchillo de caza se hundirá en la espalda del italiano. Pero ¿podrá él, exhausto, saltar así? En Morón de la Frontera hubiera estado seguro de su destreza, de su agilidad... No, no fue un salto; fue un abalanzarse de acorralado cazador. Tuvo que levantar la empuñadura afirmándose con las dos manos para clavar la hoja. ¡Y cómo desapareció en la suavidad de las nutrias! ¡Cómo se le fue hacia adentro, camino del corazón, en la carne de ese animal que está cazando y que ha logrado por fin! La bestia cae con un sordo gruñido, estremecida de convulsiones, y él cae encima y siente, sobre la cara, en la frente, en la nariz, en los pómulos, la caricia de la piel. Dos, tres veces arranca el cuchillo. En su delirio no sabe ya si ha muerto al cuatralbo del Príncipe Doria o a uno de los tigres que merodean en torno del campamento. Hasta que cesa todo estertor. Busca bajo el manto y al topar con un brazo del hombre que acaba de apuñalar, lo cercena con la faca e hinca en él los dientes que aguza el hambre. No piensa en el horror de lo que está haciendo, sino en morder, en saciarse. Sólo entonces la pincelada bermeja de las brasas le muestra más allá, mucho más allá, tumbado junto a la empalizada, al corsario italiano. Tiene una flecha plantada entre los ojos de vidrio. Los dientes de Baitos tropiezan con el anillo de plata de su madre, el anillo con una labrada cruz, y ve el rostro torcido de su hermano, entre esas pieles que Francisco le quitó al cuatralbo después de su muerte, para abrigarse. El ballestero lanza un grito inhumano. Como un borracho se encarama en la estacada de troncos de sauce y ceibo, y se echa a correr barranca abajo, hacia las hogueras de los indios. Los ojos se le salen de las órbitas, como si la mano trunca de su hermano le fuera apretando la garganta más y más. 4 El primer poeta (1538) Manuel Mujica Lainez - Misteriosa Buenos Aires (1950) En la tibieza del atardecer, Luis de Miranda, mitad clérigo y mitad soldado, atraviesa la aldea de Buenos Aires, caballero en su mulo viejo. Va hacia las casas de las mujeres, de aquellas que los conquistadores apodan “las enamoradas”, y de vez en vez, para entonarse, arrima a los labios la bota de vino y hace unas gárgaras sonoras. Por la ropilla entreabierta, en el pecho, le asoman unos grandes papeles. Ha copiado en ellos, esta mañana misma, los ciento treinta y dos versos del poema en el cual refiere los afanes y desengaños que sufrieron los venidos con don Pedro de Mendoza. Describe a la ciudad como una hembra traidora que mata a sus maridos. Es el primer canto que inspira Buenos Airesy es canto de amargura. Cuando revive las tristezas que allí evoca, Luis de Miranda hace un pucherillo y vuelve a empinar el cuero que consuela. Tiene los ojos brillantes de lágrimas, un poco por el vino sorbido y otro por los recuerdos; pero está satisfecho de sus estrofas. A la larga los fundadores se las agradecerán. Nadie ha pintado como él hasta hoy las pruebas que pasaron. Espolea al mulo rezongón, casi ciego, casi cojo de tanto trotar por esos senderos infernales, y a la distancia avista, semioculta entre unos sauces, la casa de Isabel de Guevara. A ésta la quiere más que a sus compañeras. Es la mejor. En tiempos del hambre y del asedio, dos años atrás, se portó como ninguna: lavaba la ropa, curaba a los hombres, rondaba los fuegos, armaba las ballestas. Una maravilla. Ahora es una enamorada más, y en ese arte, también la más cumplida. Luis de Miranda le recitará su poema: ella lo sabrá comprender, porque lo cierto es que los demás se han negado a comprenderlo, como si se empeñaran en echar a olvido la grandeza de sus trabajos. Al alba se fue con sus rimas a ver al párroco Julián Carrasco, en su iglesuca del Espíritu Santo, la que construyeron con las maderas de la nao Santa Catalina; pero el cura no le quiso escuchar. Demasiado tenía que hacer. Cuatro marineros del genovés León Pancaldo aguardaban a que les oyera en confesión, y esos italianos de tan natural elegancia deben ser de pecado gordo. En el fondo de la capilla se levantaba el rumor de sus oraciones mezclado al tintineo de los rosarios. De allí, don Luis se trasladó con su manuscrito a visitar al teniente de gobernador Ruiz Galán, quien manda a su antojo en la ciudad con un dudoso poder del Adelantado. El hidalgo tampoco le recibió; estaba durmiendo. Y cuando Miranda llamó a su puerta por segunda vez, le explicaron los pajes que se hallaba en conversación con el propio Pancaldo, discutiendo la compra de sus mercaderías. Pero ¿qué? ¿Nadie podrá atender la lectura de sus versos, los versos en los que narra el hambre que soportaron todos? Isidro de Caravajal cultivaba su huerta, con ayuda de uno de los italianos, y le despidió para más tarde; a Ana de Arrieta la encontró en el portal de su casa, muy perseguida por tres de los extranjeros melosos, quienes le ofrecían en venta mil tentaciones: cajas de peines, bonetes de lana, sombreros de seda, pantuflos, hasta máscaras, como si en lugar de una aldeana sencilla hubiera sido una rica señora de Venecia. No había nada que hacer, nada que hacer. Los genoveses, con ser tan pocos, habían logrado lo que los indios no consiguieron: invadir a Buenos Aires. Una semana antes, su nave la Santa María había quedado varada frente a la ciudad. Saltando como monos, los marineros dejaron que se perdiera el casco y salvaron los aparejos, el velamen y las áncoras. Luego se ocuparon, con la misma agilidad simiesca, bajo la dirección de Pancaldo, de transportar hasta la playa los infinitos cofres que la nao contenía y que los comerciantes de Valencia y de Génova destinaban al Perú. Sobre la arena se amontonaron en desorden, como presa de piratería. Había arcones descuartizados y de su interior salían, como entrañas, las piezas de tela suntuosa. La ciudad se inundó de tesoros. Harto lo necesitaba su pobreza. Doquier, aun en las chozas más míseras, 5 apiláronse los objetos nuevos, espejeantes: los jubones, los penachos, las sartas de perlas falsas que decían “margaritas”, las balanzas, los manteles, y también los puñales, las espadas, los arcabuces, las candelillas, las alforjas. León Pancaldo los daba por nada, pues nada se le podía pagar. Lo único que exigía era que le firmaran unas cartas de obligación, por las cuales los conquistadores se comprometían a saldar lo adeudado con el primer oro o plata que se les repartiera. Firmaban y firmaban: muchos, sacando la lengua y dibujando penosamente unos caracteres espinosos como enrejado palaciego; los más, con una simple cruz. Y escapaban hacia sus casas, como ladrones, con las pipas de vino, con los barriles de ciruelas, con los jarros de aceitunas, con los quesos de Mallorca. ¡A hartarse, después de tanta penuria! ¿Quién iba a prestar sus oídos a Luis de Miranda, si estaban tan embebecidos por ese juego brujo que, a cambio de unos mal trazados palotes, proveía de cuanto se ha menester? El mayordomo del Rey de los Romanos andaba más hidalgo que nunca, con su flamante gorro de terciopelo, a la brisa la pluma verde. Pedro de Cantoral mostraba a los vecinos su silla jineta de cuero de Córdoba. ¡Y las mujeres! Las mujeres parecían locas. Por eso se iba el poeta, en la placidez del crepúsculo, hacia el familiar abrigo de Isabel de Guevara. Pero allí también había fiesta. Mientras ataba el mulo a un ceibo, rumiando su malhumor, oía el bullicio de las vihuelas y los panderos. ¡Cuánta gente! Jamás se vio tanta gente en el aposento de la enamorada, iluminado con ceras chisporroteantes en los rincones. En un testero, echada sobre cojines, completamente desnuda, está Isabel. Y en torno, como siempre, como en todas partes, los italianos, con sus caras de halcones y sus brazos tostados, ceñidos por el metal de las ajorcas. Miranda les conoce ya. Ése en cuyo sombrero se encarama un mono del Brasil, y que envuelve a la muchacha en un paño de perpiñán multicolor y que la hace reír tanto, es Batista Trocho. Aquel del guitarrón y los dientes deslumbrantes es Tomás Risso; y Aquino aquel otro, aquel que pasa sobre los pechos breves de la muchacha, acariciándola, la lisura de la camisa de Holanda y que le promete tamañas joyas: hasta zapatos de palma y cofias de oro y de seda. Isabel no para de reír, en el estruendo de las cuerdas, de los panderos y de las voces. Junto a ella, Diego de Leys desgrana collares de cuentas de vidrio. Ha destapado una cazuela de perfumes y le va volcando el líquido delicioso sobre los hombros morenos, sobre la espalda. Beben sin cesar. ¡Para algo trajo tanto vino español la nave de León Pancaldo! Zapatean los genoveses un baile de bodas e Isabel aplaude. Por fin logra Luis de Miranda llegarse hasta el lecho. La Guevara le recibe con mil amores y le besa en ambas mejillas. –Cate su merced –suspira–, cate estos chapines, cate estos pañuelos... Y los hace danzar, y los agita, relampagueantes y leves como mariposas. Diego de Leys, el bravucón, borracho como una cuba, no puede soportar tales confianzas: –¿Qué venís a hacer aquí, don Pecador, con esa cara de duende? Y le arroja a la faz un chorro de perfume. Las carcajadas de los italianos parecen capaces de volar el techo. Se revuelcan por el suelo de tierra. Ciego, el poeta saca el espadón y dibuja un molinete terrible. Su vino tampoco le permite conservar el equilibrio, así que gira sobre las plantas como una máquina mortífera. Diego de Leys salta sobre él, aprovechando su ceguera, y le corta el pómulo con el cuchillo. Lanza Isabel un grito agudo. No quiere que le hagan mal, ruega que no le hagan mal: –¡Por San Blas, por San Blas, no le matéis! Desnuda, hermosísima, se desliza entre los genoveses que se han abalanzado sobre su pobre amigo. Chilla el mono que el terror encrespa. Pero es inútil. Entre cuatro alzan en vilo al intruso, abren la puerta y le despiden 6 como un bulto flaco. El resto, enardecido por el roce de la enamorada, la ha derribado en los revueltos cojines y se ha echado sobre ella, en una jadeante confusión de dagas, de botas y de juramentos. Luis de Miranda recoge el manuscrito caído en la hierba. Como ha extraviado en la refriega el pañuelo, tiene que frotarse la herida con el papel. Sube trabajosamente al mulo y regresa al tranco a la ciudad, por la barranca. Llora en silencio. Una luna inmensa asciende en la quietud del río y su claridad es tanta que transforma a la noche en día espectral, en día azul. Cantan los grillos y las ranas en la serenidad de los charcos y de los matorrales. El poeta detiene su cabalgadura y queda absorto en la contemplación del ancho cielo. Despliega entonces los folios manchados de sangre, de su sangre, comienza a leer en voz alta: Año de mil y quinientos que de veintese decía, cuando fue lagran porfía en Castilla... Callan los ruidos alrededor. El paisaje escucha la historia trágica que ha vivido. La recuerda el río atento; la recuerdan los algarrobos y los talas. La sangre mana de la cara del lector y le enrojece los versos: Allegó la cosa a tanto que como en Jerusalén, la carne de hombre también la comieron. Las cosas que allí se vieron no se han visto en escritura... Así leyó Fray Luis de Miranda, para el agua, para la luna, para los árboles, para las ranas y para los grillos, el primer poema que se escribió en Buenos Aires. La casa cerrada (1807) Manuel Mujica Lainez - Misteriosa Buenos Aires (1950) El texto de esta confesión ha sido bastante modernizado por nosotros, suprimiendo párrafos inútiles, condensando, algunos y añadiendo aquí y allá un retoque. Ignoramos el nombre de su autor. “... Quizá lo más lógico, para la comprensión plena de lo que escribo, fuera que yo le hablara ante todo, Reverendo Padre, acerca de la casa que de niños llamábamos la casa cerrada y que se levanta todavía junto a la que fue del doctor Miguel Salcedo, entre el convento de Santo Domingo y el hospital de los Betlemitas. Frente a ella viví desde mi infancia, en esa misma calle, entonces denominada de Santo Domingo y que luego mudó el nombre para ostentar uno glorioso: Defensa. ¡Cuánto nos intrigó a mis hermanos y a mí la casa cerrada! Y no sólo a nosotros. Recuerdo haber oído una conversación, siendo muy muchacho, que mi madre mantuvo en el estrado con algunas señoras, y en la cual aludieron misteriosamente a ella. También las inquietaba, también las asustaba y atraía, con sus postigos siempre clausurados detrás de las rejas hostiles, con su puerta que apenas se entreabría de madrugada para dejar salir a sus moradores, cuando acudían a la misa del alba en los franciscanos y, poco más tarde, a la mulata que iba de compras. No necesito decirle quiénes habitaban allí. Con seguridad, si hace memoria, lo recordará usted. Harto lo sabíamos nosotros: eran una viuda todavía joven, de familia acomodada, y sus dos 7 hijas. Nada justificaba su reclusión. Las mozas crecieron al mismo tiempo que nosotros, pero jamás cambiaron ni con mis hermanos ni conmigo ni con nadie que yo sepa, una palabra. Se rebozaban como monjas para concurrir al oficio temprano. Luego conocí el motivo de su enclaustramiento. Por él he sufrido mi vida entera; a causa de él le escribo hoy con mano temblorosa, cuando la muerte se aproxima. Debí hacerlo antes y lo intenté en varias oportunidades, pero me faltó audacia. En una ocasión —ellas tendrían alrededor de quince años— pude ver el rostro de mis jóvenes vecinas. La curiosidad nos inflamaba tanto, que mi hermano mayor y yo resolvimos correr la aventura de deslizarnos hasta la casa frontera por las azoteas que la cercaban. iTodavía me palpita el corazón al recordarlo! Aprovechamos la complicidad de un amigo que junto a ellas vivía y, silenciosos como gatos, conseguimos asomarnos con terrible riesgo a su patio interior. Allí estaban las dos muchachas, sentadas en el brocal del aljibe, peinándose. Eran muy hermosas, Reverendo Padre, con una hermosura blanquísima, de ademanes lentos; casi irreal. Las mirábamos desde la altura, escondidos por un enorme jazminero, y se dijera que el perfume penetrante ascendía de sus cabelleras negras, lustrosas, tendidas al sol. Desde entonces no puedo oler un jazmín sin que en mi memoria renazca su forma blanca y negra. Fue la única vez que las vi, hasta lo otro, lo que le narraré más adelante, aquello que sucedió en 1807, exactamente el 5 de julio de 1807. La circunstancia de haber nacido en Orense, aunque mis padres me trajeron a Buenos Aires cuando empezaba a caminar, hizo que después de la primera invasión Inglesa me incorporara al Tercio de Galicia. Intervine con esas fuerzas en acontecimientos que ahora, tantos años después, su osadía torna mitológicos. El 5 de julio de 1807 —habría transcurrido un lustro desde que entreví fugazmente a mis vecinas en su patio— fue para mi vida, como lo fue para Buenos Aires, un día decisivo. A las órdenes del capitán Jacobo Adrián Varela tocome defender la Plaza de Toros, en el Retiro. Me hallé entre los cincuenta o sesenta granaderos que a bayonetazos abrieron un camino entre las balas, para organizar la retirada desde esa posición que cayó luego en poder del brigadier Auchmuty. Nuestra marcha a través de la ciudad alcanzó un heroísmo que señalaron los documentos oficiales. Jamás la olvidaré. Jamás olvidaré el fango que cubría las calles, pues había llovido la noche anterior, y nuestro avance ciego entre las quintas abandonadas donde ladraban los perros, mientras retumbaban doquier los cañones y la fusilería. Mi jefe perdió las botas en el lodo; yo dejé un cuchillo, la faja... Nadie hubiera reconocido nuestro uniforme blanco y azul. Nadie hubiera reconocido a nadie, cuando corríamos por las calles entre las lucecitas moribundas, guiados por el clamor de los heridos y por la voz entrecortada de Varela que nos alentaba a seguir. Llegamos así, negros de cieno y de sangre, hasta mi barrio. Allí nos enteramos de que Sir Denis Pack, herido por los patricios, se había refugiado en Santo Domingo con sus hombres. Otros refuerzos se le sumaron, encabezados por el general Craufurd. La confusión era atroz. Los carros de municiones, volcados, interceptaban la marcha. Los brazos de los heridos aparecían entre los sables y los fusiles tirados al azar. Aquí y allá, los trajes de los britanos coagulaban sus manchas rojas. Desde la torre del convento, transformada en fortaleza, los ingleses sembraban el estrago. Había soldados en todos los techos y también vecinos y muchas mujeres que arrojaban piedras y agua hirviendo sobre los invasores. Varela entró a escape con la mitad de su tropa en la casa del doctor Salcedo. A poco le vimos surgir entre los balaústres de la azotea, encendido, vociferante. y abrir el fuego contra el campanario de los dominicos. Nos ordenó a gritos, a quienes todavía quedábamos en la calle, que hiciéramos lo mismo desde la casa lindera. Esa casa, Reverendo Padre, era la casa cerrada. Estaba cerrada como siempre. En la azotea distinguí a la dueña y sus dos hijas. Iban y venían, enloquecidas, con tachos humeantes. Uno de los oficiales se acercó a la puerta y trató de abrirla pero no pudo. Entonces nos comandó a otros dos granaderos y a mí —a mí, precisamente a mí— que destrozáramos la cerradura. Fue una impresión extraña, independiente de cuanto sucedía alrededor, algo que no tenía nada que ver con la guerra espantosa y que me incomunicaba con ella. ¿Cómo explicárselo? Fue como si en ese instante comenzara mi 8 guerra, mi propia guerra personal, en el huracán de la otra, la grande, que por doquier me envolvía pero de la cual me separaba una zona indefinible. Nos precipitamos hacia el interior, cruzamos como un torbellino los dos patios y ascendimos al techo por una frágil escalerilla. Las mujeres nos recibieron sin decir palabra. En verdad, no teníamos tiempo para ocupamos de su actitud. Lo único que nos movía era matar, matar rabiosamente. Y lo hicimos. El capitán Varela apareció entre nosotros. Se dirigió a mí y a quienes me rodeaban. —Vayan abajo —nos dijo brevemente— y secunden el tiroteo desde las ventanas. De inmediato le obedecimos, mas cuando nos aprestábamos a lanzarnos por los peldaños, se nos cruzó la señora. Advertí entonces, en un relámpago, que ella también debía haber sido muy hermosa, acaso tan hermosa como sus hijas. Nos suplicó: —No, abajo no... De un empellón la hicieron a un lado. Y ya estábamos en las salas y en las alcobas, ya arrastrábamos los muebles, ya entreabríamos los postigos con los caños de los fusiles. —¡La otra habitación! —me ordenó un oficial— iLa última! ¡Encárguese usted! Penetré allí automáticamente. Todo se hacía automáticamente ese día en que nos ensordecían las descargas y nos sofocaba la pólvora. Era un aposento pequeño. Estaba a oscuras. Calculé la posición de la ventana por la fina hendidura que en torno del postigo dibujaba un hilo de luz. Me adelanté a tientas y de un culatazo separé las hojas. No pensé más que en continuar matando, pero entre tanto la atmósfera de la casa pesaba sobre mi nuca como algo viviente, sólido. Cuando me detuve para cargar el arma, observé que a mi lado estaba la señora. La acompañaban sus dos hijas. Me miraban con ojos dementes. Hice un movimiento para aproximarme y sosegarlas, y las tres retrocedieron hacia el fondo del cuarto que yacía en penumbra. Detrás de ellas se levantó algo que no puedo definir sino como un gruñido, un angustiado gruñido de animal. Por segunda vez desde que había violado la clausura, me sobrecogió la sensación rarísima de que estaba viviendo un episodio aparte de los que sacudían a la ciudad. Fue —claro que por un momento— como si la lucha de las calles y de las azoteas no tuviera significado en sí misma, como si sólo sirviera de encuadramiento remoto a otro drama, íntimo, agudo, sutil, del cual éramos los únicos protagonistas. Recordé entonces que antes, a lo largo de los años, había escuchado ese mismo grito ronco. Se alzaba en mitad de la noche y me estremecía, en mi cuarto cercano, con su inflexión inhumana, agorera. Di un paso hacia las mujeres. —No —pronunció la señora—, por favor, por favor, no... Detrás, en la sombra, vi al ser horrible. ¿Necesito describírselo, Reverendo Padre? Se trataba, indudablemente, de un hombre. De hombre tenía la cabeza barbuda, pero su cuerpecito diminuto era el de un niño, con excepción de las manos grandes, cubiertas de vello, obscenas. Clavó en mí los ojos malignos, y por ellos reconocí su parentesco con las muchachas. Era su hermano. Ese monstruo era su hermano. El tableteo de las balas ahogó mi exclamación. De un salto me acurruqué en mi puesto de combate. Mientras apuntaba, el corazón me latía loco. A veinte pasos cayó un inglés con los brazos extendidos, un inglés muy rubio, casi tan dorado el pelo como las charreteras. En la habitación, la madre se echó a llorar. Gruñó el monstruo. Yo seguía tirando. Ya lo comprendía todo. Ya poseía el secreto de la casa cerrada, de la prisión de esas mujeres jóvenes y bellas, a quienes el feroz orgullo materno obligaba a encarcelarse para que nadie supiera lo que yo sabía. El oficial bramó a través de la puerta: 9 —¡A la calle, a la calle, a Santo Domingo! Me ajusté el cinturón. Mis compañeros me llamaban. Me volví para seguirles. Nada había cambiado en el fondo del aposento. La madre, sentada en el lecho, gemía tapándose los oídos. Detrás asomaba la cabeza diabólica, oscilante, babeante. Las dos hijas se abrazaban con miedo. Me miraron y adiviné en su crispación anhelosa un ruego desesperado. Fue como si súbitamente una oleada del fresco perfume de los jazmines me envolviera en pleno mes de julio. Todavía me quedaba una bala en el fusil. Reverendo Padre, cualquier hombre hubiera hecho lo que hice. Un tiro seco, un solo tiro seco... i A tantos otros había muerto ese mismo día desde la retirada de la Plaza de Toros: oficiales fuertes y esbeltos, soldados que apenas salían de la adolescencia, a tantos, a tantos! Cayó la cabeza espantosa, como en un juego, como si fuera una cabeza de cartón y de lana. . . Hasta hoy me persigue el alarido de la madre, hasta hoy, como me persiguió el 5 de julio de 1807 en mi fuga por la calle de Santo Domingo negra y roja de cadáveres, lejos de la casa cuyas puertas había arrancado..." Manuel Mujica Láinez Defunción Ocupación Nacionalidad 21 de abril de 1984 - "El Paraíso" en Cruz Chica, Córdoba Escritor. Argentina Período Siglo XX Género Cuentos y novela Manuel Mujica Lainez, en 1979 (Revista "Pájaro de Fuego") Nacimiento 1910 Buenos Aires ( Argentina) Cielitos y diálogos patrióticos Bartolomé Hidalgo (1788-1822) (Compilación de: Mario Falcão Espalter, El poeta uruguayo Bartolomé Hidalgo. Su vida y sus obras , segunda edición, Gráficas Reunidas S.A., Madrid, 1929). Cielito de la independencia Si de todo lo criado es el cielo lo mejor, el cielo ha de ser el baile de los Pueblos de la Unión. Hoy una nueva Nación en el mundo se presenta, pues las Provincias Unidas proclaman su Independencia. Cielo, cielito y más cielo, cielito siempre cantad que la alegría es del cielo, del cielo es la libertad. Cielito, cielo festivo, cielo de la libertad, jurando la Independencia no somos esclavos ya. 10 Los del Río de la Plata cantan con aclamación, su libertad recobrada a esfuerzos de su valor. Cielito, cielo cantemos, que en el cielo está la paz y el que la busque en discordia jamás la podrá encontrar. Cielo, cielito cantemos, cielo de la amada Patria, que con sus hijos celebra su libertad suspirada. Oprobio eterno al que tenga la depravada intención de que la Patria se vea esclava de otra Nación. Los constantes argentinos juran hoy con heroísmo eterna guerra al tirano, guerra eterna al despotismo. Cielito, cielo festivo, cielito del entusiasmo, queremos antes morir que volver a ser esclavos. Cielo, cielito cantemos, se acabarán nuestras penas, porque ya hemos arrojado los grillos y las cadenas. ¡Viva la Patria, patriotas! ¡Viva la Patria y la Unión, viva nuestra Independencia, viva la nueva Nación! Jurando la Independencia tenemos obligación de ser buenos ciudadanos y consolidar la Unión. Cielito, cielo dichoso, cielo del Americano, que el cielo hermoso del Sud es cielo más estrellado. Cielito, cielo cantemos, cielito de la unidad, unidos seremos libres, sin unión no hay libertad. El cielito de la Patria hemos de cantar, paisanos, porque cantando el cielito se inflama nuestro entusiasmo. Todo fiel Americano hace a la Patria traición si fomenta la discordia y no propende a la Unión. Cielito, cielo y más cielo, cielito del corazón, que el cielo nos da la paz y el cielo nos da la Unión. [Atribuido, 1816] Cielito a la venida de la expedición española al Río de la Plata. El que en la acción de Maipú supo el cielito cantar, ahora que viene la armada el tiple vuelve a tomar. Cielito, cielo que sí, eche un trago amigo Andrés, para componer el pecho y después le cantaré. 11 La Patria viene a quitarnos la expedición española, cuando guste D. Fernando agarrelá ... por la cola. Cielito, cielo que sí, cielito del terutero , el godo que escape vivo quedará como un arnero. Cielito, digo que sí, coraje y latón en mano, a entreverarnos al grito hasta sacarles el guano . En teniendo un buen fusil, munición y chiripá y una vaca medio en carnes ni cuidado se nos da. El conde de no sé qué dicen que manda la armada, mozo mal intencionado y con casaca bordada. Cielito, digo que sí, cielo de nuestros derechos, hay gaucho que anda caliente por tirarse cuatro al pecho. Cielo, cielito que sí, cielito de los dragones, ya lo verás, conde viejo, si te valen los galones. Dicen que esclavas harán a nuestras americanas, para que lleven la alfombra a las señoras de España. Ellos traen caballería del bigote retorcido, pronto vendrá contra el suelo cuanto demos un silbido. Cielito, cielo que sí, la cosa no es muy liviana... Apártese, amigo Juan, deje pasar esa rana. Cielito, cielo que sí, son jinetes con exceso, pero en levantando el poncho salieron por el pescuezo. No queremos españoles que nos vengan a mandar, tenemos americanos que nos sepan gobernar. Con mate los convidamos allá en la acción de Maipú, pero en ésta me parece que han de comer caracú . Cielito, cielo que sí, aquí no se les afloja, y entre las bolas y el lazo , amigo Fernando, escoja. Cielito, cielo que sí, echen la barba en remojo; porque según olfateo no han de pitar del muy flojo. Aquí no hay cetro y coronas ni tampoco inquisición, hay puros mozos amargos contra toda expedición. Ellos dirán: Viva el Rey ; nosotros: La Independencia , y quiénes son más corajudos ya lo dirá la experiencia. Cielito, cielo que sí, Unión y ya nos entramos, y golpeándonos la boca, apagando los sacamos. 12 Saquen del trono, españoles, a un rey tan bruto y tan flojo, y para que se entretenga que vaya a plantar abrojo . y morir para que él viva ¡la puta...! es una zoncera. Si perdiésemos la acción, ya sabemos nuestra suerte, y pues juramos ser libres, o Libertad o la muerte . Cielito, cielo que sí, por él habéis trabajado, y grillos, afrenta y muerte es el premio que os ha dado. Cielito, cielo que sí, a ellos, y cerrar espuelas, y al godo que se equivoca sumírselo hasta las muelas. Si de paz queréis venir, amigos aquí hallaréis, y comiendo carne gorda con nosotros viviréis. [atribuido, 1819] Cielito, cielo que sí, el Rey es hombre cualquiera, Cielito patriótico del gaucho Ramón Contreras, compuesto en honor del ejército libertador del Alto Perú. Si quiere saber Fernando cuál será de Lima el fin, que le escriba cuatro letras al general San Martín . En Pasco, O'Relly y los suyos las avenidas cubrieron, pero los indios amargos bajo el humo se metieron. Cielito, cielo que sí, cielito de la ciruela, ya se anda medio sentando D. Joaquín de la Pezuela. Cielito, y ya se largaron a cobrarles la alcabala, y ya los atropellaron, y ya les meniaron bala . Adonde quiera que asoma nuestra patriótica armada, disparan los pezuelistas sin reparar la quebrada. Entró la caballería, y los latones pelando, hasta el último tambor lo sacaron apagando . Allá va cielo y más cielo, cielo de los liberales , que atropellan como tigres al dejar los pajonales . Cielito, cielo que si, cielo de las tropas reales, muchas memorias les manda D. Juan Antonio Arenales. 13 A su vista y ligereza y a su aquel en el cuchillo, le debe la madre Patria la intendencia de Trujillo. Cielito: "Entre con confianza" le dijo el león a la zorra, pero ella le contestó: "No conozco a mazamorra". Cielito y pues que consigue que el tirano se le rinda, merece que una corona le ponga una moza linda. Gloria eterna al bravo inglés, a ese atrevido almirante que a todo barco español se lo lleva por delante. O'Relly, Marcó y Osorio deben juntarse este día. Uno a contar sus desgracias. Los otros su cobardía. Cielito, entró en el Callao, y como si fuera rata, se coló por todas partes y se limpió una fragata. Cielo, y para divertirse malilla pueden jugar de cuatro, pues Vigodet de zángano vendrá a entrar. Y dicen que tiemblan tanto con solo su nombradía, que en diciendo: ahí viene Cokran se asusta la barquería. ¿En qué piensa, amigo Rey?... Cante conmigo y no gima. Y en sus cortas oraciones vaya encomendando a Lima. Allá va cielo y más cielo, con cualquiera botecito dicen que entra en el Callao, y ya también les da el grito. Cielito, cielo que sí, cielito de la merienda, le paro cien contra veinte a que pierde la contienda. Los hechos de San Martín hoy la fama los pregona, y la Patria agradecida de laureles lo corona. Ya en otro Cielo le dije nuestra amarga resistencia. Y nuestra eterna constancia por lograr la Independencia. Y digo cielo y más cielo, tan valiente general y Patriota tan constante, debiera ser inmortal. Cielito, cielo que sí, escúcheme D. Fernando: confiese que somos libres y deje de andar roncando . Hasta que entremos en Lima el tiple vuelvo a colgar, y desde hoy iré pensando lo que les he de cantar. La constitución de España es buena, y pues que la alabo, que se venga con la vela y les daremos el cabo. Cielito, digo que sí iré haciendo mis borrones, para cantarles un Cielo en letras como botones. [1821] 14 Bartolomé Hidalgo Nombre completo Bartolomé Hidalgo Nacimiento 24 de agosto de 1788 Montevideo, Virreinato del Río de la Plata Defunción 28 de noviembre de 1822 (34 años) Morón, Provincias Unidas del Río de la Plata Nacionalidad Oriental Género poesía patriótica, poesía neoclásica, poesía gauchesca Poema conjetural Jorge Luis Borges, (1943), Poemas 1923-1953, y El otro, el mismo (1964) El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de setiembre de 1829, por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir: donde un oscuro río pierde el nombre, así habré de caer. Hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca con jinetes, con belfos y con lanzas. Zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento, se dispersan el día y la batalla deforme, y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros los gauchos vencen. Yo, que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el Sur por arrabales últimos. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas; pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día Como aquel capitán del Purgatorio que, huyendo a pie y ensangrentando el llano, fue cegado y tumbado por la muerte 15 de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de Laprida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mí insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. Pisan mis pies la sombra de las lanzas que me buscan. Las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos, se ciernen sobre mí... Ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. 1943 Martín Fierro José Hernández (1872) 1 Aquí me pongo a cantar Al compás de la vigüela, Que el hombre que lo desvela Una pena estraordinaria Como la ave solitaria Con el cantar se consuela. y dende que todos cantan yo también quiero cantar. 6 Cantando me he de morir Cantando me han de enterrar, Y cantando he de llegar Al pie del eterno padre: Dende el vientre de mi madre Vine a este mundo a cantar. 2 Pido a los Santos del Cielo Que ayuden mi pensamiento; Les pido en este momento Que voy a cantar mi historia Me refresquen la memoria Y aclaren mi entendimiento. 3 Vengan Santos milagrosos, Vengan todos en mi ayuda, Que la lengua se me añuda Y se me turba la vista; Pido a Dios que me asista En una ocasión tan ruda. 7 Que no se trabe mi lengua Ni me falte la palabra: El cantar mi gloria labra Y poniéndome a cantar, Cantando me han de encontrar Aunque la tierra se abra. 8 Me siento en el plan de un bajo A cantar un argumento: Como si soplara el viento Hago tiritar los pastos; Con oros, copas y bastos Juega allí mi pensamiento. 4 Yo he visto muchos cantores, Con famas bien obtenidas, Y que después de adquiridas No las quieren sustentar Parece que sin largar se cansaron en partidas 9 Yo no soy cantor letrao, Mas si me pongo a cantar No tengo cuándo acabar Y me envejezco cantando: Las coplas me van brotando Como agua de manantial. 5 Mas ande otro criollo pasa Martín Fierro ha de pasar; nada lo hace recular ni los fantasmas lo espantan, 16 10 Con la guitarra en la mano Ni las moscas se me arriman, Naides me pone el pie encima, Y cuando el pecho se entona, Hago gemir a la prima Y llorar a la bordona. Nacimiento José Hernández 10 de noviembre de 1834 Chacras de Perdriel, Confederación Argentina 21 de octubre de 1886 (51 años) Defunción Belgrano, provincia de Buenos Aires Ocupación Poeta, Político, Periodista y Militar Nacionalidad Nombre completo José Rafael Hernández y Obras notables Argentina El Gaucho Martín Fierro Pueyrredón Sábado de gloria (fragmento) Ezequiel Martínez Estrada (1956) […] Al llegar al Banco, Julio encontró que estaban haciendo algunas refacciones en el hall de entrada. Los pintores habían colocado una cantidad de andamios y escaleras que dificultaban casi por completo el acceso de los clientes, y las muchas personas allí apiñadas forcejeaban por entrar y salir. Los pintores trabajaban en andamios volantes, especie de trapecios que se balanceaban a compás. Aunque realizaban verdaderas pruebas arriesgadas de acrobacia, nadie se detenía a mirarlos, urgidos todos por sus asuntos. Había pánico con motivo de la revolución. El hall estaba atestado de clientes y curiosos afanosos de alcanzar las ventanillas. Se empujaban con los codos y con las piernas. Tal movimiento inusitado le hizo recordar a Julio que los diarios anunciaron que el gobierno provisional tomaría importantes acuerdos sobre política bancaria, insinuándose la posibilidad de que se incautara de los depósitos de la Caja de Ahorros, que más tarde reembolsaría con títulos. Acaso todo ese complicado aparato de trapecios, cuerdas, escaleras volantes, andamios, por donde subían y bajaban como arañas los pintores, fuera un ardid para dificultar la entrada de los depositantes que en ese caso iban a retirar sus depósitos. Ni siquiera hacían caso de que pudieran caerles encima algunas gotas de pintura, cuando no los mismos pintores que daban pruebas de arrojo balanceándose como monos. Muchas madres llevaban a los chicos para presenciar ese espectáculo gratuito. En las ventanillas de la oficina de Caja de Ahorros formaban triple fila retirando sus depósitos no menos de quinientas personas. Se amontonaban descomedidamente, procurando adelantarse a quienes los precedían, mediante toda clase de artilugios: colocaban suavemente el codo entre dos personas e iban pasando el brazo por delante para deslizar luego el cuerpo, poniendo cara de inocentes, cual si miraran a los pintores en el techo. Era un combate de astucias, y la triple fila se mecía con un balanceo de impaciencia que en realidad tenía por objeto, mucho más que mecerse, sacar ventaja al 17 producirse alguna quiebra o fisura en la masa compacta de los alarmados clientes. No faltó tampoco quien se arrastrara entre las piernas de los delanteros, fingiendo buscar algún objeto que se le hubiera caído, para mejorar su colocación aproximándose a las ventanillas. Los ordenanzas y los vigilantes, diseminados profusamente por doquier y hasta injertados en las aglomeraciones, apenas conseguían hacerse obedecer cuando intentaban que se formara “cola” en orden. Usaban pitos estridentes y matracas que agitaban con ardor, intentando en vano encauzar a esa masa de cuerpos que parecían privados de movimiento propio. La “cola” salía por una de las puertas y se prolongaba por la acera dando vuelta en la esquina hasta más allá de la mitad de la calle siguiente. Los negocios bajaron las cortinas metálicas, en previsión de que pudieran romper los vidrios o entrar y desvalijarles las vitrinas y las estanterías. Además, había mucha gente en las otras ventanillas. A Nievas se le ocurrió que podría ser gente traída del interior para simular que tuvieran que hacer operaciones en el banco y dificultar así el acceso de los verdaderos interesados, frustrándoles el intento de retirar su dinero. Pues había muchísimas mujeres de aspecto humilde, y criaturas que lloraban asustadas por el tumulto o por los estrujones. El Banco parecía el andén de una estación de donde, en épocas de pánico (eso ocurrió en la anterior revolución, seis meses cumplidos), y los trenes con salidas intermitentes de quince minutos se demoraron tres horas. Avanzar por entre esa muchedumbre silenciosa, de la cual sobresalían como látigos, gritos y llantos de los niños, era una ardua hazaña. Julio se encaminó resueltamente a los mostradores de la Sección Créditos a Empleados Públicos. Pero cuando logró llegar, le dijeron que esos mostradores estaban habilitados hasta nueva orden para atender la Caja de Ahorros Escolares. Preguntó, luego de esperar un rato y avistar ansiosamente al público en busca de su amigo, a un ordenanza que estaba muy tranquilo y que apenas condescendió a responderle. Repitió la pregunta. Tenía que subir al primer piso, junto a la gerencia. Pululaba el gentío y un rumor de inmensa colmena zumbaba bajo la gran bóveda. Algunos habían llegado silletas plegadizas y merienda. Muchas mujeres cambiaban los pañales a sus criaturas, apretándoles la cabeza entre las piernas. Iban y venían los clientes. Grupos de escolares con delantal blanco se arracimaban frente al mostrador de Ahorros Escolares. Un vendedor de globos y pitos y otros vendedores de frutas, con las canastas cubiertas con alambre tejido, vociferaban, pregonando su mercancía. Los atropellaban, pero ellos conservaban el equilibrio, balanceados por los clientes con sus canastas, sin enfadarse. También había una vendedora de empanadas con dos parches de sebo y yerba en las sienes. Como vendía rápidamente las empanadas, un chiquilín zarrapastroso le renovaba el stock. Con un plumero de papel ahuyentaba las moscas, que esa mañana estaban muy cargosas. El amigo no aparecía por ninguna parte. Convinieron encontrarse donde ahora estaba él, ahí precisamente, junto a la columna de la izquierda. Quizás hubiera subido ya, desalentado por la inesperada afluencia de público, y a su vez lo estuviera esperando en la Sección Créditos, donde tenían que firmar juntos el documento. Decidió subir. Buscó los ascensores o las escaleras y hasta, en su ofuscación, llegó a dudar de si era ése el Banco donde tenían que encontrarse. Se cercioraría antes, observando el ambiente, la enorme cúpula, las barandillas de los seis pisos, las instalaciones, las molduras. Era lo único que recordaba al Banco, pues lo demás parecía haber desaparecido arrasado por la extraordinaria cantidad de gente. Los empleados, los ordenanzas y los vigilantes estaban de un humor imposible. No comprendían su asombro ni que tuviera tanta urgencia un día sábado, justamente ese sábado que por lo visto había elegido todo el mundo para arreglar sus asuntos. Se abrió paso penosamente y por una escalera que rodeaba al ascensor que no funcionaba había unos operarios con lámparas en la cabina subió hasta las oficinas de la gerencia y los despachos de los miembros del Directorio. Averiguó si funcionaba allí la Sección Créditos a Empleados Públicos, trasladada desde la planta baja. Efectivamente, era en el primer piso, pero tenía que subir por Cangallo. Descendió a saltos y se acercó a la columna de la izquierda en busca de su amigo. Sin él no podría realizar la operación. Lo buscó de nuevo en el mar de gente decidiéndose a esperarlo unos minutos más. Consiguió salir y echó a andar a prisa hacia Cangallo para localizar la oficina de Créditos. Una fila de cuatro personas, formadas militarmente, rígidas, ocupaba todo el ancho de la acera hasta la esquina, y doblaban hasta más allá de la mitad de la cuadra. En la misma fila que penetraba por la ancha puerta y se cortaba en la ventanilla, como una tenia monstruosa. 18 Por la calle circulaban automóviles y tranvías a toda velocidad. Los peatones, obligados a ir por la calzada, sorteaban hábilmente los peligros. En la puerta del banco, por Cangallo, había un letrero de cartón, pero no era fácil atravesar la muralla de personas, afirmada en fila compacta. -¿Me permite cruzar? -insinuó con timidez. -Pase. Pero como nadie la hacía lugar, optó por dar vuelta a la cola y deslizarse, apretado entre la pared y los individuos que se apretaban más temiendo que se intercalara entre ellos. Rozaba la pared y los cuerpos y cada paso que adelantaba representaba una victoria. Era una portada ancha, la del Banco, con una gran escalera de mármol y una alfombra gruesa sostenida por varillas de bronce. En el pilar de la balaustrada una estatua de mármol, y al lado, sentado en una silla, un anciano con uniforme del Banco. Subió a saltos sin preguntar nada y sin que el anciano advirtiera su entrada. En el primer piso había una salita de espera y a la derecha un amplio pasillo con estatuas de dioses griegos, de yeso, embutidas en la pared y grandes macetas de mayólicas con plantas, al final, un letrero indicaba con una flecha roja la sección Créditos. Era otro pasillo, mucho más angosto e igualmente largo, por donde llegó a un pequeño despacho con un mostrador. El empleado manejaba una máquina de sumar, moviendo la manivela después de marcar algunas teclas, pero en lugar de cheques tenía abierto, al lado, un libro con reproducciones de cuadros en colores. En seguida fue atendido. Los trámites estaban terminados; sólo faltaba firmar el pagaré como les anunciaron tres días antes, al presentar la solicitud. El empleado desbordaba amabilidad, y su voz meliflua comunicó a Nievas nuevos ánimos, porque se encontraba muy deprimido. -¿No vino el señor Gutiérrez? -Sí, señor, él ya ha firmado. Estuvo hace un rato. Quedó que volvería inmediatamente -y acompañó su informe con una sonrisa. -Entonces, ¿puedo firmar yo también? -Por supuesto. -¿Le entregaron a él el cheque para cobrar el préstamo? - No, señor. No es posible hasta que el pagaré esté en forma, con ambas firmas. Espere un momentito. Puede sentarse, si quiere. Cuando el empleado entró en el salón en que estaba el resto del personal, Julio miró desde el rincón en que hallábase el despacho de atender al público al largo y angosto pasillo. Le extrañó que no hubiera nadie, ni siquiera ordenanzas y que todo estuviera tan modestamente instalado. Seguro es porque han habilitado hace poco y transitoriamente ese lugar, pensó. En el salón trepidaban las máquinas de escribir y de sumar, entre un leve rumor de voces y de pasos. Julio estaba intrigado de no ver gente y se acordó del apeñuscamiento de la planta baja y de la vereda. Le inquietaba que su amigo Gutiérrez hiciera la parte de sus gestiones sin esperarlo. Acaso tuviese algún asunto que atender. En el despachito había un escritorio cubierto de papeles y dos sillas, la mesita alta con la máquina de sumar, una percha y una pequeña biblioteca. En la tabla adicional de la mesita permanecía abierto en una lámina brillante, el libro que el empleado estaba examinando mientras simulaba manipular su máquina. Aunque intranquilo, estaba satisfecho. El empleado volvió con el pagaré, unas planillas de liquidación, que le hizo firmar. -Muy bien. Ahora vaya a la planta baja y espere que lo llamen por el altavoz. -¿El señor Gutiérrez dijo que volvería? El empleado recogió los papeles y, como si no hubiera oído la pregunta, se retiró por la puerta de la mampara sin contestarle. Esta vez demoró más en regresar. Ir a la planta baja y esperar que lo llamaran por el altavoz era una aventura. Significaba arrojarlo indefenso a una manada de bisontes que se acometían disputándose el lugar como si se tratara del cubil con la cría. Si el amigo había hecho ya sus diligencias, ¿por qué no lo esperó? Ahí se estaba bien; por lo menos nadie lo molestaba. Intrigado por el libro con láminas 19 que el empleado tenía en su mesita, levantó la parte del mostrador que cerraba la puerta y penetró en el despachito. Como si contemplara los mapas que pendían de la pared, el cielorraso, los muebles, se acercó. A través de los vidrios esmerilados de la mampara distinguió la silueta difusa de alguien que espiaba por la ranura de la puerta. Se acercó al libro, pero con la cabeza inclinada miraba a ras de las cejas hacia la puerta. El empleado entró, indiferente, optando por fingir que no lo había visto. -Si prefiere esperar aquí -dijo, de espaldas a él-, puede sentarse. -Quisiera saber si el señor Gutiérrez tiene necesidad de volver a esta oficina. Estoy muy apurado. -Según lo que le digan en ventanilla. Esta vez lo miró de frente y le sonrió con la afabilidad de antes. Entonces, Nievas se fijó bien en él, y le pareció conocerlo de muchos años atrás, sin lograr identificarlo. -Señor Alcañaz -se le ocurrió decirle-, ¿usted me recuerda? -Naturalmente. ¿Usted no a mí? -Sí, Alcañaz -y le sonrió-. Recordó mi nombre, pero ¿a que no me recuerda a mí? Hace como veinte años fuimos vecinos de barrio. De inmediato, Nievas sintió que en vez de acudir a él un recuerdo preciso retrocedía él hasta una casa muy humilde, en las afueras de un pueblo suburbano, cuando Alcañaz era un muchacho y él estaba enamorado de una de sus cinco hermanas. -Ahora sí; ¡cómo ha cambiado usted! -Un poco; usted también, aunque no tanto. Ahora estoy aquí de auxiliar. -¿Estudia arquitectura? -Me recibí de contador público. ¿Lo pregunta por este libro? -Me pareció. -A los empleados nuevos nos dan un plano de edificio, con vistas en colores, para conocer dónde estaban instaladas las oficinas. Nievas pensó que debía averiguar algo de su familia, pero se contuvo y preguntó. -¿Hace mucho que está en el Banco? -Dos días. Pero yo no pertenezco a la milicia de infiltración, por si lo había supuesto. Presenté mi solicitud de ingreso hace tres años, al recibirme, y la casualidad hizo que el mismo día de salir mi designación destituyeran al Directorio en masa. Pero mi nombramiento ya estaba firmado. ¿Usted siempre está en el ministerio? -Siempre. Allá tenemos un revuelo también con motivo del cambio de autoridades. -Aquí no -respondió con toda calma su antiguo y olvidado convecino-. ¿Lo pregunta usted por toda esa gente que está en la planta baja? -No, porque supongo que serán clientes del Banco, que vienen a retirar su ahorros. Alcañaz sonrió y apoyó su mano en el hombro de Nievas. -Usted también ha tenido suerte de que le despacharan su asunto, pues he oído decir que por tres meses el Banco no hará operaciones de préstamo. -Pero el nuestro ya está acordado y no lo anularán, supongo. Sin hacer caso de su pregunta Alcañaz inquirió, tranquilamente: -¿Se acuerda usted de Magdalena? -De todas. Su mamá, ¿vive? -Sí, pero ya está muy vieja. Más avejentada que vieja. Tampoco la reconocería usted si la viese. Y de Magdalena, ¿se acuerda? 20 -Claro que sí. Era una chica muy buena y muy inteligente. Alcañaz la apretó suavemente el hombro con la mano: -Se casó con el coronel Asmodeo; figúrese. -Me alegro tanto, mi amigo. Yo sigo siendo un pobre empleaducho. -Ya lo sé. En casa lo han recordado siempre y han tenido noticias de su vida. Retiró la mano de su hombro y con cara de verdadera pesadumbre se aventuró a decirle: -Sé que no tuvo usted suerte en su matrimonio. Así es la vida. -¿Yo? Tampoco puedo quejarme. Tengo una nena de nueve años. -¿Sí?, que estudia danzas clásicas. Pero usted cometió un grave error al dejar a mi hermana Magdalena. Ahora ya ve: todos nosotros vivimos espléndidamente y estamos seguros de que nada malo nos puede ocurrir. -Por supuesto, yo lo deseo así. El coronel Asmodeo, tan luego. -Pero van a hacer una limpieza a fondo. Será raro que dejen ni un empleado del antiguo régimen. -Así he oído comentar. Pero imagino que considerarán la situación de los empleados antiguos, sobre todo de los que no han intervenido en cuestiones de política. -A usted lo ha perjudicado mucho en su carrera la carta anónima que su mujer le mandó al Ministro, hace unos ocho años. Por hacerle un bien, desde entonces ha quedado usted sin ascender. -No; no ha sido eso. -¿No lo trasladaron a usted en seguida de averiguarse quién era la autora del anónimo? -También a quién se le ocurre denunciar nada menos que al director, como si eso hubiera podido favorecerlo a usted. Nievas quedó cortado, como si le dieran vuelta a la manera de un guante. -¿También sabía eso? -y bajó los ojos, humillado-. Lo que ustedes no saben es que esa inculpación fue una calumnia. Con una mano Alcañaz golpeó suavemente la palma de la otra: -En su foja está. ¿Por qué no protestó usted entonces? Se habría evitado los dolores de cabeza que tuvo y los que puede tener en lo sucesivo. Sobre todo si es que van a designar un cuerpo de inspectores para revisar todos los prontuarios del personal de la administración pública nacional, provincial y municipal. -Ya veremos, cuando llegue el momento. -El coronel Asmodeo va a ocupar un alto cargo, como usted se lo imagina. Es el verdadero autor de la revolución, y en estos días lo ascenderán a general. De un ministerio no baja, le prevengo. -Más vale así. Tengo entendido que es un hombre recto y justiciero. -Más caprichoso que la mula. -¿Cree usted que correría peligro yo, si lo nombraran ministro? -Tiene usted mala suerte; eso es todo lo que puedo decirle. Debido al gran cariño que en casa le tenían a usted, Magdalena conservó algunas casas que originaron, hace ya tiempo, un disgusto mayúsculo. Tengo entendido, además, que no se portó usted como un caballero con Magdalena. -Correctísimo, debe usted saberlo, por si lo ignora. Aquellas cartas y los versos a que usted se refiere, probablemente, no eran originales míos, sino copiados de una antología. ¿Qué quiere usted decirme, ahora? -Precisamente, es por el coronel Asmodeo que estuvimos siempre al tanto de lo que le ocurría a usted, y hemos lamentado su mala suerte. Vive usted amargado, y todo se debe a su pobreza de carácter. No tendría que haber abandonado usted las riendas de su casa; se lo digo con verdadera condolencia. -Parece que usted tratara de humillarme y amenazarme, Alcañaz. Yo no he venido a esto, en verdad. 21 -Necesitaba decírselo, por si tiene usted tiempo de corregir en algo su destino, ya que de verdad no veo que sin imponer su voluntad en su propia casa, ante su mujer y ante su hija, porque las dos lo tienen atemorizado y subyugado, pueda salir a flote. -Si yo no estoy hundido, mi amigo Alcañaz. Además, estoy decidido a defender mis derechos y mi dignidad, se lo advierto. -Sin duda. Pero eso no quiere decir nada. Son palabras que se le ocurren a usted. Por no confesar que le estoy hablando por su bien. Con nosotros, sin embargo, se portó usted bastante mal. Sabía que mi madre tuvo que sobrellevar la viudez y darnos a todos educación, y que yo era el único varón, un mocoso en esa época. Y sin embargo, oiga bien lo que voy a decirle -y se aproximó a él, bajando la voz en tono confidencial, de recuerdo y no de reproche-: usted no tuvo en cuenta esa situación y entró en mi casa con intenciones de seductor. Nievas lo miró con extrañeza: -Usted no está en su sano juicio, Alcañaz -acertó a decir en su defensa, confundido, aplastado, por esas palabras pronunciadas con toda calma. -Al final fue usted seducido, ¡de qué manera! Ema Eva jugó con usted como el gato con un ovillo. Lo deshizo y lo enredó hasta hartarse. Y ahora tiene usted dos enemigos en su propio hogar, bajo su mismo techo. -Habla usted como un insensato, Alcañaz. Discúlpeme, pero no veo de dónde ha sacado usted esas informaciones antojadizas. -Y para que vea mi nobleza, ¿puedo hacer algo por usted? Usted no reparaba en nada. Iba a mi casa como un conquistador, sin que le importara mucho la miseria y el desamparo. Iba a sacar ventaja, sin importarle con cuál de las hijas de aquella pobrecita mujer, hasta con la más chica, si podía. Yo me acuerdo bien de todos los detalles, porque corresponden a aquella época de la vida en que los hechos se graban profunda-mente en la carne, para recordarlos siempre. Julio tenía la impresión de que estaba recibiendo un castigo divino por boca de aquel mozo, apenas reconocible. -No tiene usted que indignarse, pues le hará bien lo que estoy diciéndole. Entonces vivíamos de lo que ganábamos en el trabajo de fabricar cajas de fósforos. Trabajábamos toda la familia: la madre y los cinco hijos, alrededor de la mesa, desde las siete de la mañana hasta las once de la noche. Usted llegaba cuando ya estábamos cansados de trabajar, y se marchaba cuando nos faltaba la mitad de la tarea. ¿Se acuerda usted que Joaquina cebaba el mate? ¡Era una hora que perdíamos, pero al fin descansábamos un poco! Usted se sentaba al lado de Magdalena, frente a mamá, y fingía que nos ayudaba, para poder permitirse toda clase de desvergüenzas, tanto con Magdalena como con cualquiera de las otras muchachas que tuviese al otro lado. Las tocaba indecentemente, mientras ellas seguían en su trabajo, los dedos casi en carne viva, más afanadas porque no sabían si llorar o levantarse, las piernas bien apretadas y la cabeza agachada. Pero usted sabía muy bien que no podían levantarse, porque estaban como atadas a la silla. Mamá, lo mismo que las demás, trataba de no mirar y de hacerse la muy atareada, doblando la cartulina de las cajas. Una hacía la parte de afuera, otra el cajoncito donde iban los fósforos; Joaquina encolaba el papelito de la tapa interior y el lomo de la caja; Juana preparaba las gomitas (¿se acuerda que entonces se usaban?), con los dos alambrecitos para sujetarla. Yo le pegaba la arena para que quedara como papel de lija. Los sábados mi madre y Magdalena iban a la fábrica, que distaba unas treinta cuadras, a pie, porque no había otra forma de llegar, aunque los caminos estuvieran embarrados. Y lo estaban con frecuencia en invierno. Llevaban el trabajo de toda la semana, en bolsas: unas cinco mil cajitas, y traían el material para el trabajo de toda la semana. Magdalena cargaba con los cartones y mamá con una bolsa de arena, de no menos de cuarenta kilos. Usted no veía sino una parte de esa terrible condena. ¡Y pensar que las dos iban mirando a uno y otro lado, con temor de que usted las viera así cargadas, lo mismo que dos animalitos! ¡Pero usted se levantaba tarde y nos visitaba a la hora del mate! No necesito contarle cómo las muchachas se turnaban para hacer el puchero -esocomíamos al mediodía y a la noche-, para arreglar el dormitorio, porque dormíamos todos en una pieza, e ir al mercado que estaba como a quince cuadras de casa. También había que lavar la ropa, planchar, barrer y mil pequeños quehaceres que no vale la pena recordar. Pero todo había que hacerlo, y ningún menester era insignificante. Todos, porque se sumaban, tenían importancia especial. 22 -Alcañaz -interrumpió Julio-: Yo sabía todo eso, y alguna vez los ayudé a fabricar cajas de fósforos. Ya ha pasado esa época, ¿qué gana usted con ese reproche cruel? -Yo no gano nada, pero usted sí, porque seguramente nunca se planteó su conducta en los términos claros en que yo le estoy facilitando que lo haga. Nos pagaban medio centavo por cada caja, y hacíamos, a lo sumo, setecientas por día, trabajando todos dieciséis horas. Total: tres pesos y medio, con lo cual había que afrontar todos los gastos. Y nunca, me parece, nos encontró usted sucios, ni la casa desarreglada a pesar de que vivíamos hacinados y con tanta pobreza. Mi madre administraba, ¡y con qué sabiduría! La ropa y los zapatos los comprábamos a crédito, pagando cinco pesos por quincena; el alquiler no costaba veinte pesos; gastábamos cincuenta en comer. De modo que el balance de fin de mes daba siempre un saldo igual de entradas y salidas. Porque alguna vez se necesitaba algún medicamento, o un hule, o esterillar una silla, y esos eran gastos adicionales que era preciso precaver. Estábamos condenados, en derredor de la mesa, los seis, y apenas hablábamos. Cuando alguna se cansaba tanto que se mareaba, se levantaba y se ponía a hacer algún trabajo, para no perder esos minutos. Mamá observaba todo y todo lo comprendía. No le era posible aliviarnos en nada; cada cual tenía su lote de suplicio, y ella llevaba sobre sus espaldas lo peor. Siempre fuimos pobres, pero mientras vivió mi padre, mal que mal nos arreglábamos y las muchachas mayores podían ir a la escuela, sin tener que avergonzarse de su pobreza. Con la muerte de mi padre todo se derrumbó, y nosotros quedamos como apresados bajo los escombros. Casi nadie nos visitaba, de manera que sus visitas, para humillarnos más que para consolarnos, eran al mismo tiempo una distracción y una tortura. Al aproximarse la hora de su llegada nos mirábamos todos y empezábamos a inquietarnos, como si fuera la hora de ponerse una inyección o tomar un remedio amargo; y, sin embargo, sentíamos que durante una o dos horas no estaríamos tan solos y tan abandonados. Usted nos confirmaba en la seguridad de que no habíamos sido desterrados del mundo. Yo tenía seis años y todo lo comprendía como ahora. No le invento nada. Sólo recuerdo lo que experimentábamos todos hace veinte años. Además, esperábamos a su llegada alguna novedad de la promesa que nos hiciera, de conseguir un empleo para Magdalena y trabajos de costura para mamá. Porque ella había sido costurera, antes; al cambiar las modas, temía no poder desempeñarse satisfactoriamente. Y como estaba tan agobiada, perdió el ánimo para pedir costura. Además, no tenía tiempo que perder en ir de una ropería en otra. Encontró ese trabajo de fabricar las cajas de fósforos y una vez que comenzamos fue una rueda que empieza a girar y no puede detenerse. Confiese ahora que usted no podía hacer nada entonces, con su modesto puesto de ordenanza, que disimulaba cambiándose la ropa para visitarnos. Aparecía usted, en sus veintidós años, como un personaje eminente, amigo de diputados y jefes de repartición. Tampoco hizo nada por ayudarnos. Simplemente sacaba partido de nuestra esperanza, de nuestra angustia, y procuraba tener gratuitamente una o dos mancebas y entretenerse en acariciar y besuquear a todas las mujeres de la casa. Hasta llegó usted, fingiendo ternura, o compasión, o cariño protector, a abrazar a mi madre y a besarla. Me acuerdo de esa escena como si la viese. Estábamos todos, como siempre, sentados a la mesa, trabajando con nuestros dedos doloridos. Mamá se levantó para encender el calentador y preparar la pava para el mate. Usted fue hacia ella, le dijo no oí qué y la abrazó por la espalda, besándola en la mejilla. Mamá lo retiró con el brazo, dándose vuelta, y le dijo… ¿A que no se acuerda usted de lo qué le dijo? Estas son exactamente sus palabras, dígame, si las recuerda: “No nos compadezca usted, pero ayúdenos. ¿Cómo, cuando entra en esta casa tan triste, tiene usted voluntad para pensar en ofendernos y en burlarnos?” Usted no contestó, y fue a sentarse en medio de Juanita y Joaquina, colorado y resentido. No dijo nada y cuando se marchó, después de tomar mate, es seguro que, sin decirnos palabra, todos pensábamos que no volvería usted. Su juego había sido descubierto desde mucho antes, hasta por mí y Juanita que no tenía cuatro años. ¡En esa forma disimulaba de bien sus intenciones de convertir en escarnio la miseria! Pero al siguiente día, cuando aguardábamos con inquietud la hora, apareció usted con un paquete de bizcochos saludándonos como si nada hubiera ocurrido. Esto duró, ¿sabe usted cuánto? Un año, tres meses y doce días. El coronel Asmodeo tiene un relato fiel de esa aventura suya de conquistador, porque Magdalena tuvo que relatarle, antes de casarse, toda la odisea. Y el coronel, ¡es tan amigo de documentar! Julio salió pasando por debajo de la tapa que formaba la puerta del mostrador. -¡Adiós! -dijo, tomando unos papeles que había dejado. Sólo le pido que me despache pronto el préstamo. 23 -Su préstamo ya está despachado. -Y que si viene Gutiérrez, le diga que lo espero en la planta baja. -Para el coronel o para Magdalena, ¿no tiene ningún encargo? -Alcañaz -exhaló Julio con una especie de suspiro-. Es usted de una crueldad inaudita. Deme usted la mano puesto que lo he conocido desde muchacho, y por el afecto que me dijo usted que me han tenido en su casa. Considéreme como quiera, no le pido compasión. Todo lo que ha dicho usted es cierto. Es como si hubiese oído a mi propia conciencia. Mil veces me he arrepentido de todo; de haber sido antes un canalla y después un infeliz. Sólo Dios sabe lo que me espera. -Cuide usted a su hija que es lo único que puedo prevenirle. Vea que el castigo está siempre en relación con la culpa. Y le tendió la mano, sonriendo dulcemente, como un dios que terminase de juzgar a un pobre pecador. Nievas la estrechó efusivamente, se le saltaron las lágrimas y echó a correr por el pasillo y por las escaleras. […] Nacimiento Ezequiel Martínez Estrada 14 de septiembre de 1895 San José de la Esquina, Santa Fe, Argentina Defunción 4 de noviembre de 1964 Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina Ocupación Profesor, escritor Nacionalidad Argentino Período 1918 - 1964 Género Poesía, ensayo, crítica literaria, biografía Ezequiel Martínez Estrada “Reunión” Julio Cortázar, Todos los fuegos el fuego (1966) Recordé un viejo cuento de Jack London, donde el protagonista, apoyado en un tronco de árbol, se dispone a acabar con dignidad su vida. Ernesto «Che Guevara», en La sierra y el llano, La Habana, 1961. Nada podía andar peor, pero al menos ya no estábamos en la maldita lancha, entre vómitos y golpes de mar y pedazos de galleta mojada, entre ametralladoras y babas, hechos un asco, consolándonos cuando podíamos con el poco tabaco que se conservaba seco porque Luis (que no se llamaba Luis, pero habíamos jurado no acordamos de nuestros nombres hasta que llegara el día) había tenido la buena idea de meterlo en una caja de 24 lata que abríamos con más cuidado que si estuviera llena de escorpiones. Pero qué tabaco ni tragos de ron en esa condenada lancha, bamboleándose cinco días como una tortuga borracha, haciéndole frente a un norte que la cacheteaba sin lástima, y ola va y ola viene, los baldes despellejándonos las manos, yo con un asma del demonio y medio mundo enfermo, doblándose para vomitar con si fueran a partirse por la mitad. Hasta Luis, la segunda noche, una bilis verde que le sacó a las ganas de reírse, entre eso y el norte que no nos dejaba ver el faro de Cabo Cruz, un desastre que nadie se había imaginado; y llamarle a eso una expedición de desembarco era como para seguir vomitando pero de pura tristeza. En fin, cualquier cosa con tal de dejar atrás la lancha, cualquier cosa aunque fuera lo que nos esperaba en tierra -pero sabíamos que nos estaba esperando y por eso no importaba tanto-, el tiempo que se compone justamente en el peor momento y zas la avioneta de reconocimiento, nada que hacerle, a vadear la ciénaga o lo que fuera con el agua hasta las costillas buscando el abrigo de los sucios pastizales de los mangles yo como un idiota con mi pulverizador de adrenalina para poder seguir adelante, con Roberto que me llevaba el Springfield para ayudarme a vadear mejor la ciénaga (si era una ciénaga, porque a muchos ya se nos había ocurrido que a lo mejor habíamos errado el rumbo y que en vez de tierra firme habíamos hecho la estupidez de largarnos en algún cayo fangoso dentro del mar, a veinte millas de la isla...); y todo así, mal pensado y peor dicho, en una continua confusión de actos y nociones, una mezcla de alegría inexplicable y de rabia contra la maldita vida que nos estaban dando los aviones y lo que nos esperaba del lado de la carretera si llegábamos alguna vez, si estábamos en una ciénaga de la costa y no dando vueltas como alelados en un circo de barro y de total fracaso para diversión del babuino en su Palacio. Ya nadie se acuerda cuánto duró, el tiempo lo medíamos por los claros entre los pastizales, los tramos donde podían ametrallarnos en picada, el alarido que escuché a mi izquierda, lejos, y creo fue de Roque (a él le puedo dar su nombre, a su pobre esqueleto entre las lianas y los sapos), porque de los planes ya no quedaban más que la meta final, llegar a la Sierra y reunirnos con Luis si también él conseguía llegar; el resto se había hecho trizas con el norte, el desembarco improvisado, los pantanos. Pero searnos justos: algo se cumplía sincronizadamente, el ataque de los aviones enemigos. Había sido previsto y provocado; no falló. Y por eso, aunque todavía me doliera en la cara el aullido de Roque, mi maligna manera de entender el mundo me ayudaba a reírme por lo bajo (y me ahogaba todavía más, y Roberto me llevaba el Springfield para que yo pudiese inhalar adrenalina con la nariz casi al borde del agua tragando más barro que otra cosa), porque si los aviones estaban ahí entonces no podía ser que hubiéramos equivocado la playa, o lo sumo nos habíamos desviado algunas millas, pero la carretera estaría detrás de los pastizales, y después el llano abierto y en el norte las primeras colinas. Tenía su gracia que el enemigo nos estuviera certificando desde el aire la bondad del desembarco. Duró vaya a saber cuánto, y después fue de noche y éramos seis debajo de unos flacos árboles, por primera vez en terreno casi seco, mascando tabaco húmedo y unas pobres galletas. De Luis, de Pablo, de Lucas, ninguna noticia; desperdigados, probablemente muertos, en todo caso tan perdidos y mojados como nosotros. Pero me gustaba sentir cómo con el fin de esa jornada de batracio se me empezaban a ordenar las ideas, y cómo la muerte, más probable que nunca, no sería ya un balazo al azar en plena ciénaga, sino una operación dialéctica en seco, perfectamente orquestada por las partes en juego. El ejército debía controlar la carretera, cercando los pantanos ala espera de que apareciéramos de a dos o de a tres, liquidados por el barro y las alimañas y el hambre. Ahora todo se veía clarísimo, tenía otra vez los puntos cardinales en el bolsillo me hacía reír sentirme tan vivo y tan despierto al borde del epílogo. Nada podía resultarme más gracioso que hacer rabiar a Roberto recitándole al oído unos versos del Viejo Paricho que le parecían abominables. “Si por lo menos nos pudiéramos sacar el barro”, se quejaba el Teniente. “O fumar de verdad” (alguien, más a la izquierda, ya no sé quién, alguien que se perdió al alba). Organización de la agonía: centinelas, dormir por turnos, mascar tabaco, chupar galletas infladas como esponjas. Nadie mencionaba a Luis, el temor de que lo hubieran matado era el único enemigo real, porque su confirmación nos anularía mucho más que el acoso, la falta de armas o las llagas en los pies. Sé que dormi, un rato mientras Roberto velaba, pero antes estuve pensando que todo lo que 25 habíamos hecho en esos días era demasiado insensato para admitirse así de golpe la posibilidad de que hubieran matado a Luis. De alguna manera la insensatez tendría que continuar hasta el final, que quizá fuera la victoria, y en ese juego absurdo donde se había llegado hasta el escándalo de prevenir al enemigo que desembarcaríamos, no entraba la posibilidad de perder a Luis. Creo que también pensé que si triunfábamos, que si conseguíamos reunimos otra vez con Luis, sólo entonces empezaría el juego en serio, el rescate de tanto romanticismo necesario y desenfrenado y peligroso. Antes de dormirme tuve como una visión: Luis junto a un árbol, rodeado por todos nosotros, se llevaba lentamente la mano a la cara y se la quitaba como si fuese una máscara. Con la cara en la mano se acercaba a su hermano Pablo, a mí, al Teniente, a Roque, pidiéndonos con un gesto que la aceptáramos, que nos la pusiéramos. Pero todos se iban negando uno a uno, y yo también me negué, sonriendo hasta las lágrimas, y entonces Luis volvió a ponerse la cara y le vi un cansancio infinito mientras se encogía de hombros y sacaba un cigarro del bolsillo de la guayabera. Profesionalmente hablando, una alucinación de la duerme vela y la fiebre, fácilmente interpretable. Pero si realmente habían matado a Luis durante el desembarco, ¿quién subiría ahora a la Sierra con su cara? Todos trataríamos de subir pero nadie con la cara de Luis, nadie que pudiera o quisiera asumir la cara de Luis. “Los diadocos”, pensé ya entredormido. “Pero todo se fue al diablo con los diadocos, es sabido”. Aunque esto que cuento pasó hace rato, quedan pedazos y momentos tan recortados en la memoria que sólo se pueden decir en presente, como estar tirado otra vez boca arriba en el pastizal, junto al árbol que nos protege del cielo abierto. Es la tercera noche, pero al amanecer de ese día franquearnos la carretera a pesar de los jeep y la metralla. Ahora hay que esperar otro amanecer porque nos han matado al baqueano y seguimos perdidos, habrá que dar con algún paisano que nos lleve a donde se pueda comprar algo de comer, y cuando digo comprar casi me da risa y me ahogo de nuevo, pero en eso como en lo demás a nadie se le ocurriría desobedecer a Luis, y la comida hay que pagarla y explicarle antes a la gente quiénes somos y por qué andamos en lo que andamos. La cara de Roberto en la choza abandonada de la loma, dejando cinco pesos debajo de un plato a cambio de la poca cosa que encontramos y que sabía a cielo, acomida en el Ritz si es que ahí se come bien. Tengo tanta fiebre que se me va pasando el asma, no hay mal que por bien no venga, pero pienso de nuevo en la cara de Roberto dejando los cinco pesos en la choza vacía, y me da un tal ataque de risa que vuelvo a ahogarme y me maldigo. Habría que dormir, Tinti monta la guardia, los muchachos descansan unos contra otros yo me he ido un poco más lejos porque tengo la impresión de que los fastidio con la tos y los silbidos del pecho, y además hago una cosa que no debería hacer, y es que dos o tres veces en la noche fabrico una pantalla de hojas y meto la cara por debajo y enciendo despacito el cigarro para reconciliarme un poco con la vida. En el fondo lo único bueno del día ha sido no tener noticias de Luis, el resto es un desastre, de los ochenta nos han matado por lo menos a cincuenta o sesenta; Javier cayó entre los primeros, el Peruano perdió un ojo y agonizó tres horas sin que yo pudiera hacer nada, ni siquiera rematarlo cuando los otros no miraban. Todo el día temimos que algún enlace (hubo tres con un riesgo increíble, en las mismas narices del ejército) nos trajera la noticia de la muerte de Luis. Al final es mejor no saber nada, imaginarlo vivo, poder esperar todavía. Fríamente peso las posibilidades y concluyo que lo han matado, todos sabemos cómo es, de qué manera el gran condenado es capaz de salir al descubierto con una pistola en la mano, y el que venga atrás que arree. No, pero López lo habrá cuidado, no hay como él para engañarlo a veces, casi como a un chico, convencerlo de que tiene que hacer lo contrario de lo que le da la gana en ese momento. Pero y si López... Inútil quemarse la sangre, no hay elementos para la menor hipótesis, y además es rara esta calma, este bienestar boca arriba como si todo estuviera bien así, como si todo se estuviera cumpliendo (casi pensé: “consumando”, hubiera sido idiota) de conformidad con los planes. Será la fiebre o el cansancio, será que nos van a liquidar a todos como a sapos antes de que salga el sol. Pero ahora vale la pena aprovechar de este respiro absurdo, dejarse ir mirando el dibujo que hacen las ramas de árbol contra el cielo más claro, con 26 algunas estrellas, siguiendo con ojos entornados ese dibujo casual de las ramas y las hojas, esos ritmos que se encuentran, se cabalgan y se separan, y a veces cambian suavemente cuando una bocanada de aire hirviendo pasa por encima de las copas, viniendo de las ciénagas. Pienso en mi hijo pero está lejos, a miles de kilómetros, en un país donde todavía se duerme en la cama, y su imagen me parece irreal, se me adelgaza y pierde entre las hojas del árbol, y en cambio me hace tanto bien recordar un tema de Mozart que me ha acompañado desde siempre, el movimiento inicial del cuarteto La caza, la evocación del alalí en la mansa voz de los violines, esa transposición de una ceremonia salvaje a un claro goce pensativo. Lo pienso, lo repito, lo canturreo en la memoria, y siento al mismo tiempo cómo la melodía y el dibujo de la copa del árbol contra el cielo se van acercando, traban amistad, se tantean una y otra vez hasta que el dibujo se ordena de pronto en la presencia visible de la melodía, un ritmo que sale de una rama baja, casi a la altura de mi cabeza, remonta hasta cierta altura y se abre como un abanico de tallos, mientras el segundo violín es esa rama más delgada que se yuxtapone para confundir sus hojas en un punto situado a la derecha, hacia el final de la frase, y dejarla terminar para que el ojo descienda por el tronco y pueda, si quiere, repetir la melodía. Y todo eso es también nuestra rebelión, es lo que estamos haciendo aunque Mozart y el árbol no puedan saberlo, también nosotras a nuestra manera hemos querido trasponer una torpe guerra a un orden que le dé sentido, la justifique y en último término la lleve a tina victoria que sea como la restitución de una melodía después de tantos años de roncos cuernos de caza, que sea ese allegro final que sucede al adagio como un encuentro con la luz. Lo que se divertiría Luis si supiera que en este momento lo estoy comparando con Mozart, viéndolo ordenar poco a poco esta insensatez, alzarla hasta su razón primordial que aniquila con su evidencia y su desmesura todas las prudentes razones temporales. Pero qué amarga, qué desesperada tarea la de ser un músico de hombres, por encima del barro y la metralla y el desaliento urdir ese canto que creíamos imposible, el canto que trabará amistad con la copa de los árboles, con la tierra devuelta a sus hijos. Sí, es la fiebre. Y cómo se reiría Luis aunque también a él le guste Mozart, me consta. Y así al final me quedaré dormido, pero antes alcanzaré a preguntarme si algún día sabremos pasar del movimiento donde todavía suena el halalí del cazador, a la conquistada plenitud del adagio y de ahí al allegro final que me canturreo con un hilo de voz, si seremos capaces de alcanzar la reconciliación con todo lo que haya quedado vivo frente a nosotros. Tendríamos que ser como Luis, no ya seguirlo sino ser como él, dejar atrás inapelablemente el odio y la venganza, mirar al enemigo como lo mira Luis, con una implacable magnanimidad que tantas veces ha suscitado en mi memoria (pero esto, ¿cómo decírselo a nadie?) una imagen de pantocrátor, un juez que empieza por ser el acusado y el testigo y que no juzga, que simplemente separa las tierras de las aguas para que al fin, alguna vez, nazca una patria de hombres en un amanecer tembloroso, a orillas de un tiempo más limpio. Pero otra que adagio, si con la primera luz se nos vinieron encima por todas partes, y hubo que renunciar a seguir hacia el noreste y meterse en una zona mal conocida, gastando las últimas municiones mientras el Teniente con un compañero se hacía fuerte en una loma y desde ahí les paraba un rato las patas, dándonos tiempo a Roberto y a mí para llevarnos a Tinti herido en un muslo y buscar otra altura más protegida donde resistir hasta la noche. De noche ellos no atacaban nunca, aunque tuvieran bengalas y equipos eléctricos, les entraba como un pavor de sentirse menos protegidos por el número y el derroche de armas; pero para la noche faltaba casi todo el día, y éramos apenas cinco contra esos muchachos tan valientes que nos hostigaban para quedar bien con el babuino, sin contar los aviones que a cada rato picaban en los claros del monte y estropeaban cantidad de palmas con sus ráfagas. A la media hora el Teniente cesó el fuego y pudo reunirse con nosotros, que apenas adelantábamos camino. Como nadie pensaba en abandonar a Tinti, porque conocíamos de sobra el destino de los prisioneros, pensamos que ahí, en esa ladera y en esos matorrales íbamos a quemar los últimos cartuchos. Fue divertido descubrir que los regulares atacaban en cambio una loma bastante más al este, engañados por un error de la aviación, y ahí nomás nos largamos cerro arriba por un sendero infernal, hasta llegar en dos horas a una loma 27 casi pelada donde un compañero tuvo el ojo de descubrir una cueva tapada por las hierbas, y nos plantamos resollando después de calcular una posible retirada directamente hacia el norte, de peñasco en peñasco, peligrosa, pero hacia el norte, hacia la Sierra donde a lo mejor ya habría llegado Luis. Mientras yo curaba a Tinti desmayado, el Teniente me dijo que poco antes del ataque de los regulares al amanecer había oído un fuego de armas automáticas y de pistolas hacia el poniente. Podía ser Pablo con sus muchachos, o a lo mejor el mismo Luis. Teníamos la razonable convicción de que los sobrevivientes estábamos divididos en tres grupos, y quizá el de Pablo no anduviera tan lejos. El Teniente me preguntó si no valdría la pena intentar un enlace al caer la noche. —Si vos me preguntás eso es porque te estás ofreciendo para ir —le dije. Habíamos acostado a Tinti en una cama de hierbas secas, en la parte más fresca de la cueva, y fumábamos descansando. Los otros dos compañeros montaban guardia afuera. —Te figuras —dijo el Teniente, mirándome divertido—. A mí estos paseos me encantan, chico. Así seguimos un rato, cambiando bromas con Tinti que empezaba a delirar, y cuando el Teniente estaba por irse entró Roberto con un serrano y un cuarto de chivito asado. No lo podíamos creer, comimos como quien se come a un fantasma, hasta Tinti mordisqueó un pedazo que se le fue a las dos horas junto con la vida. El serrano nos traía la noticia de la muerte de Luis; no dejamos de comer por eso, pero era mucha sal para tan poca carne, él no lo había visto aunque su hijo mayor, que también se nos había pegado con una vieja escopeta de caza, formaba parte del grupo que había ayudado a Luis y a cinco compañeros a vadear un río bajo la metralla, y estaba seguro de que Luis había sido herido casi al salir del agua y antes de que pudiera ganar las primeras matas. Los serranos habían trepado al monte que conocían congo nadie, y con ellos dos hombres del grupo de Luis, que llegarían por la noche con las armas sobrantes y un poco de parque. El Teniente encendió otro cigarro y salió a organizar el campamento y a conocer mejor a los nuevos; yo me quedé al lado de Tinti que se derrumbaba lentamente, casi sin dolor. Es decir que Luis había muerto, que el chivito estaba para chuparse los dedos, que esa noche seríamos nueve o diez hombres y que tendríamos municiones para seguir peleando. Vaya novedades. Era como tina especie de locura fría que por un lado reforzaba al presente con hombres y alimentos, pero todo eso para borrar de un manotazo el futuro, la razón de esa insensatez que acababa de culminar con una noticia y un gusto a chivito asado. En la oscuridad de la cueva, haciendo durar largo mi cigarro, sentí que en ese momento no podía permitirme el lujo de aceptar la muerte de Luis, que solamente podía manejarla como un dato más dentro del plan de campaña, porque si también Pablo había muerto el jefe era yo por voluntad de Luis, y eso lo sabían el Teniente y todos los compañeros, y no se podía hacer otra cosa que tomar el mando y llegar a la Sierra y seguir adelante como si no hubiera pasado nada. Creo que cerré los ojos, y el recuerdo de mi visión fue otra vez la visión misma, y por un segundo me pareció que Luis se separaba de su cara y me la tendía, y yo defendí mi cara con las dos manos diciendo: “No, no, por favor no, Luis”, y cuando abrí los ojos el Teniente estaba de vuelta mirando a Tinti que respiraba resollando, y le oí decir que acababan de agregársenos dos muchachos del monte, una buena noticia tras otra, parque y boniatos fritos, un botiquín, los regulares perdidos en las colinas del este, un manantial estupendo a cincuenta metros. Pero no me miraba en los ojos, mascaba el cigarro y parecía esperar que yo dijera algo, que fuera yo el primero en volver a mencionar a Luis. Después hay como un hueco confuso, la sangre se fue de Tinti y él de nosotros, los serranos se ofrecieron para enterrarlo, yo me quedé en la cueva descansando aunque olía a vómito y a sudor frío, y curiosamente me dio por pensar en mi mejor amigo de otros tiempos, de antes de esa cesura en mi vida que me había arrancado a mi país para lanzarme a miles de kilómetros, a Luis, al desembarco en la isla, a esa cueva. Calculando la diferencia de hora imaginé que en ese momento, miércoles, estaría llegando a su consultorio, colgando el sombrero en la percha, echando una ojeada al correo. No era una alucinación, me bastaba pensar en esos años en que habíamos vivido tan cerca uno de otro en la ciudad, compartiendo la política, las mujeres y los libros, 28 encontrándonos diariamente en el hospital; cada uno de sus gestos me era tan familiar, y esos gestos no eran solamente los suyos sino que abarcan todo mi mundo de entonces, a mí mismo, a mi mujer, a mi padre, abarcaban mi periódico con sus editoriales inflados, mi café a mediodía con los médicos de guardia, mis lecturas y mis películas y mis ideales. Me pregunté qué estaría pensando mi amigo de todo esto, de Luis o de mí, y fue como si viera dibujarse la respuesta en su cara (pero entonces era la fiebre, habría que tomar quinina), una cara pagada de sí misma, empastada por la buena vida y las buenas ediciones y la eficacia del bisturí acreditado. Ni siquiera hacía falta que abriera la boca para decirme yo pienso que tu revolución no es más que... No era en absoluto necesario, tenía que ser así, esas gentes no podían aceptar una mutación que ponía en descubierto las verdaderas razones de su misericordia fácil y a horario, de su caridad reglamentada y a escote, de su bonhomía entre iguales, de su antirracismo ele salón pero cómo la nena se va a casar con ese mulato, che, de su catolicismo con dividendo anual y efemérides en las plazas embanderadas, de su literatura de tapioca, de su folklorismo en ejemplares numerados y mate con virola de plata, de sus reuniones de cancilleres genuflexos, de su estúpida agonía inevitable a corto o largo plazo (quinina, quinina, y de nuevo el asma). Pobre amigo, me daba lástima imaginarlo defendiendo como un idiota precisamente los falsos valores que iban a acabar con él o en el mejor de los casos con sus hijos; defendiendo el derecho feudal a la propiedad y a la riqueza ilimitadas, él que no tenía más que su consultorio y una casa bien puesta, defendiendo los principios de la Iglesia cuando el catolicismo burgués de su mujer no había servido más que para obligarlo a buscar consuelo en las amantes, defendiendo una supuesta libertad individual cuando la policía cerraba las universidades y censuraba las publicaciones, y defendiendo por miedo, por el horror al cambio, por el escepticismo y la desconfianza que eran los únicos dioses vivos en su pobre país perdido. Y en eso estaba cuando entró el Teniente a la carrera y me gritó que Luis vivía, que acababan de cerrar un enlace con el norte, que Luis estaba más vivo que la madre de la chingada, que había llegado a lo alto de la Sierra con cincuenta guajiros y todas las armas que les habían sacado a un batallón de regulares copado en una hondonada, y nos abrazamos como idiotas y dijimos esas cosas que después, por largo rato, dan rabia y vergüenza y perfume, porque eso y comer chivito asado y echar para adelante era lo único que tenía sentido, lo único que contaba y crecía mientras no nos animábamos a mirarnos en los ojos y encendíamos cigarros con el mismo tizón, con los ojos clavados atentamente en el tizón y secándonos las lágrimas que el humo nos arrancaba de acuerdo con sus conocidas propiedades lacrimógenas. Ya no hay mucho que contar, al amanecer uno de nuestros serranos llevó al Teniente y a Roberto hasta donde estaban Pablo y tres compañeros, y el Teniente subió a Pablo en brazos porque tenía los pies destrozados por las ciénagas. Ya éramos veinte, me acuerdo de Pablo abrazándome con su manera rápida y expeditiva, y diciéndome sin sacarse el cigarrillo de la boca: “Si Luis está vivo, todavía podemos vencer”, y yo vendándole los pies que era una belleza, y los muchachos tomándole el pelo porque parecía que estrenaba zapatos blancos y diciéndole que su hermano lo iba a regañar por ese lujo intempestivo. “Que me regañe”, bromeaba Pablo fumando como un loco, “para regañar a alguien hay que estar vivo, compañero, y ya oíste que está vivo, vivito, está más vivo que un caimán, y vamos arriba ya mismo, mira que me has puesto vendas, vaya lujo...” Pero no podía durar, con el sol vino el plomo de arriba y abajo, ahí me tocó un balazo en la oreja que si acierta dos centímetros más cerca, vos, hijo, que a lo mejor hacés todo esto, te quedás sin saber en las que anduvo tu viejo. Con la sangre y el dolor y el susto las cosas se me pusieron estereoscópicas, cada imagen seca y en relieve, con unos colores que debían ser mis ganas de vivir y además no me pasaba nada, un pañuelo bien atado ya seguir subiendo; pero atrás se quedaron dos serranos, y el segundo de Pablo con la cara hecha un embudo por una bala cuarenta y cinco. En esos momentos hay tonterías que se fijan para siempre; me acuerdo de un gordo, creo que también del grupo de Pablo, que en lo peor de la pelea quería refugiarse detrás de una caña, se ponía de perfil, se arrodillaba detrás de la caña, y sobre todo me acuerdo de ése que se puso a gritar que había que rendirse, y de la voz que le contestó entre dos ráfagas de Thompson, la voz del Teniente, un bramido por encima de los tiros, un: “¡Aquí no se rinde nadie, carajo!”, hasta que el más chico de los serranos, 29 tan callado y tímido hasta entonces me avisó que había una senda a cien metros de ahí, torciendo hacia arriba y a la izquierda, y yo se lo grité al Teniente y me puse a hacer punta con los serranos siguiéndome y tirando como demonios, en pleno bautismo de fuego y saboreándolo que era un gusto verlos, y al final nos fuimos juntando al pie de la selva donde nacía el sendero y el serranito trepó y nosotros atrás, yo con un asma que no me dejaba andar y el pescuezo con más sangre que un chancho degollado, pero seguro de que también ese día íbamos a escapar y no sé por qué, pero era evidente como un teorema que esa misma noche nos reuniríamos con Luis. Uno nunca se explica cómo deja atrás a sus perseguidores, poco a poco ralea el fuego, hay las consabidas maldiciones y “cobardes, se rajan en vez de pelear”, entonces de golpe es el silencio, los árboles que vuelven a aparecer como cosas vivas y amigas, los accidentes del terreno, los heridos que hay que cuidar, la cantimplora de agua con un poco de ron que corre de boca en boca, los suspiros, alguna queja, el descanso y el cigarro, seguir adelante, trepar siempre aunque se me salgan los pulmones por las orejas, y Pablo diciéndome oye, me los hiciste del cuarenta y dos y yo calzo del cuarenta y tres, compadre, y la risa, lo alto de la loma, el ranchito donde un paisano tenía un poco de yuca con mojo y agua muy fresca, y Roberto, tesonero y concienzudo sacando sus cuatro pesos para pagar el gasto y todo el mundo, empezando por el paisano, riéndose hasta herniarse, y el mediodía invitando a esa siesta que había que rechazar como si dejáramos irse a una muchacha preciosa mirándole las piernas hasta lo último. Al caer la noche el sendero se empinó y se puso más que difícil, pero nos relamíamos pensando en la posición que había elegido Luis para esperamos, por ahí no iba a subir ni un gramo. “Vamos a estar como en la iglesia”, decía Pablo a mi lado, “hasta tenemos el armonio”, y me miraba zumbón mientras yo jadeaba una especie de pasacaglia que solamente a él le hacía gracia. No me acuerdo muy bien de esas horas, anochecía cuando llegarnos al último centinela y pasarnos uno tras otro, dándonos a conocer y respondiendo por los serranos, hasta salir por fin al claro entre los árboles donde estaba Luis apoyado en un tronco, naturalmente con su gorra de interminable visera y el cigarro en la boca. Me costó el alma quedarme atrás, dejarlo a Pablo que corriera y se abrazara con su hermano, y entonces esperé que el Teniente y los otros fueran también y lo abrazaran, y después puse en el suelo el botiquín y el Springfield y con las manos en los bolsillos me acerqué y me quedé mirándolo, sabiendo lo que iba a decirme, la broma de siempre: —Mira que usar esos anteojos —dijo Luis. —Y vos esos espejuelos —le contesté, y nos doblamos de risa, y su quijada contra mi cara me hizo doler el balazo como el demonio, pero era un dolor que yo hubiera querido prolongar más allá de la vida. —Así que llegaste, che —dijo Luis. Naturalmente, decía “che” muy mal. —¿Qué tú crees? —le contesté igualmente mal. Y volvimos a doblamos como idiotas, y medio mundo se reía sin saber por qué. Trajeron agua y las noticias, hicimos la rueda mirando a Luis, y sólo entonces nos dimos cuenta de cómo había enflaquecido y cómo le brillaban los ojos detrás de los jodidos espejuelos. Más abajo volvían a pelear, pero el campamento estaba momentáneamente a cubierto. Se pudo curar a los heridos, bañarse en el manantial, dormir, sobre todo dormir, hasta Pablo que tanto quería hablar con su hermano. Pero como el asma es mi amante y me ha enseñado a aprovechar la noche, me quedé con Luis apoyado en el tronco de un árbol, fumando y mirando los dibujos de las hojas contra el cielo, y nos contamos de a ratos lo que nos había pasado desde el desembarco, pero sobre todo hablamos del futuro, de lo que iba a empezar cuando llegara el día en que tuviéramos que pasar del fusil al despacho con teléfonos, de la sierra a la ciudad, y yo me acordé de los cuernos de caza y estuve a punto de decirle a Luis lo que había pensado aquella noche, nada más que para hacerlo reír. Al final no le dije nada, pero sentía que estábamos entrando en el adagio del cuarteto, en una precaria plenitud de pocas horas que sin embargo era una certidumbre, un signo que no olvidaríamos. Cuántos cuernos de caza esperaban todavía, cuántos de nosotros dejaríamos los huesos 30 como Roque, como Tinti, como el Peruano. Pero bastaba mirar la copa del árbol para sentir que la voluntad ordenaba otra vez su caos, le imponía el dibujo del adagio que alguna vez ingresaría en el allegro final, accedería a una realidad digna de ese nombre. Y mientras Luis me iba poniendo al tanto de las noticias internacionales y de lo que pasaba en la capital y en las provincias, yo veía cómo las hojas y las ramas se plegaban poco a poco a mi deseo, eran mi melodía, la melodía de Luis que seguía hablando ajeno a mi fantaseo, y después vi inscribirse una estrella en el centro del dibujo, y era una estrella pequeña y muy azul, y aunque no sé nada de astronomía y no hubiera podido decir si era una estrella o un planeta, en cambio me sentí seguro de que no era Marte ni Mercurio, brillaba demasiado en el centro del adagio, demasiado en el centro de las palabras de Luis como para que alguien pudiera confundirla con Marte o con Mercurio. Julio Cortázar Seudónimo Julio Denis (en sus dos primeros libros) Ocupación Escritor, profesor y traductor Nacionalidad Argentina Francesa Período Siglo XX Género Novela, cuento, poesía, prosa poética y microrrelato Movimientos Surrealismo, realismo mágico Aurora Bernárdez (1953-1967) Cónyuge Ugné Karvelis (1967-1970) Carol Dunlop Foto realizada por Sara Facio, 1967 Nombre completo Julio Florencio Cortázar Descotte Nacimiento 26 de agosto de 1914 Ixelles, Bélgica Defunción 12 de febrero de 1984 (69 años) París, Francia (1970-1982) 31 Como la cigarra María Elena Walsh (1972) (http://www.youtube.com/watch?v=ZiCX0FDToeo) Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aqui resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal, y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez, y volví cantando. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando. Datos generales María Elena Walsh Nacimiento 1 de febrero de 1932 Origen Ramos Mejía, Argentina Muerte 10 de enero de 2011 (80 años) Buenos Aires, Argentina Ocupación poetisa, escritora, cantautora. Información artística Período de actividad 32 1945 - 2008 Los dinosaurios Charly García (1983) (http://www.youtube.com/watch?v=CR614AG-FUo) Los amigos del barrio pueden desaparecer, No estoy tranquilo, mi amor, los cantores de radio pueden desaparecer. hoy es sábado a la noche un amigo está en cana. Los que están en los diarios pueden desaparecer, Oh, mi amor, desaparece el mundo. la persona que amas puede desaparecer. Si los pesados, mi amor, Los que están en el aire llevan todo ese montón pueden desaparecer en el aire. de equipaje en la mano. Los que están en la calle Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. pueden desaparecer en la calle. Cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada. Los amigos del barrio pueden desaparecer, imaginen a los dinosaurios pero los dinosaurios van a desaparecer. en la cama. Datos generales Charly García Nombre real Carlos Alberto García Moreno Nacimiento 23 de octubre de 1951 (61 años) Buenos Aires Argentina Ocupación cantante, compositor, pianista, tecladista, multiinstrumentista, productor Información artística Género(s) rock progresivo, rock sinfónico, jazz rock, rock argentino, folk rock, trova piano rock, rock, rock psicodélico, rock and roll, new wave, música clásica, música electrónica /Tango Instrumento(s) voz, piano, sintetizador, guitarra eléctrica, guitarra acustica, batería Período de actividad 1967-actualidad Charly García en la Casa Rosada (2005). 33 La isla de La Buena Memoria Alejandro Lerner (1983) (http://www.youtube.com/watch?v=GfKrJADpA6g) Madre, me voy a la isla, no se contra quién pelear; tal vez luche o me resista, o tal vez me muera allá. Creo que hace mucho frío por allá; hay más miedos como el mío en la ciudad. Qué haré con el uniforme cuando empiece a pelear, con el casco y con las botas, ni siquiera sé marchar. No hay mal que no venga al Hombre, no hay un Dios a quien orar no hay hermanos ni soldados, ya no hay jueces ni jurados, sólo hay una guerra más. Desde que llegué a la isla no tengo con quién hablar. Somos miles los unidos por la misma soledad. Creo que hace mucho frío por acá; hay más miedos como el mío en la ciudad. Ya se escuchan los disparos entre muerte y libertad, cae mi cuerpo agujereado, ya no podré cantar más. Hizo demasiado frío por acá; hay más miedos como el mío en la ciudad. No hay mal que no venga al Hombre, no hay un Dios a quien orar, no hay hermanos ni soldados, ya no hay jueces ni jurados, sólo hay una guerra más... y cada vez hay menos paz. Datos generales Alejandro Lerner Nacimiento 8 de junio de 1957 (55 años) Origen Buenos Aires, Argentina Argentina Ocupación cantautor Información artística Género(s) pop, rock, piano rock Instrumento(s) piano, teclados y voz Período de actividad 34 1973 - presente Breve Historia de las Islas Malvinas Letra y Música: Víctor Heredia (http://www.youtube.com/watch?v=uWas0ZRzbAY) Era, sé que era, érase una vez unas islas argentinas, les doy fe tan cerca de casa, en nuestro mar, tierra de Yámanes y Shelk’ nam, donde ahora se habla buen inglés. Aunque cierta vez hablaron en francés cuando Luis Antoine de Bougainville fue a colonizarlas para el Rey (de Francia) y fundó Colonia Port St. Louis (en 1763) y las bautizó “Les Malouines”. (En honor a St. Maló) con nuestra bandera recaló (en 1829) en la fría isla Soledad (con toda su familia) para gobernarla y comerciar. Pero en mil ochocientos treinta y tres otra vez bramó el colonialismo inglés y atacaron Puerto Soledad destruyendo todo sin piedad, y desde ese día llora el mar… Igual que un dos de abril cuando la sangre joven del país cayó herida por el fuego y la locura de mesiánicos y oscuros generales que rindieron sus espadas sin llorar. Ahora dónde irán con tanta soledad y sin la paz y amor que el viejo Lennon supo imaginar. ¿Qué harán con tanta sangre nuestra en el brezal? ¿Qué harán con tanto amargo llanto maternal? ¿Qué harán con nuestro amor soñando allende el mar? ¿Qué harán si el cielo les recuerda la verdad? ¿Qué harán, Malvinas argentinas? ¿Dónde irán? Pero, ya ves, después las tuvo que vender al Rey de España, quien seiscientas tres mil libras les pagó y así, volvieron a ser nuestras cuando el sol de la Revolución de Mayo las libró. El peso de la historia decidió que allí flameara nuestro pabellón… Era, sé que era, érase una vez uno que recordaremos: Luis Vernet Datos generales Víctor Heredia Nombre real Víctor Ramón Cournou Heredia Nacimiento 24 de enero de 1947 (65 años) Origen Buenos Aires, Argentina Ocupación Cantante, Compositor, Cantautor, Escritor Información artística Género(s) Canción protesta, Folclore Rock Instrumento(s) Guitarra, Voz Período de actividad 35 1968 - actualidad 36