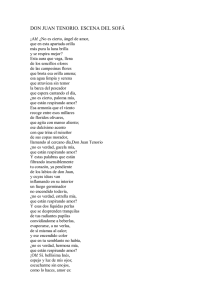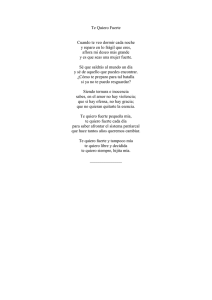Panoramas de la vida - Biblioteca Virtual Universal
Anuncio

Juana Manuela Gorriti Panoramas de la vida Colección de novelas, fantasías, leyendas y descripciones americanas Tomo I Prospecto La obra constará de dos volúmenes conteniendo lo siguiente: Peregrinaciones de una alma triste.- (A las damas de Buenos Aires). Juez y verdugo. El pozo de Yocci. Un drama en quince minutos.- (A la señorita Ana Soler). El postrer mandato.- (A la señorita Sara Carranza). Un viaje aciago. Una querella. Belzu. Los mellizos de Illimani. Una visita al manicomio. Coincidencias. El emparedado. El fantasma de un rencor. Una visita infernal. Yerbas y alfileres. Veladas de la infancia. Caer de las nubes.- (Al niño Washington Carranza). Nuestra señora de los desamparados.- (A la niña María Pelliza). Impresiones del 2 de mayo. Gethsemaní.- (A la señorita Ana Pintos). El día de los difuntos. La ciudad de los contrastes. Escenas de Lima. Perfiles divinos. Camila O’Gorman. Felicitas Guerrero de Alzaga. Esta serie de trabajos de los que el primero, Peregrinaciones de una alma triste, ha sido escrito durante la permanencia de la autora en Buenos Aires; y los últimos, Perfiles divinos, están ya para terminarse con los nuevos datos por aquella recogidos aquí; es el resumen de todo cuanto la señora Gorriti ha producido, después de darse al público los Sueños y realidades. Así pues, aquellas obras editadas por esta casa, forman la primera sección del catálogo de sus escritos, y es la segunda completa la que se detalla en este prospecto. Estas compilaciones difieren en su contenido; y en su compuesto, seméjanse a las Novelas y más novelas, de Alarcón. Publicaciones que se integran por la unidad de origen, pero que cada una de por sí es independiente y encuadra en propios contornos. En este concepto: los que han adquirido Sueños y realidades contemplarán con Panoramas de la vida, las obras de la señora Gorriti; y los que sólo quieran poseer uno de sus títulos podrán hacerlo a su elección. El editor cree excusado detenerse en elogios o juicios favorables para prestigiar ante la sociedad bonaerense, esta nueva publicación de la literatura argentina. Las ruidosas manifestaciones de que ha sido objeto la ilustre novelista, tributadas al mérito sobresaliente de sus obras, por un pueblo culto y generoso, hablan con más elocuencia y expresan mejor cual sea la importancia del libro, que tiene la señalada honra de presentar a los numerosos amigos de aquella y a los constantes favorecedores de esta casa. Sin embargo, no dejará el editor de llamar muy singularmente la atención sobre los Perfiles divinos, bajo cuyo rubro se designan los dramáticos e interesantes episodios de Camila O’Gorman y Felicitas Guerrero. La belleza y la desgracia siempre simpáticas, siempre atractivas para los espíritus cultivados, darán ocasión a la distinguida autora, para ofrecernos en esas narraciones un nuevo testimonio de su talento e inimitable gusto para contar y describir la naturaleza. C. CASAVALLE Editor Prólogo La señora Gorriti que con tanto acierto ha ensayado la novela histórica como la sentimental; que desde el lenguaje bíblico hasta el pobre dialecto que se cultiva en las cabañas, reciben nuevos prestigios y galas no conocidas cuando ella escribe; viene ahora a desenvolver una nueva tela; rica de luz y colorido; un esmaltado campo donde a las bellezas naturales que con pluma poética describe, se enlazan las escenas más dramáticas y palpitantes de la vida humana. Diversos y muy variados en su argumento son los romances y artículos, ya históricos, ya literarios, que componen esta nueva serie de sus trabajos, tan amena, y si comparar se puede, superior en mérito artístico a la tan popular y conocida bajo el título de Sueños y realidades. En aquellas primeras obras de la fecunda novelista, ; se exhala todo su entusiasmo juvenil; la idea flota envuelta en colores y el pensamiento es más una flor que un fruto. En estos nuevos escritos el sabor ha reemplazado al perfume; a la fantasía que raciocina con disgusto, que moraliza por una necesidad de complemento, ha sucedido por la evolución natural y lógica de las funciones del espíritu, un entendimiento cultivado; una razón a que la experiencia dio su temple y noble fortaleza, permitiéndole mirar la sociedad desde lo alto para descomponerla estudiándola, con sus elementos dar consistencia a las creaciones de su mente. Entre los títulos que, bajo el genérico de Panoramas de la vida, completarán los dos volúmenes de esta serie, hay, entre otros, tres que por vez primera van a publicarse. Dos de ellos Perfiles divinos serán esbozos novelescos de accidentes trágicos ocurridos en Buenos Aires. El drama sangriento de Camila O’Gorman, esa vida consagrada al amor y sacrificada a la venganza, es uno de los temas; el otro, no menos interesante, es la muerte alevosa de la joven viuda de Alzaga. El que va a continuación de este prólogo, escrito durante los pocos meses que su autora pasara en esta capital en el invierno de 1875, es el tercero de ; los romances no publicados que constituye una verdadera novedad literaria. En las brillantes páginas de Peregrinaciones de una alma triste, el interés novelesco no es lo que más subyuga; su principal atractivo reside en la descripción de las localidades; en el panorama del suelo americano desplegado en todo su maravilloso esplendor; en la pintura de las costumbres sencillas y patriarcales de la vida campestre, diseñadas allí con hábil maestría. ¡Cuánta profunda observación ha dejado consignada la autora, en el paso fugitivo de esta voluntaria romería! Jamás las armonías del estilo lucieron con tan humildes atavíos, y el arte del escritor pocas veces fue mejor explotado para fingir la realidad, creando la vida y la acción en medio de la naturaleza solitaria. Con esta obra la señora Gorriti ha entrado en la nueva senda porque conducen la novela los primeros escritores de la época presente: el romanticismo con sus amores volcánicos, donde toda la acción se desarrolla en la violencia de las pasiones y en el juego de los afectos llevados a una temperatura sofocante, había pervertido el gusto, después de estragar la literatura con sus creaciones inverosímiles funestas para la quietud el sosiego doméstico. Hoy se le pide a la novela algo más que la pintura de las costumbres y sobre todo, de esas costumbres suntuarias que han llegado al más completo refinamiento. Esto, por sí solo, no es de provecho para los pueblos americanos. Cuántos espíritus superficiales, a pesar suyo, no han estudiado geografía en las páginas espirituales de La vuelta al mundo, y cuántos no han seguido verdaderos cursos de Historia Natural en las animadas descripciones del capitán Mayne Reid. Si el romance ha de ser una escuela donde aprenda a conocer el mundo; conviene cultivar esta rama de la literatura relacionándola con la historia o cualquiera otra faz de la ciencia social o positiva, y no en la región puramente subjetiva de la especulación intelectual. Así lo ha comprendido la discreta novelista Salteña, al escribir este nuevo libro, que con mucha propiedad podría llamarse la «Odisea del desierto». Si ella no posee el conocimiento de las ciencias de aplicación que hace una especialidad de Julio Verne, ni atesora el profundo caudal de observaciones acopiadas por el romancista inglés, conoce bastante la naturaleza pintoresca del suelo patrio; sus paisajes sin rival en la zona montañosa, como sus valles cargados de flores y de frutos, perdidos en ; las quiebras andinas, cuyos penachos coronados de nieve desatan por sus vertientes los raudales que fertilizan aquellos amenos campos. El teatro de esta novela carece de los espacios convencionales del arte, y el drama y episodios que la forman exhíbense desde la opulenta ciudad de los Reyes hasta las ignoradas selvas del Chaco y del Amazonas. El Alma Triste es una de esas creaciones impalpables de la fantasía alemana: espíritu indomable colocado en un débil vaso de arcilla; alma ambiciosa de lo grande y sedienta de lo nuevo, de lo desconocido, sometida por dolencias físicas y desgastamiento de los órganos vitales a la parálisis moral, al sueño infecundo de la inteligencia extinguiéndose en el reducido horizonte del hogar. Pero esa alma rompe los lazos que la sujetan; su espíritu, muy diferente del espíritu de Maistre, ordena a la materia que ande, y el cuerpo débil y doliente obedece. Y ese cuerpo sometido al movimiento, aspira en las auras del desierto nuevos efluvios de vida; y la reconstrucción física, la reacción material se opera sobre las vísceras enfermas y disputadas vigorosamente a la tumba. El Alma Triste, que deserta su lecho de moribunda, se lanza a todos los azares de lo imprevisto; y ; las sorpresas que recibe en su incierta peregrinación se reproducen incesantes cautivando el ánimo del lector. ¡Con qué diestras pinceladas ha sabido su autora, pintar una pasión sublimada por el martirio! Carmela y Enrique Ariel, forman un grupo lleno de poesía: nada más puro, nada más sencillo y tierno que ese drama engendrado en una mirada y desvanecido en un sepulcro. Pero, donde la señora Gorriti ha puesto en relieve su profundo conocimiento del corazón humano, el tacto exquisito con que se apodera de sus secretos sorprendido la lucha de las pasiones y de los intereses que gobiernan los acontecimientos, es cuando, en la serie de aventuras a que vive condenada su heroína, nos la exhibe recorriendo las soledades del Chaco, arrastrada en un débil barquichuelo por la corriente del Bermejo. La destrucción de la Cangallé, es el tema de esa leyenda que tanto impresiona a la peregrina que la oye referir a la luz del fogón, cuyo incierto reflejo permite se destaque por intervalos el abultado contorno de aquellas históricas ruinas. Cuando el lector conozca ese episodio observará el doble elemento, la dualidad de intereses a que es sacrificada la villa y sus habitantes: dos ideas, dos ; propósitos, dos intenciones corren a un fin, y ese fin en sus consecuencias es doble también. La india, que es la mujer engañada, quiere vengarse de su esposo infiel, arrastrado por los hechizos de una cristiana hasta la morada de los hombres blancos; empero, se reconoce impotente para mover por un interés personal a los guerreros de la tribu de que su esposo es el caudillo; entonces los sorprende haciéndoles creer que su jefe está prisionero entre los cristianos, los incita a marchar para libertarlo y ella se pone al frente de la hueste, brava y celosa aspirando a la venganza. La tribu se mueve con el noble objeto de salvar a su cacique que considera en peligro. El odio a los cristianos es el lazo que vincula aquellas dos tempestades, y el protagonista del drama que es el cacique, se encuentra colocado por la fatalidad entre el amor de los suyos que quieren salvarlo y el odio de la esposa engañada que busca su corazón para hundir en él la flecha enherbolada. Las damas de Buenos Aires, a quienes está dedicada esta bellísima creación, deben recibir complacidas una de las obras más bien ejecutadas de nuestra naciente literatura. Tal es el humilde juicio que nos permitimos consignar a su frente, como un débil tributo que rendimos al esclarecido talento de la autora de Panoramas de la vida. MARIANO A. PELLIZA 1.º de mayo de 1876 Peregrinaciones de una alma triste -IUna visita inesperada Un día, entrando en mi cuarto, encontré una bella joven que estaba aguardándome, y que al verme se arrojó silenciosa en mis brazos. La espontánea familiaridad de la acción, a la vez que algo en sus graciosas facciones, me revelaban una persona conocida y amada; pero ¿dónde? ¿cuándo? No podía recordarlo. -¡Qué! -exclamó ella en vista de mi perplejidad-. ¿Hame cambiado tanto el sufrimiento que ya no me conoces? -¡Laura! ¡Oh, en verdad querida mía, que estás desconocida!; y sin acento en tu voz... -¡Bendito acento de la patria, que me recuerda al corazón olvidadizo de mis amigos! -Pero si es que te has vuelto muy bella, niña de mi alma. Cómo reconocer a la enferma pálida, demacrada, de busto encorvado y mirada muerta, en la mujer que está ahí, delante de mí, fresca, rozagante, esbelta como una palma y con unos ojos que... -¡Aduladora! Si fuera a creer tus palabras, me envaneciera. -¡Hipócrita! el espejo se las repite cada día. Pero dime ¿qué fue de ti en aquella repentina desaparición? Y ante todo: ¿cómo has recobrado la salud y la belleza? -Dando mi vida al espacio, y bebiendo todos los vientos. Es una historia larga... Mas, he ahí gentes que te buscan, y vienen a interrumpirnos. Adiós. -¿Adiós? No, mi señora, que te confisco, hasta que me hayas referido la historia de tu misterioso eclipse. -¡Bah! si, por lo que veo, no tienes una hora tuya. En el día, entregada a la enseñanza; la noche... -Es mía. -La pasas en ruidosas pláticas. -Sí, para alejar dolorosos pensamientos. -¡Ah! mi relato es triste, y aumentará tus penas. -Quizá encuentre analogías que las suavicen. -¡Imposible! si le has entregado tu alma, y como los borrachos al alcohol, tú atribuyes al dolor toda suerte de virtudes. -Ya lo ves: he ahí, todavía un motivo para hacerme ese relato. -¡Y bien! pues lo deseas, escucha... Pero si olvidaba que ahí te esperan media docena de visitas... Yo tengo sueño, acabo de desembarcar y me ha cansado mucho la última singladura. Te dejo. Adiós. -De ninguna manera. Ya te lo he dicho: estás embargada. ¿No quieres venir conmigo a pasar la velada? Pues he ahí una cama frente a la mía: en ella te acostarás y yo pasaré la noche escuchando la historia de esa faz nebulosa de tu vida. -¿Como en Las mil y una noches? -Exactamente, aunque con una pequeña modificación, enorme para ti, por supuesto, y es que el ofendido sultán está lejos de su enamorada sultana. Laura dio un profundo suspiro. ¿Era al recuerdo de las sabrosas lecturas de la infancia, o al del ausente dueño de su destino? - II La fuga -¿Duermes, bella Cheherazada? -dije a Laura cuando le hube contado seis horas de sueño-. Pues; si estás despierta, refiéreme, te ruego, esa interesante historia. -Querida Dinarzada -respondió ella bostezando-, tú eres una parlanchina, y lo contarás a todo el mundo. -No, que te prometo ser muda. -Gracias al abate L’Epée, los mudos saben escribir. -Oh bellísima perla del harem, concédeme esta gracia por el amor de tu sultán. ¿Quieres un epígrafe? He aquí el del Capítulo primero «De cómo Laura moribunda recobró la salud y la hermosura por la ciencia maravillosa de un médico homeópata». -No tal; fui yo que me curé. El doctor era un nulo. -¡Que culpable ligereza! ¡Ah! ¡cómo puedes hablar así de un hombre de tan conocido mérito! -¿En verdad? Pues conmigo desbarró a más y mejor. Sin embargo, fue un aviso suyo que me salvó. Un día, uno de los peores de mi dolencia, en su interminable charla sobre las excelencias de la homeopatía, recordó la insigne calaverada de un joven cliente suyo, tísico en tercer grado, que; apartándose del método por él prescrito, impuso a su arruinado pulmón la fatiga de interminables viajes. -Y, extraña aberración de la naturaleza -añadió-, aquel prolongado sacudimiento, aquel largo cansancio, lo salvaron; sanó... Pero son esos, casos aislados, excepcionales, que no pueden reproducirse. Aplíquese el tal remedio aquí, donde ya no hay sujeto; y en la primera etapa todo habrá acabado. Y con sus manzanas de largas uñas levantaba mi extenuado cuerpo, y lo dejaba caer en la cama, causándome intolerables dolores. -No obstante, niña mía -continuó con una sonrisa enfática-, desde hoy comienza usted a tomar para curarse aquello que a otros da la muerte: el arsénico. Arsénico por la mañana, arsénico en la tarde, arsénico en la noche... ¡Horrible! ¿no es cierto? ¡Ah! ¡ah! ¡ah! ¿Ha leído usted Germana? -Sí, doctor. -Pues encárnese usted en aquella hermosa niña: dé el alma a la fe y abandone su cuerpo a la misteriosa acción del terrible específico, veneno activísimo, y por eso mismo, algunas veces, milagroso remedio. Hablando así, sacó del bolsillo de su chaleco un papel cuidadosamente plegado; vació su contenido en el fondo de una copa, compuso una pócima, y me ; mandó beberla. Yo vacilaba, mirando al trasluz la bebida. -¡Comprendo! -dijo el doctor, viendo mi perplejidad-. Esta niña es de las que no comen porque no las vean abrir la boca. Beba usted, pues. Y se volvió de espaldas. Yo, entonces, vertiendo rápidamente el líquido en mi pañuelo, exclamé con un gesto de repugnancia: -¡Ya está! ¡oh, doctor, qué remedio tan desabrido! -Remedio al fin; que aunque sea un néctar, sabe siempre mal al paladar. Mañana doble dosis; triple, pasado mañana; así enseguida, y muy luego, esos ojos apagados ahora, resplandecerán; esos labrios pálidos cobrarán su color de grana; esta carne su morbidez, y presto una buena moza más en el mundo, dirá «¡Aquí estoy yo!». Mirome sonriendo; acarició mi mejilla con una palmadita que él creyó suave, y se fue restregándose las manos con aire de triunfo. Aquella noche no pude dormir; pero mi insomnio, aunque fatigoso, estuvo poblado de halagüeñas visiones. La imagen del joven tísico restituido a la salud, merced a los largos viajes, pasaba y repasaba delante de mí, sonriendo con una sonrisa llena de vida, y mostrándome con la mano lejanos horizontes de un azul purísimo desde donde me llamaba la esperanza. Y yo me decía «Como en mí, en él; también, la dolencia del alma produjo la del cuerpo; y por ello más razonable que el doctor, que atacaba el mal sin cuidarse de la causa, recurrió al único remedio que podía triunfar de ambos: variedad de escenarios para la vida, variedad de aires para el pulmón». Hagamos como él: arranquémonos a la tiranía de este galeno, que quiere abrevarme de tósigos; cambiemos de existencia en todos sus detalles; abandonemos esta hermosa Lima, donde cada palmo de tierra es un doloroso recuerdo; y busquemos en otros espacios el aire que me niega su atmósfera deliciosa y letal. ¡Partamos!... ¡Partir! ¿Cómo? He ahí esa madre querida que vela a mi lado, y quiere evitarme hasta la menor fatiga; he ahí mis hermanos, que no se apartan de mí, y me llevan en sus brazos para impedirme el cansancio de caminar; he ahí la junta de facultativos, que me declara ya incapaz de soportar el viaje a la sierra. ¿Cómo insinuar, siquiera, mi resolución, sin que la juzguen una insigne locura?... Y, sin embargo, me muero, ¡y yo quiero vivir! ¡vivir para mi madre, para mis hermanos, para este mundo tan bello, tan rico de promesas cuando tenemos veinte años! Mis ojos están apagados, y quiero que, como dice el doctor, resplandezcan; que mis labios recobren su ; color y mi carne su frescura. Quiero volver a la salud y a la belleza; muy joven soy todavía para morir. ¡Huyamos! Y asiéndose a la vida con la fuerza de un anhelo infinito, resolví burlar, a toda costa, la solícita vigilancia que me rodeaba, y partir sin dilación. Forjado un plan fingí, esos caprichos inherentes a los enfermos del pecho. Hoy me encerraba en un mutismo absoluto; mañana en profunda oscuridad; al día siguiente pasaba las veinte y cuatro horas con los ojos cerrados. Y la pobre madre mía lloraba amargamente, porque el doctor decía, moviendo la cabeza, con aire profético: «¡Malos síntomas! ¡malos síntomas!». Y yo, con el corazón desgarrado, seguí en aquella ficción cruel, porque estaba persuadida que empleaba los medios para restituirle su hija. -Doctor -dije un día, al médico, ocupado con magistral lentitud en componer mi bebida-, ¿sale hoy vapor para el sur? -Como que del mirador de casa acabo de ver humeando su chimenea. -Pues entonces, no perdamos tiempo: deme usted pronto mi arsénico; porque hoy me pide el deseo encerrarme durante el día. -¡Encerrarse!... ¡Pues no está mal el capricho! -Ciertamente. -¡Encerrarse!... Y ¿qué tiene de común el encierro con la partida del vapor? -Quiero recogerme para seguirlo en espíritu, sentada en su honda estela. -¿Sí? ¡ah! ¡ah! ¡ah!... ¡Desde aquí estoy viendo a la niña hecha toda una gaviota, mecida por el oleaje tumultuoso que tras sí deja el vapor! -Pues, quisiera en verdad que usted me viese; porque, siempre en espíritu, por supuesto, pienso engalanarme; echar al viento una larga cola; inflar mi flacura con ahuecadas sobrefaldas; ostentar estos rizos que Dios crió, bajo el ala de un coqueto sombrerillo, y calzar unas botitas de altos tacones. Luego, un delicado guante, un saquito de piel de Rusia, un velo, a la vez sombroso y trasparente; sobre una capa de cosmético, otro de polvos de arroz, un poco de esfuerzo para enderezar el cuerpo, y usted con toda su ciencia, no reconocería a su enferma. -¿Sí? ¡Pobrecita!... Aunque se ocultara usted bajo la capucha de un cartujo, había de reconocerla. Qué disfraz resistió nunca a mi visual perspicacia... Por lo demás, en las regiones del espíritu, nada tengo que ver. Viaje usted cuanto quiera; échese encima la carga descomunal de colas, sobre faldas, lazos y sacos; empínese a su sabor sobre enormes tacos, y dese a correr por esos mundos. Pero en lo que tiene relación con esta personalidad material de ; que yo cuido, ya eso es otra cosa. Quietud, vestidos ligeros, sueltos, abrigados; ninguna fatiga, ningún afán, mucha obediencia a su médico y nada más. Alzó el dedo en señal de cómica amenaza, me sonrió y se fue. -¿Cómo me la encuentra usted hoy, doctor? -preguntó mi madre, con voz angustiosa, pero tan baja, que sólo una tísica podía entenderla. -¡Ah! ¿estaba usted escuchando? -¡Ay! ¡doctor! no tengo valor para estar presente cuando usted le hace la primera visita, porque me parece un juez que va a pronunciar su sentencia. -Ya usted lo ha oído. Esos anhelos fantásticos son endiablados síntomas de enfermedad... Pero no hay que alarmarse -añadió, oyendo un sollozo que llegó hasta el fondo de mi corazón- ¡pues qué! ¿no tenemos a nuestro servicio este milagroso tósigo que hará entrar en ese cuerpecito gracioso, torrentes de salud y vida? Valor pues, y no dejarse amilanar. Mientras mi madre se alejaba, hablando con el médico, yo con el dolor en el alma, pero firme en mi propósito alceme de la cama, corrí a la puerta, le eché el cerrojo, y cayendo de rodillas, elevé el corazón a Dios en una ferviente plegaria. Pedile que me perdonara las lágrimas de mi madre en ; gracia al motivo que de ella me alejaba; y que me permitiera recobrar la salud para indemnizarla, consagrándole mi vida. Fortalecida mi alma con la oración, alceme ya tranquila y comencé a vestirme con la celeridad que me era posible. Sin embargo, aunque el espíritu estuviese pronto, la carne estaba débil y enferma; y más de una vez, el clamor desesperado de Violetta -Non posso!estuvo en mi labio. Pero en el momento que iba a desfallecer, la doble visión de la muerte y de la vida se alzó ante mí: la muerte con sus fúnebres accesorios de tinieblas, silencio y olvido; la vida con su brillante cortejo de rosadas esperanzas, de aspiraciones infinitas. Entonces, ya no vacilé: hice un supremo esfuerzo que triunfó de mi postración, y me convenció una vez más de la omnipotencia de la voluntad humana; pues que no solamente logré vestirme, sino adornar mi desfallecido cuerpo en todas las galas que había enumerado al doctor. Enseguida, eché sobre mi empolvado rostro ese velo a la vez sombroso y trasparente, abrí la puerta, y andando de puntillas, me deslicé como una sombra al través de las habitaciones desiertas a esa hora. Iba a ganar la escalera, cuando el recuerdo de mi madre, que allí dejaba; de mi madre, a quien, ; tal vez no volvería a ver más, detuvo mis pasos y me hizo retroceder. Acerqueme a la puerta de su cuarto, que estaba entornada, y miré hacia dentro. Mi madre lloraba en silencio, con la frente caída entre sus manos. A esta vista sentí destrozarse mi corazón; y sin la fe que me llevaba a buscar la salud lejos de ella, sabe Dios que no habría tenido valor para abandonarla. Así, llamé en mi auxilio el concluyente argumento de que menos doloroso le sería llorar a su hija ausente que llorarla muerta; y arrancando de aquel umbral mis pies paralizados por el dolor, bajé las escaleras, gané la calle y me dirigí con la rapidez que mi debilidad me permitía a la estación del Callao, temblando a la idea de ser reconocida. Afortunadamente, el tren había tocado prevención, y la gente que llenaba las dos veredas, llevaba mi mismo camino, y yo no pude ser vista de frente. Alentada con esta seguridad, marchaba procurando alejar de la mente los pensamientos sombríos que la invadían: el dolor de mi madre; los peligros a que me arrojaba; el aislamiento, la enfermedad, la muerte... Al pasar por la calle de Boza, divisé en un zaguán el caballo del doctor; y no pude menos de sonreír pensando cuán distante estaba él de imaginar ; que su enferma, la de los endiablados síntomas, había dejado la cama y se echaba a viajar por esos mundos de Dios. De súbito, la sonrisa se heló en mi labio; las rodillas me flaquearon, y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Un hombre, bajando el último peldaño de una escalera, se había parado delante de mí. Era el doctor. Quedeme lela; y en mi aturdimiento hice maquinalmente un saludo con la cabeza. La aparición de un vestiglo no me habría, ni con mucho espantado tanto en ese momento, como la del doctor. Un mundo de ideas siniestras se presentaron con él a mi imaginación: mis proyectos frustrados; la fuga imposible, la muerte cercana, el sepulcro abierto para tragar mi juventud con todas sus doradas ilusiones. Sí; porque allí estaba ese hombre que con la autoridad de facultativo iba a extender la mano, coger mi brazo, llevarme en pos suya, arrancándome a mi única esperanza, para encadenarme a mi única esperanza, para encadenarme de nuevo al lecho del dolor, de donde pronto pasaría al ataúd. Todas estas lúgubres imágenes cruzaron mi espíritu en el espacio de un segundo. Dime por muerta; y cediendo a la fatalidad, alcé los ojos hacia el doctor con una mirada suplicante. Cuál fue mi asombro cuando lo vi contemplándome ; con un airecito más bien de galán que de médico; y que luego, cuadrándose para darme la vereda, me dijo con voz melosa: -¡Paso a la belleza y a la gracia! No se asuste la hermosa, que yo no soy el coco, sino un rendido admirador. ¡No me había reconocido! Todavía rehusaba creerlo, cuando le oí decir a un joven que lo había seguido para pagarle la visita: -La verdad es que he hecho en ella cierta impresión. Buena moza, ¿eh? Y elegante. Precisamente así está soñando vestirse la pobre moribunda de quien acabo de hablar arriba. ¡Mujeres! hasta sobre el lecho de muerte deliran con las galas. En fin, la tísica es joven y bonita; y cada una de esas monadas es para ella un rayo de su aureola; ¡pero las viejas! ¡las viejas, sí señor! ¡ellas también! El otro día ordené un redaño para una sesentona que se hallaba en el último apuro; y al verlo, cuando se lo iban a aplicar, empapado en emoliente, exclamaba que le había malogrado su velo de tul ilusión. Yo escuchaba todo esto, porque el doctor había montado a caballo, y seguía mi camino, hablando con el joven, que venía algunos pasos detrás de mí. Indudablemente, si como él decía, su presencia me había causado impresión, la mía hizo en él muchísima. No quitaba de mí los ojos; y decía al joven, viéndome ; caminar vacilante y casi desfallecida de miedo: -¡Vea usted! hasta ese andar lánguido la da una nueva gracia. Y al entrar en el portal de la estación, todavía lo oí gritarme: -Adiós, cuerpecito de merengue. ¡Buen viaje, y que no te deshagas! Se habría dicho que me había reconocido, pero no, aquellas palabras serían sólo flores de galantería que no sé de dónde sacaba. -¿De dónde? Del abundante repertorio que de ellas tiene todo español. - III La partida -En fin, tomé boleto y me senté en el sitio menos visible del wagon, que como día de salida de vapor estaba lleno de gente. Mientras llegaba el momento de partir, los viajeros derramaban en torno mío curiosas miradas, cambiando saludos y sonrisas. Temblando de ser reconocida entre tantos despabilados ojos, pensaba ocultarme bajo la doble sombra del velo y del abanico. Un reo escapado de capilla, no teme tanto la vista ; de la justicia, como yo en aquel momento la de un amigo. Así, ¡cuál me quedaría, cuando no lejos de mí oí cuchichear mi nombre! Sin volverme, dirigí de soslayo una temerosa ojeada. Un grupo de señoras que no podía ver en detal, pero cuyas voces me eran conocidas, se ocupaban de mí, señalándome, con esos gestos casi invisibles percibidos sólo entre mujeres. -¡Es ella! -decía una- ¡ella misma! -¿Laura? ¡qué desatino! Si está desahuciada -replicaba otra. -¡Cierto! -añadió una tercera-. El doctor M., que asistió a la última junta, me dijo que ya no era posible llevarla a la sierra, porque moriría antes de llegar a Matucana; y que no comprendía cómo su médico no la mandaba preparar. Aunque yo sabía todo aquello, pues lo había leído en los tristes ojos de mi madre y cogido en palabras escuchadas a distancia, proferido ahora con la solemnidad del sigilo y la frialdad de la indiferencia, me hizo estremecer de espanto. Las palabras del doctor «En la primera etapa todo habrá concluido», resonaron en mi oído como un tañido fúnebre; el malestar producido por mi debilidad me pareció la agonía; el rápido curso del tren, la misteriosa ; vorágine que arrebataba el alma en la hora postrera... Hundida, y como sepultada en mi asiento, me había desmayado. El brusco movimiento impreso por la máquina al detenerse, me despertó del anonadamiento en que yacía. Nos hallábamos enfrente de Bella-vista; la puerta del wagon estaba abierta, y varias personas habían entrado y tomado asiento. Un joven listo y bullicioso que subió el último vino a sentarse cerca de mí, restregándose las manos con aire contento. -¿Cómo es esto, Alfredo -le dijo al paso uno de los que entraron primero-, hace un momento que te dejé tendido en la cama, tiritando de terciana, y ahora aquí? -¿Quién tiene terciana, cuándo hay esta noche concierto? -respondió aquel, pálido aún y enjugando en su frente gruesas gotas de sudor. Estas palabras me hicieron avergonzar de mi cobarde postración. -Pues que éste ha vencido el mal por la esperanza del placer, ¿por qué no lo venceré yo en busca del mayor de los bienes: la salud? Dije, y enderezándome con denuedo, sacudí la cabeza, para arrojar los postreros restos de ; abatimiento, abrí el cristal y aspiré con ansia la brisa pura de la tarde. Aquella fue mi última debilidad. Al llegar al Callao bajé del tren con pie seguro; y fortalecido el corazón con el pensamiento mismo de mi soledad, me interné fuerte y serena en las bulliciosas calles del puerto. Tú estarás quizá pensando que, como las doncellas menesterosas del tiempo de la caballería me echaba yo a viajar con la escalera desierta. -En efecto, estábame preguntando cómo se compondría aquella princesa errante para atravesar el mundo, en este siglo del oro, sin otro viático que su velo y su abanico. Pues, sabe para tu edificación, que yo he tenido siempre el gusto de las alcancías. Había guardado una que tenía ya un peso enorme, como que contaba nada menos que tres años, y se componía sólo de monedas de oro. Para librarla de las tentaciones del lujo habíala confiado a mi tío S., antiguo fiel de la aduana. A ella recurrí, y encontré en su seno una fuerte suma que tranquilizó mi espíritu, bastante inquieto por ese accesorio prosaico, aunque vitalmente necesario de la existencia. En tanto que me embarcaba -continuó Laura, en las altas horas de la siguiente noche-, y mientras el bote que me conducía a bordo surcaba las aguas de ; la bahía, iba yo pensando, no sin recelo, en ese mal incalificable, terror de los navegantes: el mareo. Habíalo sufrido con síntomas alarmantes cuantas veces me embarqué, aun en las condiciones de una perfecta salud. ¿Cuál se presentaría ahora, en la deplorable situación en que me hallaba? Pero yo había resuelto cerrar los ojos a todo peligro; y asiendo mi valor a dos manos, puse el pie en la húmeda escalera del vapor; rehusé el brazo que galantemente me ofrecía un oficial de marina, y subí cual había de caminar en adelante: sola y sin apoyo. Como mi equipaje se reducía, cual tú dices, a mi velo y mi abanico, nada tenía que hacer, si no era contemplar la actividad egoísta con que cada uno preparaba su propio bienestar durante la travesía. Sentada en un taburete, con los ojos fijos en las arboledas que me ocultaban Lima, y la mente en las regiones fantásticas del porvenir, me abismé en un mundo de pensamientos que en vano procuraba tornar color de rosa. Allá, tras de esas verdes enramadas que parecen anidar la dicha, está ahora mi madre hundida en el dolor; ¡y yo que la abandono para ir en busca de la salud entre los azares de una larga peregrinación, en castigo de mi temeridad voy, quizá, a encontrar la muerte! Absorta en mis reflexiones, no advertía que el verde oasis donde estaban fijos mis ojos se alejaba cada vez más, oscureciéndose con las brumas indecisas de la distancia. Un rumor confuso de lamentos, imprecaciones y gritos de angustia desvaneció mi preocupación. Era la voz del mareo. A quien no conoce los crueles trances de esa enfermedad tan común y tan extraña, no habría palabras con que pintarle el cuadro que entonces se ofreció a mi vista. Diríase que todos los pasajeros estaban envenenados. La imagen de la muerte estaba impresa en todos los semblantes y las ruidosas náuseas simulaban bascas de agonía. Impresionada por los horribles sufrimientos que presenciaba, no pensé en mí misma; y sólo después de algunas horas noté que entre tantos mareados, únicamente yo estaba en pie. ¿Qué causa misteriosa me había preservado? Dándome a pensar en ello, recordé que de todos los remedios ordenados para mí por el médico, sólo usé con perseverancia de una fuerte infusión de cascarilla. Parecíame increíble lo mismo que estaba sintiendo y pasé largas horas de afanosa expectativa, temiendo ver llegar los primeros síntomas de aquel mortal malestar. Pero cuando me hube convencido de que ; me hallaba libre de él, entregueme a una loca alegría. Rompí el método del doctor, y comí, bebí, corrí, toqué el piano, canté y bailé: todo esto con el anhelo ardiente del cautivo que sale de una larga prisión. Parecíame que cada uno de estos ruidosos actos de la vida era una patente de salud; y olvidaba del todo la fiebre, la tos y los sudores, esos siniestros huéspedes de mi pobre cuerpo. - IV ¡Cuán bello es vivir! Sin embargo, ¡fenómenos capaces de dar al traste con las teorías del doctor y de todos los médicos del mundo! aquellos desmanes, bastante cada uno de ellos para matarme, parecían hacer en mí un efecto del todo contrario. Por de pronto, me volvieron el apetito y el sueño; y cuando al siguiente día, delante del Pisco, hube chupado el jugo de media docena de naranjas, sentí en mis venas tan suave frescor, que fui a pedir al médico de a bordo recontara los cien latidos que la víspera había encontrado a mi pulso. Hízolo, y los halló reducidos a sesenta. El principal agente de mi mal, la fiebre, me había dejado. Ese día escribí a Lima dos cartas. La una llevaba al corazón maternal gratas nuevas. «Querido doctor -decía la otra-: Este cuerpecito de merengue, lejos de deshacerse, se fortalece cada hora más. ¡Cuánto agradezco a usted el haberme dado el itinerario de aquel joven nómade que dejó sus dolencias en las zanjas del camino! Espero encontrarlo por ahí, y darle un millón de gracias por la idea salvadora que a él y a mí nos arrebata a la muerte. Comienzo a creer que llegaré a vieja, amable doctor; pero no tema usted que guarde en mi equipaje los frívolos velos de ‘tul ilusión’, ni otras prendas que el denario y las venerables tocas de una dueña». Al partir de ese día, no pensé más en mi enfermedad; y me entregué enteramente al placer de vivir. ¡Qué grata es la existencia, pasado un peligro de muerte! El aire, la luz, las nubes que cruzaban el cielo, los lejanos horizontes, todo me aparecía resplandeciente de belleza, saturado de poesía. Desembarcaba en todos los puertos, aspirando con delicia los perfumes de la tierra, el aroma de las plantas, el aliento de los rebaños, el humo resinoso de los hogares. Todo lo que veía parecía maravilloso, y yo misma me creía un milagro. En Islay y Arica completé mi equipaje de viajera en todo rigor. Un bornoz, un sombrero, fresquísima ; ropa blanca, una maleta para guardarla y un libro de nota. A esto añadí un frasco de florida de Lemman y otro de colonia de Atkinson, porque sin los perfumes no puedo vivir. ¡Qué contenta arreglaba yo todos estos detalles de nueva existencia! De vez en cuando, llevaba la mano al corazón y me preguntaba qué había sido de ese dolor del alma que ocasionó mi enfermedad. Dormía o había muerto; pero no me hacía sufrir. ¡Ah! ¡él me esperaba después, en una cruel emboscada! Hasta entonces, aturdida por el torbellino de sensaciones diversas que en mí se sucedían, no me había detenido a pensar hacia dónde dirigía mis pasos. Dejábame llevar, surcando las olas, como la gaviota de que hablaba el doctor, sin saber a dónde iba y si habían pasado seis días. Nos hallábamos en el frente de Cobija, y próximos a entrar en su puerto. Era pues tiempo de tomar una resolución que yo aplazaba con la muelle pereza de un convaleciente. Mas ahora, fuerza era decidirse y optar entre Chile y el árido país que ante mí se extendía en rojas estepas de arena hasta una inmensidad infinita. La elección no era dudosa: ahí estaba Chile con sus verdes riberas, su puro cielo y su clima de notoria salubridad... Pero ¡ah!, más allá de ese desierto que desplegaba; a mi vista sus monótonas ondulaciones; lejos, y hacia las regiones de la aurora existe un sitio cuyo recuerdo ocupó siempre la mejor parte de mi corazón. En él pasaron para mí esos primeros días de la vida en que están frescas todavía las reminiscencias del cielo. A él volví el pensamiento en todas las penalidades que me deparó el desatino, y su encantado miraje ha sido el asilo de mi alma. ¡Vamos allá! -VUna ciudad encantada Mientras apoyada en la borda hacía yo estas reflexiones, el vapor había echado el ancla en el puerto de Cobija. Una multitud de botes circulaban en torno, y la yola de la prefectura atracada a la escalera, había conducido a varios caballeros, entre los cuales debía hallarse el prefecto. No me engañé al señalarlo en un joven apuesto, de simpática fisonomía y modales exquisitos, que aún antes de acercarse al capitán, saludó a las señoras y les ofreció sus servicios con una franqueza llena de gracia. Vino hacia mí, y viéndome sola, ocupada en hacer yo misma los preparativos para ir a tierra, me pidió le permitiese ser mi acompañante; y aceptara la hospitalidad en su casa, donde sería recibida por su hermana, que, añadió con galante cortesía, estaría muy contenta de tener en su destierro tan amable compañera. Y asiendo de mi maleta, sin querer, por un refinamiento de delicadeza dar este encargo a su ayudante que lo reclamaba, diome el brazo y me llevó a tierra. Nunca hubiera aceptado tal servicio de un desconocido; pero las palabras, las miradas y todo en aquel hombre, revelaba honor y generosidad. Así no vacilé; y me acogí bajo su amparo sin recelo alguno. Su hermana, bella niña, tan amable como él, salió a mi encuentro con tan cariñoso apresuramiento, cual si mediara entre nosotras una larga amistad. Me abrazó con ternura, y vi en sus bellos ojos dos lágrimas que ella procuró ocultar, sin duda por no alarmarse; y llevándome consigo, arregló un cuarto al lado del suyo y colocó mi cama junto a la pared medianera para despertarme -dijo- llamando en ella al amanecer. ¿Creo que aún no he nombrado al hombre generoso que me dio tan amable hospitalidad? -No, en verdad -la dije- pero yo sé que fue el general Quevedo. -¡Ah! -continuó Laura, con acento conmovido- no solamente yo tuve que bendecir la bondad de su alma: en el departamento que mandaba era idolatrado. Cuando llegó a Cobija encontró un semillero de odios políticos que amenazaba hacer de la pequeña ciudad un campo de Agramante. Quevedo, por medio de agradables reuniones en su casa, de partidas de campo, comedias y otras diversiones, logró una fusión completa; y cuando yo llegué, aquel pueblo asentado entre el mar y el desierto, parecía que encerraba una sola familia. Tal era la fraternidad que reinaba entre sus habitantes. Nada tan agradable como la tertulia del prefecto en Cobija. A ella asistía el general V., que se hallaba proscrito. Figúrate cuanta sal derramaría con su decir elocuente y gracioso, ya refiriendo una anécdota, ya disertando de política; ora jugando al ajedrez, ora al rocambor. Yo me divertía en hacer trampas en este juego, tan sólo por ver el juicio que de ello él hacía. Pero el ansia de partir me devoraba. Había encargado que me llamaran un arriero; mas la amable hermana de mi huésped los despedía sin que yo lo supiera, porque deseaba retenerme unos días más a su lado. En fin, un día concerté mi viaje con uno, como todos los arrieros que trafican en Cobija, vecino de Calama. Pero este arriero tenía diez y siete bestias, sin contar las de silla, y no quería partir hasta encontrar los viajeros suficientes para ocuparlas; y yo ansiosa de partir, a pesar de la fraternal hospitalidad que recibía, no sabía a qué santo pedir el milagro de que los encontrara. Al cabo de algunos días de espera, llegó el vapor del sur, y a la mañana siguiente el arriero vino a decirme que íbamos a marchar, porque había completado su caravana con los viajeros llegados la víspera. Contenta con la seguridad de partir, salí sola a dar al pueblo un vistazo de despedida. Próxima a dejarlo, comencé a mirar su conjunto con ojos más favorables. Sus casas me parecieron pintorescas; su aire suave; risueño el cielo; y el mar, arrojándose contra las rocas de aquella árida costa, imponente y majestuoso. Senteme sobre la blanda arena de la playa, y me di a la contemplación de ese vaivén eterno de las olas que se alzan, crecen, corren, se estrellan y desparecen para levantarse de nuevo en sucesión infinita. Y me decía: «¡He ahí la vida! Nacer, crecer, agitarse, morir... para resucitar... ¿Dónde?... ¡Misterio!». Vagando así el espíritu y la mirada, el uno en los místicos espacios de la vida moral, la otra en el movimiento tumultuoso del océano, vi surgir de repente, allá en el confín lejano del horizonte, y tras una roca aislada en medio de las aguas, que semejaba el cabo postrero de algún continente desconocido, una ciudad maravillosa, con sus torres, sus cúpulas resplandecientes, el verde ramaje de sus jardines, y sus murallas, cuyo doble recinto coloreaba a los rayos del sol poniente. -¡La Engañosa! ¡La Engañosa! -oí exclamar cerca de mí; y vi un grupo de pescadores que dejando sus barcas, subían a contemplar aquella extraña aparición. -Engañosa o no -dijo con petulancia un joven batelero- no está lejos la noche en que yo vaya a averiguar los misterios que encierra. -¡Guárdate de ello Pedro! -exclamó santiguándose una vieja- no te acontezca lo que al pobre Gaubert, un lindo marinerito francés de la Terrible, fragata de guerra que estuvo fondeada aquí. -Pues, ¿qué sucedió? -¡Ah! ¡lo que sucedió! Apostó con sus camaradas que iría a bailar un cancan bajo esas doradas bóvedas; y al mediar de una noche de luna, soltando furtivamente la yola del capitán, embarcó y dirigió la proa hacia el sitio donde la visión se había ocultado con la última luz de la tarde. Bogó, bogó, y no de allí a mucho divisó un puerto iluminado con luces de mil colores. A él enderezó la barca, sin que lo arredrara un rumor espantoso que de ese lado le llegaba. Acercose el temerario, empeñado en ganar la apuesta; atracó en un muelle de plata antes que hubiera puesto el pie en la primera grada del maravilloso embarcadero, los brazos amorosos de cien bailarinas aliadas lo arrebataron como un torbellino, en los giros caprichosos de una danza fantástica, interminable, al través de calles y plazas flanqueadas de palacios formados de una materia trasparente, donde se agitaba una multitud bulliciosa en contorsiones y saltos semejantes a los que sus extrañas compañeras hacían ejecutar al pobre Gaubert, compeliéndolo con caricias de una infernal ferocidad... A la mañana siguiente el cuerpo del lindo marinero fue encontrado playa abajo, contuso y cubierto de voraces mordeduras. Recogido y llevado a bordo por sus camaradas, murió luego, después que hubo referido su terrible aventura. Absorta en la magia del miraje y del fantástico relato de la vieja, habíame quedado inmóvil, y la vista fija, como el héroe de su cuento, en la roca donde poco antes se alzara la misteriosa aparición, y que ahora divisaba como un punto negro entre las olas. La noche había llegado, oscura, pero serena y tibia, ofreciendo su silencio a la meditación. Miré en torno, y tuve miedo, porque la playa estaba desierta, y en la tarde había visto no lejos de allí un hombre que oculto tras un peñasco espiaba las ventanas de una casa; y aunque la persiana de una de ellas se alzara de vez en cuando con cierto aire de misterio que trascendía a amores, de una legua, podía aquello ser también la telegrafía de dos ladrones. - VI Un drama íntimo A este pensamiento, un miedo pueril se apoderó de mí, alceme presurosa y me dirigí al pueblo, mirando hacia atrás con terror. De pronto, mi pie chocó con un objeto que rodó produciendo un ruido metálico. Recogilo, y vi que era una carterita de rusia cerrada con un broche de acero. Pareciome vacía; pero al abrirla, mis dedos palparon un papel finísimo, plegado en cuatro y fuertemente impregnado de verbena... Aquí, Laura, interrumpiéndose de súbito, alzó la cabeza de la almohada y se puso a mirarme con aire compungido. -¿A qué vienen esos aspavientos? Ya sé que lo leíste, incorregible curiosa. -¡Ah! ¿tomas así mi delito? Pues sí, lo leí, lo leí, hija, o más bien, no puede leerlo entonces, porque era de noche, pero me puse a subir corriendo el repecho que por aquel lado separa la playa del pueblo; y a la entrada de la primera calle, bajo un mal farol, desplegué el papel y eché sobre él una ojeada. Era una carta escrita con una letra fina y bella, pero marcando en la prolongación de los perfiles una febril impaciencia. Aunque veía perfectamente la escritura fueme, no obstante, imposible leerla, porque la enfermedad había debilitado mi vista y necesitaba una luz más inmediata. Guardela en el pecho y me dirigí a la prefectura. La tertulia ordinaria estaba reunida, pero esta vez con un notable aumento de concurrencia. Era la cacharpaija o fiesta del estribo con que el amable prefecto me hacía la despedida. El centro de la sala estaba ocupada por una magnífica lancera en que revoloteaban las más bellas jóvenes de Cobija. -Permítame la heroína de esta fiesta presentarle una pareja -dijo mi huésped, señalando a un joven alto, moreno, de rizados cabellos y ojos negros de admirable belleza. -El señor Enrique Ariel pide el honor de acompañar a usted en esta cuadrilla. Saludé a mi caballero, tomé su brazo y fuimos a mezclarnos al torbellino danzante, que en ese momento hacía el vals. -Amable peregrina -díjome al paso el general, que jugaba al rocambor en un extremo del salón-, venga usted a hacer la última trampa. -Allá voy, general, pero no se pique usted, si también doy el último codillo. -¿Juega usted, señora? -preguntó mi apuesto caballero, con una voz dulce y grave, del todo en armonía con su bello personal. -Sí, pero muy pocas veces. ¿Y usted, señor? -Jamás. -No será usted americano. -Glóriome de serlo: soy cubano. -¡Ah! de cierto, cuando yo he llegado, hace cuatro días, usted no estaba aquí todavía. -He venido por el último vapor. Hubo algo de tan recónditamente misterioso en el acento con que fue pronunciada esta sencilla frase, que levantó en mi mente un torbellino de suposiciones a cuál más fantástica. ¿Era un contrabandista? ¿era un espía? ¿era un conspirador? Pero el baile tomó luego un carácter bulliciosamente festivo y desterró aquellas quimeras. Aquella noche, al desnudarme, ya sola en mi cuarto, sentí caer un papel a mis pies. Era la carta de letra fina y prolongados perfiles. Abrila con culpable curiosidad, lo confieso, y leí en renglones manchados con lágrimas: «Oculta en el recinto claustral que debe encerrarme, aun a bordo de un vapor, no te veía, pero sentía tu presencia cerca de mí. Nunca, desde el día fatal que nos unió y nos separó para siempre, nunca más te aproximaste a mí, y, sin embargo, reconocía tus pasos. Jamás oí el acento de tu voz, y no obstante, el corazón sabía distinguirla entre el rumor de bulliciosas pláticas... ¡mezclado muchas veces a voces alegres de mujeres, cuyas risas llegaban a mí como los ecos de la dicha al fondo de una tumba! Oh tú, a quien debo arrojar del pensamiento, en nombre de la paz eterna, único bien que me es dado ya esperar, cesa de seguirme. ¿Qué me quieres? Tú caminas en la senda radiosa de la vida, yo entre las heladas sombras de la muerte. Aléjate: no turbes más mi espíritu con las visiones de una felicidad imposible que tienen suspendida mi alma entre el cielo y el abismo». ¿Por qué al leer esta misteriosa carta pensé a la vez, y reuniéndolos en una sola personalidad, en el hombre del peñasco y en mi bello acompañante de cuadrilla? Encargué a la amable hermana del prefecto la misión de buscar al dueño de la cartera, confiando a su discreción el secreto del extraño drama que encerraba. El alba del siguiente día me encontró de viaje y lista para la marcha. El arriero vino a buscarme con mi caballo ensillado, y quiso cargar conmigo; pero mis huéspedes lo despidieron, asegurándole que ellos me llevarían a darle alcance. En efecto, después de un verdadero almuerzo de despedida, esto es: mezclado de sendas copas de cerveza, al que asistió el general V., éste, el prefecto y su hermana montaron a caballo para acompañarme. Cuán doloroso es todo lo que viene del corazón. Bien dijo el poeta que lo llama tambor enlutado que toca redobles fúnebres desde la cuna hasta la tumba. Mi amistad con la bella hermana del prefecto tenía apenas cinco días de existencia, y ya el dolor de dejarle me hacía derramar lágrimas que caían en la copa que bebía y hacían decir al general V., cuyo fuerte no es la sensibilidad, que estaba borracha. Al salir del pueblo vimos venir un jinete corriendo a toda brida, que pasó a nuestro lado como una exhalación y se perdió en sus revueltas callejuelas. -Éste es uno de los viajeros que acaban de salir con el arriero de usted -dijo el general V.-. Algo grave les habrá sucedido. Pero a media hora de marcha los alcanzamos caminando a buen paso y al parecer sin incidente alguno. Había llegado el momento de la separación. Profundamente enternecida tendí la mano al generoso prefecto que tan noble hospitalidad me dio y abracé llorando a su preciosa hermana, cuyas lágrimas se confundieron con las mías. El general V., pidiendo su parte en la despedida, puso fin a aquella escena. Quedeme sola entre mis nuevos compañeros de viaje. Eran éstos cuatro hombres y dos señoras. Una de ellas vestía amazona de lustrina plomiza estrechamente abotonada sobre su abultado seno. La otra, esbelta y flexible, envolvíase en una larga túnica de cachemira blanca, cuya amplitud no era bastante a ocultar su gentil apostura. Cubrían su rostro dos velos, uno verde, echado sobre otro blanco que caía como una nube en torno de su cuerpo, y a cuyo trasluz se entreveía el fulgor de dos grandes ojos negros que se volvían hacia atrás con visibles muestras de inquietud. Intimidada por la frialdad natural en el primer encuentro de personas extrañas entre sí, me refugié al lado del arriero. -Señor Ledesma -le dije-, usted que es el director de la caravana, ¿por qué no me ha presentado a mis compañeros de viaje? -¡Eh! niña -respondió, con una risa estúpida- ¿qué sé yo de todas esas ceremonias? ¿Ni para qué? Las gentes se dicen «buenos días» ¡y andando! El galope de un caballo interrumpió a Ledesma en su curso de urbanidad. La joven de la larga túnica blanca volvió vivamente la cabeza, a tiempo que desembocando de una encrucijada, el jinete que poco antes corría hacia el puerto, se plantó en medio del grupo. Era un hombre de cincuenta años, alto, delgado, tieso, con un largo bigote gris que pregonaba el militarismo, parlante por demás en toda su persona. -¡Qué tal! -exclamó con aire de triunfo, enseñando un reloj que llevaba abierto en la mano- ¡qué tal, doctor! Tres cuartos de hora me han bastado para ir y volver del puerto con esta prenda olvidada. Señores -añadió paseando una mirada en torno-, ¿he ganado o no al doctor Mendoza su petaca de habanos?... ¡Ah!... -exclamó reparando en mí de pronto- ¡nuestra compañera de viaje!... Señora, permítame usted el honor de presentarle a Fernando Villanueva, su servidor. Y tendiendo la mano hacia las señoras: -Doña Eulalia Vera, mi esposa, sor Carmela, mi hija. Y a éste último nombre, su acento ligero y petulante se tornó sombrío y doloroso. Saludé a mi vez, pero en tanto que hacía cumplidos a la una, mis ojos no se apartaban de la otra; y mientras don Fernando Villanueva, continuando su presentación, decía: -El señor Vargas, gobernador de Calama; los señores Eduardo y Manuel, sus hijos; el doctor Mendoza, una de las más luminosas antorchas de la ciencia -yo apenas lo escuchaba. -¡Sor! -murmuraban mis labios, contemplando a la misteriosa joven que marchaba a mi lado, envuelta en su vaporosa túnica, ¡sor! ¡una monja! Y la luz que al través del doble velo irradiaban aquellos ojos negros parecía alumbrar en mi mente las ardientes palabras de la carta que había leído la víspera; y siempre la imagen del bello cubano venía a mezclarse a la romántica leyenda que forjaba mi fantasía. Laura se interrumpió de repente. -¿Ves ese rayo blanco que da a las cortinas de la ventana la apariencia de un fantasma? -Sí. -¿Qué es? -El día. -Ya ves que me has tratado con más crueldad que el sultán de marras: no me dejas una hora de sueño... Pero yo me la tomaré -añadió arrebozándose en la sábana-, ¡hasta mañana! Y se quedó profundamente dormida. -Peregrina del desierto de Atacama -dije a Laura al mediar de la siguiente noche- pues que el afán del ánimo te impide dormir, prosigue tu narración y háblame de esa hechicera sor Carmela que está preocupando mi mente. -Caminaba silenciosa la bella monja, mientras su padre, expansivo hasta la indiscreción, me refería su historia. Era chileno, y uno de los veteranos de la independencia, en cuyos ejércitos había combatido siendo aún muy joven. Retirado del servicio, habíase establecido en Santiago donde se casó y logró hacer fortuna. -¡Cuán feliz era yo! -dijo, ahogando un suspiro-. ¡Fuéralo siempre -añadió en voz baja- si aquella horrible catástrofe que el ocho de diciembre enlutó a Chile, no me hubiese arrebatado el mayor de los bienes, mi hija! -¿Qué -le dije- pereció allí alguna hija de usted? -No, pero murió para mí -respondió, señalando a Carmela. Ella y su madre se encontraban en el templo cuando estalló el voraz incendio. Una mano desconocida las arrebató a la vorágine de fuego que las envolvía, y mis brazos, que pugnaban por abrir paso en aquel océano de llamas, las recibieron sanas e ilesas, sin que me fuera posible descubrir al salvador generoso que las arrancó a la muerte. ¡Juzgue usted cuál sería mi gozo al estrecharlas otra vez en mi seno! Pero este gozo se cambió en amargo pesar. Mi hija, cuyo carácter era vivo, alegre, apasionado, tornose desde aquel día silenciosa y triste. Con frecuencia sorprendía lágrimas en sus ojos, y poco después me declaró que deseaba abandonar el mundo para consagrarse a Dios. Vanos fueron nuestros ruegos: lloraba con nosotros y persistía siempre en su resolución. Entró, en fin, al convento y tomó el velo. Tuve esperanza de que desistiera durante el noviciado, en el que parecía entregada a una profunda melancolía; pero me engañaba, pasado éste, profesó. Desde entonces, mi casa, la ciudad, el mundo, me parecieron un desierto. Cobré odio a mi país, y cuando un pariente lejano, residente en la provincia de Salta me dejó sus bienes con la precisa condición de ir a establecerme allí, aproveché con gusto esta circunstancia para abandonar sitios que me recordaban mi perdida ventura. Pío IX, a quien tuve ocasión de conocer y tratar durante su permanencia en Chile, me concedió una bula de traslación para que mi hija pasara de su convento al de las Bernardas de Salta, a fin de que, si bien separados para siempre, podamos al menos respirar el mismo aire y vivir bajo el mismo cielo. Hela ahí, todavía entre nosotros, remedando para mí la dicha del pasado. ¡Por eso estoy tan contento! Este simulacro de mi vida de otro tiempo es para mí una ráfaga de felicidad. Mientras don Fernando me refería la historia de sus penas, habíamos llegado a Colupo, donde debíamos pasar la noche. Don Fernando ayudó a su señora a desmontar del caballo; y al prestar igual servicio a su hija, estrechola entre sus brazos con doloroso enternecimiento. La gentil religiosa besó furtivamente a su padre en la mejilla, y recatándose bajo sus velos, fue a sentarse en el rincón más apartado del tambo. Su madre, dejó caer el embozo, y me mostro un rostro hermoso, aunque profundamente triste. Sentada cerca de su hija, con las bellas manos cruzadas sobre su pecho y los ojos fijos en ésta, parecía la Mater Dolorosa al pie de la cruz. El miserable tambo que nos alojaba contaba apenas tres cuartos. En el primero colocaron sus camas don Fernando y su esposa; ocuparon el segundo el doctor Mendoza, el gobernador y sus hijos; sor Carmela y yo nos encerramos en el último. Fueme dado entonces contemplar de cerca el rostro de la monja, cuya belleza me deslumbró. Nunca vi ojos tan bellos, ni boca tan graciosa, ni expresión tan seductora. En aquellos ojos ardía la pasión, y aquella boca parecía más bien entreabierta a los besos que a los oremus. -¡Calla, profana! En tus peregrinaciones has aprendido un lenguaje por demás inconveniente. -¿En verdad? -Sí, pero prosigue. -Carmela guardó de pronto conmigo una tímida reserva; pero es imposible que dos jóvenes estén una hora juntas sin que la confianza se establezca entre ellas. Yo hice los primeros avances, que encontraron un corazón ansioso de expansiones, y muy luego habríase dicho que nuestra intimidad databa de años. -¡Ah! -díjele aquella noche, viéndole desnudarse, y que al quitar su toca dejó caer sobre sus hombros un raudal de bucles negros- ¿por qué, bellísima Carmela, has arrebatado al mundo tantos inestimables tesoros? ¿Qué te puedo inspirar el lúgubre pensamiento de encerrarte viva en una tumba? -¡Un voto! -respondió la monja con sombrío acento-, un voto formulado en lo íntimo del alma, a una hora suprema, entre los horrores de la muerte. -¡Oh! ¡Dios! -Escucha... Vas a saber lo que oculté siempre a los míos por no agravar su pena, el motivo que me llevó al claustro en el momento en que la vida me abría sus dorados horizontes, poblados de ardientes ilusiones... Orábamos en el templo mi madre y yo una noche de fiesta. La anchurosa nave apenas podía contener en su seno la inmensa multitud que había reunido allí el culto sagrado de María. El aire estaba saturado de incienso, el órgano hacía oír su voz majestuosa en deliciosas melodías. De repente, a la luz azulada de los cirios sucedió la rojiza luz del incendio que se extendió con voraz actividad envolviéndolo todo en un océano de llamas. Un grito espantoso, exhalando por millares de voces resonó en las inflamadas naves; y la multitud, loca de terror, se arremolinó en tumultuosas oleadas, obstruyendo todas las puertas, inutilizando todo medio de salvación. Arrebatadas por la apiñada muchedumbre que se agitaba en un vaivén formidable, abrasadas por el calor, asfixiadas por el humo, mi madre y yo nos teníamos estrechamente enlazadas. Y el fuego acrecía y los inflamados artesones de la bóveda comenzaron a caer, formando piras gigantescas de donde se exhalaba un olor sofocante. En ese momento extremo, viendo a mi madre próxima a perecer entre las torturas de una muerte horrible, mi alma, elevándose a Dios en una aspiración de fe infinita, dejó al pie de su trono una promesa que él acogió en su misericordia... -El resto lo dijo una mirada de amor inmenso que los bellos ojos de la monja enviaron a lo lejos al través del espacio. He ahí -continuó- el voto que me ha arrebatado a todas las afecciones del mundo; he ahí por qué en la aurora de la vida, a la edad de los dorados ensueños he arrancado a mi frente su blanca guirnalda de rosas para cubrirla con el sudario de la muerte... Sor Carmela se interrumpió y ocultó el rostro bajo los pliegues de su velo quizá para llorar... ¡tal vez para blasfemar! Todo me lo había dicho, menos la historia de su amor; de su amor, del que tenía yo ahora una entera convicción. Picome aquella reserva extemporánea en una hora de expansión. -¡Ah! -dije, cediendo más que a un movimiento de conmiseración, a un arranque de impaciencia- cuando sacrificabas así, juventud, belleza, libertad, ¿no pensaste que hundías también un alma en la desesperación? -¡La mía! -articuló la religiosa con trémulo acento. -La de aquel que te libró de las llamas. Carmela se estremeció y sus ojos brillaron al través de su velo con una mirada inefable de amor. Vaciló todavía; pero luego inclinando su velada frente cual si se encontrara a los pies de un confesor: -¡Ah! -exclamó- esa hora terrible para mí la hora del destino. En el momento en que me consagraba a Dios para siempre, un hombre a quien no había visto sino en un desvarío ideal del pensamiento, apareció de repente ante mí. Vilo surgir de entre los torbellinos de llamas; y cuando creyéndolo el fantasma de mis sueños, cerraba los ojos para llevar su recuerdo como el último perfume de la tierra, sentime arrebatar entre sus brazos al través del incendio, sobre los montones de cadáveres y las cabezas apiñadas de la multitud... Al despertar de un largo desmayo encontreme recostada en el seno de mi madre. Nuestro salvador había desaparecido; pero yo hallé su imagen en mi corazón... ¡en este corazón que acababa de consagrarte para siempre, Dios mío!... ¡Ah! -continuó sor Carmela, elevando al cielo sus magníficos ojos negros¡tú sabes que he combatido, Señor! Tú sabes que he combatido no sólo mi amor sino el suyo: tú sabes que he vencido; pero, tú que me diste la fuerza ¿por qué no me das la paz? ¡la paz, el único bien que se pide para los que hemos muerto para la vida! Carmela pasó la noche sentada, inmóvil y la frente apoyada en las manos. Pero al amanecer, sintiendo los pasos de su madre que venía a buscarla, alzose presurosa; rechazó el dolor al fondo del corazón, dio a su semblante un aire festivo y salió a recibirla con los brazos abiertos y la sonrisa en los labios. ¡Aquella alma heroica quería sufrir sola! Dos días después de nuestra partida de Cobija, al acabar una calorosa jornada, comenzamos a ver elevarse en el horizonte las verdes arboledas de Calama, fresco y refrigerante oasis en aquel árido desierto. Llegamos al pueblo muy contentos de respirar los frescos aromas de la vegetación, que tanto necesitaban nuestros pulmones sofocados por la ardiente atmósfera de los arenales. Pero he ahí que en el momento que desmontábamos en el patio de la casa de postas, sor Carmela, exhaló un grito y cayó desmayada en mis brazos. Sus padres se alarmaron con aquel accidente que no sabían a qué atribuir: no así yo, que detrás un grupo de árboles que sombreaba el patio había visto cruzar un hombre cuya silueta, a pesar de la oscuridad del crepúsculo, me recordó la figura arrogante de Enrique Ariel. En efecto, a la mañana siguiente, el bello cubano se presentó a nosotros anunciándose como un compañero de viaje para ir -añadió-, mucho más lejos, pues se dirigía a Buenos Aires. Al verlo, sor Carmela estrechó convulsivamente mi mano, y en sus bellos ojos se pintaron a la vez el gozo y el terror. Desde ese día el viaje se tornó para la joven religiosa en una serie de emociones dulces y terribles, que, como lo decía su misteriosa carta al explicar su situación, tenían suspendida su alma entre el cielo y el infierno. Y yo, paso a paso y trance a trance iba siguiendo aquella romántica odisea que bajo las apariencias del más severo alojamiento se desarrollaba desapercibida para los otros, en esas dos almas enamoradas, teniendo por escenario el desierto con sus ardientes estepas, sus verdes oasis y su imponente soledad. ¡Cuántas veces, con el corazón destrozado, todavía por las penas de un amor sin ventura, me sorprendí no obstante, envidiando esa felicidad misteriosa y sublimada por el martirio!... Y así pasaron los días y las leguas de aquel largo camino al través de los abrasados arenales de Atacama y los nevados picos que se elevan sobre la Quebrada del Toro. - VII ¡La patria! En fin, las montañas comenzaron a perfilarse en curvas más suaves, cambiando su gris monótono en verdes gramadales donde pacían innumerables rebaños, unos luciendo sus blancos toisones, otros su pelaje lustroso y abigarrado. El espacio se poblaba de alegres rumores, una brisa tibia nos traía, en ráfagas intermitentes, perfumes que hacían estremecer de gozo mi corazón... Una tarde, cuando el sol comenzaba a declinar, llegamos a un paraje donde aquellos herbosos cerros, abriéndose en vasto anfiteatro, dejaron a nuestra vista un valle cubierto de vergeles bajo cuya fronda blanqueaban las azoteas de una multitud de casas, de donde sus habitantes nos llamaban, agitando en el aire chales y pañuelos. Benévolas invitaciones que conmovieron a mis compañeras. Aquel delicioso lugar era el valle de la Silleta. El deseo de adelantar camino hacia el término de nuestro viaje, nos impidió aceptar la graciosa hospitalidad de aquellas amables gentes; y alumbrados por los últimos reflejos del crepúsculo, seguimos la marcha por aquellos poéticos senderos cubiertos de perfumada fronda, que parecían delirios de la fantasía a quien no conociese el esplendor de aquella hermosa naturaleza. Era ya noche. Habíamos dejado atrás, hacía largo rato, los blancos caseríos de la Silleta, con sus floridos vergeles, y caminábamos bajo un bosque de árboles seculares, que enlazando sus ramas, formaban sobre nuestras cabezas una bóveda sombría, fresca, embalsamada, llena de misteriosos rumores. Profundo silencio reinaba entre nosotros. Parecíamos entregados a la contemplación de aquel nocturno paisaje; pero en realidad callábamos porque nos absorbían nuestras propias emociones. El arriero guiaba; seguíalo don Fernando con los brazos cruzados sobre el pecho y la cabeza inclinada. Cerca de él iba su esposa recatando sus lágrimas. Tras de mí venía la joven monja, envuelta en su largo velo, blanca y vaporosa como una visión fantástica. Favorecido por la oscuridad, Enrique se había acercado a ella, y caminaba a su lado. El doctor Mendieta venía el último, silencioso también, pero su meditación era de distinto linaje. Cerníase en las serenas regiones de la ciencia y si bajaba a la tierra, era para buscar en el acre perfume de la fronda el olor de las plantas cuyas maravillosas propiedades conocía. Así pasaron las horas; horas que no contamos, absorbidos en honda preocupación. De repente comenzó a clarear el ramaje y el espléndido cielo de aquellas regiones apareció tachonado de estrellas. Habíamos entrado en un terreno que descendía en suave declive, flanqueado por setas de rosales que cercaban innumerables vergeles. El suelo estaba cubierto de yerbas y menudas florecillas cuyo aroma subía a nosotros en el aura tibia de la noche. Una multitud de luciérnagas cruzaban el aire, cual meteoros errantes; los grillos, las cigarras y las langostas verdes chillaban entre los gramadales; los quirquinchos, las vizcachas, las iguanas y los zorros atravesaban el camino enredándose en los pies de nuestros caballos; y a lo lejos, las vacas mugían en torno a los corrales al reclamo de sus crías. En aquella naturaleza exuberante, la savia de la vida rebosaba en rumores aun entre el silencio de la noche. En fin, al dejar atrás la extensa zona de huertos, entramos en una llanura cercada de ondulosas colinas y cortada al fondo por el cauce de un río que blanqueaba como una cinta de plata a la dudosa claridad de las estrellas. Más allá, una masa confusa de luces y sombras agrupábase al pie de un cerro cuya silueta inolvidable se dibujaba en la azul lontananza del horizonte. ¡Aquel cerro, y aquel hacinamiento de luces y sombras era el San Bernardo y nuestra bella ciudad!... Sí, bella, a pesar de tu risa impía; bella con sus casas antiguas, pero pobladas de recuerdos; con sus azoteas moriscas y sus jardines incultos, pero sombrosos y perfumados; con sus fiestas religiosas, sus procesiones y sus cantos populares... ¡Oh! hermosa patria, ¡cuántos años de vida diera por contemplarte, aunque sólo fuera un momento, y como entonces te apareciste a mí, lejana, y velada por la noche, y cuántos daría esa alma desolada que ríe por no llorar! En cuanto a mí, una mezcla extraña de gozo inmenso y de inmensa pena invadió mi corazón. Allí, entre aquellos muros, bajo esas blancas cúpulas, había dejado diez años antes, con las fantasías maravillosas de la infancia, los primeros ensueños de la juventud, rosados mirajes en cuya busca venía ahora para refrescar mi alma dolorida. ¿Volvería a encontrarlos? Fijos los ojos en la encantada visión, no podía hablar porque mi voz estaba llena de lágrimas. El anciano, deteniéndose de pronto, tendió el brazo en aquella dirección y exclamó: ¡Salta! Y aplicando media docena de latigazos a sus fatigadas mulas, echó a andar con ellas hacia la pendiente formada por un sendero tortuoso que serpeaba hasta la orilla del río. -¡Hemos llegado! -exclamó don Fernando, con acento doloroso. La pobre madre ahogó un gemido: pensaba en la hora llegada ya, de la separación. -¿Qué hacer, amiga querida? -le dijo su marido- ¡qué hacer, sino conformarnos con lo irrevocable! Al menos, nuestra hija descansará de las fatigas de este penoso viaje. -¡En la tumba! -murmuró Carmela. -¡No! -replicó Ariel, que a favor de la oscuridad permanecía a su ladono, amada mía; porque entre ti y esa tumba que te aguarda está mi amor. El voto que nos separa es un voto sacrílego que Dios no acepta: en él le consagrabas una alma que era ya mía y al entrar en el santuario del amor divino llevabas el corazón destrozado por los dolores de un amor humano. ¿Crees tú que Dios apruebe ese estéril sacrificio, que sin darte a él condena dos seres que se aman a una eterna desesperación?... ¡Carmela! ¡Carmela! ¡he ahí esos negros muros que van a robarte a mi vista para siempre! ¡Ah! ¡déjame arrebatarte en mis brazos, como en aquella noche terrible, para llevarte lejos de un país de fanáticas preocupaciones, a otro donde reinan el derecho y la libertad!... -¡Cesa! -interrumpió la joven religiosa con triste pero firme acento- cesa de fascinar mi espíritu con los mirajes de la dicha, celestes resplandores que oscurecen más las tinieblas que me cercan. Más fuerte que la religión hay otro poder que eleva entre nosotros su inflexible ley: ¡el honor! La ley del honor es el deber. Yo me debo al claustro: ¿No estoy consagrada a Dios? Tú te debes a tu patria: ¿No eres uno de sus Laborantes? ¿no recorres la tierra buscando simpatías para su santa causa? ¡Oh, Enrique! sigamos el camino que el deber nos traza; y, como ha dicho mi padre, inclinémonos ante lo irrevocable. Mira ese cielo, que en cada una de sus estrellas nos guarda una promesa de amor inmortal: ¡Allí te espero!... Y temiendo sin duda, su propia debilidad, la pobre Carmela se apartó de su amante y fue a colocarse al lado de su madre. Entretanto, la masa de sombra, que divisamos en lontananza, se aproximaba; de su seno surgían muros, torres, cúpulas. Muy luego el tañido de las campanas llegó a mi oído como el eco de voces amadas que me llamaran. Atravesamos el río, ese poético río de Arias, de bulliciosa corriente. Poblábanlo multitud de hermosas nadadoras que, envueltas en sus largas cabelleras, tomaban el último baño a la luz de las estrellas. ¡Qué dulces y dolorosos recuerdos! ¡Cuántas de esas bellas jóvenes que triscaban entre las ondas, serían mis antiguas compañeras de juegos en ese mismo río, que yo atravesaba ahora desalentado el ánimo y el corazón dolorido! Vadeado el río, no fui ya dueña de mi emoción. Pagué al arriero, tomé mi saco de noche, y dando un adiós rápido a mis compañeros, subí corriendo hacia la ciudad cuyas calles divisaba ya, anchas, rectas y tristemente alumbradas por la luz roja del petróleo. Admirome cuanto en tan pocos años se había extendido la población por aquel lado. Encontré barrios enteramente nuevos, en cuyas revueltas me extravié. - VIII La vuelta al hogar Hacía una hora que estaba atravesando las calles sin reconocerlas. Todas sus antiguas casas habían desaparecido, y en su lugar se alzaban otras de un nuevo orden de arquitectura. El imborrable recuerdo de su tipografía pudo solo guiarme en el interior de la ciudad, y orientándose de este modo, llegué a la plaza de la Merced, y me encontré delante de la vetusta morada de mis abuelos, habitada ahora sólo por mis dos tías, solteronas casi tan viejas como ella. Con el corazón palpitante de una alegría dolorosa, atravesé aquel umbral que diez años antes pasara para alejarme, llena el alma de rosadas ilusiones, de dorados ensueños que el viento de la vida había disipado... Una luz moribunda alumbraba el antiguo salón cuyo mobiliario se componía de grandes sillones de cuero adornados con clavos de metal; seis espejos de cornucopia, y en el fondo un estrado cubierto de una mullida alfombra y media docena de sillitas pequeñas colocadas en forma de diván. Al centro del estrado, sentadas sobre cojines de damasco carmesí alrededor de una mesita baja, apetitosamente servida, mis tías se preparaban a cenar. Una bujía puesta en una palmatoria de plata y colocada entre las dos señoras, formaba en torno de ellas una zona luminosa, dejando en tinieblas el resto del salón. Mis tías, cuya vista y oído se habían debilitado mucho, no me vieron ni sintieron mis pasos, sino al momento en que llegaba desalada a echarme en sus brazos, exclamando: -¡Tías! ¡tías mías! -asustándolas de suerte, que me rechazaron con un grito de espanto. Luego, reponiéndose, y como avergonzada: -¡Oh, señorita! -exclamó mi tía Úrsula, disimulando apenas su disgusto¡nos ha hecho usted un miedo horrible!... Pero... siéntese usted, siéntese... ¿En qué podemos servirla? -¡Cómo! -díjelas, con las lágrimas en los ojos, resentida y apesarada por aquella acogida tan fría- Tías mías, ¿no me reconocen ustedes ya? ¿no reconocen a Laura? -¡Laura! -exclamaron a la vez las dos señoras, en el colmo de una profunda admiración. -¡Bah! -añadió mi tía Ascensión-. Sin duda quiere usted burlarse de nosotras... -¡Pero, en nombre del cielo! ¿no me parezco ya a esa Laura que partió hace diez años de esta asa un día nueve de enero, llorada por sus tías, para ir a reunirse con su madre en Lima? -¡Ah! si se trata de una semejanza ya eso es otra cosa -repuso la misma tía Úrsula; porque la otra estaba contemplándome silenciosa, y con un airecillo entre burlón y desdeñoso, como pasmada de mi audacia. -Pero en fin -añadió la otra-, usted es forastera, y acaba de llegar, a juzgar por el traje que lleva. Siéntese usted, hija mía... aquí, a mi lado, en el cojín. ¿Viene usted del Perú? ¿ha conocido allá a Laura? ¡Háblenos usted de aquella querida niña del alma! La obstinación de mis tías en desconocerme, me apesadumbró mucho más de lo que se hubiera podido pensar. ¿Tanto me había desfigurado la enfermedad que ya nada quedaba de mí misma? ¡Oh! ¡cuán fea me había puesto que mis tías, aun habituadas a sus rostros devastados por la edad me miraban con tan despreciativa conmiseración! Absorbida por estas amargas reflexiones, no sé qué respondí a mi tía, y me senté a su lado muda, abatida, inmóvil. Aprovechando de mi abstracción, «¡Ay! ¡niña!», dijo mi tía Úrsula al oído a su hermana. Solo que, como estaba sorda, hablaba en voz alta creyendo hacerlo en secreto: -¡Ay! ¡lo que es el amor propio! Mira a esta flacucha que quiere hacerse pasar por aquella perla de belleza y de frescura. ¡Me gusta su desvergüenza! -Calla, Ursulita -replicó la tía Ascensión-, que en materia de vanidad, nadie te igualó jamás. Recuerda, aunque esto está ya a mil leguas de distancia, que tú también te creías parecida a la hermosa Carmen Puch, y la parodiabas en todo, hasta en aquel gracioso momito que hacía contrayendo los labios, que sea dicho de paso, si en ella estaba bien, porque su boca aunque bella era grande, y podía manejarla, a ti, con la tuya pequeña y fruncida te daba el aire de una perlática. ¡Ay! ¡Ursulita! ¡Ursulita! veo con pena que la envidia no envejece. -Eso no puedes decirlo por mí, que siempre me hice justicia. -¡Hum! porque no podías hacer otra cosa. -¿Lo crees? ¡dilo! -Yo sí. -Pues yo te digo que si lo hubiera querido, cuando estuviste tan enfarolada por el doctor Concuera... Mamá Anselma, una negra, antigua criada de mi abuela, entró en ese momento trayendo la cena, y puso fin a la disputa de las señoras, sobre su antigua belleza. Persuadidas de haber hablado en voz baja, se volvieron hacia mí y me invitaron a ponerme con ellas a la mesa, sonriendo la una a la otra como si nada hubiese pasado de desagradable entre ambas. Mama Anselma fijó en mí una larga mirada; pero no pudo reconocer a la niña que en otro tiempo llevaba siempre en sus brazos. Sin embargo, cuando resignándome a pasar todavía por una extraña, di las gracias a mis tías por su invitación, mamá Anselma hizo un ademán de sorpresa, y acercándose a mi tía Úrsula, gritole al oído. -Señora, si tiene la misma voz de la niña Laura. -¿Quién? ¡mujer! -Esta señorita. -¡Dale!... ¡Y van dos! Mamá Anselma había destapado los platos y servídome la cena, compuesta de jigote, un trozo de carne asada y aquel nacional y delicioso api mezclado con crema de leche cocida. Mientras cenábamos, un mulatillo listo y avispado entró saltando detrás de mamá Anselma. Era Andrés, su nieto, que diez años antes había yo dejado en la cuna. El chico me dio una ojeada indiferente, y sentándose en el suelo, sacó del bosillo una trompa, y sujetándola entre los dientes, púsose a tocar con la lengua aires que yo había tocado también en ella, cuando en otro tiempo habitaba aquella casa con mi abuela. Los perfumes y la música son el miraje del recuerdo. A la voz doliente de esa trompa, al aroma familiar de aquellos manjares, el pasado entero, con las rientes escenas de la infancia, con los primeros ensueños de la juventud, surgió en mi mente, vivo, palpitante, poblado de imágenes queridas. Volví a verme en aquel mismo salón, sobre aquel mismo estrado, sentada en esos cojines, apoyada la cabeza en el regazo de mi abuela, dormitando al arrullo de sus canciones, o bien revoloteando alegre entre esas dos tías que ahora no podían reconocerme; y los sonidos melodiosos de la trompa me parecían ecos de voces amadas que me llamaban desde las nebulosas lontananzas de la eternidad... -Señora, si esa niña se ha quedado dormida -oí que decía mamá Anselma-. Vea su merced que ha soltado el cubierto y ha dejado caer los brazos. -¡Calla! ¡dices verdad, mujer! -¿No sería mejor, señora, prepararle la cama? Estará cansada; y más bien le hará dormir que cenar. -Tienes razón. Pero, ¿dónde la acomodaremos? -Aunque me pesa que alguien duerma ahí, pero como no hay otro a propósito, en el cuarto de Laura. Absorta en mis pensamientos, había escuchado este diálogo sin comprenderlo. Mi nombre pronunciado por mi tía Ascensión, me despertó del profundo enajenamiento en que yacía. -¡Tías mías! -exclamé- ¡querida mamá Anselma! ¿es posible que os obstinéis todavía en desconocerme? Soy Laura, Laura misma, que atacada de una enfermedad mortal, ha perdido la frescura y la belleza que echáis de menos en ella. ¡Miradme bien, miradme! Y arrojando el sombrero y el bornoz, les mostré mi rostro, mi talle, mis cabellos. Las tres ancianas arrojaron un grito de gozo y de dolor y me enlazaron con sus brazos, riendo y llorando; haciéndome mil preguntas sin aguardar la respuesta. Aquella escena en el estado de debilidad en que me encontraba, me hizo daño, y me desmayé. Cuando volví en mí halleme en mi cuarto, acostada en mi propia cama, rodeada de mis tías y de mamá Anselma, que arrodillada a mi lado, me frotaba los pies con un cepillo... Se habría dicho que el tiempo había retrocedido el espacio de diez años: de tal modo nada había cambiando en aquel pequeño recinto desde la víspera del día que lo dejé para marchar al Perú. Con gran trabajo logré escapar de la camiseta, las medias de lana y las frotaciones de sebo con ceniza que mis tías querían imponerme; primero, absorbiéndolas en el relato de mi fuga de Lima con todos los incidentes de mi viaje hasta la hora en que llegué cerca de ellas, y concluí por fingirme dormida. Mis tres queridas viejas me abrigaron; arreglaron los cobertores en torno a mi cuello, y cerrando las cortinas, retiráronse sin hacer ruido. Al encontrarme sola entreabrí las cortinas y di una mirada en torno. Mi cuarto se hallaba tal como lo dejé hacía diez años. Allí estaba la cómoda en que guardaba mi ropa; más allá el tocador con su espejito ovalado, donde ensayé la primera coquetería; donde coloqué en mi profusa cabellera de quince años la primera flor de juventud. Al centro el sillón y la canasta de labor parecían esperar la hora del trabajo; aquí mi cama, en la que sólo habían cambiado la colcha; pero en cuyas cortinas azules estaban en su mismo sitio las imágenes de santos que yo tenía prendidas con alfileres. Sólo un cuadro de la Inmaculada, que adornaba el fondo había sido reemplazado por otro de la Mater Dolorosa, a cuyos pies estaban clavada dos candelejas con velas de cera y el denario de mi abuela. Mis ojos, errando, arrasados de lágrimas sobre todos esos accesorios de aquella edad dorada de la vida, encontraron un objeto a cuya vista salté de la cama con la loca alegría de una niña. Aquel objeto era la casa de mis muñecas. Corrí a ella; y sin curarme del mal estado de mi salud, senteme en el suelo y pasé revista a la fantástica familia. Allí estaban todas esas creaciones maravillosas de mi mente infantil: Estela, Clarisa, Emilia, Lavinia, Arebela; engalanadas con los suntuosos arreos que mi amor les prodigaba. Sólo que aquellas bellísimas señoras se hallaban lastimosamente atrasadas en la moda. Sus galas olían a moho y el orín del pasado había empañado su brillo. El alba me sorprendió sin haber cerrado los ojos y mamá Anselma se santiguó, cuando entrando en el cuarto con el mate sacramental de la mañana me encontró en camisa, sentada delante de la casa de las muñecas. -¡Criatura de Dios! -exclamó- ¿qué haces ahí? -Estoy visitando a estas pobres chicas que tú me dejabas en un lamentable abandono. Yo esperaba de ti otra cosa; creía que siquiera habías de mudarles ropa. -¡Ay! ¡hija! si sólo de ver tu cuarto se me partía el corazón. Desde que te fuiste, las señoras han querido que aquí se rece el rosario, y yo, forzada así a entrar, cerraba los ojos para no ver tu cama, ni tu cómoda, ni tu sillón. ¿Cómo habría de tener valor para contemplar tus muñecas? ¡Mucho he llorado, niña mía!... ¡mucho he llorado por ti!... Últimamente me dijeron que te habías casado con un príncipe. Entonces me dije: «¡Ya no la veré más!», y cuando me mandaste aquellos pendientes de oro con perlas, me parecieron florones de tu corona; y pensaba que hallándote ya en tanta opulencia en aquellas hermosas ciudades, olvidarías del todo a Salta y a tu pobre mamá Anselma... Pero, niña mía, ¿por qué estás llorando? -Nada, nada, querida mía; tonterías y nada más -díjela riendo para ahogar mi llanto-. Pero, dime, ¿qué peroles son esos que suenan a lo lejos? -¡Cómo! ¿no reconoces ya las campanas del colegio donde te educaste? Están llamando el tercer repique de la misa de ocho y media. -¡Es verdad! Hoy es domingo, y ésta es la segunda misa. Quiero asistir a ella. Anselma, ve a buscarme una alfombra: la de felpa verde que usaba mi abuela; porque mis pobres rodillas están muy descarnadas para resistir la luenga misa de aquel bendito capellán. Anselma fue a buscar lo que le pedía, y yo, mirándome en mi ovalado espejito, me peiné y vestí con el esmero de quien desea agradar. Quería presentarme a mis antiguas compañeras en aquel colegio donde tantas lágrimas derramara echando a sonreírme los primeros ensueños de la juventud; esa encantada edad de las perfumadas guirnaldas, de los blancos cendales y las rosadas ilusiones. ¡Cuán diferente me encontraba, mirándome a la luz de aquellos recuerdos. Alumbrábame entonces el radiante sol de la esperanza; hoy... ¡hoy las sombras del desengaño oscurecían mi frente! -¡Jesús! ¡que elegante está mi niña! -exclamó Anselma, que venía trayendo en una mano la alfombra, en la otra el libro de misa-. ¡Qué lujo! Vas a deslumbrar a más de cuatro presumidas... Pero, ¡ay! ¿Qué se hizo el tiempo en que con tu vestido de gaza y un botón de rosa en los cabellos estabas tan linda? -Ese tiempo, mamá Anselma, se fue para no volver. Olvida a la Laura de entonces y acompaña a la de ahora al templo para pedir a Dios la salud, fuente de toda belleza. -Y la recobrarás, niña mía. Sin contar con nuestros cuidados, te bastaría solamente respirar el aire de esta tierra bendita de Dios. Dime, criatura ¿has visto algún país tan hermoso como el nuestro? -El mundo es ancho, mamá Anselma, y encierra comarcas encantadoras; pero la patria es un imán de atracción irresistible; y la savia de la tierra natal, el más poderoso agente de vida. ¡Qué día tan bello! ¡qué aire tan puro! ¡qué trasparencia en el azul del cielo! -decía yo, aspirando con ansia la brisa de la mañana, mientras que, seguida de Anselmo atravesaba las calles de la ciudad. -¡Ah!... ¿de dónde vienen estas ráfagas de perfume que embalsaman el ambiente? Se diría la triple mezcla del clavel, el jazmín y la violeta. -De los balcones, niña mía. Las jóvenes han dado en la manía de convertirlos en jardines. Mira esas macetas de jazmín del Cabo, que dejan caer sus ramilletes casi al alcance de la mano. ¡Como ahora las niñas están enteramente dadas al lenguaje de las flores!... Qué, hija, si todo el día es una conversación de ventanas a veredas; y no se oye sino: amor ardiente, indiferencia, simpatía, traición, olvido, cita, espera, y otras palabras que yo no había oído en mi vida y que me parecen cosa de brujería. -Calla, mamá Anselma, que, con algunas variantes, tú las dirías también, hace diez lustros... Pero... ¿no es éste el sitio que ocupaba la vetusta casa donde estuvo mi escuela?... Sí, lo reconozco... entre Sanmillán y Ojeda. ¡Ah! ¿qué desalmado echó abajo sus derruidas paredes para reemplazarlas con esta casa, que, aunque muy bella, no vale el tesoro de recuerdos que aquellas encerraban? -Cierto que encontró uno magnífico el gallego Hernando al desbaratarlas; pero no fue de recuerdos sino de oro y valiosas joyas, en un ángulo del salón donde se hacían las clases, en el sitio mismo que ocupaba la maestra, cuando tejiendo sus blondas vigilaba a las niñas. -¡Horrible sarcasmo de la suerte! -exclamé, en tanto que mi pobre maestra, forzada al trabajo por la dura ley de la miseria, se entregaba a la tarea ingrata de la enseñanza, y a la más ingrata aún de las labores de mano, que dan pan a sus hijos, el ciego destino escondía bajo sus pies un tesoro para entregarlo a la codicia de un avaro sin hijos, sin familia, y peor que esto, sin entrañas. Y la historia de aquella desventurada señora despojada y proscrita de su patria por la injusticia de una política brutal, vino a mi mente, con todas sus dolientes peripecias: la muerte de su esposo, su aislamiento y orfandad en la tierra extranjera. Vila sentada en el rincón oscuro de aquel salón destartalado, vestida de luto y los ojos bajos sobre su labor, siempre meditabunda, y derramando a veces lágrimas silenciosas que rociaban las flores de su bordado. -Pero, niña mía, ¿piensas quedarte ahí toda la mañana delante la casa de ese maldito usurero que la compró por nada, y con el oro que encontró la ha puesto así? Mira que ya ha dejado la misa y nos costará sabe Dios qué entrar a la iglesia, que estará atestada de gente. Y me echó delante de ella con la autoridad que usaba conmigo cuando yo tenía cinco años, y me llevaba a paseo. Al entrar en la plaza de armas, dejome pasmada la trasformación que se había operado en ella. Rodeábanle dos hileras de álamos alternados con frondosos sauces que formaban una calle sombrosa, fresca, tapizada de césped y flanqueada de asientos rústicos. El resto de la plaza era un vasto jardín con bosquecillos de rosas, y enramadas donde serpeaban entrelazados, el jazmín, la clemátida y la madreselva. Al centro elevábase un bellísimo obelisco cerrado por una verja de hierro, donde se retorcían los robustos pámpanos de una vid. -¿Dónde vas, niña mía? Sigue por la izquierda. ¿Has olvidado ya el camino del colegio? -No, pero quiero dar una vuelta en torno a esta hermosa alameda que me está convidando con todos los aromas de que estoy privada, hace tanto tiempo. -¡Criatura! ¿y la misa? Cuando lleguemos, habrá ya pasado. -Siempre llegaremos a tiempo. ¿Acaso no conozco yo las costumbres de aquella casa? La madre sacristana llama a misa para despertar al capellán que se suelda con las sábanas. -Eso era en tiempo de Marina, que era un pelmazo; pero este otro es una pólvora, que se reviste en dos patadas y se arranca la sobrepelliz de un jalón. Mientras Anselma hablaba, caminaba yo con delicia sobre la menuda grama salpicada de anémonas rojas que tapizaba el suelo. Una multitud de jóvenes madrugadoras, venidas como yo a respirar el aire embalsamado de la mañana, ocupaban los bancos, o bien, polqueaban, deslizándose rápidas sobre el césped, estrechamente abrazadas, sonriendo con el confinado abandono de esa hora matinal en que los hombres duermen y el mundo parece únicamente habitado por mujeres. Entre ellas reconocí a muchas de mis antiguas compañeras. Habíanse formado y embellecido todas a punto de avergonzarme a la idea de presentarles mi demacrada persona. Así, recogí sobre mi rostro los pliegues del velo, y pasé delante de ellas fingiendo la indiferencia de una extraña. Mas parece que mis arreos fueron muy de su gusto; pues me miraron con una mezcla de curiosidad y complacencia que no tenía derecho a esperar mi marchita belleza. Al salir de la calle Angosta, divisé la fachada del colegio con su pobre campanario rematado por una cruz de hierro pintada de negro... Qué dulces y dolorosas emociones sentí a la vista de esa casa, donde se deslizaron los años de mi infancia entre penosos estudios y alegres juegos. Entonces deseaba crecer, dejar de ser niña y volverme una joven. Ahora deseaba que aquellos días volvieran para no pasar jamás. Como Anselma lo había previsto, la misa estaba comenzada y el reducido templo lleno de gente. Pero yo había aprendido en Lima la manera de abrirme paso entre la multitud y con pasmo de Anselma, nos encontramos ambas al pie del presbiterio, a tiempo que el capellán decía el Sanctus. Un mundo de recuerdos invadió mi mente, cuando arrodillada y las manos juntas, levanté los ojos sobre aquel altar cubierto de flores, cuyo aroma me traía en ondas embalsamadas las rientes imágenes del pasado; de aquel tiempo en que vestida de blancos cendales y la frente coronada de rosas, llevaba el solo, a causa de mi excelente contralto, en los cánticos sagrados. Y de ilusión en ilusión, y de recuerdo en recuerdo, caí en un desvarío profundo que arrebató mi alma hacia las encontradas regiones del pasado. El largo espacio que de él me separaba se borró enteramente; volví a ser la devota niña de aquel hermoso tiempo de piedad, de esperanza y de fe. Un santo entusiasmo se apoderó de mi alma; cuando, al instante de la elevación, las notas del piano preludiaron un acompañamiento, sin conciencia de lo que hacía, arrastrada por una fuerza irresistible, entoné el himno de adoración con una voz poderosa, llena de unción, que resonó en las bóvedas y en el corazón de los oyentes. Un murmullo semejante al de las hojas de los árboles agitadas por el viento recorrió el templo, y cuando el coro entonó la segunda estrofa, escuché mi nombre mezclado a las sagradas palabras. Y abismada en una deliciosa admiración, abandoneme al encanto de aquellas melodías que transportaron mi alma a espacios infinitos... ¡Me había desmayado! Cuando volví en mí encontreme en el perfumado claustro del colegio, bajo los naranjos en flor, brazos de mis antiguas compañeras, que me prodigaban cuidados y caricias. En torno a ellas, turbulentas y curiosas, agrupábanse sus chicas... ¿Recuerdas esa piadosa costumbre del colegio? -¡Ah! nunca olvidaré la dulce solicitud de mi grande, la angelical Anastasia F. Éramos ocho sus chicas; y otras tantas las de la bella y perversa Patricia T., su mortal enemiga... -Háblame, por Dios, de esa historia, que a lo que parece, hizo época en el colegio. -Fue una enemistad implacable de parte de la una; una bondad y paciencia incansables de parte de la otra. ¿Por qué la aborrecía? Anastasia no era ni bella ni rica para excitar la envidia en aquel corazón depravado. Mas, lo que Patricia no podía perdonarla era el respeto, la admiración, el amor que inspiraba. En efecto, la una era el ídolo de la casa, la otra su terror. Anastasia era el recurso en todas las necesidades, el alivio de todos los dolores, no sólo para sus chicas sino para todas las niñas del colegio. Llamábanla Consolatrix aflictorum; porque siempre tenía en los labios una palabra de consuelo, de promesa o de esperanza. No era devota, pero era una santa. Reía de los ayunos, de las disciplinas y de las largas plegarias; pero su alma, toda fe y amor, vivía en una perpetua aspiración hacia Dios. ¡Querida Anastasia! Paréceme verla todavía con sus largos cabellos rubios, su rostro dulce y pálido y aquella sonrisa bondadosa y triste que adormía sus ojos azules, dándoles una expresión angelical. Patricia era una beldad soberbia en toda la esplendente acepción de la palabra. Imposible sería imaginar ojos tan bellos como los suyos, ni cabellos rizados tan undosos y brillantes, ni cuerpo tan esbelto, ni voz tan suave y vibrante, ni lisonja tan irresistible como la que se deslizaba de su rosada boca. Pero aquella hechicera figura encerraba un alma de demonio llena de odio y de crueldad: ¡Ay! ¡de aquellos a quienes ella aborrecía! y ¡ay! ¡también de los que amaba! Unos y otros eran sus víctimas. -En mi tiempo existían todavía en el salón de dibujo dos retratos de ellas hechos por tu hermana. La una vestía las galas del mundo; la otra el hábito de religiosa. Aunque hacía largo tiempo que ellas no lo habitaban ya, en el colegio su memoria estaba aún viva; y en las veladas de las noches de luna bajo los naranjos del patio, las monjas cuchicheaban no sé que misteriosa conseja respecto a esas dos jóvenes pensionistas, que excitaba grandemente mi curiosidad, a causa del sigilo mismo con que de ello hablaban. Un día fui a preguntarlo a Sebastiana, aquella chola jorobada, antigua cocinera del colegio. -Nada te importa eso, niña -me respondió atizando su fuego-. Ve a estudiar tu lección y pide a Dios que te libre de tener una enemiga. Estas palabras no eran a propósito para desvanecer mi curiosidad; pero, por más que pregunté, insinué y me di a escuchar las pláticas de las grandes y de las monjas, nunca pude recoger más que frases sueltas, como -odio, venganza, abandono, castigo del cielo, y otras así, incoherentes... ¿Qué fue ello? -¡Ah! ¡una historia! un drama que comenzó en los apacibles claustros del colegio y acabó con un desenlace trágico entre las tempestades de la vida mundana. Anastasia no quería creer en el odio que Patricia la había jurado. Reía de las hostilidades de su enemiga, no con desdén, sino con dulzura; y las llamaba: las locuras de Patricia. Reñía a sus chicas y únicamente en esas ocasiones con severidad, cuando más prácticas que ella en los senderos del mal, vengábamos los ultrajes sangrientos que la infería su antagonista, a quien, por acaso providencial, tenía siempre ocasión de devolverle en bien todo el mal que ella le deseaba. Acercábase la fiesta de la Asunción, brillante solemnidad celebrada con banquetes, refrescos, procesiones, premios y un panegírico en honor de la Santa Patrona del colegio, pronunciando por una de sus párvulas, de lo alto de la cátedra y ante un inmenso auditorio. Las grandes codiciaban para sus chicas aquella ocasión de lucir sus dotes intelectuales; y había candidaturas oficiales y populares; meetings y acalorados debates. Pero allí se empleaba un procedimiento digno de ser estudiado por nuestros congresos constitucionales y muy superior a la teórica prueba de los programas. Las chicas aprendían de memoria el panegírico y lo recitaban ante un comité municipal, que acordaba sus votos a aquella que más gracia ostentaba en la declamación. La bella Dolores del Sagrado Corazón, vicerrectora del colegio, y cuya favorita era Patricia, se declaró por una de las chicas de ésta: ensayola para ello y la presentó al comité, que presidía como directora de estudios, si no recomendándola, insinuándose al menos de un modo explícito en favor suyo. -¡Ah! -exclamó, Laura, interrumpiéndome- ¿recuerdas a esa altiva beldad? En mi tiempo era ya rectora y la llamábamos «Rosas segundo» por su magistral despotismo. Qué inmenso rol habría representado en el mundo esa mujer que reunía en sí todos los encantos que pueden fascinar la mente y cautivar el corazón; una belleza seductora; una gracia irresistible; y bajo la sombra de su velo, mezclada a desdeñoso orgullo, la más refinada coquetería. ¿Oíste jamás una voz tan hechicera como la suya? Cuando se elevaba en los cánticos sagrados enlazada con los melodiosos acordes del órgano, había en su acento una expresión tal de voluptuosidad y de terrestre pasión que me hacía apartar los ojos de la imagen de Jesús para buscar en los oscuros ángulos del templo el ser humano a quien se dirigía. Nada tan decisivo como su tiránica voluntad, que se imponía como una ley del destino. Antes de oírtelo decía, sé ya que en la ocasión de que hablas, triunfó en su propósito. -No. Como pocas veces sucede en el mundo, triunfó la justicia. Anastasia no tenía protectores ni los buscaba. Ensayó concienzudamente a sus chicas, sin preferencia por ninguna; pero había entre ellas una morenilla de diez años tan linda, graciosa y despabilada, que en el ensayo general se llevó todos los votos a pesar del influjo y de la presencia misma de la orgullosa vicerrectora. Nunca olvidaré la mirada fulminante con que sus magníficos ojos envolvieron a la pobre Anastasia y a su victoriosa chica; ni la amarga sonrisa que les dirigió Patricia, ni el pícaro momito de ingenioso desdén con que los infantiles labios de la niña acogieron aquella doble amenaza. Anastasia tenía bajos sus modestos párpados, y no vio esos relámpagos de la tempestad que se cernía sobre su cabeza. Esta escena tuvo lugar la víspera de la fiesta. Radiante de gozo por el triunfo de su chica, Anastasia se entregó a la tarea, grata para ella, de engalanarnos. ¡Cuántas papillotas hizo aquella noche! Estábamos ya dormidas y ella tenía todavía nuestras cabezas entre sus manos. Al día siguiente, millares de rizos, negros y blondos flotaban bajo nuestros velos, que Anastasia arregló con gusto exquisito, prendiendo sobre ellos graciosas coronas de rosas blancas. La fiesta fue celebrada aquel año con inusitado esplendor. El templo y el prado que le sirve de atrio estaban sembrados de flores; doscientas niñas vestidas con el blanco uniforme de gala, adornada de ramilletes y de vaporosas nubes de tul, alzábase una cátedra. Sobre sus diez gradas habían extendido un tapiz de felpa carmesí del más solemne efecto; pero que no intimidó a la linda oradora, que subió con paso firme y sereno ademán; dirigió un tierno saludo a la Virgen, y volviéndose al numeroso auditorio que llenaba el prado, pronunció el panegírico, dando a su voz inflexiones tan armoniosas y a su fisonomía tal encanto, que arrebató de entusiasmo a sus oyentes. Extasiada al escucharla, Anastasia estaba, si no bella, encantadora, bajo el blanco velo que tan bien se hermanaba con su tez de nieve, sus grandes ojos azules, y los dorados bucles que ornaban su frente purísima y serena. Arrodillada al pie del trono de María, llevando un pebetero de aromas en la mano, y absorta en piadosa meditación, contemplaba maquinalmente las ondas de humo que saturaban el aire con el místico perfume del incienso... De repente sus ojos encontraron una mirada que hizo descender su alma de las alturas donde se cernía con Dios... Patricia, que estaba cerca y la espiaba, interceptó aquella mirada... Anastasia salió del templo pensativa y triste. Patricia con aire de triunfo, y en los labios una cruel sonrisa. Desde aquel día, Anastasia, tan contraída al estudio, pasaba largas horas con el libro abierto sobre sus rodillas, inmóvil y la mirada fija, al parecer en la contemplación de un objeto invisible. Hondos suspiros se escapaban de su pecho; y con frecuencia la veíamos elevar los ojos -para mirar al cielo- decía ella; pero en efecto, para hacer retroceder lágrimas, que se agolpaban en ellos. A la pálida indulgencia con que recibía las ofensas de su enemiga sucedió una resignación triste y silenciosa. No la miraba ya con serenidad: mirábala con terror. Nosotros observábamos este cambio con dolorosa admiración; y nos preguntábamos, qué podía arrancar esa alma a su beatífica tranquilidad. Un día Patricia dejó el colegio. Sus chicas fueron encargadas a otra grande, que ocupó también su puesto en el dormitorio, el comedor y el templo. Esta ausencia que libertaba a Anastasia de una mortal enemiga, pareció aumentar, sin embargo, la tristeza que se había apoderado de su alma. En las horas de recreo, en vez de rodearse de sus chicas cual antes acostumbraba para repartirnos dulces, o contarnos cuentos, alejábanos de su lado, y sola, silenciosa y sombría, paseábase a lentos pasos en los sitios más retirados del jardín; o bien sentada al pie de un árbol, quedábase inmóvil, oculto el rostro entre las manos, hasta que la campana de clases la llamaba. Un día que, reunidas en torno suyo, dábamos a nuestra lección el último repaso, que ella corregía con esmero, así en el acento como en la dicción, trajéronla un ramillete magnífico, formado con flores características y atado con un lazo blanco de moaré, del que pendía una ancha tarjeta con dos nombres en relieve. Nosotras no leímos los nombres; pero sí el significado del ramillete, cuyas flores decían: -Odio satisfecho; Deliciosa venganza; Amor desdeñado; Deseos cumplidos. Anastasia tomó en sus manos el ramillete y contempló largo tiempo, inmóvil y pálida, los nombres y las flores que contenía. Cerró nuestros libros, nos abrazó a todas, condújonos a clase y desapareció. Cuando, acabadas las clases, entramos a la iglesia para la plegaria que precedía a la cena, vimos el misterioso ramillete a los pies de la Virgen; y como nos encontrásemos solas y preguntáramos por Anastasia, se nos dijo que estaba en retiro para tomar al día siguiente el velo de novicia. Como a las chicas de Patricia, diéronnos también otra grande, que nos pareció una madrastra y a quien como a tal tratamos, llorando amargamente, cuando a lo lejos divisábamos bajo su blanco velo, el dulce rostro de Anastasia que nos enviaba una sonrisa triste. Poco después, la bella voz de Anastasia no resonó ya entre los sagrados coros; y su reclinatorio quedó vacío al fondo de la nave. Estaba enferma y no podía dejar el cuarto. Los médicos declararon que se hallaba atacada de una enfermedad pulmonar, y la ordenaron ir a respirar el aire de los campos. Vecina al pintoresco pueblo de Cerrillos, poseía el colegio una pequeña heredad, solitaria y agreste, cuya entrada se abría sobre una cañada desierta y daba paso a un edificio situado entre un jardín y un huerto que se extendía hasta las primeras casas del pueblo. Allí fue a encerrarse Anastasia con su mortal dolencia y el oculto pesar que parecía roer su alma. Corrían entonces los días de la primavera, la más bella época del año en aquel hermoso país, que se cubre de flores desde la cima de los bosques hasta la menuda yerba de los campos. Pero ni la embalsamada fronda de las selvas, ni el alegre canto de las aves, ni el murmurio de las fuentes, ni el verdor florido de los prados, ni las lontananzas azuladas del horizonte, nada era fuerte a distraer la misteriosa tristeza que se había apoderado del alma de Anastasia y minaba sordamente su existencia. Huía de toda compañía, de todo ruido; ocultábase de todas las miradas; y sólo al caer la tarde se le veía pasear lentamente, a lo lejos, entre las arboledas desiertas, pálida y silenciosa como una sombra. Los días de carnaval llegaron, y con ellos un mundo de alegres huéspedes al lindo pueblo de Cerrillos. Los anchos corredores de sus casas se convirtieron en salones de baile; y sus huertas, que separadas sólo por setas de rosales forman una vasta fronda, resonaron con músicas y cánticos. Anastasia, cuya tristeza creció con la alegría que zumbaba en torno suyo, retrájose aún más en su aislamiento, y no osó ya poner el pie fuera del recinto de la casa, sino a la hora de las sombras, cuando el juego y el sarao convidaban a los presentes con los ardientes placeres de la cuadrilla y del monte. Entonces, despreciando los consejos de los médicos que le prohibían los paseos nocturnos, envolvíase en su velo y vagaba en las tinieblas de la desierta campiña hasta que el aura húmeda del alba mojaba sus cabellos y helaba su cuerpo. Una noche que había llevado sus pasos hacia el lado del pueblo, Anastasia, fatigada en el cuerpo y en el espíritu, sentose en un paraje ameno, plantado de moreras y de floridos arbustos. Profundo silencio reinaba en torno, interrumpido sólo por el arrullo de las tórtolas animadas en la fronda y por los lejanos rumores de la fiesta que el viento traía en perezosas bocanadas al oído de la religiosa como ecos de otro mundo, de un mundo perdido para ella, pero hacia el cual volaba siempre su alma en alas del recuerdo. El murmullo de dos voces que hablando quedo se acercaban, arrancó de súbito a Anastasia de su profunda abstracción. La anchurosa falda de raso de una mujer que pasó a su lado sin percibirla, rozó el blanco hábito de la novicia. Anastasia se estremeció: un sudor frío bañó sus sienes. Aquella mujer era Patricia. Apoyábase en el brazo de un hombre y la mirada de sus ojos, tan irónica y altiva, fijábase en él, sumisa y apasionada. Anastasia levantó con timidez la suya para mirar a aquel hombre; y por vez primera en su vida, una sonrisa amarga contrajo sus dulces labios. Pero esta sonrisa se cambió en una sorda exclamación de espanto cuando detrás de un árbol surgió de repente ante la enamorada pareja un hombre ceñudo, sombrío, terrible, armado de dos pistolas, que arrojando una a los pies del compañero de Patricia: -Defiéndete, infame -le dijo-. Tengo el derecho de matar como a un ladrón al que bajo la fe de la amistad me ha robado la honra; pero quiero concederte el combate. Arma tu brazo y muestra al menos que no eres cobarde al frente de un enemigo, como lo has sido ante las leyes del honor. A esta sangrienta provocación, el desafiado rugió de cólera y se precipitó sobre la pistola. Patricia se arrojó entre ambos contendientes. -Mátame a mí -exclamó volviéndose al otro-. Yo la amo; y si alguno de nosotros debe morir, ¡ese soy yo! Pero el inexorable adversario la apartó con un ademán de desprecio y preparando el arma, mudo y severo, esperó. Patricia cayó postrada en tierra, exclamando: -¡Luis! ¡no te dejes matar! Sonó una doble detonación y uno de aquellos hombres cayó bañado en su sangre. Patricia exhaló un grito y se desmayó. El vencedor tomó en sus brazos a Patricia desmayada y se alejó. Anastasia, vuelta en sí del terror que la había tenido inmóvil entre la sombra, arrojose sobre el cuerpo inerte del herido. Con una mano restañó la sangre que salía a borbotones de su pecho; con la otra arrancó un tallo de yerba mojado de rocío, y humedeció su frente. El moribundo abrió los ojos, y su mirada encontró, inclinado sobre él, el rostro pálido de Anastasia. -¡Ángel del cielo! -exclamó- ¿vienes a tomar mi alma como aquel día... entre nubes de incienso... al pie del altar?... ¡Ah!... Un demonio la extravió de su beatífico vuelo hacia ti... Su mano, ya fría, buscó la mano que cerraba su herida y la llevó a sus labios que, en vez de un beso, dejaron en ella un suspiro. Era el último. La luz del día encontró a Anastasia de rodillas al lado de un cadáver... Patricia desapareció sin que las investigaciones que se hicieron para descubrir su huella tuvieran otro resultado que datos inciertos. Hubo uno vago, pero terrible. Una silla de posta había sido asaltada por los indios en las solitarias etapas de la Pampa. En ella iban un hombre y una mujer. Los salvajes mataron a aquel y se llevaron a ésta. El postillón, que había logrado escaparse, nada sabía de los viajeros que llevaba, sino que las mujer, joven y bella, respondía al nombre de Patricia. Poco después del drama que tuvo lugar en Cerrillos, la iglesia del colegio, enlutada, aunque sembrando de flores su pavimento, resonaba con los fúnebres versículos de Exequias. Al centro de la nave, entre cuatro cirios, había un ataúd cubierto con un velo blanco sobre el que se ostentaban una palma y una corona de rosas. Anastasia había dejado a sus compañeros para ir a morar entre los ángeles... ¡Ahora, perdón, hermosa desmayada! Atraída por el recuerdo hacia los encantados mirajes del pasado, olvidé que te dejaba en una situación asaz comprometida, entre los cuidados de las grandes y los alfileres de las chicas, que desearían saber a qué atenerse de la verdad de tu accidente. -Recuerda que ya volví en mí, cuando partiste a la región de los recuerdos. Encontreme, como ya he dicho, rodeada de mis antiguas compañeras, trasformadas, casi todas, en bellísimas jóvenes, unas de ojos negros y largas cabelleras; otras de azuladas pupilas y de rizos blondos. Forzoso me es confesar, si he de ser sincera, que me sentí humillada ante aquellas beldades frescas y risueñas, cuyas rosadas bocas besaban mi enflaquecida mejilla. Por ellas, por esa innata propensión del corazón humano a desear aquello que nos falta, envidiaron mi palidez y la lánguida expresión de mi semblante que decían daba un nuevo encanto a mi fisonomía. El día se pasó para mí como un soplo, recorriendo los claustros, los salones, el vergel, escuchando a mis compañeros presentes, demandando el destino de las ausentes; refiriéndoles, para satisfacer su curiosidad aquello que de mi historia podía decir sin contristar su ánimo; pero sobre todo, hablando del pasado, de esa región luminosa, poblada de celestes visiones. Evocado así, en su propio escenario, aquel tiempo desvanecido, alzábase, al calor prestigioso de la memoria, vivo, palpitante; y sin conciencia de ello, reíamos y saltábamos, cantando los alegres aires de la infancia, enteramente olvidadas del espacio que de ella nos separaba. La voz de Anselma, que me recordaba la hora, disipó aquellos dorados nimbos, volviéndonos, a la realidad. No quiero darte envidia, detallando la historia de esos encantados días arrebatados a la muerte y transcurridos bajo el bello cielo de la patria, acariciada por las calurosas afecciones de la amistad y de su familia. Mi vida era una continuada fiesta. Hoy era un banquete; mañana una cabalgata en torno a las pintorescas chacarillas que rodean la ciudad; ora un baile campestre bajo las frondas de las huertas, ora una romería al poético santuario del Sumalao. Un día proyectamos una ascensión al San Bernardo. El programa era: merendar en su cima, bailar allí una cuadrilla y contemplar la puesta del sol. En efecto, al caer la tarde, más de veinte jóvenes, llevando en el brazo canastillos de provisiones, escalábamos aquel bellísimo cerro cubierto de árboles y de olorosas yerbas. Nuestra algazara podía oírse a lo lejos. Todas hablábamos y reíamos a un tiempo. Aquí, un grito de gozo a la vista de una flor; allí, otro de terror a la aparición de un zorro; más allá, una exclamación de entusiasmo ante el inmenso horizonte. Para dar más expansión a nuestra alegría, habíamos excluido a los hombres, cuya presencia nos habría sido inoportuna en aquel paseo, que era más bien una reminiscencia de la niñez; del tiempo en que íbamos con las nodrizas a merendar empanadas en las orillas del Husi. -Yo -decía una- he ocultado nuestra excursión a papá, que la hubiera encontrado temeraria. -No así el mío, que la ha aplaudido con entusiasmo -replicaba otra. -¿Y tus hermanos, Carolina? Por cierto, que la habrán desaprobado. -En lo absoluto, alma mía; y me prohibieron venir, a menos que, el gracioso comité organizador del programa los llamara a ellos para servirnos de escolta. -¡Qué insolente pretensión! ¡Como si nosotras no bastáramos a nuestra propia defensa! Y aquella que así hablaba, abriendo su canastillo, exhibió con denuedo la tercera pieza de su cubierta. Las otras la imitaron; y veinte cuchillos de punta redonda salieron a recluir, empuñados por las manos más bellas del mundo. Una carcajada general sazonó aquella escena. Charlando y riendo así, llegamos, como al tercio de nuestra ascensión, a una plataforma tapizada de grama, donde brotaba un manantial entre matas floridas de amancaes. Seducidas por la belleza del sitio, resolvimos desviarnos del programa y sentar allí nuestros reales. Mientras que algunas tocaban alegres danzas en el organito que debía servirnos de orquesta y otras arreglaban en servilletas sobre la yerba los primeros de la merienda, habíame yo sentado en una piedra, y contemplaba con delicia el magnífico panorama que se extendía a mis pies. Al frente, redondeábanse en suaves ondulaciones las verdes colinas de Castañares, cubiertas de pintados rebaños; a mi derecha el Campo de la Cruz atraía la mirada con su manto de verdura y sus gloriosas memorias; a mi izquierda entre el follaje de los huertos, el río, que teñido con los rayos del sol poniente, semejaba una cinta de fuego; y al centro, en medio al encantado paisaje que le servía de marco, la ciudad, con sus torres, sus blancas azoteas y sus rojos tejados, se agrupaba, como un tablero de ajedrez, al pie del San Bernardo. Desde el paraje elevado en que me hallaba, casi a vuelo de ave, veíase distintamente el interior de las casas y el movimiento de sus moradores. Sus edificios monumentales se destacaban fantásticos sobre un océano de vegetación. La Viña, entre los vergeles de la Banda; la catedral, con sus cipreses piramidales; la plaza, con su obelisco y sus románticos jardines; el convento suntuoso de Propaganda; y más cerca, casi bajo mis ojos, donde antes era la Congregación de Belermitanos, el monasterio de las Bernardas. A su vista, la imagen de Carmela me apareció de repente y un amargo remordimiento oprimió mi corazón. Entregada a la egoísta alegoría del regreso a la patria, me paseaba con mis amigas de infancia, olvidando a aquella que me había confiado las penas de un amor infortunado; y que encerrada en esos muros, extranjera y sola, carecía de una compañera en cuyo seno pudiera llorarlo. Mis ojos, arrasados de lágrimas, buscaban entre las sombrías arcadas del claustro, la gentil figura de la monja. -¡Qué! -exclamó, corriendo hacia mí, una de nuestras jóvenes- ¿se viene aquí a contemplar musarañas o a danzar y merendar? Y procuraba arrastrarme consigo al torbellino de una lancera, que en ese momento ejecutaba el vals; un vals desenfrenado, en que los pies volaban con los acordes precipitados del organillo. Pero yo estaba muy dolorosamente conmovida para mezclarme al gozo turbulento de las otras. Pretexté cansancio; y la bailarina, notando mi tristeza, dejome y se fue en busca de otra pareja. Quedeme sola, sentada sobre el rápido declive de la montaña, al abrigo de un matorral que me ocultaba a la vista de mis compañeras. Y pensaba en Carmela, en el bello cubano y en sus misteriosos amores al través de las soledades del desierto; y me preguntaba cuál sería el destino de ese sentimiento divinizado por el dolor, y encadenado a un imposible... Un grito inmenso de terror me arrancó a mi profunda abstracción. Volvime para mirar hacia donde estaban mis amigas, creyendo que fuera alguna nueva locura; pero el espectáculo que encontraron mis ojos, me dejó helada de espanto. El órgano se había escapado de las manos que lo tocaban; y el personal de la cuadrilla reunido en un grupo compacto y petrificado, tenía fijos los ojos en una docena de horribles salteadores de miradas torvas, largas e incultas barbas, desgreñados cabellos, sombreros cónicos que cubiertos con el chiripá rojo de los montoneros, y los pies calzados con tamangos de potro, armados de rifles, revolvers y puñales, las cercaban, estrechando cada vez más un círculo en torno de ellas. ¡Cosa extraña! En aquellos rostros patibularios, los ojos eran idénticos; ¡horribles ojos! De párpados llagados y sangrientos que dilatados como los labios de una úlcera daban a sus miradas una expresión indecible de ferocidad. -¡Hola! ¡hola! -exclamó el capataz de la banda, un hombrón descomunal de erizada cabellera. -¡Bienvenidas las bellas chicas, con su música y su riquísima merienda! ¡Qué me ahorquen si esto no se llama miel sobre buñuelos! Bailaremos y merendaremos juntitos; y luego, en santa unión y compañía iremos a reposar en nuestra caverna. ¡Ya veréis! -¡Misericordia! -exclamaron mis pobres compañeras, pálidas de terror, cayendo a los pies del bandido. -¡Por el amor de Dios! -decía una. -¡Tenga usted piedad de nosotros! -clamaba otra. Y simultáneamente: «¡He aquí mi dinero!» «¡He aquí mis joyas!» «¡He aquí mi chal de cachemir!» «Tómelo usted todo, pero déjenos partir». -¡Partir! ¡qué locura! ¡Ah! ¡no sabéis cuán bella es la vida a salto de mata! Venid a probarla, con vuestro dinero, y vuestras joyas, y vuestros cachemires, que no nos vendrán mal en el triste estado en que yace nuestra bolsa. -¡Ah!, si queréis oro, enviad un mensajero pidiendo a nuestros padres el precio de nuestro rescate; ellos darán cuanto exijáis; pero ¡en nombre del cielo! ¡no nos llevéis de aquí! -¡Bah! ¿nos creéis, acaso, ladrones italianos? No, señoritas: somos bandidos argentinos, demasiado galantes para recibir dinero por precio de la beldad. ¡Vender lo inapreciable!... Pero, estamos perdiendo el tiempo en preludios. ¡Al avío! Hemos interrumpido vuestra danza, y es necesario volver a comenzar. ¡Ha de la orquesta! Pero la pobre organista más muerta que viva no se encontraba en estado de ejercer sus funciones. -¿La artista nos rehúsa su ayuda? Pues que por eso no falte. ¡Traga diablos! ¡Hazte cargo de esa chirimía y espétanos una habanera, que no haya más que pedir! -No será sino el Huracán -dijo el que respondía al terrible apodo. Y apoderándose del organillo, tocó un verdadero huracán, un vals de una velocidad vertiginosa, que los otros acogieron con hurras de gozo; y arrebatando a mis aterradas compañeras entre sus brazos, comenzaron una danza de demonios. Hasta entonces, el miedo me había tenido inmóvil acurrucada entre el matorral y la piedra que me sirvió de asiento, conteniendo la respiración por temor de ser descubierta, por más que deseara escaparme, descolgándome, como una galga por la rápida pendiente para ir a la ciudad en busca de auxilio para mis desventuradas amigas. Cuando los bandidos, arrastrándolas consigo, comenzaron su espantosa ronda, pareciome la ocasión propicia; pero el terror había de tal manera relajado mis articulaciones, que me fue imposible alzarme del suelo, ni hacer el menor movimiento. Quedeme, pues, agazapada bajo el matorral, fija la fascinada vista en la danza infernal de aquellos hombres, que pasaban y repasaban delante de mí, en rápidas vueltas, llevando entre sus brazos semimuertas y desmelenadas a esas hermosas jóvenes, poco antes tan alegres y valientes. -¡Por los dientes de Barrabás! ¡a la mesa! ¡y basta de piruetas! -exclamó de repente Traga Diablos, arrojando lejos de sí el organillo. Detenidos a la mitad de un compás, los bandidos tomaron del brazo a sus parajes y se dirigieron al sitio donde sobre blancas servilletas se ostentaban los apetitosos prodigios de la merienda. -¡Alto ahí! ¡por vida de Belcebú! -gritó el capataz-. ¿Os atreveréis a sentaros al lado de señoras tan elegantes y primorosas en esta desastrada facha? ¡Vamos! ¡aquí todo bicho!... ¡Ahora, una mano de tocador!... ¡A la una! ¡a las dos! ¡a las tres! A estas palabras, viose caer en tierra una lluvia de barbas, de narices, de parches y lobanillos. Los bandidos pasaron la mano sobre sus párpados sanguinolentos, que perdieron instantáneamente su repugnante aspecto, cubriéndose de largas pestañas, a cuya sombra, las jóvenes vieron atónitas, ojos bellos y benévolos, que las contemplaran con amor. -¡Alfredo! -¡Eduardo! -¡Carlos! -¡Enrique! -¡Mis hermanos! -¡Papá! -exclamaron simultáneamente mis compañeras, arrojándose en los brazos de esos hombres que un momento antes les inspiraban tanto terror. -¡Oh! ¡Alfredo! y dice usted que me ama, y quiere ser mi esposo... ¡y me expone a morir de espanto! -¡Ah! nunca se lo perdonaré a usted, Eduardo. -¡Ni yo a usted, Carlos! -Enrique desea enviudar; y como sabe que soy nerviosa, quiso darme este susto mortal. -¡Y tú también, papá! En verdad que algunos padres tienen una sangre fría que... -¡Perdón, querida Anita! Quise sólo probar tu arrojo -respondió el capataz, convertido ahora en un venerable anciano-, pero ¡ay! ¡hija mía, me he convencido de que en punto a valentía, eres una miseria! -Nosotros -dijo Alfredo-, que no concebimos dicha posible sin ustedes, deseamos vengarnos un poco del desdén con que habíamos sido excluidos de tan agradable excursión. -Es que nosotras queríamos jugar como niñas. -Nosotros habríamos también jugado como niños, cazando torcazas, persiguiendo mariposas, asaltando nidos y lechiguanas. -Pues, ¡pelillos a la mar! que el sol se pone y la merienda nos espera. -Pero, ¿cómo hicieron ustedes, por Dios, para tornar sus ojos tan horribles? -Recuerdos del colegio: nos pusimos los párpados al revés. -¿Qué es de Laura? -Vamos a buscarla. ¡Pobrecita! Lo cierto es que ha habido motivo de sobra para morirse de espanto. El temor de ser sorprendida en el ridículo estado a que el terror me había reducido; hízome sacudir mi postración, y ponerme en pie más que deprisa. -¡Miedo! -exclamé, saliendo de mi escondite- ¡bah! Túvelo sólo, queridas mías, de ver morir a ustedes de susto en los brazos de sus bailarines... Pero no se habla más de ello -añadí, temiendo que notaran mi palidez-, pido perdón para estos señores; y como decía, no ha mucho Traga Diablos, basta de piruetas y vamos a la mesa. Sentámonos sobre la fresca yerba; y los bandidos poco antes tan espantosos, tornáronse unos comensales amabilísimos; dijeron tales chistes, inventaron tales locuras, que nos hicieron olvidar el horrible susto que nos dieran. Era ya noche cuando llegamos a la falta del cerro. De allí a las primeras casas de la ciudad se extiende en suaves ondulaciones, una pradera cubierta de yerba y de plantas balsámicas, que exhalaban bajo nuestros pasos un perfume delicioso. A la derecha, bajo el ramaje de un sauce, divisábamos el Yocci de temerosa memoria; a la izquierda los muros del monasterio de las Bernardas, destacaban su negra silueta en el azul estrellado de la noche. Al acercarnos a la muda facha de un hombre que se hallaba allí inmóvil, apoyado en una columna, éste se alejó con aire meditabundo. A pesar de la oscuridad que ocultaban sus facciones, creí reconocer en aquel hombre a Enrique Ariel. Y pensé otra vez en Carmela, y otra vez vituperé mi olvido egoísta y culpable. Pero cuando al siguiente día fui al monasterio y me anuncié a ella, en vez de verla llegar recibí una carta suya. «Doloroso es -decía- negarme el consuelo de abrazarte. ¡Habríame hecho tanto bien! Pero tus palabras, tus miradas, el acento de tu voz serían otras tantas reminiscencias del pasado, ráfagas de un recuerdo que es preciso desterrar del corazón, mirajes de esos días del desierto que han dejado en mi existencia un surco de fuego. ¡Adiós! Vuelve a los esplendores de la vida, y no quieras acercar su luz a las tinieblas del sepulcro». Esta carta me entristeció profundamente. Había guardado la esperanza de que Carmela cediera a la voz del amor, y sobreponiéndose a fanáticas preocupaciones, recobrara su libertad. ¡Es tan fácil relajar un voto arrancado por el terror! Pero Carmela no se sacrificaba a la religión: sacrificábase al punto de honor. Alejeme llorando de aquella tumba de vivos, donde tantos corazones jóvenes víctimas de falsas ilusiones, van a sepultar en la aurora de la vida, el amor y la felicidad. Mis amigas, que me vieron pensativa y triste, proyectaron un paseo a las colinas encantadas de Baquero, en cuyas quiebras maduran los purpúreos racimos de la zarzamora, delicia de las salteñas. ¡Tú conoces esos parajes, cuyo suelo tapizan las más bellas flores, donde abre, entre los rosales, su gracioso parasol la refrescante quirusilla, que tanto brillo da a los dientes de las jóvenes que la trituran con voluptuoso deleite! Sólo quien ha visitado esos lugares, puede formarse una idea de su pintoresca belleza, y de la infantil alegría que se apodera del alma al recorrerla. Pasamos allí dos días vestidas de pastoras, coronadas de lirios, calzadas con el coturno de las hijas de Arcadia, comiendo al borde gramoso de los manantiales la tierna cuajada, el mantecoso quesillo con la dulce lechiguana. En la mañana del tercer día regresamos, trayendo con nosotras gigantescos ramilletes de fresas que en la noche pusimos en lotería, para socorrer a una pobre viuda paralítica que nos había cedido su cabaña... -¡Oh! ¡Dios mío! -exclamó de pronto Laura, dirigiendo una mirada a la ventana por la que penetraba un blanco rayo de luz- ¡cuánto he charlado! ¡Si ya es de día! -¡Bah! ¿qué importa? -Para mí, que duermo hasta las doce, nada; ¡mas para ti, desventurada, que te levantas a las seis! -Me levantaré a las siete. -¡Una hora de sueño!... ¡En fin, algo es! Y poniendo la cabeza bajo la almohada, quedose dormida. ......................... -¡Ah! -dije a Laura, cuando el silencio de las altas horas de la noche nos hubo reunido-, todo el día he pensado con envidia en esa ojeada al hermoso panorama de la patria. ¡Dichoso quien puede ir a buscar, en los grandes dolores del alma, aquel oasis bendito! -Sin embargo -replicó ella- a medida que el tiempo transcurría, las gozosas impresiones del regreso a la patria se desvanecían; y las sombras de una tristeza insuperable comenzaban a oscurecer mi alma. Los recuerdos de la infancia, que fueron siempre mi refugio contra el dolor, evocados allí, en su propio escenario, destrozaban mi corazón con una pena imponderable. ¡Qué diferencia de aquel tiempo a éste! Cobijábame entonces el ala protectora de dos seres tutelares: mi padre y mi abuela, aquellas dos veces madre que vivía de mi vida. Ahora... ahora ellos dormían en la tumba; y yo allí, en la casa paterna, al lado de mi cuna, encontrábame sola; sola, porque el amor de mis tías, viejas solteronas, resentíase asaz de egoísmo y decrepitud. Aquellos corazones desecados por el aislamiento del alma, lejos de reverdecer al contacto de mi joven existencia, habrían querido encerrarla en el radio estrecho de la suya, pálida y destruida. Pesábanles las horas que pasaba con mis compañeros, bailando o paseando; y exigían de mí que consagrara mis veladas a escucharlas hablar de Chiclana, de Belgrano y Pueyrredón, héroes legendarios ciertamente, pero que maldita gracia me hacían en la actual situación de mi ánimo. Quedábame el cariño incansable de Anselma; pero la pobre vieja vivía en el pasado; y sus recuerdos, empapados en la amargura de las comparaciones aumentaban mis penas. ¿Qué diré? Los goces mismos que en los primeros días de mi llegada saboreaba con embriaguez, comenzaron a parecerme tristes. Buscaba en ellos la radiante alegría de otro tiempo, sin pensar que la había dejado, como el toisón de los rebaños, en las zarzas del camino. Por vez primera en mi vida, vi venir el tedio, esa extraña dolencia, mezcla confusa de tristeza, enfado y desaliento; de hastío de sí propio y de los otros, dolencia mortal para las almas entusiastas. Mi salud comenzó a sentir la influencia de aquel estado moral y decaía visiblemente. Seducida por los encantos de la patria, había olvidado las nómades prescripciones del joven tísico; pero la tos vino luego a recordármelas con su fúnebre tañido. Como en Lima, huyamos -díjeme-, busquemos otros aires, y sobre todo, horizontes desconocidos, que no despierten ningún recuerdo. Pero ¡ay! al visitar mi bolsillo, encontrelo vacío: el contenido de la famosa alcancía había desaparecido. Era que, en medio a las alegrías del regreso, me eché a gastar como una princesa rusa; y con gran disgusto de Anselma, y a pesar de sus sermones, mi exiguo tesoro había ido a parar en manos de las antiguas criadas de casa, de las pobres de mi abuela, y de los vendedores de patai, de quirucillas y lachihuanas. ¿Qué hacer? -me preguntaba yo, sin poder solucionar esta difícil cuestión. Y cada día sentíame más abatida y enferma; y lo peor era que mis amigas rehusaban creerlo, y me arrastraban consigo a bailes, banquetes y largas veladas que agravaban mi mal, sin que me fuera posible sustraerme a aquellas exigencias, desprovista, como estaba de ese móvil indispensable de locomoción: el dinero. En uno de mis más angustiosos días, cuando sentía ya llegar la fiebre, y que el ahogo oprimía mi pecho, preséntaseme de repente dos hombres montados en magníficos caballos, trayendo otros iguales del diestro. Una carta que me entregaron me instruyó de que eran enviados por un hermano que yo no conocí, y que me invitaba a que fuera a pasar algún tiempo en la hacienda donde vivía retirado con su esposa y sus hijos. ¡Vi el cielo abierto! no sólo por la dicha de abrazar a aquel hermano querido; sino por el deseo de morar en una soledad agreste, extraviándome en los bosques, aspirando la atmósfera de los inmensos espacios. Y luego, esos parajes que iba a visitar éranme enteramente desconocidos; mi existencia allí sería del todo nueva, y sin relación alguna con la anterior. Aquella solución de continuidad entre el presente y el pasado, placía al estado de mi alma: parecíame un abismo que iba a separarme de mis penas. Di a mis conductores la lista de los objetos necesarios para el viaje; y ellos lo arreglaron todo en menos de doce horas. Debíamos marchar al amanecer del siguiente día; y yo aguardaba esa hora para instruir a mis tías de mi resolución. Anselma lo sabía; pero convencida de que aquel viaje era necesario a mi salud, y no pudiendo seguirme, no tan sólo por sus años, sino por la falta que haría a mis tías, reducíase a llorar en silencio. El alma de la pobre negra era toda abnegación. Preocupada con la idea del dolor que mi ausencia iba a derramar en aquella casa donde poco antes trajera la alegría, dormime esa noche con un sueño triste y poblado de pesadillas. Escuchabas gritos, llantos, rumores de armas y de instrumentos bélicos que me despertaron. Salté de la cama y corrí a abrir una ventana para disipar mis terrores. Pero el espectáculo que se ofreció a mi primera mirada, me hizo creer que mi sueño continuaba todavía. Laura se interrumpió de pronto; y dirigiendo una mirada al espacio tenebroso que se extendía bajo las enramadas del jardín al otro lado de la ventana: -¡Ah! -exclamó- la noche está muy oscura para atravesar el lago de sangre en que flotará mi narración. ¡Tengo miedo! Y cerrando las cortinas, agazapose entre las sábanas y guardó silencio. -Permíteme que te aplique la frase del supuesto bandido de tu historia -dije a Laura, cuando las altas horas de la noche siguiente nos hubieron reunido-: ¡En materia de valiente eres una miseria! ¿Te arredra la oscuridad? Pues he ahí nuestra lámpara con su pantalla color de rosa para nacarar tu relato. ¿Qué más quieres? ¿Que cierre esta ventana de donde se divisan las profundidades sombrosas del platanal? ¡Ya está! Prosigue, pues, la historia. La primera mirada que dirigiste a las calles de nuestra ciudad te hizo creer que tu pesadilla continuaba. -Apenas alumbradas por el primer destello del alba -continuó Laura-, estaban llenas de gente y cortadas por fuertes barricadas. Guarnecíanlas ciudadanos armados de rifles, carabinas, fusiles, escopetas, trabucos y de cuanta arma de fuego ha producido la mecánica. Aquellos hombres, casi todos jóvenes, elegantes, primorosos, habituados a las pacíficas transacciones del comercio y a la dulce sociedad de los salones, estaban desconocidos, transfigurados. El arma al brazo, la voz breve, el ceño adusto, parecían antiguos soldados, avezados al duro oficio de la guerra. Recordé entonces que desde muchos días antes pesaba sobre nosotros una terrible amenaza. Un bandido feroz, uno de esos monstruos que produce con frecuencia la falda oriental de los Andes, había enarbolado la bandera fatídica de la Mazhorca, y a la cabeza de un ejército formado de la hez de los criminales, se dirigía a las provincias del Norte, dejando en pos de sí el pillaje, el incendio y el asesinato. Ya habrás adivinado que hablo de Varela. Su solo nombre llenaba de indignación a los hombres y de espanto a las mujeres; porque sabido era que aquel malvado arrastraba consigo, extenuadas, moribundas de fatiga, de miedo y de vergüenza, una falange de hermosas vírgenes, arrebatadas de sus hogares, de entre los brazos de sus madres, y hasta del recinto sagrado del claustro. Las fuerzas de línea que guarnecían la ciudad habían salido a su encuentro; mas él lo eludió tomando la vía de las alturas; y una vez libre su camino, descendió con la rapidez de un torrente, atravesó el valle a favor de la noche, y cayó de súbito sobre la ciudad indefensa. Pero sus hijos, más que pueblo alguno, poseen la ciencia de la guerra. Arrullados con la historia de los gloriosos hechos de sus padres en la grandiosa epopeya de la independencia, son soldados desde la cuna; y el más acicalado dandy puede dirigir un ataque o sostener una defensa con la estrategia de un veterano. Así, desde el negociante hasta el dependiente de mostrador, desde el abogado hasta el amanuense, los profesores y los alumnos, los amos y los criados, todos, a la aparición repentina del enemigo, alzáronse como un solo hombre, y armándose de la manera que les fue posible, corrieron a defender sus hogares. Era verdaderamente admirable la energía, el denuedo con que aquellos hombres en el corto número de noventa, repartidos en ocho débiles barricadas, rechazaban las cargas de esos vándalos de horrible aspecto que cabalgando en poderosos caballos avezados al combate, armados de rifles de largo alcance, se precipitaban en masa contra aquellas improvisadas fortificaciones, acribillándolas con un nutrido fuego. Ellos los dejaban acercar hasta que los cascos de sus corceles tocaran el borde del foso. Entonces de cada barricada partían nueve alas certeras que derribaban otros tantos jinetes. Los invasores, detenidos por aquel débil obstáculo rugían de rabia; pero veíanse forzados a retroceder, porque de lo alto de las azoteas, manos invisibles arrojaban sobre ellos una lluvia de piedras que sembró las calles de cadáveres. Antes que el combate se empeñara, habíame yo refugiado en el convento de la Bernardas. Quise reunirme a Carmela; pero la portera me dijo que la comunidad se hallaba en el templo ante el Santuario descubierto, cantando el miserere. El claustro estaba lleno de señoras que como yo, se habían aislado allí y separadas en grupos, postradas en tierra, oraban, trémulas de espanto. En cuanto a mí, demasiado turbado estaba mi espíritu para poder elevarse a Dios. Inquieta por la suerte del combate, arrepentíame ya de haberme encerrado en aquel recinto amurallado sin vista exterior, cuando pensé en la torre del convento, observatorio magnífico donde podía mirar sin riesgo de ser vista. Un momento después, encontrábame sentada en un andamio de su último piso, junto al nido de una lechuza, que al verme se voló dando siniestros graznidos. Horrible fue el espectáculo que se ofreció a mis ojos desde aquella altura que dominaba todas las barricadas. Sus defensores, después de seis horas de heroica resistencia, reducidos al tercio de su número, agotadas sus municiones, no se desanimaron por eso: quemando su último cartucho, empuñaron sus fusiles por el cañón, y esperaron a pie firme. Pero los asaltantes, alentados por el silencio de las barricadas, cayeron en masa sobre ellas, las forzaron, sacrificando a los bravos que las guardaban y se derramaron en la ciudad como fieras hambrientas matando, robando, destruyendo. Cuántas escenas de horror contemplé desde el escondite aéreo en que me hallaba agazapada y temblando de miedo, porque veía acercarse a aquellos bárbaros lanza en ristre y los fusiles humeantes, vociferando, no con acento humano, sino con feroces aullidos. De repente, el grito de «¡Al convento!» resonó entre ellos; y como una bandada de aves de rapiña sobre su presa, arrojáronse sobre el santo asilo de las vírgenes cuyos cantos llegaban a su oído repetidos por las bóvedas sagradas. Helada de terror, volví los ojos con angustia hacia la puerta del convento. De pie en el umbral, y armados de revolvers, dos hombres la guardaban. La posición vertical en que me hallaba respecto a ellos, no me permitía ver el rostro de aquellos hombres; pero sí la varonil apostura de ambos, y su actitud enérgica y resuelta. Apoyada una mano en el postigo y tendiendo con la otra hacia los agresores el cañón mortífero de su arma, parecían, más que seres humanos, evocaciones fantásticas de una leyenda osiánica. Sin embargo, los bandidos, fiados en su número, y animados por toda suerte de codicias, ensangrentadas, horribles, blandiendo sus lanzas, echaron pie a tierra y se abalanzaron a la puerta con feroz algazara. Pero doce balas certeras derribaron en un momento a otros tantos de aquellos malvados. A pesar de su arrojo, la horda salvaje retrocedió. No atreviéndose a acercarse, ni aun al alcance de sus lanzas, a los denodados defensores del convento, echaron mano a los rifles e hicieron sobre ellos una descarga. Uno de aquellos héroes quedó en pie, el otro cayó exclamando: -¡Sálvela usted, coronel!... ¡o mátela, sino puede salvarla!... Al eco de aquella voz mi corazón se estremeció: había reconocido a Enrique Ariel. El sobreviviente se arrojó delante de su exánime compañero, abarcando con los brazos extendidos el ámbito de la puerta, ceñudo, terrible, impreso en su semblante una resolución desesperada. Pero en ese momento, gritos prolongados de terror resonaron por todas partes, repitiendo el nombre de Novaro. El grupo de asesinos, poseído de un repentino miedo, volvió cara, y se dijo a una precipitada fuga. Apresureme a bajar para ir en auxilio del que yacía en la puerta, inmóvil, y al parecer sin vida. En el claustro encontré dos religiosas. -¡Laura! -exclamó una de ellas, levantando su velo. Era Carmela. -¿Adónde vas? -preguntele estrechándola en mis brazos, profundamente inquieta por la dirección que llevaba. -La superiora nos envía en socorro del héroe que en defensa nuestra ha caído bajo las balas de los profanadores del santuario -contestó ella siguiendo deprisa su camino. -¡Oh! ¡Dios! -exclamó procurando detenerla- ¿sabes tú quién es? Carmela palideció; fijó en mí una mirada suprema y exhalando un grito, escapose de mis manos, y se lanzó a la puerta. Cuando su compañera y yo llegamos a ella, Carmela, arrodillada, sostenía en sus brazos el cuerpo inerte del bello cubano, cuyo pálido rostro estaba reclinado en su seno. En ese momento, el doctor Mendieta llegaba conducido por el coronel. -¡Hele ahí, doctor! -díjole éste-. ¿Hay alguna esperanza? El médico se inclinó sobre el cuerpo de Ariel, y puso la mano en su cuello. -Vive todavía; pero... Y el facultativo movió la cabeza con desaliento. -¡Doctor! -murmuró Carmela-, mi vida por la suya. Estas palabras despertaron un eco en el corazón del moribundo, que abrió los ojos, fijándolos en Carmela con una expresión inefable de amor. -¡Ángel del cielo! -exclamó- ¡si no es un sueño esta hora venturosa que realiza todos mis votos, bendita sea!... ¡Así quería vivir!... ¡así... deseaba morir! Su mano desfallecida buscó la mano de Carmela; llevola sobre el corazón, y expiró. En el momento que Ariel daba ese adiós a la vida, las puertas del templo se abrieron, y la abadesa seguida de su comunidad se adelantó hacia nosotros. Esta mujer, cuyas canas y hundidos ojos mostraban que había vivido y sufrido, adivinó con una mirada el drama que yo sola conocía; y las palabras que los otros creyeron un delirio de la agonía, tuvieron para ella su verdadero sentido. Grave y triste arrodillose al lado del cadáver, hizo sobre él el signo de la cruz, y volviéndose hacia el doctor y el coronel: -Los restos del héroe que ha muerto en defensa nuestra -les dijo- nos pertenecen y deben reposar entre nosotras. Un rayo de gozo brilló en la pálida frente de Carmela, que juntando las manos, elevó al cielo sus ojos con expresión de gratitud. A una seña de la abadesa, las filas se abrieron, dando paso a cuatro religiosas que conducían un féretro. Carmela, con el valor estoico de una mártir, colocó sobre su último lecho el cuerpo inanimado de su amante; bajó su velo, cruzó los brazos, e inclinada la cabeza, fue a tomar su puesto en la fúnebre procesión que desapareció entre las sombras del templo, cuyas puertas se cerraron, quedando solos ante el umbral ensangrentado, el coronel, el doctor y yo, como sonámbulos bajo la influencia de una pesadilla. Así acabó la amorosa odisea del desierto de Atacama, contemplada por mí, unas veces con piedad, otras con envidia. ¡Pobre Carmela! Ese dolor inmenso, el más terrible que puede sentir el alma humana, era la única felicidad posible para su amor sin esperanza. La vida ponía una barrera insuperable entre ella y su amante: la muerte se lo daba. Una oleada de gente que salía del convento invadió el atrio, separándome del doctor y del coronel. Eran las familias refugiadas en el convento, que a la noticia de la repentina fuga del enemigo, corrían en busca de sus padres, hijos y esposos muertos quizá en el combate. Impelida por la multitud, bajé aquella calle regada de sangre y sembrada de cadáveres. El aire estaba poblado de gemidos. Aquí, una madre encontraba el cuerpo mutilado de su hijo; allí, una esposa caía sobre los restos ensangrentados de su marido; más allá, un anciano, acribillado de heridas, expiraba en los brazos de la hija que quisiera defender. ¡Y también, cuántas exclamaciones de gozo! Se llamaban, se encontraban, se reconocían y se abrazaban. -¡Vives! -¡Te has salvado! -¡Vuelvo a verte! ¡qué dicha!... ¿Estás herido?... ¡No! ¡Gracias, Dios mío! Y sobre los escombros de los mobiliarios destruidos, llevaban en triunfo a esos seres amados al seno de sus hogares. Cuando llegué a casa, encontré a mamá Anselma llorando, sentada en el umbral de la puerta. La pobre vieja creíame degollada por los anchos cuchillos que había visto relucir en manos de aquellos bandidos. Mis tías, levantadas desde el alba, como acostumbraban hacerlo siempre, lavadas, peinadas y vestidas, platicaban tranquilas en el estrado, muy ajenas a lo que pasaba; pues Anselma, en su afectuosa solicitud, nada les había dicho de ello; y como eran sordas no oyeron las detonaciones del combate; y en tanto que en torno suyo corrían torrentes de sangre, las buenas señoras reían y hablaban de sus mocedades, admirándose solamente de la extraña preocupación de Anselma, que entraba y salía, sin acordarse de servirlas el almuerzo. Pero cuando yo les referí los horrores de aquella mañana; el pillaje, el asesinato y las violencias de que la ciudad fuera teatro durante dos horas, pensaron morirse de terror, y acusaron a Anselma de haberlas expuesto con su silencio, a ser la presa de aquellos bárbaros. -¿Para qué había de alarmar a sus mercedes? -decía cándidamente Anselma¿qué podía sucedernos? Los años son nuestros mejores guardianes en casos semejantes. Afortunadamente, mis tías no podían oír esta herejía, que jamás habrían perdonado a la pobre Anselma; pues en su calidad de solteronas no querían ser viejas. En tanto, y mientras las tropas auxiliares perseguían a los invasores, que huían despavoridos, la devastada ciudad se entregaba al duelo por sus hijos muertos en defensa suya. Un inmenso lamento se alzaba por todas partes, mezclado al lúgubre tañido de las campanas. Grupos de mujeres llorosas, desmelenadas, recorrían las calles, invocando nombres queridos, con todos los gritos del dolor; y durante cuatro días, los templos, convertidos en capillas ardientes, resonaron con los fúnebres cantos de Job y Exequías. Hube de retardar mi partida para acompañar a mis amigas en aquellas dolorosas ceremonias; pero una vez cumplido este deber, dime prisa a dejar la ciudad, cuya tristeza pesaba sobre mi corazón de un modo imponderable. Mis conductores, contentos de llevar a sus hogares toda una ilíada de sangrientos relatos, presentáronse una mañana jinetes en magníficos caballos chapeados de plata. Eran dos mocetones fronterizos de arrogante; apostura; y el pintoresco chiripá que vestían les daba un aspecto oriental, de tal manera esplendoroso, que me avergoncé de entregar mi pobre equipaje a tan lujosos personajes. Pero ellos, con esa sencillez, mezcla de benevolencia y dignidad característica en los gauchos, lo arreglaron todo en un instante. Ensillaron un lindo caballito negro que me había enviado mi hermano; trenzáronle la crin, no sin dirigirle picantes felicitaciones, y con el sombrero en la mano presentáronme el estribo. Mis tías dormían todavía. Dejeles una carta de adiós; y abrazando a Anselma, que lloraba amargamente, por más que la prometiera regresar luego, puse el pie en la mano que uno de mis conductores me ofreció con graciosa galantería; monté, y partí entre aquellos dos primorosos escuderos. Al dejar a Salta, llevaba en el corazón un recuerdo tierno y doloroso: ¡Carmela! Aunque ella rehusara verme, apesarábame la idea de alejarme sin dejarle un adiós. Así reflexionando, guiaba maquinalmente en dirección al monasterio. Mis compañeros notaron sin duda este desvío del camino que llevábamos; pero callaron por discreción, y me siguieron en silencio. Eché pie a tierra, y rogándoles que me aguardaran a la puerta, allegueme al torno, pregunté por sor Carmela, y le escribí dos líneas de afectuosa despedida. Cuál fue mi gozo cuando me dijeron que iba a recibirme en el locutorio. Esperaba hacía algunos momentos cuando la vi venir a mí, levantando el velo y caminando con lentos pasos. ¡Cuánto había cambiado! Carmela no era ya una mujer: su voluptuosa hermosura terrestre habíase trasformado en la belleza ideal e impalpable de los ángeles, y las tempestades de su alma en esa mística serenidad, primer albor de la bienaventuranza. -Háblame de él -me dijo-, no temas que su recuerdo turbe la paz de mi espíritu. El mundo me ha dado cuanto podía yo pedirle: las cenizas de mi esposo. Prosternada al lado de esas sagradas reliquias, espero tranquila la hora bendita en que mi alma vaya a unirse con la suya en la mansión del amor eterno. Hablando así, elevados al cielo sus bellos ojos y las manos de diáfana blancura, Carmela semejaba a un ángel, pronto a remontar el vuelo hacia su celeste patria. Largo rato platicamos, inclinada la una hacia la otra, al través de la doble reja que dividía el locutorio en dos zonas, una luminosa, otra sombría. Parecíamos dos almas comunicándose entre la vida y la eternidad. Mis conductores esperaban. -¡Adiós! -me dijo Carmela, dejando caer sobre su rostro el velo para ocultar una lágrima- ¡adiós, querida Laura! Probable es que no volvamos a vernos más en este mundo; pero acuérdate que Ariel y yo te esperamos en el cielo... Y nos separamos. Laura se interrumpió de repente. El ahogo, resto de su cruel enfermedad, anudó la voz en su garganta, y le ocasionó un síncope que duró algunos minutos. Prodigole socorros, y logré reanimarla. -Pero, hija mía -la dije-, esto es horrible, y preciso es llamar al doctor P. -¿Quieres que vuelva a caer en ese pozo de arsénico? -¡Ha sanado a tantos con ese remedio! -El mío es el del Judío Errante, ¡Anda! ¡anda! -¡Partir! ¿No te cansa ese eterno viajar? -Es necesario; pues que sólo así puedo vivir. -Pero, desdichada, ¿y nuestras conferencias? -Las escribiré en todas las etapas de mi camino, y te llegarán por entregas, como las novelas que vende Miló de la Roca. -¡Bah! duerme, que mañana pensarás de otro modo. Sin embargo, Laura tenía tal horror a su dolencia, que al siguiente día, arrancábase llorando de mis brazos y se embarcó para Chile. Pero fiel a su promesa, a la vuelta de vapor, recibí la continuación de su relato, escrito en la forma ofrecida por ella. -Encuéntrome -decía- bajo las verdes arboledas de la Serena, en este bello Chile de azulado cielo y pintorescos paisajes. Desde el sitio donde te escribo descúbrense perspectivas encantadoras, de aquellas que según Alejandro Dumas hacen palidecer la inspiración. Así, no busques flores en mi relato, y acógelo como va. -IUn drama y un idilio Carmela y yo nos separamos. Ella absorta en celestes esperanzas, abismada yo en terrestres dolores. Mis compañeros viéndome profundamente conmovida, guardaron largo tiempo silencio, respetando el mío; deferencia inapreciable en los hombres de su raza; porque el gaucho tiene constante necesidad de expansión; y cuando no habla, canta. Así pasamos delante del cementerio, donde en aquel momento estaban sepultando a los que en el combate murieron; y atravesamos el Portezuelo, especie de abra entre las vertientes del San Bernardo, desde donde se divisa la ciudad, y se la pierde de vista al dejarla. Allí quedaba Salta con mis alegrías del presente y los recuerdos del pasado. Detrás de esa abra, alzábase un horizonte desconocido: ¿Qué había más allá de sus azules lontananzas?... El ruido seco de un eslabón, chocando contra el pedernal, me despertó de la abstracción en que yacía. Uno de mis compañeros hacía fuego y encendía su cigarro. El otro lo imitó. -¡Oh! ¡señores! -exclamé- perdón por la enfadosa compañía que vengo haciendo a ustedes, pues ¿no estoy embargada en lúgubres meditaciones en vez de extasiarme ante este hermoso paisaje, animado por la dorada luz de esta bella alborada? Pero toda falta tiene enmienda; y para rescatar la mía, voy a obsequiar a ustedes un trozo de música que será de su agrado. Y preocupada todavía por la memoria del infortunado amante de Carmela, canté «¡O bell’alma ennmorata!», dando el pesar a mi voz un acento lastimero que arrancó lágrimas a los ojos de mis acompañantes. -¡Ah! ¡qué lástima -exclamó uno de ellos- cantar tan bien y en lengua! -Un gemido puede expresar todo linaje de penas. -Sí, pero yo deseara saber si esa pena es del linaje de la mía. -Pues bien, he aquí cómo un gran poeta argentino confía la suya a las ondas del Plata. Y canté «Una lágrima de amor». Ellos también cantaron, ambos con magnífica voz, el uno «La Calandria», el otro, la doliente endecha de Güemes, «¿Dónde estás astro del cielo?». Nuestros cantos, mezclándose al coro melodioso de las aves, al susurro de la fronda, a las ondas de perfume que la brisa de los floridos campos, formaban un concierto de delicias que arrobó mis sentidos y elevó mi alma a Dios. Arrebatada de un santo entusiasmo, y bañados en lágrimas los ojos, entoné el himno de los tres profetas: -«¡Inmenso universo, obra del Señor. ¡Alabad al Señor!». Mis compañeros se descubrieron, y con la cabeza inclinada, cruzados los brazos sobre el pecho, escucharon con silencioso recogimiento. Esos hijos de la naturaleza llevan el sentimiento religioso profundamente grabado en su alma. Cantando, meditando y departiendo así, habíamos dejado atrás Langunilla, Cobos, con sus huertos de naranjos y sus bosques de Yuchanes, y llegamos al lugar donde se bifurca el camino carretero, formando los ramales del Pasaje y de las Cuestas, que debíamos nosotros seguir. Era tarde; el sol habíase ocultado y nos detuvimos en el Puesto de Rioblanco. El puestero nos recibió muy afable y me ofreció su rancho. Habitábanlo él, su mujer y tres niños. Uno de ellos tenía los cabellos blondos, azules los ojos y era bello como un serafín. -¡Qué lindos niños! -dije a la puestera-. ¿Son de usted, amiga mía? -Estos dos, sí, señora. -¿Y este rubito? -insistí, acariciando los dorados cabellos de la preciosa cabecita. -¡Ay! señora, el rubio es una historia tristísima -y volviéndose a los niños-: vaya, guaguas -les dijo-, a recoger leña, hijos, y encender el fuego, que voy a hacer la merienda. Los niños corrieron hacia los tuscales vecinos. -Y bien -dije a la puestera-, ¿qué hay respecto a ese angelito? -¡Ah! señora, poco sé del pobrecito, pero todo ello es muy lastimoso. Hace tres años, cuando estábamos recién establecidos en este puesto, un día que estaba yo haciendo la comida en ese fogón que usted ve bajo el algarrobo, vi llegar un hombre flaco y pálido en un caballo despeado. Traía en sus brazos a un niño flaco y pálido como él, pero lindo como un Jesús. Era el rubio, que entonces tendría dos años. El hombre me pidió permiso para descansar un rato, y se sentó con el niño al lado del fuego. Entonces advertí que estaban muy fatigados y hambrientos porque ambos tenían los labios secos, y al niño se le iban los ojos dentro de mis ollas con un aire tan triste que me partió el corazón. Apresúreme a darles de comer y el pobre chiquito, con el último bocado se me quedó dormido en los brazos. El hombre estaba inquieto y casi no comió. Como la diferencia del color estaba diciendo que el niño no era su hijo, preguntele por qué incidente se encontraba en poder suyo. -¡El destino, señora! -respondió- cosas del destino. Volviendo de un viaje que hice a San Luis, al entrar en la frontera de Córdoba, pasé por un lugar que acababan de asaltar los indios. Las casas estaban ardiendo, los cadáveres sembrados por todas partes. Iba ya a alejarme de aquellos horrores, cuando el fondo de una zanja que salté para evitar el calor de las llamas, vi acurrucado al pobre niño, que comenzó a llorar asustado. Alcelo en mis brazos, lo besé, y envolviéndolo en el poncho, lleveme conmigo este compañero que Dios me enviaba, «Lo criaremos mi hermana y yo», dije, y me dirigí al pago donde vivíamos solos después de la muerte de nuestros padres. Y anduve tres días durmiendo y sesteando en las estancias para conseguir leche con que alimentar a la pobre criatura, que todavía no podía comer. Llegaba ya a mi casa que divisaba en la falda de una loma, a distancia de dos leguas, cuando sentí detrás tropel de caballos y un ¡alto! imperioso que me mandaba detener. Era un oficial seguido de ocho soldados, que dándome alcance, ordenome echar pie a tierra y entregarle mi caballo, porque el suyo estaba cansado. Por supuesto que yo había de negarme a obedecer. Entonces se abalanzó a mí para cogerme por el cuello, y mandó a sus soldados que se apoderarán del caballo, mi pobre gateo que yo crié desde potrillo. Como el niño llorara de miedo, el oficial le dio un bofetón que yo contesté con una puñalada; y clavando las espuelas a mi caballo salté sobre los soldados y logré escaparme de sus manos, a pesar de las descargas con que me persiguieron. El fugitivo calló; aguzó el oído, dio una mirada recelosa hacia el lado del camino y prosiguió. Desde entonces, que ya va un mes, ando errante, sin poder trabajar ni volver a mi pago; porque el oficial había muerto en el sitio donde cayó; y como parece que era un jefe de gran valer, tras de mí vinieron requisitorias a los comandantes de partido para que me aprehendieran. He atravesado Santiago y Tucumán, flanqueando los caminos por la ceja de los bosques, temiendo que me reconocieran por la filiación, y me tomaran. Y contemplando al niño dormido sobre mis rodillas: -¡Pobrecito! -exclamó- ¡qué vida de infierno trae conmigo, durmiendo en el duro suelo, alimentándose de algarrobas y bebiendo el agua cenagosa de los charcos! De mí poco me importa; pero sí de él, que es inocente, y recién ha venido a este mundo. Déjemelo usted -la dije-, lo criaré con mis hijos, que partirán con él mis cuidados y mi amor. -¡Dios se lo pague, señora! -exclamó el fugitivo-. Yo iba a pedirle ese favor... porque todavía no lo sabe usted todo... -¿Pues qué hay aún? -¡Ay! señora, cuando las desgracias vienen sobre un pobre, le toman amor, y ya no quieren dejarlo. Ayer llegamos al Pasaje muriendo de sed, porque no habíamos probado agua desde el Rosario. Hice beber al niño, y cuando estaba apretando las cinchas para vadear el río, un hombre que bajó detrás de mí acompañado de cuatro peones, se me puso por delante y se quedó mirándome con tanta desvergüenza, que le pregunté si encontraba en mí algo de extraño. -¡Y lo pregunta el ladronazo! -exclamó con una risa de desprecio- ¡lo pregunta el bribón, y acaba de tomar mi gateo de la madrina, casi a mis propios ojos! ¡Mira! Ya puedes soltar ese caballero y largarte con tu recado en la cabeza, que no quiero entregarte a la justicia. -¿Quieres ser tú quién se largue? -grité encolerizado con aquel infame que, como el otro, quería también quitarme mi caballo, el único bien que poseo. Pero él, asiolo del freno y a mí de cabellos; y llamó a sus peones, que me rodearon empuñando sus cuchillos. Cegome de tal manera la rabia al verme tan inicuamente atacado por aquel hombre, que lo desasí de mí con una puñalada; y cogiendo en brazos al niño, y saltando a caballo, me arrojé al río y gané la opuesta orilla. Uno de los peones acudió en auxilio del herido; los otros me persiguieron. Logré penetrar en el bosque, me hice perder de vista, y he pasado la noche caminado; pero... El fugitivo se interrumpió, tendió el oído en ademán de escuchar, y alzándose de repente, corrió a tomar su caballo, montó de un salto, echó a correr y desapareció a tiempo que tres jinetes, saliendo detrás aquel recodo del camino lo siguieron a toda brida, guiados por la polvareda que el caballo del pobre perseguido levantaba en su rápida carrera. Llevaban dos carabinas que, mientras corrían, iban preparando. Quedeme helada de espanto, porque adiviné que aquellos hombres eran los compañeros del agresor que había asaltado al infeliz fugitivo en las orillas del Pasaje; y púseme a orar por él rogando a Dios no permitiera que lo alcanzasen. Pero ¡ay! que como había dicho él hacía poco, cuando la desgracia viene sobre un hombre, no lo deja ya. Media hora después lo pasaron por allí, enfrente, muerto, tendido sobre aquel caballo, causa de su desventura, y que ahora iba bañado en la sangre de su dueño. -¡Qué horror! -exclamé-. Pero querida mía ¿no dio usted parte a la autoridad de ese atroz homicidio? -¡Ay, señora! ¿a quién? Para un pobre no hay justicia. Bien lo sabíamos mi marido y yo; y callamos porque lo único que hubiéramos obtenido había sido el odio de los mismos jueces, que se hubiesen puesto de parte del agresor. Lloramos al infeliz que había venido a descansar un momento bajo nuestro techo, y a quien sus asesinos enterraron, como un perro entre las barrancas de Carnacera, sobre el camino carril. Para impedir que las bestias pisotearan la pobre sepultura, mi marido puso en ella una tala seca y una cruz. Usted la verá mañana, al pasar por ese paraje. El rubito quedose con nosotros; y primero la compasión, después el cariño ha hecho de él, para mi marido y para mí un hijo; para mis niños un hermano. El pobrecito es tan bueno y amable que cada día lo queremos más. ¡Ah! si llegara a parecer su madre, no sé qué sería de mí. Desde luego, tendría que quedarse aquí, porque yo no podría separarme ya de mi rubio. Departiendo así, sentadas bajo el algarrobo al lado del fuego, la puestera acabó de asar en una brocha de madera un trozo de vaca; vació en una fuente de palo santo el tradicional apí; molió en el mortero, rociándolos con crema de leche, algunos puñados de mistol, y he ahí hecha la más exquisita cena que había gustado en mi vida, y que ella sirvió sobre un cuero de novillo extendido al lado de la lumbre. Enseguida fue a llamar a su marido y a mis conductores, que platicaban sentados al sol poniente; y acomodados, como pudimos, en torno de la improvisada mesa, hicimos una comida deliciosa; sazonada con la inocente alegría de los niños y los chistes espiritualísimos de los dos elegantes gauchos. El huerfanito se hallaba entre la puestera y yo. Aunque la buena mujer lo miraba con la misma ternura que a sus hijos, había en la actitud del pobre niño cierto encogimiento, y en la mirada que alzaba hacia su bienhechora, una triste sonrisa. La algarabía de los niños y el alegre canto de las charatas me despertaron al amanecer del siguiente día. Mis compañeros tomaban mate sentados al lado de una gran fogata, en tanto que se asaba sobre las brasas el inmenso churrasco que había de servir para su almuerzo. Nuestros caballos ensillados pero libres del freno, pastaban la grama salpicada de rocío, que crecía en torno de la casa. La puestera coció una torta debajo del rescoldo; ordeñó a dos vacas, y me dio una taza de apoyo con sopas, desayuno exquisito que no había probado yo hacía mucho tiempo. Eran apenas las siete de la mañana, y ya aquella excelente madre de familia había barrido su casa, arreglado los cuartos, lavado y vestido a sus niños, molido el maíz, puesto las ollas al fuego, regado la sementera y sentádose al telar. Nada tan plácido como la vida doméstica entre estos sencillos hijos de la naturaleza, para quienes la felicidad es tan fácil de conquistar. ¿Un mancebo y una muchacha se aman? Únense luego en matrimonio, sin preocuparse de si ella no tiene sino una muda de ropa y él su apero y su chiripá? ¿Qué importa? La joven novia lleva en dote manos diestras y un corazón animoso. Danzando el postrer cielito de la boda y apurada la última copa de aloja, el novio deja la casa de sus suegros llevando a la desposada en la grupa de su caballo y va a buscar al abrigo de alguna colina y en la ceja de un bosque el sitio de su morada. Los vecinos acuden. Las mujeres ayudan a la esposa a confeccionar la comida, los hombres al marido a cortar madera en la selva. Unos plantan los horcones, otros pican paja; estos hacen barro; aquellos atan las vigas con lazos de cuero fresco que cubren con cañas y barro preparado, echándole encima una capa de juncos. Y he ahí la casa pronta para recibir a la nueva familia. Los vecinos se retiran dejando prestado a él un par de bueyes, y una hacha; a ella dos ollas, dos platos y dos cucharas. El marido corta tuscas en las cañadas inmediatas; las trae a la rastra y forma con ellas el cerco del rastrojo; ara la tierra y siembra maíz. Ella siembra en torno al cerco algodón, azafrán, zapallos, melones y sandías. Toma luego arcilla negra, la amasa y hace cántaros, ollas, artezas y platos. Sécalos al sol, los apila en pirámide cubriéndolos de combustibles, los quema; y he ahí la vajilla de la casa. La sementera ha crecido; las flores se han convertido en choclos, maíz, zapallos, sandías y melones. He ahí el alimento que consumen y venden para comprar tabaco, yerba, azúcar, velas, y el peine de un telar. El algodón y el azafrán maduran; abre el uno sus blancas bellotas, el otro las suyas color de oro. La nueva madre de familia los cosecha. Su ligera rueca confecciona con el uno, desde el grueso pábilo hasta la finísima trama del cendal, que ella teje para sus vestidos de fiesta; de la estofa con que arregla los de su marido, desde la bordada camisa hasta el elegante chiripá teñido color de rosa con las flores del azafrán. Diciembre llega; y con el cálido sol de este mes la dulcísima algarroba, y el almibarado mistol, que la hija de los campos convierte en patay, pastas exquisitas, que quien las ha gustado, prefiérelas a toda la repostería de los confiteros europeos. De todo esto vende lo que le sobra; con ese producto compra dos terneros guachos, y plantea con ellos la cría de ganado vacuno. Poco después, merced a las mismas economías, adquiere un par de corderitos; la base de una majada, con que más tarde llena sus zarzos de quesos y su rueca de blanca lana, a la que da luego por medio de tintes extraídos de las ricas maderas de nuestros bosques, los brillantes colores de la púrpura, azul y gualda que mezcla en la urdimbre de ponchos y cobertores. Y cuando el trabajo de la jornada ha concluido, llegado la noche, y que la luna desliza sus rayos al través de la fronda de los algarrobos del patio, la hacendosa mujer tórnase una amartelada zagala y sentada en las sinuosas raíces del árbol protector, su esposo al lado y entre los brazos la guitarra, cántale tiernas endechas de amor. -¡Qué feliz existencia! -pensaba yo, alejándome de aquella poética morada. -Tal fuera mi suerte, si antes que despertara el corazón, no me hubiesen arrancado al suelo de la patria. Unida a uno de sus hijos con el triple vínculo de las ideas, las costumbres y el amor, mis días habrían corrido tranquilos como ese arroyelo que susurra entre la grama. Y volviendo una mirada al tormentoso pasado, mi labio murmuraba la doliente exclamación de Atala «¡felices los que no vieron nunca el humo de las fiestas del extranjero!»... - II El desheredado Un jinete que sentó su caballo al lado mío desvió el curso de aquellas amargas reflexiones. Era un hombre al parecer de treinta años, de estatura elevada y fuerte musculatura. El color bronceado de su rostro contrastaba de un modo extraño con sus ojos azules y el blondo ardiente de sus rizados cabellos. Saludome con una triste sonrisa; y como en ese momento llegáramos al paraje en que la cruz y la rama de tala señalaban la tumba del fugitivo, detúveme para elevar por él a Dios una plegaria. -¡Ah, señora! -exclamó el incógnito, viéndome enjugar una lágrima-, dad algo de esa tierna sensibilidad para aquella otra sepultura sin cruz ni sufragio en la que yace olvidada una infeliz mujer víctima del amor maternal. Y su mano tendida hacia el barranco de Carnaceras, me mostró un montículo de tierra en el fondo de la honda sima al lado del camino. -¡Oh! ¡Dios! ¿Un asesinato? -No: una desgracia... Además, ello ocurrió hace muchos años, y... lo que pasa se olvida. Sonrió con amargo sarcasmo, y haciéndonos un saludo, desviose del camino y echó pie a tierra, quitó el freno a su caballo y se puso a hacerlo beber en un charco. -Ese hombre va a bajar al zanjón -dijo uno de mis compañeros. -¿En qué lo conoces? -preguntó el otro. -¿No ves que lleva al agua el caballo a esta hora? Claro es que quiere engañarnos. En ese momento encontrando la bifurcación del camino que se divide en los dos ramales de las Cuestas y del Pasaje, tomamos el primero y perdimos de vista al desconocido caminante. La ruta que llevábamos, llamada de las Cuestas, extiéndese encajonada entre cerros de aspecto agreste y pintoresco. Raudales de límpida corriente descienden de sus laderas y riegan cañadas cubiertas de arbustos floridos y olorosas plantas cuyo perfume subía hasta nosotros en tibias y embriagantes ráfagas. La más rica paleta no sería bastante para reproducir la esplendente variedad de colores que aquella vegetación ostentaba, desde el verde tierno de los sauces hasta el sombrío de los añosos algarrobos. Y en las sinuosidades de las peñas, en los huecos de los troncos y en las copas de los árboles, anidaba un mundo alado que poblaba el aire de cantos melodiosos. Hacia la tarde llegamos a una estancia, fin de nuestra etapa, y donde habíamos de pasar la noche. Sorprendiome oír su nombre, Ebrón. Era una propiedad de mi abuelo materno, y pertenecía ahora a uno de mis tíos, que hallándose ausente, representábalo su administrador, un nieto del antiguo capataz que la dirigía en tiempo de su primer dueño. Al oír mi nombre, el joven administrador vino a mí, me saludó muy comedido, abrió la sala de recibo y me hizo servir en ella una excelente cena, a la que yo lo invité. Cenamos alegremente, él, mis compañeros y yo, departiendo sobre la belleza de aquel lugar, la riqueza de sus platos, y la variedad de sus innumerables rebaños que hacía cincuenta años eran comprados con preferencia a los de las otras estancias; y en cuyas ventas, decía el administrador, había el padre del actual propietario realizado inmensas sumas. Sin embargo, cosa extraña -añadió- a su muerte, que fue súbita, no se encontró en sus arcas sino unas cuantas monedas de plata. Supúsose que las grandes cantidades de oro en que se apresuraba a convertir el dinero que recibía, las habría él enterrado. Y en esta esperanza sus hijos removieron los pavimentos, y buscaron en todos sentidos; pero todo inútilmente. El anciano señor, si ocultó su caudal, escondiolo sin duda fuera de la casa. Usted va a dormir esta noche en su cuarto, y verá las señales de aquellas vanas investigaciones. En efecto, los ladrillos del pavimento rotos y los hundimientos que en él había por todas partes indicaban las excavaciones practicadas en busca del codiciado tesoro. Habíanme arreglado el antiguo lecho, enorme monumento de cedro con cariátides esculpidas en los cuatro ángulos, figuras feísimas que me quitaron el sueño y me obligaron al fin a apagar, por no verlas, la bujía que me alumbraba. Comenzaba a adormecerme cuando me desveló un ruido tenue que parecía venir de una ventana que el calor me obligó a dejar entreabierta. Como ésta daba al campo, creí que aquel ruido sería uno de los infinitos rumores de la noche. De repente sentí caer un objeto que sonó en el suelo, y casi al mismo tiempo, la ventana se abrió, y un hombre penetró en el cuarto. Quise saltar de la cama, gritar, pero el temor había paralizado mis miembros y ahogado la voz en mi garganta. Quedeme inmóvil, muda, yerta de espanto cerrando los ojos y aguardando cuando menos una puñalada. En vez de esto oí sonar un fósforo. Cuál sería mi asombro, cuando al abrir de nuevo los ojos encontré delante de mí al viajero que dejáramos dando agua a su caballo en las barrancas de Carnaceras. No fue menor su sorpresa, al encontrarse conmigo; pero reponiéndose luego, encendió la bujía y volviéndose a mí: -Ruego a usted, señora -me dijo-, que se tranquilice. Mi intención al introducirme en este cuarto está muy lejos de ser hostil para usted ni para nadie. Vengo solamente, haciendo uso de un legítimo derecho, a tomar lo que me pertenece. Y para que usted se persuada de ello y no me juzgue un ladrón, dígnese escuchar la historia que voy a referirla. No sé si la suave voz de aquel hombre o la expresión de sinceridad que caracterizaba su fisonomía: uno y ; otro quizá, desterraron de mi ánimo todo temor. Indiquele un asiento cerca de la cama, y me preparé a escucharlo. - III Las miserias de una madre -El antiguo propietario de estas tierras -comenzó él después que hubo cerrado la ventana, y para mayor precaución apagado la luz- era un hombre rico, pero avaro y perverso... -Permítame usted decirle -interrumpí- que ese hombre de quien habla fue mi abuelo, y que me es doloroso oírle a usted maltratar su memoria. -Cuando me haya usted escuchado hasta el fin, juzgará si me excedo en esos calificativos -respondió mi interlocutor con sereno acento, y prosiguió. Aquel hombre tenía cinco hijos, seres desventurados, que nunca recibieron una caricia ni oyeron una palabra de benevolencia. Él no los amaba, porque de allegar riquezas ocupaba sólo su corazón. Un día, sin embargo, una fantasía de tirano cruzó su mente. Entre veinte esclavas que látigo en mano hacía él trabajar en rudas Amábale con amor correspondido un mancebo esclavo como ella. Pero, ¿qué importaba? Él fue vendido, y ella llevada al tálamo del dueño. Un año después, María enjugaba sus lágrimas en los pañales de su hijo. Pero el amo aborrecía al niño porque se parecía a él; y la pobre madre temblaba por la vida de la pobre criatura que no osaba apartar de sus brazos. En una cacería de fieras, el amo cogió un cachorro de tigre, que trajo consigo a la casa. -María -dijo a la madre, que, acabadas las faenas del día, daba el pecho a su hijo-, desde hoy destetas a ese chico para criar este animalito. Mañana la mujer del puestero llevará a tu hijo parar que tú puedas consagrarte a tus deberes de nodriza. Un relámpago sombrío fulguró en los ojos de la esclava, que miró a su amo, y no respondió. Él tomó aquel silencio por una rendida sumisión a su voluntad, y entregándole el tigre retirose muy contento de arrebatar a aquel pobre niño, hijo suyo, el alimento y los cuidados maternales. Al mediar de aquella noche, cuando todo dormía en Ebrón, y que el silencio reinaba en torno, la puerta de la casa, abierta por una mano cautelosa, dio salida a una mujer, que llevando entre los brazos un niño dormido, se alejó con paso rápido y desapareció en las sinuosidades de la cañada. Era la pobre madre que huía de su tirano. La voz que hablaba tornábase de más en más sombría. Yo la escuchaba aterrada, adivinando las peripecias de un horrible drama. -La pobre fugitiva -continuó el invisible narrador- caminó largo tiempo sin detenerse, insensible al cansancio y a los terrores de la noche. Un sólo sentimiento la preocupaba, y aguijoneaba sus pasos como la lanza de un enemigo: el temor de volver otra vez al poder de su amo. Hacia el amanecer, y cuando abrumada de fatiga, buscaba con la vista algún hueco de peña o un matorral donde agazaparse y descansar, el ligero chirrido de una tropa de carretas llegó a su oído, y la advirtió que el camino real no estaba lejos. La infeliz cobró ánimo y se dirigió hacia el lado de donde el ruido venía. En efecto, poco después divisó la tropa, que cargada de efectos de ultramar, dirigíase a Salta. La fugitiva fue a caer a los pies del capataz; le refirió sus infortunios, y le pidió por el amor de Dios que la amparase dándole un asilo. Dioselo aquel buen hombre compadeciendo de la desgraciada madre, y la ocultó con su niño en el fondo de una carreta, de donde quitado un cajón dejaron un espacio con aire y luz provenientes de la claraboya practicada siempre en la testera de los carros. Y pasaron las horas, y la desdichada creíase ya libre, y lloraba de gozo sobre la frente de su hijo, que dormía, pegada la boca a su seno. Pero la tropa llega al desfiladero de Carnaceras, ese paso estrecho que corre entre una barranca y un despeñadero. La tropa lo pasó sin dificultad; pero uno de los bueyes que conducían la última, aquella en que iba oculta la esclava, aguijoneado con demasiada vivez por el conductor, cejó de un lado, arrastró consigo a los otros, y precipitó la carreta en el fondo del barranco. -¡Dios mío, Señor! -exclamé llorando- ¿y los pobres fugitivos?... -La madre, sintiendo caer sobre ellos todo el cargamento de la carretera, en la esperanza de salvar a su hijo, lo arrojó por la claraboya, y ella pereció bajo el peso de veinte grandes cajas llenas de efectos, que amontonándose sobre su cuerpo, lo mutilaron. -¿Y el pobrecito niño? -Cayó sobre el camino sin hacerse gran daño. El capataz, dolido de su orfandad llevolo consigo después que hubo enterrado a la madre cerca del sitio de la catástrofe. -Aquella tumba que se divisa de lo alto del camino... -Es la suya. Tumba ignorada que no escuchó jamás una plegaria, y donde sepultose con la pobre esclava la historia de sus desventuras. Largo silencio siguió a esta triste narración. Oyose un profundo suspiro y la voz prosiguió: -El capataz llevó al niño a Tucumán, y lo entregó a su esposa, piadosa mujer, que acabó de criarlo a sus propios pechos, y así como su marido lo amó como a un hijo. El niño creíalos sus padres, y durante treinta años dioles este dulce nombre. No ha mucho el anciano capataz moría abrumado por la edad en los brazos de aquel que lo llamaba padre. -Pablo -dijo el moribundo, sintiendo acercarse su postrera hora-, mi deber y tu propio interés me obligan a revelarte un secreto doloroso para ti y para mí. Ten ánimo y escúchalo: yo no soy tu padre. Fuelo un hombre acaudalado pero inicuo y sin corazón, cuyos inmensos bienes a su muerte, súbita, se repartieron sus hijos. -Aquí refiriole la triste historia de la esclava, y añadió: -Tú fuiste el desheredado; pero Dios no permite que tales iniquidades se consumen sin grandes castigos o grandes reparaciones... Cuando la infeliz madre aguardando la hora de su fuga, espiaba, pegados los ojos a la cerradura de la puerta, el momento en que su tirano se entregara al sueño, viole destornillar la columna de su lecho, que representaban cuatro figuras de madera, y las rellenó de oro, vaciando en ellas su arca. La esclava no vio más, y huyó, llevando consigo el secreto de aquel tesoro. Después de su muerte, acaecida pocas horas después que me hubo referido su lastimosa historia, temiendo la fragilidad de la memoria consigné por escrito este hecho en un papel que guardé en el escapulario, esta reliquia que llevo siempre conmigo. Hela aquí: consérvalo en memoria mía, y haz uso para tomar tu herencia, del itinerario que encierra. Pocos momentos después, el viejo capataz expiró en los brazos de su hijo adoptivo que lo lloró con lágrimas filiales. Cuando hubo cerrado sus ojos y sepultado su cuerpo al lado de la esposa que lo aguardaba en el cementerio, el hijo de la esclava, solo ya en la tierra, cerró la morada hospitalaria que albergara su infancia, y vino a esta comarca desconocida para él, a cumplir una misión más sagrada todavía. Llegó al sitio fatal donde la madre pereció y el niño cayera abandonado y huérfano sobre el camino. Descendió al fondo del despeñadero, y allí oculto en el recodo de una peña, fijos los ojos en la pobre sepultura visible solo por el hundimiento del terreno, aguardó un momento en que la soledad del camino le permitiera extraer los queridos restos allí guardados; y robados a la tierra helada del despeñadero, estrechados piadosamente entre sus brazos los ha traído hasta la puerta de esta casa donde lo esperan, en tanto que él de cima a la obra de reparación que aquí lo conduce. - IV El tesoro A estas palabras encendió la bujía, y a su luz vi al viajero de la mañana pálido, pero sereno, levantarse de la silla en que estaba sentado, y acercándose al lecho, destornillar una a una las cabezas de las cuatros cariátides que formaban sus columnas, hundiendo el brazo en el hueco que dejaban. Un ruido metálico sonó en aquella cavidad; y el viajero retiró su mano llena de oro, que dejó sobre la cama para hundirla de nuevo. Cuando hubo vaciado el contenido de las cuatro cariátides, sobre el cobertor de damasco carmesí, brillaba un montón de relucientes onzas que llevaban la efigie de los Borbones. -Pues que el destino ha reunido aquí a dos herederos de este oro acumulado por un impío -dijo con voz grave el hijo de la esclava-, cúmplase la voluntad del cielo. Y dividiendo en dos porciones el montón de onzas llenó con la una su cinto y los bolsillos de su ropa; apagó la bujía, saltó de la ventana al campo y desapareció. - V -1 El voto de expiación Quedeme yerta de asombro, casi de espanto, sin osar moverme; porque el sonido de aquel oro que pesaba sobre mí me daba miedo: parecíame el lamento de un alma en pena que gemía entre las tinieblas. Sin embargo, aquella misma inmovilidad, y el cansancio de una larga jornada adormeciéronme poco a poco, hasta que caí en un sueño profundo que duró hasta el día. Cuando desperté, por la ventana entreabierta como la dejara en la noche a causa del calor, un alegre rayo de sol penetraba en el cuarto, mostrándome todo en el mismo estado que se encontraba la víspera; todo desde las cariátides con sus cabezas coronadas de acanto hasta la reja de la ventana, guarnecida con todos sus fuertes barrotes de madera. La aparición del nocturno visitante, su lastimera historia, el tesoro descubierto, el terror que me inspirara, todo esto me pareció el desvarío de una pesadilla. Pero al incorporarme en la cama, la vista del áureo montón de monedas que brillaban sobre el cobertor carmesí, volviome a la realidad, convenciéndome que era cierto cuanto había visto, y que aquel pariente caído de las nubes acababa de darme parte en su herencia. La vista de oro es deliciosa, por más que calumnien llamándolo funesto, a ese preciso metal. -¡Funesto! -me decía yo, haciendo bailar las onzas sobre el rojo tapiz-. ¡Ah! eso depende de las manos en que cae. Pues yo me propongo hacerlo servir para las cosas más buenas del mundo. Y me echaba a imaginar cuántos magníficos regalos haría a mi madre y mis hermanos. Y oleadas de brillantes, de esmeraldas, de tul, raso y cachemiras, cruzaban mi mente trasformados en collares, piochas, anillos, chales, túnicas, velos y manteletas primorosamente llevadas en saraos y fiestas. De súbito el espléndido menaje desvaneciose ante este lúgubre pensamiento: Ese oro estaba regado con las lágrimas de los desgraciados esclavos sacrificados a un rudo trabajo por la avaricia de mi abuelo. -¡Pues bien! redimamos su crimen -exclamé. Y cayendo de rodillas, juré por Dios emplearlo todo en el alivio de los infelices. La maleta inglesa en que guardaba mi equipaje tenía un compartimiento secreto que se abría por medio de un resorte. Oculté en él aquel tesoro sagrado, muy contenta del piadoso destino que le había dado. Llamé a mis compañeros, ensillamos los caballos, y partimos. Ebrón está situado en la falda occidental de una pintoresca serranía que nos era necesario atravesar costeando profundas quebradas cubiertas de bosques seculares, donde cantaban las aves y rugían las fieras. Más de una vez, al paso de los arroyos, la huella del tigre, impresa en la húmeda arena espantaba a nuestros caballos, que se detenían, exhalando bufidos de terror. Traspuesto aquel cordón de montañas, entramos en una bellísima comarca regada por cristalinos raudales que fertilizaban interminables praderas, cubiertas de ganado y sombreadas por grupos de árboles bajo cuya fronda se cobijaban pintorescas chozas cubiertas de dorada paja y alumbradas por la alegre llama del hogar. ¡Qué dulce y apacible existencia forjaba mi mente en esas humildes moradas del pobre! Tenía envidia a esas mujeres que hilaban sentadas al lado del fuego; a los niños que jugaban entre la maleza bajo los rayos calurosos del sol. Y abandonando el idilio, el pensamiento se engolfaba en el suntuoso miraje de las innumerables ciudades que el porvenir haría surgir en las ricas y dilatadas comarcas que se extendían a mi vista en un inmenso horizonte; unidas por líneas de ferrocarriles, donde el silbido del vapor surcaba los aires y la poderosa locomotora, cruzando los espacios llevaba la riqueza y la civilización a las más apartadas regiones. En aquel éxtasis de profética alucinación pasé tres largas jornadas, dejando atrás las verdes llanuras del Ceibal y las antiguas tradiciones jesuíticas de San Ignacio y Valbuena, con sus derruidos muros y sus vergeles abandonados, donde el árbol frutal cruza sus ramas con el árbol de las selvas, y la vid se enlaza a las agrestes lianas. - VI La vida campestre Al mediar del cuarto día después de nuestra partida de Ebrón, entramos en una vasta llanura cubierta de oloroso trébol y pastales gigantescos. Alzábanse acá y allá coposos algarrobos cubiertos de blancas flores, y en cuyos troncos chillaba un mundo de cigarras en medio al silencio producido por el calor de esa hora. Hacía rato que nuestros caballos como poseídos de febril impaciencia exhalaban alegres relinchos y corrían como desbocados, sin obedecer a la brida. El que yo montaba comenzaba a inquietarme; pero mis compañeros, riendo de mi temor lo desvanecieron diciéndome que aquella rebelión era la proximidad de la querencia. De súbito llamó mi atención un rumor semejante al lejano oleaje del mar. Miré a mis compañeros para demandarles la causa, y los vi, tan gozosos como nuestros caballos, empuñar el rollo de sus lazos y echar a correr camino adelante. Seguíalos yo, cada instante más curiosa de aquel enigma: porque cada instante también el misterioso rumor acrecía, y de él salían como rugidos de león mezclados al zumbido del granizo. De pronto, a la vuelta de una encrucijada, divisé un campo rodeado de bosques y enteramente cubierto de ganado cuyos mugidos formaban el temeroso rumor que desde lejos veníamos escuchando. Era un rodeo. Aquellos ganados pertenecían a mi hermano. Repuntábanlos sus peones, y él mismo estaba entre ellos. La presencia de aquel hermano que veía por vez primera produjo en mí un doloroso enternecimiento. Arrojeme en sus brazos llorando; y él también, hondamente conmovido, me estrechó contra su pecho enjugando furtivamente una lágrima. Llevome enseguida a su casa, fresca y aseada habitación situada sobre aquel campo en la falda de una colina. Presentome a su esposa, que era una graciosa y sencilla joven paraguaya de esbelto talle y ojos negros como su larga cabellera. Irene puso sucesivamente en mis brazos cinco niños, cuyo primogénito contaba apenas seis años, lozanos todos, bellos y aseados, como todo lo que encerraba aquella morada, semejante en su primor a un chalet suizo, rodeado de árboles frondosos y de verdes sementeras. No había pasado un día entero en la casa de mi hermano, y ya estaba yo tan acostumbrada a ella como si la hubiera habitado toda la vida; tan agradable era todo allí, tan plácido, tan sencillo. Levantábame al amanecer, y corría a los corrales para ayudar a las queseras en la faena de ordeñar; hacía el desayuno para los niños, compuesto de bollos y crema de leche. Luego, ensillaba un caballo, echábale un costal al anca, y me iba en busca de algarroba, mistol y sandías silvestres. No pocas veces encontré entre la espesura de los poleares hermosas lechiguanas que conquisté, a pesar del enfurecido enjambre; y las llevaba en triunfo a los niños; y amasándola con su panal, hacía un delicioso postre que comíamos con quesillos de crema. Y en la noche, cuando acabados los trabajos de la jornada y reunidos en torno a una sola mesa, peones y señores cenábamos a la luz de velas de perfumada cera, a falta de piano, tomaba la vihuela que me enseñara a puntear un gaucho de Gualiama, y acompañándome con su plañidera voz, cantaba los trozos más sentimentales de Verdi y de Bellini, que por vez primera resonaban en aquellas apartadas regiones. Irene estaba triste durante estas dulces veladas; pero el motivo de su pena estaba lejos: era el triste estado de su país, aniquilado por la guerra. - VII Las riberas del Bermejo -¡Lloras alma mía! -oí que mi hermano decía a su mujer, una noche que sentados a la luz de la luna cantaba yo el doliente Salmo del Cautiverio-. ¡Lloras y me callas la causa de tu pena! -Pienso en mi pueblo -respondió Irene con un sollozo-, pienso en los míos, que, cual los cautivos de Babilonia, andan errantes de selva en selva y de llanura en llanura, desnudos y hambrientos, arrastrados por la despótica arbitrariedad de un tirano. -Yo iré en su busca. Penetraré en ese país devorado por la guerra; los hallaré, los reuniré y traerelos conmigo a nuestro pacífico retiro. -No sin mí -exclamó Irene. -Ni sin mí -añadí yo. -¿Y quién se quedará con los niños? -objetó mi hermano. Irene y yo nos miramos. -Tú -dijo ella. -Tú -repuse yo. -Tú los amas. -Tú eres su madre. -Echemos suertes. -¡Sea! La suerte me favoreció a mí. Irene hubo de resignarse. En dos días nuestros preparativos estuvieron concluidos, y partimos. Partimos hacia el Este para embarcarnos en el Bermejo y bajarlo hasta Corrientes. Nada tan bello como los perfumados campos que atravesábamos cubiertos de trébol y elevadas palmeras. Las leguas se deslizaban bajo mis pies, y un sol de fuego despeñaba sus rayos sobre mi cabeza, sin que yo sintiera calor ni cansancio, absorta en la contemplación de aquella hermosa naturaleza. En Esquina grande mi hermano contrató dos canoas, una para nosotros, otra para nuestros bagajes. Pero la baja del agua nos impidió embarcarnos allí, y fuenos preciso descender hasta Colonia Rivadavia para tomar la corriente del Teuco. Celebrábase aquel día en ese pueblo la fiesta del Rosario. El templo estaba abierto, y el cura preparaba una procesión. Mezclada a los fieles, oraba yo también al pie del altar; pero viendo a la Virgen en unas andas desmanteladas, y alumbrada con cirios amarillentos, colocados en candeleros de tierra cocida, corrí a los campos; hice una cosecha de flores y verdes retoños, y cargada de ramilletes y guirnaldas regresé a la iglesia, y adorné con ellas el dosel de la Santa Imagen, cubriendo de follaje cirios y candeleros. Las mujeres del pueblo me abrazaron llorando de gratitud; y la esposa del juez, mayordoma de la fiesta, me obsequió un avío exquisito de fiambres y dulces que fue un gran recurso en la navegación que emprendimos, esa misma tarde, en las rojas aguas del Teuco, engrosadas por dicha nuestra con la lluvia de una terrible tormenta que oímos tronar hacia el norte la mayor parte del día. Ayudados por la creciente, nuestras canoas se deslizaban rápidas sobre aquel río cuyas encantadas orillas parecen un sueño del Edén. Al anochecer desembarcábamos, y amarradas las canoas a los troncos de los árboles, los remeros encendían grandes fogatas para alejar a las fieras, y preparaban la cena, que tomábamos sentados en torno a la lumbre, escuchando las sabrosas pláticas de nuestros compañeros. Había entre ellos un viejo de barba lacia y cana, de vivos ojos y aspecto venerable, a quien cedían siempre la palabra. Y a fe que tenían razón; porque Verón, era la crónica personificada, la leyenda hecha hombre. -¿Qué árbol tan frondoso? -decía alguno. -Es una ceiba -respondía Verón-, de sus ramas se ahorcó un rico hacendado a cuya novia se robaron los tobas. No pudiendo rescatarla, desesperado se dio la muerte a vista de la ingrata que hallada y contenta entre los salvajes, lo miraba de la otra orilla. -Ño Verón, ¿qué linda enredadera es la de flores rojas que cubre aquella antigua palmera? -Blancas fueron hasta que las tiñó con su sangre la bella Talipa, india conversa a quien mataron los suyos a flechazos colgada en las ramas de la palmera. Desembarquemos para dormir en este recodo, que oculta un limonero cargado de fruto maduro. Servirá para sazonar nuestro asado. Aquí herborizaron tres días Bonpland y Soria cuando surcaron este río práctico; y por cierto que de ellos aprendí cosas que parecen imposibles, y me fueron muy útiles en mi errante existencia. Cuatro días hacía que navegábamos aquel río encerrado entre frondosas arboledas. Era la última hora de la tarde; y el sofocante calor de la jornada comenzaba a ceder a las ráfagas de una brisa fresca y perfumada. Bandadas de aves, cruzando el espacio, abatían el vuelo sobre el ramaje en busca de sus nidos. Al silencio apacible del crepúsculo, mezclábanse misteriosos rumores, que remedaban suspiros y recatadas risas. De súbito en la margen derecha divisamos las almenas de un elevado campanario y aquí y allá lienzos de paredes derruidas que surgían entre las copas de los árboles. Encantado de aquel romántico paraje, mi hermano dio la voz de alto. -¡La Cangallé! -exclamó el viejo Verón, y en vez de obedecer, levantó el remo, y ayudando a la corriente bogó con furor. -Deténte, bárbaro -gritó mi hermano-. ¿Por qué rehúsas desembarcar en este sitio tan ameno y propio para pasar la noche? -¡Válgame Dios, patrón, con su antojo! ¿No ve que ese lugar es la Cangallé? -¿Y qué viene a ser la Cangallé, que tanto miedo te causa? -No hay que mentarla mucho, si no quiere que nos suceda algo malo. Deje que lleguemos a aquella ensenadita; atracaremos, y encendida la fogata, no diré que no. Con luz todo se puede contar. Desembarcamos, en efecto, y sentamos nuestros reales en un gramadal sembrado de anémonas, bajo un grupo de palmeras. La noche era magnífica, tibia y estrellada. Al manso murmullo del río, mezclábanse el susurro armonioso de la fronda, y el soñoliento piar de los pajarillos que dormitaban en sus nidos. Los remeros, dirigidos por Verón prepararon el asado, los fiambres, el café; y la cena comenzó, rociada con sendos tragos de aloja de algarroba que traíamos encerrada en grandes chifles, y que caía espumosa en nuestros vasos, como la mejor cerveza. Todos reían y charlaban alegres; sólo yo callaba. Las misteriosas palabras del viejo, habíanme impresionado; y sin saber por qué sentí miedo, y me refugié bajo la capa de mi hermano. -Verón -dijo éste, volviéndose al anciano-, he aquí un fogón capaz de alejar toda suerte de terrores. Háblanos pues, de la Cangallé. ¿Es alguna guarida de fieras? -No, señor, que fue una populosa villa y la más importante reducción que los jesuitas tuvieron en las misiones. Poseía más de doscientas canoas, y mantenía activo comercio con todas las poblaciones ribereñas. Hoy sería una ciudad floreciente, sin la belleza fatal de una mujer, que fue causa de su ruina. A la aparición de una mujer, y bella además, en el relato de Verón, el interés del auditorio acreció. Mis compañeros estrechando el círculo en torno al viejo remero escucharon con avidez. - VIII Una venganza Había entre las hijas de la Cangallé una doncella hermosísima. Muy niña todavía, robáronla un día los mocobíes, mientras dormía en la cuna. Su madre hizo muchas excursiones al Chaco en busca suya, sin lograr encontrarla. Hallola al fin, y la arrancó de manos de los salvajes por medio de un rescate. Pero restituida a su pueblo y al comercio de los suyos, Inés echaba de menos el aduar y la vida errante de las tolderías en las pintorescas llanuras del desierto. Ni el tiempo, ni el paso de la niñez a la juventud, ni los halagos que rendían a su belleza, nada era parte a borrar aquel recuerdo. Inés lloraba en secreto; y cuando podía escapar a la vigilancia maternal, corría a la margen del río; y allí permanecía horas enteras contemplando con los ojos bañados en lágrimas la opuesta orilla. Un día que apoyada al tronco de una palmera y la mente absorta en amadas reminiscencias, contemplaba con envidia las bandadas de aves que volaban hacia el deseado horizonte, Inés vio de repente caer a sus pies una flecha. Llevaba atravesada una yagtala de pétalos rojos, flor simbólica de extremada belleza, cuyo nombre mocobí significa «¡Te amo!». Las miradas de Inés registraron la fronda de la otra ribera; pero nada descubrieron, si no era algunas gamas que corrían en busca de su guarida. Y, sin embargo, el corazón de Inés latió con violencia; y la joven tomando la flor con mano trémula de emoción, besola, y la guardó en su pecho. Aquella noche Inés no durmió; y cuando hacia el alba cerráronse al fin sus ojos, a los sueños de nómada libertad que con frecuencia la visitaban, mezcláronse sueños de amor. Al siguiente día, el mismo mensajero, la roja flor de yagtala, al impulso de una flecha vino a caer a sus pies. Inés alzó los ojos y vio a un joven guerrero indio con el carcax a la espalda, de pie y apoyado en un venablo, contemplándola con amor. Era alto, esbelto y de altivo ademán; su solo aspecto anunciara un jefe de tribu, si no lo indicara la pluma de garza prendida en la banda roja que ornaba su frente. Inés besó la flor. El guerrero aspiró aquel beso en el aura inflamada de la tarde. Y ambos quedaron inmóviles, mirándose en apasionada contemplación. Y en tanto que ardientes efluvios se cruzaban en alas de la brisa, bajo la sombra de un matorral, dos ojos acechaban, airados, fulgurantes, amenazadores: los ojos de una mujer. Inés, tronchando el tallo de un girasol, mostró al guerrero aquella dorada flor, que en lengua mocobí se llama magnamí, «¡Ven!». El indio respondió disparando al aire una flecha que significa «Volaré hacia ti». Pero cuando alejándose no sin volver mil veces para mirarse todavía, el guerrero y la joven hubieron desaparecido, alzose de tras el matorral una mujer pálida, desmelenada, terrible. Con una mano golpeó su bello pecho desnudo; con la otra envió hacia la opuesta orilla una señal de horrible amenaza. Después, mesando sus cabellos en un arranque de rabia desesperada, perdiose entre el espeso follaje. ........................ Los cautivos que refirieron esta historia, contaban que una noche el joven y bello cacique de los mocobíes, renombrados en las tribus del Chaco por su valor y apostura, hallábase recostado en una piel de guanaco al lado del fuego, bajo su toldo de hojas de palmera. Vestía un traje pintoresco, y sus armas, el carcax y el arco colgaban de un venablo hincado en tierra al alcance de su mano. Los guerreros de la tribu rodeábanlo sentados en torno suyo, y su esposa, la hermosísima Uladina estaba a sus pies. Inmóvil, silencioso, medio cerrados los ojos, y los labios entreabiertos el joven cacique parecía entregado a un delicioso desvarío. Uladina lo miraba; y los guerreros preguntábanse si los relámpagos sombríos que de vez en cuando resplandecían en los ojos de la bella india y coloreaban su pálida frente, eran los reflejos de la hoguera o las ráfagas de alguna oculta cólera. Y no osaban interrumpir el dulce éxtasis del uno; la contemplación siniestra del otro. -Jefe -dijo en fin el guerrero más anciano de la tribu-, he aquí realizado el objeto de nuestra expedición a las orillas del río de fuego2. Las ardientes arenas de esta playa han secado nuestra pesca; los gamos han dejado en nuestras manos su piel suavísima; las abejas su miel, las palmeras su fruto. ¿Qué nos detiene ya en estos parajes que muy luego visitará la peste? ¡Huyamos! Nuestras selvas nos aguardan con sus saludables sombras y sus embalsamadas auras. Uladina fijó en su esposo una intensa mirada. Toda su alma parecía suspensa de sus labios. El cacique abrió perezosamente los ojos, y sonriendo con desprecio: -¿Desde cuándo -dijo- los guerreros mocobíes tienen miedo a las dolencias del cuerpo? Dejemos a las mujeres ese vergonzoso temor: son débiles, y el dolor las espanta... Mas si queréis partir, si ya nada os detiene en estas playas, id a preparar a la tribu para marchar mañana con las primeras luces del alba. Y ahora, retiraos. Que se apaguen los fuegos, y que el campo entre en reposo. Los guerreros batieron las manos en señal de gozo, y fueron a comunicar a la tribu tan fausta nueva. El cacique volvió a su meditabunda actitud. De vez en cuando, una sonrisa de misterioso deleite vagaba en sus labios. Uladina, silenciosa y sombría, recostose en una piel de tigre a los pies de su esposo, quedó inmóvil, y fingió dormir. Pero el sueño había huido de aquella nómada morada; y sus huéspedes velaban: el uno aguardando con el corazón palpitante de anhelosa impaciencia; el otro acechando con ojos airados, amenazadores como los que espiaban el matorral, y como ellos, fulgurantes de una luz siniestra: ¡Los celos! Y así pasaron las horas. El fuego habíase consumido, las tinieblas invadían el toldo de hojas de palmeras, y el silencio reinaba en el campo. -¡Uladina! -articuló a media voz el cacique, incorporándose en su lecho de pieles. Silencio: ninguna respuesta; nada sino la respiración tenue y suavísima de la india. -¡Duerme! -murmuró él-. ¡Espíritus de la noche, derramad sobre ella la urna del sueño eterno! Y alzándose cautelosamente, terció a su espalda el carcax, empuñó el arco, y se alejó, perdiéndose luego entre las sombras. Uladina se levantó impetuosa, pálida, desencajado el semblante y ardiendo en sus ojos la llama de una cólera inmensa; armose de una saeta envenenada, y siguió de cerca al cacique. El guerrero atravesó el campo, cruzó la selva y llegado a la orilla del río, dirigió una mirada a la opuesta ribera. La oscuridad era profunda; pero los ojos del joven divisaron una forma blanca en el fondo tenebroso de la noche. Un grito de gozo se exhaló de su pecho: -¡Hela ahí! -exclamó- hela ahí que me aguarda como siempre, pero ahora para ser mía, para seguirme al desierto. Y saltando en una canoa oculta entre los juncos, cortó el nudo de liana que la sujetaba al tronco de un árbol, y bogó cortando con violencia la corriente. Casi al mismo tiempo, Uladina se arrojaba al agua y seguía el curso de la canoa, tan furtiva y oculta bajo la onda, que sólo se veía su larga cabellera. Apenas la canoa tocó la orilla, el cacique se arrojó a tierra y corrió a estrechar en sus brazos a aquella que lo esperaba. Inés dio un paso atrás. El guerrero cayó a sus pies. -Las matronas de tu tribu han enseñado el pudor a la doncella cristiana -dijo la joven en lengua mocobí-, Rumalí sabe que el cuerpo de las vírgenes es sagrado, y que sólo es dado tocarlo a los labios del esposo. -¡Hija del cielo! -exclamó el cacique- he aquí tu cautivo: ordena, ¿qué debe hacer para elevarse a ti? -Sígueme al altar del Dios de los cristianos, su sacerdote nos aguarda para derramar sobre tu frente el agua de la gracia, y sobre nuestro amor la bendición que nos una en un lazo eterno. Entonces seré tuya, y huiré contigo para tornar en tus brazos a la vida libre del desierto. ¿Lo quieres? ¡Ven! -¡Oh, virgen más hermosa que la estrella de la tarde -exclamó el cacique-, realiza esa visión de inmensa felicidad, aunque me lleves al fondo de un abismo! Y la joven arrastró en pos suyo al guerrero, y el cacique la siguió entre los muros de la Cangallé. Al mismo tiempo, una sombra, saliendo de tras el tronco de un árbol perdiose en el negro cauce del río. Era Uladina, que cortando con fuerza la impetuosa corriente, ganó la opuesta orilla. La india, pálida y los largos cabellos cayendo desordenados en torno a su cuerpo, volviose con ademán siniestro; y alzando la mano en señal de amenaza: -¡Traidor! -exclamó-¡invocabas la muerte para aquella que te dio su amor; porque has dado el tuyo a la cristiana. ¡Ah! ¡ya sabréis, ella y tú cómo se venga una india! Y con rápido paso, silenciosa, ceñuda, rígida, encaminose al campo, y lanzó el grito de guerra de los mocobíes, clamor formidable, cargado de imprecaciones. Al escucharlo, la tribu entera se alzó en pie, pronta al combate. Uladina, ornada la frente con la pluma de garza signo de mando, y llevando siempre en la mano la saeta envenenada: -¡Guerreros! -exclamó- el jefe que elegisteis bajo el yatay sagrado, aquel a quien confiarais el destino de la tribu, el bravo Rumalí, víctima de los hechizos maléficos de los cristianos, atraído por los conjuros de sus sacerdotes, encuéntrese en poder suyo. Un grito de horror se elevó entre la multitud. -¡Escuchad! -prosiguió la india. No ha mucho, en tanto que el cacique dormía, desvelada por un siniestro presentimiento, vigilaba yo, con el oído atento y palpitante el corazón a impulso de un extraño terror. De súbito vi a Rumalí alzarse de su lecho, tomar sus armas y prepararse a partir. ¿Por qué abandona el jefe su morada -le dije- a la hora en que los espíritus vagan derramando el mal en los senderos del hombre? Ninguna respuesta salió de los labios del cacique; y mudo, cerrados sus ojos, y cual si obedeciera a la influencia de una pesadilla, con el paso rápido y callado de un fantasma, salió del toldo, abandonó el campo, y siguió el camino que conduce al río. Presa el alma de mortal angustia, corrí en pos suyo, y vilo, llegado que hubo a la orilla, saltar en su canoa, surcar las ondas y caer en manos de los cristianos, que lo arrastraron a su aduar. ¡A la hora que hablo, en este momento que pierdo yo en vanas palabras, el valiente jefe de los mocobíes, subyugado por el irresistible gualicho de los blancos, unirase a ellos, para venir contra nosotros, y exterminarnos!... La tribu respondió con un solo grito: -¡Venganza! -¡Sí! -rugió la india- ¡venganza! ¡pronta! ¡despiadada! ¡terrible! ¡Salvemos al cacique! Yo os guiaré. Crucemos el río tan silenciosos, que no nos sientan ni aun los peces que nadan en su seno; y acometiendo de súbito a los cristianos, llevémoslo todo a sangre y fuego; y que de ellos no quede ni uno solo para contar su desastre. ¡Seguidme! Y Uladina arrastró consigo a la multitud que cual una legión de espíritus, avanzó callada entre las tinieblas. Mientras la vengativa esposa sublevaba la cólera de los suyos contra los cristianos, el cacique y su amada penetraban en el templo de la Cangallé, que los misioneros, prevenidos de aquella conversión producida por el amor, habían preparado con el fausto que la Iglesia ostenta en sus augustas ceremonias. El pueblo llenaba la nave, y la voz del órgano resonaba en las sagradas bóvedas. Los dos amantes fueron a prosternarse al pie del altar, y la joven pidió para su prometido el agua santa del bautismo. Pero en el momento que el sacerdote pronunciaba sobre la cabeza del neófito las palabras sacramentales, oyose de repente un clamor inmenso, mezclado de aullidos espantosos; las rojas llamas del incendio hicieron palidecer la luz de los cirios, y una multitud furiosa, desgreñada, feroz, se precipitó en el santuario. Eran los mocobíes, que guiados por Uladina habían puesto fuego a la población y caían sobre sus habitantes, haciendo en ellos una atroz matanza. Los ojos fulminantes de la india descubrieron a Inés desmayada sobre el pecho de Rumalí, en tanto que éste estrechándola con su brazo, blandía con el otro un venablo. Verlos, lanzarse a ellos y hundir en el pecho de la joven la saeta envenenada con que iba armada, todo esto fue tan rápido que el cacique no tuvo tiempo de preverlo. Rumalí exhaló un grito de rabia. La india respondió con una feroz carcajada. El cacique le arrojó su venablo y la tendió muerta a sus pies. Entonces, estrechando entre sus brazos el cuerpo inanimado de Inés, lanzose en medio al incendio, y se perdió entre los torbellinos de fuego que hicieron luego de aquella hermosa villa una inmensa hoguera, cuyas llamas devoraron los bosques circunvecinos en una grande extensión. Desde entonces la Cangallé es un montón de ruinas solitarias durante el día: pobladas en la noche de fantasmas. El alma de Uladina vaga entre los escombros, llamando a Rumalí con lúgubres aullidos. Los ojos llameantes de la india buscan todavía a la joven cristiana que la robó el amor del cacique. -¡Misericordia! -exclamé yo, abrazándome de mi hermano-. ¡Y tú querías que durmiéramos en aquel paraje! -Si tal acontece, la niña no habría podido contar el cuento -observó sentenciosamente el viejo-. Más de una joven que se ha acercado a esas ruinas, ha sido devorada. -Por algún tigre -replicó mi hermano-. Estás chocheando, Verón. Apura tu vaso y vete a dormir. Y tú, chica, haz otro tanto y no temas, que aquí está mi rifle, exorcismo poderoso contra las almas en pena. Y riendo como un descreído, besome y se fue a acostar. - IX Desastres Sin embargo, a mí me fue imposible conciliar el sueño. La leyenda del viejo me tenía helada de temor; y veía los ojos flamígeros de la india en cada luciérnaga que cruzaba volando sobre mi hamaca. Así pasé la noche; pero los nevados tintes de una espléndida alborada, disiparon mis terrores. Reí de ellos; y saltando del aéreo lecho, dime a correr con las mariposas entre las flores de la ribera. Y seguimos nuestro viaje, extasiándonos entre los encantados paisajes que se desarrollaban a cada revuelta del río; deplorando su soledad y los peligros que los roban a la admiración y a la morada del hombre. Nada más bello que la confluencia del Bermejo y el Paraguay, que ruedan largo trecho juntos sin mezclar sus aguas. Allí está Corrientes recostada perezosamente en un lecho de flores a orillas del Paraná. En esta ciudad debía mi hermano transar un negocio importante; y por esto adelantamos hasta allá nuestro camino, para volver después, tomando uno de los vapores que subían con destino a la Asunción. Despedímonos del viejo Verón, cuya compañía tan útil y agradable nos había sido. Pocas horas después nos embarcábamos de nuevo en un vapor cargado de turistas bonaerenses, ansiosos de contemplar la tierra heroica que acababan de conquistar. Eran artistas, poetas, o simplemente curiosos de las maravillas de aquel país original, cuya capital figurábansela entregada a los regocijos de la libertad, tras largos años de despotismo. Pero cuán dolorosa fue su decepción al llegar, encontrándola desierta, asolada, abandonadas sus casas al saco y la violencia ejercidas por los brasileros a la luz del día y a vista de sus jefes, quienes lejos de castigarlos, tomaron parte en aquellas infamias. El sol se había puesto, hacía largo tiempo, y la luna comenzaba a alzarse sobre la fronda de los bosques, cuando entrábamos en las solitarias calles de la Asunción. Imposible es imaginar el lúgubre aspecto de aquella ciudad devastada, cuyo silencio interrumpían sólo los gritos de la embriaguez. Era Jerusalem en el primer día del cautiverio, cuando los asirios, arrastrando en pos suyo a su pueblo, dejáronla solitaria. Escombros humeantes, muebles destrozados montones de ricas telas, vestiduras y vasos sagrados, yacían por tierra obstruyendo las veredas, mezclados con cadáveres en putrefacción. En busca de la familia de su esposa, guiábame mi hermano al través de aquellos horrores que cambiaban el aspecto de las calles, y le impedían reconocer aquella donde estaba situada la antigua morada de Irene. En fin, más allá del destruido palacio de la infeliz Elisa Lynch, mi hermano, exhalando una dolorosa exclamación, detúvose delante de una casa cuyas puertas rotas por el hacha habían caído separadas de sus goznes, dejando ver su interior abierto, oscuro y solitario. En el umbral, y estrechados el uno al otro, estaban sentados, un niño de ocho años, y una niña de seis, pálidos, demacrados, haraposos. -¡María! ¡Enrique! -exclamó mi hermano, y quiso estrecharlos en sus brazos; pero ellos huyeron espantados, gritando-. ¡Los cambá! ¡los cambá! Eran los hermanos de Irene. Arrastrados con sus padres en pos del ejército paraguayo habíanlos visto perecer con su familia. Ellos mismos abandonados en un bosque, debieron la vida a las raíces silvestres y al agua de los charcos. Solos, desorientados, sin rumbo, guiados por el acaso llegaron a la ciudad y acurrucados en el umbral de su morada, tenían miedo de penetrar en ella. Con ruegos y caricias logró mi hermano atraerlos y se llevó consigo aquel último resto de una numerosa familia. -¡Partamos! -exclamó mi hermana-. La destrucción de este país, el sacrificio de su pueblo, pesan sobre mi corazón como un remordimiento. Partamos. Y acompañados de los dos huérfanos, dejamos aquellas hermosas riberas, sobre cuyo cielo azul cerníase la muerte. -XDolencia del corazón Regresamos a Corrientes, donde debíamos quedar dos días antes de proseguir hasta el Rosario; pero esperábame allí una de esas sorpresas que cambian todas nuestras resoluciones, y trastornan el curso de la existencia. Gracias al cielo, escribo esta confesión a setecientas millas de distancia, y no puedo oír la andanada de reproches que me habría valido, hecha de viva voz... ¡Yo lo amaba!... Amaba a ese bello hijo de la Hungría, cuya sangre a la vez maggiar y eslava, derrama en él la gracia, el espiritualismo y la seducción. Amaba a ese esposo fugaz, que me apreció un día cual una visión del cielo; diome, aunque breves horas de una felicidad suprema, y desapareció de repente, dejando desierta mi vida. ¡Lo amaba!... ¿qué digo? Lo amo, y lo amaré mientras aliente mi vida. Tú sabes mis desgracias; sabes que unida a ese hombre idolatrado vime de él indignamente abandonada por el amor de otra mujer; sabes que el dolor casi me llevó a la tumba; pero ignoras, porque no podrías comprenderlo, cuán digno de ser amado es aquel traidor. Sus más sangrientas ofensas, al lado de las relevantes cualidades de su espíritu, desvanécense como las sombras ante los rosados rayos de la aurora. Así, amábalo a pesar de todo, de todos y aún de mí misma. Aquel amor reprobado, oculto en el fondo del alma, gemía, llamando en vano al ingrato cuyo nombre nunca salía de mis labios, porque tenía vergüenza de pronunciarlo, por más que el corazón lo repitiera sin cesar. Pero he aquí que entre muchas cartas que en Corrientes me aguardaban, la vista de una arrancome un grito de gozo y de terror. ¡Era suya! ¡He ahí esos caracteres firmes y acentuados que sólo puede trazar una mano leal! «¡Perdóname! -decía-, ¡Te amo! Ámote como a la luz que me alumbra; como al aire que respiro. Así te he amado siempre; así te espero en una deliciosa soledad que he formado para los dos en las encantadas orillas del Amazonas. ¡Ven!». Y yo, olvidada de sus ofensas, de su ingrato abandono; de mi dolor... del universo entero, separeme de mi hermano; renuncié a la tranquila existencia que me ofrecía al lado suyo, y sólo pensé en correr a reunirme con mi esposo, allá en aquella mansión escondida entre las selvas, donde había de comenzar de nuevo aquella felicidad de la que sólo gozara tan breves horas. Mi hermano sintió hondamente mi separación. Había hecho para su campestre hogar un dulce programa, en el que contaba conmigo, pero lejos de reprocharme la ingrata resolución que de él me apartaba, abrazome con toda conmiseración, deplorando sólo el motivo fatal que nos llevaba lejos cuando habíamos pasado juntos tan dulces horas. -¡Querido Felipe! ¡él no conocía la ciencia del mundo, ni había estudiado el corazón humano; pero era indulgente con sus debilidades, y sabía compadecerlas! -Ve -me dijo-, cumple tu destino; pero si un día tienes necesidad de reposo, acuérdate del retiro pacífico donde tu hermano te espera. Reembarqueme aquel mismo día para Buenos Aires, sin tener en cuenta que en el pequeño vapor no había un camarote desocupado, tomados todos por señoras, venidas unas de la Asunción, embarcadas otras en Humaitá y Corrientes. Una de éstas, viendo a mi hermano perplejo, sin saber dónde acomodarme, ofreciome graciosamente una cama en el suyo. -Tomelo entero -dijo- para aislarme; pero no puedo consentir que una señora se quede en la cámara, ni aún hasta el Rosario, donde probablemente desembarcarán muchos de nuestros pasajeros. Además la compañía de usted me place. Y abreviando los adioses de mi hermano, llevome consigo. Era yo tan feliz en aquella hora, que nada me importaba el sitio donde pudiera quedarme, absorta en el pensamiento de mi dicha, hasta el término de aquel delicioso viaje. Mi compañera contemplaba mi radioso semblante, sonriendo con melancolía. Era una mujer joven y bella, aunque lánguida y demacrada por alguna dolencia, cuya sombra se reflejaba en sus ojos de suave y dulcísima mirada. La expresión de aquellos ojos traíame un recuerdo que cruzaba mi mente y se borraba, por más que yo hacía para fijarlo en mi memoria. Mi compañera notó mi preocupación. -No se moleste usted por mí -me dijo-, haga como si se hallase sola, lea, duerma, o vaya a pasearse sobre cubierta. Yo me quedaré encerrada aquí, hasta que lleguemos al Rosario. En efecto, mi compañera no dejó el camarote ni se acostó durante el trayecto que hicimos juntas. Absorbida por algún doloroso pensamiento, permanecía horas enteras con la vista fija en un punto invisible, o bien cerrados los ojos y la frente entre las manos, muda, inmóvil, abstraída de todo lo que pasaba en torno suyo. -Qué insípida compañía ha tenido usted en mí, señora -díjome cuando llegados al Rosario, iba a dejarme para desembarcar en aquel puerto-. ¡Ay! después de años de febril actividad en busca de mi hijo perdido, desesperada de encontrarlo, he caído en esta horrible apatía que, joven aún, me da el entumecimiento y la debilidad de la vejez. ¡Ah! ¡es que tengo remordimiento de vivir, en tanto que mi hijo está padeciendo quizá en manos extrañas! Hablando así, los bellos ojos de mi compañera ilumináronse con una mirada que me recordó los del hermoso niño rubio que guardaba la puestera de Rioblanco. Había en ellos la misma celeste trasparencia; la misma triste dulzura. Sin embargo, temí ceder a esa casi convicción. -¡Ah! ¡señora -la dije- usted sufría, y yo estaba a su lado, y no me daba usted una parte de su pena! ¿Pero cómo pudo suceder esta terrible desgracia? ¡Perder a su hijo!... ¡un bello niño blondo y de azules ojos!... En el semblante de la madre brilló un relámpago de gozo. -¿No es verdad? -exclamó- ¿no es cierto que era bello como los ángeles?... ¡Ah! ¡el dolor me extravía: hablo a usted de él cual si lo hubiera conocido!... No obstante, usted lo ha adivinado: bello era el hijo mío; y nunca tanto como el día que lo perdí... Lloró largo rato y después continuó: -Mi esposo había muerto, y yo habitaba con mi Rafael una estancia situada en la frontera de Córdoba. Era el día del Santo Arcángel, y mi hijo cumplía dos años. En aquella propiedad, hereditaria de mi familia, existía una costumbre original. Cuando un niño llegaba a esa edad, fundaba un puesto con doscientas cabezas de ganado vacuno y caballar. Para mejor representar aquel simulacro de independencia, los padres no lo presenciaban; y el niño iba solo con los peones y su familia a efectuar la ceremonia, que terminaba siempre en una fiesta. Mi niño partió en brazos de su madrina, linda joven, hija de un propietario vecino. El sitio destinado era un caserío situado a la orilla de un arroyo. Aquel día era la vez primera que mi hijo se apartaba de mí fuera del radio que abarcaba mi vista; y a ello atribuí la extraña inquietud que se apoderó de mi ánimo cuando la alegre cabalgata que lo llevaba hubo desaparecido detrás un grupo de arboledas. Y pasaron las horas, y crecía mi afán, ansiando el fin de aquella fiesta que debía durar todo el día. Cuando se puso el sol, buscando tranquilidad en el movimiento, salí al encuentro de mi hijo y adelanté gran trecho en el camino de puesto. Pero nadie venía y el día había acabado, y las sombras comenzaban a oscurecer la campiña. De repente, y al volver un recodo que el camino hacía sobre la ceja de un bosque, un espectáculo horroroso apareció a mis ojos. Era la zona inflamada de un incendio que se extendía roja en el horizonte. -¡Hijo mío! ¡mi hijo! -exclamé, corriendo hacia aquel lado, desatentada, loca, lanzando gritos de dolor que atrajeron a los moradores de los ranchos vecinos, quienes me siguieron, espantados como yo de aquel siniestro resplandor que acusaba la presencia de los indios. Cuando llegamos al sitio donde estaba situado el caserío encontramos los ranchos ardiendo en medio del solitario paisaje. Un silencio sepulcral reinaba en torno, interrumpido sólo por el chasquido de las llamas que se elevaban en torbellinos, alumbrando el espacio en una ancha extensión. A esa vista habría sucumbido al dolor, si el pensamiento de mi hijo no me hubiera dado fuerzas para arrojarme en busca suya a las llamas, revolviendo los candentes escombros, y llamando a mi hijo con desesperados gritos. En el fondo de una zanja fue encontrado el puestero, acribillado de heridas y casi espirante. Prodiguele cuanto pude imaginar para reanimarlo, trasmitirle mi vida para darle el aliento y la palabra. ¡Mi hijo! ¿dónde está mi hijo? -gritaba a su oído, sin atender al estado, en que se hallaba aquel desgraciado, que murió pocos minutos después, pero dejándome una luz de esperanza que ha sustentado mi vida durante estos tres años corridos para mí como siglos, en busca de mi hijo. Díjome que cuando desangrado y exánime, yacía en lo hondo del foso, y en tanto que los salvajes se entregaban al saqueo, vio a la joven madrina de mi niño trayéndolo en brazos, inclinarse sobre la zanja, tomar al niño por el largo cinturón que ceñía sus vestidos y deslizarlo hasta el fondo cubierto de altas malezas. Vio también que en ese momento, dos salvajes, apoderándose de ella se la llevaron. Corrí a la zanja; registrela en todos sentidos. ¡Ay! ¡nada encontré, sino sangre y cadáveres; mi hijo había desaparecido!... -¡Pero usted no me escucha!... ¡Perdón! La expresión de un largo dolor vuélvese monótona, y fastidia. Sin responderla, escribía yo en mi cartera el itinerario desde el puerto en que nos hallábamos hasta el puesto de Rioblanco. Y poniéndolo en su mano: -¡Bendito sea Dios -exclamé-, que me permite pagar a usted su generosa hospitalidad, restituyéndola su hijo! Es imposible pintar la expresión de gozo inmenso, casi salvaje, con que la madre se arrojó sobre mí para asir el papel que la presentaba. Tomolo con mano trémula, lo recorrió azorada; a la vez llorando y riendo. Exhaló un grito, y sin dirigirme una palabra ni mirarme siquiera, apartose de mí; saltó en un bote y ganó el puerto. Aquel afortunado incidente aumentó si posible era mi felicidad. Pareciome de buen agüero aquel azar del destino que me deparaba la santa misión de restituir un hijo perdido a los brazos de su madre. Confiada, llena la mente de rientes pensamientos, el alma de dulces esperanzas, surqué las aguas de los ríos más bellos que encierra nuestro planeta; y una tarde al caer de las primeras sombras desembarqué en Buenos Aires, la bella capital argentina. Habría querido, con impresiones menos tumultuosas que las que agitaban mi alma, contemplar la inmensa metrópoli de resplandeciente cúpula, que entreví desde el mirador del hotel de la Paz la sola noche que pasé en su amado recinto, la sola, porque al siguiente día me embarcaba de nuevo para Montevideo, donde tomé un vapor que marchaba a Río Janeiro. Cinco días después teníamos la magnífica bahía donde se asienta la ciudad imperial, como el nido de una ave, entre huertas y jardines. La dulce preocupación que me embargaba hubo de ceder ante el grandioso espectáculo que se presentaba a mis ojos. Nada tan bello como aquel anfiteatro de montañas, bosques, vergeles y palacios que, descendiendo de las nubes, mojaba sus pies en las olas del océano. Sin embargo, mi entusiasmo se enfrió algún tanto, cuando al entrar en la ciudad, vi sus calles angostas y sucias llenas de un pueblo miserable, sujeto a los horrores de la esclavitud. Yo había nacido en el país donde se practica el sistema republicano en su más pura forma; el aura de la libertad meció mi cuna; y la vista de aquellas miserias me hizo daño. En un vapor de guerra que trajimos a la vista, llegaron casi a la misma hora dos cuerpos del ejército brasilero que regresaban en relevo del Paraguay. El desembarcadero se cubrió de sus bagajes, cuya mayor parte se componía de los despojos de aquel país heroico y desventurado. - XI La esclava Sola y perdida como un átomo entre aquella multitud caminaba yo, buscando donde alojarme. Muchos hoteles ostentaban a mi paso, sus insinuantes y pomposos nombres; pero invadíalos la hambrienta oficialidad de aquellas tropas, que se precipitaba en sus puertas con bulliciosa turbulencia, espantándome a mí, que me alejaba, no juzgando conveniente a mi desamparo, aquella marcial vecindad. Al pasar delante de un mercado, llamó mi atención una negra que salía cargada con un enorme canasto de provisiones, agobiado enteramente su cuerpo demacrado, aunque de fuerte musculatura. -¡Pobrecita! -exclamé, presentándole una peseta-. Toma, y paga a un hombre que te lleve esa carga de mulo, cuyo peso destrozará tus pulmones. -¡Ah! -dijo ella, en mal español, besando mi mano y la moneda-. ¡Dios pague la caridad a vostra señoría! pero los esclavos somos aquí para eso, desde que nacemos hasta que morimos. ¡Qué quiere vostra señoría! ¿para qué habían de traernos de tan lejos, sino para servirlos como bestias? Y luego, fijando en mí sus ojos con una mirada dulce y triste: -La señora es castellana -dijo-, castellana como mi pobre ama. ¡Cuánto tiempo hacía que no oía hablar su bella lengua! ¡Ama mía! ¡ama! -¿Pues qué, no estás ya con ella? -¡Ah! bien quisiera estarlo... allá, en el cementerio. ¡Pero qué quiere vostra señoría! ¡no se muere uno cuando quiere! -¿Y en cuyo poder estás ahora, amiga mía? -continué preguntándole; pues, interesada por aquella esclava, seguíala maquinalmente. -¡Ay! -respondió ella-. El amo volvió a casarse; pero esta vez con una brasilera como él; y murió dejándome esclava suya. -Pero ¿no lo era antes también? -¡Ah! el alma de ahora no es como la otra, que gustaba de vivir tranquila en su casa, rodeada de todos nosotros, rezando y cantando en el piano como un ángel. Ésta sólo piensa en ganar dinero. ¡Ha hecho del apacible retiro de la finada, una casa de huéspedes, y un tiboli de jardín silencioso donde la santa criatura se paseaba sola, meditando en el cielo!... ¡Oh! ¡ella trafica con todo!... ¡Ah! -Parece que esto te apesara. La negra sacudió la cabeza, y secó en silencio una lágrima. Luego deteniéndose delante de una linda casa de planta baja, llena de luz y frescura: -He aquí -dijo- esa morada de paz que ahora habitan cincuenta extranjeros. -¿Quieres, amiga mía, que conmigo sean cincuenta y uno? -¿La señora necesita alojamiento? Pues lo tendrá muy bueno, y yo el gusto de servirla. Ya verá vostra señoría si sé cuidar a una dama. Mi pobre finada solía decir: «Para mimar a su ama, no hay como Francisca». ¡Qué tiempo feliz aquel! ¡Ahora!... Y bien, querida Francisca, me mimarás a mí en los pocos días que debo permanecer aquí; y en verdad harás una obra de caridad, porque estoy sola en el mundo. -¡Oh! sí; ya verá vostra señoría, ya verá... Y ahora, entre vostra señoría, que está en su casa, y todo en ella está a sus órdenes -añadió la pobre esclava, haciéndome rutinalmente los honores de recepción. La señora del establecimiento vino a mi encuentro para señalar mi habitación. Era una mujer hermosa, pero cuya mirada fría y dura, justificaba muy mucho los dolorosos puntos suspensivos con que la pobre negra salpicara su plática. Aquella tarde fui a averiguar en el puerto si habría, pronto a partir, algún buque con destino al Amazonas; y supe con gozo, que un vapor mercante completaba su carga para marchar por esa vía hasta Iquitos. Al tomar pasaje en él, dijéronme que pertenecía a mi huéspeda. Aquella mujer, como lo había dicho su esclava, traficaba con todo. De regreso a la posada, encontré mi cuarto coquetamente arreglado por Francisca con frescas y perfumadas flores que había furtivamente cortado en el jardín, y traído ocultas en su delantal. Por más que se denigre a esa raza desventurada, cuán noble y agradecida es el alma de los negros. Para llenar el tiempo, y sustraerme a mi impaciencia, pasaba el día recorriendo los alrededores de la ciudad, que son deliciosos, así en su parte agreste como en la cultivada. Encontraba algunas veces perspectivas tan bellas que para contemplarlas de más cerca alejábame insensiblemente de la ciudad a pesar de las recomendaciones de las gentes de la posada, que vituperaban mi imprudente confianza en aquellos parajes donde los negros cimarrones se ocultan y asaltan a los paseantes. Yo los había encontrado muchas veces en aquellas excursiones; pero lejos de mostrárseme hostiles, habíanme tendido suplicantes las manos, pidiéndome limosna y silencio. - XII La cautiva Un día que me hube adelantado más que nunca en aquellos paseos solitarios, descubrí, casi oculto entre dos colinas rocallosas un extenso y sombroso parque en cuyo centro se alzaba un palacio. Rodeaba aquella hermosa residencia, una verja de hierro alta y fuerte. Su puerta, flanqueada de dos columnas de bronce, abríase bajo la sombra de un árbol secular que se elevaba al lado exterior tendiendo sus ramas en una grande circunferencia. Al través de las doradas alas de grifo que formaban las hojas de aquella puerta, aspiraba yo las ráfagas de perfume que me enviaban las enramadas de rosas, de jazmines y madreselva que crecían entre alamedas de bananos y palmeras. El sol iba a ocultarse, y yo olvidaba la hora, absorbida en la contemplación de aquel delicioso paraje. Un movimiento de mi mano hízome ver que la puerta estaba sin llave. Gozosa con este descubrimiento, empujé el postigo, que se abrió en discreto silencio. -¡Qué dicha! ¡un paseo en este edén! -¡Cuidado, señora! -oí que decía detrás de mí una voz cascada-. El conserje es una fiera; y si ve a vostra señoría... Volvime asustada, y buscando en torno mío, divisé, sentado y casi oculto en un hueco que formaba la enorme raíz de uno de los dos árboles a un negro anciano paralítico. -¡Una fiera! -exclamé-. ¿Un tigre acaso? -No, señora: un portugués más malo que el demonio. De algunos días a esta parte hásele metido en la cabeza el capricho de no dejar entrar a nadie; si no es el amo, que ha llegado del Paraguay... -¡Bah! -repuse yo- ¡un portugués! ¡qué me importa él! Y sin escuchar al negro, cerré tras de mí la reja y me interné en aquel dédalo de jardines, fuentes, rocas y cascadas; retiro delicioso; pero solitario y mudo como un cementerio. Vagando como una mariposa entre aquella inmensidad de flores, habíame acercado insensiblemente al palacio, que desierto y silencioso también, ostentaba en la soledad su bella arquitectura. Delante cada una de las ventanas de la planta baja del edificio, cerradas todas con rejas doradas, agrupábanse grandes macetas de porcelana donde crecían mezclados jazmines del Cabo, rosas y azucenas silvestres, que yo aspiraba al paso, inclinándome sobres sus perfumados cálices. De súbito, por entre la reja de una de aquellas ventanas, una mano asió mi brazo. Volvime sobrecogida de espanto; pero cesó éste, cuando en vez de un bandido, vi a una mujer, que atrayéndome a sí, con voz angustiosa: -¡Por el amor de Dios! -exclamó- ¡quien quiera que seas, ayúdame a salir de esta prisión, donde muero de rabia y de terror! Mirela sorprendida, no sólo por su presencia en aquel palacio desierto; sino por su extraordinaria belleza. El blanco tipoy paraguayo cubría su esbelto cuerpo; y sobre él derramábase en negras ondas su negra cabellera. -¿Qué debo hacer para liberarte, hermosa criatura? -díjela, estrechando sus manos-. Habla... Pero dime, antes, cómo es que te encuentras aquí, secuestrada en este sitio, que no es ciertamente una prisión, sino un palacio de recreo. -El tiempo apremia -respondió ella- pueden encontrarte aquí, hablando conmigo; y en ese caso tu muerte es cierta. Ya lo sabes. Ahora, ¿quieres oírme? -Sí, habla. -Mi historia es corta: hela aquí. - XIII Los frutos de la guerra Dormía yo en mi hamaca bajo la fronda de los naranjos del patio, en nuestra bella aldea, no lejos de Humaitá, a las orillas del sagrado río paraguayo. Mi novio, el valiente Martel, combatía en las filas de los bravos sobre las murallas del fuerte. En aquel momento, soñando con él, veíalo acercarse triunfante y tenderme los brazos. Iba a echarme en ellos, cuando el horrible estampido del cañón me despertó despavorida. Los enemigos ametrallaban nuestra aldea, que desapareció luego con mi cabaña entre torbellinos de humo y de llamas. Cuando volví en mí de aquella horrorosa pesadilla encontreme en un recinto oscuro, estrecho y cerrado. Buscando a tientas una salida, tropecé con un objeto frío que hirió mi mano. Era un puñal. Recogilo y lo guardé en mi pecho, regocijándome instintivamente de poseer aquella arma. No de allí a mucho, la blanca luz del alba, penetrando por una claraboya, alumbró el sitio en que me hallaba. Era un camarote. Rompí en el momento que ponía en acción mi designio, echando el cuerpo fuera de la claraboya, un hombre que entraba al tiempo mismo en el camarote, asió de mí, y me impidió lo que deseaba: ¡Morir! Aquel hombre era un jefe brasilero; conocido por su color cetrino, y lo miré con horror. Pero él, sin tenerlo en cuenta, hízome saber que yo era su prisionera, que debía seguirlo a su país donde regresaba conduciendo fuerzas de relevo. Y concluyó declarándome que me amaba, y que debía ser suya. -¡Tuya! ¡infame cambá ! -exclamé-. ¡Jamás! Él se rió de mi indignación, ¡y me dejó al cuidado de un esclavo que veló haciendo cerca de mí constante centinela. Al llegar aquí ocultáronme en el fondo de la bodega; y en la noche me desembarcaron en un paraje solitario de la bahía, conduciéndome enseguida a este encierro, donde el infame que me tiene aprisionada viene cada día a amenazarme con su amor. -Yo te libertaré de él -exclamé, estrechando las manos de la pobre cautiva; en este momento voy a delatarlo a la justicia. -Guárdate de ello. En este país de déspotas y esclavos, expondrías tu vida sin lograr salvarme... Pero, gracias al cielo -añadió con una fiera sonrisa-, conmigo llevo una segura defensa... y en último caso... el fin de todos mis males. Y entreabriendo los pliegues de su tipoy, mostrome sobre su pecho el mango de un puñal. -¡No! -díjela, horrorizada de aquella lúgubre resolución- nada agresivo, nada homicida, en estas lindas manitas, que yo armaré de una lima y una llave, discretos instrumentos que franquean sin ruido, puertas, rejas y cerrojos. -¡Bendita seas! -exclamó la bella paraguaya, besándome con fervor-. ¡Ah! ¿con qué es posible que yo salga viva de este antro?... ¿que vuelva a la libertad, a la patria, al amado de mi corazón? ¡Ve, oh mi ángel tutelar! ¡ve a realizar ese ensueño de dicha; pero no tardes! Mi alma comenzaba a hundirse en los abismos de la desesperación: tú la has hecho entrever la esperanza. ¡Piensa, pues, cuán horrible será el suplicio de aguardar!... La cautiva se interrumpió de repente; y estrechando mi mano con espanto: -¡En nombre del cielo! -exclamó- ¡huye!... que alguien se acerca y puede sorprendernos... ¡Huye! ¡pero vuelve pronto! Huí, en efecto; y ocultándome entre los floridos matorrales, gané la puerta del parque, cuyo postigo había yo cerrado. Al verme salir el negro paralítico se santiguó con terror. -No lo vuelva a hacer vostra señoría -díjome con aire misterioso-. Muy poca cosa es el gusto de pasear un jardín, para comprarlo con la vida. -¿Pues tantos peligros encierra este amenísimo paraje? -¡Qué si los encierra! ¡Ah! ¡lo que han visto mis ojos, en los veinte años que hace me guarezco bajo las raíces de este árbol! Fijeme entonces en la enorme raíz que ya antes llamara mi atención y reparé en un agujero que la carcoma le había hecho, formando una especie de horno que servía de albergue al pobre inválido. -Y ¿por qué vives en este paraje solitario, y con tan mala vecindad? -Porque es el camino del santuario que está a la espalda de aquel cerro, y los peregrinos me dan, al paso, una limosna. En tanto que el viejo negro hablaba, había yo tomado lodo de una acequia que corría al pie del árbol; y mezclándolo con tierra, amasaba entre mis manos una pasta. Cuando estuvo ésta bien consistente, alceme de la estera donde estaba sentada al lado del mendigo, y fingiendo dar una última ojeada al jardín, acerqueme a la puerta y procurando ocultarlo a la mirada de aquel, imprimí la cerradura en mi pasta de tierra, que reprodujo perfectamente su forma. Contentísima con aquel triunfo que aseguraba la libertad a la pobre cautiva, di una moneda al negro, y me alejé ofreciéndole volver y traerle tabaco y aguardiente. Aquella noche híceme acompañar por Francisca al taller de un cerrajero, y mandé forjar la llave que debía dar libertad a la joven paraguaya. Al siguiente día, provista de una botella de aguardiente, una libra de tabaco, y en el bolsillo un paquetito conteniendo lima y llave, salía yo de la casa de huéspedes en dirección al aislado palacio. Al atravesar el vestíbulo, el amo de la casa vino hacia mí para anunciarme que el vapor zarpaba aquella noche, y que era necesario embarcarse al oscurecer. A pesar de que aquel aviso colmaba mi deseo, contrariome sin embargo, a causa de la desventurada a quien debía libertar esa noche, y que sin mí, se encontraba sola y sin amparo en un país desconocido. Agitada por estos tristes pensamientos, llegué a la puerta del parque. El negro recibió gozoso mis presentes; y les hizo grande honor. Mientras él empinaba su botella, acerqueme a la puerta y probé la llave, que abrió inmediatamente la cerradura. El sol iba a ponerse, cuando yo, ocultándome entre las enramadas de jazmines, llegué al pie de la ventana donde suponía que la cautiva me esperaba anhelante. La ventana estaba cerrada, así como todas las demás, en aquella ala del edificio. Un presentimiento siniestro oprimió mi corazón. Aguardé; aventureme a llamar discretamente en los postigos. El silencio solo respondió. «¡Suceda lo que Dios quiera!», díjeme; y dejando el paquetito que encerraba la lima y la llave, apresureme a abandonar aquellos sitios y volver a la ciudad, pues comenzaba a oscurecer, y yo debía embarcarme luego. -Amigo mío -dije al negro-, toma esta bolsa: contiene bastante oro para ti, y para que cumplas, una misión sagrada que voy a dejarte. Escúchame, y que Dios te dé acierto para cumplirla. -Hable vostra señoría -respondió él con cariñoso apresuramiento-, ¿qué debo hacer que le sea grato? -Y bien, en el curso de esta noche, o en la de mañana, una joven hermosa, de largos cabellos negros y vestida con una túnica blanca, saldrá furtivamente por esta puerta. Es una extranjera; y al huir de ese palacio donde la condujo la violencia, encontrárase sola en un país desconocido, y, lo que es más, entre las tinieblas. Ampárala tú: ocúltala en tu choza de raíces, y dala una mitad de este oro, con el que podrá volver a su patria. ¿Lo harás? -¡Oh! ¡sí! no sólo por vostra señoría, sino, por esa pobre forastera. ¿Acaso no sé yo lo que es hallarse solo en el mundo? Yo la ocultaré; le daré su oro, y confiaré su situación al padre José, un bueno y santo ermitaño que mora en lo alto del cerro, orando por los desgraciados, y socorriéndolos con sus consejos y sus limosnas. Él proveerá a todo. -¡Dios te lo pague, amigo! ¡Y ahora, adiós! que dentro de algunas horas debo partir. - XIV La nueva Hécuba De regreso a la posada, encontré mi equipaje alistado por Francisca; y a ésta, que sentada en el suelo, me aguardaba llorando. -¿Qué tienes, querida mía? -la pregunté conmovida-. ¿Por qué ese llanto? -¡Y me lo pregunta vostra señoría! ¡y me ve arreglando sus bagajes para que se marche de aquí, y que la pobre Francisca no vuelva a verla más! -Fácil es, amiga mía, que sigas viéndome siempre -díjela, pensando en el tesoro que yo había hecho voto de emplear rescatando los crímenes de mi abuelo. -¡Ah! -exclamó ella- ¿sería vostra señoría tan buena que se quedara por amor de esta negra? -No, hija mía; pero hay otro medio para no separarnos jamás. -¡Ah! ¡dígalo vostra señoría, y no me engañe después de darme esa hermosa esperanza! -¡Pues bien! Si tú quisieras buscar otro amo ¿en cuánto te apreciaría tu señora? -En el inventario que de los bienes del amo se hizo después de su muerte, fui yo tasada en doscientos patacones. -He aquí en oro algo más de esa suma -díjela presentándole una veintena de onzas-. Ve a comprar tu libertad y ven conmigo al Perú. Los brazos de la pobre esclava, que estrechaban mis rodillas, cayeron inertes. -¡Ay! ¡de mí! -exclamó- guarde vostra señoría su dinero para otra menos desdichada que la pobre Francisca. -¡Qué! ¿será posible que rehúses la libertad? -¡Ah! es que por mucho que ame a vostra señoría, no puedo dejar, para seguirla, esta ciudad, donde mis siete hijos, vendidos uno a uno, están repartidos como perros. -¡Qué horror! -exclamé indignada. Francisca sollozó amargamente. -¿No había yo dicho a vostra señoría que mi nueva ama trafica con todo? -¡Hasta con la carne humana! ¡Y lo sufrís, vosotros, desventurados! ¡y no alzáis la mano contra vuestros tiranos! Hablando así, bañados los ojos en lágrimas de indignación, abría mi baúl, y buscaba en el secreto de su fondo el tesoro de mi abuelo. -Seca el llanto, triste madre -dije a la esclava, que sentada en tierra apoyaba la frente en sus rodillas-. Este oro representa tres mil patacones. Tómalo, y corre a libertar a tus hijos. Francisca levantó la cabeza y se quedó mirándome embebecida. Y como en este momento vinieran a decirme que era hora de embarcarse, aproveché aquella especie de pasmo para substraerme a su ruidosa gratitud, y corrí al puerto. Cerraba la noche, y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo. A su vista, el recuerdo de la cautiva cruzó mi mente como una sombra. A esa hora, quizá, contemplándolas, y a la luz de sus dulces rayos, limaba ella los cerrojos de su prisión, y recobraba la libertad... o bien, sorprendida en el momento de alcanzarla, sus carceleros la enterraban viva en el fondo de un calabozo... ¡o, tal vez, aun, por huir de una violencia, por dar fin a sus miserias, aquel puñal!... A ese pensamiento, sentime helada de terror; y elevando el corazón a Dios, dirigile por ella una ferviente plegaria. El silbato del vapor, que enviaba un sonido prolongado, llamando a los pasajeros, llevome a otro linaje de pensamientos. Pensamientos dulcísimos, que volando en alas del deseo, iban a detenerse todos en aquel encantado retiro, edén prometido a mi alma sedienta de amor; deliciosa cita a que acudía yo de tan lejos, llena la mente de ardientes ensueños. Apoyada en la borda y mis cabellos mecidos por el viento de la noche, nada veía; nada oía en torno mío, fijos los ojos y el pensamiento en un encantado miraje de donde me llamaba tendiéndome los brazos, aquel que era el aliento de mi vida, el anhelo de mi corazón. La luz del día me encontró así, entregada a ese grato desvarío que duró todo el tiempo de aquel viaje, el más bello que haya hecho nadie jamás; llevando un edén ante la mirada y en perspectiva la felicidad. Colocábala yo en cada uno de los deliciosos parajes que se desarrollaban a mi vista en aquellas poéticas riberas. -En aquel florido otero -me decía- pasearíamos juntos; mi brazo sobre el suyo; entre su mano mi mano. Bajo ese grupo de naranjos descansaría, reclinada mi cabeza en sus rodillas. A la sombra de esta roca tapizada de lianas, sentados el uno al lado del otro, escuchando el rumor cadencioso de las olas, contemplaríamos el océano, infinito como nuestro amor. -¡El Amazonas!... Oí gritar una mañana que, fatigada por largas vigilias, habíame quedado dormida en un banco sobre cubierta. Alceme, palpitante el corazón, y vi la ribera del caudaloso río extenderse con su verdifranja de selvas hasta perderse en las profundidades del oeste. A la vista de aquel raudal a cuyas orillas divisaba la dicha, un sentimiento extraño, mezcla de gozo y de terror, se apoderó de mi alma. Próxima a realizar el voto más ardiente del corazón, sentía miedo, cual si me acercara a un abismo. ¡Habría deseado retroceder! Pero el vapor se deslizaba veloz, remontando la corriente del majestuoso río, cuyas márgenes, estrechándose, extendían sobre él la sombra misteriosa de sus selvas, solitarias en apariencia, pero donde rebulle la vida bajo mil diversas formas. Bandadas de aves de brillantes plumajes cruzaban de una a otra margen esparciendo en el aire variados y melodiosos cantos; millares de monos chillaban encaramados sobre la copa de los árboles; y de vez en cuando el rugido del tigre se elevaba de lo hondo del boscaje. - XV Decepción Una mañana, en fin, Iquitos amaneció a la vista; y poco después, mi pie tocaba aquella tierra prometida. Pregunto, me informo, y corro hacia ese encantado retiro donde me esperaban los brazos de mi esposo. Acércome; ¡llego! Una verja de madera pintada de verde encierra un paraíso de flores y bellísimos árboles que crecen mezclados, formando una masa de verduras. A su sombra, blanca, fresca y coqueta, escondíase una linda casita, verdadero nido de amor, por cuya puerta, discretamente entreabierta me precipité con los brazos abiertos pronunciando un nombre. El silencio respondió sólo a ese amoroso reclamo. La casa, primorosamente decorada y mostrando recientes vestigios de la presencia de sus habitantes, hallábase desierta. A mis voces, al ruido de mis pasos, acudió un hombre que trabajaba en el fondo del jardín. -¿La señora es sin duda una parienta que el señor conde aguardaba antes de partir? -dijo, haciéndome una cortesía. -¡Ha partido! -exclamé- ¿ha partido, has dicho tú? -Sí, señora, partió para Europa con su esposa, que vino a buscarlo; y ambos deben hallarse a estas horas en Viena, donde se dirigían, según les oí decir... Pero ¿qué tiene la señora? ¿Se siente enferma? Yo no lo escuchaba. Había caído en tierra, casi exánime, pálida, helada, secos los ojos y el corazón henchido de sollozos. Cuando pude darme cuenta de lo que sucedía en torno mío, vi que aquel hombre, ocupado en socorrerme, rociaba mis sienes con vinagre y procuraba consolarme como podía. -No se aflija la señora -estaba diciéndome-. Aquí estoy yo para servirla, y nada le faltará; como que la casa encierra cuanto puede necesitar una dama tan mimada como la esposa del conde. Pero -añadió- él lo dirá a la señora en una carta que me encargó de entregarle. Y yendo a buscarla en un tarjetero de salón, presentómela en una bandeja de plata. Tomela con avidez y la abrí. «¡Te amo -había escrito una mano agitada-, te amo, Laura mía! Tú eres mi solo, mi único amor, si es verdad que este sentimiento sea una mezcla de ternura infinita y de fervorosa adoración. Pero ¡ay! una influencia fatal se interpone siempre entre nosotros, y me arrastra lejos de ti, en el momento mismo que nuestras almas, atraídas por el amor tan puro como inmenso, van a unirse para siempre. ¿Es un ángel o un demonio el ser extraño que se ha colocado entre nosotros? El siniestro ascendiente que ejerce en nuestro destino, ¿viene del cielo o del abismo? No lo sé; pero su poder sobre el desventurado que te adora es incontrastable, invencible. ¡Libértame de él, Laura mía! ¡Esta alma es tuya, sálvala! ¡rompe el lazo infernal que encadena mi cuerpo, y vuélveme a tu amor!». La lectura de esta carta serenó un tanto mi espíritu y si no mitigó mi dolor, quitole, al menos, todo cuanto en él había de cólera y despecho. ¡Me amaba! la más noble porción de su ser me pertenecía. Si otra mujer fascinaba sus sentidos, su alma era mía. Pensando así, daba a mi esposo los nombres más tiernos, y lo bendecía. Desde ahora veo tu sonrisa desdeñosa, al leer estas líneas. ¡Ah! es que tu alma, forjada en un yunque de granito no comprende la mía, blanda y misericordiosa, hecha, más para las lágrimas que para las imprecaciones. Así soy, y quiero ser así. - XVI - Los bárbaros del siglo XIX Habíame resignado. Abarcando con una mirada mi situación, vila clara, y la definí. Aquel solitario retiro era el hogar conyugal: allí debía quedarme, y aguardar, armada con la santidad de mi derecho, la ocasión de atacar y vencer esa influencia maléfica que pretendía robármelo. Mas, debiendo, ante todo, salvar la dignidad de aquel cuyo honor estaba unido al mío, juzgué forzoso apoyar una odiosa mentira. -En efecto -dije, volviéndome risueña al criado para extraviar la suspicacia de su mirada-, como lo ha usted previsto, mi hermano me manda esperar aquí su regreso. -¡Oh! -repuso él- yo estaba seguro de que ese era su deseo; aunque, y quizá por esto mismo, guardábase de hablar de ello en presencia de su esposa. ¡Ah! con perdón de la señora; pero es necesario convenir en que las mujeres son egoístas; y quieren monopolizar todos los afectos; ella, sobre todas, tan engreída y exigente, que pide cuenta al señor conde, hasta de sus pensamientos. Y aquel hombre, sin saber que destrozaba mi corazón, charló hasta lo infinito, sobre el amor de su amo para aquella que él llamaba su esposa. Y todo esto, yendo y viniendo, y arreglándolo todo para hospedarme; con la volubilidad y ligereza de un francés que era. Sirviome un delicado desayuno al que no toqué, abrumada por tantas dolorosas emociones. Como notara mi abatimiento: -Si la señora quiere reposar -dijo, haciendo una reverencia-, su cuarto está listo. Y me condujo a un precioso gabinete cuyas ventanas se abrían al oriente, a dos pies de altura sobre un pradito de donde se divisaba el camino. Delante de la reja, se habían detenido algunos hombres que al verme asomar, me saludaron con ademanes de una familiaridad casi ofensiva. -Son los señorones del lugar -díjome el criado, con acento desdeñoso-; la mejor parte de ellos, altos empleados del gobierno; pero ¡ah! yo, que no soy sino un pobre sirviente, sin más nombre que Juan a secas, podían sin embargo darles lecciones de cortesía; y más que todo, de respeto a las señoras. Y cerró, con muestras de disgusto la ventana de donde habíame yo retirado. Dormía aquella noche, tras largo insomnio, un sueño fatigoso, cuando me despertaron asustada fuertes golpes dados en la puerta de la casa. Poco después, Juan, llamando, a la de mi cuarto, pedíame permiso para entrar. -¿Qué sucede, por Dios? -exclamé, arrojándome de la cama. -Que esos hombres han roto la verja, invadido el jardín, y están ahí, en la puerta, amenazando romperla si no se les abre para llegar hasta la señora. -¿Y quiénes son esos hombres? -Los que hoy dirigían a la señora indecorosos gestos. -¿Y qué quieren a esta hora? Despídalos usted. -¡Ah! la señora no sabe que en este país hay dos clases de salvajes: los agrestes y los civilizados. Estos últimos, los más temibles, son los que intentan asaltar esta casa y arrebatar de ella a la señora. -¡A mí! ¡Dios mío! ¿en dónde estoy? -En una tierra bárbara, donde no alcanza la acción de las leyes; donde se ejerce el más escandaloso vandalismo. En ese momento, un terrible golpe asestado a la puerta y seguido del crujir siniestro de maderas rotas, interrumpió de súbito a Juan, quien armándose de un revólver corrió afuera. -¡Ampáreme usted, por Dios! -grité aterrada. -Confíe en mí la señora -respondió él-. Voy al encuentro de esos desalmados que para llegar a ella pasarán primero sobre mi cadáver. Y lo cumplió el valiente francés. A oscuras, sin conocer las localidades, ni saber dónde dirigir mis pasos, guiada sólo por el terror, arrojeme por la ventana, crucé el jardín y gané el campo saliendo por la fractura que los salteadores acababan de hacer en la verja. Perdida entre las tinieblas en un paisaje desconocido, vagué la noche entera transida de frío y de miedo, procurando en el temor de ser descubierta ocultarme caminando a la vera de los bosques, fatigada, casi exánime, mojados mis cabellos y mis ropas por el rocío de la noche. Multitud de aves nocturnas cruzaban sobre mi cabeza, rozándome al paso con sus grandes alas; bajo mis pies sentía arrastrarse los reptiles, y no lejos escuchaba rugir al jaguar. Pero todos esos horrores parecíanme nada, ante el inmenso terror que me inspiraban los seres humanos de quienes iba huyendo; y al zumbido del viento, al rumor de las hojas, estremecíame de espanto creyendo percibir en ellos el ruido de sus pasos. Al día siguiente, una mujer que recogía plátanos en el bosque, me encontró medio muerta al pie de un árbol. Movida de compasión, ayudome a levantar, y me llevó a su choza, situada no lejos de allí. Mientras su marido encendía fuego para secar mis vestidos, ocupábase ella en prepararme una bebida refrigerante. Un tanto restablecida, quise volver a la casa donde la noche anterior dejara al valiente Juan combatiendo en mi defensa. Mis caritativos huéspedes se ofrecieron a acompañarme. Ellos conocían el camino, que yo no habría podido encontrar. Quedeme asombrada de las fragosidades casi insuperables que había recorrido sin sentirlas, en alas del miedo. Un espectáculo horrible se nos presentó al entrar en la casa, entonces desierta y silenciosa. El cadáver de Juan yacía en un lago de sangre, atravesado el pecho de un balazo; y no lejos de allí, una mesa cargada con los restos de un festín, acusaba la orgía a que los asesinos se entregaran después de su crimen. Lloré el fin prematuro de aquel valiente joven, que, sólo contra muchos, había perecido por defenderme. Mi huéspeda lo envolvió piadosamente en una sábana, y su marido cavó una fosa en el jardín y lo sepultó. Los bandidos, frustrado su criminal intento, habíanse contentado con un asalto a los vinos y licores de la repostería, dejando intacto el resto de la casa. Tomé mi dinero, algunas ropas, y huí de aquel sitio, más atemorizada, aun, que la víspera, a causa de los espantosos relatos que, de los crímenes cometidos diaria e impunemente en el país, habíanme hecho mis huéspedes. Comuniqueles el proyecto que había formado de evadirme, huyendo por la vía de tierra. Ellos procuraron disuadirme, presentándome los innumerables peligros de aquel largo y penoso viaje entre selvas plagadas de fieras, con numerosas jornadas a pie al través de torrentes, pantanos y precipicios. Pero esos peligros eran menos temibles que aquellos a que yo quería substraerme. Además, en el estado actual de mi alma, agradábame la perspectiva de este viaje entre las grandes escenas de la naturaleza; y la presencia misma de los peligros que habían de rodearme, tenía un encanto melancólico que me halagaba. Viéndome decidida a partir, aquellas buenas gentes no insistieron más; y se ocuparon de preparar mi marcha. Contrataron a un vecino suyo, patrón de una hermosa canoa tripulada por cuatro hombres, que, mediante una corta suma debía conducirme a Balsapuerto, donde me daría cargadores que me llevarían en hombros hasta Moyobamba. Concluídos estos arreglos, al anochecer de aquel día, acompañáronme hasta un recodo solitario del río, donde la canoa me aguardaba. Despedime con lágrimas de aquellos amigos que Dios había enviado a mi desamparo, y que se quedaron llorando también, y enviándome sus bendiciones. Por consejo suyo vestime de hombre, evitando así las dificultades infinitas que las faldas encuentran en todo, esencialmente en un viaje. Un pantalón de tela rayada; una blusa de lienzo azul, y un gorro de vicuña que encerraba mi cabellera, transformáronme de manera que nadie habría reconocido a una mujer en el muchachón que, empuñando un remo, bogaba entre los hombres de la canoa. Una hermosa luna alumbraba nuestra ruta, derramando sus blancos rayos sobre las olas del río, como una estela de plata. Al mediar de la noche desembarcamos, para dormir, en una de esas playitas buscadas de los viajeros, y raras en ese río, como todos los de aquella comarca, invadida por las selvas. Mientras cenábamos, los tigres, atraídos por el olor de la carne, acercábanse rugiendo; pero espantados de las llamas de nuestra fogata, se detenían a la ceja del bosque, en cuya sombra veíamos centellear sus ojos. ¡Qué de misterios en aquella vasta zona de exuberante vegetación, de maravillosas producciones, poblado de seres míticos, desde el flamígero carbunclo hasta el alado dragón! Sin las dolorosas preocupaciones de mi ánimo, cuánto habría gozado en la contemplación de aquellas esplendorosas regiones. - XVII Costumbres primitivas Después de una larga navegación, remontando el curso de ríos, ora de mansa, ora de impetuosa corriente, llegamos en fin, a Balsapuerto, de donde era necesario emprender en hombros de indios un trayecto de cinco días hasta Moyobamba. Causome tal terror la idea de escalar y descender los precipicios de aquella extraña manera, que arrostrando la fatiga, el fango y los reptiles, preferí marchar a pie. Sin embargo, yo superé valientemente esos obstáculos; y lejos de sentir cansancio, encontrábame ligera y fuerte. Tan cierto es que el dolor del alma preserva al cuerpo y lo hace invulnerable. El subprefecto de Moyobamba y su joven esposa, me hicieron la más benévola acogida. Encantados de ver a una persona con quien poder hablar del mundo en aquel apartado rincón, apoderáronse de mí y me retuvieron muchos días en su compañía. Para dejarme más a mi gusto, hospedáronme en una graciosa casita sombreada por grandes árboles, y pusieron a mi servicio a una linda muchacha, que se me presentó llevando por solo vestido un largo camisón. Desde mi paso por las costas del Brasil habíanse ya habituado mis ojos a esa parvedad de ropas, que por lo demás favorecía muy mucho a Catalina. Mi nueva criada me preparó un baño en un recipiente formado por el tronco ahuecado de un cedro. Mientras lo tomaba, vila ocuparse en arreglar mis vestidos, sustituyendo a los arreos masculinos un elegante peplum azul con falda de gasa. Como la preguntara con qué motivo sacaba a luz esas magnificencias, díjome que el subprefecto daba aquella noche un baile en obsequio mío; al que debiendo asistir, no había de ir ciertamente disfrazada de hombre, sino vestida de aquel primoroso traje. Y lo preparaba añadiéndole detalles de refinado buen gusto, inspirados por una coquetería instintiva. Escuchando el aviso de Catalina, creía comprender mal sus palabras: tan extraña me parecía la idea de un sarao en aquellos andurriales. Pero yo olvidaba que es, precisamente, en esos lugares, donde más se baila. El origen de la danza es salvaje. No de allí a mucho llegó el prefecto a buscarme para llevarme a su casa, en cuyo salón tenía lugar la fiesta. -Acuéstate, hija mía, y no te molestes esperándome -dije, al salir, a la linda Catalina, que me miró con extrañeza. El baile estaba muy concurrido, y Moyobamba magníficamente representado en multitud de jóvenes cuya belleza habría lucido en los más elegantes salones. Su tocado mismo, asaz estrambótico prestábala una nueva gracia. En agradecimiento al amable obsequio del ; subprefecto hube de aceptar su invitación para bailar con él la primera cuadrilla, ejecutada por una arpa y dos violines. Componíanla los empleados de la subprefectura, y varias preciosas jóvenes, entre las que una llamó mi atención no sólo por su belleza, sino por una extrema semejanza con alguien que yo no recordaba. -¿Quién es ésta hermosa niña de la cabellera suelta y sembrada de rosas? -pregunté a la esposa del subprefecto. -¡Cómo! -respondió ésta- ¿no reconoce usted a Catalina? -¡Mi sirvienta! -exclame, asombrada. -Oh, sí -replicó ella-. Aquí nos hallamos muy lejos de los centros civilizados, para imponernos sus preocupaciones; y vivimos bajo un sistema de igualdad patriarcal, dando a nuestros criados su porción en nuestros goces, como parte integrante de la familia. ¿Ve usted aquella buena moza del vestido mordoré? Es nuestra cocinera. Ha dejado en un remanso del río los tiznes del fogón; y engalanada con esa rama de madreselva que la perfumaba y embellece, entrégase al placer de la danza, sin que nada en ella haga sospechar que hoy se ha ocupado en freír ajos y cebollas. Encantada de aquella democrática costumbre, regresé a casa dando el brazo a Catalina. Mi corta morada entre los buenos habitantes de Moyabamba, hízome mucho bien. Tranquilizó mi espíritu, fortaleció mi alma, y desterró de mi mente los negros pensamientos que me asediaban. Así, cuando llegué cerca de ti, me encontraste bella, fresca, y enteramente distinta de aquella que partió moribunda, llevando en su rostro pálido y demacrado el anuncio de un próximo fin. Tu ejemplo diome aliento para aplicar remedios heroicos a las heridas de mi corazón; y hoy, escondida en este asombroso retiro, entre los Andes y el océano, adormézcome en la paz, no del olvido, sino de la resignación. ......................... Laura interrumpió de repente su correspondencia, y pasaron muchos días sin noticias suyas. Cuando aquel silencio comenzaba a inquietarme, creyendo que se encontrara enferma, recibí una carta con el timbre de Río Janeiro. Era de ella. «Como todo lo que invoco, la paz huyó de mí -decía, en caracteres que la mano había escrito con febril impaciencia.; ¡Tanto mejor! Hoy la esperanza, esa luz fugaz y encantadora, me sonríe de nuevo, y me llama con deliciosas promesas, encerradas todos en los pocos renglones de esta lúgubre carta recibida en uno de mis más tranquilos días. ¡Gracias al cielo -decía en ella aquel con cuyo recuerdo vive mi alma-, gracias al cielo, Laura mía, roto está el lazo satánico que dividía dos existencias unidas por el amor y la religión! El ser infernal que encadena mi destino, abandonó su odiosa posesión en el umbral del calabozo donde me sepultara su perfidia. Es una sombría historia. Un día, amada mía, recordé que por mis venas corría la heroica sangre de Esteban Tekeli; y ayudado de un puñado de bravos, quise libertar mi patria, y restituir a la Hungría su lugar entre las naciones. Todo estaba pronto, y nuestros hermanos apercibidos para la lucha; pero vendidos por la traición de una mujer comparada con oro austríaco, a la deportación; yo a prisión perpetua en este castillo de Spielberg, situado entre áridas llanuras. ¿Lo creerás, amada mía? ¡Oh! ¡sí! ¡créelo, yo te lo ruego! En esta miserable situación, soy feliz, porque puedo consagrar mi alma y mi vida a tu recuerdo. Aquí vivo contigo; y tu adorada imagen ilumina con una luz dulcísima las negras paredes de este encierro. ¡Perdóname! Cuando mis errores te hagan execrar mi memoria, acuérdate que te amo; y que el amor es un crisol sublime que todo lo purifica. Después de la lectura de esta carta sólo tuve un pensamiento, un anhelo sólo: reunirme a mi esposo; partir con él los horrores de su condena. Desde luego, púseme inmediatamente en camino por la vía del Estrecho de Magallanes. Durante la navegación, pensando en las dificultades que encontraría para que se me permitiese tomar mi parte en el cautiverio de mi esposo, pensé en un sabio alemán amigo mío, y residente en Buenos Aires, muy estimado del emperador de Austria, y que mantenía con él una correspondencia científica. A él resolví, pues, recurrir en demanda de una recomendación. Así, a mi llegada a Montevideo, tomé pasaje en un vapor del río, y llegué todavía una vez a esa bella ciudad de la patria, que por una extraña coincidencia sólo me era dado entrever, cual la fantástica aparición de un sueño. El personaje a quien iba a buscar hallábase en Belgrano, lindo pueblecito situado en los arrabales de la ciudad. Tomé asiento en un tren-way y fui a verlo allí. Era un domingo. Al atravesar la plaza del Retiro, sitio de reunión para la sociedad bonaerense en tales días, un lujoso carruaje se detuvo delante de la verja, y tres niños elegantemente vestidos descendieron enviando besos a dos señoras que se quedaron en el coche. A pesar de la rapidez del tren-way, reconocilo con grande asombro mío. Eran aquellos niños los hijos de la puestera del Rioblanco, en compañía del lindo rubito; una de las señoras, aquella buena mujer, y la otra, mi amable compañera de camarote en la travesía de Corrientes al Rosario. Y no eran ellos solos: el puestero ocupaba el pescante. A esa vista, elevé el corazón a Dios, y le di gracias por haberme hecho instrumento de su misericordia. ......................... Heme aquí todavía de paso en esta encantadora bahía de Río Janeiro, como la otra vez, llevando en perspectiva una esperanza, halagüeña entonces, hoy sombría; pero siempre una esperanza. Antes de abandonar estas riberas, y en las horas que tenemos delante, voy a cumplir un anhelo del corazón: averiguar la suerte de la pobre cautiva que viérame precisada a abandonar en la hora del peligro. ......................... Desembarqué, con el corazón palpitante de ansiedad por llegar al solitario palacio. Mas a los primeros pasos que di en las inmediaciones del muelle, sentime de súbito estrechamente abrazada por la espalda. Volvime, sorprendida, y vi a una negra de notable gordura que me contemplaba llorando de gozo. -¡Cómo! -exclamó, con una voz que reconocí al momento-. ¿No se acuerda ya vostra señoría de su negra? Era Francisca; pero no triste y demacrada, como yo la dejé, sino robusta y luciente. -Ahora sí que estará vostra señoría bien alojada en mi casa, donde vivo con mis siete hijos, libres como yo, gracias a vostra señoría. Y llamando a gritos una turba de nombres, vime luego rodeada por cuatro mocetones y tres muchachas alegres y rollizas, que me abrazaron, rogándome que entrara en su casa. Excuseme con la premura del tiempo y ofreciéndoles volver, corrí al palacio. Poco después descubrí sus bóvedas y balcones; sus jardines y alamedas; los grandes árboles que sombreaban su puerta, y al negro paralítico sentado en el sitio de costumbre. -Domingo, ¿no me reconoces ya? -¡Oh! sí; pero, es que vostra señoría ha cambiado mucho; y los ojos del pobre negro se oscurecen más cada día. -¿Recuerdas la misión que te encargué aquel día, próxima a partir? -¡Oh! sí que la recuerdo. -¡Y bien!... pero al mediar de ella, conducido por dos esclavos, salió un ataúd... ¡Ah! ¡también así, un día saldrá otro del castillo de Spielberg!». FIN DE PEREGRINACIONES Juez y verdugo Juez y verdugo Una tarde, en los primeros días del verano, Enriqueta, su madre, Augusto, yo y varias otras personas que nos eran desconocidas, estábamos sentados bajo un parrado en la rápida pendiente del Barranco, a espaldas del hospicio. Sin que nuestras pláticas se mezclaran, reinaba, sin embargo, entre nosotros y las gentes allí reunidas, esa correlación tácita que establece el campo entre personas extrañas, y que se manifiesta en los más triviales incidentes. Por ejemplo: teníamos delante el mar, y nos dimos de repente el placer de apostrofarlo. -¡Imponente elemento! -exclamó uno con acento enfático. -Elemento pérfido -añadió otro-, ¿quién fía en tu bonanza? -¡Despiadado elemento, que te llevas tan lejos lo que ama el corazón! -exclamó Augusto, a quien dos días antes, el vapor del norte le arrebatara cierta viudita de ultramar. -¡Elemento imponente como el infinito, pérfido como la fortuna, despiadado como el destino, y destructor en la naturaleza, como las pasiones en el alma! -concluyó sentenciosamente un profesor de filosofía. -Y yo ¿por qué he de quedarme atrás? -dijo Enriqueta; y con la espiritual prontitud de travesura que la caracteriza, abrió un libro que llevaba en la mano, y leyó o fingió leer. -¿Cuál de las pasiones que devastan el corazón humano es la que más estragos hace en él? -¡Los celos! -respondió detrás de una cepa, un anciano cuyos ojos ardientes, y las arrugas que surcaban su frente estaban diciendo que hablaba por experiencia. Todas las miradas se volvieron hacia él, la suya se fijó en mí. -¡Sí -continuó-, pasión fatal! Ella inspira todos los malos pensamientos, todas las acciones infames, desde la villanía hasta el crimen. La Biblia compara esa pasión con el infierno, porque encierra todos los tormentos de la mansión de los réprobos; ¡y el alma que ella asalta es una alma perdida!... -Qué expresiva mirada fijó en ti el filólogo de esta tarde, cuando hablaba de los celos -díjome Enriqueta, con picaresca seriedad acercándose a la mesa de rocambor-; señores, ¿no la vieron ustedes? -Yo sí. -Y yo. -Yo también. Se habría dicho que encerraba una acusación, así, algo de un misterioso pasado. -O bien, que como a novelista, pensaba ofrecerte un argumento. Yo apenas escuchaba: amenazábame un codillo, y me absorbía la defensa. Pero Enriqueta había acertado, o más bien aquel diablillo profetizaba a sabiendas; porque al llegar a mi cama, acabada la soirée, vi sobre mi almohada un manuscrito. Encabezábalo este epígrafe aterrador: «Juez y verdugo». En la margen leíanse recientemente escritas estas palabras. -Callad los nombres: publicad el drama. La lectura del manuscrito, como verá quien recorra sus líneas, hacía inútil esta recomendación. Nadie conocerá a sus protagonistas; pero he ahí el drama en toda su terrible verdad. -ILas lomas de Tambo Los primeros rayos de un sol de mayo comenzaban a orear el rocío en los gramadales sembrados de anémonas que tapizan este valle, visitado en la estación florida por numerosas caravanas en busca de la salud y del placer. Una brisa tibia, saturada del doble aroma de los prados y del mar, llevaba a lo lejos, en perezosas bocanadas el rumor cadencioso de las olas, que mezclado al mugido de las vacas, al balar de los corderos, al canto de las aves y al murmullo de las hojas entre los grupos de olivos completaba con su armonía la agreste belleza de aquel paisaje. - II Ojeada al fondo del alma Dos hombres vestidos con el traje mixto del viajero y del cazador, salieron de Tara, bonita población situada en la boca del río, y se internaron en las sinuosidades de la quebrada. Llevando dos ricos fusiles a la bandolera, y un par de habanos encendidos, marchaban lado a lado, arrojando al aire bocanadas de humo, que dejaban en pos suyo una estela embalsamada. De estatura y formas idénticas, aquellos hombres diferían, sin embargo, inmensamente en el color, las facciones y la expresión de su semblante. El uno tenía los cabellos negros, la rizada barba del mismo color, y negros también sus ojos de mirada abierta y profunda. Blondos como el oro eran los bucles que ornaban la frente del otro, así como el bigote finísimo, retorcido graciosamente sobre su labio rojo; y sus azules ojos, sombreados de oscuras pestañas rebosaban ternura y melancolía. Por lo demás, ambos eran apuestos, y en toda su persona revelaban al hombre de alta posición social. -¡Qué dulces sensaciones se absorben con esta aura perfumada! -exclamó el de los cabellos rubios, entreabriendo sus rosados labios al ambiente de la mañana-. No es una esperanza, no es un deseo: es la reunión de estos dos sentimientos, es... -El beso de la primavera del año a la primavera de la vida -repuso otro-. Aspíralos, querido Luis. Tú has nacido para los dulces goces de la existencia: abandónate a ellos, que para ti correrán apacibles como la ola de un río al derramarse en una pradera. Al escuchar esas palabras, el joven ahogó un suspiró, y sus azules ojos sonrieron con amarga expresión. -¿Y tú, Enrique -replicó-, tú que cual yo, cuentas apenas veinte y cuatro años; tú, el león de los salones de Lima, bello, espiritual, rico, ¿por qué te excluyes de esa halagüeña invitación? Si alguien tiene derecho para entregarse confiado a todas las promesas de la dicha, ese eres tú. Los negros ojos del joven moreno brillaron con un resplandor sombrío. -¡Ah! -dijo- ¡pluguiese al cielo que así fuera!... pero, ¿sabes tú lo que son las almas vehementes cuando carecen de la ductilidad que neutraliza su rudeza? Llevan consigo una eterna borrasca. Inflexibles en todo, usan del bien y del mal con igual violencia. En ellas, los nobles sentimientos, las pasiones generosas, como puñales de dos filos, hieren al que los siente y al que los inspira. Luis, esas almas son almas en pena; y su paso en la tierra es doloroso y maléfico. He ahí porqué cierro mi corazón a los sentimientos profundos; he ahí porqué huyo del amor como de un escollo... Y -añadió, llamando a su labio una sonrisa- he ahí porqué en el temor del peligroso encanto que envuelve esta atmósfera impregnada de deleite, voy a desvanecerlo con el humo de la pólvora. Y descargó al aire su fusil, cuya detonación repitió mil veces el eco de las montañas. -¡Ha! ¡de los cazadores! -gritó a lo lejos una voz vibrante. -¡Inés! ¡Mi hermana! -dijeron ambos viajeros, deteniéndose, a tiempo que en la cima de una de las ondulaciones del terreno aparecía una joven. Ésta, al divisarlos, envioles con el pañuelo un saludo, y bajó corriendo a su alcance. Era alta y esbelta, vestía una polonesa negra con un sombrerito del mismo color, adornado de una larga pluma blanca de rizado extremo que ondeaba al viento de la mañana; y llevaba en las manos una rama de salvia, y un nido de tórtola, en cuyo fondo piaban tristemente dos polluelos. Era bella con la hermosura severa de aquel que la había llamado hermana; mas, carecía de la expresión franca de éste, y en sus negros ojos brillaba una chispa de irónica altanería que borraba del todo aquella semejanza. -¡Soberbia como la mar y brava como una borrasca! -exclamó, viéndola acercarse, el de los cabellos negros. -¡Ah! -murmuró el otro-, ¿por qué no es dado añadir con el poeta: ¡Pero buena y generosa como un ángel! -Soberbia y brava. Y sin embargo, la amo: la amo con los dulces recuerdos de la infancia, y como el único lazo de familia que me resta sobre la tierra. «¡Y yo también! -díjose Luis-, yo la amo, porque... ¡porque soy un desdichado que carece de fuerza para arrojar del corazón al monstruo que lo posee!». Al llegar cerca de ellos, la joven les dirigió, al uno una sonrisa, al otro una mirada de reconvención. -¿Qué significa vuestra conducta, desleales caballeros? -exclamó, con un énfasis cómico, al parecer habitual en ella-. ¡Abandonar su dama a los horrores de la soledad en medio al sueño! Confesad que no habría hecho tal felonía ni el mismísimo Teseo. -Perdona, querida hermana. Yo te habría despertado, pero Luis me hizo ver la inconveniencia de turbar tu sueño. Además, dormías tan tranquilamente... -No había cerrado los ojos en toda la noche, con el gemir de esos animalitos que ayer robé de una rama de aquel sauce. Iba ahora a torcerles el cuello, porque no quieren comer; pero Bruno dice que cubriendo el nido con las plumas de la madre es fácil domesticarlas, y vengo, señores míos, a solicitar de vuestra galantería el don de un coup de feu. El joven rubio fijó en ella una severa mirada, que Inés no tuvo tiempo de notar, porque añadió, volviéndose a su hermano: -Veo que vas a preguntarme quién es Bruno. ¿Acerté? -Deseo, en efecto -respondió aquel-, saber quién es el caníbal que da tales recetas. -¡Bah! no lo maltrates, hermano; que en ello sólo quiso complacerme. Bruno es un guapo joven que encuentro siempre en mis correrías desde que llegamos aquí. Es hijo del corregidor del pueblo, y anda fugitivo a causa de una querella. -¿Un héroe de novela, hermana? -Sí; y aunque un tanto metalizado, pues ama el oro, y emplea su vida en la busca de tesoros ocultos de los que posee más de veinte itinerarios; tiene, sin embargo, llena la mente de un ideal misterioso que expresa con extrañas reticencias. Cierto que si no fuera yo tan valiente más de una vez me habría aterrado el fuego sombrío de su mirada. -¡Hum! ¡Cuidado! -¿Con mi corazón? ¡Ah! ¡ah! -No, ¡con tu reló! -¡Silencio! -exclamó de pronto Inés, señalando la rama de un sauce donde una tórtola, con las plumas erizadas, se había asentado gimiendo. -Pronto, pronto, Enrique, de ti reclamo este servicio, porque Luis está casi llorando. Aféctalo la idea de matar una ave, como si no hubiese venido a matar ciento. Aquí hermano: este matorral nos oculta. Apoya tu fusil en mi hombro, y envíale tu seguro tiro. Una exclamación de dolor detuvo a Enrique, en el momento que apuntaba a la avecilla; y los cazadores vieron de pie bajo del sauce a una bella joven vestida de una túnica blanca sujeta a la cintura con una echarpa azul. Caídos los brazos y las manos entrelazadas, miraba tristemente la despojada rama. -¡Mi nido! ¡mi lindo nido de tortolitas! -decía suspirando-. ¡Maldita sea la mano impía que lo robó! Enrique arrebató el nido de las manos de su hermana, salió de tras el matorral y se adelantó hacia la joven, para restituírselo. Pero ella, viendo aparecer de súbito a un desconocido, dio un grito, y huyó espantada. Si aquella escena hubiese tenido un testigo, habría este adivinado los preliminares de un sombrío drama en la mirada profunda que los dos cazadores fijaron en la joven de la blanca túnica; en la diabólica mirada que Inés posó en cada uno de ellos, y más allá, entre la fronda de los olivos, a la vuelta de un peñasco, en la mirada sombría, apasionada, mortal, de dos ojos que la acechaban. - III El miraje del pasado (Aura a Rosa) He aquí separadas, quién sabe por cuánto tiempo, dos existencias que hizo de una sola el lazo de un entrañable afecto, y que Lima individualizó con el poético nombre de Rosaura. He aquí a la triste Aura lejos de Rosa, preguntándose cómo podrá vivir esta nueva vida de vacío y soledad. Soledad y vacío es el sitio donde tú no estás. Vacío y soledad es para ti también, lo sé, el lugar donde no estoy yo. ¡Y nos quejábamos de la suerte! y nos creíamos desgraciadas, porque la política separaba a nuestros padres, y nos forzaba a hacer de nuestro cariño un misterio, misterio que tanto encanto derramaba en las horas que nos era dado pasar juntas. ¡Ah! ¡qué hermosas y rientes lontananzas dejamos en pos! regiones de oro y grana, que hemos atravesado indiferentes, mirándolas sin verlas, y que ahora diviso en la memoria, llorando sobre el papel en que te escribo, como el proscrito a la vista lejana de la patria. Embebecidas en la espera anhelante del porvenir, dejábamos alejarse, sin pensar en ellos, esos venturosos días de la infancia, rosados celajes que alumbraban el alma hasta en la noche de la vida. ¿Recuerdas nuestros turbulentos juegos, en aquellos furtivos paseos de las nodrizas en la sombrosa alama de Descalzos, y sobre el cerro de la Ramas? ¿Recuerdas las trazas empleadas para correr a la puerta, donde la una aguardaba a la otra, en la esperanza de cambiar un beso y un caramelo? ¿Y nuestra morada en Belén, santuario de paz y fraternidad, donde podíamos armarnos sin temor? ¿Y el día beatífico de nuestra primera comunión? ¡Qué inefables emociones al acercarnos a la sagrada mesa, al gustar el pan divino, al tender nuestras inocentes manos sobre el santo libro para hacer el juramento de ser buenas y virtuosas! Tu madre lloraba de gozo... ¡Ay! la mía estaba ya en el cielo; pero yo la veía entre los coros de ángeles que poblaban el templo, velados con sus alas ante la majestad de Dios. Y cuando cumplida la augusta ceremonia, prosternadas ante el altar, prometimos amarnos más allá de la muerte, vila, sonriéndonos con amor, recoger ese voto en su seno. Evocando estos recuerdos, vuelvo a esos tiempos 251 de sin igual ventura, en que asidas de la mano, caminábamos, alegres y confiadas en la senda de la vida, fijos los ojos en la estrella del porvenir... Así llegamos a los umbrales del colegio, donde nos esperaban, de un lado la madre prelada con su maternal abrazo; del otro el mundo con sus halagüeñas promesas. Dolor y alegría. Dolor de romper los apacibles hábitos de esa dulce vida de plácida intimidad: alegría de trocar el sombrío uniforme azul y negro, con las brillantes galas de la juventud. ¡Qué días tan deliciosos siguieron a ese en que dejamos las clases por la charla de los salones, y los libros de estudio para hojear el prestigioso libro de la sociedad! Separadas por el odio de partido que la política arrojara entre tu padre y el mío, nuestro afecto hallaba medios para salvar ese abismo. Con qué graciosa audacia te deslizabas detrás de la primera persona de estatura elevada que entraba a casa; atravesabas de un salto la bifurcación de mármol, te colabas en el callejón, un sillón antiguo te servía para escalar la ventana de mi cuarto y caías en mis brazos. ¡Qué gozo! ¡Dios mío!... Reíamos, llorábamos; nuestras preguntas y respuestas se atropellaban, se mezclaban y no tenían fin. Saltábamos, bailábamos; y quien nos hubiera visto habríamos creído locas. Pero cuando, después de echar a la puerta doble cerrojo, nos sentábamos al piano y tocábamos a cuatro manos algún nocturno anónimo, hijo de tu inspiración, entonces nos volvíamos sublimes; el salón me aplaudía, y yo recogía sola los laureles de tu gloria... ¿Sola? no, que mi padre, radiante de orgullo, recibía entusiastas felicitaciones. ¿Recuerdas el terrible susto que nos dio el atolondrado M. en aquel brillante baile dado por el Congreso al Presidente, en el patio de la Universidad? Tu padre era el jefe de la oposición: el mío era Ministro de la guerra. -¡Coronel! -dijo a éste aquel loco, en el momento que, figurando en una cuadrilla llegábamos cerca de ellos-, ¡cuánta envidia habrán tenido a usted los que oyeron anoche a esa doble Rosaura cantar a dúo una salve en el coro del Sagrario!... ¡Y ese empecinado Velasquez! -añadió, buscando a tu padre, con una mirada en torno-. ¡Oh! aquello valía una solemne reconciliación. -¡Bah! -replicó el mío entre enfadado y festivo-, ¿qué sarta de disparates está enjaretando este truhán? ¿Me dirás qué significa eso de doble Rosaura y de salves a dúo en el coro del Sagrario? -¡Cómo! ¿Ignora usted que...? -empezaba a decir el calavera. Tu mirada suplicante lo detuvo. Te sonrió con aire de inteligencia, esquivó la respuesta, y corrió hacia otra parte, fingiendo que lo llamaban. Pero nosotras temiendo un nuevo arranque de ligereza, la una después de la otra, dejamos el baile, seguidas de nuestros padres, que se fueron, el uno al círculo tenebroso del club; el otro al no menos tenebroso del gabinete. ¡Qué larga reminiscencia! Escribiéndola vuelvo a sentir el dulce sabor de esas horas de dicha que tan poco duraron. Muy luego, el cielo de nuestra felicidad comenzó a nublarse. Caí enferma. Mi padre profundamente alarmado, llamó a los médicos, que me desterraron de Lima y me impusieron la vida de los campos. No era ya posible vernos: mi padre no se apartaba de mi lado. Así forzoso me fue partir sin despedirme de ti. Sin embargo, alejábame tranquila, casi contenta; porque esperaba, creía, que habías de seguirme; y abordo del vapor, tendía en torno furtivas miradas pensando que ibas encerrada en algún camarote. La imaginación de una joven es, como los libros de caballería, un mundo de prodigios, que no cuenta con los infinitos obstáculos que medía entre la voluntad humana, y el objeto que se propone alcanzar. ¡Qué dolorosa inquietud, cuando llegamos a Islay, y desembarcados los pasajeros, faltabas tú! No podía resolverme a dejar el buque, hasta que mi padre me preguntó si echaba de menos algo en mi equipaje. Fue necesario bajar al bote para atravesar el agitado oleaje que se estrella contra las rocas donde se asienta como un nido de águilas, el puerto de Islay. El aspecto pintoresco de este pueblo, cuando se le mira desde el mar, es una ilusión que se desvanece desde que, subida la pendiente escalera del embarcadero, se entra en sus calles estrechas y polvorosas. En un tendejoncillo, su mejor almacén, compré un frasco de perfume que te envié allá, a la tierra de los perfumes, como la reina Pomaré enviaba un compás a su favorito. Partimos para Arequipa al cerrar de la siguiente noche, montados en magníficos caballos, y en larga caravana al través de los borrados senderos de un desierto de arena. Alumbrábanos una hermosa luna llena, cuya luz prestigiosa derramaba en torno nuestro, extrañas alucinaciones que para cada uno revestían diversa forma. Montañas, lagos, campamentos, ciudades, surgían y desparecían a nuestros ojos en sucesión infinita, hasta que la luz del alba desvaneció el encanto, y nos descubrió el risueño panorama en cuyo fondo, imponente y sombría, álzase el Misti. Y en esa noche de extraños mirajes; y en esa alborada de rientes panoramas, me decía yo, suspirando: «si ella estuviera aquí al lado mío, y que marcháramos juntas, asidas de la mano, bajo este cielo estrellado, envueltas en el diáfano claroscuro que la luna derrama sobre el desierto, ¡cuán poéticas creaciones añadiría nuestra imaginación a la mágica fantasmagoría que esta hermosa noche! ¡cuán bellos ángeles divisaría entre las doradas nubecillas de esta rosada aurora! Arequipa es una ciudad oriental, trasplantada de las riberas de la Siria al pie de los Andes. Nada le falta, si no es el turbante y el caftán; porque allí se alzan las blancas cúpulas y los rojos minaretes; y entre las celosías de sus ventanas, divísanse ojos dignos del paraíso de Mahoma. Sin embargo, la ciudad comienza a despoblarse, para hacer la más bella peregrinación que puedes imaginarte: el paseo a Lomas, es decir, a los valles flanqueados de colinas cubiertas de pastos, de flores y de rebaños, y vecinas al mar. Dicen que nada hay igual a su poética belleza y que la vida allí es un miraje de la Arcadia. Mi padre tiene una hacienda en el más pintoresco de esos parajes, en el valle de Tambo. Cuánto deseara ir allí. Nada de ello habla mi padre. Quizá cree que el aire volcánico de Arequipa me conviene más que la húmeda atmósfera de la costa. Nombré a mi padre, y helo ahí... Oculto mi carta y cierro mi carpeta para ir a darle un beso... ¡Querido papá! ¡Ah! ¿por qué me es forzoso esconder a su mirada la más hermosa parte de mi corazón: la que ocupa tu imagen? Y sin embargo no siento remordimientos; porque amándote redimo el único pecado de que puede acusarse a esa noble alma, el de proscribir el santo afecto que nos une... Continúo mi carta, ¿sabes en dónde? En las Lomas de Tambo, sentada bajo un bosque de olivos, a la vera de un cañaveral. Alguien habló a mi padre de la salubridad de aquellos sitios, y una palabra mía lo decidió. Un mundo de alegres peregrinas se ha derramado en tolderías y campamentos que hacen del valle una inmensa feria. Las alboradas son deliciosas, regadas por una lluvia de vapores casi líquidos que se cuaja sobre las flores en luminosos brillantes. Yo me he formado en la linda casa de la hacienda un confortable aposento compuesto de un salón, una alcoba y un retrete, donde me visto, leo y almuerzo con mi padre. Gusto de pasearme sola; y los turistas me llaman la dama del Lago, sin duda por mi aislamiento y el color blanco de mi vestido. En casa he organizado un círculo formado por algunas familias relacionadas con mi padre y un piano cascado, pero de buenas voces, ameniza las veladas. Se canta, se baila y se cena. He ahí mis noches. Mis días son enteramente consagrados a paseos solitarios, acompañados de tu recuerdo... Alguien se acerca: guardo mi carta para continuarla mañana. ¡Si vieras qué lindo nido de tortolitas he descubierto, oculto entre la fronda de un sauce! La madre tiene en su luciente pluma el sombrío tornasolado del crepúsculo. ¡Y los polluelos! ¡Ellos no tienen plumas todavía; pero ya saben gemir! Horas enteras permanezco inmóvil, para no espantar a la avecilla, encantada en la contemplación de esta alada familia. - IV El despertar del corazón (Aura a Rosa) Estoy profundamente inquieta, ¡oh hermosa reina de las flores! No sé cómo enviarte mis cartas: ignoro cómo llegarán a mí las tuyas. ¿Quién no había de creer en la existencia de un correo entre las elegantes tolderías que pueblan estos prados y la estafeta de Arequipa? ¡Nada! Esta gente sólo piensa en divertirse. Mi padre envía a aquella ciudad cada dos días un expreso, portador de su correspondencia; y muchas personas aprovechando esta oportunidad, le traen sus cartas para Lima... ¡Ah! ¡que no pueda yo confiarle la mía!... ¡Y todo por el espíritu de partido, ese numen funesto, que divide con su emponzoñado soplo almas que se asemejan en nobleza, lealtad y abnegación! ¡Una idea!... Sí... ¡y magnífica!... Voy a apostarme en el camino, oculta entre las ramas de un matorral; y cuando pase el improvisado correo, doyle mi carta con el encargo de ponerla en el buzón, y regreso muy contenta de mi feliz expediente... ¡Oigo la voz de mi padre que pide una bujía para sellar sus pliegos; y yo corro a esconderme en el matorral del camino! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡cuántas maldades se hacen a la faz del mundo en tanto que yo tengo que ocultarme como un criminal para enviar a un ser amado, la expresión fraternal de mi afecto. Heme aquí, de vuelta, triste y desalentada, trayendo conmigo la carta que no me fue dado entregar al mensajero, porque mi padre montó a caballo y lo acompañó, haciéndole varios encargos hasta más allá de mi escondite. ¡No importa!, yo tomaré mis medidas y la carta partirá. Entretanto, voy a abrirla para continuar escribiéndote. El sol se ha puesto, y su último rayo colorea de rosa la cima de las montañas; el valle comienza a cubrirse de sombra, y en el murmullo de los árboles, en el canto de las aves y en la voz humana, percíbese esa tristeza vaga, indefinible, que precede a la noche. ¡Qué inefable encanto ha tenido siempre para mí esta hora melancólica! Era la única en que me alejaba de ti. Sentada en un rincón solitario del claustro, inmóvil y muda, pensaba en los que han abandonado la vida y duermen en el sepulcro: ¡mi abuelo, mis tías, mi nodriza, mi madre! ¡Ah!, el tiempo ha velado su imagen en mi mente, pero no en mi corazón; y su rostro angelical me aparecía, ora en la luz plateada de la luna, ora en los rayos de la primera estrella. Un dulce enternecimiento invadía mi alma, y lloraba lágrimas silenciosas, y oraba en mentales plegarias. Tú venías siempre a desvanecer este místico arrobamiento con tu alegre charla; como ahora, los acordes del piano y la presencia de nuestros huéspedes, ahuyentan mis meditaciones, y me llaman al salón. ¡Gran novedad! Una ansiosa expectativa saturada de dulces esperanzas, absorbe el ánimo de las bellas peregrinas de este valle, que preparan sus armas para disputarse la conquista del más bello viajero que ha pisado la grama de estas praderas. Es aquel brillante Enrique R. de quien tanto se hablaba en los salones, y que se marchó a Europa cuando nosotras dejábamos el colegio. Ha regresado y se encuentra aquí, invitado a la fiesta de Tara, que reúne a las orillas del mar a toda la gente de Lomas. Mi padre que es de los convidados, quiere que yo lo acompañe, y a mí no me pesará ello; porque yo también deseo conocer, aunque no con las miras hostiles de estas señoritas, a ese acariciado ensueño de las hermosas. Dicen que viene acompañado de un amigo, y de su hermana, trigueña beldad que, según las revistas de los salones parisienses, ha hecho gran sensación en la corta temporada que los frecuentó, al lado de su hermano. Te escribo en medio a los esplendores de una hermosa alborada. El sol comienza a levantarse y dora con sus primeros rayos el inmenso paisaje que se extiende matizado en degradaciones infinitas hasta perderse en el azul cerúleo del océano. Una brisa perfumada se cuela en suaves ráfagas por la ventana, y viene a jugar con el papel en que trazo estas líneas. No puedo resistir al deseo de ir a aspirarla allá entre los bosquecillos de heliotropos blancos que desde aquí diviso, en el fondo del valle. Dejo la pluma para volver a tomarla de nuevo; al regresar de mi paseo... ¡Un incidente!... ¡Oh! ¡qué miedo he tenido! Nada semejante me aconteció jamás. Estoy pensativa, confusa, amedrentada. ¡Qué sé yo!... Vagando de arbusto en arbusto, de flor en flor, llegué al grupo de sauces en cuya fronda se ocultaba mi nido de tórtolas... La pobre madre gemía sola en lo alto de una rama: su nido había desaparecido. -¡Maldita sea la mano que lo robó! -exclamé, con dolorosa indignación. En el mismo instante vi surgir detrás del ramaje de un matorral un hombre de fisonomía extraña, diría mejor, siniestra. Tenía en una mano el nido de tórtola; con la otra empuñaba el cañón reluciente de un fusil. Espantada, creyendo que iba a castigar mi maldición con un balazo, di un grito, y huí de una sola carrera hasta la puerta de casa. Pensándolo bien, debo reír de mi terror, mas a pesar de mis reflexiones, la imagen de ese hombre y su luciente fusil no se apartan de mi mente. Sin embargo, inquietábame la suerte de la pobre tortolilla solitaria; y no queriendo por nada en el mundo volver sola al sitio de la temible aparición, guié por ese lado mi caballo al pasearme con mi padre. ¡Oh! ¡prodigio! el nido se hallaba allí, sobre su misma rama; y los polluelos piaban engreídos bajo el ala de la madre, que los arrullaba con amor. Si estuvieras a mi lado, querida mía, había de preguntarte qué pensabas de esto. ¡Ciertamente, es singular! Ese hombre que tanto miedo me causara, lejos de desear hacerme mal hame dejado una prueba de exquisita galantería. Es tarde, y te dejo para tomar algunas horas de reposo a fin de estar lista mañana a la primera voz de mi padre, que no gusta esperar, para ir a la fiesta de Tara, que es un lindo pueblecito situado entre el mar y la boca del río. Habrá misa y procesión; toro, banquetes, y un pintoresco sarao en un salón de lona tapizado de esteras de junco verde sobre la blanda arena de la playa; y formarán la orquesta dos violines y el órgano de la iglesia, cedido galantemente por el anciano cura, en gracia de la devota concurrencia de tantas bellas a la función religiosa. Si a ello se añade la patriarcal familiaridad y la sencilla confianza adoptada por la sociedad aquí reunida, nuestra fiesta será espléndida. ¡Pero ah! estas rientes perspectivas, lejos de ti, pierden a mis ojos todo su encanto; y mañana, en medio a la alegría general, yo sola estaré triste; y mi padre, que tanto me ama preguntará qué me falta, porque ¡ay! no comprende, ni yo puedo decirle que me falta la más querida mitad de mí misma. El día ha amanecido magnífico de luz y serenidad. Una gozosa animación circula en las tolderías; numerosas cabalgatas recorren los senderos del valle en dirección de Tara, y óyense, traídas de lejos por la brisa, alegres exclamaciones, risas y cantos. Mi padre hace ensillar nuestros caballos; yo me visto, ¿lo creerás?... con cierta coquetería pretenciosa. ¿Será que también quiera deslumbrar al bello huésped de la fiesta? ¡Bah! ¡qué me importa él, con toda su brillante nombradía! Mi padre me llama, y vamos a partir. Adiós, hasta la noche; llevo los cabellos en rizos bajo un sombrerito de paja adornado con una guirnalda de rosas que sujeta un velo de tu ilusión. Mi vestido de gasa blanca lleva una larga cola que hace veces de amazona y me liberta de tener que endosar este odioso traje. Doy una mirada más al espejo. ¡Estoy linda! ¿Seré la más bella de las que hoy atraigan las miradas de Enrique R.? ¡Qué locura! Adiós... ......................... ¡Rosa! ¡el hombre del matorral, el ladrón del nido de tórtolas, el que tanto temor me causara con su amenazante fusil, era él! era Enrique R., que fascinó mis ojos y sojuzgó mi espíritu con un sentimiento que yo llamé terror, y que era... ¡ah! ¡qué diré!... ¡Escucha! De hoy más, entre los dos nombres que formaban el de Rosaura ha venido a interponerse otro; mas no para separarlos sino para unirlos con un lazo más estrecho. -VÁngel y demonio (Aura a Rosa) Anoche, demasiado turbada para ordenar mis ideas, te arrojé una noticia que, recibida, así, exabrupto, sin ninguna explicación, habríate causado profunda inquietud. Por dicha, nuestro correo, despachado al amanecer, recibió contraorden, y sólo partirá mañana. Así, puedo recoger mi carta, y continuarla con el relato de los incidentes de ayer, embrollados hasta ahora en mi mente, y que tienen todo el sabor de una novela. Aunque partimos temprano de Arcori, nombre de esta finca que recién se me ocurre poner a tus órdenes; y aunque el trayecto fuera de media hora, mi padre perdió tres, recordando con un veterano de la independencia, que nos dio alcance en el camino, cierto combate de antaño, en que ambos tuvieron parte. Y tanto se engolfaron en aquellas caras memorias; y tantas veces se detuvieron para mirar los puntos estratégicos que eligieran entonces, que cuando llegamos a Tara, misa, procesión y toros, habían pasado ya; y los convidados se hallaban en pleno sarao. Echamos pie a tierra en casa del cura, cuya hermana, una amable viejecita, me prestó su tocador para arreglar mi peinado, que, como mis rizos son naturales, nada habían sufrido con el aire del camino. Deshice algunos pliegues que la silla había impreso en mis faldas, eché hacia atrás a guisa de pluma el velo de mi sombrerito, di el brazo a mi padre y nos dirigimos al baile. El salón presentaba un golpe de vista magnífico. Descubierto del lado del mar, en forma de galería, sosteníanlo columnas cubiertas de follaje y de flores silvestres. Un inmenso diván improvisado con bancos, sillas, taburetes y poltronas, estaba ocupado por una multitud de lindísimas jóvenes, adornadas con pintoresca sencillez. Llevaban todas como yo, cruzadas en banda, echarpas de gasa azules o rosadas; y las colas de sus faldas regazadas en torno con alfileres. Delante de ellas, los hombres formaban grupos, y al centro agitábase la ardiente ronda de vals a los acordes de «El último pensamiento» de Weber, ejecutado por el órgano, a dúo con el murmullo de las olas. Apenas tuve tiempo para abarcar todo esto con una ojeada, porque no bien hube puesto el pie en la verde estera del salón, vi venir a mí un joven rubio, bello como un arcángel, que inclinándose ante mi padre, pidiole el permiso de bailar conmigo. Mi padre puso mi mano en la suya, y muy luego, enlazados con ese abrazo impúdicamente estrecho que constituye la danza moderna, valsábamos, mezclados a aquel torbellino de gasas, de rizos y de flores. Los rasgados ojos azules de mi compañero fijáronse en mí con expresión apasionada. Sin embargo, yo no sentía ningún linaje de turbación. Había tanta dulzura en sus miradas, que me recordó la figura ideal del ángel de la guarda, guiando una alma hacia Dios; y el brazo que me sostenía parecíame el ala protectora, y sonriendo gozosa, abandonábame al encanto de aquel voltejeo, a la vez rápido y cadencioso, que remedaba el vuelo de un espíritu. -¡Luis! pide para mí a tu bella compañera el resto de este vals -dijo, de pronto, a mi lado, una voz dulce y vibrante, que me hizo volver vivamente la cabeza. Los sonidos del órgano, llenando el espacio, ahogaron el grito que se escapó de mis labios, al reconocer en el que pedía bailar conmigo, al hombre del matorral. En el semblante de mi caballero se pintó una visible contrariedad; pero, reponiéndose luego, y sonriendo con dulcísima sonrisa: -Lo habéis oído -me dijo-, la amistad exige de mí un sacrificio; y las leyes de familiaridad establecida, un don que vos no podéis rehusar. Y así hablando dejome en los brazos de aquel hombre, que ciñendo en ellos mi cuerpo, fijó en sus ojos los míos con la poderosa fascinación de su mirada, como el águila a la pobre avecita, absorta en la luz de su pupila. Pude ver entonces, entre el rápido cambio de claridad y de sombra producido por el baile la majestad de una frente griega a la que servían de marco los lucientes bucles de una cabellera oscura; labios como los de Byron, sensuales y desdeñosos; y, sobre todo, uno ojos de mirada profunda, intensa, dominadora, cuyo fulgor me iluminó hasta el fondo del alma, revelándome tesoros de ventura que jamás soñó la mente, ni adivinó el corazón, y que ahora leía en esos ojos que se posaban en mi frente como una caricia. ¿Qué diré? Breve: en el corto espacio de ese vals, nuestro destino se fijó para siempre: yo supe que él me amaba; él, que era dueño de mi alma. -¿Ves ese océano? -díjome señalando la azul inmensidad-. Así es el corazón que te doy, profundo y tempestuoso. Y en sus ojos brilló algo que se parecía al acero de su fusil en la visión del matorral. En ese momento su amigo, mi blondo caballero del vals, vino hacia nosotros dando el brazo a una bellísima joven, morena como una árabe, alta, esbelta, flexible, con una cabellera rizada y negra, frente ancha y baja, cejas finas, casi reunidas, orlando unos ojos negros rasgados, y adormidos hasta la impertinencia. En tanto que yo la contemplaba con admiración, ella, saludándome con un elegante movimiento de cabeza, mezcla de cortesía y desdén: -Enrique -dijo a mi compañero-, vengo a felicitaros, a ti y a Luis por el vals que esta bella señorita ha repartido con tanto donaire entre ambos. En los ojos de éste brilló una chispa de cólera. -Esta bella señorita, Inés -respondió tomando mi mano entre las suyas-, es mi esposa: es tu hermana. No sé cuál de los tres se tornó más pálido, al escuchar estas palabras; creo que fui yo, que sentí afluir toda mi sangre al corazón, y me desmayé. Al volver a mí, encontreme recostada en el hombro de mi padre, que hablaba con Enrique cual si fuera un antiguo conocimiento. En efecto, habían contraído amistad, viajando juntos. Hemos dejado la fiesta y regresado a casa, no solos; porque Enrique, su hermana y Luis nos acompañan. ¡Qué dirás, querida mía, cuando lleguen a ti estas inesperadas nuevas! ¡Ah! yo misma apenas doy crédito a lo que siento. Ayer no había otra imagen que la tuya en mi corazón, otro afecto que el que nos une. Hoy, ¡ah! ¡perdóname! ¡hoy tu imagen palidece en la irradiación de otra imagen, y tu amor se ha fundido al fuego de otro amor! ¿Es completa mi felicidad? No: Luis está triste, y esta bella Inés tiene algo contra mí en el corazón, algo amargo que yo siento en sus sonrisas, en sus caricias mismas, a pesar de disimulo que vela sus adormidos ojos. Algunas veces creo que aborrece a Luis; otras que lo ama; pero de cierto, hay odio en ese amor, o amor en ese odio... ......................... Inés me preocupa. ¡Qué de misterios hay en el alma de esta mujer! Anoche creía escuchar un ruido en el salón cual si abrieran la puerta que da al campo. Tuve miedo, porque eran las dos de la mañana, mas por ello mismo quise averiguar la causa. Dejé la cama, y avanzando a tientas llegué a la puerta de mi cuarto que abre sobre el salón. Profundo silencio: nada se movía. Quise comunicar lo ocurrido a Inés, y siempre a tientas, dirigime a la alcoba que ocupa. Entro y me dirijo a su cama. La cama estaba vacía. - VI Flores y abismos (Aura a Rosa) Inés se había levantando; el lecho vacío, guardaba todavía el calor de su cuerpo. Sorprendiome tanto más su ausencia en aquella hora avanzada de la noche, cuanto que no hacía mucho, después de una larga velada de baile, canto y dulces pláticas, habíala yo acompañado a su cuarto, donde la vi acostarse quejándose de un gran cansancio. ¿Por qué había dejado la cama? ¿adónde había ido? La casa, aislada entre vergeles y cañaverales, no tenía vecindad cercana; y las noches en esta húmeda estación, tienen demasiado rocío para hacer agradable un paseo a la luz de las estrellas. Reflexionando así habíame sentado al borde de la cama, preocupada, inquieta, procurando encerrar en un radio imposible mis pensamientos respecto de aquel extraño incidente. Y pasó un ahora, y pasaron dos; y el reloj del salón había dado las cuatro, sin que Inés volviera. Sentí miedo, viéndome sola entre las tinieblas, en la expectativa de un misterio, y permanecí allí, inmóvil, envuelta en mi peinador, los pies desnudos, y temblando de frío. A las cuatro y media, una ráfaga de aire húmedo y el roce de la orla mojada de un vestido, me revelaron la presencia de Inés, que entró con la cautela de un salvaje. Levanteme con igual precaución para evitar su encuentro, y apegándome a la pared, gané la puerta, donde me detuve todavía, tendiendo el oído, en la esperanza de escuchar algo que viniera a explicarme la extraña conducta de Inés. Pero ni el más tenue ruido se hacía oír en el cuarto, donde más que un ser viviente, parecía que hubiese entrado un espíritu. A esta idea, poseída de terror, huí hasta el fondo de mi cama, y oculté la cabeza entre las sábanas. Pero el sueño se alejó de mis párpados; y cuando vino, fue acompañado de pesadillas. Un alegre rayo de sol me despertó esta mañana; y su hermosa luz ahuyentó mis terrores, dejando sólo en mi mente el enigma inexplicable de la nocturna excursión de Inés. Sin hablarle de ella, propúseme averiguarlo en sus maneras y en la expresión de su semblante. Con esta idea corrí a su cuarto. Inés dormía con apacible sueño; y sus ropas dobladas con esmero, cual se lo vi hacer anoche, estaban en la misma silla donde las colocara. -Yo he soñado -me dije-. Es imposible hacer todo eso sin ser sentida; y, sobre todo, dormir con tal tranquilidad, sin tenerla en la conciencia. Pensando así, de pie ante Inés dormida, divisé, colgado ante una percha su vestido, cuya orla mojada había rozado mi pie desnudo. La falda de gaza azul, estaba húmeda hasta la altura de la yerba de los campos... Volví a mirar el rostro de Inés, que dormía siempre, sonrosada, casi sonriendo, apoyada en la mano su fresca mejilla. Y me pregunté qué tenebroso secreto se ocultaba tras de aquel semblante bello y sereno. Dejela dormida, y me alejé triste y disgustada de mis propios pensamientos, que todos condenaban a Inés. Pero luego llegó Enrique y su mirada disipó las nubes de mi alma... ......................... Mis días son tan felices que me dan una idea de la beatitud eterna. Rosa, nuestras almas dormitaban en una vida latente, sin idea de los espacios de luz, poblados de celestes visiones, en que ahora se cierne la mía. ¡Qué insípida y descolorida se me representa mi anterior existencia! Paréceme no haber vivido sino desde el día que Enrique fijó por primera vez en mí su mirada. Fiat Lux!... ........................... ¡Cuán bueno, sensible y cariñoso, es Luis! Esa mirada apasionada que yo me atribuía con tanta fatuidad, es la expresión habitual de sus ojos, bellos y dulces como los de un ángel. Está triste; pero su tristeza, como el perfume suave de la violeta, se siente sin saber de dónde viene; porque no se muestra ni en sus palabras ni en su semblante, y vaga en aquellas y en éste como una sombra misteriosa, que realza el encanto esparcido en toda su persona. Pláceme el abandonar mi corazón al sentimiento de fraternal ternura que me inspira este bello joven, amado de Enrique cual un hermano; y con frecuencia, olvidando la reserva de mi sexo respecto al suyo, abrázolo, y beso su blanca frente con la misma confiada familiaridad que besaba la tuya. Sin embargo, ayer durante el paseo riendo de un chiste de mi padre, apoyé mi mano en el hombro de Luis, que iba a mi lado. Por casualidad, en ese momento mis ojos encontraron los de Inés, que fijaron en mí una mirada... ¡Dios mío! ¡qué mirada! ¡Habríasela creído una llama del infierno! Mas, al instante, y por una transición peculiar a la raza felina, aquella mirada feroz cambiose en una dulcísima, que me enviaron sus adormidos ojos envuelta en una hechicera sonrisa. No me queda ya duda: ama a Luis y mi fraternal cariño le hace sombra. ¡Qué locura! No obstante, y por más que me esfuerce a desechar estos pensamientos y amar a Inés, su presencia entre Enrique y yo pesa en mi corazón cual un funesto ensueño... Rosa, en este momento, y en tanto que de Inés te hablo, el ruido de la puerta del salón ha llegado a mi oído, aunque esta vez, leve como el paso de la brisa... ¡Es ella! Apagué mi lámpara y abriendo la ventana he tendido una mirada en torno. La noche, aunque sin luna, tiene esa claridad tenue y diáfana que derraman las estrellas. Primero, nada vi, sino los grandes grupos de árboles, negros como fantasmas; mas pasado el deslumbramiento producido en mis ojos por la luz artificial, divisé una forma blanca, deslizándose a lo lejos bajo los troncos de un olivar. Era Inés. ¿Qué va a buscar, así sola, ella, desconocida en estos parajes, y entre los peligros de la noche? Este misterio me aterra como una amenaza a... al honor de Enrique, desde luego; y a pesar del miedo que causa la idea sólo de mi empresa, voy a realizarla. Quiero seguir a Inés y develar su secreto... - VII Un paria La forma blanca que Aura divisó deslizándose entre los troncos de un olivar, costeó con paso rápido el seto del vergel, descendió luego al fondo de una hondonada sembrada de matorrales, y deteniéndose a la sombra de un peñasco, sacó del seno una llave, aplicola a los labios y envió al aire un silbido. Pocos instantes después un hombre se arrojaba a sus pies. Ella le tendió una mano que él besó con salvaje pasión. Si el peñasco no proyectara en torno una ancha zona de tinieblas, aquel hombre visto la mano que besaba frotada con asco; y en el semblante que ansiaba contemplar, una sonrisa de repugnancia. Pero la oscuridad era densa; y él con el arranque apasionado de Romeo: -¡Por la luz de tus ojos, estrella de mi vida -exclamó-, déjame un momento la dicha de mirarte! - VIII Al través del espacio -¡Silencio!... ¡Insensato! ¿es así como cumples mi voluntad? ¿No debemos ser: tú mi siervo y yo tu dueño, hasta el día en que merezcas tu galardón? Y la forma blanca salió de la sombra; y el hombre que estaba a sus pies contempló extasiado unos ojos negros, rasgados, a la vez adormidos y resplandecientes, que derramaron sobre él la mágica fascinación de su mirada. -¡Ordena! ¡manda! he aquí tu esclavo -exclamó él, doblando de nuevo la rodilla-. ¿Debo matar?, he aquí mi puñal. ¿Debo morir?, di a Bruno que ha vivido bastante, y lo verás caer muerto a tus pies. Y ella, dando a su voz el hechizo de su mirada: -¡Loco! -respondió- ¿quién habla de la muerte ante la perspectiva de la dicha? ¡No! ¡ni matar ni morir! Quiero, sólo, por medio de ese poder sobrenatural que has descubierto y perfeccionado en mí, encontrar el tesoro que buscas, y que te elevará hasta mi esfera. ¿Adivinas qué dorado horizonte en esa altura divisarás? -¡Tu amor! ¡Oh! ¡apresura ese momento! ¡precipítame en el infierno, amontona sobre mí todas las pruebas, todos los tormentos, pero llévame, aunque sólo sea por un instante a ese cielo que me prometen tus ojos!... El que así hablaba, tuvo apenas tiempo de besar un lindo pie, mojado con el rocío de la noche. De súbito, el bello rostro que le sonreía, tornose grave, y el mirar voluptuoso de aquellos adormidos ojos tomó una expresión severa, despótica, que lo hizo estremecer, y lo dejó inmóvil, hincada una rodilla, caídos los brazos, y los párpados pesadamente cerrados. Sus cerrados ojos orlábanse de largas pestañas, que sombreaban sus mejillas; y los brazos colgando inertes, mostraban una fuerte musculatura. Ante él, de pie, y erguido el esbelto talle, una mujer tenía fija en él su mirada. De vez en cuando el dormido se estremecía; sus párpados se movían convulsos; y luego recobraba su inmovilidad. La mujer levantó con ademán imperioso una manita blanca y fina que parecía formada sólo para los besos y las caricias; y en medio al silencio, oyose, pronunciada con acento solemne, esta palabra: -¡Duerme! Si algún ser viviente, además de las aves dormidas en sus nidos hubiese, como ellas, encontrádose oculto entre los matorrales de aquella tenebrosa hondonada, habría escuchado con asombro, quizá, con terror, este fantástico diálogo: -¡Bruno! ¿duermes? El joven se estremeció, y sus labios se agitaron pronunciando con esfuerzo: -¡Sí! -Duermes el sueño magnético. ¿Puedes elevarte al lúcido? Anoche dijiste que empezabas a ver. -Sí: pero hay algo que me atrae, me retiene y me deslumbra. -¿Qué es, pues? -El fulgor de una mirada. -Una densa nube me envuelve. ¿Ves ahora? -Veo delante de mí una nube sombría; y oigo el eco de tu voz, que me llega distinto, aunque debilitado por la vaporosa atmósfera. La mujer sonrió con aire de triunfo. -¡Bien! Esa visión me prueba que estás de un modo absoluto, bajo la acción de mi voluntad. -¡Ah! -articuló el joven con un suspiro que se parecía a un sollozo. La blanca manita se alzó con ademán soberano. El dormido calló. La manita se paseó, entreabiertos los finos dedos, delante de los cerrados ojos del joven. Hubo un momento de silencio. La manita blanca tenía una compañera; y ambas se alzaron tendidas sobre la morena cabeza del joven dormido, y el diálogo continuó. -Bruno, ¿me escuchas? -¡Oh! sí. -¿Conoces la hacienda de Arcori? -De paso; ¡pero nunca estuve en ella! -Pues yo te ordeno ir allí, y recorrer la casa en mi memoria. -Estoy viéndola, y recorro sus habitaciones. A oscuras están todas menos una, donde arde una lámpara. -¿Quién se halla en ese cuarto? -Nadie. -¡Nadie! Mira bien. -Está desierto. La mujer frunció el entrecejo. -¡Si fuera posible! -murmuró, luego, alzando la voz-: Mira la habitación que está en el lado derecho de la galería: ¿qué ves? -Un hombre dormido, con una mano sobre el corazón, y torvo el ceño. Está bajo la acción de una pesadilla. -Mira ahora hacia el cuarto del lado izquierdo. -Un hombre, también; pero éste no duerme... ¡Ah!... ¡el joven blondo!... ¡que tú amas!... Ella elevó las manos sobre la cabeza del joven que se detuvo; pero continuó luego, haciendo esfuerzos para substraerse a la influencia que lo subyugaba. -¡Dejame! ¡ah! ¡déjame el placer amargo de contemplar al hombre que me roba tu amor! déjame henchir mi corazón de odio, y... Un ademán imperioso ahogó su voz. Calló; y gruesas gotas de sudor cubrieron su frente. -¡Bruno! mira impasible a ese hombre, y lee en su corazón. -No te ama ya... otra posee un amor. -¿Conócesla tú? -Estoy mirándola. Preparábase a seguirte. Llegó a la puerta; encontrola con llave; y regresando a su cuarto, acecha tu regreso desde una ventana. La mujer se estremeció; pero serenándose luego: -Bruno -dijo-, acércate a aquella que me acecha; mírala y descubre por qué, magnetizándola sin que se aperciba de ello, no puedo sin embargo plegar su voluntad a la mía. -Por qué te aborrece. Un relámpago de odio iluminó los negros ojos de aquella mujer, y en su labio vagó una cruel sonrisa. -¿Y tú? -replicó- ¿tendrías poder sobre ella? -¡Sí! -¿Obedecería a tu voz? ¿descubriría los secretos de su alma? -Como yo obedezco a la tuya. -Y cuando te encuentres en tu estado normal, cuando no seas mi sonámbulo sino Bruno, Bruno mi amante, ¿cumplirás también mi voluntad? -No ha mucho te dije: «¿Es necesario matar?, he aquí mi puñal. ¿Es necesario morir?, di a Bruno que muera, y morirá. La magnetizadora se inclinó sobre el sonámbulo, y sopló en su frente pálida y bañada de sudor. Bruno abrió los ojos... - IX Confidencias (Aura a Rosa) Quien dijo: «Piensa mal y acertarás», es un villano, un malvado que merece todas las execraciones, querida Rosa. Heme aquí destrozado de remordimientos el corazón por el pecado de juzgar las apariencias. Anoche embozada en mi bornós salí en pos de Inés, a quien vi desaparecer entre la fronda de los olivares. Dejé mi cuarto, atravesé el salón y me dirigí a la puerta. ¡Estaba cerrada con llave! Esta circunstancia que venía a corroborar mis sospechas, acabó de convencerme de la culpabilidad de Inés. Volví a mi cuarto, y me propuse esperar sentada delante de una rendija de la ventana el regreso de aquella a quien condenaba en nombre del honor ultrajado. Pasaban las horas, y el frío comenzaba a apoderarse de mi cuerpo. De repente vi a Inés, saliendo de entre la sombra del olivar, dirigirse a la ventana tras la cual estaba yo espiándola. Acercose; dio tres golpes en el postigo, y dijo a media voz: -¡Aura! -¡Aura! -repitió Inés, a tiempo que yo abría el postigo y me asomaba a la ventana. -Eras tú -exclamé, fingiendo el mayor asombro. Pero ella, con la alegría infantil de un muchacho escapado de la escuela: -¿Qué te parece mi nocturno excursión? -díjome riendo. -¡Una insigne imprudencia! -¡Calla! ¡hipócrita...! ¡y estarás envidiándola, taimada! -¡Envidiar! ¡Si de sólo pensar en ello me estremezco! -Así se cura el miedo, sentimiento mezquino, que es necesario combatir. ¿Crees tú que es ésta mi primera campaña contra el pánico? ¡Bah! Desde que estoy en el valle, todas las noches, a la hora de los fantasmas, recorro el sombrío paisaje, poblado de bellezas misteriosas que los paseantes diurnos no pueden siquiera imaginar. Como el día, la noche tiene también su corte: corte de estrellas, de meteoros, de murciélagos, de búhos, de culebras. -Y de peligros desconocidos, que muchas veces alcanzan a los temerarios que van a desafiarlos. -Querida mía, el momento no es oportuno para sermones. ¡Tengo frío! Entre los peligros que has enumerado olvidaste el rocío que me cala hasta los huesos. Toma esta llave, que me está helando la mano, y abre la puerta del salón; pues mis dedos están yertos, y no pueden valerme. -Y, ¿por qué nos dejaste encerradas? -preguntele con un resto de desconfianza. -Por no dejaros vendidas. Yo había quitado el cerrojo a la puerta, y no había quien lo echara por dentro... Pero vamos, bella mía, que estoy tiritando. Y corrió a la puerta que yo me apresuré a abrir. Al entrar, Inés me recomendó el secreto de su escapada, pagando anticipadamente mi discreción con un abrazo y un beso. Rosa, vitupérame; ¡llámame injusta, mala, perversa!, pero ese abrazo me hizo estremecer, cual si una de las culebras de que Inés hablaba, hubiese enroscado sus fríos anillos en mi cuello. ¿Qué extraño alejamiento me inspira esta joven tan bella, tan espiritual, tan digna de simpatía? ¿Harame sombre el cariño que Enrique la profesa? No; pues que éste ama a Luis con igual afecto, y yo quiero tanto a Luis. En fin, la verdad es que este sentimiento de repulsión renace siempre, a pesar de los esfuerzos que hago para ahogarlo en mi alma. De vez en cuando, negros vapores cruzan el esplendoroso cielo de mi dicha. Por ejemplo, Enrique, ayer radiante de gozo, hoy está tétrico y sombrío. -¿Qué pasa en él? -preguntábame, sin osar apenas mirarlo. Hay en mi amor algo de pavor; así como en la mirada de Enrique, tan dulce y apasionada, hay algo que de súbito relampaguea, terrible, fulminante, cual los lampos del Sinaí... Esta tarde paseábamos, Inés y yo, cogidas al brazo de Enrique. Yo estaba inquieta, porque la nube que oscurecía su frente, no se había disipado todavía. ¡Cosa extraña! Inés, mirando el demudado semblante de su hermano, tenía un aire de triunfo. ¿Se alegrará el verlo sufrir?... Rosa mía, si estuvieras a mi lado había de pedirte que con tu varita de maga me sacudas una paliza para desterrar mis injustas aprehensiones. -¿Crees tú en sueños? -díjome de pronto Enrique, deteniéndose para mirarme. -Son mi terror y mi delicia -respondí, contenta de poder obtener una explicación. -¡Yo he tenido uno horrible! -La mujer de un soldado, una india de la tribu de las Hurus, me enseñó a descifrar los sueños, en su sentido simbólico. ¿Quieres que interprete el tuyo? -¡Es horrible! -repitió-. Una pasión feroz en una sangre querida, a cuya vista, en vez de horror, sentía placer, porque el espíritu del mal habíase apoderado de mi alma, y moraba en mí. En tanto que Enrique hablaba, miré casualmente a Inés. Esta vez no era, no, una aprehensión mía, en su semblante había una expresión de gozo que me hizo daño. Pero disimulando mis penosas impresiones, dije a Enrique en son de broma, y afectando el solemne acento de una sibila: -¡Mi bello señor! no apesare vuestro ánimo la medrosa apariencia de ese ensueño, cuyo significado es más bien venturoso que siniestro. Serenad ya el rostro, llamad la paz al corazón y escuchad al numen profético que os habla en mi voz. El color rojo de la sangre que teñía vuestras manos significa un suceso notable, ruidoso, próximo... -¿Qué suceso más notable y ruidoso que una boda? -interrumpió mi padre, que venía siguiéndonos sin que lo viéramos. Yo callé avergonzada; Enrique se echó a reír, y la profecía se quedó en el tintero. Hasta hoy, mecida por las ondas de una dicha inmensa, no había pensado mucho en su complemento obligado: el matrimonio. Como el discípulo en el Tabor, habría deseado morar enternamente entre sus celestes visiones, arrullada por los himnos de un amor etéreo. La palabra boda me hizo caer de las nubes a los accesorios groseros que esa palabra encierra. El notario; la curia; garrapateos en papel sellado; dejar de llamarme su amada, su ensueño, ¡y convertirme en mujer! ¡su mujer! ¡Qué frase tan brutal! ¿Recuerdas «Los amores de los ángeles» de Tomás Moore? Yo había dado a Enrique las azuladas alas de esos mensajeros celestiales. ¡El cura va a cortarlas de un hisopazo para hacerlo mi marido! ¡Dejará de ser el bello y terrible Azael, para tornarse un padre de familia, hacendado en este valle y fabricante de azúcar!... ......................... «¡Esposa mía!», díjome Enrique mirándome de lo alto de su soberbia mirada. Y todas mis románticas teorías se volaron con los ángeles de Moore dejando el campo a la poética Esposa de los Cantares. De todo te hablo; de todo, menos de mi salud. Los síntomas alarmantes han desaparecido, y los colores de la juventud y de la dicha brillan en mis mejillas; pero un fenómeno extraño del que no sé darme cuenta, ha comenzado a manifestarse en mí y me da serios temores. Figúrate que de repente siento mis miembros paralizados; pesado el cerebro, embrollado el pensamiento. Mis párpados comienzan a cerrarse, mal grado de mis esfuerzos, y... ¡qué sé yo...! Despierto, bañadas las sienes de un sudor frío, el cuerpo debilitado por extraño cansancio. La hora me dice que ese estado de enajenación ha durado mucho tiempo, aunque Inés se empeña en probarme lo contrario, quizá por no alarmarme. Después, y por muchas horas, quédome en un extremo aniquilamiento, y afectada de una susceptibilidad nerviosa que hasta ahora me era desconocida. Inés ríe, y dice que ese es el achaque de todas las novias. ¡Cuán triste está Luis! No hay duda: Inés es la causa de su pena. Ella lo ama, sin embargo. ¡Qué doloroso misterio media entre esos dos seres jóvenes, bellos, y que podían, por tanto, amarse y comprenderse! Luis tiene con ella una cortesía irreprochable, pero helada, que la exaspera; y ambos usan en sociedad un lenguaje hostilmente parabólico desapercibido de los otros, menos de mí, que lo siento, sin comprenderlo... Esta noche, al despedirse la tertulia, Luis ha anunciado su próxima partida para Europa donde, cumplido el tiempo de una licencia, vuelve a desempeñar su destino de secretario en la legación peruana en Francia. Aunque profundamente contristada por la separación de Luis, quise ver el efecto que hacía en Inés. Habíase tornado pálida como una muerta. -XUn esfinge (Aura a Rosa) ¡Qué tenebroso enigma es para mí esta mujer, Rosa mía! Encuéntreme respecto a ella fluctuante siempre entre el terror y el remordimiento. Ora la condeno, ora la admiro; ora me parece un ángel; ora un demonio. Esta noche la he visto palidecer y fijar en Luis una mirada sombría. Pero aquello fue un relámpago. En el mismo instante vila sonreír con su hechicera sonrisa, abrazar a las señoras, tender la mano a los hombres; lisonjear a unos, bromear con otros y encantar a todos con el aticismo de su inimitable chiste. Cuando hubimos quedado solas, sentose al piano y cantó el Ave María con una voz tan suave, con tan mística unción, que yo caí de rodillas a sus pies. Ella ha reído de mi entusiasmo, levantándome estrechada en sus brazos... ¡Ah! ¡siempre la misma terrífica impresión en ese abrazo al parecer tan cordial! Inés ha vuelto a ser para mí una obsesión. No de otro modo sentiranse agitados aquellos a quienes atormentan con su presencia los espíritus infernales. Inés volvió al piano y se dio a caprichosas improvisaciones, chispeantes unas de picaresca alegría, otras impregnadas de sombría tristeza. Yo la escuchaba meditabunda, y llena la mente de las ideas fantásticas que me inspira. Contemplando su bello rostro impasible al gozo, como al dolor que la música expresaba; y el extraño reposo de sus adormidos ojos, pensaba en ese monstruo mitológico, a la vez mujer y león, que encierra en el granito de sus flancos los misterios del pasado y las amenazas del porvenir. He tenido miedo; y alejándome de Inés, vengo a refugiarme en tu recuerdo. Es un santuario donde cesan mis temores; un oasis donde descansa mi alma. ¡Extraña situación! Encuéntrome colocada entre un amor inmenso -Enrique y un inmenso recelo-, Inés. Y todo esto, sin poder confiar a nadie mis aprehensiones. ¿Hablar de ello a mi padre? No me comprendiera, y reiría de mí. ¿A Enrique? ¡Ah! ¡él, tan severo! Una palabra perdería a Inés en su ánimo. ¿A Luis?... Temo mucho que él nada tenga ya que saber. ¡Estoy divagando! La noche, querida mía, aumenta esa predisposición al terror, que, hace tiempo, ha comenzado a manifestarse en mí, sobre todo, desde que sufro extraños síncopes, cuya letal acción enerva mis fuerzas. Es cosa resuelta: no volveré a escribirte en estas horas de medroso prestigio, sino bajo la dorada luz del sol, que empieza a brillar espléndido en un cielo de azul purísimo, ahuyentando las nieblas de la lluviosa estación. El piano ha callado. Interrumpo mi carta; la encierro, y voy a esconder la llave de la carpeta; porque siento venir a Inés, y temo ese inexplicable enajenamiento acaecido siempre en su presencia y que me deja largo tiempo a merced suya... ......................... He despertado sobresaltada. El sol, entrando a plenos rayos por la ventana, se reflejaba, produciendo cascadas de matizados fulgores, en una multitud de piedras preciosas, que, colocadas en ricos estuches, llenaban la mesa de mi cuarto. Los muebles desaparecían bajo las ricas telas que, como en un bazar oriental, habían acumulado en ellos. Blondas, gasas de lino y de seda, recamadas de oro y plata; el gro, el raso y el terciopelo, representados por todos los colores; lazos, mantillas, capas; deliciosos sombreritos; juegos de exquisitas flores, guantes, coturnos de raso blanco, abotonados con gruesos brillantes, pañuelos que parecen bordados por hadas; batas de cachemira y batista; pantuflas con arabescos de oro, guarnecidas de blondas y armiño; perfumes en frascos de cristal de roca encerrados en redes de oro; abanicos de admirable primor en todas las materias posibles: oro, nácar, carey, marfil. Pendiente de una columna de la Psiché, un magnífico vestido de tul Chantilly sobre fondo de moaré, ostentaba su larga cola, semejante a una catarata de nieve, llevando sobrepuestos, un velo de Malinas, y una guirnalda de azahares, que dejaba caer sus festones hasta la fimbria de la falda. Cerca de este fantasma de una novia había colocado, sobre el respaldo de mi reclinatorio, un devocionario encuadernado entre dos láminas de oro, ricamente cinceladas, y cerrándose con dos broches en forma de cruces, y adornados de brillantes. Una visión deslumbradora, capaz de desvanecer las más medrosas aprehensiones, y hacer saltar de gozo a una muchacha. Pero, yo me preguntaba, ¿cómo arreglaron todo esto sin turbar mi sueño de ave? Y al hacer esta reflexión, quedeme helada de espanto; porque no recordaba cuándo me puse en la cama. Y sin embargo, encontrábame desnuda, puesta la camisa de noche y acostada. En ese momento entró Inés. -¡Dormilona! -díjome, riendo a carcajadas. Esta vez he acabado de convencerme de que el sueño que de ti se apodera es muy natural; y además, tan profundo, que no queriendo interrumpirlo ni dejarte sentada en una sala, a riesgo de dar una caída me resolví a desnudarte... ¿Qué tal, tu camarera? ¿No es verdad que he arreglado con gusto las piezas de tu lindo trousseau? Enrique y el coronel me encargaron la misión de estar sorpresa, que tan bien ha favorecido tu sueño. ¿Pero sabes, querida mía, que es intolerable y por demás descortés, el dormirse dejando plantado a su interlocutor en plena conversación? ¡Oh! si por vengarme hablara de ello a tu padre o a mi hermano, cuánto reirían de ti... Pero, levántese la perezosa: dé un vistazo a todo esto, y venga conmigo a reunirse con su amado, que la espera en el comedor, al parecer con mucha hambre. Y tenga entendido la bella desposada que al marido jamás le haga aguardar en la mesa. Yo la dejaba hablar, encantada de aquella charla alegre y ligera, que disipaba poco a poco las sombrías fluctuaciones de mi espíritu. ¡Y bien! Inés afirma que aquello que yo creo un síncope es un sueño natural; y quizá tiene razón. A diez y seis años, la convalecencia de una enfermedad cuyo síntoma principal es el insomnio, debe traer una reacción: el sueño profundo y prolongado que tanto me preocupa, y que a ti también te habrá llevado dolorosas inquietudes... Heme aquí tranquila, peinando mis cabellos con esmerada coquetería, revisando, admirando, riendo, y últimamente, probando este suntuoso vestido de novia, que la mujer sueña en la cuna, ensaya en su muñeca, y reviste en fin, como yo ahora, ruborosa, trémula, anhelante, y la mirada perdida en las doradas lontananzas del porvenir... Los bellos ojos de Inés, cuando no se le mira; tórnanse duros y amenazantes. Acabo de hacer esta observación mientras que prendía sobre mi cabeza la corona de azahares delante del espejo... ¡Bah! ¡en qué reflexiones tan nimias me entretengo! En tanto que escribo estas líneas, Inés me espera. Quise cambiar de traje pero ella quiere que así ataviada me presente en el comedor. Te dejo un momento, y la sigo para venir luego a partir contigo los últimos días de esta vida mística, ¡azulado nimbo al que no es dado volver...! - XI De sorpresa en sorpresa (Aura a Rosa) Estoy aturdida, absorta, extasiada. Por las líneas desviadas de esta carta conocerás cuán trémula está mi mano. En tanto que, no ha mucho, estaba escribiéndote, Inés había corrido a su cuarto, cambiando de traje y vuelto a mi lado sin que yo de ello me apercibiese. Estaba bellísima, con un sencillo y elegante vestido de gro blanco, un lazo del mismo color bordado de abalorios sobre sus negros cabellos, y en el pecho un ramillete de violetas. -¡Dios mío! ¡qué bella estás! -exclamé-. ¿Pero qué significa todo esto? -Soy tu dama de honor, y cumplo el ceremonial -respondió Inés con un airecillo entre risueño y solemne, descorriendo las cortinas que cerraban la puerta. Quedé asombrada, ante es aspecto que presentaba el salón. Recogido un tabique de madera a goznes que lo separaba del oratorio habíase trasformado en un espacioso templo. El altar resplandecía de luces, y el pavimento estaba cubierto con una alfombra de flores. El venerable cura de Tara, revestido de alba y estola, aguardaba de pie, y puesta la mano en el ritual abierto sobre un atril de plata. Un brillante cortejo de señoras y caballeros, en hábitos de fiesta, y llevando ramilletes iguales al de Inés, ocupaban dos filas de reclinatorios improvisados con las sillas y sillones del salón. Mi padre en un uniforme de gala, Enrique y Luis rodeaban al sacerdote. Una asamblea imponente, querida mía, a cuya vista inesperada me detuve, ocultando mi confusión con una desgarbada reverencia. Inés tomó mi mano con la graciosa dignidad de una castellana; y atravesando el templo, llevome al lado de Enrique. -¿Me perdonas, amada mía, esta sorpresa? -díjome éste a media voz-. ¡Ah! Luis debe partir mañana; y su ausencia a la hora de nuestra unión habría sido para mí dolorosa y de mal agüero. No tuve tiempo para responder; porque Inés se apoderó de mi mano, mi padre de la de Enrique, y nos llevaron al pie del altar. Un momento después, querida mía, tu amiga era la esposa del más bello, noble, valiente y codiciado de los hombres; y como te dije en el prólogo de esta nueva faz de mi existencia, entre ese nombre emblemático de Rosa, Aura ha venido a colocarse otro; no cual un punto de separación, sino como un lazo de amor... ......................... Aprovechando un momento de tumulto entre los convidados, ocasionado por el cambio de decoración, he pedido permiso a Enrique para venir a escribirte dos renglones. Rosa, ¡le he pedido permiso! ¡Qué deliciosas palabras! ¡Tengo un señor! ¡pertenezco en cuerpo y alma a un dueño! ¡Ah! ¿quién es la necia que compadece a la mujer esclavizada en Oriente? ¿No le es necesario, para ver a su amado levantar los ojos? ¿Y no es ya eso un símbolo de vasallaje? Sin embargo, Inés ama a Luis, y las miradas que le dedica, en vez de elevarse descienden... ¡Oh! ¡qué altanera, qué irónica la que fijaba en él, durante la ceremonia! ¡cómo la hacía palidecer...! ¡Bah! ¿preocupada siempre de Inés y sus misterios? ¿por qué he de querer escudriñarlos? ¿Será qué la aborrezco? No, que es la hermana de Enrique y quiero amarla... ¡Me llaman! Los convidados están a la mesa, y el almuerzo va a comenzar... He allí a Enrique... Viene a buscarme. Dejo un momento la pluma para correr hacia él. Luego volveré a ti. Quiero asociarte a todas mis horas en este venturoso día... ........................... ¡Cuántos besos vale la noticia que voy a darte, Rosa mía! Dentro de tres días marcharemos todos para Islay a esperar el paso del vapor que nos llevará a Lima, esa encantada mansión. Dove è gioia e amor e vita, aureola de esa bella reina de las flores, ¡que es la mitad de mi alma! La cuestión se discutió en la mesa. Enrique no quería separarse de su amigo; mi padre no quería apartarse de su hija. ¿Qué hacer? Propúsose el arbitraje. Los votos recayeron en un anciano del valle. -¿Qué decides? -le preguntaron. -Marchaos juntos -respondió, con tan viva alegría de todos nosotros, que espontáneamente llenamos nuestras copas y bebimos a la salud del árbitro. La copa de Inés permaneció vacía. Llenola ella a su vez; y poniéndose en pie: -Caballeros -dijo, con una graciosa reverencia-, bebo a vuestra salud, celebrando la merced que vais a otorgarme. Y apuró la copa. -¡Hable la bella princesa! -respondió mi padre, con picaresca seriedad-, díganos el más imposible de sus deseos; que, a fe de caballero andante, sabré llevarlo a cabo, con la lanza y con la espada y -añadió, paseando en torno una inimitable mirada de reojo- ¡desgraciado el duende o follón que se atreva a contrariarlo! -Y bien, noble caballero -repuso Inés, con el sentido acento de una doncella menesterosa-, antes de arrancarme de estos valles amados, dadme el plazo de tres días para ir cual la hija de Jephte, a llorarlos con mis compañeras, en la cumbre de las montañas. Y tendió con regio ademán su abanico de nácar, que mi padre besó, jurando obediencia. ¡Tres días aún!... ¡pero ah! ¡qué días, Rosa mía! Sentada a los pies de Enrique, su mano entre las mías, mi cabeza recostada en su rodilla, contemplándolo, escuchándolo, admirándolo. O bien, paseando juntos, bajo la fronda de los olivos, mi mano apoyada en su hombro; su brazo en torno a mi cuerpo; ¡o bien de pie ante el piano, uniendo nuestras voces en un himno de amor! ¡Ah! nunca hasta ahora había conocido la inmensa dicha de ser bella. ¡Con qué sensación de celeste felicidad siento la mirada de Enrique detenerse sobre mi frente, en mis ojos, en mis labios! ¡Sin embargo, cosa extraña! esos instantes de fruición infinita, parécenme de una prolongación eterna. ¿Será que el alma humana no ha sido formada para la dicha, y que el dolor sea su verdadero elemento? Vivimos envueltos en una atmósfera luminosa que nos deslumbra, y nada percibimos más allá el uno del otro. ¡Ah! ¡si se pudiera vivir siempre así! ¡Ay! ¡no, por desgracia! He ahí que el propietario de la vecina hacienda ha invitado a Enrique para una cacería de leopardos. Mi padre debe organizar la batida, y mañana, víspera de nuestra marcha a Islay, partirán estos señores al amanecer para emplear el día entero en seguir la pista, alcanzar y matar media docena de estas fieras, que vagan por la noche en torno a los rebaños. ¡Doce horas sin verlo! ¡Una eternidad! Inés, que desde ayer ha comenzado la fantástica romería de la hija de Jephte, acaba de llegar trayendo un tesoro de flores silvestres, en guirnaldas, collares, brazaletes, pendientes y lazos. -Te debo una indemnización -me ha dicho, poniendo sus manos sobre mis hombros, y mirándome con sus bellos ojos medio cerrados. -¿Indemnización de qué? -la he preguntado. -¡Toma! de estos tres días de retardo que robo a los abrazos de Rosa. -La mejor indemnización que puedes ofrecerme, es quedarte conmigo mañana que estaré sola hasta la noche. -Al contrario, quiero llevarte a un sitio misterioso donde harás un extraño conocimiento... ¿Crees tú en adivinos? -No; pero desearía ver uno. -Pues eso es precisamente lo que puedo ofrecerte. -¿Un adivino?... ¿uno de esos que leen el porvenir? -Ciertamente. -¿Podrá decirme el mío? -Como está escrito en el libro eterno. He saltado de gozo. ¡Rosa mía, quiero ver a ese ser extraordinario! quiero preguntarle de ti, de Enrique, de mí. Inés me ha encargado el secreto respecto a la visita que hemos de hacer mañana «porque -ha añadido riendo- esos caballeros son espíritus fuertes, y se burlarían de nosotras...». Enrique me pide esta carta; porque el correo está pronto, y va a partir. Ciérrola y me despido de ti con un beso, hasta la vista. Desde aquí estoy viendo a Luis, que se pasea a lo largo de la galería. ¡Ah! ¿por qué está tan pálido y triste? Siempre que formulo esta pregunta, pienso en la belleza soberana de Inés, y en su mirada altanera y desdeñosa. - XII El áspid entre las flores -¡Espléndida alborada! -exclamó el coronel contemplando el sol que comenzaba a levantarse entre las ligeras nieblas de la mañana-. ¡Señores, en marcha! Tendremos un hermoso día. Y la alegre cabalgata partió seguida de sus perros, en gozosa algazara, perdiéndose luego en los recodos de las quebradas sombreadas de matorrales, donde tienen su guarida los leopardos. Bello era, en efecto, aquel día, uno de los últimos de febrero. Los árboles agobiados con el peso de sus frutos, inclinaban las vencidas ramas sobre los floridos setos; rebaños de blancas ovejas y pintadas vacas pacían mezcladas la tupida grama de los prados; las cigarras chillaban entre la yerba, y bandadas de aves cruzaban cantando, el azul purísimo del cielo. Dos jóvenes vestidas de blanco y cubierta la cabeza con graciosos sombreritos, aparecieron de repente, como para contemplar la belleza del paisaje. Cogidas del brazo y platicando a media voz, seguían un sendero que serpeaba a la vera de un arroyo, entre matas de salvia y morados heliotropos, que ellas cosechaban formando ramilletes matizados con anémonas rojas para adornar su seno, el ala de sus sombreritos, y hasta los regazados volantes de sus faldas, riendo, triscando, deteniéndose a mirar una flor, un insecto, el vuelo de una ave... -¡Ah! -pensaba la una-, ¡cómo puede sospechar de traición y de maldad a esta alma tan sencilla y pura! ¿por qué culpable preocupación me resisto a amarla? ¡qué injusticia! Y abrazaba con efusión, y besaba a su compañera. Pero si hubiese podido sorprender la mirada furtiva que de vez en cuando arrojaba ésta sobre ella, se habría estremecido de horror, y hubiera huido espantada. En tanto, bajo la influencia de aquel hermoso día, su corazón se abría a la confianza, y reía, y charlaba, mezclando sus risas con melodiosos cantos. -¡Las doce! querida Inés -exclamó, deteniéndose de repente para mirar el sol que estaba en mitad de su carrera-. «No sólo de pan vive el hombre», dice el lindo axioma que en este momento se realiza en mí. Sí; no de sólo pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios: es decir, de amor; es decir, de alegría; es decir, de felicidad. -¡Ay de mí! ¡yo no soy tan etérea como tú, mi querida Aura; yo no necesito pan, porque tengo hambre! -Me precipitas de las nubes con tu terrenal apetito, ¡oh hija de la materia! Pero, ¿cómo contenerlo, si no es con el rocío de la mañana? -¡Oh! yo diviso algo más sólido que ese alimento de silfos. ¿Qué dices de aquellos rojos higos? ¿y esos aterciopelados melocotones? ¡qué dulce jugo guardarán entre su dorada corteza esas naranjas tardías que ostenta entre sus verdes hojas el árbol del Edén! Y riendo a carcajadas del culteranismo de su lenguaje abalanzáronse a los árboles cuyas ramas pendían fuera de los setos, y las despojaban de sus sazonadas frutas. -¡Inés! -exclamó Aura, mostrando a su compañera las sombras de los árboles que comenzaban a extenderse en largas siluetas-, el día declina. ¿Réstanos mucho camino hasta la misteriosa huaca? -Una media milla de pintoresco sendero entre olivos y peñascos. -¡Dios mío! ¡llegaremos de noche! -La hora de los magos empieza con las primeras estrellas. -¿Y qué dirá Enrique, si no me encuentra en casa? Los cazadores regresarán a las cinco. -No lo creas. La caza del leopardo es de emboscada nocturna. A esta hora están eligiendo puestos; y la batida comenzará al caer la noche. Así, tenemos a nuestra disposición largas horas para escalar aquellas empinadas colinas, dar una ojeada al mar, y llegar en tiempo a la morada del mago. -¡Ah! ¡cuánto me tarda la hora de conocer a ese extraño personaje! -Puedo asegurar que nada perderás en la espera. Cuando la última luz del día acababa de extinguirse en occidente, las dos errantes peregrinas, atravesando una hondonada profunda, llegaron a un sitio agreste donde, al abrigo de dos peñascos, ocultábase una huaca. Daba entrada a ella una abertura circular, semejante a la boca de un antro. Inés la mostró con un ademán a su compañera, invitándola a seguirla. Aura retrocedió asustada. -¡Cobarde! -exclamó aquello asiendo su mano-. ¿Cómo podrás, entonces, saber los decretos del destino? Y la arrastró en pos suyo al interior de la huaca. En el fondo de aquel antro de forma circular, abovedado como un horno, y alumbrado por una lámpara de rojiza llama, que pendía de lo alto, hallábase acurrucado un ser indefinible, cuyo rostro desparecía guedejas de una inmensa barba gris que cubría una parte de su cuerpo. -¿Que vienen a a buscar aquí las hijas de las ciudades? -exclamó con voz cavernosa, a vista de las jóvenes. -El secreto del destino -respondió Inés, acercándose a él seguida de Aura, que temblaba como la hoja en el árbol. Yo nada quiero preguntar a ese numen inexorable; pero he aquí mi compañera, que desea averiguar lo que en sus arcanos guarda para ella y los objetos de su amor. -¡Temeridad! si tienes valor para escucharlo, acércate para que yo lo lea en tu frente. Y le señalaba un banco de piedra que estaba delante de él, donde Inés hizo sentar a la trémula joven; que vio con espanto entre aquella masa de barbas, brillar dos ojos ardientes fijando en ella, con tenaz fijeza, una mirada sombría, fascinadora, que hirió su frente, hizo palpitar sus sienes, y cayó sobre sus párpados como un peso mortal; quiso hablar, y la voz se anudó en su garganta; quiso huir, y sintió sus miembros paralizados por una extraña postración. Bien pronto, un inmenso aniquilamiento invadió su cuerpo, oscureció su espíritu y la dejó muda, inanimada, impresa en el semblante y en la actitud, la solemne inmovilidad de una estatua. El ente extraordinario cuya mirada realizara aquel prodigio, arrojando la toca y la barba que lo encubría, fue a caer a los pies de Inés. Era Bruno, el sonámbulo de la hondonada, el ser misterioso que había ofrecido su puñal y su vida. -Hela ahí bajo mi influencia -díjola mostrando a la pobre Aura, pálida e inmóvil-, ¿qué es lo que quieres de ella? -¡Vengarme! Bruno palideció; y la mirada de adoración que fijaba en su amada tornose sombría. -¡Ah! -dijo-, yo había jurado a aquel que me dio, y perfeccionó en mí esta ciencia milagrosa, no emplearla jamás para el mal. -«¿Es necesario matar? ¡Aquí está mi puñal!», ¿quién me dijo esas palabras? -¡Yo! -¡Y bien! ¡quiero vengarme! -¿Vengarte de esta mujer? ¿será acaso tu rival? ¿amarías a otro?... ¡Ah! ¡nómbralo, por tu vida! ¡y verás luego tu venganza satisfecha! Y en los ojos de Bruno brilló una llama siniestra. Inés sonrió a un mal pensamiento que desechó luego; y estrechando la mano a Bruno: -¡Sí! -le dijo-, me robó el amor de mi hermano; y quiero recobrarlo quitándoselo a mi vez. Entonces, cuando me hayas vengado, seré tuya para siempre. Bruno se levantó radioso, terrible. -¡Ordena! -exclamó-, di, ¿qué crimen es necesario para apresurar esa hora de ventura? Inés puso un pliego de papel y un lápiz sobre las rodillas de Aura; y arrancando de su cartera una página, diósela a Bruno, que después de leerla, se acercó a ésta, y fijó en su frente una profunda mirada. -¡Aura! -dijo, tocando la mano fría e inerte de la joven. Aura se estremeció. -¡Aura! -Te escucho -respondió con voz débil. -¿Duermes? -Sí. -¿Con el sueño magnético? -¿Lúcido? -Sí. -Lee esta carta -y puso ante los párpados cerrados de Aura la página que Inés había arrancado de su cartera. La sonámbula leyó automáticamente, sin inflexión alguna en la voz: «¡Luis! ¡yo no puedo soportar por más tiempo el horrible tormento que me impones! ¡fingir amor a un hombre que aborrezco! ¡disimular! ¡mentir a todas horas! ¡Ah! ¡nuestros cortos momentos de ventura no pueden compensar el horror de este sufrimiento!». Bruno levantó la mano. La sonámbula se interrumpió. -¡Copia esa carta! -díjola, con un ademán de autoridad. Aura hizo un brusco movimiento de repulsa, exclamando con esfuerzo: «¡No!». -¡Copia esa carta! -repitió él alzando la mano sobre la cabeza de la sonámbula, que pálida la frente, el semblante desencajado, dilatados los párpados y brotando gruesas lágrimas que se mezclaban con el sudor que bañaba su rostro, copia sin detenerse, aquella página, y después, soltando el lápiz, dejó caer los brazos agitada de violentas convulsiones. Los ojos de Inés brillaron con un gozo diabólico al apoderarse de aquel papel, que guardó preciosamente en su seno... Cuando Aura despertó, hallábase en los brazos de Inés, sentada en el tronco de un olivo, a la vera del vergel que rodeaba su casa. -¡Confiesa, querida -díjola ésta riendo- que te has conducido hoy como un muchacho mal criado! ¡Dormirse en las barbas del mago! El pobre hombre perdió todo su latín, y se vio muy apurado. Por dicha llegaron otros en demanda del destino; entre ellos un mocetón, que tomándote en sus brazos y a mí en el anca de su caballo, nos ha traído hasta aquí. Felizmente nuestros cazadores no han regresado todavía. ¡Ah! pero no tardarán ya. Vamos a hacerles servir una cena digna de las hazañas del día. Aura se sentía débil, quebrantada y sin fuerzas para contrarrestar la charla de su compañera, y probarle que había sido un síncope y no sueño el accidente de la huaca. Aquella noche en medio a la alegre cena que terminó la jornada, Inés se tornó de repente abstraída y meditabunda. -¡En qué piensa la bella hija de Jephte! -exclamó el coronel-. ¿Es en esa cualidad divina que iba a llorar en la cima de la montaña? La picante interpelación hizo ruborizar a Inés, pero no la desconcertó. -Pues era precisamente un pasaje bíblico lo que en este momento me preocupaba -repuso, llenando maquinalmente su copa-. Estaba pensando en esa terrible ley del talión, con que plugo a Moisés atajar los desmanes de su pueblo «¡ojo por ojo! ¡diente por diente!». María su hermana que también pretendió legislar, pudo hacer esta adición a ese artículo del tremendo código: honra por honra. Y apurando la copa, envolvió a Aura y a Luis en una rápida mirada. - XIII Bajo el guante la garra ¡Cuán triste es partir de Lima, cualquiera que sea el motivo que de ella nos aleja, aunque este motivo tenga en perspectiva la felicidad! ¡Cuesta tanto abandonar esta blanda vida de dulces hábitos, poética para todas las edades, donde la niñez tiene exquisitas golosinas, maravillosos juguetes; la juventud, el panorama y la realización de los más deliciosos ensueños; la vejez, el benéfico influjo de una primavera eterna; y donde las penas mismas del corazón pierden parte de su rudeza al suave calor de este arrebolado cielo! Partid; y a cualquier país donde llevéis vuestros pasos, preguntad a sus moradores, desde la canadiense hasta el argentino; desde el hijo del Lautaro hasta el del Amazonas; y los electrizareis con esta sola palabra: Lima. Y vos, si la habéis habitado, no importa en qué latitud hayáis nacido, la amaréis como se ama a la patria. ¡Pero si es triste la partida, cuán alegre es el regreso! Desde que la nave dobla el cabo de San Lorenzo percíbese un suave ambiente, embalsamado con el perfume del suche y del chirimoyo, entre cuya verde fronda vense blanquear a lo lejos las torres de la encantada metrópoli, que se desea volver a ver, con todos los anhelos del alma. Divisándola así, un grupo de viajeros, hallábase sobre la toldilla del vapor Santiago, en tanto que éste echaba el ancla en la rada del Callao. -¡Ah! quién pudiera penetrar esa cortina de verdura que me oculta a Lima, y... -Y a tu amada Rosa, Aura mía. -¿Quién es Rosa? -Una querida compañera de infancia, padre mío. -Nunca la vi entre tus amigas. -Ahora la verás, y espero que aprenderás a amarla. ¿Y tú mi bella Inés? ¿No es verdad que serás también su amiga? -¡Dios me libre de poner en ella el menos de mis afectos! Si tú absorbes todos los suyos, ¿qué podía reservar para mí? -¡Ya lo veremos! veremos si puedes defenderte de esa gracia seductora... ¡Dios mío! ¡cuánto tardan esos botes! ¡No llegarán nunca! -Helos aquí. Enrique, da la mano a tu esposa; yo acepto el brazo de Luis y que el coronel abra la marcha. Y los viajeros bajaron alegres la escalera y ganaron el bote que los dejó muy luego sobre las gradas del muelle, cubiertas en ese momento de gente, en la espera de los pasajeros. -¡Apresurémonos que el tren va a partir! -exclamaba Aura, asida al brazo de su marido, y corriendo hacia la estación. El coronel reía de aquella impaciencia, contento al ver la alegría de su hija. -¿Con que es verdad que me abandonas, idolatrado Luis? -dijo de pronto Inés, fijando en el joven sus adormecidos ojos-. ¡Oh! ¡qué horrible gratitud! Di: ¿te negó algo, nunca, mi amor? Sorprendido con aquella brusca interpelación: -¡Vos los habéis querido! -comenzaba éste a decir; pero sus ojos encontraron una mirada tan irónica y burlona, que enmudeció. Inés soltó una carcajada. -¡Calla, pérfido! -le dijo, parodiando una voz sentimental- ¿qué puedes alegar en tu defensa? Hasme arrebatado el corazón que me dieras. ¿Osarías negarlo?... ¡Ah! ¡ah! ¡ah! ¡qué compungido estás! No te inquietes, dueño mío, que yo sé dónde encontrar ese corazón rebelde, ¡ah! ¡sí! yo sé dónde encontrarlo. Luis se estremeció; y el frío del terror penetró en su alma. En ese momento, sonó el pito de prevención, y los viajeros corrieron al tren, que humeaba, listo a partir. Ocupados los coches, y en el momento en que el convoy se ponía en marcha, una mujer vestida de negro, y cubierto el rostro con un tupido velo, vino a sentarse al lado de Aura y cogió furtivamente su mano. -¡Rosa! -exclamó Aura, en un arrebato de gozo. Y quiso echarse en los brazos de su amiga. Ésta contuvo aquel movimiento, sujetando la mano que tenía entre las suyas. -¡Silencio! -le dijo-, guárdate de pronunciar mi nombre; porque ahora más que nunca, Aura mía, estamos separadas. Reprimida en la expansión de su gozo, Aura prorrumpió en llanto, bajando sobre su rostro el velo para ocultarlo. -¡Dios mío! -decía, llorando-, ¿qué es lo que viene a destruir mis proyectos de felicidad completa? Habla, Rosa mía, ¿qué ha sucedido? -Tu padre ha descubierto en Arequipa una conspiración que el mío encabezaba. Muchas prisiones han sido hechas; muchos han perecido en la fuga; pero a mi padre, sin duda porque su muerte habrían atraído grandes venganzas, y su existencia en el país es tan temida, a causa de la influencia que ejerce en las masas, hanse contentado con enviarlo al extranjero. Sin embargo, esta lenidad, con el jefe de una conspiración severamente castigada, ha excitado murmuraciones que justificaría nuestra amistad. Ya ves, querida mía, que como antes, es forzoso ocultar el afecto que nos une. Aura lloraba en silencio, estrechando la mano de su amiga. La pobre niña sentía su corazón destrozado. Entre ella y esa querida compañera de la infancia, veía alzarse siempre la eterna enemistad de sus padres. -¿Por qué lloras? -la decía Rosa-. ¿No hemos sido tan felices con nuestro oculto cariño? ¿Por qué no lo seremos ahora? ¡Oh! ¡ya verás qué existencia de dicha nos vamos a formar! Las tempestades políticas son nublados de verano: todo ello pasará luego; mi padre volverá y... nuestra dicha no tendrá fin, como decía la madre prelada cuando nos hablaba del cielo -concluyó la generosa joven fingiendo, para alentar a su amiga, una alegría de que estaba lejos su corazón. Aura sonrió a ese bello miraje que secó sus lágrimas, y abrió de nuevo su alma a la dicha. -Hijos míos -dijo el coronel, cuando hubieron desembarcado en la estación de Lima-, al daros el uno al otro, guardé la esperanza de que no habíamos de separarnos. ¿Querríais defraudarla? ¿dejaríais solo a vuestro anciano padre? Aura dijo a su esposo una mirada suplicante. -Decídelo tú, hermana -dijo éste, volviéndose a Inés-. ¿Consentirás en venir a habitar con nosotros la casa de mi segundo padre? -El coronel, que se ha declarado mi caballero -respondió ella, con su habitual expresión de broma-, hará cumplir mi voluntad, cuando declare que, hallándome en los veintiún años, edad de mayoría, quiero emanciparme del yugo fraternal, y habitar y mandar en la casa de mis padres. -Por dolorosa que para mí sea esa resolución -repuso en el mismo tono el coronel-, tengo de inclinarme ante la soberana voluntad que la formula. Aura sintió a pesar suyo un movimiento de gozo. Sus ojos acostumbrados a hablar con los de su amiga, buscáronla entre la multitud; pero ella había desaparecido. Mas, ya, durante el trayecto, ambas habían forjado magníficos proyectos para el porvenir; proyectos que Aura debía realizar más allá de sus esperanzas. Inés fue a establecerse en la suntuosa morada de sus abuelos, reedificada y embellecida con todo lo que pueden dar el arte y el oro. El coronel instaló a sus hijos en el principal de su elegante casa, guardando para sí los altos. Al siguiente día, Aura recorría su casa, entregada a una extraña preocupación. Observaba la disposición de las habitaciones, medía las paredes, calculaba los espacios. Habríase dicho que remedaba a un arquitecto levantando el plano de algún edificio, o a un sitiador en busca del paraje para abrir una brecha. Luego sonrió, y batió las manos con alegría, y corriendo al piano, tocó un aire de triunfo. En ese momento llegaba Enrique. -¡Qué trozo de tanta bravura, alma mía! diríase que celebras todas las victorias del mundo. -¡No es verdad, amado mío! ¡Es que estoy tan contenta! ¡qué elegante, qué confortable es nuestra habitación! ¡Ah! nada es tan bello como mi cuarto. Aquí está el piano; allí, delante de la ventana el caballete, al lado del costurero. ¡Y estos preciosos cuadros! ¡y esta linda alfombra! ¡y ese reclinatorio de ébano y terciopelo color de grana!... -Mucho más bello y confortable sería si le diéramos un apéndice. -¿Qué quieres decir? -Creo que esta línea de cuartos es paralela a otra que abre sobre la calle... -¡Ah! ¡ni pensarlo! -exclamó Aura palideciendo-. ¿Hablas de hacer una reja de la vecina tienda? -Precisamente. -¡Imposible! Habítala hace diez años un viejo soldado asistente de mi padre, que me cuidó y llevó en brazos cuando era niña. ¡Ah!, nunca consentiría que se le arrojara de allí. -Tienes razón, querida mía. Yo ignoraba todo eso. Así, no se hable más de ello. «¡Si me hubieras visto palidecer como una criminal -escribía Aura a Rosaal engañar a Enrique, defendiendo ese local, objeto de nuestro gran proyecto! ¡qué turbación! ¡qué remordimientos! Pero tú lo quieres. ¡Así sea!». «Por mucho que te cueste, Aura mía -contestábale Rosa-, así había de ser. Si te amo más que a mi vida, también amo mi orgullo, que me prohíbe tu vista aun ante la presencia de tu esposo». -Huachalla, mi viejo amigo -dijo Aura entrando furtivamente en el cuarto del soldado-, vengo a pedirte un servicio. -Hable, mi niña, ¿qué quiere? -Ya sabes cuánto nos amamos Rosa y yo. -Amor secreto. Siempre ocultándose una del padre de la otra. -¡Y bien! nuestras desgracias no han acabado; y ahora más que nunca, el destino nos aparta... Una camarada de Huachalla interrumpió esta plática. El viejo soldado quiso despedirlo; pero se opuso, y continuó la conversación en voz baja. -¿Crees tú que este medio inocente de ver a mi amiga no es contrario a mis deberes de hija y de esposa? Tú eres anciano, y puedes decirlo. Habla. -Vosotras no podéis ya reuniros, ni en el templo, ni en el paseo, ni en vuestras casas. ¿Dónde os veréis sino aquí? -¡Gracias! ¡mi buen Huachalla! -exclamó la joven, abrazando al viejo soldado, radiante de gozo. Dos días después, la tienda del antiguo asistente hallábase dividida por un tabique, y en la pared del fondo había una puertecita que comunicaba con el cuarto de Aura, oculta bajo el dorado marco de un cuadro. -ILa sombra del pasado La hora del almuerzo había reunido en la siguiente mañana al coronel con sus hijos. Enrique estaba triste, Aura llorosa. En la mesa había un asiento vacío: el de Luis, que acababa de embarcarse de regreso a Europa. -¿Qué mosca le pica hoy al viejo Huachalla? -dijo el coronel, riendo para alegrar la comida-. ¿No se diría que él también se da a las suntuosidades de la época? Esta mañana hacía colocar una linda farolita de cristales azules en el techo de su cuarto, ¿querrá volver a casarse? -Él fue siempre elegante y primoroso -presurose a replicar Aura-. Creo que ha logrado hacer economías; y ¿en qué emplearlas mejor que en asear su habitación, y darle luz; aunque no fuera sino para alumbrar sus venerandos mostachos? El coronel rió del dicho de su hija; hablose de otra cosa, y la farola quedó olvidada. Pero en verdad, lo que ésta alumbraba no era el cano bigote del viejo soldado, sino un preciso oratorio tapizado de raso blanco, sobre cuyo altar, profusamente adornado de las más exquisitas flores, una urna de plata encerraba una bella estatua de la Virgen. Delante del altar había dos reclinatorios donde Aura y Rosa, venían a prosternarse para elevar sus almas a Dios, en una misma plegaria. Después, sentada la una al lado de la otra, a los pies de la sagrada imagen, entrelazadas las manos, y contemplándose con acendrado cariño, charlaban alegres, dando recuerdos al pasado, programas al presente, esperanzas al porvenir; como en el tiempo en que niñas todavía, y el alma llena de fantásticas aspiraciones, habitaban los claustros de Belén. La presencia de su amiga ahuyentó del alma de Aura los extraños terrores que la atormentaban. Cerca de ella, sentíase fuerte, y nada temía. Sin embargo, de vez en cuando, sorprendía en los ojos de Inés miradas furtivas que la hacían estremecer. -¡Ríe de mí! -decía entonces a Rosa-. ¿No es verdad que soy una visionaria? Pero ésta callaba, y su rostro tornábase sombrío. - II Presentimiento Un día, Rosa llegó temprano a la cita del oratorio. Traía en la mano un número de El Comercio, de cuya crónica leyó a su amiga el artículo siguiente: -«En el concierto que tuvo lugar anoche en los salones de la señora S., un coro de hermosas acompañaba a dos bellísimas jóvenes de la alta sociedad, en la más interesante escena de una de las obras maestras del repertorio italiano. Ambas hicieron prodigios de gracia, sentimiento y vocalización; pero la encantadora Inés R., hubo de ceder el triunfo a su incomparable cuñada». -¡Qué injusticia! -exclamó Aura-. Inés estuvo admirable; y si nuestro dúo mereció aplausos, fue por ella. Rosa guardó silencio. -¿En qué piensas? -la dijo Aura. -Estoy, como David, preguntando a mi alma por qué está triste. -Busquemos la respuesta de tu alma en el primer epígrafe de este libro. Y abriéndolo buscó el capítulo primero. «¡Presentimientos!». Ésta era la sola frase que formaba el epígrafe. Al leerla, las dos jóvenes se abrazaron, y cayendo de rodillas oraron con fervor. - III Una adición Cuando Inés leyó el artículo publicado en la crónica de El Comercio, su linda boca se entreabrió con una hechicera sonrisa iluminada por dos hileras de perlas. Pero si Aura hubiera visto esa sonrisa, habríala aterrado más que el siniestro epígrafe. Inés escribió ese día a una amiga suya residente en París: «Si vieras la deliciosa existencia que llevo en esta encantada Lima, cuyo nombre suena a tu oído como el de las Hisphan de las Mil y una noches. La fortuna, empeñada en mimarme, ha realizado más allá de mis desvaríos esa vida fantástica que yo me divertía en soñar. Habito, sola y dueña de mi destino, el antiguo solar de mis abuelos, convertido ahora en un elegante palacio ornamentado con todas las suntuosidades del arte. Rodéame cuanto de exquisito la Europa y el Asia producen para el refinamiento de los goces. Mis banquetes y soirées son renombrados por su riqueza, primor y buen gusto; así como las partidas de campo que organizo, ora a las riberas del mar, ora a los vergeles de un lindo pueblecito que como Belleville y Passay está unido a la ciudad. En mis cabalgatas, sígueme lo más florido de nuestros jóvenes caballeros; corremos como beduinos y hacemos prodigios de equitación. ¿Recuerdas que en Belén me llamaban la Adriana negra? Pues nunca como ahora merecí este nombre. Bella, rica, independiente, nada me falta, ni aun el amor salvaje y titánico de un Djalma de ojos negros, rasgados, centelleantes; rizada cabellera de ébano, y la altiva frente morena como el crepúsculo. ¡Ah! ¡por qué no tengo también los excéntricos gustos de la bella de los rizos de oro, para saborear el acre perfume de ese amor agreste! Que el romanticismo me perdone: yo he caído en la vulgaridad de preferir el amor acicalado de un inglés. Guárdate de preguntarme si correspondo ese amor. No se ama sino una vez; y mi amor se transformó en otro sentimiento asaz amargo, pero durable. Adiós, bella ninfa del poético Sena. Cuento volver pronto a sus populosas orillas, y reaparecer en las recepciones magníficas de las Tullerías, para continuar en mis lecciones al emperador; aunque ahora no me preguntará ya cómo se dice en castellano ‘Je te vengerai’, sino ‘Je ne t’aime plus’. ¡OTRA VEZ, ADIÓS! ¡Ah!, dicen que las mujeres encierran en la adición el pensamiento capital. Pero he aquí una, cuyo objeto es de lo más insignificante. Tú sabes qué amor desenfrenado inspiró mi hermano a la excéntrica embajadora de A... Pues bien, yo creo que esta pasión lo ha seguido a este lado de los mares. Helo visto muchas veces recibir cartas de una fisonomía altamente aristocrática. Así era una que el cartero trajo ayer, en ausencia de Enrique. Al verla, una oleada inmensa de curiosidad me arrastró fuera de los límites de la delicadeza y la discreción: deseaba conocer el estilo amoroso -epístolas de aquella aturdida-, tenía en mis manos la carta; hallábame sola. Breve: abrí aquella misiva. ¡Qué decepción! Era del banquero de mi hermano, y le hablaba del alza y baja de los fondos. No me atrevo a confesar este pecadillo, que espero redimirás tú, dando a la estafeta de París la carta en cuestión, que te envío bajo una cubierta enteramente igual a la anterior. Tengo para ti dos pajecitos negros que harán furor en París. Adiós». Inés no quiso confiar a nadie esta carta; llevola al correo, y cuando la hubo arrojado en el buzón, la misma hechicera sonrisa entreabrió sus rosados labios. - IV El canto del cisne Desde ese día Inés volviose para Aura más tierna y solícita que nunca. Visitábala todos los días, y la colmaba de caricias y atenciones. Aura se hallaba abrumada de remordimientos; pero cuando quería devolver aquellas caricias sentíase el corazón frío y el labio mudo. Corría a acusarse a Rosa; pero ésta al escuchar el nombre de Inés, volvíase meditabunda y sombría. Así, poco a poco, y tácitamente, las dos amigas, acabaron por excluir de sus pláticas toda alusión a Inés. Arrullada por dos dulcísimos sentimientos: la amistad y el amor, Aura veía deslizarse sus días como rosados celajes en un cielo de verano. Su vida era un dorado ensueño, un celeste miraje. Asombrada de tanta felicidad, preguntábase qué había hecho para merecerla. Y sus ojos derramaban dulces lágrimas; y el corazón penetrado de gratitud, elevábase a Dios en ardientes aspiraciones. Una noche, poseída de estos místicos pensamientos, expresábalos en improvisadas melodías que sus ágiles dedos arrancaban al piano. De repente sus ojos encontraron la partitura de Otelo abierta sobre el pupitre en la romanza del «Sauce». Atraída insensiblemente por la dulzura infinita de este sublime trozo, Aura cantó, primero a media voz, después con todo el entusiasmo de su alma: Asisa al pie d’un salice. Al dar la última nota de aquel doliente canto, la puerta se abrió lentamente, y un hombre pálido, ceñudo, rígido, penetró en el cuarto. Traía apretado un papel en su crispada mano; y más que un ser viviente parecía una visión de otro mundo. Aura pudo apenas reconocer en él a su esposo; y asustada del estado en que lo veía, corrió a echarse en sus brazos. Severo y silencioso rechazola él y señalándole una silla: -Sentaos -le dijo- y escuchad. La pobre Aura, aturdida, espantada, dudando si soñaba o estaba loca, sentose maquinalmente y se quedó mirando con aire atónito a su marido. Éste, siempre en el mismo terrible silencio, acercó una mesa, puso en ella recado de escribir; y extendiendo ante los ojos de su esposa el papel que tenía en la mano: «¡Leed!», dijo. La joven obedeció; y con voz monótona, cual si no comprendiese aquello que leía, comenzó: «¡Luis! ¡yo no puedo soportar por más tiempo el tormento que me impones: tormento horrible! ¡fingir amor a un hombre que aborrezco! ¡disimular! ¡mentir a todas horas!... ¡Ah!, nuestros cortos momentos de ventura no pueden compensar el horror de este sufrimiento...». Aura se interrumpió de repente; y el espanto se pintó en sus ojos. -¡Mi letra! -exclamó y cayó sin sentido. Enrique, pálido e inmóvil, esperó. La misma terrible emoción que había anonadado a la desventurada joven, volviola a la vida. Alzó la cabeza, que había caído, inerte, sobre la mesa; pasó la mano por su frente, y exhalando un suspiro de alivio: «¡Era un sueño!», exclamó. Pero luego dio un grito y se cubrió el rostro con las manos. Sus ojos habían encontrado los de Enrique fijos en ella con expresión inexorable. En ese momento un criado llamó a la puerta, anunciando al coronel. -¡Padre mío! -murmuró Aura, con dolorido acento. Su esposo la interrumpió; y con voz severa: -¿Qué juzgáis? -la dijo de lo expuesto por ese mudo acusador que delata la infamia de una esposa culpable. Abrumada por aquel tremendo cargo que no la era dado recusar; desalentada ante la actitud impasible de su juez, cuya mirada se fijaba en ella inflexible y fría, la desventurada respondió con triste y pasiva resignación: -Hay pruebas que nada es bastante a desmentir ni aun la voz de la inocencia. ¡Así, aquel sobre quien pesa una prueba tal, debe morir! En tanto que ella hablaba, él escribía sobre la página en blanco de aquella terrible carta. -¡Firmad! -le dijo, presentándole el papel. Aura leyó sus propias palabras, reproducidas en forma de sentencia. Entonces la misma sensación de desaliento que se las dictara, hízola tomar la pluma, y escribir su nombre. El coronel oye de repente un grito sordo, que erizó sus cabellos, heló su sangre, y lo arrojó contra aquella puerta. Enrique, pálido, y como Caín, salpicada la frente con gotas rojas de terrible significación, apareció de súbito en el umbral. -He sido juez y verdugo -dijo cediendo el paso al coronel-, juzgadme a vuestra vez, señor; y decidid en mi causa; ¡plegue a Dios que no me encontréis culpable! El coronel se precipitó en el cuarto. Oyose luego un grito ahogado, grito de dolor inmensurable, seguido de un lúgubre silencio, interrumpido al fin, por una imprecación. El padre había encontrado a su hija muerta, atravesado el pecho con un puñal, y abierta delante de ella la funesta carta. El coronel salió con el semblante lívido y brillando en sus ojos una sombría indignación. -¡Id con Dios! -dijo, dirigiéndose a su yerno-. ¡Estabais en vuestro derecho!... ¡Alejaos! ¡pero, en nombre del honor, silencio! -VMás allá de la muerte El coronel cerró cuidadosamente aquel fúnebre cuarto, y se guardó la llave. Luego, llamando en su auxilio la fortaleza de su alma, serenó el semblante, dio al labio una sonrisa, y fue a presentarse en todos los sitios que solía frecuentar: el club, el palacio, el teatro. Discutió, rió, bromeó y habló de la repentina partida de sus hijos a Europa, de donde se dirigían a Egipto para llegar a tiempo de presenciar la apertura del istmo de Suez. De vez en cuando, el desventurado introducía furtivamente la mano al seno, y destrozaba su pecho, para que el dolor físico neutralizara el sufrimiento del alma. Al siguiente día, los diarios publicaban la despedida de Enrique R., y su esposa, que pedían órdenes para Europa. Al leerla, Rosa palideció, y el papel se escapó de sus manos. Sin darse tiempo ni para cambiar de traje, corrió al oratorio. Huachalla triste y pensativo, estaba sentado en el umbral de su puerta. -¡Cómo! -exclamó viendo llegar a la joven- ¿tú también ignorabas la inesperada nueva? ¡Aura ha partido! -Lo sé -respondió lacónicamente Rosa-; pero déjame entrar. La joven abrió la puertecilla del tabique y entró en el pequeño santuario, desierto y silencioso. Rosa experimentó una impresión de dolor terrible, cual si se destrozaran sus entrañas; y llamó a su amiga con voz angustiosa. El mismo silencio. Ningún eco se despertó para responderle. Presa el alma de extraños terrores, Rosa levantó el picaporte, y abriendo la puerta oculta de tras el dorado cuadro, penetró en el cuarto de Aura. Mas no bien hubo atravesado el umbral, exhaló un grito y cayó sin sentido. ¿Cuánto tiempo estuvo allí caída en tierra, inmóvil y fría como el cadáver de su amiga? Un largo sollozo fue su primer síntoma de vida. Alzose trabajosamente sobre sus rodillas y se arrastró hasta donde yacía aquella a quien tanto amara. Recostada en el respaldo de la silla donde la había asaltado la muerte, Aura perecía dormir. A vista de aquel bello rostro pálido y los hermosos ojos cerrados para siempre, un sentimiento de rabia salvaje se apoderó de Rosa, y le restituyó su fuerza. Alzose del suelo, y estrechamente entre sus brazos el cuerpo inanimado de su amiga tendió entonces una mirada, como si buscara a su matador. La carta fatal se ofreció entonces a sus ojos. A su vista, todo lo comprendió. Rosa, antes de ver la luz, había llorado en el seno de su madre; y por tanto, poseía el don de percepción. -¡Inés! -exclamó; y en ese nombre su dolor amontonó todas las execraciones. Besó la frente y las mejillas pálidas de Aura; lavó su herida, peinó sus largos cabellos y abrazando otra vez el yerto cadáver, «hasta luego», le dijo, como otras veces; y salió llevándose la carta. Al oscurecer de aquella noche, el coronel envió fuera con diferentes pretextos a todos sus criados. Cuando hubo quedado solo, aprestó su carruaje; colocó en el fondo el cadáver de su hija, y disfrazado con la librea del cochero, saltó al pescante, y tomando el campo de Maravillas, atravesó la portada y se dirigió al cementerio. Llegado a las primeras tapias del fúnebre recinto, el coronel se detuvo; dejó el pescante y acercándose a una puertecita estrecha y baja que daba entrada al campo santo, apoyó el hombro contra las maderas del postigo y dándole un empellón, rompió la cerradura y la abrió. Hecho esto volvió hacia el coche y tomando en brazos el cadáver de su hija, internose entre las sombrías avenidas de cipreses. Detrás de él, deslizábase, con callados pasos una mujer que oculta entre unas matas de higuera cerca de aquella puerta, esperaba desde la entrada de la noche. El coronel fue hacia un rincón donde habían amontonado varios instrumentos; cogió un pico y una lampa, y abrió una fosa donde dio a su hija ignorada sepultura. Cuando hubo echado sobre sus restos la última paletada de tierra, sin hacer sobre aquel triste sepulcro la señal de la cruz; sin darle ni una mirada, ni una plegaria, impasible y silencioso, alejose con rígidos pasos. La luz del alba encontró a la mujer que se introdujera furtiva, en pos del coronel, de rodillas al lado de la tumba. Aquella mujer era Rosa. - VI - El punto de honor Cuando el coronel entró a su casa cumplida la fúnebre tarea, sintiose devorado de fiebre y casi moribundo; pero lejos de tomar ni un momento de reposo, aterrado a la idea de que el delirio viniera a arrancarle su terrible secreto, hízose fuerte contra el mal y lo venció. Hizo más: desterró de la mente y del corazón al recuerdo de su hija, y cuando a pesar suyo, la dulce imagen le aparecía, rechazábala indignado, oponiéndole los rencores implacables de la honra y del orgullo. Empeñado en olvidar, diose a viajes, a estudios, a ejercicios militares; a todas las distracciones, en fin, que su edad y su rango le permitían. - VII La intuición del odio Inés lo había todo adivinado. La desaparición de los esposos, la lúgubre alegría del coronel, y una cesión de todos sus bienes, que su hermano la envió de Panamá, no la dejaron ya nada por saber respecto al terrible desenlace preparado por ella. Al abrir el pliego, que contenía sólo el acta de donación, Inés sonrió con su encantadora sonrisa; y volviéndose a un bello joven de raza sajona, que sentado al lado suyo le contemplaba con amor: -Querido Welsley -le dijo-, la hora de nuestra felicidad se acerca. Un obstáculo de menos y seré vuestra. -¡Oh! amada mía -exclamó el joven, con apasionado acento-, ¿qué es necesario hacer para apresurar esa hora de ventura? ¿Dónde existe ese obstáculo? Nómbralo y yo lo venceré. -Mi hermano tiene esa misión. ¡Cuán hermoso es mi hermano! ¿Sabéis que acaba de hacerme inmensamente rica? En otro tiempo esta circunstancia habríame sido completamente indiferente; pero desde que me amáis... -¡Ah! ¡siempre ese lenguaje ceremonioso! -Y bien, Edgardo mío, desde que tú me amas, desde que yo te amo, doyme a soñar contigo en las delicias de una vida nómada, errante y suntuosa a la vez, al través de los mares, y de los lejanos continentes habitando hoy un palacio en París; mañana un kiosco a las orillas del Bósforo; otro día un alcázar en la fantástica Bagdad... Di: ¿no te sonríe esta variada existencia, oh, hija de la excéntrica Albión? -¡Ah! -exclamó Edgardo, besando la blanca manita tendida hacia él-. ¡Cuán hermoso es ese sueño de tu poética fantasía! Place por sí sólo a mi gusto, de suyo aventurero. ¡Cuál será realizado contigo! En ese momento trajeron a Inés una carta. Encerrábala un sobre tosco, y llevaba un timbre que turbó visiblemente a la novia de Welsley. Pero, disimulando su emoción: -¿Permite mi amado señor? -dijo con su deliciosa sonrisa. Y abrió aquella carta. Una mano impaciente, estrujando la pluma, había trazado en ella estas palabras que hicieron palidecer a Inés: «Tú que conoces la violencia de mi carácter y la inmensidad de mi amor, debes comprender que tu ausencia es la muerte, y mi espera el infierno. ¡Y bien! piensa que te amo y espero...». Inés hizo un violento esfuerzo para llamar la serenidad a su frente. -¡Pobre querida chica! -exclamó-. Esta hija de los campos se ha prendado de mí con un cariño verdaderamente salvaje, y quiere a todo trance venir a reunirse conmigo, abandonando a sus padres, y desafiando el ridículo que aquí la aguarda. Amaríasme tú, Edgardo, con tanta abnegación. -Ruégote que pongas a prueba mi amor. -¡Oh!, tiempo de sobra tengo para probarlo con el hierro y con el fuego... como a los antiguos mártires -añadió, mirando contenta en una espejo, el rosado tinte que había reemplazado su palidez. - VIII Más allá de la muerte -¡Jesús! ¡en el principal están penando! -¡Ah! ¡lo has oído tú también! Y me llamaban visionario, cuando te dije que había visto la otra noche un bulto negro atravesar el salón. -Anoche estaban llorando en el cuarto de la señorita. -Cómo no, si el señor se empeña en tenerlo todo cerrado. Aunque no fuera sino para sacudir. Cuando la niña vuelva encontrará un quintal de polvo en cada mueble. -¿Sacudir? No entrara yo allí ni aunque lo mandara el Papa. Yo no quiero caerme muerto. Así hablaban una noche, en la cocina, los criados del coronel. Huachalla callaba. Él sabía qué alma en pena era la que lloraba. Rosa había guardado siempre la llave del oratorio; y, con asombro el viejo soldado, en vez de esperar tranquila el regreso de su amiga, venía todas las noches enlutada y llorosa a vagar gimiendo en su desierta morada. - IX Allende los mares Un día los diarios de París trajeron a Lima la relación de un suceso que derramó el dolor en los altos círculos sociales. «Un duelo misterioso -decía La Patrie en su crónica- ha tenido lugar ayer en el bosque de Boulogne. He aquí el hecho, referido por el único testigo que ha podido dar alguna luz sobre este extraño acontecimiento. Anoche, el joven y distinguido Luis S., secretario de la Legación Peruana, asistía al baile que el embajador de Persia daba en su magnífico palacio. En tanto que el joven americano se entregaba al placer de aquella brillante fiesta, un desconocido se presenta en su casa. Recíbelo su ayuda de cámara. Pregunta a éste por su amo. Al saber en dónde se encontraba, pidió al ayuda de cámara que lo acompañara para trasmitirle un aviso. El criado lo siguió hasta su coche, donde el incógnito lo mandó tomar asiento al lado de un hombre, al parecer criado suyo. Llegados a la embajada de Persia, el desconocido dio al ayuda de cámara una tarjeta para su amo; tarjeta que el criado no pudo leer porque iba encerrada en una cubierta inscripta para aquel. El criado la entregó a un oficial de la embajada. Poco, momentos después, el joven secretario se precipitaba en el coche, gozoso, risueño, tendiendo los brazos al desconocido. Pero este ceñudo y silencioso presentole dos pistolas. Y el ayuda de cámara creyó entender estas palabras dichas en español, idioma que el criado no conocía. -He aquí el abrazo que debe reunirnos. El semblante del secretario expresó, primero asombro, después dolor; y su labio murmuró un nombre. Después, ambos guardaron profundo silencio. El cochero instruido de antemano por su amo, del sitio donde debía llevarlos, condújolos al bosque de Boulogne. Los dos adversarios se colocaron a un paso de distancia apoyada el arma del uno en el pecho del otro. El desconocido pidió una seña. Diola su criado, y la siguió una detonación. Luis S. había caído muerto. Su contrario estaba en pie: Luis no había disparado su arma. El desconocido cogió la pistola cargada de entre la mano yerta del cadáver; aplicola a su propio pecho, y cayó a su vez, atravesado de una bala su corazón. El criado del incógnito tomó en sus brazos el cuerpo inanimado de su amo, y lo colocó en el coche, que partió a galope y desapareció. El cadáver del joven secretario fue conducido a su casa, sin que la Policía haya podido descubrir huella alguna del de su misterioso adversario». Dos personas solamente sabían quién fue el matador de Luis. Inés y el coronel. Inés lo adivinó; y la palidez del crimen subió por primera vez a su frente; y por vez primera el terror del delito penetró en su alma. Tuvo miedo de su soledad; miedo supersticioso, y escribió a Welsley: «El obstáculo que impedía nuestra unión ha desaparecido; y ahora puedo ser tuya». El coronel recibió una carta datada en París y que contenía estas líneas: «Al primer naufragio que tenga lugar en el Mediterráneo, los diarios de París anunciarán entre los nombres de los que hayan perecido los de Enrique R. y su bella esposa, que regresaban de Egipto. Vivid en paz. Desde mañana una tumba ignorada guardará para siempre nuestro secreto». -XLa deuda de sangre La elegante casa de Inés hallábase una noche brillantemente iluminada; sus salones llenos de una escogida concurrencia. Numerosos criados, vestidos de ricas libreas, circulaban entre los convidados ofreciéndoles exquisitos refrescos. El suelo estaba sembrado de flores, el aire saturado de perfumes. Las jóvenes vestían blancos cendales, las señoras costosas galas; los hombres el frac negro de rigorosa etiqueta. Un grande acontecimiento, el acontecimiento capital iba a tener lugar esa noche: Inés daba su mano al bello, rico y espiritual Edgardo Welsley. Ocho preciosas jóvenes amigas de la novia hacían los honores de la fiesta en tanto que ésta se aprestaba para hacer su entrada en el salón, donde la esperaban, el sacerdote, el esposo y los testigos agrupados en torno a un altar improvisado, cubierto de flores y ricas telas. Sola en su retrete, Inés daba la última ojeada a su elegantísimo tocado compuesto de rizos, brillantes y azahares. Estaba tan bella, que no se cansaba de contemplar, su imagen, reproducida en el espejo; y le enviaba sonrisas y adoraciones. De repente exhaló un grito. Detrás de su corona de novia, Inés vio surgir dos ojos negros llameantes, terribles, que la miraban con expresión siniestra. -¡Bruno! -exclamó aterrada ante la inesperada visión. -¡Sí! -respondió éste, Bruno, a quien no esperabas, enteramente olvidaba de tus promesas. -¡Oh Dios! ¿qué me quieres pues? -¡Vengo a reclamar el precio de mi crimen: tu amor! -¿Desgraciado, ignoras que en este momento voy a dar mi mano a otro? -¡Infame! sal de aquí, o mando a mis criados que te arrojen. -¡Perjura! ¡vas a seguirme! -¡Edgardo! ¡socorro! -gritó espantada Inés. -¿Quieres darte a otro? ¡Pues muere! Y Bruno hundió su puñal en el pecho de la joven bañando en sangre su blanco vestido de novia. Inés cayó sin poder dar un ¡ay!: el puñal de Bruno le había atravesado el corazón. Consumado el crimen, Bruno, en vez de huir, esperó. Los convidados, atraídos allí por los gritos de Inés, encontraron al asesino sentado tranquilamente al lado de su víctima. Como el coronel, como Rosa, como Enrique, él también guardó su parte en el secreto de aquel fúnebre drama; y preguntando por los motivos que lo llevaran a perpetrar aquel horrible asesinato, declaró que había asaltado a la novia con el objeto de robarla sus diamantes, y que resistiéndose ella a entregárselos, la mató. Y sus labios selláronse sobre esta declaración durante el largo tiempo que, cargado de cadenas, permaneció en el fondo de un calabozo. - XI La voz del alma Apoyado en la rara energía que le era característica, el coronel había logrado serenar su alma, y dar una marcha normal a su solitaria existencia. Cerró su corazón como un sepulcro; sellolo con la fría lápida del orgullo, y vivió sólo de las áridas combinaciones de la cabeza. Huía de toda tierna reminiscencia, de todo dulce sentimiento, y comparándolo con los tormentos que había sufrido, hallábase bien con aquel marasmo del alma. Un día sin embargo, el corazón habló más alto que el orgullo, y se sobrepuso a las vanas combinaciones de la cabeza. El coronel atravesaba el puente una tarde, a la caída del día. El sol se ocultaba entre las enrojecidas nubes de occidente; y el cielo y la tierra tomaban ese tinte melancólico, tan propicio a las suaves emociones. De repente, el coronel se detuvo, con la mirada fija en lontananza. Sus ojos habían divisado el cementerio, cuya bóveda destacábase blanca sobre la oscura fronda de los cipreses. A esa visita, el coronel sintió desgarrársele el corazón, y un hondo sollozo resonó en su pecho. De lo alto de aquella lejana cúpula, diez y ocho años de ventura le sonrieron con la dulce sonrisa de su hija. Viola niña, viola joven, viola muerta... Pero vio también ante su cuerpo inanimado aquella carta fatal; y huyó espantado, llorando, maldiciendo y contemplando, destruido en un momento el edificio de helada tranquilidad que alzará en torno de su alma. - XII La revelación Al entrar a su casa, el coronel encontró, esperándolo, a un oficial perteneciente a la guardia de la cárcel. Venía a darle parte del deseo que un reo condenado manifestaba de verlo para hacerle una declaración. El coronel lo siguió. Llegados a Carceletas, el coronel fue introducido al calabozo donde yacía el sentenciado esperando su traslación al antro formidable donde morirían quince años de su vida. Larga fue la plática del reo, interrumpida de vez en cuando por el coronel con sollozos e imprecaciones. -¡Matadme! -díjole el reo, al terminar aquella conferencia-. Por eso he querido haceros esta revelación. -¡No! -respondió el coronel-, que te debo la inmensa felicidad de poder llorar a mi hija. El coronel salió con el dolor pintado en el semblante; pero la frente iluminada con la aureola de una santa alegría. De allí, sus pasos se encaminaron al cementerio; y cuando penetró en el sagrado recinto llevaba henchido el corazón de un sentimiento dulcísimo, mezclado de amor y de esperanza. Al acercarse al sitio donde sepultó a su hija el coronel, vio con asombro que sobre aquella escondida tumba se alzaba un mausoleo de mármol coronado de una bella estatua de alabastro, de una identidad tan pasmosa, que suplía al epitafio. Apoyada la cabeza en el pedestal, una bella joven enlutada, elevados al cielo sus ojos, oraba en muda plegaria. El coronel cayó de rodillas ante aquella mujer y ante la imagen de su hija. A su vista, la joven se turbó, y una expresión de dolor y de resentimiento pintose en su semblante. -¡Ángel del cielo! -exclamó el coronel-, tú, que vienes a velar el sepulcro que yo abandonaba, dime tu nombre para amarlo y bendecirlo. -Fui su amiga, juré amarla más allá de la muerte, y cumplo mi promesa. -¡Tu nombre! ¡tu nombre! -Soy la hija de aquel a quien vos llamáis vuestro enemigo, y que gime en el destierro... ......................... Un día, a la hora en que la luna se alza, blanqueando los mármoles y ennegrecidos los cipreses, dos ancianos y una joven de rodillas ante el sepulcro de Aura, oraban, con las manos entrelazadas, en señal de reconciliación. FIN DE JUEZ Y VERDUGO El pozo del Yocci A María Patrick Cuando al escribir estas líneas, te las dediqué, Mary, lejos estaba de imaginar que cuando las publicara, traicionados los vínculos que nos unían, y la probidad del más noble de los sentimientos, esta dedicatoria había de ser para ti un sangriento reproche. Que Dios te perdone, Mary, como te perdona el corazón que destrozaste sin piedad. -IEl Abra de Tumbaya Mediaba el año de 1814. La libertad sudamericana había cumplido su primer lustro de existencia entre combates y victorias; era ya un hecho: tenía ejércitos guiados por heroicos paladines, y desde las orillas del Desaguadero, hasta la ciudadela de Tucumán, nuestro suelo era un vasto palenque, humeante, tumultuoso, ensangrentado, que el valor incansable de nuestros padres, disputaba palmo a palmo, al valor no menos incansable de sus opresores. En aquel divorcio de un mundo nuevo, que quería vivir de su joven existencia, y de un modo añejo, que pretendía encadenarlo a la suya, decrépita y caduca; en ese inmenso desquiciamiento de creencias y de instituciones, todos los intereses estaban encontrados, los vínculos disueltos; y en el seno de las familias ardía la misma discordia que en los campos de batalla. A los primeros ecos del clarín de mayo, los jóvenes habían corrido a alistarse bajo la bandera de los libres. Los viejos, apegados a sus tradiciones, volvían los ojos hacia España; y temiendo contaminarse al contacto del suelo rebelde que pisaban, recogían sus tesoros, y se alejaban desheredando a sus hijos insurgentes y dejándoles por único patrimonio una eterna maldición. Vióseles a centenares, arrastrando consigo el resto de sus familias, vagar errantes, siguiendo los ejércitos realistas en sus peligrosas etapas al través de frígidos climas, o marcharse a la Península, dejándolas abandonadas entre hostiles pueblos del Alto Perú. De esos tristes peregrinos, cuán pocos volvieron a ver el suelo hermoso de su patria. Dispersos, como los hijos de Abraham, moran en todas las latitudes; y en las regiones más remotas, encontraréis con frecuencia, bajo una cabellera cana dos ojos negros que han robado su fuego al sol de la Pampa, y una voz, de acento inolvidable traerá a vuestra mente el radiante miraje de esa tierra amada de Dios. Sin embargo, los que a ella regresaron, en fuerza del tiempo y de acontecimientos, vinieron tristes y devorados de tedio. Pensaron hallar en sus hogares la dicha de la juventud, y encontraron, sólo, un doloroso tesoro de recuerdos. Al ponerse el sol de una tarde de octubre, tibia y perfumada, una columna, compuesta de un escuadrón, y dos batallones, sabía la quebrada de León, mágico pensil que desde la tablada de Jujuy, se extiende, en un espacio de nueve leguas, hasta las mineras rocas de El Volcán. Era aquella fuerza la retaguardia de las aguerridas tropas que, victoriosas en Vilcapugio, invadieron segunda vez el territorio argentino, y que retrocediendo ante las improvisadas huestes de San Martín, se retiraban, sino en desorden, llevando, al menos, vergüenza y escarmiento. En pos de la columna, y cubriendo todos los senderos de la quebrada, venía una numerosa caravana, compuesta de jinetes, bagajes y literas. Era la emigración realista. Eran los godos, que se alejaban murmurando con rencor el judica me Deus; mientras obcecados por una culpable ceguedad, arrastraban a sus hijas, coros de hermosas vírgenes, hacia aquella gente non sancta, entre la cual tantas fueron profanadas. Numerosas falanges de guerrilleros patriotas coronaban las alturas de uno y otro lado de la quebrada, flanqueando al enemigo con un vivo y sostenido fuego. Los realistas rugían de cólera ante la imposibilidad de responder a esa mortífera despedida de adversarios, que, ocultos entre los bosques que cubren nuestras montañas, los fusilaban a mansalva, acompañando sus descargas de alegres y prolongados hurras. En fin, diezmados, y pasando sobre los sangrientos cadáveres de sus compañeros, los españoles llegaron a la boca de la quebrada. Los cerros, en aquel paraje, apartándose a derecha e izquierda, forman un vasto anfiteatro cortado al norte por el Abra de Tumbaya, honda brecha abierta por la ola hirviente del volcán que le dio su nombre. Figura una ancha puerta, que, cerrando el risueño valle de Jujuy, da entrada a un país árido y desolado, verdadera Tebaida, donde acaba toda vegetación. Enormes grupos de rocas cenicientas se alzan en confuso desorden sobre valles estrechos, sembrados de piedras y de salitrosos musgos. Nunca el canto de una ave alegró esos yermos barridos por el cierzo y los helados vendavales; y cada uno de aquellos grises y pelados riscos, parece una letra, parle integrante del fúnebre lasciate ogni speranza de la terrible leyenda. La columna realista atravesó el solemne paso. Siguiola el inmenso convoy de emigrados, que al trasponerlos, volvieron una dolorosa mirada hacia la hermosa patria que dejaban. Nosotros también, un día de eterno luto, paramos en esa puerta fatal, y al contemplar los floridos valles que era forzoso abandonar, y los dédalos de peñascos sombríos que al otro lado nos aguardaban, invocamos la muerte... Y después... después, la alegría y la dicha volvieron; y perdido nuestro edén, bastonos el cielo azul; y encontramos poesía en aquellos peñascos, y los amamos como una segunda patria. ¿En qué terreno, por árido que sea, no te arraigas, corazón humano? Guerreros y peregrinos, atravesada el Abra, desfilaron a lo largo de los fragosos senderos, y se alejaron, confundiéndose luego con la bruma del crepúsculo... para perderse después en ese huracán de balas de metralla que, durante catorce años, barrió Sudamérica del septentrión al mediodía. - II El vivac Las sombras han sucedido al día, y a su bélico tumulto la plácida calma de la noche. En el fondo de la quebrada, a la orilla izquierda del río de León, una línea de fogatas eleva sus rojas llamas bajo el ramaje florido de los duraznos. Es el campamento de los guerrilleros patriotas. Allí, centenares de hombres de razas, costumbres y creencias diversas, unidos por el sentimiento nacional, guerrean juntos; partiendo la misma vida de azares y de peligros; y en aquel momento, sentados en torno de la misma lumbre, reunidas en pabellones sus heterogéneas armas, y mezclando sus dialectos, se abandonan a las turbulentas pláticas del vivac. Allí se encuentran, al acicalado bonaerense; el rudo morador de la pampa; el cordobés de tez cobriza y dorados cabellos; y el huraño habitante de los yermos de Santiago, que se alimenta de algarrobas y miel silvestre; y el poético tucumano, que suspende su lecho a las ramas del limonero; y los pueblos que moran sobre las faldas andinas; y los que beben las azules aguas del Salado, y los tostados hijos del Bracho, que cabalgan sobre las alas veloces del avestruz; y el gancho fronterizo, que arranca su elegante coturno al jarrete de los potros. -Qué flaco está el rancho, sargento Contreras -exclamó un mulato salteño, dirigiéndose a cierto hombrón de rostro bronceado y ondulosa cabellera, mientras revolvía un churrasco en las brasas del hogar-. Nadie diría que hoy hemos matado tanto gallego de mochila repleta. -Y llevando un convoy de víveres frescos, que no había más que pedir. -¡Al diablo el comandante Heredia y su fuego de flanco! Otra cosa habría sido, si mandara cargar por retaguardia: ni un sarraceno pasara el Abra para ir a contar el cuento. ¡Que no hubiese hecho cada uno como el capitán Teodoro: desobedecer y atacar! -¡Pobre capitán Teodoro! ¡tan valiente y tan buen mozo! -Hubiéralo yo seguido, si me encuentro cerca de él. -Yo me hallaba entonces a la otra banda del río, encaramado en la copa de una ceiba vaciando sobre aquellos diablos la carga de mi fusil; y vi al capitán arrojarse, espada en mano, al centro de la columna. ¡Caramba! ¡Hubo un fiero remolino! Estocada por aquí, mandoble por allá... Luego sonaron casi a un tiempo cuatro tiros, y... todo se acabó... ya sólo vi un caballo que huía espantado río abajo. -Yo hacía fuego, acurrucado en el hueco de un tronco, y vi al pobre capitán caer atravesado de balas. Por más señas que de una litera salió un grito que me partió el corazón. Fue una voz de mujer: de seguro era algo de él. -O del oficial godo que mató del primer hachazo. ¡Pulsos tenía el capitán Teodoro!... y eso que no llegaba a veinte años. -¡Teodoro! ¿Por qué no llevaba apellido? -¡Quién sabe! -Yo lo sé: porque su padre es un gallego ricacho y testarudo, que le achacaba a delito el servir en nuestras filas, y lo había desheredado, y hasta quitádole el nombre. -¡No importa! así, Teodoro a secas, era un valiente soldado. ¡Malhaya la mano que le mató! No le pido más a Dios, sino el consuelo de ponerle a tiro de mi cuchillo. -¿Dónde cayó el capitán? -En la angostura del río, más allá de los cinco alisos, al salir a la altura de los sauces. El mayor Peralta fue ya en busca de su cuerpo. -¡Hum! ¡Quién sabe si podrá encontrarlo! A esa hora, el sol no se había puesto; y una pandilla de cóndores revoloteaba en el aire. Esos diablos en un momento despabilaban el cadáver de un cristiano... -¿Quién vive? -gritó a lo lejos la voz de un centinela. -¡La Patria! -¿Qué gente? -Soldado. Y un jinete, llevando en brazos un cadáver, entró en el recinto del campamento. -Por aquí, Peralta -gritó un hombre, saliendo de la única tienda que había en el campamento. -¿Logró usted encontrarlo? -Sí, comandante -respondió, con voz sorda, el otro; ¡aquí está! El comandante recibió en sus brazos el cadáver y lo condujo a la tienda, donde lo acostaron sobre una capa de grana bordada de oro, despojo que, al principio de la campaña, había el comandante Heredia tomado al enemigo. -He ahí, a donde conduce un ardimiento imprudente -exclamó el jefe dando una mirada de dolor al rostro ensangrentado del muerto-. ¡Pobre Teodoro! Acometió una locura, que ni aun sus veinte años podían excusar: ¡arrojo inútil y temerario, que lo ha llevado a la muerte! ¡Se habría dicho que la buscaba! -Sí -respondió aquel que había traído el cadáver-, fue a su encuentro; pero así lo exigía el deber. No se compare usted con él, comandante. El alma de usted es reflexiva, fría y reside en la cabeza: la suya moraba en el corazón. -¡Locos! -murmuraba Heredia, abandonando la tienda, convertida en capilla ardiente-. ¡Locos! Traer a esta guerra sagrada el imprudente arrojo de un torneo, es robar a la patria la flor de sus campeones. ¡Cuántos valientes más contaran nuestras filas con algunas calaveradas menos! -¡El cumplimiento de un deber! -repetía Peralta, solo ya con el cadáver de su amigo-, el cumplimiento de un deber: he ahí lo único que yo sé, noble amigo, del trágico desenlace de tu historia; pero tu fin ha sido grande y glorioso. ¡Duerme en paz! Y sentándose en una piedra, ocultó el rostro entre las manos y se hundió en dolorosa meditación, en tanto que los rumores del campamento se extinguían, sucediéndoles el canto del búho y el aullido de los chacales, que no lejos de allí destrozaban los sangrientos miembros de los muertos. - III El punto de honor Pocos días antes de aquel en que tuvieron lugar los sucesos mencionados arriba, al promediar una noche de primavera, tibia y resplandeciente de estrellas, dos jinetes vadeaban el río de Arias, raudal límpido, que se desliza encerrado entre dos floridas márgenes perfumadas con setos de rosas, y en cuyos remansos, las hermosas hijas de Salta, van a zambullirse y triscar como las ninfas de la fábula, abandonando a la honda sus largas cabelleras. Profundo silencio reinaba ahora en estos parajes, y sólo se oía el zumbar de los insectos nocturnos, y el manso murmullo de la corriente rompiéndose entre los guijarros. Ganada la opuesta orilla, los dos caminantes subieron el barranco, ocultaron sus cabalgaduras entre la fronda de un matorral, y se internaron en el tenebroso paisaje, siguiendo con precaución los senderos que conducían a la ciudad, que al frente, y a corta distancia, se destacaba en vagas siluetas al misterioso claroscuro de la noche. Salta, la heroica, la ocupada momentáneamente por tropas realistas, y circuida, casi asediada, por los guerrilleros patriotas, yacía, sino dormida, tétrica y silenciosa. De su seno se elevaba de minuto en minuto, como los gemidos de una pesadilla, el alerta inquieto de los centinelas españoles, contestado a lo lejos por las amenazantes imprecaciones de los patriotas, cuyos fuegos brillaban en la falda de San Bernardo, y sobre las alturas de Castañares. Llegados al frente de la quinta Isasmendi, uno de los dos viajeros detuvo por el brazo a su compañero. -Henos aquí -le dijo- a la entrada de la ciudad. En el corto plazo de dos horas, ambos tenemos que cumplir, en parajes diversos, tú una orden del comandante, yo un anhelo del corazón. Es la una. A las tres me encontrarás en este sitio. Separémonos. -¡Cómo! ¿No vienes conmigo? Yo creía que habías pedido licencia para acompañarme en la difícil misión de decidir a ese avaro Salas a que suelte los cordones de su bolsa para equipar nuestra gente. -No; otro motivo me trae; motivo inaceptable para el comandante, y quizá para ti mismo, querido Peralta; por eso te hice de ello un misterio. -¡Anhelos del corazón! Algún amorcillo de la infancia. ¡Claro está! Dejaste Salta a los doce años; pasaste siete en los claustros de la universidad cordobesa; los dejaste para servir en el ejército y hoy vuelves por primera vez a la ciudad natal... ¡Ah! ¡Teodoro! ¡Tú me sacrificas a una muñeca de escuela! Yo contaba con tu elocuencia para destruir los horribles argumentos de aquel tacaño. ¿Qué puedo decir a ese maldito enterrador de tesoros, para determinarlo a exhumar uno de ellos? Me dará un no redondo; y yo no llevo eso al comandante. -Nada más fácil que persuadir a Salas -recuérdale su hijo Alberto, que prisionero en Vilcapugio, yace cargado de cadenas en la Casamatas del Callao-. He ahí un poderoso estímulo para ablandar su avaricia. -¡Tienes razón! Ni siquiera había pensado en ello. ¡Sea!... Pero... ¡Teodoro!... ¿Dónde vas? -Al oírte, se diría que te interesa mucho saberlo. -Inmensamente. Escucha. Bajo esas bóvedas que blanquean en las tinieblas, duermen o velan algunas docenas de bellos ojos que tienen cautiva mi alma. Este exordio, ¿no te revela el recelo de tener un rival, y la necesidad de tranquilizar al amigo que te pregunta? ¿Dónde vas? -A casa de mi padre -respondió el interrogado, sonriendo tristemente. -¡A casa de tu padre, que te ha maldecido y cerrado sus puertas porque sigues la bandera de los libres! -Aunque injusta, me inclino ante esa cólera, y no pretendo desafiarla. Dios, en la equidad de sus juicios, acordará a cada uno de nosotros, la parte de indulgencia que merece: al uno como americano, al otro como español. Pero hay en esa casa, vedada para mí, un ser querido, una hermana que deseo abrazar; hay un sitio vacío por la muerte, donde anhelo prosternarme y llorar antes que mi padre, decidido a emigrar a la Península, me haya arrebatado la una y enajenado el otro. Esta llave de una puerta excusada del jardín, que yo llevé conmigo, como un recuerdo, me abrirá paso a ese recinto sagrado, donde voy a introducirme como un ladrón, en busca de tesoro de recuerdos. -¡Perdóname, querido Teodoro! Perdona a este incorregible calavera las ligerezas que viene a mezclar a los dolores de tu alma... -Incansable charlada; ¿olvidas que el tiempo no vuelve? -¡Tienes razón! ¿A las tres te encuentro aquí? -Si así no fuere, ruégote que no me aguardes; vuelve solo al campamento. Y aquellos dos hombres separáronse y tomando rumbo distinto, el uno siguió adelante y se internó en las revueltas callejuelas de la Banda, el otro torciendo a la derecha, se dirigió hacia la parte meridional de la ciudad, costeó el Tagarete durante algunos minutos; atravesolo por el arco derruido de un puente, y entró en una calle flanqueada por un lado de fachadas góticas, por el otro de altas tapias, sobre las cuales desbordaba la exuberante vegetación de esos románticos jardines, que tanta poesía derraman en las vetustas casas de Salta. Recatando el rostro, la espada y el azul uniforme de los patriotas bajo el embozo de su capa de viaje, el joven se deslizaba a la sombra de los muros, con el rápido paso del que conoce su camino, deteniéndose tan sólo, para absorber en suspiros el ambiente perfumado de la noche. La rama de un jazmín, que descolgaba sus blancas flores sobre la calle, rozó al paso el ala de su sombrero. A este contacto el joven patriota levantó la cabeza y paseó una triste mirada por los grupos de árboles que descollaban en obscuras masas al otro lado del muro. -¡He ahí el vergel que plantaron tus manos, madre querida! -murmuró con doloroso acento-, he ahí las flores que tanto amabas. ¡Ah!, deja un momento la mansión celeste y mezclándote a su deliciosa esencia, ven a acariciar la frente de tu hijo proscrito y maldecido. Calló; y apartando los enmarañados festones de lianas que lapizaban las paredes, buscó a tientas, y encontró una puerta que se dispuso a abrir, con la llave que había mostrado a su compañero. Pero en el momento que la introducía en la cerradura, la puerta se abrió y en su vacío obscuro se dibujó una sombra. Dos exclamaciones partieron a la vez. -¡Un hombre saliendo a esta hora de la casa donde Isabel habita! -¡Un hombre que pretende entrar a la morada de Isabel! -¿Quién eres tú que osas cerrarme el paso? Dijo furioso el uno. -Soy su amante; ya ves que tengo derecho para impedirlo -respondió con aplomo el otro. -¡Yo soy su hermano y tengo el derecho de matarte! -rugió el joven patriota, arrojándose sobre su contrario y haciéndolo retroceder hasta el interior del jardín. -¡En guardia! infame profanador de mi honra -continuó, arrojando su embozo-, ¡defiéndete!, porque de aquí, no saldrás sino muerto o pasando sobre mi cadáver. -Mátame -respondió el otro-, pero sabe que amo a tu hermana y que iba a ser su esposo, tan luego que la severa disciplina de campaña me permitiese demandar su mano. Y desembarazándose de la capa que lo cubría presentole su pecho sobre el que se cruzaban los alamares de un rico uniforme color de grana. -¡Ah! -exclamó el patriota, paseando sobre su contrario una mirada de odio-, ¡eres un godo! ¡Bendito sea Dios, que me trae a tiempo de evitar, matándote, tu alianza, más vergonzosa que la misma deshonra! Y los aceros se cruzaron. La espalda del patriota atacaba con furia; la del realista ceñíase a una estricta defensa. -¡Quién vive! -gritó de repente una voz de acento español; y al mismo tiempo, las culatas de muchos fusiles descansaron con fracaso en el umbral de la puerta. Era una patrulla. -¡Hermano de Isabel! No huyo; te salvo -dijo en voz baja el realista, ganando la puerta que cerró tras sí. El joven patriota exhaló un rugido, y se arrojó sobre la puerta, procurando abrirla. Esfuerzos vanos: el español había dado dos vueltas de llave. Desesperado, mirando en torno con ojos chispeantes de ira, apercibió las ramas trepadoras del jazmín y se abalanzó a ellas. Pero en el momento que dejaba el suelo, dos brazos rodearon sus rodillas con fuerza convulsiva. Volviose colérico, y vio a sus pies una figura blanca, pálida y desmelenada, que le tendía las manos en angustioso silencio. -¿Qué me quieres tú, ser desgraciado? -exclamó el joven-, vil capricho de un godo, ¡suelta! yo no te conozco, si no es para maldecirte. Y rechazándola con desprecio, asiose al ramaje, escaló el muro y saltó a la calle. Pero ésta hallábase desierta: su enemigo había desaparecido. Una lágrima de rabia surcó la mejilla del joven patriota. -Infame sarraceno -exclamó-, ¡yo te sabré encontrar para arrancarte la vida, aunque te ocultes en las entrañas del infierno! Y sombrío, silencioso, sin dar siquiera una mirada a esa casa donde venía en busca de tiernas emociones, alejose a largos pasos y se perdió en la noche. Poco después, en la quebrada de León, teniendo por testigos un millar de héroes, el joven patriota cumplió su voto: buscó y mató a su adversario entre las filas mismas de los suyos, y a los ojos de aquella cuya deshonra iba a vengar. Cercado de enemigos, vendioles caro su vida; pero cayó, en fin, atravesado por las balas realistas al lado de las víctimas que acababa de sacrificar. Peralta recogió su cuerpo y lo sepultó en el cementerio de Santa Bárbara, recinto fúnebre situado a la vera del río Chico, entre los perfumados jardines de Jujuy. Un grupo de adelfas cubre su tumba, embalsamándola con la deliciosa esencia de sus rosadas flores. Quien escribe estas líneas, sentose a su sombra un día de dolorosa memoria. - IV El barro de Adán Cinco lustros habían pasado sobre aquellos días de sacrificios y de gloria. El mismo escenario se ofrece a nuestras miradas; pero cuán diferente el drama que en él se representa. Los héroes de la independencia, una vez coronada con el triunfo de su generosa idea; conquistada la libertad, antes que pensar en cimentarla, uniendo sus esfuerzos, extraviáronse en celosas querellas; y arrastrando a la joven generación en pos de sus errores, devastaron con guerras fratricidas la patria que redimieran con su sangre. Olvidados de su antigua enseña: unión y fraternidad, divididos por ruines intereses, volviéronse odio por odio, exterminio por exterminio. Un nombre, un título, el color de una bandera pusieron muchas veces en sus manos el arma de Caín, que ellos ensangrentaron sin remordimiento, obscureciendo con días luctuosos la hermosa alborada de la libertad. El cáliz amargo de la ingratitud apurado a largos tragos, dio muerte al gran Bolívar, Sucre, Córdoba, Dorrego, Salaverry, cayeron asesinados o sentenciados por sus antiguos hermanos de armas; La Mar, Arenales, Gorriti habían muerto en el destierro; y en el momento que tenían lugar los sucesos que vamos a referir, los paladines de Pichincha y Ayacucho, y los de Salta y Tucumán, separados por una doble línea de fortificaciones, enviábanse mortales saludos, anhelando, impacientes, la hora de llegar a las manos. ¿Qué motivaba aquella contienda entre bolivianos y argentinos? Un trozo de tierra que juntos arrancaran en otro tiempo al enemigo. Dueños de inmensas y fértiles regiones, abandonadas a las fieras, dispútanse a sangre y fuego un rincón semisalvaje, aislado por las moles inaccesibles de los Andes. Dos campeones de la guerra sagrada mandaban ahora los ejércitos beligerantes: Felipe Braun y Alejandro Heredia. El uno, teniente del protector de la conferencia perú-boliviana, seide, el otro, del feroz dictador de la confederación argentina, cada uno de ellos hacía la guerra al uso del poder que servían. Éste lanceaba a sus prisioneros; aquel los enviaba al interior de Bolivia, de donde los hacían marchar al Perú para ser enrolados al ejército; y atravesada la frontera, Braun procuraba mantenerse en la prudente reserva prescrita en su plan de campaña; Heredia, al contrario, aplaudía, celebrando con fiestas y ascensos al temerario vandalismo a que se abandonaban con frecuencia los jefes de su vanguardia, que seguidos de algunos soldados, y extraviando caminos, ayudados de la noche, burlaban la vigilancia del enemigo y se introducían en el territorio boliviano, arrasándolo, con furiosos malones, como llamaban ellos al pillaje que en tales ocasiones ejercían sobre personas y bienes, regresando cargados de botín a su campamento, donde eran recibidos con gritos de alegría. Estos atrevidos golpes de mano que envolvían en sí un sangriento ultraje, llenaban de indignación al ejército boliviano, sobre todo a los oficiales jóvenes, que, contenidos a pesar suyo por la helada calma de Braun, envidiaban con venenoso despecho la salvaje libertad concedida a la audacia de sus enemigos. -VLa fuga Una noche, en el consejo de guerra, exasperados por su forzada inacción, sublevábase contra las restricciones que el jefe imponía a su ardoroso coraje. Un nuevo insulto inferido en la persona de un cura anciano y venerable, había venido a colmar la medida de su cólera; los argentinos, en una de sus nocturnas invasiones lo arrebataron del templo mismo de su parroquia, a pocas leguas del ejército, mientras que rodeado de sus feligreses imploraba para todos los hombres, la paz y la concordia. Tratábase de vengar este agravio; y el consejo en un voto unánime pedía esta satisfacción, agobiando a Braun con muestras de profundo descontento. -¿Qué queréis? -decíales el antiguo veterano-, ¿puedo yo algo contra las decisiones inapelables del supremo poder? Hoy mismo, un correo de gabinete me ha traído órdenes apremiantes a este respecto. El protector quiere regularizar la guerra en la esperanza de un pronto arreglo que le permita reconcentrar todas sus fuerzas en el Perú, para hacer frente a la poderosa cruzada que en este momento se organiza en Chile. ¿Cómo realizar aquella idea si devolvemos al enemigo escándalo por escándalo? Convenid, pues, en que las represalias, en tales circunstancias, serían un hecho impolítico, absurdo. Además... -¡Ah! general -exclamó un oficial interrumpiéndolo-, no era así como usted y el mismo cuya autoridad invoca, hacían la guerra allá, cuando la sangre de la juventud corría por sus venas. Por Dios, ¡cuánta paciencia dan los años! -Ella es su único privilegio, comandante Castro -respondió Braun, sonriendo a ese juvenil arranque con su calma alemana-. ¡Oh! Si supieran aguardar los que atraviesan la florida edad de la vida, no tan sólo tendrían el mundo a sus pies; lo soliviarían en sus manos... En ese momento la voz del centinela profirió un enérgico ¡atrás! y casi al mismo tiempo un hombre jadeante de cansancio, y cubierto de polvo, se precipitó en la tienda pasando sobre el arma que aquel cruzaba para detenerlo. Quien así infringía, a riesgo de su vida, la severa consigna de campaña, era un mensajero del corregidor de La Quiaca, pueblo situado a diez minutos de la línea divisoria de ambas repúblicas; traía el aviso de que una fuerza enemiga, introduciéndose dispersa, por diferentes puntos en el territorio boliviano, había asaltado la hacienda del gobernador de Moraya, saqueádola, entregádola a las llamas, y huido, llevándose prisioneros al propietario y su hija, la doncella más linda de la comarca. -¡Lucía! -exclamó el comandante Castro, entre la explosión de gritos airados que estalló al oír esta nueva; y una veintena de adalides encabezados por él se arrojó en tumulto a la puerta de la tienda para correr hacia los potreros donde pastaban las caballadas del ejército. Braun les cerró el paso. -¡Deteneos! -gritó-. ¿Dónde vais? ¿Qué pretendéis hacer? ¿Correr tras esos bandoleros? ¡Qué locura! ¿Sabéis siquiera el camino que llevan en ese laberinto de quebradas donde en cada recodo encontraríais una emboscada en que pereceríais sin gloria, sin alcanzar vuestro objeto? A estas palabras, los oficiales se detuvieron vacilantes. Castro palideció de indignación, y se adelantó solo hacia el viejo guerrero. -¡Paso! -exclamó con acento breve y resuelto- ¡paso! mi general, porque es forzoso que yo persiga a estos bandoleros, que los alcance y los extermine, vive Dios, o que deje en sus manos mi vida. ¿Sabe usted quiénes son los cautivos que a esta hora arrastran en pos suya, atados quizá a la cola de sus potros? Los seres que más amo en este mundo; mi padre adoptivo, su hija, mi desposada, la elegida de mi corazón. Cada minuto que pase es un crimen para mí; un peligro más para ellos... ¡Paso, general! -Hola -gritó Braun, con severo acento volviéndose a la guardia-, detened a ese hombre; condúzcasele a su tienda y que se le guarde con centinela de vista. En cuanto a ustedes, señores -continuó, dirigiéndose a los demás revoltosos- exíjoles la promesa de renunciar a esa locura, y reservar su valentía para las numerosas batallas que tendremos que dar hasta que hayamos dado cima a la grandiosa obra de la confederación perú-boliviana. Forzado a ceder, Castro entregó su espada; pero murmurando con voz sorda: -¡Tanto mejor! Sus camaradas otorgaron también la promesa exigida y se retiraron cabizbajos; y al parecer resignados. Cuando Braun hubo quedado solo con su secretario y el mensajero, volviose a aquel, riendo con una risa silenciosa. -¿Qué dice usted de esto, señor diplómata? ¿No es cierto que el mismo Talleyrand me envidiaría este golpe de estrategia? ¡Y esos muchachos se quejarán todavía! A todos ellos los he puesto en el punto que deseaban; es decir en el disparadero; al uno bajo la fuerza que sabe romper; a los otros en el lazo que saben desatar. En cuanto a mí, móvil de esos complicados resortes, pero sujeto a las prescripciones de ajena voluntad, réstame un papel: el de espectador; sí; pero espectador de los resultados deseados de mi propia obra, ¡qué diablo! Venga usted, doctor. Y tú -añadió volviéndose al mensajero- ve a decir al corregidor, que mañana a esta hora el gobernador de Moraya y su bella hija estarán en nuestro campamento... -¿Ves esa bolsa? -dijo, de pronto, Fernando de Castro, acercándose al centinela que lo guardaba con ocho hombres y un oficial, dormidos en ese momento a la puerta de la tienda-, ¿ves que está llena? Mira lo que contiene. -¡Oro! -murmuró el centinela. -Es tuyo, si me dejas salir de aquí... ¿Ves esto? -añadió mostrándole un puñal-. Es para atravesarte el corazón si das una voz, o haces el menor movimiento. Elige. El soldado dejó caer su arma y quedó inmóvil. -¡Bien! He aquí tu oro; guárdalo, y entrégame tus manos; porque tu resignación es como la mía de ahora ha poco, de todo punto falsa. En un momento el joven agarrotó al centinela púsole una mordaza, y huyó por una abertura, que su puñal hizo en un lienzo de la tienda. La noche era oscura; pero al dudoso resplandor de las estrellas Fernando divisó a espaldas de una tapia un grupo de hombres al parecer en acecho. -Amigos o enemigos -se dijo-, vamos a ellos. Eran sus compañeros, que lo recibieron murmurando en voz baja gozosas aclamaciones. -Y ahora, Fernando -dijo uno de ellos-, ¿nos llamarás todavía tontos, cuando acabamos de interpretar tan maravillosamente el puñado de tierra con que has cegado al general? -¡Oh!, ahora si que estás verdaderamente estúpido, Ávila. ¿Podía traducirse de otro modo mi conducta?... Pero ¡en qué fruslerías nos detenemos! Vamos a buscar nuestros caballos. -Están prontos allá en el fondo de aquel barranco. Todos son nuestros caballos de estimación... -¿Por dicha, cuéntase entre ellos mi volador? ¿No lo oyes? Relinchaba en ese momento un caballo en lo hondo del barranco indicado. -¡Oh!... ¡gracias, amigos! Esto se llama tener a más de talento corazón... Pocos instantes después Braun oculto con su secretario a la vuelta de una roca, vio desfilar veinte jinetes que se internaron en los tortuosos senderos de una quebrada, corriendo como sombras, sin despertar rumor alguno. Fernando y sus compañeros habían envuelto en lienzos los cascos de sus caballos para apagar el ruido de sus pasos. - VI El éter de Dios El general se quedó inmóvil, fijos los ojos en la sombría quebrada; y el secretario le oyó murmurar entre dos suspiros -¡Juventud! ¡juventud! ¡paraíso alumbrado por tres soles de mágica luz: el amor, la fe y la esperanza, que nunca abandonan tu cielo!... ¡ah! ¡porque eres tan corta!... Estaba cerca de mediar la noche, que era obscura, aunque en la cima de las montañas comenzaba a blanquear la azulada claridad que precede a la salida de la luna. De aquel lado y por senderos de atajo, un grupo de jinetes entre los que ondeaban los velos y las luengas faldas de dos amazonas, bajaban al fresco vallecito del Tilcara. Eran seis y montaban magníficos caballos, cuyo brío refrenaban para igualar su paso al de cuatro hombres que llevaban al centro conduciendo una silla de manos. El silencio profundo que reinaba en aquellos parajes, la sombra de los peñascos y el prestigio de la hora, impresionaban, al parecer, el ánimo de los viajeros, que caminaban en actitud meditabunda. Las dos amazonas, asidas de las manos, callaban también; pero el mutismo de dos mujeres reunidas es un fenómeno de la naturaleza de los meteoros: no puede prolongarse un minuto. -¡Aura! -dijo la una a media voz. -¡Juana! -respondió la otra en el mismo tono. -¿En qué piensas, alma mía? ¿De seguro en Aguilar? -En él siempre; mas en este momento pensaba en la dicha de verte a mi lado, que de veras me parece un sueño. -¿No es cierto? ¡Bah!, mi escapada tiene algo de novelesco. -¡Y tanto!, te confieso francamente que mientras caminaba, hace un cuarto de hora, entre las sombras, custodiada sólo por mis dos pajes y llevando al lado a mi madre enferma, imaginábame una princesa errante; y la fantasía se llevaba tras sí mi pobre cuerpecillo, y ambas íbamos a parar allá a las edades pasadas; y nos plantábamos en una de esas encrucijadas, en la espera de un Amadís para demandarle un don. Pero he aquí que quien se aparece es una dama que vestida de negro y cabalgando en un corcel del mismo color, viene asistida de dos caballeros con espada al cinto y el yelmo cristino en la cabeza. Se acerca, llega, alza su velo, cae en mis brazos. ¡Es Juana! Juana la joven y bella esposa del general de un ejército en campaña, traspasando de incógnito su línea de fortificaciones para internarse en lugares que el enemigo va a ocupar de un momento a otro... ¡Ah! tu leyenda ha echado por tierra la mía. Un poeta haría de ella un bellísimo romance. -¡Pues no! -Y caería a tus pies si yo le dijera todo, si le dijera que desafiaste esos peligros sólo por ir en busca de una amiga, ¿adónde? a las agrestes soledades de Ituya. -Eso y más te debe mi corazón. Aura querida. Pésame haberte encontrado de regreso. Habríame sido tan grato ocultarme contigo en esas misteriosas hondonadas... ¡porque ay! no es sólo tu amor 379 el objeto de mi peregrinación; y tu poeta si había de completar mi drama, tendría que dar en él cabida al despecho. -¡El despecho! No te comprendo. -¡Y sin embargo sabes todos los secretos de mi corazón! -¡Dios mío! ¿Te preocuparán todavía esas injustas sospechas? -¡Oh!, pero ahora son profunda certidumbre. -¡Visiones!, hermosa mía. -Escucha y juzga. Cuando procuraba acallar en mi espíritu esas alarmas que te parecían quiméricas, pero que me llegaban en los rumores del pueblo, esa voz de la verdad, el mismo Alejandro vino a justificarlas de un modo irrecusable. Anunció que iba a marchar al ejército, ordenó los preparativos, y acercándoseme a mí en extremo cariñoso diome el abrazo de despedida. Aquella ternura inusitada hace tiempo, pareciome sospechosa; ¡pero el corazón de la mujer acoge tan confiado el bien! -¡Quiero acompañarte! -exclamé, seducida por la halagüeña perspectiva de mostrarme en aquellos sitios vedados para las mujeres, al lado del hombre cuyo desamor me echaba en cara con insolencia. Heredia acogió mi deseo con visible contrariedad, y le opuso toda suerte de obstáculos; pero vio, sin duda nublarse mi frente, y como culpado, hubo de ceder porque temió. -¿Ves cómo antes que delinquiera lo estabas ya acriminando? -Escucha todavía y verás. Con gran frialdad me dio su consentimiento, no para acompañarlo, sino para que fuera a reunirme a él algunos días después... ¿Comprendes, Aura? Rehusaba mi compañía porque deseaba la de Fausia Belmonte, que desapareció de su casa, del paseo, del baño, de todos los lugares donde la liviana santiagueña arrastra sus escándalos. Adivinándolo todo, y arrebatada de indignación, no esperé el día señalado por Alejandro para emprender mi marcha; y acompañada de una pequeña escolta, partí sobre este bello Tenebroso que acaba de prestarme el servicio más importante que caballo hizo a su dueño: me ha puesto en menos de veinte horas a vista del campamento. La mirada con que acompañó su saludo un oficial que encontré de paso a Salta en comisión, me dio tanto en qué pensar, que dejando en Jujuy la escolta, y cubriéndome el rostro con un antifaz, seguí sola mi camino. Ya de lo alto de una colina había divisado la línea de atrincheramientos, cuando al entrar en un camino hondo me encontré frente a frente con el coronel Peralta, y un oficial que lo acompañaba, nada menos que el nuevo edecán de Heredia, ese porteñito Esquivel que ves ahí. Peralta que reconoció a Tenebroso, palideció de tan extraña manera que todo me lo reveló. Valida del antifaz que llevaba, pasé ante ellos sin hablarlos, y poniendo a galope mi caballo, muy luego llegué a una altura que dominaba el campamento. En la vasta llanura que se extendía a mis pies, Alejandro pasaba revista al ejército, que en ese momento ejecutaba vistosas evoluciones. En la falda de la altura donde yo me hallaba oculta tras de un pedrusco, el general rodeado de su estado mayor tenía al lado una mujer vestida de una suntuosa amazona color de grana y bordada de oro... ¿Adivinas quién era? -¡Ella! -¡Ella!... ¡La infame que no sólo me roba el amor de mi marido, sino hasta los colores con que yo sola tengo derecho a engalanarme!... Tú que me llamas visionaria, ¿qué dices a estas visiones? Aura inclinó la cabeza. -Como tú, yo también doblé la frente avergonzada de mí misma; y llorando de rabia, eché adelante mi caballo y lo hice correr sin saber qué dirección tomaba. El instinto más que la voluntad me llevaba hacia ti. Sin que de ello me apercibiera. Peralta y Esquivel me habían dado alcance, y me venían escoltando. ¡Ah!, qué enojosa es la presencia de testigos cuando llevamos en el rostro el rubor de un ultraje. Cada mirada, por benévola que sea, nos parece una sangrienta burla; y en la frase más afectuosa creemos sentir la punta acerada del desprecio. Mientras la esposa de Heredia hablaba, su compañera con la frente entre las manos, la escuchaba meditabunda. -¡Aura!, te he entristecido exponiendo a tus ojos la tempestuosa atmósfera conyugal, ¡que pronto va a ser la tuya!... Háblame; tu voz disipará las nubes que obscurecen mi alma. -¡Ah! -murmuró la joven, con profundo abatimiento-, yo creía que nada podría turbar la serenidad radiosa de dos seres unidos por Dios, en el amor infinito, en una sola existencia. -Yo también acaricié esa deliciosa utopía, y creí eterno el amor de Alejandro. Pero un día entre él y yo se alzó como un muro de bronce, la influencia fatal de esa mujer; y la desconfianza, el odio y una perpetua alarma se deslizaron en mi corazón, y lo habitaban, y no han dejado en él un solo sentimiento sano... -¡Mentira! ¿Y el que nos une? Juana llevó a sus labios la mano de la joven. -¡Ahora, querida!... Sí, en ese oasis fresco y apacible donde gusta refugiarse mi alma en las borrascas que la devastan. ¡Ah!, cuán grato me habría sido vagar contigo oculta en esos apartados valles, de los que se cuentan extrañas consejas. ¿Por qué fatalidad te encuentro de regreso? ¿No fuiste en busca de aquel viejo empírico que debía restituir la salud a la madre? La joven palideció. -No es un empírico -dijo con voz profundamente conmovida- es un genio misterioso, que oculto en un cuerpo informe, conoce el pasado y lee en el porvenir. Vive en un antro, sobre el borde de un precipicio, acompañado sólo de una águila que tiene allí su nido. Un grupo de coposos molles oculta la entrada de ese retiro agreste, donde se llega costeando horribles despeñaderos. Cuando, llevando apoyada en mis hombros a mi madre, entré en aquella caverna, la escena que se presentó a mis ojos me pareció el desvarío de un sueño; y me fue necesario pulsar los latidos de mi corazón para persuadirme de la realidad. En el centro de la cueva y delante de una hoguera alimentada con yerbas secas que exhalaban acres y extraños aromas, hallábase posado el busto de un hombre cuyos miembros atléticos tenían el color y los dorados reflejos del bronce. Una larga cabellera cana y una barba del mismo color, contrastaban con la negra y juvenil mirada de unos ojos profundos y huraños como los de una ave que anidaba a su lado. Aquel torso de poderosa musculatura, truncado de repente, como al golpe de un martillo, parecía tallado en la peña rojiza que le daba asiento y semejaba a esos ídolos de las pagodas indias, esculpidas en el granito de sus altares. La llama de la hoguera prestaba tal verdad a esta fantasía, que el movimiento de aquellos párpados, y el alentar de aquel pecho parecían un prodigio inherente a los misterios del antro. El ser extraño que contemplábamos, detenidas con medroso asombro a la entrada de la cueva, tenía delante de un montón de hojas de colores, formas y dimensiones diversas, y que pertenecían a todos los árboles de la creación, desde el ombú de la Pampa, hasta el tara de la sierra; desde el cocotero del Ecuador hasta el pino de las nieves. Pero esas hojas estaban frescas, recientemente arrancadas de sus ramas. Tomábalas él en puñados cogidos al acaso; las extraía una a una de su mano cerrada, y las arrojaba al fuego, examinando con atención la flama que producían, y aspirando el perfume que exhalaban... -¡Dios mío! -exclamó Juana, con esa mezcla de ligereza y sentimentalismo que la caracterizaban. -¡Cuánto he perdido! ¡Una caverna!, ¡un monstruo!, ¡los ritos de un culto misterioso!... ¡qué motivos de distracción para mi pena!... -La mirada, a la vez reposada y penetrante de esos ojos sombreados de espesas cejas blancas, alzó de repente y se fijó en nosotros. En ese momento, de entre el puñado de yerbas que ocultaba su mano izquierda y que extraía la derecha, salió una hoja de ciprés. Una expresión de bondad mezclada de dolor se pintó en aquel semblante; desarrugó su frente, vagó en sus ojos, y se detuvo en sus labios, convirtiéndose en una triste sonrisa. Arrojó la hoja al fuego, y nos llamó con una seña. Hizo sentar a mi madre en un trozo de roca, y volviéndose a mí que doblaba ante él la rodilla poseída de una emoción pavorosa: -Sé lo que vienes a pedirme, bella niña -dijo con una voz armoniosa y grave como el tañido de una campana-; leo en tu corazón: confías y esperas. Mas sabe que la ciencia humana no alcanza a hacer un cabello blanco o negro, ni a devolver su savia al árbol herido por el rayo. -¡Qué! -exclamé llorando-, ¿tú que has hecho tantas maravillas, no restituirás a mi madre la salud perdida? ¡Mírala: ningún mal la aqueja, si no es ese extraño aniquilamiento que acrece cada día, sin causa conocida! -Tu madre no morirá de él, sino de otra dolencia, que le ha traído ésta, y que acabará por ahogarla. Esa dolencia reside en el alma, y se llama dolor maternal. -¡Te engañas! -exclamé-. Yo la idolatro; hasta hoy la he consagrado mi vida, y ella está contenta de mí. ¿No es verdad, madre mía? Pero al volverme hacia ella, vila palidecer y caer desmayada en mis brazos. -¡Socorro! -exclamé-. En nombre del cielo, ¡tú que eres un sabio, dale la vida!... ¿No ves que se muere? -Al contrario -repuso él extendiendo su mano cobriza y arrugada sobre la cabeza de mi madre, y posándola en la frente helada-, al contrario: ahora reposa. ¡Cuántas veces, en el insomnio de sus eternas noches ha invocado esos síncopes, que hunden el espíritu en los limbos del olvido! Créeme: déjala unos instantes aún, en ese letargo de que despertará para sufrir. El único bien que puedo darla, es la 387 facultad de llamar y prolongar al grado de su voluntad ese anonadamiento que para ella es la felicidad. Hablando así, tomó de su seno una redoma de plata cuidadosamente cerrada; la abrió y me mandó aspirar el perfume que encerraba. Pero apenas tomé la redoma en mis manos, sentí un aroma a la vez suave y penetrante que se difundió en la atmósfera, invadió mi cerebro y dio un color azulado a todos los objetos que me rodeaban. Vilos luego alejarse hasta los últimos límites del horizonte, y perderse en una bruma oscura que se extendió lentamente, llegó a mí, y me envolvió como un vapor tibio y enervante. Un bienestar inefable se derramó en todo mi ser, que me pareció arrebatado de la tierra, meciéndose en las ondas vaporosas de un éter rosado y diáfano. ¿Dormía? ¿velaba? ¿desvariaba? Un soplo que llegó a mi rostro, tenue y frío, disipó aquel arrobamiento; y me hallé de pie y en la misma actitud que tenía al recibir la redoma. Pero ésta se encontraba en manos de mi madre, a quien el viejo decía: -A los males del alma, la muerte o el olvido. Y señalaba la redoma que mi madre apretaba con su pecho con devoto fervor: -En cuanto a ti, niña -añadió, suavizando con una expresión de piedad el fulgor de sus ojos-, no te diré: vete en paz, porque desde hoy la paz habrá huido de tu alma; pero sí te digo: aléjate y no vuelvas; porque la sombra que quieres iluminar, oculta abismos que te darán el vértigo del espanto. Y el viejo indio, inmóvil como la roca que le daba asiento, nos siguió con una dolorosa mirada hasta que hubimos dejado la cueva. El acento de la joven se había vuelto tan triste, que su compañera a pesar de su picante turbulencia, escuchaba esta fantástica historia en un profundo silencio. -Al trasponer el grupo de molles que ocultaban la caverna -continuó la joven-, mi madre aspiró con ansia el aire puro de la montaña; suspiró como aliviada de un grande peso, y sus pies, antes débiles y tardos, marcharon con ligereza y seguridad sobre el borde escarpado de los precipicios. De vez en cuando deteníase para mirar la misteriosa redoma que llevaba escondida en su seno, y una sonrisa de esperanza vagaba en sus labios. En el corto espacio de una hora, aquel cuerpo desfallecido se había transfigurado. Pero esta animación, ese alivio que yo había venido a buscar para ella, y que habría pagado a precio de mi vida, derramaban ahora en mi alma una dolorosa inquietud; porque comprendí que los producía la esperanza de substraerse por unas horas de anonadamiento a ese martirio desconocido de que había hablado el viejo de la caverna, y que yo buscaba en mi propia conciencia, sin encontrar más que amor y consagración. -Yo lo sabré -dije abrumada por la más dolorosa de las dudas: la duda de sí mismo-, yo lo sabré; ¡y destrozaré mi corazón si hay en él algún sentimiento que pueda causarte pena, madre querida! Anoche, cuando todo callaba en el profundo valle de Iruga levanteme de la cama donde me acosté vestida, y recatando mis pasos, fui a espiar el sueño de mi madre. Encontrela reclinada en los cojines de un diván, inmóvil y al parecer en el más tranquilo reposo. En sus labios y en sus ojos entreabiertos vagaba una dulce sonrisa, y sobre sus mejillas se extendía el rosado tinte de la salud que hacía tiempo había huido de ellas. Toqué su frente que estaba fresca, incliné mi oído sobre su pecho que se alzaba en suaves aspiraciones bajo sus manos cruzadas que estrechaban la redoma del viejo de la montaña. Cuán feliz parecía en aquel sueño que semejaba al éxtasis. -Y sin embargo -decía yo con amargura-, he ahí tu rostro enflaquecido, tus manos trasparentes, tus ojos cóncavos y rodeados de un círculo azulado. ¿Cuál es ese dolor maternal de que habló aquel viejo, y que pesa todo sobre la cabeza de tu hija única? ¡Oh!, yo lo sabré. Y sola, y caminando a tientas entre las tinieblas, dirigí mis pasos a la montaña. Atravesé el valle, subí la áspera falda y costeé el precipicio en cuyas paredes se abría el antro del misterioso viejo. Al penetrar entre el grupo de molles, el ala poderosa de una ave rozó mi frente, y me arrancó un grito que repitió a lo lejos una voz cavernosa. Era el eco. Encontré al viejo inmóvil en el mismo sitio, delante de la hoguera; pero ahora leía a la rojiza luz de la llama un libro inmenso cubierto de caracteres extraños. -¿Qué me quieres? -exclamó, alzando los ojos del libro y fijándolos en mí con una mirada severa-. Aléjate, ve a correr sobre el sendero que se alza ante ti y no pretendas mirar los abismos que cubre. -Aunque sepa morir -le respondí-, quiero saber. El viejo me contempló con una expresión de piedad. -¿Qué quieres saber? -me dijo, con la frente contraída por una penosa emoción. Ignoras que ciencia y dolor son sinónimos en el libro de la vida. ¡Aléjate! Unos pocos días felices son mucho en el destino humano. ¿Por qué quieres abreviarlos? -Tú mismo lo has dicho: la paz había huido hoy para siempre de mi alma. Y bien ¡sea! Descúbreme ese horizonte desconocido, donde rugen las tempestades que envolverán mi vida. Quiero contemplarlo. -¡Sondar! ¡Inquirir! ¡Saber!... ¡Cumple, pues, ese anhelo funesto que perdió a tu raza! Mira. Y alzando con una mano un enorme trozo de roca, hízome inclinar con la otra sobre el hueco que aquella dejaba, concavidad oscura en cuyo fondo brillaba a la luz de la hoguera un charco de agua negra y profunda. «¿Qui vez?», articuló una voz que me pareció venir de las bóvedas sinuosas de la caverna. Y yo, palpitante, subyugada por un poder desconocido, respondí: -Nada, sino un resplandor rojizo que oscila entre las tinieblas. -Es un lago de sangre que separa el pasado del presente -repuso la voz-. ¡Mira! Oí el chillido de una águila, y sentí el viento de sus alas; pero la caverna estaba desierta: el viejo había desaparecido y sólo escuché la voz que decía: -¡Salud, reina del éter! ¿Qué me traes? ¡Ah! sí: he ahí las hojas que contienen la savia de todas las zonas, y cuya combinación tiene el poder de evocar el espectro del porvenir. Mira. La caverna se iluminó con una luz compuesta de los colores del prisma; un humo denso, acre y penetrante llenó los ámbitos dividiéndose en grupos extraños, que alumbrados por la fantástica luz que se desprendía de la hoguera tomaron de repente la apariencia de un paisaje. En una lontananza sombría, alzábase una montaña cubierta de frondas. Blanqueaban a sus pies cúpulas de una ciudad; en su falda, a la vera de un manantial, un pozo negro y profundo. -Niña -exclamó Juana interrumpiendo a su compañera-, ¿no se diría que estabas viendo la campiña de Salta? La ciudad, el cerro de San Bernardo, su verde falda, y el pozo del Yocci, de pavorosa fama, con el que las nodrizas nos hacen tanto miedo. -Miraba yo todo esto -continuó la joven- como al través del vapor oscilante que se exhala de la boca de un horno. De súbito vibró en el aire una voz desconocida, pero conmovió mi corazón como un acento familiar y querido. Hízola callar una horrible imprecación a que siguió un gemido; y allá en el fondo del pozo sobre el que una extraña fascinación me tenía inclinada, vi mi propia imagen, envuelta en el velo de las desposadas, pero pálida, yerta, y el pecho rasgado por una ancha herida... El águila dio un chillido lúgubre; el viento de sus alas apagó la llama de la hoguera, y las tinieblas se extendieron sobre la caverna... La sensación de un inmenso cansancio me despertó de repente. Encontreme recostada en mi cama, los cabellos húmedos de rocío, los pies magullados, los vestidos en girones y llevando enganchadas todavía las espinas de las zarzas. La cucarda federal habíase desprendido de mi cotilla y sus lazos rojos caían sobre mi falda blanca como dos hilos de sangre. ¿Qué había pasado en mí aquella noche? ¿Un desvarío? ¿Una realidad? La voz de mi madre que me llamaba, cambió el curso a mi preocupación. ¿Cuál era ese dolor que aquejaba su alma, ese dolor cuya causa había yo ido a averiguar del anciano de la montaña, y cuya investigación, dejándome en las mismas tinieblas, había envuelto mi espíritu en un caos de dudas y de terrores? Encontré a mi madre con el semblante animado, ligera, llena de vida. Sonriose con dulzura; pero cuando iba a preguntarla lo que significaban las misteriosas palabras del indio, selló mis labios con un beso, y me mandó que ordenara los preparativos para nuestro inmediato regreso, pues en la noche había llegado el aviso de la aproximación de una fuerza boliviana que venía llamada por los caudillos de una conjuración que se organizaba en Iruya. Esta mañana, cuando dejábamos el valle, siguiendo un sendero extraviado divisé a lo lejos el despeñadero y el grupo de molles que oculta la boca del antro. Un bulto negro estaba inmóvil sobre la copa de aquellos árboles. Era el águila de la caverna, que ha poco tendió su vuelo sobre nuestras cabezas en inmensos círculos dando chillidos roncos que repetía el eco de las peñas. -¡Esto sí es una leyenda, una leyenda maravillosa! -exclamó Juana-. ¡Dios mío! ¡cuánto he perdido!, ¿por qué vine tan tarde? Yo no habría ido a pedir a aquel sabio el secreto del porvenir, habríale demandado el poder de castigar: ¡un haz de rayos para mi mano! -Querida mía, en vano pretendes chancear: tu mano está húmeda y helada. -Es de cólera. ¡Oh, yo iré un día en busca de ese hombre, y si algo le pido que me devele, es como acaban las perfidias, las traiciones a la fe jurada al pie del altar!... -¿No siente usted tentaciones de imitar ese cuchicheo mujeril? -dijo de pronto el coronel Peralta a su joven compañero. -¡Sí, a fe, mi coronel, pero parecíame usted tan ensimismado! -Recuerdos ligados a estos parajes que en otro tiempo recorrí tantas en pos del enemigo. -Bien pronto habremos de hallarlos en las mismas condiciones. -¡En las mismas condiciones! ¡oh! no: aquella era una guerra santa; esta es una guerra fratricida. ¿Qué hay de común entre la una y la otra? -Es verdad, perdone usted, coronel: no ha sido mi intención comparar con nada aquella época gloriosa. La respeto, la venero y para no profanar con ligerezas su ínclita memoria, llevemos nuestra sigilosa plática a otro terreno... ¿Quién es, pues, esta joven tan gallarda? Su rostro, que la noche me oculta, debe ser divino, si corresponde a su talle encantador. -Es una flor exótica, trasplantada a nuestro suelo por una de esas bellas fugitivas que la abandonaron en pos del pendón de los leones -respondió Peralta, cuyo tema favorito era la crónica de aquel tiempo-. El padre de esta muchacha, oficial superior en el ejército realista y muerto en Ayacucho era un noble, cuyo título tiene una historia interesante. El rey Fernando VII, que era dado a los juegos de fuerza, sobresalía en el de la barra; y no se encontraba en todos sus reinos quien pudiera igualarlo. Un día vinieron a decirle que en las cercanías de Pamplona había un pastor de tanta fuerza en aquel ejercicio, que había derrotado no sólo a los jugadores de la comarca, sino a todos los que de largas distancias, atraídos por su fama, venían a desafiarlo. -¡Que me lo traigan! -exclamó Fernando; y en la misma hora partieron correos en busca del pastor, que fue traído a la corte y presentado al rey. Era un joven de bello rostro, apuesto, fornido y de porte arrogante, que holló con desenfado el pavimento del alcázar, cual si fuera el umbral de su choza, y miró al príncipe con un aire de potencia a potencia. Colocado en el real palenque, rió de las maneras académicas de su augusto rival; y comenzada la partida la barra del pastor dejó muy atrás la barra del monarca. Declarado su triunfo, el vencedor terció de nuevo el zurrón y empuñó su cayado; el vencido se lo arrancó de las manos. -Te has medido con tu rey -le dijo- y no puedes ya ser un villano. Conde la Barra, eres noble y caballero. Primo -continuó, volviéndose al duque de Alba- cálzale la espuela de oro. Pero el pastor supo realzar al Conde; y después de Enrique IV ningún Borbón dio tanta honra a su blasón y su espada. Vino a América ocupando un alto puesto en el ejército español, y dio la corona de condesa a una hermosa hija de Salta y de un sarraceno testarudo, que arrastró a su familia tras las tropas de Pezuela, pasando sobre el cadáver de su propio hijo; porque en ese nido de godos floreció un héroe de patriotismo... Teodoro... El joven interlocutor de Peralta aprovechó de la emoción que cortó la voz a éste, para decir: -Pues yo declaro a la hija del pastor no sólo digna de las barras de su escudo, sino del trono de Isabel, por su gentil apostura y la regia destreza con que lleva ese brioso caballo. -¡Poco a poco, amigo mío!, no gaste usted su pólvora en salvas para celebrar el triunfo de otro. -¿Y quién es ese dichoso mortal? -Aguilar, el coronel a la moda, el favorito del general, el héroe de chiripá. -Añada usted en justicia, mi coronel: el más valiente de los valientes hijos de Corrientes. Placiérame poder amar a esa joven para tener un rival como él. En ese momento la luna asomando sobre la cima de las montañas iluminó el paisaje y la caravana. -¡Ah! -exclamó el oficial- esta Aura gentil era la Estrella de Salta, esa bellísima Aurelia que nos deslumbró en el baile con que la generala festejó nuestro arribo trayendo la división de Tucumán. Yo la vi sólo un momento; pues a las doce de la noche partí para Jujuy en comisión. Justamente en ese momento bailaba con Aguilar, y los danzantes se detenían para contemplar aquella hermosa pareja: él con su traje oriental; ella vestida de gasas blancas y color de rosa, coronada de flores y su rubia cabellera rizada y ondulante como una nube dorada. -Note usted ahora el contraste que esa belleza de cabellos blondos y de azules ojos, forma con la hermosura morena, ardiente y expresiva de la generala. -Tiene unos ojos de llama y unos bucles negros que parecen ensortijados por el sol de África. -¡Cuán viva es! y vueltas de su ligereza unos arranques de pasión que los envidiaría una pantera. -Esta tarde, por ejemplo... -¡Silencio!... -¡Qué pálida está nuestra ama! -dijo uno de los pajes al otro, señalando con los ojos la silla de manos, cuyas cortinas entreabiertas por la brisa dejaban ver un rostro demacrado, cubierto de una palidez mortal pero cuyas facciones finas y de una corrección académica habían conservado los restos de una grande belleza. La frente blanca y de ahuecadas sienes se reclinaba con abandono en la mullida pluma de un cojín, plegándose de vez en cuando como a la influencia de un ensueño doloroso. Descansando en el cojín a la altura de la mejilla una mano blanca y transparente como la cera, apretaba entre sus dedos una redoma de plata. -¡Ah! -continuó el criado con pesaroso acento- por más que uno quiere engañarse, en fuerza del cariño, ahí está la verdad que le salta a los ojos para romperla el corazón. -Esto viene de muy lejos -repuso el otro, moviendo tristemente la cabeza-. Desde que vio matar a su hermano, el ama no ha tenido un día bueno, por más que la fortuna se empeñaba en darle todos los bienes. Rica y casada con un hombre de título y de caudal, que la amaba, recorrió las suntuosas comarcas del Perú, triste siempre; y atravesaba esas ciudades de los cuentos maravillosos: Chuquisaca, Potosí, Cuzco, Lima, como un alma en pena, mirando sin ver. Apenas, si cuando nació la niña, un poco de alegría vino a visitarle; y aun entonces mismo, muchas veces, mientras le daba el pecho, la vi llorar apartando los ojos de la inocente criatura, como si le pesara alimentarla... En ese momento, la caravana saliendo de una estrecha cañada que seguía hacía rato, se halló de repente en el valle de Tilcara. -He ahí el sitio donde deshicimos a los extremeños -gritó de pronto Peralta, arrebatado de entusiasmo; y su mano señalaba el cauce seco y pedregoso de un torrente encerrado en un recodo del Valle-. En esa hondonada les dimos una carga tan violenta que ni uno solo escapó; y antes que pudieran reconocerse, nuestras lanzas los clavaban contra las peñas. Un gemido doloroso respondió a estas palabras. -¡Mi madre! -exclamó la joven rubia; y adelantando su caballo inclinose hacia la silla de manos. -Duerme -dijo, cuando hubo tocado la frente de la enferma. -Sin embargo, por profundo que sea su sueño, percibe cuanto se habla en torno suyo; y si es algo que puede causarle pena, llora y suspira como ahora. -¡Malhaya el eterno hablador y sus historias rancias! -dijo la vivísima morena con un enojo cómico-. Que no permitiera Dios a esos pobres extremeños aparecer de improviso, armados de punta en blanco, a pedirle la cuenta de su agujereada piel. - VII El canje En el mismo instante, como evocados por las palabras de Juana, veinte jinetes bien montados y armados de pistolas y espadas, salieron de repente de la hondonada que señalaba Peralta, y antes que éste y su compañero (exactamente como aconteció a los extremeños) pudieran reconocerse, los envolvieron, los desarmaron, ligaron a la espalda sus manos, a pesar de su rabia, y los ataron inmóviles sobre sus propios caballos. Juana se adelantó resueltamente hacia el jefe del misterioso escuadrón. -¿Con qué derecho os atrevéis a poner la mano sobre hombres libres que llevan su camino? -¿Contáis por nada el derecho de represalias? -respondió éste con una voz que hizo estremecer a Aurelia, sin que pudiera acordarse dónde la había oído otra vez; y por una extraña coincidencia, allá en el fondo de la silla de manos, una fuerte emoción sacudió el cuerpo desfallecido de la enferma, y un débil grito se exhaló de su pecho, y sus párpados cerrados se agitaron. -Yo deploro, señora -continuó el jefe-, deploro profundamente la necesidad que me obliga a usar de descortesía y aun de rigor con seres por quienes mi respeto es un verdadero culto. -¡Cobardes! -exclamaron a la vez Peralta y su joven compañero, haciendo esfuerzos para romper sus ligaduras. -Una mordaza a esos hombres -dijo el jefe volviéndose a los suyos-. Y en cuanto a las señoras, ruégolas que nos sigan sin intentar resistencia. -¡Dios mío!, ¿y mi madre? -gritó Aurelia, arrojándose del caballo y corriendo a colocarse delante de la enferma. El jefe se conmovió a pesar suyo. Echó pie a tierra y se acercó a la joven. Entonces por primera vez ambos se miraron. Dios solo conoce el misterio de esas simpatías repentinas, atracción invencible que arrebata el alma en un acento, en una mirada, y obligó a la joven y al desconocido a llevar la mano al corazón para interrogarlo. -¡Comandante Castro! -gritó uno de aquellos hombres-, ¡un desfile en la altura! -y señaló el barranco que se alzaba a pico sobre el cauce del torrente. En efecto, al borde del precipicio desfilaba un destacamento equipado de armas mixtas que brillaban a la luz de la luna. Al centro iba un hombre desarmado y cabizbajo, seguido de una mujer. Reconocíasele en un vestido blanco y la larga cabellera que descendía flotante de su cabeza desnuda. -¡Son ellos! -exclamó el comandante-, he ahí Lucía; he ahí su padre. Compañeros, diez hombres para guardar a los prisioneros, y el resto conmigo, a escalar esta muralla. -¡Quién vive! -gritó de lo alto una voz sonora, que arrancó a Aurelia un grito de alegría. -Bolivia y su gente, en busca de los incendiarios -respondió el comandante Castro. A esa voz, la mujer vestida de blanco intentó arrojarse al precipicio; pero la detuvo el hombre que iba detrás. -¡Fuego! -gritó la voz que había dado el ¡quién vive! -Deteneos en nombre del cielo -exclamó Aurelia-. Estoy prisionera con mi madre y... -Y la esposa del general Heredia -dijo Juana acabando la frase-. Querido Aguilar, no añada usted una onza de plomo a nuestra pesante malaventura. Cuando Juana decía estas palabras, oyose un ruido semejante al derrumbe de un peñasco; y entre una nube de polvo, cayó más bien que apareció, un jinete con espada en mano, montado en un fogoso corcel, vestido con un traje pintoresco, bello, majestuoso, terrible, que mirando en torno con ojos centellantes, se arrojó al centro del grupo, erizado de espadas desnudas, que lo amenazaban, procurando llegar al sitio donde se hallaban las prisioneras. Castro le salió al encuentro. -Nadie ose tocar a ese hombre -dijo volviéndose a sus compañeros-, es mío. -¡Ah! ¿eres tú el jefe de esos raptores? -interrogó el uno. -¡Ah! ¿eres tú el jefe de esos bandoleros? -repuso el otro; y las espadas se cruzaron. Aurelia se arrojó entre ellos y los separó. -¡Qué vais a hacer! -exclamó-. ¿Mataros? ¡Qué locura! La muerte de Aguilar, señor -continuó volviendo hacia Castro su dulce mirada-, sería la sentencia de aquellos que viene usted a salvar. En cuanto a la del jefe de la fuerza que nos tiene en su poder, no te diré que sería seguida de la tuya, Aguilar; tú no temes la muerte, pero ¿querríais dejarme sola en este mundo donde nos espera la dicha en ese nido de flores que tú sabes? Aguilar, subyugado por esas seductoras imágenes bajó su espada, y dijo con un acento tierno que contrastaba con su belicoso porte: -Pues lo quieres, amada de mi corazón, sea. ¿Qué debo hacer? Aurelia volvió hacia Castro una mirada suplicante. El joven ahogó un suspiro, bajó también ante ella su espada, y murmuró con una voz tan baja que sólo la oyó el corazón de Aurelia. -Pues lo quieres, ángel del cielo, ¡cúmplase tu voluntad! -Gracias, valientes caballeros -exclamó la joven, tendiéndoles las manos con una expresión tan afectuosa para ambos, que algo parecido a una sombra cruzó por las negras pupilas de Aguilar. -¡Y bien! -continuó la joven-, las leyes de la guerra permiten a los prisioneros la esperanza de la libertad por medio del canje: cambiad, pues, los nuestros y separémonos amigos y felices. Pocos momentos después los dos destacamentos se reunieron, y efectuando el canje, los unos subieron la cuesta de Oquia; los otros descendieron a lo largo del valle para tomar el hondo camino que conduce a Ornillos; no sin que los negros ojos del comandante Castro se volvieran con frecuencia para buscar unos ojos azules que le enviaban una sonrisa. Por eso, sin duda, los de la bella hija del gobernador de Moraya, se bajaron para no levantarse más... - VIII Tinieblas Cuando las dos partidas enemigas se perdieron de vista, Aurelia sintió una emoción penosa; algo indefinible, desconocido, que llevó a su alma una extraña duda. Miró a Aguilar, y lo vio sombrío; volviose a Juana, y la mirada de ésta tenía una expresión que aumentó su propia perplejidad; fue a refugiarse cerca de su madre y la encontró despierta, incorporada pero pálida y absorta en una mirada que sus grandes ojos fijaban con ansia en el camino que dejaban atrás. - IX Revelación El general Braun había cumplido la promesa hecha al corregidor de La Quiaca. El gobernador de Moraya y su linda hija escoltados por sus audaces libertadores entraban al siguiente día en el campamento boliviano. La severidad de la disciplina ordenaba al general castigar la falta que con tanta astucia había él mismo provocado. En consecuencia, arrestó a los culpables y los sometió a juicio; pero el gobernador y su hija pidieron la libertad con ruegos tan apremiantes, que le dieron la oportunidad inapreciable para el coronamiento de su obra, de perdonar el crimen en gracia del resultado. Lucía partió aquella tarde con su padre, y éste pidió a Fernando que los acompañase a Moraya. El joven no había tenido ocasión de hablar a solas con su prometida: ella las había cuidadosamente evitado. Por lo demás, su voz, o la expresión de su semblante conservaban siempre la dulzura afectuosa que usara con el que debía ser su esposo. Nadie había percibido en ella el menor cambio: nadie sino Fernando. El joven no podía darse cuenta de lo que sentía su alma; estaba descontento de sí mismo, y anhelaba llegar, con la esperanza de encontrar en esa casa donde transcurrieron los días de su infancia; donde nació su amor por Lucía, los recuerdos de un pasado que a pesar suyo veía palidecer. Pero aquella morada, que antes era para él un edén de amor, pareciole ahora fría como un hogar apagado. Un astro se había alzado en el cielo de su destino, y había eclipsado el que antes lo alumbraba. El gobernador, entrando en el cuarto seguido de su hija, vino a interrumpir aquel penoso desvarío. -Fernando -le dijo-, ha llegado la hora de una revelación que influirá inmensamente en tu existencia y que retardé hasta hoy, por motivos que te explicaré y que tú encontrarás justos. He querido que la presencie Lucía, porque va a cambiar por completo el destino de ambos. Sentose en frente del joven, hizo sentar al lado a su hija y prosiguió: -De la historia de tu pasado, sólo conoces la escena dolorosa de aquella noche en que una mujer enlutada, cubierta con un velo y llevando en sus brazos un recién nacido, llamó a la puerta del pobre labrador de Jalina; y arrojándose a sus pies, le pidió amparo para aquella pobre criatura que había venido al mundo entre la deshonra y la orfandad; y alejándose sollozante, desesperada, volvía cada noche a deshoras para llorar, abrazada de su hijo, hasta que un día desapareció para no volver más. -Sí -respondió Fernando, profundamente conmovido-, ese niño era yo; y ese labrador eras tú, buen padre, tú que me rodeaste de cuidados y de cariño; que buscaste una esposa para darme una madre; que me enseñaste el amor al trabajo, el horror del vicio y la excelencia de la virtud; y no bastando a tu bondad tantos beneficios vas a darme esta bella y noble compañera. Los ojos y los labios de Lucía enviaron al joven una dulce y pálida sonrisa. -En todo eso, hijo mío -repuso el anciano-, di un inmenso gozo a mi corazón; pero tú ignoras que desde que tu madre te puso en mis brazos he hecho a tu dicha, día a día, un inmenso sacrificio. ¿Sabes cuál? Dejarte ignorar que eras rico. Desde muy temprano reconocí en ti un espíritu soñador que gustaba vivir en las regiones de lo ideal. Dar pábulo a esa propensión es abrir la puerta al ocio. Hícete, pues, un misterio del tesoro que tu madre me confió para ti; eché sobre mis hombros la pesada responsabilidad de tu porvenir y me consagré al cuidado de tus intereses. Todo cuanto me has visto acumular con tan codicioso anhelo, era tuyo, era para ti. He ahí el estado actual de tu fortuna -continuó el anciano, extendiendo sobre la mesa en que se apoyaba Fernando un legajo voluminoso-. La inmensa riqueza, la riqueza proverbial del gobernador de Moraya, es tuya, tuya exclusivamente. -Es de Lucía, padre mío -exclamó Fernando, estrechando entre sus brazos al anciano-. Yo poseo un tesoro: mi espada que me abrirá, lo espero, un ancho camino en el mundo. -Y yo que voy a abandonarlo, nada necesito, nada deseo, nada quiero si no es la paz y el olvido -respondió la joven. Y tendiendo a Fernando una mano fría-: ¡Adiós!, hermano mío -dijo con acento doloroso pero firme-. Un abismo nos separará bien pronto, pero allá en el asilo donde voy a pedir un refugio contra los dolores de la vida, pensaré siempre en ti, y mi espíritu jamás te abandonará. Y dejando absortos al joven y al anciano, Lucía imprimió sus labios pálidos en la frente del uno y en la mano del otro y se alejó. Dos días más tarde Lucía partió para Chuquisaca a tomar el velo en el convento de las carmelitas. -XLa conspiración -Caballero de las aventuradas empresas -dijo un día Braun al comandante Castro-. ¡Vaya una misión de gusto del usted! -Órdenes de ese género no los haga usted esperar, mi general -respondió Fernando con extraños latidos de corazón. -Lea usted esa comunicación recibida hoy. -Los descontentos nos llaman, ¡y en Salta se trama una conspiración! ¡Qué dicha! Mi general, ¿qué debo hacer? -Marchar allá de incógnito, ponerse de acuerdo con los dos caudillos, y el día señalado, obrar de frente, encabezar el movimiento. -¡Por Dios, general, ordéneme usted partir ahora mismo! -¡Hum! ¡Comandante Castro! ¡Comandante Castro! O mucho me engaño, o los bellos ojos de aquellas prisioneras le están tocando llamada... En fin, es usted tan feliz que, en efecto, parece que es necesario que parta usted ahora mismo. ¡Partir! ¡Llegar! ¡Buscarla! ¡Hallarla! Corazón, ¿podrás resistir esa ola inmensa de felicidad?... Volvamos una vez más a esa blanca ciudad que emboscada en perfumadas frondas se alza al pie del San Bernardo. Veinticuatro años han pasado y siempre es la misma; con sus casas magníficas pero vetustas, rodeada de jardines, sus atrios sombreados de vides cargadas de racimos y sus moriscas azoteas dibujándose en el azul del éter. La noche tiende sobre ella su velo salpicado de estrellas y le da un aspecto fantástico; pero a la apacible tranquilidad de su recinto han sucedido el fragor de las armas y el sonido marcial de los clarines. Nuevos refuerzos de tropas enviadas por Rosas al ejército del Norte, habían entrado en Salta aquella tarde; y Heredia, trayendo consigo a Aguilar y a otros dos de los más valientes jefes, avisados por datos ciertos de una conspiración tramada en la ciudad en connivencia con Braun, y ramificada entre las tropas mismas que llegaban, había dejado el campamento para venir a recibirlos, con la esperanza de descubrirla y sofocarla a tiempo. Deslizándose a favor de la sombra y del tumulto, un hombre que acaba de echar pie a tierra en una casa derruida donde era al parecer aguardado, el rostro oculto entre el embozo de la capa y el ala del sombrero, atravesó el puente del colegio, bajó la calle de Cebrián y se detuvo en la esquina de la plaza. -Cuartel de la Merced -dijo, consultando un papel, que contenía, sin duda, señas de algunos puntos en una ciudad desconocida-. A las nueve los nuestros relevan la guardia. Cuartel de San Bernardo -prosiguió-. Nada hecho todavía en ese cuerpo que tiene a raya la severa vigilancia de Aguilar, su coronel... El embozado ahogó un suspiro que era más bien una sorda imprecación, y continuó. -Nuestro agente se compromete, sin embargo, a comprar sus clases, y ganarlo a las once de esta noche. Son las siete. Dos horas -añadió con una voz en que parecían vibrar las libras más íntimas del corazón-, dos horas para buscar los medios de verla y dar el alma en ese corto espacio, un mundo de felicidad. ¡Vamos! Atravesó el frente meridional de la ciudad, siguió a lo largo aquella misma calle que en otro tiempo vino a buscar otro hombre, como él ahora, nocturno y furtivo. Pero en vez de detenerse ante la puertecita oculta por la fronda, y que dio entrada al antiguo guerrillero, el incógnito dobló el ángulo de la calle, entró en otra, flanqueada de elevados edificios y se encontró ante la fachada de una casa de aspecto secular, pero ostentando por todas partes una bella arquitectura. El embozado se detuvo ante el espectáculo extraño que se ofreció a sus ojos. En el atrio de aquella casa dos hileras de hombres vestidos de ceremonia tenían en las manos cirios, y las puertas abiertas de los salones lujosamente iluminados dejaban oír de tiempo en tiempo, en el interior, el tañido de las campanillas del santuario. Un sudor frío inundó las sienes del desconocido. Abriose paso entre la multitud, y mezclándose a ella, penetró hasta las cámaras interiores de aquella suntuosa morada. Un gemido de dolor y de rabia se escapó de su pecho. ¿Qué vio? Al pie de un lecho donde yacía una mujer moribunda se hallaban arrodillados el general Heredia y su esposa, teniendo entre ellos y en la misma actitud al coronel Aguilar, y a aquella bellísima Aurelia que el entusiasta oficialito porteño llamó la estrella de Salta. Sus azules ojos estaban bañados de lágrimas, y vestida de blanco y el largo velo prendido entre los rizos de su cabellera blonda, parecía una visión celestial. A la cabecera del lecho, en un altar cubierto de flores, un sacerdote preparaba el óleo santo, para ungir a la enferma que con la mirada fija en la joven parecía absorta en un hondo pensamiento. En el fondo de la cámara, los criados de la casa prosternados, oraban llorando. -¡Ah! -decía uno de éstos, al que estaba a su lado- ¡qué hora para bendecir un matrimonio! -El ama lo había retardado hasta ahora sin duda por la invencible repugnancia que le inspiró siempre este coronel Aguilar a quien la niña idolatra; pero el temor de dejarla sola ha podido más que la aversión. -Por mí, nuestra ama tenía razón. Ese hombre, que de cierto es buen mozo, tiene a mis ojos un no sé qué en el semblante... Y sobre todo, jefe cruel con el soldado, malo debe ser. ¡Estas niñas que todo lo ven color de gloria!... Concluida la lúgubre ceremonia de la extremaunción, el sacerdote cogió sobre el ara una corona de azucenas, púsola en la blonda cabeza de la novia, y juntó su mano a la de Aguilar, hizo las solemnes demandas y los unió para siempre. - XI El lecho de muerte Una sorda imprecación respondió a las palabras del sacerdote. Aurelia la escuchó, y la visión misteriosa de la caverna de Iruya se alzó en su mente. Espantada, tendió una furtiva mirada en torno, y sus ojos se encontraron con los del desconocido... En ese momento sintiose en el salón inmediato un rumor confuso de voces y de armas; y al mismo tiempo, el coronel Peralta, lanzándose de repente en medio de la cámara, seguido de algunos soldados. -He ahí el agente de Braun -gritó, señalando al desconocido-, he ahí el jefe de la conspiración que debía estallar esta noche. ¡Prendedle! Heredia y Aguilar desenvainaron sus espadas; pero el incógnito arrojando su embozo, empuñó la suya, y veloz como el pensamiento, blandiola en todos los sentidos, hirió a Peralta, abriose paso y se arrojó fuera. Aguilar fijó en su esposa una mirada sombría y siguió al fugitivo. A la vista del desconocido, cercado de enemigos y amenazado de muerte, Aurelia iba a arrojarse delante para defenderlo; pero una mirada que dirigió al lecho de su madre, la detuvo. La moribunda incorporada, casi de pie, los ojos fijos en el incógnito y tendiendo hacia él sus brazos, hacía vanos esfuerzos para pronunciar una palabra que su lengua helada no podía articular; y cuando lo vio desaparecer entre las espadas flameantes que amenazaban su pecho, exhaló un hondo gemido y cayó desplomada en los brazos de su hija, a tiempo que Esquivel, el joven edecán de Heredia, entraba trayendo al general el aviso de que Fernando de Castro, agente de Braun y jefe de la conspiración que se acababa de sofocar había sido aprehendido. En los ojos de Heredia brilló un rayo de gozo cruel, que al siguiente día tuvo una sangrienta traducción en numerosos y atroces suplicios. Entre tanto, ordenó que se encadenase al prisionero y se le encerrase en uno de los calabozos del cuartel de San Bernardo, mientras se reunía el consejo de guerra que debía juzgarlo. Y sonriendo de un modo siniestro al dar esa orden, ofreció el brazo a su mujer, y se retiró. Juana quiso quedarse con Aurelia; pero ésta le pidió la dejara sola con su madre. Abrazola tiernamente, la despidió, y vino a postrarse a la cabecera del lecho. La moribunda estrechó la mano de su hija entre las suyas húmedas y heladas, y le pidió por señas recado de escribir. Había perdido el habla. Aurelia bañada en lágrimas le obedeció. La enferma atrajo a sí la cabeza de la joven, posó en su frente los labios yertos ya por la proximidad de la agonía, y le hizo señas de que se alejara e hiciera acercar al sacerdote. Aurelia cedió su puesto, a pesar suyo, al ministro de Dios, y fue a encerrarse en su cuarto. Arrodillada ante el lecho nupcial, vacío y siniestro como un catafalco, la joven apoyó en él su frente coronada de flores, pero pálida y fría y se hundió en un desvarío doloroso. El sonido de un timbre la arrancó bruscamente a aquel estado extraño, entre el delirio y la plegaria. Alzose anhelante, y corrió al cuarto de la enferma. Pero al pasar el umbral dio un grito y cayó de rodillas. Sobre aquel lecho donde pocos momentos antes la había despedido con una caricia, su madre yacía inmóvil y el rostro oculto bajo los pliegues del sudario. El sacerdote, de pie a la cabecera del lecho mortuorio, con una mano le mostró el cielo; con la otra le entregó una carta cerrada y sellada con las armas de su casa... Algunas horas después, a la luz de los cirios que ardían en una capilla ardiente, Aurelia, sentada a la cabecera del féretro de su madre, abría con mano trémula aquella carta, y ponía en ella sus ojos... En la noche de ese día, Juana, la linda esposa del general Heredia, sola en su retrete, hallábase recostada en los cojines de un diván. La negligencia de su actitud, contrastaba singularmente con la expresión de su rostro que revelaba una violenta lucha interior. Una de sus manos jugaba distraída con los rizos de su cabellera, y la otra sostenía un libro cerrado, en el que apoyaba su linda cabeza, como si cansada de buscar algo en sus páginas, lo pidiera a su ardiente imaginación. Una mano discreta llamó suavemente en los cristales forrados de tafetán rosado que formaban la puerta. -¿Quién está ahí? -preguntó Juana, fingiendo una voz soñolienta y cerrados los ojos. -Una mujer encubierta desea hablar a la señora -dijo un criado entreabriendo la puerta. A la palabra encubierta, los hermosos ojos de Juana se abrieron en todo su magnífico grandor. Una ola inmensa de curiosidad ahogó en su mente las ideas que la preocupaban y sacudiendo su postración, alzose ligera, exclamando con la novelería de una niña: -¡Una mujer encubierta! ¡Hazla entrar al momento! Y sin tener paciencia para esperar, corrió al encuentro de la desconocida. Pero al pasar el dintel de la puerta, una mujer enlutada, y cubierta con un tupido velo se echó en sus brazos, la hizo retroceder, cerró tras sí la puerta y volviéndose a Juana, se descubrió. -¡Aura! ¡Tú aquí!... ¡cuando... cuando el cadáver de tu madre se halla tendido aún en la casa mortuoria!... Ángel mío, ¿qué nueva desgracia ha caído sobre ti?... ¡Habla! Aurelia pálida, temblorosa, tendió en torno una mirada rápida y acercándose a la esposa de Heredia, estrechó convulsivamente su mano y la dijo con voz breve: -Vengo a reclamar el cumplimiento de una promesa. ¡Juana! ¿Te acuerdas el día que me conociste? -¡Ah! ¿podría acaso olvidarlo, ¡oh! mi ángel tutelar? Mi hijo se ahogaba en el profundo remanso de Montoya. Nadie se atrevía a socorrer al pobre niño; y yo mesando mis cabellos, lloraba desesperada debatiéndome entre los brazos de los que me impedían arrojarme en pos suya al terrible remolino. Tú llegaste entonces; y saltando veloz de tu carruaje, vestida de gasa, coronada de flores, te arrojaste valerosamente al agua, y lo arrancaste de una muerte cierta. Y yo me eché a tus pies, y te dije, abrazando tus rodillas: -Si tú o alguna persona que ames necesitáis mi vida, pídemela y te la daré con gozo. -¡Y bien!, vida por vida; yo salvé a tu hijo; salva tú, en nombre suyo a Fernando de Castro. -¡Al conspirador boliviano! -exclamó Juana fijando en la joven una mirada de reproche-. ¿Ignoras acaso que en el acta de la revolución que encabezaba se había jurado la muerte de mi esposo y la del tuyo? -Lo sé; y no obstante, vengo a decirte: ¡cumple tu palabra! En los ojos de Juana brilló un destello de picaresca ironía. -¡Ah! -dijo-, yo lo adiviné aquella noche en la primera mirada que fijaste en ese hombre: ¡lo amas! Aurelia miró de frente a su amiga y respondió con voz firme: -¡Sí, lo amo! -¡Lo amas, y eres la esposa de Aguilar! ¡Desdichada! -Lo amo -repitió la joven-, lo amo; pero mira mi frente levantada; ¿reparas en ella la sombra del rubor? -No, que resplandece como la aureola de un arcángel -exclamó Juana, besando con efusión la frente pura de su amiga. -Sí; fía en la naturaleza del sentimiento que me trae cerca de ti... Pero, en nombre del cielo, ¡no perdamos tiempo! Las horas pasan y el momento fatal se acerca. El consejo de guerra ha pronunciado la sentencia, Heredia la ha confirmado, y Aguilar está encargado de ejecutarla. -¡El Consejo! ¡Heredia! ¡Aguilar! -exclamó Juana con desaliento-, ¡peñascos inaccesibles a los embates de mi seducción! ¡Dios mío!, ¿qué podré yo hacer contra sus decisiones? -Lo ignoro. Sé únicamente que me hiciste una promesa y que debes cumplirla. -La cumpliré aun a costa de mi vida, ángel salvador de mi hijo. -Pues ten presente que espero. Y Aurelia cruzó los brazos sobre el pecho y se quedó inmóvil y silenciosa. -¡Diablo!, ¡diablo! -murmuró Juana, cambiando de tono y dejándose llevar de la genial viveza que ni en los momentos más críticos la abandonaba-, ¡diablo, que sin cesar me aconsejas los celos, el odio, los deseos de venganza, inspírame, pues, algo bueno!... por ejemplo, la manera de desempeñar el juramento que reclama esta linda chica, aplicado a tan tremendo asunto... La voluntad de Heredia es omnipotente; ¡pero ah!, ¡qué soy yo para Heredia!... ¡Si fuera Fausta!, ¡oh! ¡ya sería otra cosa!... Y en los negros ojos de Juana brilló una centella de cólera. -¡Ama mía! -dijo una voz de mujer al otro lado de la puerta. -Rafa -gritó Juana, saliendo al encuentro de la que llegaba. Rafa entró. Era una de esas bellas mulatas cordobesas de esbeltas formas, de lánguidos ojos azules, y entre cuyos dorados cabellos parecía sonreír eternamente el sol argentino. -Cuánto has tardado hoy, Rafa. ¡Te espero con tanta impaciencia!... Y sin embargo el corazón se estremece a la idea de los nuevos golpes que cada día le traes... Hoy, por ejemplo leo en tus ojos un dolor más sobre los que destrozan mi alma hace tiempo. No obstante, ¡habla!, dilo todo y luego, ¡que me matas de impaciencia! - XII La espía Juana estaba pálida y en sus ojos había la ansiedad dolorosa del que a la vez anhelaba y teme. La mulata sentada a sus pies, dijo, mirando recelosa a Aurelia, que había cubierto de nuevo su rostro con el velo: -¿Puedo hablar? -¡Habla! -repitió la esposa de Heredia-, háblame de esa mujer, que se ha vuelto la idea fija de mis días, la pesadilla de mis noches. ¿Está con ella Alejandro? -Al anochecer, partieron ambos para Castañares, donde ella dará mañana un banquete a sus parciales... Pero yo comienzo por el fin... Escuche mi ama -continuó la mulata en voz baja-, aunque ello va a causarle mucha pena. -Cuando hay rabia en el corazón, nada temas de la pena. ¡Habla! -Ayer estaba ella en su retrete, acostada sobre un montón de cojines de terciopelo granate. Por supuesto, como siempre vestida de blanco, llevaba ahora una bata de gasa transparente, de escote y mangas perdidas, que la dejaban descubiertos los brazos, el seno y los hombros. Tenía en las manos un álbum que se entretenía en hojear entonando un trozo de ópera. Yo arreglaba su cuarto en la pieza inmediata y la estaba mirando, oculta entre las cortinas de la puerta. El general entró y se sentó en un taburete a sus pies. -¡Qué! -le dijo ella-, ¿se entra así, como el Sultán en casa de su amada, sin dignarse preguntarla como está? -Es inútil; hela ahí siempre bella y seductora -y cogiendo los extremos rizados de la cabellera, que como la de toda santiagueña, es tan abundante y larga... Juana hundió una mano crispada en sus negros cabellos. Rafa continuó: -¡Ay!, duéleme apesarar a mi ama, ¡pero ella me manda hablar! -¡Habla! -El general llevó a los labios aquellos rizos. -¡Sacrílego! -exclamó ella, recogiendo las ondas de su cabellera con fingido enojo-. ¡Ignoras que los poetas se han consagrado a su culto y dádoles himnos y altares! -¡Que canten! -repuso él riendo-. ¡El ídolo es mío, que canten! Y a su vez se puso a hojear el álbum. -No obstante -añadió-, yo envidio esa divina facultad de expresar en melodías el entusiasmo del alma. -¡Qué no diera yo por ver ahí, bajo un pensamiento suyo, el nombre de Alejandro Heredia! -Y bien -dijo el general, alargando el brazo, y tomando una pluma de un escritorio que allí cerca había-, el genio ha llenado este libro con las alabanzas; el poder sólo necesita una línea en lo bajo de esta página blanca para trazar un talismán que te hará soberana absoluta desde la ciudadela de Tucumán hasta las orillas del Tumusla. Y en lo bajo de la página en blanco, el general escribió su nombre. Juana hirió el suelo con su lindo pie, y sus ojos brillaron entre las negras pestañas con un resplandor siniestro. Rafa continuó: -Fausta miró aquella firma con un aire de desdén. -¡Ah! -dijo, moviendo tristemente la cabeza-, ¿qué podré yo hacer de esta arma de dos filos que pones en mi mano? Aunque cercada de enemigos, no quiero volver mal por mal. Sufro por ti: ¡esto me consuela de todo! -¡Y hay quién te mire, quién te oiga, y no caiga a tus pies! -exclamó el general doblando una 426 rodilla y besando la extremidad del zapato de raso blanco que asomaba entre la falda... -¡Basta! -exclamó la esposa de Heredia, con voz trémula-. Rafa, necesito ese libro; ve a traérmelo y vuelve al momento... ¿Por qué tardas? ¡Vete! -¡Aún hay más, mi ama! -¿Lo estás oyendo, corazón? ¡Endurécete y escucha todavía! -Fausta sonrió tiernamente al general y añadió entre un mohín y un suspiro. -Sin embargo, te confieso, mi bizarro Alejandro... Qué nombre tan bello es el tuyo: Alejandro... ¿Qué iba a decirte yo?... ¡Ah!... que entre esos enemigos hay uno de quien estoy perdidamente enamorada... El rojo de la cólera invadió visiblemente el rostro del general, que fijó en Fausta una mirada feroz. Ella se reclinó en su hombro; levantó hacia él sus ojos con zalamería y le dijo en voz baja: -¿Sabes quién es, Alejandro? Nunca adivinarías ese rival, ni querrías dármelo, tal vez. Es un cierto tenebroso que tú conoces bien. Dizque corre como el viento. ¡Ah!, yo deseara que él y tu bayo nos llevara en una sola carrera más allá de este mundo por los espacios desconocidos, donde la fantasía crea, en dorados sueños, la mansión del amor libre y eterno... ¡Ah!, heme aquí, como siempre, cuando estoy a tu lado, Alejandro, en las regiones de lo sublime. Miedo tengo del vertiginoso descenso hasta las caballerizas donde retoza el objeto de mi anhelo. -¡Es tuyo!... -la dijo el general. -¡Tenebroso! -gritó Juana antes que la mulata hubiera repetido las últimas palabras de su marido-. ¡Tenebroso, mi veloz caballo, el lindo potro que yo robé, seducida por su belleza, de las yeguadas salvajes!... Hace cuatro horas que se halla en las caballerizas de Fausta. -¡Ah!... -exclamó Juana con voz sombría-. ¡Y condenan la venganza, cuando el agravio se apodera de ella!... Yo mataré a esa mujer. -Juana, ¿qué dices? -murmuró Aurelia, alzándose trémula del diván. -Aura, ¡ah!, ¡perdona, alma mía!, ¡había olvidado tu presencia! Pero hablando así, la frente de Juana se iluminó de repente con un gozo siniestro y volviéndose a la mulata: -Rafa -la dijo-, ¿me amas? -¡Que si la amo, me pregunta mi ama! -exclamó la mulata, contemplando a Juana con adoración-. Valdría tanto preguntar si la tierra ama al sol; o los ángeles aman a Dios. ¡Ah!, ¿quién me arrancó a la espantosa barbarie de aquel amo que me condenaba diariamente a ese suplicio inaudito: los brazos de un tirano y los azotes de un verdugo? ¿Quién me dio la libertad, ese bien de los bienes? ¡Oh, ama! -continuó la mulata, cayendo a los pies de Juana, y elevando hacia ella sus bellos ojos, radiantes de entusiasmo, a usted me debo en cuerpo y alma, y mi más ardiente deseo es hallar la ocasión de hacer, por agradarla, algún grande sacrificio. Mi ama quiso que yo fuera una espía cerca de Fausta Belmon; y me hizo su criada favorita para acercarme a ella, para ser manera de contar los suspiros de su pecho, los latidos de su corazón; y cerré mi alma a sus caricias para aborrecerla con el odio de mi ama. Yo sé que esto es malo, que es criminal. ¡Tanto mejor!... habré hecho algo en su servicio; y si un día mi ama me dice: «Rafa, has vivido bastante, muere», Rafa morirá contenta a sus pies. - XIII Abnegación -Pues bien, Rafa, necesito comenzar contra esa mujer una venganza tenaz, encarnizada, día por día, hora por hora; y devolverle el cáliz de dolor y humillación que me hace beber tanto tiempo. -Mande mi ama -respondió con fervor-, ¿qué quiere de su esclava? He aquí mi puñal; diga una palabra y atravesaré el corazón a su enemiga. -No, la muerte no me vengaría de ella. ¡Morir amada!... ¡una apoteosis! No, yo quiero que llore como yo he llorado; que pase como yo noches de desesperado insomnio; que la rabia seque su corazón y consuma su belleza como ha consumido la mía. Hoy comienzo; y para ello ordénote que me traigas ese álbum en este momento; y que sacando a Tenebroso de las caballerizas de la santiagueña, lo coloques en algún sitio solitario, ensillado y pronto para recibir un jinete. Sobre todo, vuelve luego. La mulata se alzó de los pies de Juana y desapareció. Aurelia se volvió en silencio hacia ésta y le mostró el reloj que señalaba las diez. -Un instante, hermosa -la dijo Juana-, un instante y verás cumplida mi promesa... y yo... ¡principiada mi venganza! -añadió con voz sorda. Rafa no tardó en volver, trayendo un libro que puso en las impacientes manos de Juana. Era uno de esos magníficos Keepsake en que el grabado inglés ostenta sus maravillas. Los dedos convulsos que lo abrieron recorrían con febril ansiedad las doradas páginas, estropeando impíamente los tesoros de arte y de talento que las enriquecían. -¡Arcadia! -exclamó de repente Juana, ante una graciosa viñeta que representaba una escena pastoril en un lindo cottage-. ¡Arcadia!, ¡nuestra hacienda! ¡Infame!, ¡osa poner mi casa, el hogar de la esposa, el solar hereditario del hijo, entre sus vergonzosos trofeos de cortesana! Hela ahí -continuó, mirando con saña el retrato de una mujer hermosísima-, hela ahí... La impudencia de su mirada y su cínica sonrisa están diciendo que es ella. Al pie de ese retrato había versos magníficos de Ascasubi, llevando por epígrafe esta frase de Jorge Sand respecto de una mujer: «Soberbia como la mar, brava como una borrasca». -¡Y sin embargo -continuó Juana, abarcando con una severa mirada la bella composición-, lo más sublime desde la tierra, después de virtud, el genio viene con gusto a prosternarse ante esos ídolos de cieno, sin temor de enlodar sus blancas alas! Y dobló desdeñosamente la página. La siguiente, contenía una firma en blanco que Juana leyó sin pestañear, muda e inmóvil y el labio contraído por una sonrisa convulsiva. -¡Ahora lo veredes! -exclamó, sacudiendo la cabeza con amarga burla, la picaresca morena-. Yo te haré sentir el uso de esa firma en la que ponías tu honor y hasta la vida de tu esposa a merced de una aventurera. Y arrancando la página, sentose a un bufete, y escribió sobre ella dos líneas con la mano izquierda. -He aquí la vida que me pides, Aura mía -dijo, tendiendo el papel a Aurelia que lo tomó presurosa-, hela ahí; pero a mi vez te impongo una condición. -¿Cuál? ¡Habla pronto! -¿La otorgas? -Aunque me cueste la vida. -Y bien, hela aquí. Mientras así hablaba, Juana había tomado de su guardarropa un vestido de gasa blanca y trasparente, un velo y un bornuz del mismo color, y con ligereza asombrosa, despojaba a Aurelia de sus lúgubres ropas y la revestía con aquella magnífica gala. -Juana, tú me impones una profanación... ¡Esta mundana librea para el duelo de mi alma! -Yo te ruego, Aura mía... Además exijo de ti que al presentar esta orden al jefe de la guardia que custodia al prisionero, lleves el rostro así cubierto. Y Juana bajó el velo sobre el rostro de su amiga... -Comprendo -murmuraba Aurelia, marchando veloz a lo largo de las calles desiertas, a esa hora silenciosa. ¡Pobre Juana!, los celos han oscurecido tu alma noble y hermosa. Hoy quieres vengarte y mañana te arrepentirás amargamente de haberte vengado. No, no será así, no. ¡Yo lo echaré todo sobre mí y ahorraré el remordimiento a tu hermoso corazón, ya tan desgarrado! Y en tanto que Juana recorría el cuarto con agitados pasos, sonriendo a la perspectiva de una venganza próxima que saboreaba de antemano con la amarga sensualidad del odio, la animosa joven marchaba con ademán severo a acometer su peligrosa empresa. Una grande luz había brillado en su alma y disipado las dudas que la atormentaban; y ahora caminaba segura llevando por guía la conciencia. Así subió las calles que en suave pendiente conducen a San Bernardo, situado al pie de la montaña de este nombre. El antiguo monasterio, convertido en cuartel, se alzaba al frente, imponente y silencioso, dibujando su negra mole en el azul del cielo. De tiempo en tiempo, elevábase de su recinto, como los chillidos de una ave nocturna, el agudo alerta de los centinelas colocados en las torres y bóvedas del vetusto edificio. Aurelia llamó resueltamente a la puerta del cuartel y pidió hablar al jefe de la guardia. El oficial que, en razón de su rigurosa consigna, velaba de pie y la mano en la espada al otro lado de la puerta, mandó abrir. Sus ojos encontraron en el umbral, iluminada por los rayos de la luna, una mujer de gallarda figura vestida toda de blanco y el rostro oculto bajo los pliegues de su velo. La encubierta dio hacia él un paso y le alargó un papel. El oficial la examinó con una rápida ojeada, y cogió el papel, murmurando: «¡Ese excéntrico atavío! Esta mezcla de arrojo y de misterio... ¡Es ella! ¡Vendrá a rondar al general! ¡Cuéntanse tantas rarezas de esta hechicera!... Es ella...». Pero el curso de sus reflexiones cambió bruscamente al leer el papel que tenía en la mano. Restregose los ojos, y no fiando en la luz de la luna, se acercó para leerlo de nuevo a la luz del farol del cuerpo de guardia. -¡No hay duda! -exclamó-. La orden es breve, terminante, como todas las del general Heredia... ¡Pero qué tremenda responsabilidad!... ¿Y si el general se halla... así...? Él es dado a lo espirituoso; y más de una vez ha sucedido que... Señora, el coronel Aguilar, jefe de día se halla aquí (Aurelia tembló). Deseara conferenciar con él antes de entregar al prisionero. -¡Imposible! La orden misma que acaba usted de leer lo prohíbe, vedando toda intervención. -Es verdad. Y el oficial desapareció entre las arcadas del claustro. A una seña que al acercarse hizo al cabo de guardia, éste había apagado el farol; y el cuartel yacía en profundas tinieblas. Aurelia palpitante de zozobra contaba los minutos por los latidos de su corazón; pero no aguardó largo rato. Entre la oscuridad vio luego venir dos hombres cogidos por el brazo. El uno era el oficial de guardia, el otro Fernando Castro. El oficial puso la mano del prisionero en la de su libertadora, y los acompañó hasta la calle. Luego, inclinándose al oído de aquel, díjole con un acento que a pesar suyo revelaba honda envidia: -Confiese usted, comandante, que es violenta a no poder más la transición... pardiez... de esa barra de platinas a esos bellísimos brazos que de tal manera hacen perder la chaveta al general. Aquellas palabras dichas a la intención de la mujer encubierta, recordaron a Aurelia lo que la angustiosa espera de esa hora la hiciera olvidar: el rol que la venganza de Juana quería imponerla. El rubor de la vergüenza ardió en su frente y acercándose al oficial que iba ya a cerrar la puerta, apartó el velo que la disfrazaba y le mostró su rostro. Enseguida, cubriéndose de nuevo, arrastró consigo al prisionero, dejando yerto de asombro al oficial de guardia, que exclamó con terror: -¡La esposa del coronel! El prisionero fijó una mirada en su libertadora y deteniéndose de repente: -En vano te ocultas, criatura celestial -la dijo-, el corazón te ha adivinado desde que tu mano tocó la mía. -En nombre del cielo, Fernando, alejémonos de estos sitios donde cada minuto es para ti la muerte, la muerte de cuyas garras he venido a arrebatarte a riesgo de mi vida, a riesgo de mi honra... porque ya sé, ¡oh!, tú a quien he amado desde la primera mirada, ya sé qué nombre dar a ese sentimiento invencible que me lleva a ti. -¡Amor! -exclamó el prisionero, que sin darse de ello cuenta, seguía el rápido paso de su guía, con el oído y el corazón pendientes de aquellas suaves palabras que llegaban como olas de fuego al fondo de su alma. -¿Dónde estamos? -dijo de pronto Aurelia deteniéndose falta de aliento. -En la falda del cerro, al lado del pozo de Yocci -dijo la mulata, que los seguía a lo lejos. Aurelia se estremeció: la sombra de un recuerdo terrible cruzó su mente. Sin embargo, dominando su terror tendió una mirada en torno. En un recodo formado por una barranca y un grupo de algarrobos alzábase el brocal y los pilares en cal y canto de uno de esos pozos artesianos que tanto abundan en las cercanías de la ciudad. Un caballo magnífico, negro como el ébano estaba atado por la brida a uno de los pilares del pozo, y piafaba impaciente hollando la tierra cubierta en ese paraje de menuda yerba. -Ahí está Tenebroso -añadió Rafa- ensillado y listo espera a su jinete que demasiado ha tardado ya. Y la mulata se alejó. - XIV El sacrificio -He aquí todo propicio para la fuga -dijo Aurelia volviéndose a su compañero, que la estaba contemplando con una ardiente mirada-, la hora, el silencio, un buen caballo; ¿por qué tardas? ¡Huye! -¡Huir! ¡Huir sin ti! Separarnos cuando nos une el amor. -¡Desventurado! -exclamó Aurelia, retrocediendo espantada ante aquella revelación-. No pronuncies esa palabra; entre nosotros es un sacrilegio. -¡Ah! -replicó él, asiendo con ademán impetuoso la mano de la joven-, ¿qué nombre das tú que sabes cómo se llama el sentimiento que te inspiro, qué nombre das al sublime arrojo con que llevada de ese sentimiento has desafiado tantos peligros para salvarme? ¿Qué nombre das a ese dulce tú que derrama en mi corazón un mar de delicias? Y esa tierna mirada que estás fijando en mis ojos, ¿qué se llama? ¡Llámase amor! Y enlazó a Aurelia con sus brazos. La joven rechazó horrorizada aquel brazo. Una luz terrible iluminó su mente. En el inocente abandono de sentimiento puro, ella misma había dado la imagen de la verdad al funesto error que ofuscaba el alma del proscrito y lo sostenía en aquellos sitios donde lo amenazaba la muerte. -¡Madre! -murmuró-, ¡perdón! Otros ojos que los míos van a leer el secreto de tu vida; pero yo sé que me apruebas desde el cielo, porque lo ves, madre mía; no hay otro medio de salvarlo. Y acercándose a Fernando fijó en él una tierna y dolorosa mirada, y le dijo, alargándole un papel: -¿Quieres conocer la naturaleza del sentimiento que nos une un lazo tan estrecho, y más dulce que el del amor? ¡Lee! y besa mi frente, caigamos de rodillas, oremos juntos, y ¡parte! El joven tomó el papel con mano ansiosa y lo desdobló a la luz de la luna. Pero a medida que leía, su frente se tornaba pálida, en sus ojos se pintó el espanto, y sus cabellos se erizaron. -¡Era mi hermana! -exclamó en una explosión de dolor y de cólera-. ¡Oh! -continuó, arrojando lejos de sí aquel papel-, yo iré a buscarte más allá de este mundo, mujer cruel, que, esclava del orgullo humano, abandonaste impía al hijo de tu oprobio para ornar con la aureola de la virtud tu frente mancillada; que, alejando al hermano de la hermana, eres causa de que el amor santo que debió unirlos, se convirtiese en un sentimiento criminal, en una fuente de eterno dolor; yo iré a buscarte hasta el infierno mismo, para decirte: ¡Maldita seas! Y el proscrito saltando sobre el veloz caballo desapareció. Al escuchar esa horrible maldición, Aurelia exhaló un grito y se apoyó desfallecida en uno de los pilares del pozo. Las fuerzas de su cuerpo y de su espíritu estaban agotadas; una extraña obscuridad inundó su mente y la dejó en un estado que participaba del síncope y de la vigilia. Una mano que se posó en su hombro la despertó de repente del enajenamiento en que yacía. Aguilar pálido, sombrío, terrible estaba delante de ella. -No has podido engañarme, pérfida -exclamó con su voz sorda, fijando en su esposa una siniestra mirada-; yo sabía que amabas al conspirador boliviano desde aquella noche que estuviste en poder suyo. ¡Y lo negabas! y tu frente se coloreaba con la indignación de la virtud, mientras hollando tu honor y el mío, te preparabas a substraerlo al castigo que le esperaba. ¿Qué has hecho de él? ¡Habla! No es tu esposo el que está delante de ti, es un juez que va a pronunciar tu sentencia y ejecutarla. ¿Qué has hecho del conspirador? ¡Habla! -Lo he salvado -respondió Aurelia-, pero el sentimiento que me guiaba no era culpable, Aguilar; era un afecto puro, santo, yo te lo juro. -¡Pruébalo! ¡Ah! ¡Yo daría mi alma por creerlo! -y una lágrima surcó su pálida mejilla, y con una voz impregnada de dolor y de rabia, repetía-: ¡Pruébalo! -Y si no me es dado probarlo sino con un juramento, ¿me creerás Aguilar? -¡Ya ves que mentías! De súbito, Aurelia dio un grito y se precipitó sobre un objeto que ocultó en su pecho. Era el papel que arrojó Fernando y que yacía en tierra olvidado. Aguilar lo vio. -¿Qué encierra ese papel? ¡Necesito verlo! -¡Mi secreto!... ¡Jamás! Aguilar fuera de sí se arrojó a su mujer y sujetando sus manos con una de las suyas: -¿Me darás ese papel? -gritó. Aurelia hizo un supremo esfuerzo, se desasió de sus manos, y exclamó con energía: -Aguilar, ¡mátame, pero no me pidas este papel! Entonces hubo una lucha, corta, pero atroz, encarnizada, horrible, entre el ser fuerte y el ser débil, entre la fuerza física y la fuerza sublime de una voluntad enérgica. Aguilar hizo esfuerzos inútiles para arrancar aquel papel de entre los dedos crispados de Aurelia que lo retenían como una tenaza de hierro. -Me darás ese papel -repitió Aguilar ciego de cólera. -¡No! -¿No? -No, mil veces no... La voz de Aurelia se perdió en un sordo gemido. El puñal de Aguilar se había hundido en su seno. El asesino se hizo dueño de aquella carta precio de su crimen; y con la sangre fría de una celosa rabia satisfecha, desciñose la faja roja que contenía sus armas, ató con ella una piedra al cuello a su víctima y la arrojó al pozo. Y luego desplegando el papel que apretaba su convulsa mano, lo expuso al rayo de la luna y leyó... De repente la palidez de la cólera dio lugar a la palidez del espanto. Una nube sangrienta oscureció sus ojos; su corazón cesó de latir, y su lengua helada balbuceó con acento desesperado: «¡Era su hermano!». Tres días después, el general Heredia, paseando con algunas señoras en los bosquecillos floridos de San Bernardo, encontró sentado sobre una roca un hombre pálido y sombrío, con los vestidos en desorden, la cabeza descubierta y la mirada fija: -¡Es un loco! -dijeron las señoras, agrupándose medrosas detrás del general. -No -dijo Heredia, reconociéndolo-, es el esposo ultrajado de la infame que abandonando hasta el cadáver insepulto de su madre, ha huido con el conspirador boliviano. Aquellas palabras despertaron a Aguilar de la enajenación en que yacía. Las ideas vagas que en oleadas ardientes se entrechocaban en un cerebro, tomaron de pronto una fijeza terrible. Midió con un solo pensamiento la enormidad de su crimen y sus fatales consecuencias. No sólo había asesinado a su esposa, ocultando su delito, la había deshonrado. Un remordimiento profundo, un dolor sin nombre invadieron su alma; y corriendo hacia el general, sus labios se abrieron ya para acusarse y justificar a Aurelia; pero dirigiendo una segunda mirada al fondo de su conciencia, se vio tan horrible, que por la primera vez de su vida, tuvo miedo y calló. Desde aquel día su valor se convirtió en ferocidad; su dolor en una rabia insaciable contra la humanidad entera. En las batallas, en los combates de guerrilla, y en los frecuentes motines militares de aquella época, Aguilar jamás daba cuartel; mataba sin piedad; se bañaba con placer en la sangre de sus víctimas, y contemplaba con avidez sus agonías. El desdichado quería olvidar, quería sepultar en un abismo de atrocidades el recuerdo de su crimen. ¡Vana esperanza! Sobre la sangre de los bolivianos y de los soldados rebeldes, veía aparecer otra sangre que clamaba contra él; y entre los gritos de los combatientes y los clamores de los moribundos, oía siempre elevarse un sordo gemido, siguiéndose luego el ruido de un cuerpo que cae en el agua. Entonces, hundiendo las espuelas en los flancos de su caballo, huía de aquel sitio creyendo huir del implacable recuerdo; y atravesaba los llanos, los bosques y las montañas, corriendo, corriendo siempre hasta que su caballo sin fuerza, exánime, caía bajo de él. Y los pastores de aquellas comarcas que entre las tinieblas veían pasar al sombrío jinete, como una exhalación en la fantástica velocidad de su carrera, hacían, temerosos, la señal de la cruz y recitaban sus más devotas plegarias, creyendo que era el demonio de la noche. - XV La derrota Un día, a la cabeza de su regimiento, Aguilar se encontró haciendo parte de un ejército formado en batalla sobre el llano que se extiende a la falda del Montenegro. Al frente en el extremo opuesto de la llanura, extendíase la línea del ejército boliviano. Siempre sediento de sangre, Aguilar entretenía su impaciencia señalando con la vista el número de sus víctimas, en tanto que sonara la deseada señal del combate, que no se hizo esperar mucho tiempo. Entonces, los antiguos hermanos de armas bajo el lábaro azul de la libertad, separados por el odio fratricida de partido, enarbolando los unos el negro estandarte de la confederación argentina, los otros el tricolor de la confederación perú-boliviana, enseñas de degeneración e ignominia, se arrojaron unos sobre otros como tigres hambrientos, haciendo luego de aquel campo un lago de sangre sembrado de cadáveres. En lo más encarnizado del combate, Aguilar divisó un hombre que con la espada desnuda y destilando sangre, atravesaba como el rayo los batallones argentinos, dejando en pos la muerte y el espanto. En el aspecto de aquel hombre había algo de fantástico propio a aumentar el terror que inspiraba su arrojo. Montaba un caballo negro como la noche, y su ancha capa del mismo color flotaba a su espalda al agrado del viento, como las alas de la fatalidad. Aguilar vio cejar a los suyos ante aquel formidable guerrero; y arrojándose a él, alcanzole al momento en que retiraba la espada humeante del pecho de un enemigo, y lo atravesó con la suya. El incógnito volvió sobre él como un tigre; pero las fuerzas le faltaron de repente; el acero se escapó de su mano, extendió los brazos y su cuerpo inanimado se deslizó del caballo, que siguió su rápido curso y desapareció. Aguilar, fiel a su bárbara costumbre, se inclinó sobre el arzón para contemplar su víctima. Pero al fijarse en el rostro del cadáver, sus ojos se dilataron de horror y sus cabellos se erizaron. -¡¡Fernando de Castro!! -exclamó inmóvil en medio a los torbellinos de humo que lo envolvían-. ¡Fernando de Castro! -repetía. Y una voz lúgubre se elevó desde el fondo de su alma, gritándole-: ¡Asesino de la hermana! ¡Matador del hermano! ¡Maldito seas! ¡Maldito! ¡Maldito! De súbito, una inmensa oleada de fugitivos chocó contra él y lo arrastró lejos del campo de batalla. En vano Aguilar ciego de rabia y deseando matar y morir, cerraba el paso a sus soldados y los hería sin misericordia; a pesar de sus esfuerzos unidos a los otros jefes, el ejército entero se desbandó, y los argentinos, por vez primera huyeron ante sus enemigos. - XVI La voz de la conciencia Poco tiempo después, uno de los dos colosos que pesaban sobre la parte meridional de la América latina cayó en Ancasch, y la paz con Bolivia se restableció. Aguilar, encadenado a pesar suyo a la vida y a la inacción, encontró intolerable la vista de los sitios, testigos de su crimen, y huyendo de Salta, refugiose en el seno tumultuoso de la Metrópoli. Muy luego, convertido en sede de Rosas, y capitaneando la Mazorca, espantó a Buenos Aires con la crueldad de sus hechos. Pero la sangre del asesinato, como la sangre del combate, no podía embriagarlo; y sobre los horrores del presente flotaba siempre el recuerdo del pasado, fatal, imborrable, eterno. Desesperado, procurando escapar al delirio de la locura que comenzaba a invadirlo, Aguilar se arrojó en el seno del vicio. Repartió su vida entre el juego, el vino y las mujeres; llamó a las puertas de la orgía; hizo pacto con el escándalo, y formándose una corte con los esclavos del libertinaje, reinó en ella con un poder absoluto. Ningún bebedor se atrevía a luchar con él; los jugadores temblaban cuando veían en su mano los dados, porque estos jamás tenían para él azar; y la mujer que obtenía una sola de sus miradas, caía para siempre a sus pies. Pero entre los vapores de la orgía como entre el humo de la pólvora, veía siempre levantarse la pálida sombra de Aurelia; en medio a las báquicas canciones, un eco lejano remedaba su último gemido. Entonces, arrebatado por un extraño frenesí entregábase a furiosos excesos, rompía, destrozaba cuanto se le ponía adelante; apuraba sin resultado el opio y los licores espirituosos; asía por la garganta a la más bella de sus compañeras de disolución, estrechábala en sus brazos hasta ahogarla y ensangrentaba sus labios con rabiosos besos. Y aquellas mujeres, gastadas por el vicio, ávidas de emociones, y fascinadas por el misterioso ascendiente de ese hombre a quien creían un ser sobrenatural, sufrían con placer, y se disputaban la tortura que él se dignaba imponerla. - XVII El juicio de Dios Una noche que en alegre algazara y entre la multitud de sus ebrios amigos, salía de uno esos banquetes, Aguilar sintió una mano fría apoyarse en su brazo. Volviose, y vio a su lado una mujer vestida de blanco y el rostro oculto bajo un largo velo. -Cuál de ellas eres, mi bella disfrazada -la dijo alegremente-. ¿Margarita?... ¿Julia?... ¿Tránsito?... ¿Pepa?... Silencio... Ninguna repuesta se hizo oír bajo el misterioso velo; y sólo las voces discordantes de las nombradas chillaron acá, allá y acullá: -¿Qué me quieres, hermoso Aguilar, me llamas? -Aquí estoy, Aguilar. -¡Pues bien! -continuó él-, quienquiera que seas; juro que no te arrepentirás de haberme elegido por tu caballero; y aunque habitaras una cuadra más allá del otro mundo, yo te llevaré en mis brazos, si tus piececitos se cansan de caminar. -¿Quién es el temerario que habla de esa tierra a las doce de la noche? -gritó una graciosa morena, ocultándose entre alegre y asustada, bajo la capa de su compañero. -A las doce de la noche, y con el pampero encima -replicó otro. -Es Aguilar, que va requebrando a su espada, cual si fuera una mujer -dijo riendo a carcajadas un comandante de alabarderos-. Señores, ¡hurra! el rey de los bebedores se emborrachó por fin. ¡Hurra! Aguilar oyó a lo lejos las alegres voces de sus compañeros que se iban cantando con alegre bulla, mientras la misteriosa dama enlazado el brazo al suyo en un contacto impalpable, cruzaba la ciudad, dejaba atrás los campos y atravesaba los espinos con un paso rápido, que poco a poco fue convirtiéndose en un soplo impetuoso; y entre las ráfagas sombrías del huracán, Aguilar divisaba los llanos, los bosques y las montañas huyendo con celeridad vertiginosa. De repente, las blancas cúpulas de una ciudad se alzan en el horizonte; se acercan, llegan... Aguilar y su guía atraviesan sus calles... Un puente está allí delante... un puente que él no había pasado desde una época de funesta memoria. Quiere detenerse; quiere retroceder, pero siente que su brazo está soldado al de la silenciosa dama, que cada vez más vaporosa lo arrastró consigo a un rápido torbellino, al borde mismo de un pozo que él veía sin cesar, así en el sueño como en el desvelo. Y Aguilar vio con espanto que el largo ropaje de su compañera tomaba una forma transparente y vaga, ora semejante al blanco sendal de una desposada, ora al rayo de la luna sobre los vapores de un lago; y la brisa de la noche replegando el velo de niebla que la cubría, dejó ver la figura pálida de una mujer que sonrió tristemente a Aguilar, mostrándole su seno rasgado por una ancha herida; y una voz parecida al gemido del viento llevó a su oído estas palabras: -¡Heme aquí, esposo mío! Heme aquí, no rozagante y bella como al pie del altar, sino pálida y fría cual me puso tu primer beso... Míralo: sangra todavía; pero tú amas la sangre y su vista te regocijará. ¡Oh! ¡Ven! Mis manos están heladas; yo quiero calentarlas en tu pecho. ¡Ven! ¡Cuánto tiempo me has dejado sola en el lecho nupcial! ¡Yo te echo de menos a mi lado, y quiero dormir en tus brazos el eterno sueño! ¡Ven! Aguilar mudo de terror quiso huir; pero de ; repente se sintió envuelto en el velo azulado del fantasma. Unos labios yertos ahogaron en su boca un grito de espanto y un helado brazo estrechó su cuerpo, que rodó, precipitado en la negra profundidad del pozo. FIN DEL TOMO PRIMERO 2006 - Reservados todos los derechos Permitido el uso sin fines comerciales Súmese como voluntario o donante , para promover el crecimiento y la difusión de la Biblioteca Virtual Universal www.biblioteca.org.ar Si se advierte algún tipo de error, o desea realizar alguna sugerencia le solicitamos visite el siguiente enlace. www.biblioteca.org.ar/comentario