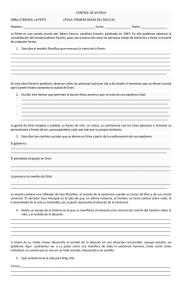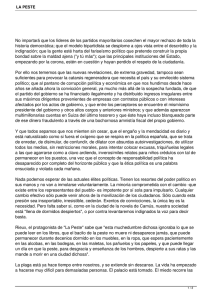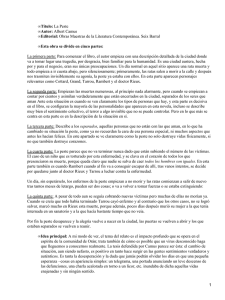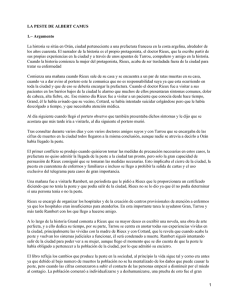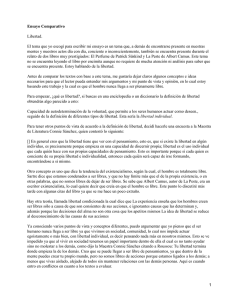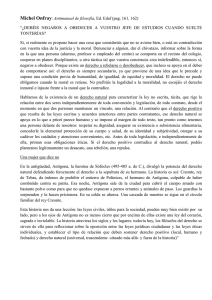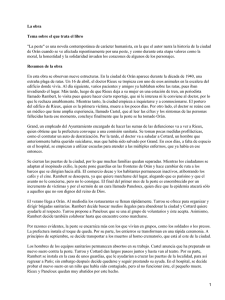Aspectos dramatúrgicos de la escritura novelística de
Anuncio

Aspectos dramatúrgicos de la escritura novelística de Camus y su implicación en el diálogo Susana Cantero C.E.S. Felipe II Resumen Este artículo, mediante un breve recorrido por la técnica descriptiva en prosa de Albert Camus en un fragmento de la novela La Peste, pone de manifiesto los aspectos teatrales de ésta, en particular la creación de los ambientes, climas y contextos de respiración que permiten la efusión significativa del diálogo. Lo que voy a hacer es una reflexión híbrida, propiciada por mi conocimiento y mi práctica profesional del teatro, y nacida del trabajo de traducción sobre La peste, de Camus. Valga de momento este breve apunte, que podría dar pie a una investigación de gran riqueza. Además de un gran novelista, Camus es también un gran dramaturgo. Esto no quiere decir que, como autor, contamine o mezcle los géneros. En absoluto. Pero sí tiene –o ésta es la intuición de la que nace este trabajo–, una consciencia, un instinto dramático que le lleva a plantear de una manera muy peculiar, en la novela, el trabajo de la descripción. En el título hay una referencia al diálogo, que era en lo que me pensaba centrar cuando decidí presentar este esbozo. Pero al final la evolución del propio trabajo me ha llevado a quedarme en la descripción. Mejor dicho, en cómo la descripción, precisamente, da paso al diálogo, propiciándolo de un modo que yo considero específicamente teatral. Teatro y novela son géneros que tienen puntos de afinidad, qué duda cabe, porque, al final, tanto en el escenario como en el papel, de lo que se trata es de contar una historia. Pero la manera de contar esa historia tiene parámetros técnicos que no son iguales en un género y en el otro. En la novela, el autor nos tiene que describir pormenorizadamente lo que quiere que veamos. En el teatro eso no debe ocurrir. No puede ocurrir y, de hecho, si ocurre resulta prolijo y redundante. El escenario no admite la descripción ni la explicación. En él, todo lo que se plantea tiene que ser inmediato, se tiene que ver, estar presente. Y si no está presente, el público no lo ve, no lo recibe ni lo comprende. Esto implica que muchas veces, antes de que surjan determinadas réplicas en un diálogo, el hacer posibles esas réplicas de modo directo puede exigir momentos previos de pausa, momentos de espera, desplazamientos, miradas, intenciones… lo que sea, lo que cada función pida. Pero el diálogo no brota, o, mejor dicho, no debe brotar inmediatamente por el simple hecho de que está escrito. Hay que hacerlo posible. Hay que crear en el escenario una situación dada suficiente, que contenga parámetros de todo tipo, pero fundamentalmente emocionales, para que el diálogo pueda surgir con verosimilitud. He hecho una fotocopia de un breve fragmento de diálogo teatral para ilustrar esto que digo, porque me importa mucho que quede claro. Pertenece a una traducción que yo misma hice, hace unos años, de la Antígona de Anouilh, para un montaje independiente. El Guardia viene a anunciar a Creonte que han cubierto el cadáver de Polinices, y trae presa a Antígona por enterrar a su hermano: «– ¿Dónde te han detenido? – Junto al cadáver, jefe, estaba cubriéndolo otra vez. ¿Es eso verdad? – Sí, es verdad. - ¿Y esta noche fuiste tú? – Sí. (…) – Bien está, quizá os pidan un informe luego”, le dice Creonte al Guardia. “De momento, dejadme solo con ella. - ¿La vuelvo a esposar, jefe? – No.» El Guardia se va y su mutis da paso a la escena que recoge el esperado enfrentamiento singular de Antígona y Creonte. Claro, uno lee el texto y va todo seguido. «¿La vuelvo a esposar, jefe? – No. – Han salido los guardias [dice la acotación] (…) Creonte y Antígona están solos frente a frente.» Y en un montaje hecho por un mal director, o por un grupo de malos actores, en el momento en el que el Guardia se va, Antígona y Creonte arrancarían automáticamente con la letra de su escena. Porque es lo que pone y, simplemente, siguen. « ¿La vuelvo a esposar, jefe? – No. – ¿Habías hablado de tu proyecto con alguien? – No. – ¿Te has encontrado con alguien por el camino? – No, con nadie. – ¿Estás segura? – Sí. – Pues entonces, escucha. Vas a volver a tu cuarto…», etc. Pero a esa escena no se puede entrar de cualquier manera. El mutis del Guardia cierra un bloque dramático. Empezamos claramente otra cosa, más aún, llegamos por fin a lo que va a ser, evidentemente, la gran escena de la función. Tiene que haber un momento en el que el público registre que ahora, por fin, entramos en mayores, respire y se prepare para escuchar. Es fundamental manejar bien la respiración del público para que se produzca el efecto deseado. Y no sólo del público. El momento en el que Antígona se queda sola con Creonte marca para todos, público, personajes y actores, una inflexión decisiva. No va todo seguido. Hay un momento de preparación subjetiva de los personajes para fabricar cada uno su concentración ante lo que evidentemente va a ser una conversación larga y dura, decidir si van a hablar o no, y en su caso qué van a decir, o hacerse fuertes frente a lo que cada uno supone que va a decir el otro. Antígona, en este momento, técnicamente ya está condenada a muerte por haber enterrado al hermano. Pero la escena está abierta, los personajes no saben lo que va a ocurrir ni cómo se va a transitar. Los actores sí, pero los personajes no lo saben. Hay que hacer posible este diálogo, no se puede dar por hecho. ¿Por qué es Creonte y no Antígona quien empieza a hablar? ¿Cómo empieza Creonte a hablar? ¿Qué le pasa a él por la cabeza, por el cuerpo, por el corazón, por donde sea, antes de reanudar el diálogo? Y, sobre todo, ¿por qué decide empezar preguntando eso y no otra cosa? En el montaje aquel que yo dirigí planteamos un momento de transición en el que Antígona, que estaba quieta, seguía quieta, y Creonte, una vez que se marchaba el Guardia, abandonaba la pose oficial, relajaba la postura, se quedaba mirando a Antígona –que era su sobrina a pesar de todo– y, al final, le entraba la risa. Porque, para el Creonte político, que está bajo la amenaza de un inminente golpe de estado, y para el Creonte hombre, que lleva toda la noche sin dormir reunido con el consejo de ministros, la situación de pronto resulta de una desproporción surrealista. Antígona es la última persona de quien Creonte se podía esperar un comportamiento así, se le caen los esquemas y tiene que hacerse otra vez dueño de la situación antes de poder empezar a hablar. De modo que el actor hacía todo un recorrido, la miraba, se reía y luego volvía a la seriedad, pasaba por delante de ella, encendía un cigarro y, mientras fumaba, hacía visiblemente un análisis mental de la situación. Eso era lo que al fin le llevaba a decir: «¿Habías hablado de tu proyecto con alguien? ¿Te has encontrado con alguien?» Su intención no era recabar esa información en sí, como dato objetivo, sino calibrar, según la respuesta de Antígona, si podía o no poner en marcha su intención real, el subtexto de la réplica, que era echar tierra sobre el asunto. Y, cuando Antígona así lo confirmaba, Creonte zanjaba la situación ordenándole que se fuera a su cuarto y se callara. El personaje de Creonte da, pues, por terminada la escena en cuatro réplicas. Pero Antígona no. Contra todo pronóstico, en lugar de obedecer y marcharse a su cuarto, se le encara: «¿por qué, si sabe de sobra que lo volveré a hacer?». Y Creonte se tiene que ir adaptando sobre la marcha a que, efectivamente, lo que él considera una mera chiquillada, para Antígona es una acción adulta y meditada, fruto de un compromiso ideológico personal. Eso es lo que permite la dialéctica de la escena y la hace posible. Al menos en este momento, luego el desarrollo llevará la escena a otro sitio y habrá que irse readaptando sobre la marcha. Pero en este momento es así. Y hay que entrar ahí antes de iniciar el diálogo. Eso implica un recorrido, previo a la letra, en el que cambia el aire de la escena, es decir, cambia la atmósfera y la respiración. Los dos personajes se readaptan para crear la situación dada y forzar la concentración del público en un clima dramático que exige el foco total. Así pues, contar la historia es hacer posible el diálogo, o sea, crear la situación que lo permita antes de que los personajes empiecen a hablar. Si no se produce eso, el público seguirá la historia porque entenderá conceptualmente lo que están diciendo, pero no entrará en el clima ni recibirá la carga emocional de las situaciones. Volviendo a la novela de Camus, es verdad que inicialmente no tiene nada que ver con esto. O quizá sí, y ahí voy, porque el autor tiene una sabiduría dramática, un instinto escénico de la situación dada, que le permite no exactamente describirla, sino más bien retratarla con precisión inmediata, plástica. Esto introduce al público en la acción de una manera no estrictamente narrativa, como cabría esperar en una novela. Más aún. En cierto modo, y ahora lo veremos, lo que hace Camus, gracias a su asombroso instinto de la economía dramática, no es sólo presentar el espacio sin describirlo, sino trasladar a ese espacio, al contexto, la carga emocional de la situación dada, lo cual modifica la respiración y crea un clima en el que el diálogo, simplemente, es posible y brota. Y al lector lo introduce directamente en el corazón de la escena y de su carga afectiva, con la misma eficacia –e indefensión– que al espectador en el teatro. Vamos a ver cómo ocurre esto en un breve fragmento de La Peste. Y, si me lo permiten, voy a leerlo en español, porque me consta que no todos los asistentes entienden el francés. De los dos textos que tienen fotocopiados, me refiero al que empieza: «Oían andar por encima de ellos». Debo señalar también que la traducción es mía y pido disculpas porque es todavía una traducción de guerra. Pero servirá para un recorrido funcional. La situación es la siguiente: ya se ha declarado hace mucho la epidemia de peste en la ciudad, pero hay también enfermos aquejados de otras dolencias, a los que el protagonista de la novela, el doctor Rieux, sigue atendiendo como puede. Una noche él y otro personaje, que se llama Tarrou, van a visitar a un asmático crónico que vive en los suburbios. Estamos en la ciudad de Orán, en mil novecientos cuarenta y tantos, y hay muchas casas que son de factura árabe, o moruna, y tienen azotea, y azoteas contiguas, como muy bien describe el texto. Van, pues, a visitar a este enfermo, le atienden, y dice el texto: «Oían andar por encima de ellos. La anciana [la mujer del enfermo], advirtiendo el aire interesado de Tarrou, les explicó que había unas vecinas en la azotea. Se enteraron al mismo tiempo de que tenían una hermosa vista desde allí arriba y de que, como las azoteas de las casas muchas veces estaban pegadas por un costado, a las mujeres del barrio les era posible visitarse sin salir. – Sí, dijo el viejo, suban ustedes, allí arriba corre buen aire.» Si no tienen costumbre del teatro y no han hecho nunca teatro, es más probable que esto lo vean mejor como cine. Es lo mismo, el planteamiento dramático es el mismo. El autor hace elipsis del tiempo que tardan en subir la escalera, y pasa de: «Suban ustedes, allí arriba corre buen aire» a «Hallaron la azotea vacía», lo que equivale a un fundido encadenado que traduce el desplazamiento y se remata pasando sin más al plano siguiente, a la entrada en la azotea. «Vacía y provista de tres sillas.» Es una escenografía. Ya es de noche (lo sabemos, pero lo dirá explícitamente el texto enseguida), la azotea está vacía y provista de tres sillas. Por supuesto, yo veo las tres sillas, no puestas en fila ordenadamente, sino tal como han quedado allí después de que ha habido personas, mujeres, sentadas en ellas, y se han retirado; a lo mejor una está ladeada, la otra medio torcida; están distribuidas de la manera aleatoria en la que quedan las cosas después de usarlas. Hay ya –quedémonos por ahora con esto– una presencia de lo humano, si bien indirecta o latente, en la presencia de esas tres sillas. «Por un lado, hasta donde abarcaba la vista…» Ahora sí, claro, el autor abre al plano general: «…no se veían más que azoteas, que acababan por adosarse a una masa oscura y pétrea en la que reconocieron la primera colina. Por el otro lado, por encima de unas cuantas calles y del invisible puerto, la mirada se sumergía en un horizonte en el que el cielo y el mar se mezclaban en indistinta palpitación. Más allá de lo que sabían que eran los acantilados…» –sutil, pero interesante . Los personajes saben que eso son los acantilados, pero no se ven. Es decir, conocen el sitio y saben que, mirando desde esta azotea, el puerto está por allí, el mar enfrente, los acantilados a este lado…, pero de hecho no se ven. Es de noche y no se ve nada, pero saben que están allí. Segunda presencia de cosas reales, pero que no están. Fíjense cómo, en el fondo, lo que se va creando es una realidad virtual. Como la del escenario. Y en ese «horizonte en el que el cielo y el mar se mezclaban en indistinta palpitación» ha aparecido una primera referencia, sutil pero explícita, a una especie de latido cósmico, que empieza a propiciar lo que enseguida derivará hacia un trabajo directo sobre la respiración. Pero sigamos leyendo. «Más allá de lo que sabían que eran los acantilados, un resplandor cuya fuente no veían aparecía con regularidad: el faro de la bocana, desde la primavera, seguía girando para barcos que se desviaban hacia otros puertos.» La ciudad está cerrada, está en cuarentena por la peste. Hace meses que no entran ni salen barcos del puerto, pero el faro sigue activo porque la navegación no se ha interrumpido por el resto de la costa. El autor ya nos ha colocado definitivamente en un lugar que tiene suelo –un suelo real en el que pisan los personajes–, pero que en realidad no está en ningún sitio, rodeados de algo que existe y palpita pero no se ve, de noche, y con una luz que vuelve por el aire a intervalos intermitentes, es decir, que marca un tempo, pero de una manera, si no exactamente virtual porque la luz es real–, sí etérea, incorpórea. Aparece cíclicamente a intervalos regulares, es decir, mide, escande la escena con un ritmo, como un metrónomo, pero sin sonido, lo cual la hace irreal. O, por lo menos, desencaja la escena de lo material y, dejando los pies en el suelo, que sí es real, como ya hemos dicho, abre por arriba la referencia espacial a un universo sin dimensiones. Como el autor no tardará en hacer explícito. Y con ello empezamos a entrar, ahora ya con franqueza, en un plano metafórico del significado. «En el cielo, barrido y lustrado por el viento, brillaban estrellas puras, y el resplandor lejano del faro mezclaba con ellas, de rato en rato, una ceniza pasajera. La brisa traía olores de especias y de piedra.» Así como funciona la vista para el registro de la luz, que es real pero incorpórea, también el olfato es un sentido que funciona de un modo real y virtual al mismo tiempo. Podemos oler algo que no vemos, como es el caso aquí. Sigue habiendo presencias humanas, pero indirectas. Las mismas mujeres que han estado sentadas en las sillas se han ido a su casa a hacer la cena. Llegan olores reales, pero difusos, de un mundo atenuado, amortiguado, y que está en un sorprendente silencio. Lo dice el autor: «El silencio era absoluto.» Y brota la primera réplica de diálogo. «– Se está bien, dijo Rieux sentándose. Es como si la peste nunca hubiera subido aquí.» El autor deja ahí la frase de Rieux, como una pincelada suelta. Parece una frase banal, o neutra, pero actúa a modo de bisagra que, por un lado, sigue aún enganchada al mundo real («se está bien… sentándose») y, por otro, da paso a otro tipo de percepción que también niega o, por lo menos, amortigua ese mundo real («como si la peste nunca hubiera subido aquí»). La réplica de Rieux no rompe el clima, pero Tarrou no contesta y, en su silencio, sabiamente, el autor sigue abundando en la creación de un contexto que le permita desencajarse de lo real, ya muy lejano, para ir a parar a otro sitio. A donde él sabe que va a ir la escena, la situación dada. «Tarrou estaba de espaldas a él [a Rieux] y miraba al mar.» Fíjense qué sabiduría, porque de pronto la escena ya no se lee, simplemente se ve. Se ve como en el cine, de manera sincrónica e inmediata. Rieux sentado de perfil y Tarrou de espaldas. El perfil resulta muy poco energético. En cambio la espalda es igual de expresiva que el frente, y a veces más. Por lo mismo, Tarrou es, indiscutiblemente, el que tiene el foco en esta escena. Y es lógico, porque la escena va a ser suya por derecho propio. Él todavía no lo sabe, pero el autor sí. Al mismo tiempo, la disposición que retrata el autor, el diagrama, el dibujo escénico, crea entre los dos personajes una línea de fuerza. Uno de pie, otro sentado, es decir, un desnivel de altura entre ambos, una diagonal, y, frente al dinamismo interno de esa línea, una inmovilidad compartida que abunda en aislar esta situación del espacio y del tiempo. Ya los datos que nos ha venido dando el autor son suficientes para ver que estamos como en una burbuja. Es de noche, encima está la bóveda celeste cuajada de estrellas, la luz que pasa de vez en cuando, los olores que llegan, pero todo muy amortiguado. Y, en eso, dos personajes inmóviles, uno de pie y de espaldas mirando al vacío, el otro sentado, pero unidos ambos por ese hilo invisible que los actores conocen y que tan claramente se percibe cuando existe entre ellos en escena. «– Sí, dijo [Tarrou] tras un momento.» Tras un momento. La primera réplica de Tarrou tarda en aparecer. Rieux había entrado al diálogo con la respiración ya modificada, aquietada en una afectividad amable que remansa el tiempo y recoge, agradecida, la amenidad consoladora del entorno. Tarrou contesta al fin, pero no inmediatamente, y en todo caso desde otro tempo interior. El personaje no sabe todavía que esa misma noche, enseguida, va a hacer la confesión de su intimidad más honda. Pero el autor sí lo sabe y, con toda su sabiduría dramática detrás, primero ha atraído la atención sobre él y, después, ha convertido la respiración de Tarrou en guía maestra de la secuencia. Hace ya un rato que viene preparando el terreno, gracias a esa ingravidez del contexto, para que Tarrou, que es quien realmente va a hablar, pueda entrar en esa dinámica de un modo que le permita hacerlo. Ahora, ya desde dentro del personaje, con esa pausa previa a la voz, crea una especie de introspección intimista en la cual se hermana la respiración cósmica con la suya personal. La inmovilidad, la relación con el otro aunque no se miran, el estar de espaldas mirando el mar aunque no se ve, propician un recogimiento, un ir llegando al momento en el que es posible la palabra. Y Tarrou, llevado de ese propio tempo interior, toma una primera decisión, aunque sin medir el alcance que tiene ni figurarse aún hasta dónde le va a llevar. O quizá sí. «Fue a sentarse junto al doctor y lo miró atentamente. Por tres veces reapareció el resplandor en el cielo. Un ruido de cacharros subió hasta ellos de las profundidades de la calle, una puerta se golpeó dentro de la casa. – Rieux, dijo Tarrou…» El faro sigue marcando el compás de la escena, pero fíjense el rato de silencio que ha habido entre ellos. ¿Cuánto puede tardar el foco en pasar tres veces? Quizá un minuto, o minuto y medio. Es una larga, larguísima pausa, en la que solamente vuelve la luz del faro, entre alguna nueva referencia a esa presencia amortiguada de lo humano en el mundo inferior. Y algo más interno empieza a brotar. Hay una efusión interior que, en esa serenidad, empieza a fluir espontáneamente y Tarrou, a su propio ritmo, pero prendido íntimamente en esa misma atmósfera, simplemente se va abriendo para dejarla salir. Brota otra réplica, ya más comprometida, con la que, aunque todavía de modo lateral, empezamos a entrar en mayores: «– Rieux, dijo Tarrou en un tono muy natural, ¿no ha intentado nunca saber quién era yo? ¿siente amistad por mí?. – Sí, contestó el doctor, siento amistad por usted, pero hasta aquí nos ha faltado el tiempo. Bueno, eso me tranquiliza. ¿Quiere usted que esta hora sea la de la amistad? Por toda respuesta, Rieux sonrió. – Bueno, pues…» Está a punto de surgir el gran momento en el que Tarrou empieza a hablar, y ya no deja de hablar hasta ocho o diez páginas después. Es un larguísimo monólogo, magnífico. Pero, antes de eso, el autor sigue abundando en la creación estilizada de esa inmovilidad y de ese estado de ingravidez casi irreal, quizá algo onírico, que va a permitir la confesión íntima en voz alta. «Unas calles más allá, un coche pareció deslizarse largamente por el pavimento mojado. Se alejó y, tras él, unas exclamaciones confusas procedentes de lejos rompieron aún el silencio. Después éste volvió a caer sobre los dos hombres con todo su peso de cielo y de estrellas.» Aquí ya, sin paliativos ni rodeos, les ha caído encima la bóveda celeste. Vuelve definitivamente el silencio, un silencio denso, corpóreo, y entramos por fin al centro de la situación. «Tarrou se había levantado para encaramarse al pretil de la azotea, frente a Rieux, que seguía hundido en el hueco de su silla.» Fíjense de qué manera tan sutil hemos llegado aquí. Hemos empezado la escena con un personaje sentado y el otro de pie, de espaldas, mirando al vacío; después ha habido un acercamiento físico, afectivo. Pero, cuando brota de verdad la confesión, los dos personajes no pueden estar juntos, sentados uno al lado del otro. Es imposible. Sentados a una mesa de un bar, quizá, aunque sería otro tipo de escena. Pero, en el contexto que ha creado el autor, no pueden estar juntos, porque esa disposición sería realista, es decir, de una banalidad contradictoria con las dimensiones metafóricas, o cuando menos universales, a las que ha subido la escena, que a su vez son el marco adecuado para el nivel de compromiso íntimo del discurso que va a iniciar el personaje. Hace falta una distancia tensa, habitada, recorrida por un hilo diagonal que se perciba. Y efectivamente, con una gran sabiduría dramática, porque esto es una gran escena de teatro, el autor levanta al personaje que se va a confesar y le concede el margen de un alejamiento físico que, en cierto modo, además de dejar una púdica holgura al esfuerzo de sinceridad, crea también una burbuja individual para él dentro de la burbuja que ya compartían los dos. Ahí puede, por fin, surgir la confesión. El autor podría haber dejado a Tarrou de pie y de espaldas, como estaba al principio, pero la escena no habría sido la misma. Cuando llega el momento de la desnudez, el personaje tiene que dar la cara, y el autor lo sabe. Lo aísla en su intimidad, pero lo sienta de frente «frente a Rieux, que seguía hundido en el hueco de su silla. No se veía de él [de Tarrou] más que una forma maciza recortada en el cielo». Es decir, fuera de todas las dimensiones. El personaje se ha hecho uno con el espacio. Con la respiración del espacio. Y se ha creado adecuadamente la expectativa del lector. Tarrou puede, por fin, empezar a hablar, y así lo hace, de un modo que, paradójicamente, no rompe el silencio exterior, ni tampoco el silencio interior que él mismo ha creado, al que se ha acogido para iniciar su relato. «Habló mucho tiempo, y he aquí más o menos su discurso reconstituido.» Por razones evidentes, he copiado sólo tres líneas… «Digamos, para simplificar, Rieux, que yo ya padecía la peste mucho antes de conocer esta ciudad, etc…» Pasan ocho páginas de confesión desnuda y, cuando termina la escena, volvemos otra vez al tiempo real. Es decir, toda esa confesión, que –recordemos– ha empezado con el personaje «recortado en el cielo», se produce, efectivamente, fuera del tiempo y del espacio. Y fíjense: he dejado una línea en blanco en la fotocopia, el autor deja tres líneas en blanco y después reanuda. Es como un corte, un salto de plano, y volvemos. Quizá, si esto fuera cine, podría haber algún flash back en el que viéramos, de hecho, desarrolladas en secuencia, algunas de las acciones que Tarrou relata. Pero, al terminar la evocación, con un salto de plano volvemos a la escena inicial. Puede que al primer plano, un primer plano del rostro de Tarrou, probablemente demacrado por el esfuerzo emocional, en un emotivo claroscuro, o un plano americano corto de la figura completa. «Al acabar, Tarrou columpiaba una pierna y golpeaba suavemente el pie contra la azotea. Tras un silencio…» ni el personaje de Rieux ni el público pueden volver tampoco a reanudar el diálogo así sin más, después de escuchar una confesión de esas características– «…tras un silencio, el doctor se incorporó un poco y preguntó si Tarrou tenía idea del camino que había que tomar para llegar a la paz. – Sí, la compasión». Y vuelve definitivamente el mundo real: «Resonaron dos campanillas de ambulancia en la lejanía». Se cierra el paréntesis y se reanuda el tiempo. He omitido el resto, hubiera sido demasiado largo, pero se reanuda el tiempo real, es decir, salimos de la burbuja y continúa la narración. Termina el aria y volvemos al recitativo. Esto pueden ser lucubraciones mías. Pero recuerden, por ejemplo, la película Abre los ojos. El momento, ya muy al final, en el que están los tres personajes en lo alto de la Torre Picasso. Es lo mismo que esta escena que acabamos de ver. La azotea de la torre, llena de tubos niquelados enormes, compone un espacio totalmente futurista, muy extraño. Un espacio evidentemente urbano y actual. Pero no se ve nada más. Es de día, pero el tiro de cámara está puesto de tal modo que no se ve la ciudad, no se ven más edificios, sólo se ve la sierra al fondo, que, al no haber otros puntos de referencia, crea, como espacio natural que es, un contraste extrañísimo, casi inquietante, con la contundencia artificial de los tubos. El suelo en el que pisan los personajes es real, pero es un rectángulo extrapolado de la realidad que, de hecho, está colgado del aire. Si se fijan, en el fondo es la misma secuencia que lo que acabamos de leer en La peste. Claro está que el contenido dramático no tiene nada que ver, es otra historia y otro momento, pero el planteamiento narrativo es el mismo: aislar todo eso del espacio y del tiempo y crear un espacio que es real, pero funciona de una manera metafórica, como burbuja ingrávida. Creo que ese momento de la película delata por sí solo el ojo de un maestro. Hay que ser un maestro para ver eso antes de filmarlo. Volviendo a Camus, cuando al leer o traducir percibo un funcionamiento textual que me parece claramente teatral, dramático en el sentido técnico de la palabra, me coloco en un sitio en el que ya no leo y traduzco, sino que veo la escena y la transcribo. Sin traicionar, en lo que alcanzan mis luces, la intención ni los límites que me pone el autor, al igual que en el teatro no me invento ni me tomo la libertad de modificar el diálogo que se me da. Pero sí procuro leerlo hasta sus últimas consecuencias, habitar la escena y recoger su emoción para colmar la letra. Y, a veces, cuando traduzco –por supuesto, de modo excepcional y con muchas reservas–, la complicidad dramática me concede alguna licencia puntual. Por no extenderme no voy a desarrollar entero el otro texto, ustedes lo leerán si gustan y sacarán sus propias conclusiones. Pero sí voy a hacer una referencia concreta a un momento determinado. La situación dada que recoge este segundo texto es la siguiente. Muere un niño de la peste, después de una noche entera de agonía despiadada, y los personajes que han asistido al proceso están en el límite –si no más allá– de la resistencia física, nerviosa y emocional. El sacerdote Paneloux, que está presente, asume sus funciones pastorales ante el cadáver y empieza a realizar el ritual correspondiente. A Rieux, que es el médico protagonista, como ya sabemos, le estallan los nervios y se va. Dice el texto: «Pero Rieux ya estaba saliendo de la sala, con un paso tan precipitado y con tal cara que, cuando rebasó a Paneloux, éste tendió el brazo para detenerlo. – Vamos, doctor, le dijo. En el mismo movimiento arrebatado, Rieux se volvió y le espetó con violencia: ¡Ah!, éste por lo menos sí que era inocente, de sobra lo sabe usted. Luego se apartó y, rebasando las puertas de la sala antes que Paneloux, se fue hasta el fondo del patio de colegio». Aquí es dramáticamente significativa la desproporción del decorado, máxime cuando el que ha muerto es un niño, porque están en un colegio de párvulos habilitado como hospital. «[Rieux] Se sentó en un banco entre los arbolillos polvorientos y se secó el sudor que ya le goteaba hasta los ojos. Tenía ganas de seguir gritando para desatar por fin aquel violento nudo que le machacaba el corazón. El calor caía despacio por entre las ramas de los ficus, el cielo azul de la amanecida se iba cubriendo rápidamente con una funda blanquecina que hacía más agobiante el aire.» Y dice el autor: « Rieux se laissa aller sur son banc ». En general, todo el mundo traduce esto –y semánticamente es verdad– por «Rieux se abandonó», o sea, se dejó caer. Lo cual tampoco es exacto, porque no se sienta en ese momento, está sentado ya, lo acabamos de leer en el párrafo anterior. Es decir, primero se ha sentado, y después « il se laisse aller ». Son dos momentos sucesivos de la misma secuencia. [Una voz en la sala: «se desfondó».] «Se desfondó», sí. Pero ésa es la traducción conceptual, semántica. No es desacertada, por supuesto que no, pero para mí se queda corta, porque se limita a calcar la pura «letra», pero no hace posible la situación dada, no la colma ni la lleva a término; no traduce el espesor emocional y, en cierto modo, banaliza la escena o le quita tensión y riqueza. Por pura lógica de la fisiología humana, casi por compasión hacia él, el personaje se tiene que romper. No entendamos la letra sola como pura letra, como hacen los malos actores. Este momento es el clímax de un crescendo dramático y emocional que viene acumulando densidad desde hace varias páginas, en el retrato de esa tremenda noche en vela y su acumulación de agotamiento físico y nervioso, impotencia, dolor, responsabilidad, sentimiento de culpa incluso, etc. La muerte del niño produce la distensión que permite al fin el estallido de nervios. La fisiología de estas reacciones, y sobre todo su estilización en la convención dramática, suele tener un episodio intermedio de violencia verbal o física. Y aquí ya hemos visto que lo tiene, hasta el extremo de que Rieux llega a faltarle al respeto a un sacerdote, cosa que jamás hubiera hecho, aunque no es creyente, si fuera dueño de sus reacciones emocionales. Pero, por lo mismo, una saturación nerviosa que lleva a un personaje cabal a perder el control de sí mismo de esa manera no puede rematarse en un simple dejarse caer encima de un banco para descansar. El siguiente paso, inevitablemente, y máxime en la púdica soledad que ha buscado instintivamente el personaje, es una crisis de llanto. Y, por supuesto, lo que yo pongo en mi traducción de ese «se laissa aller» es «se abandonó al llanto» o, mejor aún, «se dejó llorar». Brota el llanto porque el personaje, en su extenuación física y nerviosa, ha rebasado el límite en el que aún es capaz de oponer resistencia. Sé que es discutible, que sobreinterpreto semánticamente el término francés. Pero también sé que no traiciono el texto. En cierto modo traducir es interpretar y, cuando hablamos de teatro, como es el caso, en la interpretación caben muchas cosas. Parto de la base de proclamar mi respeto absoluto por el texto, pero precisamente es él, en su sabiduría dramática, el que me alza hasta esa interpretación. No mi gusto o mi capricho personal. Hay un instinto dramático que vertebra el tránsito que hace Camus por las situaciones dadas, y yo no puedo evitar entrar al desarrollo escénico de eso, ni siquiera en el papel. Puede ser que el contenido emocional que a mí me transmite el ver la escena de modo inmediato, como en el cine o en el teatro, me pueda llevar a dar determinadas pinceladas de color, o a escoger una traducción determinada y no otra. Que mi decisión le dé o le quite valor a la traducción es también, por supuesto, un riesgo que yo asumo. Otro traductor que vea desde otro sitio verá cosas que yo no veo, y enriquecerá la traducción –que no el texto– en otros aspectos. Uno puede ver a diferentes actores interpretar Hamlet, por ejemplo. Cada uno hace su Hamlet, y sigue siendo Hamlet y reconociéndose como tal. Esa es la riqueza que nos hace volver al teatro a ver diferentes montajes del mismo texto, o a diferentes actores en el mismo papel. A veces un actor le puede dar un enfoque determinado al personaje en su conjunto, o a un momento específico de él –cosa análoga a lo que yo planteo para este momento específico de La Peste–. Al verlo, uno puede pensar que el concepto global es erróneo, o que desvirtúa la intención o el alcance del personaje. Pero también puede ser un gran hallazgo que colma el texto y da al personaje un vuelo excepcional. Y eso a veces queda fijo, crea referente, y los sucesivos actores que interpretan ese personaje lo incorporan. Un gran texto siempre está abierto, y admite lecturas diversas sin perder su esencia. Ninguna opción traiciona al texto si nace realmente de él, de un trabajo concienzudo y respetuoso sobre él. Con mi interpretación de ese momento de La Peste no creo haber traicionado el original. La Peste es un texto inagotable. He visto en algún otro contexto literario el uso de se laisser aller en el sentido evidente de permitirse el llanto . Pero, independientemente de eso, que ni me justifica aquí ni lo pretendo, el llanto es la conclusión lógica, inmediata e inevitable, del proceso emocional que lleva madurando el personaje desde el principio de la secuencia. De hecho, la lógica emocional de la situación está tan admirablemente creada y sube a clímax con tal sabiduría dramática que, si se dramatizara esa secuencia y se le pidiera a un actor que la representase, estoy absolutamente segura de que, si entra de verdad en la situación, aunque quisiera dominarse, el actor no podría evitar romperse en ese momento. La secuencia emocional del personaje está creada con la precisión magistral del gran hombre de teatro que es Camus. Después, si continúan leyendo el diálogo, la escena sigue con la lógica de la resolución fisiológica natural del estallido de nervios que, tras el episodio de violencia verbal, ha acabado en un primer borbotón de llanto. Rieux, ya más sereno después de ese primer desahogo, recupera su autodominio, se disculpa noblemente con Paneloux, que ha acudido a donde está él, y ambos cruzan unas réplicas de emotivo y sincero diálogo, al cabo del cual a Rieux le vuelve a vencer, involuntariamente, la emoción apenas controlada. Lo que nos transmite la escena no tiene nada que ver si traducimos la pura letra o si nos amparamos en el contexto que crea el autor para permitirle al personaje esa efusión emocional, en dos etapas. Y, desde luego, no seré yo quien prive a un gran personaje de un momento así. Precisamente porque Rieux es un personaje valiente, espiritualmente muy fuerte, es un personaje animoso, con una convicción ideológica que le sostiene a pulso frente a la adversidad, frente a dificultades de todo tipo. En toda la novela, dejando aparte esta escena, hay un único momento en el que realmente, explícitamente, dice el autor que el personaje se echa a llorar, que es cuando, mucho más adelante, muere Tarrou de la peste. Tarrou, el mismo personaje que le ha hecho destinatario de esa confesión cuyo inicio acabamos de ver, y que los ha unido de por vida a ambos en una de esas grandes amistades literarias, excelsas, que se producen entre dos varones nobles. La muerte de Tarrou, que por cierto –y no me parece desdeñable el paralelismo interno de ambas situaciones, que abunda en mi favor– también se produce después de una noche de agonía despiadada, es el único momento de toda la novela en el que al personaje Rieux, explícitamente, por boca del autor, se le saltan las lágrimas. Ni siquiera cuando recibe por telegrama la noticia de que ha muerto su mujer en un sanatorio extramuros de la ciudad antes de que el final de la epidemia les permita volver a reunirse. No porque el personaje sea frío, que no lo es en absoluto, sino porque tiene esa fortaleza. Yo creo que, precisamente porque es un gran personaje, de un temple y una valentía excepcionales, hay que concederle un momento de quiebra que, como a todos los grandes héroes, lejos de rebajarlo, lo humaniza y realza por contraste su virtud. Y qué mejor momento que éste de la muerte del niño, que es una de las mejores páginas de la novela, uno de sus clímax emocionales y el momento de la gran confrontación ideológica entre el médico y el sacerdote. Estúdienlo, saquen sus propias conclusiones y otro día me rebaten. Muchas gracias. Textos de referencia: Anouilh, Antigone: (…) EL GUARDIA.- No hemos dicho nada, jefe. Pero como detuvimos a ésa, pensamos que debíamos venir. Y esta vez no lo hemos echado a suertes. Hemos preferido venir los tres. CREONTE.- ¡Imbéciles! (A Antígona) ¿Dónde te han detenido? EL GUARDIA.- Junto al cadáver, jefe. (…) Estaba cubriéndolo otra vez. (…) CREONTE, a Antígona.- ¿Es eso verdad? ANTÍGONA.- Sí, es verdad. (…) CREONTE.- Y esta noche, la primera vez, ¿también fuiste tú? ANTÍGONA.- Sí, fui yo. (…) EL GUARDIA.- Parecía un animalillo escarbando. Mismamente al mirar la primera vez, con el aire caliente que temblaba, el compañero dijo: “Que no, que es un animal”. “Quia, le dije yo, muy fino para ser un animal. Es una chica”. CREONTE.- Bien está. Quizá os pidan un informe luego. De momento, dejadme solo con ella. (…) EL GUARDIA.- ¿La vuelvo a esposar, jefe? CREONTE.- No. (Han salido los guardias (…). Creonte y Antígona están solos frente a frente) CREONTE.- ¿Habías hablado de tu proyecto con alguien? ANTÍGONA.- No. CREONTE.- ¿Te has encontrado con alguien por el camino? ANTÍGONA.- No, con nadie. CREONTE.- ¿Estás segura? ANTÍGONA.- Sí. CREONTE.- Pues entonces, escucha: vas a volver a tu cuarto, te vas a acostar, a decir que estás enferma y que llevas desde ayer sin salir. Tu nodriza dirá lo mismo. Yo haré desaparecer a esos tres hombres. ANTÍGONA.- ¿Por qué? Si sabe de sobra que lo volveré a hacer. (Pausa. Se miran) (…) Jean Anouilh, Antigone. Traducción de Susana Cantero para el grupo A-Teatro. Albert Camus, La Peste. Texto n.º 1: (…) Ils entendaient marcher au-dessus d’eux. La vieille femme, remarquant l’air intéressé de Tarrou, leur expliqua que des voisines se tenaient sur la terrasse. Ils apprirent en même temps qu’on avait une belle vue, de là-haut, et que les terrasses des maisons se rejoignant souvent par un côté, il était possible aux femmes du quartier de se rendre visite sans sortir de chez elles. - Oui, dit le vieux, montez donc. Là-haut, c’est le bon air. Ils trouvèrent la terrasse vide, et garnie de trois chaises. D’un côté, aussi loin que la vue pouvait s’étendre, on n’apercevait que des terrasses qui finissaient par s’adosser à une masse obscure et pierreuse où ils reconnurent la première colline. De l’autre côté, par-dessus quelques rues et le port invisible, le regard plongeait sur un horizon où le ciel et la mer se mêlaient dans une palpitation indistincte. Au-delà de ce qu’ils savaient être les falaises, une lueur dont ils n’apercevaient pas la source reparaissait régulièrement : le phare de la passe, depuis le printemps, continuait à tourner pour des navires qui se détournaient vers d’autres ports. Dans le ciel balayé et lustré par le vent, des étoiles pures brillaient et la lueur lointaine du phare y mêlait, de moment en moment, une cendre passagère. La brise apportait des oedurs d’épices et de pierre. Le silence était absolu. - Il fait bon, dit Rieux, en s’asseyant. C’est comme si la peste n’était jamais montée là. Tarrou lui tournait le dos et regardait la mer. - Oui, dit-il après un moment, il fait bon. Il vint s’asseoir auprès du docteur et le regarda attentivement. Trois fois, la lueur reparut dans le ciel. Un bruit de vaisselle choquée monta jusqu’à eux des profondeurs de la rue. Une porte claqua dans la maison. - Rieux, dit Tarrou sur un ton très naturel, vous n’avez jamais cherché à savoir qui j’étais ? Avez-vous de l’amitié pour moi ? - Oui, répondit le docteur, j’ai de l’amitié pour vous. Mais jusqu’ici le temps nous a manqué. - Bon, cela me rassure. Voulez-vous que cette heure soit celle de l’amitié? Pour toute réponse, Rieux lui sourit. - Eh bien, voilà… Quelques rues plus loin, une auto sembla glisser longuement sur le pavé mouillé. Elle s’éloigna et, après elle, des exclamations confuses, venues de loin, rompirent encore le silence. Puis il retomba sur les deux hommes avec tout son poids de ciel et d’étoiles. Tarrou s’était levé pour se percher sur le parapet de la terrasse, face à Rieux, toujours tassé au creux de sa chaise. On ne voyait de lui qu’une forme massive, découpée dans le ciel. Il parla longtemps et voici à peu près son discours reconstitué: - Disons pour simplifier, Rieux, que je souffrais déjà de la peste bien avant de connaître cette ville et cette épidémie. […] En terminant, Tarrou balançait sa jambe et frappait doucement du pied contre la terrasse. Après un silence, le docteur se souleva un peu et demanda si Tarrou avait une idée du chemin qu’il fallait prendre pour arriver à la paix. - Oui, la sympathie. Deux timbres d’ambulance résonnèrent dans le lointain. (…) Albert Camus, La peste. Oían andar por encima de ellos. La anciana, advirtiendo el aire interesado de Tarrou, les explicó que había unas vecinas en la azotea. Se enteraron al mismo tiempo de que tenían una hermosa vista desde allí arriba, y de que, como las azoteas de las casas muchas veces estaban pegadas por un costado, a las mujeres del barrio les era posible visitarse sin salir. - Sí, dijo el viejo, suban ustedes. Allí arriba corre buen aire. Hallaron la azotea vacía, y provista de tres sillas. Por un lado, hasta donde abarcaba la vista, no se veían más que azoteas que acababan por adosarse a una masa oscura y pétrea en la que reconocieron la primera colina. Por el otro lado, por encima de unas cuantas calles y del invisible puerto, la mirada se sumergía en un horizonte en el que el cielo y el mar se mezclaban en indistinta palpitación. Más allá de lo que sabían que eran los acantilados, un resplandor cuya fuente no veían reaparecía con regularidad: el faro del paso, desde primavera, seguía girando para barcos que se desviaban hacia otros puertos. En el cielo barrido y lustrado por el viento brillaban estrellas puras, y el resplandor lejano del faro mezclaba con ellas, de rato en rato, una ceniza pasajera. La brisa traía olores de especias y de piedra. El silencio era absoluto. - Se está bien, dijo Rieux sentándose. Es como si la peste nunca hubiera subido aquí. Tarrou estaba de espaldas a él y miraba el mar. - Sí, dijo tras un momento, se está bien. Fue a sentarse junto al doctor y lo miró atentamente. Por tres veces reapareció el resplandor en el cielo. Un ruido de cacharros subió hasta ellos de las profundidades de la calle. Una puerta se golpeó dentro de la casa. - Rieux, dijo Tarrou en un tono muy natural, ¿no ha intentado nunca saber quién era yo? ¿Siente amistad por mí? - Sí, contestó el doctor, siento amistad por usted. Pero hasta aquí nos ha faltado el tiempo. - Bueno, eso me tranquiliza. ¿Quiere usted que esta hora sea la de la amistad? Por toda respuesta, Rieux le sonrió. - Bueno, pues… Unas calles más allá, un coche pareció deslizarse largamente por el pavimento mojado. Se alejó y, tras él, unas exclamaciones confusas, procedentes de lejos, rompieron aún el silencio. Después éste volvió a caer sobre los dos hombres con todo su peso de cielo y de estrellas. Tarrou se había levantado para encaramarse al pretil de la azotea, frente a Rieux, que seguía hundido en el hueco de su silla. No se veía de él más que una forma maciza recortada en el cielo. Habló mucho tiempo, y he aquí más o menos su discurso reconstituido: Digamos para simplificar, Rieux, que yo ya padecía la peste mucho antes de conocer esta ciudad y esta epidemia. Esto es tanto como decir que soy como todo el mundo. Pero hay gente que no lo sabe, o que se encuentra bien en este estado, y gente que lo sabe y que querría salir de él. Yo siempre he querido salir. […] Al acabar, Tarrou columpiaba una pierna y golpeaba suavemente con el pie contra la azotea. Tras un silencio, el doctor se incorporó un poco y preguntó si Tarrou tenía idea del camino que había que tomar para llegar a la paz. - Sí, la compasión. Resonaron dos campanillas de ambulancia en la lejanía. (…) Albert Camus, La peste. Traducción de Susana Cantero. Texto n.º 2 : (…) La lumière s’enflait dans la salle. Sur les cinq autres lits, des formes remuaient et gémissaient, mais avec une discrétion qui semblait concertée. Le seul qui criât, à l’autre bout de la salle, poussait à intervalles réguliers de petites exclamations qui paraissaient traduire plus d’étonnement que de douleur. Il semblait que, même pour les malades, ce ne fût pas l’effroi du début. Il y avait même, maintenant, une sorte de consentement dans leur manière de prendre la maladie. Seul, l’enfant se débattait de toutes ses forces. Rieux qui, de temps en temps, lui prenait le pouls, sans nécessité d’ailleurs et plutôt pour sortir de l’immobilité impuissante où il était, sentait, en fermant les yeux, cette agitation se mêler au tumulte de son propre sang. Il se confondait alors avec l’enfant supplicié et tentait de le soutenir de toute sa force encore intacte. Mais une minute réunies, les pulsations de leurs deux cœurs se désaccordaient, l’enfant lui échappait, et son effort sombrait dans le vide. Il lâchait alors le mince poignet et retournait à sa place. Le long des murs peints à la chaux, la lumière passait du rose au jaune. Derrière la vitre, une matinée de chaleur commençait à crépiter. C’est à peine si on entendit Grand partir en disant qu’il reviendrait. Tous attendaient. L’enfant, les yeux toujours fermés, semblait se calmer un peu. Les mains, devenues comme des griffes, labouraient doucement les flancs du lit. Elles remontèrent, grattèrent la couverture près des genoux, et, soudain, l’enfant plia ses jambes, ramena ses cuisses près du ventre et s’immobilisa. Il ouvrit alors les yeux pour la première fois et regarda Rieux qui se trouvait devant lui. Au creux de son visage maintenant figé dans une argile grise, la bouche s’ouvrit, et presque aussitôt, il en sortit un seul cri continu, que la respiration nuançait à peine, et qui emplit soudain la salle d’une protestation monotone, discorde, et si peu humaine qu’elle semblait venir de tous les hommes à la fois. Rieux serrait les dents et Tarrou se détourna. Rambert s’approcha du lit près de Castel qui ferma le livre, resté ouvert sur ses genoux. Paneloux regarda cette bouche enfantine souillée par la maladie, pleine de ce cri de tous les âges. Et il se laissa glisser à genoux, et tout le monde trouva naturel de l’entendre dire d’une voix, un peu étouffée, mais distincte derrière la plainte anonyme qui n’arrêtait pas: “ Mon Dieu, sauvez cet enfant. ” Mais l’enfant continuait de crier et, tout autour de lui, les malades s’agitèrent. Celui dont les exclamations n’avaient pas cessé, à l’autre bout de la pièce, précipita le rythme de sa plainte jusqu’à en faire, lui aussi, un vrai cri, pendant que les autres gémissaient de plus en plus fort. Une marée de sanglots déferla dans la salle, couvrant la prière de Paneloux, et Rieux, accroché à sa barre de lit, ferma les yeux, ivre de fatigue et de dégoût. Quand il les rouvrit, il trouva Tarrou près de lui. - Il faut que je m’en aille, dit Rieux. Je ne peux plus les supporter. Mais brusquement, les autres malades se turent. Le docteur reconnut alors que le cri de l’enfant avait faibli, qu’il faiblissait encore et qu’il venait de s’arrêter. Autour de lui, les plaintes reprenaient, mais sourdement, et comme un écho lointain de cette lutte qui venait de s’achever. Car elle s’était achevée. Castel était passé de l’autre côté du lit et dit que c’était fini. La bouche ouverte, mais muette, de l’enfant reposait au creux des couvertures en désordre, rapetissé tout d’un coup, avec des restes de larmes sur son visage. Paneloux s’approcha du lit et fit les gestes de la bénédiction. Puis il ramassa ses robes et sortit par l’allée centrale. - Faudra-t-il tout recommencer? demanda Tarrou à Castel. Le vieux docteur secouait la tête. - Peut-être, dit-il avec un sourire crispé. Après tout, il a longtemps résisté. Mais Rieux quittait déjà la salle, d’un pas si précipité, et avec un tel air, que lorsqu’il dépassa Paneloux, celui-ci tendit le bras pour le retenir. - Allons, docteur, lui dit-il. Dans le même mouvement emporté, Rieux se retourna et lui jeta avec violence: - Ah! celui-là, au moins, était innocent, vous le savez bien! Puis il se détourna et, franchissant les portes de la salle avant Paneloux, il gagna le fond de la cour d’école. Il s’assit sur un banc, entre les petits arbres poudreux, et essuya la sueur qui lui coulait déjà dans les yeux. Il avait envie de crier encore pour dénouer enfin le nœud violent qui lui broyait le cœur. La chaleur tombait lentement entre les branches des ficus. Le ciel bleu du matin se couvrait rapidement d’une taie blanchâtre qui rendait l’air plus étouffant. Rieux se laissa aller sur son banc. Il regardait les branches, le ciel, retrouvait lentement sa respiration, ravalant peu à peu sa fatigue. - Pourquoi m’avoir parlé avec cette colère? dit une voix derrière lui. Pour moi aussi, ce spectacle était insupportable. Rieux se retourna vers Paneloux: - C’est vrai, dit-il. Pardonnez-moi. Mais la fatigue est une folie. Et il y a des heures dans cette ville où je ne sens plus que ma révolte. - Je comprends, murmura Paneloux. Cela est révoltant parce que cela passe notre mesure. Mais peut-être devons nous aimer ce que nous ne pouvons pas comprendre. Rieux se redressa d’un seul coup. Il regardait Paneloux, avec toute la force et la passion dont il était capable, et secouait la tête. - Non, mon père, dit-il. Je me fais une autre idée de l’amour. Et je refuserai jusqu’à la mort d’aimer cette création où des enfants sont torturés. Sur le visage de Paneloux, une ombre bouleversée passa. - Ah! docteur, fit-il avec tristesse, je viens de comprendre ce qu’on appelle la grâce. Mais Rieux s’était laissé aller de nouveau sur son banc. Du fond de sa fatigue revenue, il répondit avec plus de douceur: - C’est ce que je n’ai pas, je le sais. Mais je ne veux pas discuter cela avec vous. Nous travaillons ensemble pour quelque chose qui nous réunit au-delà des blasphèmes et des prières. Cela seul est important. Paneloux s’assit près de Rieux. Il avait l’air ému. - Oui!, dit-il, oui, vous aussi vous travaillez pour le salut de l’homme. Rieux essayait de sourire. - Le salut de l’homme est un trop grand mot pour moi. Je ne vais pas si loin. C’est sa santé qui m’intéresse, sa santé d’abord. Paneloux hésita. - Docteur, dit-il. Mais il s’arrêta. Sur son front aussi la sueur commençait à ruisseler. Il murmura: “ Au revoir ” et ses yeux brillaient quand il se leva. Il allait partir quand Rieux, qui réfléchissait, se leva aussi et fit un pas vers lui. - Pardonnez-moi encore, dit-il. Cet éclat ne se renouvellera plus. Paneloux tendit sa main et dit avec tristesse: - Et pourtant je ne vous ai pas convaincu! - Qu’est-ce que cela fait? dit Rieux. Ce que je hais, c’est la mort et le mal, vous le savez bien. Et que vous le vouliez ou non, nous sommes ensemble pour les souffrir et les combattre. Rieux retenait la main de Paneloux. - Vous voyez, dit-il en évitant de le regarder, Dieu lui-même ne peut maintenant nous séparer. Albert Camus, La peste. (…) La luz iba aumentando en la sala. En las otras cinco camas, unas formas se removían y gemían, pero con una discreción que parecía concertada. El único en gritar, en el otro extremo de la sala, lanzaba a intervalos regulares pequeñas exclamaciones que parecían traducir más extrañeza que dolor. Parecía que, incluso para los enfermos, aquello ya no era el espanto de al principio. Había incluso, ahora, una especie de consentimiento en su manera de tomarse la enfermedad. El niño era el único que se debatía con todas sus fuerzas. Rieux, que, de vez en cuando, le tomaba el pulso, sin necesidad por otra parte y más bien para salir de la impotente inmovilidad en la que se encontraba, sentía, cerrando los ojos, aquella agitación mezclarse al tumulto de su propia sangre. Se hacía uno entonces con aquel niño torturado y procuraba sostenerle con toda su fuerza aún intacta. Pero, reunidas un minuto, las pulsaciones de sus dos corazones se descompasaban, el niño se le escapaba y su esfuerzo naufragaba en el vacío. Soltaba entonces la flaca muñeca y volvía a su sitio. Por las paredes enjalbegadas, la luz iba pasando del rosa al amarillo. Detrás del cristal, empezaba a crepitar una mañana de calor. Apenas si se oyó a Grand marcharse diciendo que volvería. Todos esperaban. El niño, con los ojos aún cerrados, parecía calmarse un poco. Las manos, convertidas como en garras, labraban despacito los costados de la cama. Subieron, rascaron la manta junto a las rodillas, y, de repente, el niño dobló las piernas, subió los muslos junto al vientre y se inmovilizó. Abrió entonces los ojos por primera vez y miró a Rieux, que se encontraba ante él. En el hueco de su rostro ahora paralizado en una arcilla gris, se abrió la boca, y casi inmediatamente salió de ella un único grito continuo, al que la respiración matizaba apenas, y que llenó de pronto la sala de una protesta monótona, desafinada y tan poco humana que parecía proceder de todos los hombres a la vez. Rieux apretaba los dientes y Tarrou se giró. Rambert se acercó a la cama junto a Castel, quien cerró el libro, que se le había quedado abierto en las rodillas. Paneloux miró aquella boca infantil mancillada por la enfermedad, llena de aquel grito intemporal. Y se dejó caer de rodillas, y todo el mundo halló natural oírle decir con una voz un poco ahogada, pero nítida detrás de aquella queja anónima que no cesaba: “Dios mío, salvad a esta criatura.” Pero el niño seguía gritando y, alrededor de él, por todas partes, los enfermos empezaron a agitarse. Aquél cuyas exclamaciones no habían cesado, en el otro extremo de la habitación, precipitó el ritmo de su queja hasta convertirla él también en un auténtico grito, mientras que los demás gemían cada vez más fuerte. Una marea de sollozos rompió en la sala, anegando la oración de Paneloux, y Rieux, aferrado a su barra de la cama, cerró los ojos, ebrio de cansancio y de asco. Cuando los volvió a abrir, encontró a Tarrou junto a él. - Me tengo que ir, dijo Rieux. Ya no los soporto más. Pero bruscamente los demás enfermos se callaron. El doctor reconoció entonces que el grito del niño se había debilitado, que seguía debilitándose y que se acababa de parar. Alrededor de él, las quejas se reanudaban, pero sordamente, y como un eco lejano de aquella lucha que acababa de concluir. Porque había concluido. Castel se había pasado al otro lado de la cama y dijo que se había acabado. Con la boca abierta, pero muda, el niño reposaba en el hueco de las mantas revueltas, menguado de pronto, con restos de lágrimas por el rostro. Paneloux se acercó a la cama e hizo los gestos de la bendición. Después se recogió las faldas y salió por el pasillo central. - ¿Habrá que volver a empezarlo todo?, preguntó Tarrou a Castel. El anciano doctor sacudía la cabeza. - Puede, dijo con una sonrisa crispada. Después de todo, ha resistido mucho. Pero Rieux ya se marchaba de la sala, con un paso tan precipitado y con tal expresión que, cuando rebasó a Paneloux, éste tendió el brazo para retenerlo. - Vamos, doctor, le dijo. En el mismo movimiento arrebatado, Rieux se volvió y le espetó con violencia: - ¡Ah! ¡éste, al menos, sí que era inocente, de sobra lo sabe usted! Luego se volvió y, franqueando las puertas de la sala antes que Paneloux, se fue hasta el fondo del patio del colegio. Se sentó en un banco, entre los arbolillos polvorientos, y se enjugó el sudor que le corría ya hasta los ojos. Tenía ganas de volver a gritar para deshacer por fin el violento nudo que le machacaba el corazón. El calor caía lentamente por entre las ramas de los ficus. El cielo azul de la amanecida se iba cubriendo rápidamente de una funda blanquecina que volvía el aire más sofocante. Rieux se dejó llorar sentado en su banco. Miraba las ramas, el cielo, recuperaba despacio la respiración, dominando poco a poco el cansancio. - ¿Qué necesidad tenía de hablarme con esa ira?, dijo una voz detrás de él. Para mí también era insoportable ese espectáculo. Rieux se volvió hacia Paneloux: - Es verdad, dijo. Perdóneme. Pero el cansancio es una locura. Y hay horas en esta ciudad en las que ya lo único que siento es mi rebeldía. - Comprendo, murmuró Paneloux. Esto nos subleva porque rebasa nuestra medida. Pero quizá debamos amar lo que no somos capaces de entender. Rieux se enderezó de un envite. Miraba a Paneloux con toda la fuerza y la pasión de las que era capaz, y sacudía la cabeza. - No, padre, dijo. Yo me hago otra idea del amor. Y hasta la muerte me negaré a amar esta creación en la que se tortura a los niños. Por el rostro de Paneloux pasó una sombra desencajada. -¡Ah!, doctor, dijo con tristeza, acabo de comprender eso que llaman la gracia. Pero Rieux se había vuelto a echar a llorar sentado en su banco. Desde el fondo de su cansancio renacido, contestó con más suavidad: - La que yo no tengo, ya lo sé. Pero no quiero discutir eso con usted. Estamos trabajando juntos para algo que nos reúne más allá de las blasfemias y de las oraciones. Eso es lo único que importa. Paneloux se sentó junto a Rieux. Parecía conmovido. - Sí, dijo, sí, usted también está trabajando por la salvación del hombre. Rieux intentaba sonreír. - La salvación del hombre son palabras mayores para mí. Yo no llego tan lejos. Lo que me interesa es su salud, su salud antes que nada. Paneloux vaciló. - Doctor, dijo. Pero se detuvo. Por su frente también empezaba a gotear el sudor. Murmuró: “Adiós” y le brillaban los ojos cuando se levantó. Iba a marcharse cuando Rieux, que estaba pensativo, se levantó también y dio un paso hacia él. - Perdóneme otra vez, dijo. Este estallido no volverá a repetirse. Paneloux tendió la mano y dijo con tristeza: - ¡Y con todo no le he convencido! - ¿Qué más da eso?, dijo Rieux. Lo que yo odio es la muerte y el mal, de sobra lo sabe usted. Y, quiera usted o no, estamos juntos para padecerlos y combatirlos. Rieux retenía la mano de Paneloux. - ¿Ve usted?, dijo evitando mirarle, ahora ya ni siquiera Dios nos puede separar. Albert Camus, La peste. Traducción de Susana Cantero