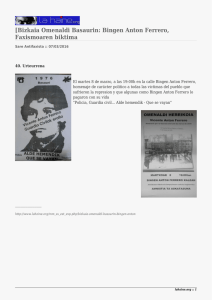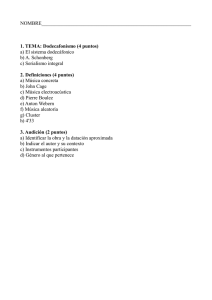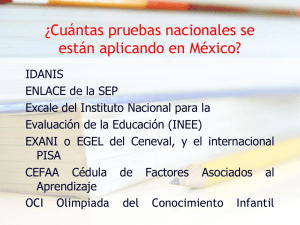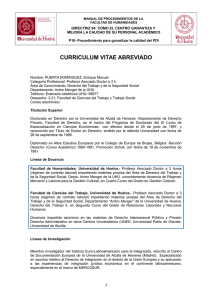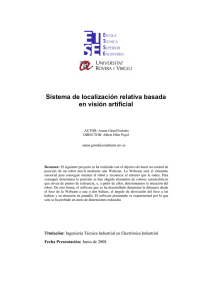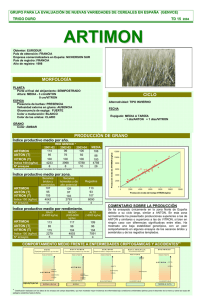Untitled - Rice Scholarship Home
Anuncio

aldea lounge Gisela Heffes literalpublishing Fotografía de portada e interiores: Gisela Heffes Diseño de portada y contraportada: María Fernanda Oropeza Diseño de interiores: DM Este libro fue posible gracias al apoyo del Humanities Research Center y la School of Humanities de Rice University. Primera edición 2014 D.R. © 2014, Gisela Heffes D.R. © 2014, Literal Publishing Crestón 343, México, D.F., 01900 5425 Renwick Houston, Texas, 77081 www.literalmagazine.com ISBN: 978-0-9897957-9-1 Ninguna parte del contenido de este libro puede reproducirse, almacenarse o transmitirse de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin el permiso de la casa editorial. Impreso y hecho en México / Printed and made in Mexico A mis padres, Marcos y Perla incondicionales Índice Palabras preliminares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Lounge, declaración de principios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Aldea lounge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Aldea lounge en Belleza y Felicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Aldea lounge y ramona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Aldea lounge en Boquitas pintadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Aldea lounge y Yo la Tengo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Aldea lounge y Tsé-Tsé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Aldea lounge en Bananas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Aldea lounge y la National Gallery of Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Aldea lounge y Librería Kramer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Aldea lounge en icp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Aldea lounge y el Festival Respect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Palabras preliminares Este libro consiste en una recolección de artículos dislocados. Su inicio se remonta a mi Buenos Aires natal, concluyendo en el país que habito hoy, Estados Unidos. Fueron publicados originalmente en la revista digital lamaga.com.ar (hoy inexistente) entre los años 2000 y 2001. Inclasificables, se trata de crónicas poéticas que oscilan entre la realidad y la ficción, entre lo factual y lo imaginario. Rinden homenaje a todos aquellos universos únicos, originales e irreproducibles que concebimos a través de nuestros deseos, ansiedades e iluminaciones en un mundo cada vez más alejado de toda idea posible de distensión. Relajarse, compartir un cocktail con nuestros amigos y familiares, no es sino un acto de rebeldía en un momento en que las redes informáticas, sociales y tecnológicas nos transforman en máquinarias eficaces y eficientes para una productividad que se incrementa notablemente día a día. Asimismo, da cuenta de aquellos pequeños mundos que los personajes fueron adentrando, en una excursión itinerante por diferentes continentes, espacios disímiles y similares, y proyectos que se han esfumado tras la cortina ineludible del tiempo. Son joyas que atestiguan por medio de la escritura el asomo tímido de órbes que hemos dejado atrás, pero que continúan palpitando como herencia o memoria, en algún rincón verosímil. Gisela Heffes Marzo 2014, Houston, Texas 9 10 Lounge, declaración de principios Reza el diccionario: to lounge (verbo), sentarse o pararse de manera perezosa. Lounge (sustantivo), a. sala de espera en el aeropuerto; b. salón público en un hotel, club, etc., para esperar o relajarse; c. habitación confortable en una casa particular donde sentarse y relajarse. Lounger, b. persona perezosa que no trabaja. Lounge bar (Inglaterra), también cocktail lounge (Estados Unidos), barra en un pub u hotel, etc. Fuente: Oxford Dictionary. Salir al lounge: hacer una pausa; es un lugar de descanso. El lounge es un movimiento particular, una actitud compartida a través del mundo. Otra revelación temporal y espacial: carteles de neón. Apenas se cruza el umbral-lounge se evoluciona en retro, algunas décadas atrás. Alguien humedece el scotch con hielo, alguien clava una aceituna contra una cebolla diminuta, y las dos cuelgan desde el fondo de una copa a medio llenar. Las paredes se visten con pieles de leopardo y tiburones. Hombres que mastican cigarrillos largos, mientras sonrientes mujeres se acoplan al ritmo de un mambo inasible. 11 12 espera I espera II 13 14 Aldea lounge Yo vi el mundo ensancharse y hundirse en un único, obsesivo e inútil orificio existencial. Desde esta apacible sala, el mundo permanece y late, ajeno a todos nosotros. ¿Nosotros? Con mi amigo Anton recorremos las líneas oscuras que coronan el mapa de una ciudad, cualquiera, en su estado macilento. Los paisajes reproducen cierta tristeza impresa en ojos distantes y bufandas y anteojos negros. Con Anton no nos sorprendemos. Perseguimos ese estado ideal, ese punto suspendido en el aire, aquel cuadrilátero específico donde caer, relajarnos y tomar unas copas con florcitas y aceitunas en su interior. Alguien me acerca un daikiri. Alguien se ajusta contra el suelo y coloca un lp de Tony Bennett en el tocadisco. Alguien me sugiere un libro, una música, una revista. Alguien dice este lugar, aquel hotel, aquella exposición. Con mi amigo Anton vamos, nos dejamos llevar. Escuchamos atentos, mientras jugamos con almendras y pasas y castañas. Nos miramos cuando no entendemos, asentimos cuando creemos comprender el origen exacto, la verdadera magia que envuelve cada acto. Eso es lo que hacemos en la aldea lounge. No hay mucho más. Distendidos sobre un amplio sillón de cuero gastado, agradecemos al hombre que nos alcanza dos martinis desde una bandeja plateada. Inalterables en la recepción de un hotel, vemos la gente desfilar con sus cuerpos inquietos y los impermeables grises. Con Anton abrimos un plano y enumeramos itinerarios con banderitas de colores. No tenemos fronteras. La aldea lounge, así vista, parece 15 una promesa sin vencimiento. Terminamos, despacio, nuestros martinis. Yo muerdo una aceituna casual, mientras la suerte nos sonríe y alguien renueva nuestras copas. Anochece. El hall del hotel se llena de personas con sonrisas ridículas y ojos aviesos, llenos de curiosidad. Nosotros permanecemos igual. Nuestros cuerpos se aflojan, las palabras resbalan, y otros amigos llegan, se sientan alrededor. Esta noche hay poesía, esta noche el lírico sentido de belleza se anuncia. ¿Será la felicidad que asoma? Es posible. Aunque, ¿quién sabe?, quizá sólo sea un poco más de lo que hay. 16 sosiego nocturno I 17 nocturno II 18 Aldea lounge en Belleza y Felicidad Cuando Anton y yo entramos a Belleza y Felicidad, una imagen de infancia, de niñez dormida nos embarga de pronto. Muñequitas peladas cuyos vestidos rosas y azules pueblan hileras de estantes, sonreían animosas y mansas. Nos dejamos caer sobre la tela suave de un sillón de dos plazas, mientras Cecilia Pavón y Fernanda Laguna nos miraban con dos ojos disfrazados de candor. Contra un mostrador antiguo, bastidores de diferentes tamaños, pintura y trementina se venden con infinita paciencia. Los pintores y estudiantes de la Pueyrredón vienen por un pincel, un aguarrás vegetal o un papel indefinido o vago. Cecilia escribe y Fernanda pinta, dibuja. Nos dicen un signo del zodíaco o lo difícil de ser mujer y llevar adelante una galería de arte. Tampoco tienen novio: en Buenos Aires, aseguran, el mundo del arte es muy “machista”. Parece que a los chicos no les gusta eso “de ser mujer, y que la pases bien. Les molesta”, suelta Fernanda. Pero Belleza y Felicidad es una caja de sorpresas. Anton se acerca hacia una mesa donde centellean más de veinte palitos con florcitas nacaradas y brillantina, chanchitos rozagantes y tweetys-veladores que se encienden y se apagan con la velocidad de un tiempo que parece ya no existir más. Todos los juguetes están a la venta. Me sorprende un póster donde perros con orejas largas y gatitos bicolores y entusiastas recalan contra la lente profesional. No había visto de esos en mucho tiempo. Ni Anton. Llueve contra las calles rotas, sobre la acera plateada. Es el momento de apoltronarse y tomar una copa de dry martini. Desde la esquina de Acuña de Figueroa y Guardia Vieja el mundo parece un diminuto laberinto. El recorrido nos impulsa hacia una 19 galería grande y otra chica, donde cuelgan dibujos y fotografías. En la primera, sótano luminoso de una acústica prístina, cuelgan los dibujos de Fabiana Imola: paisajes orientales o formas que corren en el crepitar de colores incandescentes. El interior emana distantes recuerdos de la “psicodelia” y, en palabras de Gumier Maier, “especies extrañas”, ilustraciones “de lo submarino, la laca y el jade, las carpas doradas, el ensueño, la fábula, el humo”. A veces, y en la misma galería, vienen los músicos y cantan unplagged. Cecilia enumera a Leo García y Rosario Bléfari, o también rememora el concurso de tortas: el jurado lo componía el público y después de votar con aplausos, las comieron con cucharitas. De nuevo arriba y en la microgalería, las fotos de Luján Castellano celebran las navidades del 2000, atomizadas por las luces coloridas que interpelan una cámara ansiosa por capturarlas. Anton se acerca a los anaqueles en la que se exhiben los libros y revistas y saca una y otra edición, las abre y las lee. Me acerca un ejemplar de Orgía, de Roberto Jacoby, y después repite las estrofas de un texto de Sergio De Loof. También fue buena la charla que dio Remedios Zagueb, “Rojo Menstruación”, advierten la geminiana y capricorniana, itinerario zigzagueante a través de los distintos maleficios atribuidos a la mujer, y una lectura de posibles hipótesis sobre la representación cromática en tevé de los colores reales de la regalía mensual del segundo sexo. El cielo se oscurece. Es tarde pero el calor de una estufa a gas promete más felicidad que un afuera llovido por palomas tristes y mojadas. Con Anton nos miramos, levantarse implica una decisión que ninguno está dispuesto a tomar. Lo femenino como positividad, sugiere Cecilia. Ya Fernanda se alejó hacia el ruedo invernal, toda guantes, capucha y abrigo. Anton se vuelve invisible, casi. O se refugia detrás de una columna que alberga carteritas y bolsos de los 70. Yo juego con el carozo dorado de una aceituna y vacío mi copa. Las figuritas de la niñez se revuelven en un presente dibujado por recuerdos de uñas pintadas, amarillas y verdes. Me estiro, me despabilo. 20 Abro al azar y leo ramona. Entonces, de forma indefinida, pienso en “El tío Wiggily en Connecticut”, en Jimmy Jimmereeno, en Mickey Mickeranno, en bondades y miedos, en el sentido de las cosas que ya nunca volvemos a ver, ni a escuchar. 21 22 en tránsito anochece 23 24 Aldea lounge y ramona Lejos de las estriadas convenciones salingerianas, nos proponemos con Anton acceder a un estado pleno de inflexiones plásticas. Entonces ramona la revista, Ramona Montiel, y un homenaje a Berni. Distendidos en el amplio living de la casa de Gustavo Bruzzone, saboreamos el oloroso –y tentador– vapor que emana de un ajustado té de melocotón. Más tarde llegarán los tragos largos, las copas azucaradas y el flamante aroma de un limón recién exprimido. Por lo bajo, los acordes pausados de un hip hop crecen e inundan la habitación. Anton suelta recuerdos, enumera variables de la Montiel: el inexorable retrato de mujer. Del otro lado, y quizá sea otro rincón inasible, Juanito Laguna entumece el cuerpo, se prepara a bañarse o se va de pesca, se deja abrazar por una imagen “con pescado”, mientras a lo lejos refulgen chimeneas azules y proas de barcos oscuros, tal vez tristes. Bruzzone, editor responsable, refiere a ramona como un intento de registrar aquello que sucede, aquello que se produce in situ y de lo que la “crítica” no se ocupa. Pestañea. Es que la crítica se hace por omisión, afirma, sólo se ocupa de relevar lo que le interesa, pero no genera polémica. Entonces, ante la ausencia de crítica, ramona como una crítica a la crítica. Pero al mismo tiempo, un intento por conformarse en una voz plural. Ahora Bruzzone parece recordar algo. Yo también. Esta vez, es Ramona Montiel en la larga serie que recorre desde la “adolescente” (soñadora, sonriente, quizá feliz, de una alegría incipiente y destinada al fracaso, a la muerte), la de los strip teases –cuyos portaligas de encaje se estiran al compás de dos piernas estilizadas– frente a ojos de marineros ávidos y enloquecidos, la “pupila”, la inigualable que sin dudar se dedica a vivir “su vida”, la “cos25 turera”, o aquella desenfadada y sensual que de manera deliberada se recuesta “en la ventana”. Para Anton es más su “confesor”, su “amigo espiritual”, el “conde”, el “marino” o “Don Juan”. Para Bruzzone es Ramona la prostituta, la callejera. Yo miro a través de su mirada, ahora pienso en la “obrera”, en tantas otras, en una única e inseparable persona que intercepta los cuerpos hasta recuperar su intensidad musical, la vibración de un estado puro e infantil. Ahora hablamos de literatura. Cada uno exhibe sin timidez sus gustos, sus desencantos. Un breve itinerario alrededor de los escritores del siglo xix: Cambaceres, Sarmiento, Alberdi... Hablamos de determinismo, de racismo, de qué somos o quiénes, indagamos en un por qué cuyas respuestas no parecen dispuestas a asomar. Volvemos a la revista, al proyecto que se retrotrae al 96. Del encuentro con Roberto Jacoby, con Marula Di Como, del “rumbo del diseño” de Ros. Que a Gumier Maier “se le ocurrió” el nombre, como reza en alguna parte, en la revista, en algún costado cercano. Sin embargo, algo despierta nuestra curiosidad, algo que va más allá de ramona y que surge, por otra parte, de su ineludible origen. Hay algo que nos sorprende desde el principio, algo que sabemos de manera lejana pero que impresiona por razones obvias o extrañas. Bruzzone es coleccionista. Ni bien uno cruza el umbral de su departamento sobre la avenida Córdoba se tropieza con una colosal galletita merengada. Anton permanece un rato frente a ella, mientras Gustavo explica “la merengada de Di Paola”. Su última adquisición es una obra que se llama Autorretrato: un cubo rectangular de cristal semejante a una pecera que alberga cuatro tipitos en posiciones diversas. De izquierda a derecha, un bañista hecho con esponja y cuyas anchas espaldas lo definen como un grandulón –desde todos los ángulos. Le sigue un boxeador, un superman y un hombrecito vestido con la remera del equipo de fútbol argentino, dedicado al Mundial del 86. El autor, un tucumano llamado Sandro Pereyra e idéntico al primero de todos. De vuelta a la colección, Bruzzone la 26 define como un “recorte del arte de los 90”. En los vericuetos que asoman colmados de obras diferentes resaltan colores y brillos, fotografías de Marcos López y la “historia” de Pablo Kacero. En las paredes conviven obras de Rosana Fuertes y Alejandro Kuropatwa, cuadritos de Antelio García, bijouterie de Sergio De Loof, la “Ciudad Evita” de Sebastián Gordín, y un violín suspendido en el espacio que recuerda a un solemne, inmutable féretro, de Claudia Fontes. Todo eso en menos de una hora. Anton cae agotado en el sillón. Yo lo imito, y con Bruzzone suspiramos. Es hora de relajarse, es tiempo de creer un poco más. Una copa distiende nuestros cuerpos, nuestras angustias, el indeterminado sabor de algo inaprehensible, casi innombrable. Llega a la memoria Puig, el rumor de vecinas maledicentes y, sin quererlo, entrañables. Pueden ser sus labios al rojo vivo, pueden ser sus boquitas coloreadas al ras como una pintura más, como un lápiz labial condenatorio o redentor. Puede ser un libro, una frase, un lugar. Puede ser un destino, un almuerzo, una voluntad. Anton me descubre en mis pensamientos. No tenemos apuro, pero salimos. El frío nos sorprende. Ya lejos de aromas y bendiciones sólo queda el camino hacia una palabra inexplorada. 27 28 ciudad 29 30 Aldea lounge en Boquitas pintadas Es una tarde de sábado gris, templado. Con Anton recorremos algunas calles de San Telmo, hasta dar con Estados Unidos. Estamos deseosos de relajarnos, listos para recibir nuestra copa de martini, su aceituna arisca pero sabrosa. En una esquina de almacén, atravesamos una puerta de vidrio y nos acercamos a la barra, suerte de mostrador galáctico donde refulgen innumerables lentejuelas de colores. Me apoyo sobre las estrellitas y espero a Heike. O a Gerd. O a los dos. Muebles de los 70, sillas de aluminio naranja y verde que me recuerdan a los restoranes de la infancia, ositos apoltronados que en la visión de Anton cobran una dimensión musical. Un concierto de colores: violeta, rosa, verde y blanco. Nos sentamos sobre unas banquetas con tapizado chino, y a los pocos minutos llega Heike desde un ascensor que hasta entonces parecía no existir más allá de una fantasía lejana. Como en procesión, caminamos hasta una de las mesitas, cerca de la ventana, mientras ella nos sigue con una bandeja, tetera y tacitas estilo “casa de mi abuela”. Té de jazmín, y con Anton pensamos que nos malcrían, por todos aquellos tés que nos convidan. Heike es encantadora, y mientras sirve el té, yo miro hacia arriba, por sobre las mesas y los sillones. Una habitación suspendida contra una pared, cuyas lucecitas rojas reproducen de manera inmóvil un sentido de misericordia vacía, casi hueca, se vuelve accesible para quienes prefieren renunciar a los ruidos y personas que poco a poco comienzan a inundar el lugar. Floreros fucsias de plástico acumulan florcitas artificiales, imperecederas y opacas contra la pared pintada de diferentes 31 colores, frases en otros idiomas, párrafos que nunca tocan el origen real de las propias palabras. Anton juega con el aroma que cae del humeante té, y Heike nos habla de las argentinas, de las flacas y de las gordas, de las “típicas anoréxicas”. Le llama la atención, continúa, que todas prefieran edulcorante al azúcar. Nos reímos, tratamos de entender algún funcionamiento, llegar al fondo de algo que al instante desaparece, como el hilo azul de un cigarrillo encendido. Llega Gerd. Boquitas pintadas es un hotel. Las habitaciones tienen diferentes precios: 100 pesos, 150 la suite... Pero no son profesionales. Nos cuentan que una vez tenían la habitación sin toallas ni sábanas, entonces, para compensar el error, invitaron a los huéspedes a la suite. Todos contentos. Es la primera experiencia en todo sentido. Para ellos es la primera vez que tienen un hotel, un restorán, que son independientes. Tanto Heike como Gerd estudiaron Literatura –de eso no se vive ni en Alemania, piensa Anton, sin pronunciar vocal. Ella trabajó en instituciones culturales, librerías, y Gerd es también periodista. Se conocieron en Marruecos. Estaban en el mismo hotel, y Gerd leía la novela homónima de Puig. Heike vio que alguien leía en español, lo que le sorprendió. Los dos eran de la misma ciudad. Riquísimo té. Mágico perfume a jazmín, mágica atmósfera de estrellitas y colores. En el año 93 Heike vino a la Argentina, sola. Fue una experiencia única. La pareja de Gerd vivía en Argentina. La conexión latía más allá del tiempo, de los días lavados. El título permanecía, no se dejaba hacer olvido, muerte. En septiembre del 98 vinieron a buscar la casa. Siempre como un sueño, pero a la vez un juego; como hablar de algo que no parece cierto, pero que si dejaban pasar el tiempo ya no se materializaría, remata Heike. Cortinas diminutas y rojas; sus dedos largos y calados ensombrecen el devenir de una tarde cuya limpidez inaudita titila con la lentitud de una ardilla. Invierno con sol. La temperatura cede, re- 32 fulge cierta brisa a primavera, el aliento de una ajena felicidad, una espaciada e inconclusa soledad. La estética del hotel recrea toda la escenificación pop de la literatura puigeana. Gerd nos cuenta que todos los muebles y los objetos fueron comprados en el Cotolengo. Lámparas de los 50, arañas de los 60, mesitas sin tiempo, luminosas y psicodélicas. Las seis habitaciones fueron diseñadas por diferentes artistas. Para la inauguración vinieron pintores, djs, fotógrafos, poetas. En la terraza, donde se hacen las fiestas, la gente baila, nada en la pileta, se divierte. El barrio lo circunda, lo rodea. Anton pregunta por la gente de acá, los vecinos. El tipo de la esquina viene a tomar un cortado con tres personas más a las cinco de la tarde. Le pide a Heike un vaso de agua, pero no de la canilla ya que se le cae el pelo. Pero Gerd agrega que el hombre es pelado. Y le dicen el rubio, y es más morocho que Maradona. Todos reímos. El aire se llena de anécdotas. Cada semana cambian el menú, aunque siempre es comida étnica. El barrio, siguen, está “flasheado”. Entran y miran todo: qué lindo todo, qué hermosas velas, qué bonitos manteles... Puig no lo hubiera deseado mejor. Aunque lo más curioso son los enamorados. Hay una anciana de Colombia que se encuentra con todos sus amantes. Mujer feliz, mujer dichosa. Después de mirar con asombro cada una de las habitaciones, con Anton pedimos permiso y nos dejamos abrazar por aquel mundo tangible e irreal. Ya a lo lejos suenan los ecos de una banda tan original como exquisita. Entre los recovecos del hotel, humaredas musicales titilan junto a mi cuerpo, junto a los brazos postergados de Anton, ya más allá del acorde pop que una Heike y un Gerd inusual despiertan. El barrio muere despacio. Lágrimas sin tiempo en el corazón de un sonido venidero, una nueva, impredecible insurrección. 33 34 irradiaciones sombras 35 36 Aldea lounge y Yo la tengo (desde Washington d.c.) Bajo la estela de otro cielo, otras palomas y banderas, con Anton diagramamos nuevos mapas y destinos en la ciudad desconocida. En Washington las casas anuncian resabios de un puritanismo arcaico, victoriano. Altas columnas blancas que resaltan contra edificios de ladrillos rojos y ardillas y cuervos que evocan las meditaciones de E. A. Poe. Entre Baltimore y Virginia, próximos al ondulante Potomac, descubrimos paisajes, apoyamos una flor sobre la tumba del autor de The Great Gatsby y la inolvidable Zelda Sayre, o nos dejamos llevar por un tiempo prístino. Ya descansados del viaje, nos arrastramos por paisajes literarios y fotografías que congelan la ausencia hasta imprimirle una voz distante, casi irreconocible. El tiempo corre lento, suave y viejo. Entre los pubs, reconocemos el olor a terciopelo deshecho y a sillones descoloridos. Anton se sienta con la calma de quien ve el mundo por delante quieto e inalcanzable. La hospitalidad de un desconocido se materializa en dos copas de martini, y con su sabor nuevo y diferente, recuperamos una parte del recuerdo, un fragmento de verdad. En 9.30, un club suburbano, las personas se acomodan ansiosas mientras las luces ensayan entradas y salidas, y chicos-plomos cargan un sinnúmero de equipos hasta el escenario. El público es variado; mujeres con la cabeza desgreñada, jóvenes risueños, personas de distinta edad y sexo que vienen de trabajar –alguno que sigue todos los conciertos de su banda favorita– comparten junto a chicos y chicas con el pelo de colores y aritos en la panza, las cejas y la lengua, 37 el mismo deseo: dejarse atravesar por una melodía intempestiva, un instinto fugaz que nos transforma en vana expectativa. Yo pienso en la música, en ese instante inasible que auna la diversidad y la disuelve en un sonido sin tiempo. Anton se acerca al escenario. Yo lo sigo. Muerdo mi aceituna y me inclino hacia delante porque estoy apoyada sobre el borde preciado, la cercanía que se traduce en lugar privilegiado. Antes de Yo la tengo hay otra banda, nos previene un chico de Alexandria. Versus se llama, y toca durante cuarenta y cinco minutos. Al terminar, 9.30 está lleno. Pasadas las once y media llegan por fin Georgia, Ira y James. Ya la fotito de And then nothing turned itself inside-out, el último cd, dibujaba una distancia minimalista, un recorte de cuerpos lejanos y sonrientes. Se encienden las máquinas. Samplers, guitarras, teclados. Equipos Fender vintage. Abren con Tired Hippo, crean un clima. El público se entusiasma. Hay una extraña intimidad. La gente aplaude; Ira les dedica palabras, juega con ellas, las desacomoda. El tono lacónico, las inflexiones ríspidas me recuerdan a Lou Reed; una aventura retro hacia el corazón de la Velvet, John Cale, Sterling Morrison y Maureen Tucker. Sigue Cherry Chapstick. Con Anton bailamos: todos bailan. Suena bien, las guitarras gritan. Con You Can Have It All James e Ira interpretan a dos hawainas, mueven sus caderas y manos como si de ellas sólo brotaran flores. Reímos. Reímos mucho. Son muy freaks. Y sigue. Y sigue. Cuando Georgia canta, se le sube una suerte de aureola. De su voz caen ángeles sin alas, nubes, estrellitas de juguete. Tears Are In Your Eyes nos hace llorar. Anton oculta su tristeza. Yo recreo en mi imaginación otros sonidos, otros discos. Comparo Fakebook con Painful, aunque faltan otros (Electr-O-Pura; Genius+Love; New Wave Hotdogs; Ride The Tiger; I Can Hear the Heart Beating As One). Tocan dos horas. Aceptan dos bises, hacen chistes, invitan a un chico del público a practicar percusión. Se despiden. Se van. 38 Nos vamos. Después, la música que flota en la calle, en el cielo tibio de otoño. Caminamos hacia el metro. Levitamos en el recuerdo, gravitamos sobre los sonidos que no mueren, que se obstinan entre los autos y los edificios, en las paredes herméticas y subterráneas. Anton se ríe. Yo auguro un próximo destino. Anton me habla de una revista, de otro espacio para la poesía. Yo lo sigo. Me deshago en silencio. En espacios que sólo pueden ser llenados por sonidos concretos. 39 40 silencio I silencio II 41 42 Aldea lounge y Tsé-Tsé (desde Washington d.c.) Influidos por el polen otoñal, obligados a circundar bosques de moras y paisajes silvestres, Anton y yo decidimos recuperar cierta calma y apoltronarnos en el hall de un hotel todavía urbano. En su interior, hombres y mujeres hoscos nos examinan con miradas desconfiadas y hurañas. Abandonados en un rincón, accedemos a la copa de martini que nos ofrece una mujer ancha y llena de pecas. Afuera, en el corazón de d.c., la atmósfera se tiñe del clima político. Y las elecciones presidenciales emergen como un mundo lejano y absurdo. La mujer discute con un republicano. A lo lejos, se suman otros y pelean. En las radios, las voces reproducen sólo dos nombres: Bush y Gore. Inmersos en nuestra órbita feliz, con Anton retomamos otro mundo, otras cadencias, sonidos y colores. Y como el suave e inútil aliento clavado contra el vidrio de una ventana, nos deshacemos. Al rato, nos dejamos abrazar por el aire gris de la tarde. Entonces avanzamos hacia el corazón de un tiempo cifrado por palabras, hasta hundirnos entre las páginas de un universo poético. Sin abandonar mi dry martini, abro al azar el número 7/8 de la revista Tsé-Tsé. Leo, casi como en susurro, “¿Cómo encuentras tú, bello niño / La barba del anciano / Tirada después de tanto tiempo / Rociada toda de llantos?” Anton me mira, revuelve las hojas y se complace con la verborragia de Jean Dubuffet. En un intento deliberado, reconstruimos fragmentos del pasado, instancias en las que pudimos conversar con Carlos Eliff y Reinaldo Jiménez. Eran tiempos en que aún vagábamos por callejones por43 teños. Días en que al juntarnos en bares céntricos, los árboles o las ardillas no parecían más que paisajes suspendidos en la imaginación. Como en transmisión retro, nos introducimos en el universo Tsé-Tsé e intercambiamos pensamientos, impresiones y deseos. No llueve, pero las veredas acumulan cierta tristeza. Carlos dispone ideas en voz alta, y nos explica que la revista tiene una línea dimensional –y no editorial–, lo que equivale a una acción poética en la cual se basa “para producir las problemáticas en términos de reflexión pero no desde un yo editorial sino desde una pluralidad discursiva. Se trata de oír las dimensiones...” La travesía propuesta por Tsé-Tsé abarca desde 30 poetas brasileños hasta Néstor Perlongher, Eno & Cage, León Ferrari, Roberto Echevarren, Silvia Baron Supervielle, escrituras alógenas, Américo Ferrari, Captain Beefheart, y mucho más. En su interior, y según nos refieren Carlos y Reynaldo, se impersonaliza la idea de un editor geométrico. El proyecto se extiende a la edición del libro –se interesan por la escritura más allá del género– y el proyecto de la página web: no significa crear una copia de la revista sino llevar a cabo una acción más. El proyecto es en sí mismo performativo. Yo juego con una cucharita, mientras Anton rodea con la vista el enmarañado recorrido escriturario de León Ferrari. Con “Pindorama”, se abre lo que se anuncia como la “esencia” de la presente muestra: una larga e inédita (en términos de traducción) serie de poetas brasileños que invitan en su presentación bilingüe, como afirman en las primeras páginas, a una experiencia poética a partir “da contiguidade das línguas”. Entre página y página, mis ojos saltan de los poemas de Perlongher a los de Américo Ferrari (“La palabra en la nada / el viento blanco en el desierto / albor inmenso / para cesar”). Ahora, si no llueve, se repliega el tiempo expectante. Anton pregunta sobre el diseño de la revista. Carlos y Reynaldo coinciden en que a través de la confección gráfica intentan darle una entrada al silencio. No hay una posición explícita de los editores (no 44 hay editorial), ni índice, un poco “como una invitación a perderse –y perderse incluso en el silencio”. Hablamos de Argentina, de fascismos. Ellos piensan el concepto de frontera para abolirlo, crear el intercambio, el diálogo, el debate. Poner de relieve las singularidades y no los bloques. La noche ya es toda. Es frío para Anton y para mí, es tibia primavera para el ahora de Tsé-Tsé, aunque también verano, invierno, otoño. No existe el espacio que nos limite e impida dibujar un camino entre ellos y nosotros. Y aunque de a poco aterrizamos sobre un colchón de hojas rojas, amarillas y naranjas, el recuerdo refulge entre las voces que se agitan a pesar de una distancia pura materialidad. Mi copa se vacía; la aceituna es brillante y de un verde asombroso. Mientras la miro, Anton ya me lleva por calles nuevas, por negocios vintage y subsuelos encantados. Dupont Circle se levanta como una ciudad en miniatura. La noche avanza y el zumbido de los autos nos paraliza un buen rato. Una vez recuperados, nos convencemos de que es el momento ideal para cortarse el pelo y enrarecerse la cabeza. Es la hora de los peinados nuevos. 45 46 dulce nada 47 48 Aldea lounge en Bananas (desde Washington d.c.) A pesar del prolongado clima electoral, los habitantes de Washington d.c. no parecen mostrar más entusiasmo que siempre. Interceptados por los debates de la radio, con Anton subimos y bajamos del metro, dejamos huellas en caminos todavía verdes y anaranjados, y descansamos sobre el respaldo de cuerina roja que un club viejo y decadente todavía preserva. Estamos sobre la ruta “1”, cercanos al desencanto y al paisaje suburbano de las películas de Altman. Con laconía exasperante, nos reconocemos en la mirada del otro y advertimos la informidad de nuestras cabezas atolondradas. Entonces ajustamos la necesidad a la ocasión, y nos disponemos a terminar pronto una copa de daikiri. El recorrido hacia Dupont Circle supone ventanitas con árboles en movimiento, chicos con auriculares enormes y pantalones anchos que triplican el tamaño de sus cuerpos, mujercitas y hombrecitos funkies, galácticos y afro. La estación se anuncia en altoparlante, y con Anton nos dejamos llevar por los pasillos y escaleras mecánicas que nos depositan sobre una calle con negocios bajos y antiguos. Una proliferación de librerías que rebalsan de ofertas y ediciones limitadas, discos, calendarios y personas, bares y cafeterías con sillones y barras donde el mundo descansa a saborear un frozen coffee y leer el City Paper, artesanías, galerías de arte y peluquerías, sobresalen con su estética moderna y su glamour inconfundible. Intercalada, y entre otros bastiones, se alza la bandera de todos los colores. El orgullo gay también se anuncia. 49 Más allá de cualquier inútil fugacidad, rodeamos callejones con casitas de juguete, portales altos y pesados, o apenas la inequívoca brevedad de dos palabras a punto de extinguirse. Es el momento en que llegamos. En Bananas, dicen, uno puede recuperar cierta dignidad, cierto estado de la cabeza perdido, abandonado en el tiempo de las últimas tijeras y spray. Entramos y pido hablar con Kathryn, aparente maestra en el arte de dar forma y vuelo a los pelos rebeldes y anárquicos, pero ella está ocupada. Yo insisto: imposible. Una mujer junto al mostrador me recomienda a Michael. Lo miro a Anton, y él sonríe. Me digo que siempre el pelo crece, que siempre vale la pena arriesgarse. Acepto. En la peluquería cuelgan afiches con imágenes cromáticas desteñidas, estampitas lavadas por los días que volvieron. Michael me indica una zona con sillones reclinables y aparece Shonda con toallas y cremas. Sometida al procedimiento de lavado y enjuague, con Shonda hablamos de orígenes y devenires, comparamos nuestros mundos distantes y cercanos. A lo lejos, se agitan las luces diminutas de la tarde otoñal. Michael me habla de su pasado, de su familia en Nueva York, su hermana loca y cantante de música folk-country. Me muestra fotos con diferentes peinados y cortes y yo armo según ellas un diseño nuevo y extraño. Me entrego ciega en las manos de Michael mientras Anton a lo lejos supervisa mi nuca en proceso. Ahora cierro los ojos. Escucho el crepitar de las tijeras, de una navaja fría contra mi cuello. Los pelos vuelan como plumas hasta el suelo. Se acomodan en los huecos de una tela que protege mi ropa y mi cuerpo, caen y desaparecen, al tiempo que una nueva e irregular forma crece a mi alrededor. Cuando los abro, muñequitas rosas y celestes giran y caen de los espejos diáfanos. Sus cabezas doradas tintinean igual que barriletes contra un espacio sin fin, la noche larga y fría que se cierne sobre un horizonte próximo. Michael me explica la diferencia entre los incontables productos, entre un acondicionador y otro, entre todas las marcas y 50 opciones. El pelo cobra una forma inusual. Por un instante, me veo a mí misma como una arquetípica Kimberley, la hermana mayor de la dupla Jackson (Blanco & Negro). Kimberley en un estadio congelado, precursora de los oscuros 80. Michael rocía mi cabeza con aerosol aromatizado y brillantina. El espejo me devuelve bizarra, con flequillo corto y compacto. Anton intercambia frases con Shonda y la mujer del mostrador. Pagamos. Nos despedimos felices e irresponsables. En los clubes, las personas comienzan a agolparse junto a sus umbrales y escaleras hacia abajo. Ya desfilan las drag queens hacia sus tronos de vinilo. Dupont Circle se ilumina. El barrio se hincha, la música cae de todas las casas y negocios. Avanzamos alegres, ansiosos por calmar una sed que nos guía y nos impulsa. La ciudad se agiganta e hincha. Vagamos entre sus callejones irreales. Hablamos de arte y objetos, sobre la posibilidad de recorrer museos y exposiciones. Escuchamos acerca de una, de muchas. Quizá ver art nouveau, tal vez dejarnos abrazar por aquellas cosas que nos gustan y nos acercan más al universo y sus misterios minúsculos. Entonces descansamos, diseñamos un nuevo mapa en la imaginación y nos proyectamos en un tiempo que se vuelve música, colores y silencio. 51 52 vértigo nocturno III nocturno IV 53 54 Aldea lounge y la National Gallery of Art (desde Washington d.c.) Entre gorros de colores y bufandas, guantes y abrigos hasta el suelo, con Anton nos embarcamos hacia el arrullo de las calles y negocios navideños. Las white christmas se estampan en la noche prematura con sus lucecitas, ciervos blancos y trineos. El tiempo se arrincona contra una montaña de nieve derramada en los techos y jardines. Las casitas con sus coronas brillan a pesar de la oscuridad de los días, mientras personas de distintos orígenes e historias atraviesan su destino con una gorra de Papa Noel. Todo es terciopelo rojo. Todo es estrellitas y esferas de cristal, doradas y plateadas. En Georgetown, Dupont Circle, Takoma o pleno downtown, el paisaje minúsculo le da al aire una impresión rara, quizá atemporal. Anton corre sobre la nieve y se esconde entre los árboles. Yo lo sigo, silenciosa y risueña. Me hundo entre las ramas hasta llegar a los lagos congelados, y pienso en los patos de Holden Caulfield. Los patos se fueron en bandadas por el cielo azul, y las ardillas duermen como ovillos de lana en los árboles verdes. Dispuestos a conjurar el frío, entramos al lounge de un hotel derruido. La navidad decora sus puertas de madera, los sillones de terciopelo áspero, los ojos adormecidos por la calefacción. Anton se acerca a una barra de fórmica naranja, y al rato vuelve con dos copas largas, de una transparencia huidiza, algo evasiva. Del otro lado de la ciudad nos espera un paisaje ancho e inasible, las bondades que un espacio abrigado nos pueda ofrecer. Pienso en los patos. El Potomac es un espejo donde jugar y mirarse. Los puentes quedan suspendidos 55 en la palabra, bajo las ruedas de los autos y los rieles chispeantes. Cercana a nosotros, la National Gallery of Art promete pinturas y universos, exposiciones incansables, fragmentos de épocas, minuciosas escapadas hacia un mundo siempre perdido. Anton se levanta. Busca su abrigo en el perchero y trae el mío. Nos equipamos para salir y llegar, para atravesar el invierno en pocas cuadras y alcanzar, por fin, nuestra orilla pendiente. El enorme museo está dividido en dos grandes partes, la este y la oeste, según los siglos, la primera el xx, la segunda desde el xix hacia atrás. Sin orden, y como prolongación de nuestro propio caos, con Anton nos dejamos atrapar por las pinturas, esculturas y fotografías que nos empujan y llaman. En una galería cuelga la foto Democratic National Convention, de Robert Frank, junto a Shadows of the Eiffel Tower, de André Kertész. En otra, la enceguecedora luz de las Magnolias on a Blue Velvet Cloth nos atrae tanto como el misterioso y viejo violín de William Michael Harnett. Como un laberinto mágico, las paredes se suceden en alternancia. De Jacques Villon, Camille Pisarro, Van Gogh y Edouard Vuillard, a los ocho apóstoles de Rafael y la pureza arrogante de Ginevra de Benci, del maestro Da Vinci. Nos embarcamos en escaleras y cintas automáticas, y tropezamos contra Dalí y El sacramento de la última cena. Anton mira el anuncio de la exposición “Art Nouveau 1890-1914”. Me lleva de la mano hasta la entrada, aunque antes nos sorprendemos ante la inmensidad de un tapiz de Miró, Woman, y la sugestiva escultura de Max Ernst, Capricorn. La órbita art nouveau nos encandila. El inconmesurable, frenético y atrapante movimiento de Loïe Fuller se reproduce en las láminas de las Folies-Bergère, en una filmación donde su cuerpo se ondula y libera como una luz, una llama, una flor, una estrella, una “libélula”, la “reina de lo impalpable, la diosa de la evocación”, según Paul Morand. Desde el broche diseñado por René Lalique, alusión directa a la musa con alas, hasta el infinito crepitar del Jeu de l’echarpe de 56 Agathon Léonard, el estilo nouveau naufraga como una ola exquisita entre las hordas de un mundo siempre resquebrajado. Anton cuenta las influencias, permanece inmóvil frente a un vaso de Émile Gallé, en el cual las inscripciones circulares aluden en su ritmo pausado a los versos de Victor Hugo. La belleza es insoportable. El cuerpo se llena de música visual. El vampiro de Eduard Munch, el Orchid Desk de Louis Majorelle, una lámpara diseñada por el Tiffany Studios, una promesa de pétalos anaranjados semejante a la fertilidad misma de una divinidad clásica. Camino y me repliego hacia un afiche de La Revue Blanche, obra de Pierre Bonnard. Entonces me inundo de pensamientos, ideas, recuerdos: en la revista simbolista escribían Mallarmé, Verlaine y Proust. Anton señala otro gran afiche, una lámina larga que anuncia la obra de Dumas e interpretada por Sarah Bernhardt; la dama de las camelias es una figura estilizada, un cuerpo sugestivo, una travesía de la imaginación plástica. Cuando Anton visualiza el armario con vitrina de Gustave Serrurier-Bovy, queda suspendido, sustraído de la atmósfera cotidiana. Las curvas de la madera cobran el mismo frenesí de los brazos alocados de Fuller, vampiresa loca, serpentina fugaz e inasequible. El recorrido se multiplica, la heterogénea acepción alcanza la maestría de Gaudí, los inolvidables pósters de Toulouse-Lautrec, el irreprochable talento de la escuela de Glasgow, la belleza imponente de las líneas de Mackintosh. Incapaz de verbalizar el sentimiento hondo y dispar, bajo la lluvia incansable de formas y orbes estelares, camino junto a Anton sobre un itinerario ciego, oblicuo. Los pasos nos guían sin saber, su marcha intuitiva y feliz nos depara un deseo hecho realidad. Como dos chicos fascinados nos detenemos frente a la Pallas Athene de Gustav Klimt. Su mirada de búho dorado, su paz crucificada entre imágenes burlonas y risas sin época, nos obliga a abandonarnos, a morir sin urgencia. Estamos inmersos bajo marcos circulares e infinitos; somos bucles ajustados a la nada. Y junto a ella, Hope I y Baby. Anton cree que es demasiado. Yo sueño entre las capas y capas de una tierra sin 57 nombre. Ya dejamos la galaxia entornada, sus brazos anchos y lujuriosos, su ademán ajeno y nunca pero nunca eterno. Salimos. El frío nos congela. Igual que nuestros ojos colmados de visiones y sensaciones efervescentes, las calles recobran el calor de la noche perfumada. Anton sugiere tomar unas copas, recuperar la armonía con un dry martini. De Constitution Avenue, avanzamos hacia 7th Street y doblamos hasta refugiarnos en la entrada del metro. Pensamos en cheese cakes y salsas de frambuesas y frutillas, en una librería donde hablar y mirar los cuerpos apretados, las narices moradas, las manos en actitud suspensa, vagas. Entre los árboles de plata y los negocios de juguetes, la ciudad encantada cobra el sonido vibrante e infantil del Jingle Bells... El nuevo año trae deseos sin estrenar, palabras que caen como una extraña morada. Entonces con Anton perseguimos esa ola sin fin, esa noche que titila como una clara, obstinada intensidad. 58 cartílago 59 60 Aldea lounge y librería Kramer (desde Washington d.c.) Como una última voluntad, o la ceremonia del adiós que un prolongado invierno se obstina en sostener, nieva en el corazón de Washington, en sus suburbios de juguete, en sus paisajes de caracoles y nubes y cielo azul. Nada mejor, sugiere Anton, que refugiarnos en el calor de unas copas altas y coloridas. Los pinos con sus hojitas de cristal, los caminos sin huellas, las tejas blancas que se inflan en un aliento gordo y gracioso. Anton juega con una rama larga, mientras yo me vuelvo gorro de lana, hundo mis ojos bajo la tela suave e imagino una cercana primavera. El mundo es una caja llena de presagios. Con lentitud de pájaro negro, nos abandonamos a la lluvia inmóvil. Los paraguas apenas detienen los copos livianos que vuelan a través del horizonte. Ahora el aire es un universo de pálidas mariposas. Igual que los personajes infantiles de Las olas, sueño con redes, esconderme entre los ligustros y reír, con dientes traviesos, llenos de ansiedad. Anton me despierta en silencio, la línea roja del metro anuncia “Dupont Circle”. Ya somos expertos. La escalera mecánica nos eleva hacia la atmósfera fría e inmóvil. El tiempo suspenso, las personas que corren de un lado a otro, felices y risueñas. Un cartel de madera advierte sin timidez “Librería Kramer”. En su interior, una multitud de voces y olores se agolpa incansable. Humo de cigarrillos y roce de vajillas detrás de una excepcional edición de Nightwood, cerca de Saul Bellow, más atrás de Flannery O’Connor. Los libros apilados unos sobre otros, revistas, secciones 61 confusas, aleatorias, atractivas. La distancia entre un deseo por abarcarlo todo y una fuerza invisible, casi una palabra endeble, a punto de detenerse para siempre. Inexorables, nos movemos por los pasillos con nuestros dry martinis. La aceituna condensa un pasado inasible. Anton la muerde y yo retengo hojas e índices. Saco al azar Tennesse Williams y busco en silencio Talk to me like the rain, and let me listen. Mis dedos recorren las frases, los pensamientos que se prolongan hacia una nada llena de magia. Somos la lluvia misma, el ruido de las gotas al morir en absoluta soledad. Anton sonríe. Sostiene un tomo de la trilogía de Hannah Arendt, se muda hacia otra sección. En Kramer se puede leer y comer al mismo tiempo. Aunque su mayor atracción es que está abierta las veinticuatro horas. Además, se puede tomar tragos, café, o cenar en el bar de atrás. Hay gente en esta noche blanca. Jóvenes y viejos, personas que asoman dos ojos interesados a un territorio en movimiento constante. Anotamos nuestro nombre en una lista y esperamos una mesa. Desde las estanterías de madera, observamos la voluptuosidad de una cheese cake de fama insoslayable, examinamos el sonido que emana de nuestros estómagos hambrientos. Junto a la barra, unas mesitas altas cuyas sillas inalcanzables prometen una estadía sin fin, un hombre se ríe en abstracto. Nos sentamos, despacio, hasta renunciar al tiempo, a sus pliegues de seda brillante. Una música viaja desde el oeste hasta el este, desde el centro hacia su periferia de cartón. Una voz crispada, dulce y triste como la ausencia. Fox in the snow, la medida justa de Belle & Sebastian. Más acá, otro tiempo se interrumpe y nos sorprende. El hombre que ríe en abstracto vuelve con un plato, tostadas, tenedores y cuchillos, servilletas. Contra la dimensión circular, queso brie y salmón ahumado. La armonía es perfecta. Una alcaparra se escapa y rueda. Nuestras copas se vuelven a llenar. Su forma erguida, el gesto inalterable. Podemos entrar a Kramer por la calle Connecticut, que atraviesa el corazón de Dupont, y salir por la cafetería hacia la calle opuesta. 62 La noche tiene estrellas en el suelo. Estrellas que viajan en todas las direcciones. Desde mi banco alto, dibujo la forma de un árbol desnudo. Para Anton es casi una sombra. Una chica se sienta cerca y habla con su amiga de peinados y cocina. En la mesa de al lado, un grupo se entretiene y discute sobre el arte, su destino. Todos nos preocupamos un instante. Después me olvido, leo títulos, husmeo entre las hojas amarillentas. Columnas de diarios gratuitos, el City Paper, otros menos populares. Nos burlamos de las traducciones, de los Complete Works de Jorge Luis Borges. Entre los tomos dormidos, Hegel, Heidegger, y perdido, Hume. La “H” quedó sujeta a un caprichoso orden de alfabetos y nombres. Un chico con anteojitos angostos se sienta en un banquito y lee. Su pelo se estira y levanta como un jopo morriseyiano. Otro, más alto y simpático, suspira y cita a Heller, Agnes. De A Philosophy of Morals a Preface to Plato, de Eric Havelock. La “H” nos persigue. Somos sus hijos, su proyección inmediata. Un jazz azucarado nos despierta. Volvemos a nuestra órbita de pájaros y calles de plata. Washington es una gran luna sin descubrir, un camino que se abre hacia una exasperada premonición. En Kramer el tiempo corre como una calesita de porcelana. Las horas vagan, igual que Anton, igual que nuestras esperanzas distantes y secretas. Nos dejamos abrazar por la mañana que ocurre, amanece en un sueño de tergopor, cerca de los árboles y las estrellas. El café caliente, su aroma dorado, el perfume de un muffin y blueberries. Es la hora en que el sol comienza a rodar hacia un espacio infinito. Pienso en lo que vendrá, en el rubio blanco de la melena de Warhol. Entonces viajamos a New York, atravesamos un camino montados en un Greyhound destartalado. Creemos en los destinos y las palabras. En sillones de terciopelo raído, en la idea de visitar rincones ficcionalizados. El café se termina. Una mujer con trenzas largas nos llena las tazas. Del otro lado, innumerables haces luminosos se cuelan entre 63 las ramas. Abandonados, medimos las horas en nuestros relojes sin agujas, los minutos confusos y somnolientos. Ya nos despedimos, ya nos adentramos en la estación de micros y sus misterios de viajes y aventuras. Desaparecemos, de a poco, y permanecemos inmersos en los suaves sonidos que irrepetibles descansan. 64 ruido manifestaciones 65 66 Aldea lounge en icp, International Center of Photography (desde New York) Demorados por el inclemente tráfico del Lincoln Tunnel, y luego de atravesar bosques desnudos que crecen a cada lado de la ruta 95, llegamos a Port Authority, la octava avenida y 42nd. El Greyhound nos expulsa hacia abajo; sus ocupantes descienden entre gritos y sonrisas congeladas. Anton y yo esperamos que la gente se vaya. La vemos alejarse, convertirse en la punta de una sombra, un recuerdo inmóvil y solitario. Nuestro reducido equipaje, nuestras manos vacías, nuestra ansiedad que baila casi silenciosa: el orden de un caos siempre a punto de socavarnos, devolvernos a la inmensidad de las noches sin destino. Llueve. Las personas corren con su apuro urbano, su ocupación mental, su necesidad de mostrarse en una ciudad cuyo glamour crece en cada esquina igual que plantas inhumanas. La noche se encarna en el tiempo como una extraña presunción. Anton mueve sus ojos, descubre sus palabras y llegamos a un acuerdo: cenar comida asiática en el Soho. Esquina de Spring y Lafayette: una moza con resabios punk nos acerca a una mesa junto a la ventana. Algas y arroz integral, cerveza y pan de maíz. Detrás del cristal, olas de personas y colores. La gente sin origen, o con un único e indeclinable deseo: transformarse en parte de aquel mundo inasible. Cansados, abandonamos aquel universo para sumergirnos en otro, el vasto océano de los sueños. Y entre nubes blancas y cielos violetas, una magia que se estampa en las paredes de una memoria tan frágil como una delgada columna de cristal. 67 Por la mañana, con Anton caminamos por la gran manzana hasta llegar a una galería donde ya se adivinan las imágenes saturadas e inmensas. En el International Center of Photography, una retrospectiva de las fotos de Andy Warhol. Las paredes pintadas con vacas fluorescentes, amarillas y fucsias. El pop se expande y crece como homenaje al director de In Heat y Chelsea Girls. Warhol by Mapplethorpe, 1971; Warhol en ademán Greta Garbo. La sonrisa superficial prolonga la suavidad de los colores pasteles, producto del retoque. Más adelante, la famosa foto de Duane Michals: Warhol se cubre el rostro con las manos, y con sus largos dedos oculta algo que nunca conocemos, una verdad apenas sugerida entre pálidos cartílagos. Quizá un secreto tan efímero como una voluntad precaria, un deseo lleno de formas endebles. Otro velo: con Gerard Malanga detrás de una tela transparente. Con Edie Sedwick junto al Empire State; el mundo es de ellos. La Superstar andrógina de la Factory, el artista interceptado por una realidad estática. Anton me hace señas en silencio. Lo sigo, lo alcanzo en una imagen de Warhol travestido, como una Marilyn Monroe envejecida. Entonces comienza la saga del autorretrato travesti, la emulación que se arrastra por una superficie cuyo contenido nos envuelve en tiempos de pura apatía. La foto de Richard Avedon, 1969, es, para Anton y yo, una obra de extraña belleza. El torso con sus cicatrices igual que montañas de escombros. Con la secuencia Death and Disaster, se inicia la serie de la muerte, de la silla eléctrica, de la realidad escindida por su devenir inmutable. Ahí está la silla donde se sentaron Julius y Ethel Rosemberg en 1953. El Ambulance Disaster, 1963, con su cuerpo salido, partido en dos. Contra la misma pared, la silla eléctrica por nueve: la muerte que resplandece con sus colores brillantes. Grande, repetitiva, letal. 68 Me acerco con Anton al Flash de Jackie Kennedy. Doce multicolores shots. Entonces comienza la serie de las estrellas: desde 1963, Marilyn, Elizabeth Taylor, Greta Garbo. La colección de cuarenta fotos de la famosa rubia, fetiche incansable y objeto incondicional de veneración. Molly Solomon, más Marilyns y Jackies. Andy Warhol junto a Liza Minelli, junto a John Lennon, junto a todas las celebrities. Los Polaroid shots giran alrededor del universo estelar, y con Anton nos burlamos y reímos de sus rotros como estampas adoradas: William Burroughs, Paul Anka, Diana Ross, Carolina Herrera, Tina Turner, Truman Capote, Carolina de Monaco, Martha Graham, Muhammad Ali, Jimmy Carter, Mick Jagger, Yoko Ono, Farrah Fawcett, Joan Collins, Rudolf Nureyev, Giorgio Armani, Liza Minelli y Divine, la gran estrella de Polyester. El pasillo nos envuelve. Anton decide descansar y tomar un café. Yo lo sigo y comemos un muffin con blueberries. La gente desfila alrededor nuestro, los ojos abiertos, un murmullo que crece sin hostigar. Con la panza llena, vemos el retrato de Jane Fonda con muletas y un camisón a cuadritos, 1982. Al lado, Fassbinder y Brad Davis. Anton los une en silencio y piensa en Querelle. Piensa en Jeanne Moreau, ausente en el empapelado de los famosos inalcanzables. En una caja de cristal, las copias facsimilares de la revista Interview. Una vez más, el ojo de Warhol en el cielo más alto. Contra otra pared, ocho Polaroids con cuerpos masculinos desnudos. Enfrente, la pintura de Jean-Michel Basquiat (1984) y las cuatro instantáneas. Entonces el tríptico de Avedon con Warhol y los satelitales huéspedes de la Factory; el artista pop “filming Nico for Screen Tests”, 1969; con Sam Green y Marcel Duchamp en Cordier Ekstrom Gallery. Anton desaparece. Entre paredes blancas e imágenes cuyos colores encandilan, veo una rendija diminuta y lo busco. El microcine y la negrura insondable, una filmación en 16 mm. de Lou Reed que come un interminable chocolate Hershey’s. El universo en blanco y 69 negro; los anteojos enormes y la campera de cuero son el corazón de su alternativa indefinición. La película paraliza su foco en la mandíbula feliz del autor de Sweet Jane. La oscuridad titila y de pronto se vuelve una luz intermitente. Salgo. Ya estoy cansada. Ya los colores se reproducen en mi interior como la estela de un cometa inabarcable. Sólo queda, de paso, el zepelín de Goodyear por cuatro, 1976-86, y otros zepelínes y otros recuerdos tan o menos oportunos. Descanso sobre la baranda, y me siento sobre los escalones. Anton vuelve con más café. Me ofrece una taza que acepto de inmediato. New York es un abismo en el cual nos sumergimos para luego salir, escapar. Todavía queda Cindy Sherman en el moma, Diane Arbus, James Turrell en ps1, Di Corcia en alguna galería donde simulamos ser magnates compradores, Levinthal y sus miniaturas, Nan Goldin en Chelsea y Emmet Gowin, cuyos desnudos nos impresionan. La noche se prolonga en caminatas interminables. Disquerías, librerías, revistas y almacenes. El mundo se abre y se cierra con sus invitaciones al placer y el despilfarro. El tiempo es nuestro aliado. Nos preparamos con Anton para dejar sus calles humeantes, su corazón de amante inagotable. Montamos en el metro hasta llegar al aeropuerto, a nuestro próximo destino: Anton y yo vamos a atravesar el océano, alcanzar el viejo continente, desembarcar en una de las ciudades más lindas y viejas. Entonces será el recuerdo del Golem, de Kafka y sus conversaciones con Max Brod, Rilke, y de todo un mundo plagado de misterio. Entonces serán los conciertos en la ciudad antigua, será la música, será el ambicioso reto de la palabra. 70 belleza 71 72 Aldea lounge y el Festival Respect (desde Praga) Bajo un cielo azul e infinito, junto a las estrellas invisibles que titilan sin sombra, Anton y yo abandonamos el perfume de los cerezos que adornan las calles de Washington para aterrizar como en un sueño sobre el corazón mismo de la República Checa. Nombrar Praga es dejar que un universo descienda de a poco frente a nuestra mirada llena de sorpresa y fascinación. Como un barrilete de colores cuya estela perseguimos en silencio, atentos a su leve, inaprehensible ondular. Con Anton buscamos el sabor del verano, la alegría de caminar por callecitas que se enredan como círculos hacia un vacío donde crepita la antigüedad de los años testigos e incandescentes. Y al levantar los ojos crédulos, años de historia caen como mariposas de mármol, cuya belleza y gravedad se estampa en el tiempo y nos deja absorbidos de luz y perplejidad. Callecitas que parecieran no tener fin, bosques empedrados que nos recuerdan las conversaciones de Kafka y Max Brod. Con Anton podemos perdernos por sus pasadizos, caminar a través del famoso puente Karlov, sobre el río Vltava, atentos a los músicos que dan vida a un jazz desbordante. En cada esquina, como si el mundo se ensanchara hasta abarcar todas las formas posibles, un cuarteto de cuerdas ejecuta una pieza de Mozart, jóvenes checos tocan instrumentos medievales, un hombre saca notas de copas con agua. El hombre de vidrio es capaz de impresionarnos, su música es honda, casi inaudible. Sus notas nos alcanzan más allá del agua. Anton y yo entramos a una iglesia donde un dúo de guitarras interpreta melodías flamencas. 73 Pero Praga es un pasado que se levanta sobre las paredes renacentistas. Es parte de la fundación de Checoslovaquia en 1918, su separación, la ocupación Nazi y la posterior resistencia contra el Tercer Reich, el comunismo, el juicio a Slansky, la Primavera de Praga en el 68 y la política de Alexander Dubček, la Velvet Revolution en 1989. Después vendrá el suave camino hacia la libertad. Aunque también Praga es la “defenestración” de 1618, cuando los protestantes lanzaron por la ventana a los católicos Jaroslav Martinic y Vilém Slavata, el Castillo, Mucha y sus posters-art nouveau, o su alegoría de la Vigilancia. Con Anton nos miramos y queremos descansar. El tiempo no alcanza para imprimir en la memoria un recorrido que se inicia como dos espejos superpuestos o una caja china. Cada espacio entraña otro, y callejones que en apariencia se terminan abren puertas hacia otros reductos, bares, pubs y cafés. Por la noche, nos acercamos a uno de los clubes donde tocan bandas en vivo y tomamos cerveza Pilsner Urquell o un martini especial. Praga se fragmenta en sus detalles, es como la nota de una canción cuyos puntos y silencios son tan significativos como sus palabras remotas. Enamorados de la ciudad, con Anton recorremos el Barrio Judío, la Antigua Sinagoga en cuyo ático está aún guardado el barro que alguna vez el Rabi Löw utilizara para crear su Golem. Entonces Praga es el Golem, el ático y el Cementerio Judío, donde a diario arden innumerables velas que honran al Gran Kabbalista. Praga es también las Sinagogas Maisel, Española y Pinkas. Durante la tarde, asistimos a la ópera Brundíbar en el Jewish Town Hall. Con Anton pensamos en Terezín, en su autor, Hans Krása. Todos los días en el Barrio Antiguo, frente al Reloj Astronómico, cientos de personas se detienen a mirar las figuras mecánicas que interpretan los signos del zodíaco. Quizá en la esquina, un coro de niños alimenta un universo de poesía. 74 Anton y yo nos dejamos abrazar por las olas de aromas veraniegos, brisas suaves y cálidas que nos envuelven en secreto. A veces, perderse en la ciudad es la única posibilidad de descubrir otros puentes, otros pasajes cuyas ventanas de juguete ostentan cortinitas blancas y flores violetas, rosas y naranjas. Y en medio de este sueño que crece y crece, con Anton llegamos al Festival Respect, en la terraza del Prague Castle Riding School. Despacio, las personas llegan y se sientan en el pasto o junto a las carpas donde sirven tés de distintos sabores, vino y queso, cerveza, sandía, y diferentes variedades de pan. Los checos se juntan en mesas largas, entre amigos que ríen y comparten sus grandes botellones de vidrio. En el festival de música étnica nos aclimatamos despacio con la cálida melodía de Mallik Family, un grupo de la India. El cielo brillante, las personas de buen humor. Nos recostamos en el tiempo y descubrimos el leve fluir que la música tradicional de Darbhanga nos ofrece. A medida que el tiempo pasa, más y más gente llega a la terraza del Castillo, llena de expectativas por escuchar composiciones nuevas. Y Praga es una explosión de sonidos, una orquesta diagramada por un compositor ubicuo. Luego de Mallik Kamily llega Zoe, un grupo de músicos de Salento, en el sur de Italia, que traen con el pizzica –una música conformada por diferentes influencias, como la griega, africana e italiana–, una felicidad sin nombre. Con Anton bailamos, todos bailan al ritmo de los tambores que nos suspenden en una sensación de ingravidez, como si pudiéramos franquear la delgada pared del tiempo y transformarnos en una ola que conserva sólo su esencia, sangre músical, que es la misma de Sangue Vivo. Extasiados, ansiosos por bailar e impregnarnos de un mundo mágico, saludamos la llegada de la Boban Marcovic Orkestar, una banda yugoslava que representa a la región de los Balcanes. Tanto el trompetista Boban Marcovic, líder de su banda, como el segundo trompestista Jovica Ajdarevic, fueron conocidos en el mundo a través de sus interpretaciones en las películas Underground y Arizona Dream, de Emir 75 Kusturica. La música gitana es pura belleza. Con Anton sentimos que nos envuelve como una suerte de éxtasis. Todas las personas bailan como locas. Con Anton nos sorprendemos porque nunca vimos algo así. Los músicos emanan una hermosa alegría. Una felicidad que nos transmite a todos una sensación inolvidable. Nuestros oídos están encandilados. No los dejamos ir. Después será la noche y la lluvia, correr y protegerse bajo las carpas. La noche se abre en silencio, y otra vez Praga nos invita a atravesar sus muros que ostentan escudos y grafitos, pinturas bizantinas junto a techos abovedados. De día, recorremos librerías, nos acercamos a la Universidad Carolina, fundada por Carlos IV en 1348, miramos embelesados la porcelana y el cristal de colores tornasolados. Con Anton nos incrustamos en sus palabras, en sus escritores y sus obras. Entonces leemos Josef Skvorecky, Heda Margolius Kovály, o el maravilloso Bohumil Hrabal. Tambien Praga son las narraciones de Arnošt Lustig, sus cuentos que abruman y nos dejan en silencio frente a un universo que tardamos en comprender. Pero también es Egon Hostovský, los conocidísimos Milan Kundera, Gustav Meyrink e Ivan Klima. Praga se extiende entonces como esas promesas que uno persigue sin ninguna razón, igual que la estela del barrilete que aún gira y se desliza por el aire. Con Anton dibujamos el contorno de la ciudad sobre la arena del verano, ansiosos por asirla y apropiarnos de sus sueños diminutos. Somos la ciudad, el aire que nos saluda y acaricia, los ojos que miran sin tiempo. Despedirnos es como sustraernos en abstracto, pensar el futuro lejos, un horizonte reincidente que nos invade y nos alimenta. Anton y yo preferimos evitar las despedidas, mirar el presente con las manos llenas de imágenes y sonidos. Porque Praga es el movimiento continuo, un andar cuyas curvas nos recuerdan al edificio Ginger y Fred. Un edificio cuyos pies nunca permanecen quietos. Entonces, sin mirar hacia adelante ni mirar hacia atrás, nos alojamos en un 76 bote donde tres hombres –uno con un gran contrabajo, otro con una trompeta y un tercero con una batería–, enquistados en la superficie etérea, tocan y tocan hasta que la noche es mañana, y Praga y el río, y las luces transforman el silencio en una cadencia fantasmal, una que se gesta más allá de los sueños, y que nunca deja de vibrar, persuadir y embelesar. 77 78 ensoñación I ensoñación II 79 Agradecimientos Este libro se ha publicado gracias al generoso subsidio del Humanities Research Center (Rice University). Mi enorme agradecimiento para Rose Mary Salum, por creer en este proyecto. Infinitas gracias a Kenneth Loiselle, Sarah y Nathaniel: por ser y estar. Aldea lounge, de Gisela Heffes, se terminó de imprimir en agosto de 2014 en los talleres de Editorial Color S.A. de C.V., Naranjo 96-Bis, México D.F., Colonia Santa María la Rivera.