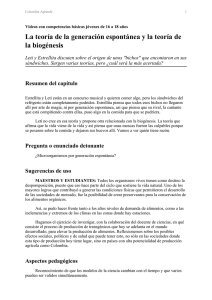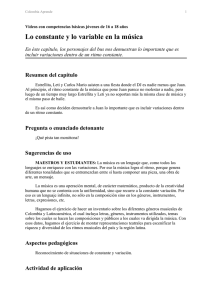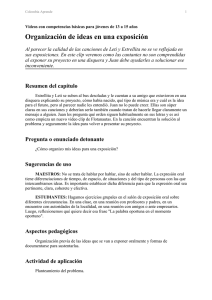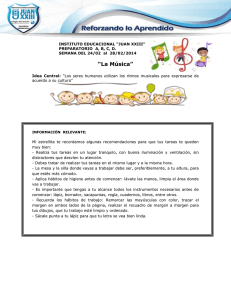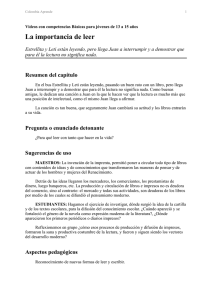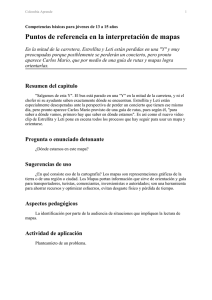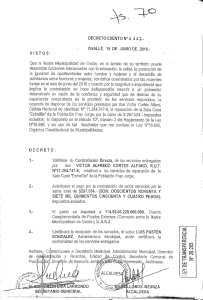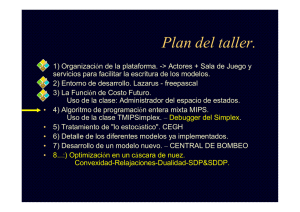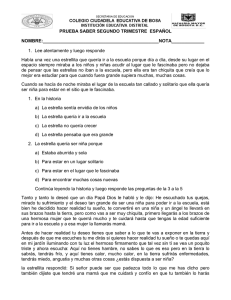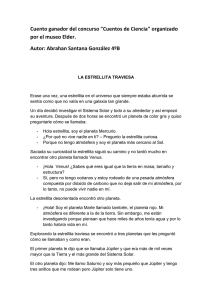Untitled - Eva Marin
Anuncio

La Llena de Gracia Portada: Beatriz Genovés Fotografía: Rafa Montesinos evamarindelacruz.com 2014 I CONFUSIÓN 1 - No la despertéis, si duerme sanará –susurra la mujer que aparece en mis sueños y a la que tan solo alcanzo a ver sus pies descalzos. -¡Levántate y camina! -ordena de nuevo el hombre de barba y túnica. ¿Cómo quiere que eche a andar si estoy amordazada? Para más inri, una de sus dos acompañantes añade mientras esparce el aromático humo de su cigarro a modo de incienso: -Hiede, lleva cuatro días ahí tumbada. No aguanto más. Mi enfado va en aumento; tanto que mi cuerpo se infla poco a poco como un globo de gas iracundo. Cuando tengo la sensación de salir volando y estallar, me despierto sobresaltada y como un resorte me incorporo en la cama. El despertador suena. No puedo abrir los ojos, los tengo sellados, y por más que los froto me es imposible despegar los párpados. Alargo la mano izquierda (no es que sea zurda, sino que es la más cercana a la caja azul de plástico, que en sus mejores tiempos albergaba naranjas y ahora hace las veces de mesita de noche) y, sin quererlo, de un manotazo lanzo el despertador a la pared de enfrente… Deja de sonar. Me maldigo: nunca jamás volverá a funcionar. ¡Es mi delfindespertador! No me gustan las alarmas que suenan riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ni ti-ti-ti ti-ti-ti ti-titi, pero mi delfín no emitía esos vulgares y molestos sonidos que te aporrean el cerebro de buena mañana. Mi cetáceo daba la bienvenida a cada nuevo día con un profundo sonido de aviso de barco de carga que suena a lo lejos... Lo compré en un bazar, y la tendera me explicó que los sonidos del delfindespertador son grabaciones de los cantos de estos mamíferos a su paso por el Estrecho de Gibraltar. Este canto incrementa las ondas alfa, que prevalecen en estados de relajación, así que mi delfindespertador me ayudaba a tener un dulce despertar y un bonito día, pero, desgraciadamente, ya no tendría esa posibilidad: ¡había perdido mi despertador para siempre…! ¿O no? Recogeré cada trocito, por pequeño que sea, y lo pegaré recomponiéndolo. El bazar en el que lo compré había cerrado recientemente. Las ventas no debieron ir del todo bien, pues la extraña tendera únicamente despachaba delfindespertadores y atrapasueños adornados con vistosas plumas de colores que ella misma confeccionaba. Nada más. Esta mujer parecía un talismán llegado de un país lejano. Su tez brillante, casi transparente, como de escama de pez, parecía obviar el paso del tiempo. Una mujer sin edad que poseía un estado de paz inmutable calado en los huesos. Cubría su cuerpo con 2 vestidos de gasa que contorneaban su agraciada figura, y en sus muñecas, sonoras pulseras de colores que indicaban como el cascabel de un gato hacia dónde se dirigía irradiando un calor de estufa de dos mil vatios. Pero, un buen día, cerró su puerta a un barrio olvidado en un rincón de la ciudad. Un barrio en el que los vecinos inventan historias que amasan lentamente recreando, de este modo, sus rutinarias vidas. En aquella ocasión, especulaban sobre la identidad de esta mujer otorgándole el papel de traficante de drogas, de armas y qué sé yo… Pero la más popular era la que contaban las mujeres en la carnicería al hacer su compra en la mañana del sábado para cocinar el suculento puchero. Al parecer, la inmigrante es una auténtica psicópata asesina, que harta de su marido, un reconocido odontólogo especializado en implantes, y con la intención de quedarse con todo el dinero, una noche lo anestesió con su propio material médico provocándole la muerte por sobredosis. Y, como es lógico, en una historia fraguada frente al mostrador de una carnicería no podían faltar las albóndigas; así, la cruenta esposa elaboró cientos de estas escabrosas pelotas de carne con el fiambre en el que había convertido a su marido. Un día, al degustar una de esas delicias, se atragantó y hubo de acudir de urgencias al dispensario: se ahogaba. La aorta se le escapaba del cuello, y los ojos, desorbitados por la persistente tos, hablaban por sí solos: ya no esperaba nada de la vida. Pero, aun así, el milagro obró: el médico de guardia le dio unas palmaditas en la espalda y la atragantada expulsó, a un par de metros de distancia, un huesecillo que su salvador recogió con unas pinzas e inspeccionó con una lente de aumento: ¡un estribo humano! El doctor, convertido en detective, salió de la sala para avisar a la policía, pero ella, una mujer astuta, intuyó las delatoras intenciones de aquel hombre y huyó antes de que la policía le echase el guante. Y, aunque rica, no hace ostentación para no levantar sospecha en un barrio empapado de sensacionalismo televisivo. Un barrio que imagina para poder vivir más allá de sus propias e infranqueables fronteras. El barrio en el que vive mi familia, del que me marché hace unos años y al que regreso todos los días: el barrio del Cristo del Rescate. Mi barrio. El delfindespertador, hecho añicos. Por un momento me despreocupo, y tumbada de nuevo en la cama, miro al techo. Ha aparecido una nueva mancha de humedad. Con el cuerpo inmóvil, en posición decúbito supino, ocupo el medio cuerpo del colchón de cuerpo y medio que me regaló el tío Paco al irme de casa. Giro las pupilas y observo qué hay de nuevo. En la pared de enfrente, la generosa mancha de humedad se ha superado a sí misma convirtiéndose, casi, en un charco que se extiende hacia la izquierda formando 3 una figura que simula la trompa de un elefante. Me gusta. Mi animal favorito es el elefante. Está brotando moho. ¡Genial! Me siento como si anduviese por la sabana. Por la ventana que tengo justo encima del lateral de la cama se cuela una brisa que amenaza con convertirse en un vendaval, pues, por vieja, la ventana no encaja bien. Es de madera, castigada por el paso del tiempo y atravesada por infinidad de túneles carcomidos. Un día, el dueño del lujoso piso envió a un mercenario que inyectó en cada agujerito del marco un veneno fortísimo que estuvo semanas desprendiendo un gas nauseabundo. No tuve más remedio que salir de mi habitación e instalarme provisionalmente en la de mi compañera de piso. La carcoma se revitalizó. Los bichitos campaban a sus anchas y se desplazaron al resto del mobiliario de la habitación agujereando aún con más ahínco una estantería que hace las veces de armario; unas baldas colgadas en la pared que albergan algunos libros; los caballetes de la mesa escritorio, pues la tabla de aglomerado que sostienen no debió gustarles, pasó desapercibida. Asombrosamente, la cama la respetaron. Entendí el pacto. Conviviría con estos bichitos pacíficamente y a cambio dejarían la cama, mi lugar sagrado, intacto. La estrategia invasora de cederme en exclusiva el rincón de las largas siestas estaba dando buenos resultados, con lo que la carcoma se fue calmando en su empeño devastador: el revitalizante que aquel supuesto restaurador había inyectado estaba dejando de surtir efecto. Todo volvía a la normalidad, pero lo que no llegaban a comprender aquellos pequeños bichos es que el mundo continúa más allá de los límites de las cuatro paredes de la habitación, que yo no soy lo único existente, el único ser con quien lidiar. Para la carcoma no había nada más detrás de aquel cuartucho, sin saber que al dar un paso sorteando el miedo, puedes encontrar lo inimaginable. La carcoma pactó conmigo y yo con el propietario, que continuamente urde retorcidas estrategias para echarnos a Estrellita y a mí de su céntrico piso del barrio del Carmen, de ahí ese repentino interés por aniquilar los insectos de mi habitación. En realidad a quien quiere aniquilar es a nosotras, borrarnos de sus negocios inmobiliarios. Él, a su vez, está a merced de las especulaciones de la alcaldía, que se empeña en convertir esta ciudad en una ciudad de postín, fastuosa, de cara a la galería. Estrellita y yo pagamos por este cuchitril de sesenta metros (con cédula de habitabilidad sellada), que no ha visto nunca el sol y que más que de humedad presume de humedales; con bombillas que misteriosamente explotan sin previo aviso provocándonos unas taquicardias de muerte; con baldosas sueltas; con lámparas que se mueven gracias a la corriente de aire que persiste incluso con las ventanas y puertas cerradas..., como digo, pagamos ni más ni menos que la friolera de quinientos euros más 4 gastos. Y casi parece que el ramplón del dueño nos está haciendo el favor de nuestra vida. Estrellita no se llama así. Su verdadero nombre es Romana, en honor a los calamares a la romana que hicieron famosa la taberna de su abuelo en La Latina, en el céntrico Madrid de los Austrias, y que su padre ha transformado en un restaurante de alto abolengo. Estrellita odia tanto su nombre de pila, Romana, que el olor a calamar frito le causa nauseas. Es imposible pasear con ella por las inmediaciones de La Lonja, donde la fritura para el almuerzo es inexcusable: los bocadillos de calamares a la romana vuelan. Nuestra convivencia se puede decir que es buena: -No has fregado los platos. Otra vez has dejado la toalla, los calcetines..., toda tu ropa tirada en el baño. Y, para postre, la bañera está llena de pelos. Pelos de tu perra. A lo que respondo: -¿No ves que quiero dormir la siesta? No pongas la música tan alta. Estas escenas se repiten a menudo, pero sabemos compensarlas con otras más provechosas: -Mañana tenemos que coger el butano a las 8. -No te preocupes, voy a pedirle a la vecina que nos haga el favor y así no madrugamos ninguna de las dos. -¡Buena idea! A veces usamos el cuarto de baño a la vez. Ella se sienta en la taza del retrete un buen rato mientras hace punto de gancho, yo me lavo los dientes. Ella se lava los dientes, la perrita y yo nos duchamos con agua muy caliente, y, aunque nos cuesta salir, una vez he cerrado el grifo permanezco expectante, y cuando percibo que mi acompañante comienza a erizarse y va a sacudir el agua que ha cargado el ovillo de lana negra que cubre su cuerpo, aparto la cortina de baño y las gotas se esparcen por todo el cuarto empapando a Estrellita, que entonces suelta una carcajada y salpica el espejo con pasta de dientes. Es infalible. La pasta de dientes se añade sobre otra capa anterior, ya reseca, que nunca limpiamos, pues cada una pretende que lo haga la otra. Entonces, Estrellita, malhumorada, para burlarse de mí me llama sultana. Sí, así es, sultana, como las uvas pasas que compramos para cocinar el cuscús. Aprovecha para emparentarme con las uvas, con su aspecto encogido, triste y melancólico, como esas cuatro pasas que bailan sin ton ni son en el plato, impotentes ante los vigorosos garbanzos que reinan sobre las bolitas de harina. Por cierto, ¿qué hora es? 5 2 Tengo prisa. En la calle, muchedumbre. Es sábado tarde. El tedio quema: Zara se llena. La gente bulle. Navego entre ellos como pez, escurriéndome laberínticamente entre sus cuerpos y la pesadumbre. Echo a correr, el autobús se escapa. El conductor detiene el vehículo, me ha visto a través del espejo retrovisor. Subo apresuradamente, tropiezo y propino un cabezazo a un pasajero. Me avergüenzo. Agacho la mirada y me escabullo entre el tumulto colgándome de la barra asidera como un murciélago para no caer con el traqueteo. Congestión en el tráfico: el carril bus invadido por vehículos a los que no les está permitido el acceso; el carril bici, vacío. Me abro paso, la próxima parada es la mía. Me apeo. Necesito aire. Pego una gran bocanada del humo negro que deja el tubo de escape del viejo pseudo-deportivo de algún macarra. No hay duda: estoy en el Cristo. Como cada día, vengo a trabajar con el tío Paco, que además de ser mi tío y mi jefe, me considera como a una hija. Poco antes de mi nacimiento, su mujer, la tía Tori, parió a una hermosa niña de ojos azul celeste y tez sonrosada. Nadie dudó: el bebé era ilegítimo. Nadie, excepto el tío, que tuvo que aceptar la evidencia cuando la tía Tori, un camionero inglés que frecuentaba el bar y la criatura desaparecieron sin dejar rastro. Entonces, el tío Paco cayó en un pozo sin fondo. La mirada perdida, escuálido… Se quedó sin habla, sin lágrimas, sin barba, pestañas y cejas, y poco a poco fue perdiendo el resto del pelo del cuerpo. Madre, preocupada por esa alopecia galopante, le entregó en ofrenda a la hija que parió a los cuarenta y tres años: a su sexto y último retoño. No tuve más remedio que hacer de hija supletoria del tío Paco. Me sentí como un riñón en donación: había sido enviada para salvarle la vida y me rechazaba. Al verme sufría vómitos, lo cual empeoraba aún más su estado de salud. No le culpo, yo era la antítesis de su supuesta hija, tenía un pronunciado moreno cetrino y una abundante y revuelta cabellera negra. Parecía más la hija de uno de los numerosos africanos que comenzaban a poblar el barrio que de mi propio padre. Pasado el tiempo, todo comenzó a ir bien. Mi tío, aunque a regañadientes, aceptó su nuevo órgano y dejó de tener efectos secundarios. Madre, por su parte, descargó en él la simple tarea de mi cuidado: dormía como un lirón, tragaba como una descosida y tenía siempre una sonrisa de oreja a oreja que fue capaz de avivar la mirada congelada del tío. 6 Como si de un mandato divino se tratase, había sido enviada para hacer las veces de un riñón: filtrar las emociones negativas de aquel apenado hombre y procurarle energía, puro uranio en combustión. Una vez frente a la puerta de casa, siento como si una fuerza incontrolable no me permitiese dar el paso, cumplir el cometido que me había propuesto visitando a madre antes de comenzar la jornada. Introduzco la llave en la cerradura. No abre. La saco. La introduzco de nuevo con un sutil movimiento de muñeca. No hay manera. Estiro. No sale, se ha quedado encasquillada. Más que una cerradura parece un cepo. Llamo al timbre una, dos, tres veces. Muchas veces seguidas. Sé que madre está dentro. Llamo una vez más. Cuando me doy por vencida, repentinamente, algo me aparta de un manotazo. Es mi hermana Caridad. Su enorme mano, de doble hechura, gira la llave y abre la puerta. Recorro el largo pasillo. Entro en el salón. Me siento en el sofá, al lado de madre, frente al televisor. La miro fijamente comprobando de nuevo mi invisibilidad. Ante este hecho existe una explicación científica que me sirve de consuelo: la dualidad de la materia. Las partículas pueden comportarse como ondas y las ondas como partículas. Cuando me meto en onda, mi madre no me ve. Estoy segura de ello. -Mamá he de… -Espera un momento, niña, que estoy escuchando el reportaje –dice dignándose a girar levemente la cabeza para mirarme de reojo. Está viendo el programa España en directo. Dos hombres se pelean por el palmo de tierra que separa sus respectivas casas. El uno afirma poseer las escrituras. El otro también. El uno dice que el otro ha echado veneno a sus conejos y los ha matado. El otro denuncia que sus conejos también han sido envenenados, causándole cuantiosas pérdidas económicas. Un tercero apunta que son hermanos, lo que es de uno es del otro; lo que pierde uno, lo pierden los dos. -Mamá, he de ir a trabajar, voy a llegar tarde. -Chiquilla, ¡qué prisas! –dice otorgándome la palabra. Inspiro profundamente. Miro a mi izquierda para comprobar que tengo campo abierto para efectuar la huida. -He de … Bububue…, bueno yo… -Venga niña, suéltalo ya. Madre me apremia. No está dispuesta a perderse su programa favorito con las tonterías de su pequeña. -Acabaré enseguida, total, ya ves, si lo que vengo a decirte en realidad no tiene importancia… 7 Trago saliva y me precipito a decir: -Voy a dejar el trabajo. Las palabras resuenan hasta en el último rincón de la casa rebotando en mis tímpanos una y otra vez como un eco que no cesa. Ya la he liado. Madre escandalizada. Un espíritu maligno la ha poseído. -Esta niña ha perdío el juicio. ¡Tú crees que los perros se atan con longaniza! Te has empeñao en echar tu vida a perder y lo vas a conseguir. ¡Vaya si lo consigues! Cómo vas a dejar a tu tío solo en el bar, con to lo que ha hecho por ti. ¡Ay ay ay Dios santo! -No me encuentro bien. ¿No lo puedes entender? Estoy agotada, no puedo más con el bullicio del bar, el vocerío, el humo del tabaco me asfixia… -Chiquilla, pero si ya no se fuma, lo han prohibido. -¿Ah sí? Pues me asfixio igualmente. -Hija, te lo tienes que pensar. Sabes que el bar es un buen porvenir, que tiene clientela fija, y que cuando tu tío se jubile será para ti. -No quiero quedarme con el bar. No, no y no. Hoy mismo hablo con él. En dos semanas lo dejo. Mientras tanto que busque a otra. -Dime, ¿qué vas a hacer? Lo que has estudiao no tiene porvenir, dime de qué te va a servir hoy en día tal y como están las cosas la filosofía y los tambores. Si hubieses hecho algo de provecho… Dime tú a mí si no podías haberte sacao el título de peluquera como tu hermana. Ahora podrías estar trabajando con ella, ganando un buen sueldo. Eso sí, una buena oportunidad la perdiste cuando José, el Buenpaso, que se ha portado con la familia divinamente, la verdad es que siempre he pensao que le tenía a la mayor el ojo echao, bueno, a lo que íbamos, quiso colocarte en la Ford, en la cadena, y no quisiste. Ya ves allí, pa quebrarse, que aprieto un tornillo, que aprieto otro. -De momento cobraré el paro. Mis piernas quieren sacarme del atolladero y, sin esperar orden alguna del cerebro, comienzan a caminar apresuradamente hacia la salida. Mientras, madre sigue con su apretado discurso. -¡Qué disgusto más grande! Cómo le hago entender que no se atan los perros con longaniza. Esta hija mía… ¡Qué disgusto! Me cruzo con Caridad por ese largo camino de peregrinaje que es el pasillo. Sonriente, me invita a barrer su peluquería, si es que no encuentro otra cosa. Miro sus manos. Con esas manos, en lugar de cortar pelo, debería podar setos. -¡Qué va a decir tu padre!, –vocifera madre-. Esto se lo vas a tener que contar al médico. 8 -¡No! -¡Sí! -¡No! -¡Sí! -Vale. Madre siempre gana, tiene la tensión alta. 9 3 El doctor incrusta ese aparato, el transductor, en mi abdomen y mis tripas responden musicalmente cual cuerdas de contrabajo bien templadas y pulsadas con tremenda maestría. Miradas cómplices mientras asistimos íntimamente a este magistral concierto en el que yo soy el instrumento y él, el solista. Pausa. Cambio de movimiento. -No se preocupe, señora, los bezoares no se heredan –responde el doctor a la interesante pregunta que le acaba de realizar madre, aunque, no sé si en serio, pues al ser gangoso sus diagnósticos parecen broma. Madre confía plenamente en este hombre. Un día, a padre, tras comer potaje, se le hinchó la tripa, y su tez dejó de ser sonrosada para acercarse al pálido frío de la muerte, y este mismo día fue operado por el doctor, que le extrajo del tracto digestivo unas bolas de fibra como de escarabajo pelotero, que es incapaz de digerir, llamadas bezoares. Bezoares que, a pesar de la opinión del doctor, heredé, pues en su día, secretamente, los recogí para depositarlos en mi cajita de latón junto a un diente de leche y una muela, convirtiéndose a partir de entonces en mi maravillosa colección de extrañas entidades pétreas. Madre le tiene confianza ciega al doctor, y este, a su vez, a los resultados de las pruebas diagnósticas, y más a los aparatos tecnológicos que median entre él y la ciencia médica; por lo tanto, mientras me practica una ecografía abdominal, cree que las manchas negras y blancas que conforman la pantalla del monitor desvelarán una información vital para mí. Descifrarán por qué lo único visible que alberga mi cuerpo son esos dos grandes ojos. Madre recurre a los remedios caseros con tal de otorgarme corporeidad. Cada vez que acudo a las irremediables comidas familiares convocadas en domingo, me intenta cebar haciéndome tragar unos enormes platos de puchero con un sinfín de garbanzos danzando sobre un caldo espeso. Después la pringá: sobredosis de tocino, morcilla, chorizo…, todo bien desmenuzado y mezclado, a sopas de pan. Padre, que no puede comer vegetales porque con la fibra crea bolas peloteras que no puede expulsar, ha hecho de la carne su alimento exclusivo. Así, ha conseguido que 10 madre se olvide de la equilibrada dieta mediterránea, convirtiendo a la prole en una familia de carnívoros de grandes chapetas sonrosadas y siestas extenuantes. Yo, en vista de los acontecimientos, he sabido distanciar en el tiempo mi asistencia a estas reuniones familiares, encontrando, siempre, una buena excusa para librarme: -Madre, la perrita no se encuentra bien, ha vomitado, será mejor que no salga de casa. -¿Acaso al sacarla a pasear ha comío yerba pa purgarse? Ten cuidao de ella, mujer, que en los jardines de la ciudad echan muchos venenos, no la dejes ni oler las flores. Madre adora a mi chica, como suele nombrar al indefenso animal. Cada vez que nos espera y no llegamos, al telefonearla para justificarnos, vocifera: -¡Pon a mi chica al teléfono! Yo, que tengo a la perrita sobre mis rodillas, le acerco el auricular a la oreja, desde el que se escuchan unos estruendosos gritos: -¡Ay mi chica que ya no viene a verme! ¿No quiere comer higadillos de pollo mi chica? Tan ricos, guisados con su chorreón de vino, su laurel, su comino… Aquel discurso gastronómico se extiende y extiende. La perra se queda como si tal cosa, y yo aprovecho para resoplar suspirando, descargando así un manojo de rabia contenida. 11 4 Me llamo Jesica y tengo 23 años. Nací una calurosa tarde de verano en una húmeda ciudad marítima del este de la península. A madre no le fue nada fácil desprenderse de mí, me resistía a dejar aquella cómoda estancia por las buenas. Aproveché la holgura del útero que se habían dedicado a ensanchar mis cinco hermanos para dar vueltas y vueltas en él. La matrona intentaba ponerme en posición de parto, es decir, bocabajo, y cuando creía tenerlas todas consigo, yo daba una graciosa pirueta cambiando de posición: ¡Quería jugar! «¡Ah! Bien... Conque esas tenemos», dijo la matrona. Cogió una sábana y la enrolló alrededor del vientre de madre a modo de camisa de fuerza, presionando todo lo que pudo, oprimiéndole hasta dejarme sin hálito. Así me trajo a este mundo, con la cabeza apepinada y llorando a lágrima viva. Me limpiaron y me liaron en el arrullo que por tradición familiar pasa por vía matrilineal a la primogénita de cada generación y que ha dado calor a todas las criaturas que estas han engendrado. Fue tejido y bordado por mi bisabuela Dolores. Ella, como un tesoro, lo consagraría a mi abuela Lola y así, por estricto orden sucesorio, mi abuela Lola lo entregaría a mi madre, Loles, y finalmente acabaría en manos de mi hermana Loli, que a su vez lo deberá entregar a Lolita, su hija. Dolores, Lola, Loles, Loli y Lolita: cualquier juego silábico está sobradamente justificado con tal de perpetuar el nombre que da sustento a este linaje. Una vez recuperada de la asfixia del parto, ya en la cuna, el gran dilema: cómo apadrinarían a la niña. Mis hermanas, dadas a las últimas tendencias, comenzaron a soltar por la boca lo primero que les venía en gana: «Se llamará Débora», decía la una; «No, Samanta», decía la otra; «Mejor Penélope. Penélope, Pene... ¡No!, se burlarán en el colegio», pensaba Soledad en voz alta. Entonces, entrando en estado telepático, dijeron todas a la vez: «Se llamará ¡Jesica!». Jesica, como la protagonista de la telenovela de aquel entonces. Madre reclamó: -Dejaos de modernidades. La niña se llamará Dolores, como la bisabuela. – Pero si Dolores ya me llamo yo –protestó mi hermana. –Tú te llamas Loli y tu hermana se llamará Dolores –sentenció madre-. Esa mujer era una santa. Sí, señor, la bisabuela Dolores. Hemos de honrar su memoria. Madre dijo a padre que fuera a inscribirme en el registro civil, y el hombre, dado a las celebraciones, se tomó unos chatos de vino de camino. Cuando llegó al registro 12 estaba aturullado de tanto nombre como se había propuesto y solo recordó uno dándolo por bueno: Jesica. Y así me inscribió. Todos me llamaron Doli, como a la oveja clonada, hasta el día de mi bautizo. Foto de familia: los hermanos de uniforme (camisa blanca y sandalias a juego; pantalón de tergal azul marino para ellos, falda plisada para ellas); madre, vestido con estampado verde pistacho y una evidente cara de malas pulgas; yo, en sus brazos, liada en el arrullo; padre, traje café con leche y corbata granate, con los zapatos llenitos de barro, cabizbajo, esperando a tener la suerte de ser tragado por la tierra. En plena misa, todos supieron que no me llamo Dolores, ni siquiera Doli, sino Jesica. Indignada, madre dejó de dirigirle la palabra a padre durante meses. Padre es hombre de campo. Cuando vivían en Andalucía, de donde es oriunda toda la familia, era capataz del latifundio de olivos de un terrateniente avaro, D. Juan Colina. Su apellido hacía honor a sus propiedades. Toda la colina era suya. Colina de más de cincuenta hectáreas peinada de olivos, que se perdía más allá de lo que lograba alcanzar la vista. Mi familia llevaba una vida sencilla. Habitaba una modesta casita lucida con cal blanca y geranios en el balcón. Padre, después del campo iba al bar a tomar vino con los paisanos. Madre se dedicaba enteramente al cuidado de sus hijos, con tanto esmero que hizo de ello su razón de existir hasta el punto de sacrificar su propia vida: se alejó del pueblo que la había visto nacer, la cercanía para con los suyos, pensando que aquella tierra no ofrecía oportunidades a sus criaturas. Tenía que emigrar a una ciudad próspera, que ofreciese mayores posibilidades a sus hijos. Algunos paisanos habían tomado la iniciativa y no les estaba yendo mal, en verano volvían al pueblo con bronceado de playa a pasear su coche nuevo de cinco puertas. Así que, por mediación de un foráneo venido a más, cambiaron su hogar por un piso en alquiler y trabajo apalabrado para padre. El tío Paco se apuntó al carro y allá que fueron: fletaron un par de furgonetas y aparecieron en el barrio, en el Cristo del Rescate. Padre consiguió un puesto de trabajo en el complejo industrial de la Ford, pero poco a poco fue empequeñeciéndose, consumiéndose como una colilla requemada al estar inmerso durante las horas de sol en aquella enorme nave sin apenas ventilación, llena de focos que, amenazadores, perseguían su rostro, en la que su mirada se perdía entre máquinas ruidosas y gente desconocida vestida con monos azules y olor a grasa y metal. Así que padre no se lo pensó cuando le ofrecieron un puesto como guarda campos. Recorría con una moto los caminos que surcaban la frondosa huerta de la ciudad y que, desgraciadamente, ha desaparecido casi en su totalidad a causa de la voraz especulación urbanística. A padre le cambió la cara. La piel 13 se le curtió de un moreno gitano, y sus zapatos, siempre, cuidadosamente embadurnados de barro para que nunca jamás el asfalto le volviese a ganar la partida. Se esmeraba tanto en atender los campos, que recogía huevos de los nidos de los árboles, los llevaba a casa, y los depositaba en los nidos de las jaulas de sus pájaras para que los empollasen. La inocencia de la niñez me hizo creer que padre era sumamente altruista con los animales, pero con el tiempo comprendí que aquello se había convertido en un tráfico ilegal. Los domingos por la mañana se escapaba al rastro y trapicheaba cambiando canarios por jilgueros y, como si del festival de las Minas se tratase, apostaba por el mejor cantor. Llegó a tener tanto pájaro en el balcón que en cuanto despuntaba el amanecer no había quien durmiese con tanta algarabía. Madre le dio el ultimátum: «Los pájaros o tu familia, una de dos». Padre se quedó sin pájaros en un acto de cobardía. El tío Paco estuvo una buena temporada trabajando en una fábrica de colchones de gomaespuma. La fábrica quebró, y él, tras barajar la posibilidad de regresar al pueblo, finalmente se quedó y abrió el Bar Olivo. Fue fácil hacerlo funcionar: cerveza fresquita acompañada de una buena tapa para un barrio poblado de emigrantes andaluces que se resistían a perder sus buenas costumbres. Un buen día, tras mi nacimiento, inesperadamente, mi tío cambió el cartel luminoso del bar. Para ello tuvo que cambiar de marca de cerveza: ya no servía Alcázar, sino Mahou cinco estrellas. Ya no se llamaba Bar Olivo, sino «BAR JESICA». Jesica, pronunciado tal y como se lee en castellano, con jota y acento tónico en la penúltima sílaba. No tardó en correrse la voz: «Nos vemos en la Jesica, la del Olivo, y echamos la partida»; «Vamos pa la Jesica que hoy hay migas»; «Niño, ve a la Jesica y trae tabaco… ―¿Qué Jesica padre?‖ Hijo, ¿cuál va a ser? la del Olivo». Jesica del Olivo. Jesica, tal y como suena. Para muchos llegué a ser Heíca, con la h aspirada y, finalmente, de puertas para dentro, en casa, me acabaron llamando Ica. Ica, al revés de Cai, el nombre al que responde la perra gruñona de los vecinos de enfrente. Teníamos muchas cosas en común, pero ello, en lugar de acercarnos nos distanciaba. Hacíamos las veces de espejo la una de la otra, y conscientes de nuestra invisibilidad, conscientes de ser ora partícula y la mayoría de veces onda, nos debatíamos en duelo con cruce de miradas aniquiladoras por pura cuestión de supervivencia, con la intención de conservar celosamente las pocas letras que componen nuestro nombre, agarrándonos, así, a un clavo ardiendo con tal de no desaparecer completamente del mapa de intrincadas relaciones del que éramos partícipes. 14 5 Estoy harta. -Doctor, si los resultados de las analíticas están dentro de la normalidad, si en el resto de pruebas diagnósticas no se observan anomalías, ¿qué es lo que me ocurre? -Estás desanimada. -No, cansada. -Yo diría que estás deprimida. -No, confusa. -Lo tienes que reconocer. Vas a dejar el trabajo, eso es síntoma de que no te van bien las cosas. Otro síntoma más a añadir: dejar el trabajo. No puedo tirar de mi alma, gruñe, la tengo amarrada de un pie para que no me abandone. Estoy cansada de decir que estoy cansada. Nunca más. 15 6 Estoy cansada. Me fundo en un largo abrazo. Juanito, el Abanderado, me tiene estrujada sobre su enorme tripa. Me aplomo, vierto sobre él… Me abandono ante sus enormes manos, que rodean mi cuerpo impidiendo que caiga en redondo al suelo. El vaivén de su amplia respiración diafragmática me produce la sensación de estar flotando sobre una enorme ola que jamás rompe. Mi corazón y el suyo se acompasan. Reposo, como un bebé mecido por su madre, envuelta en una nube que arrastra despacio el suave viento. Con toda dulzura y cuidado, Juanito me separa de su cuerpo como si deshojase un pétalo de sí mismo. Me coge de las orejas y me zarandea mientras sonríe enseñando sus dientes amarillentos, como el lado izquierdo de su bigote, que es donde deja reposar el cigarrillo que siempre anida en su boca. Su lenta, profunda y sonora respiración me hipnotiza y el recuerdo activa mi memoria. Un día, cuando niña, ocurrió un acontecimiento extraordinario: una banda de música desfilaba en pasacalle por el barrio. Al escuchar la alegre melodía, toda la familia dejó el bocado de buñuelos de bacalao que religiosamente cenábamos los domingos, y nos abocamos a la barandilla del balcón haciéndonos hueco a codazos. Observé que la formación iba precedida por el abanderado, Juanito, que orgulloso ondeaba la hermosa tela de terciopelo granate, que bordada en oro lucía una lira, a ritmo del pasodoble que la formación defendía con pericia musical: Amparito Roca. En su vistosa insignia pude leer: La lira Fontiguerense de la Font de la Figuera. «La Font de la Figuera», el barrio de al lado. Para acceder a él, únicamente, debía cruzar la frontera que dibujaba aquel descampado desértico que nos separaba. No era un imposible. A la mañana siguiente: -Madre, quiero apuntarme a la banda. -¿Qué banda? -¿A cuál va a ser?, a la de música –no va a ser a la de gangsters. -No digas tonterías. Ni corta ni perezosa me eché a la calle. Me puse a cuatro patas y, escondiéndome, recorrí toda la acera como un perro husmeando entre los coches. El tío Paco estaba en la puerta del bar hablando con alguien lo suficientemente delgado como para no taparme. No quería que me viese y preguntase: «Ica, ¿adónde vas?». No podía mentir y decir que iba a casa de Charito a hacer los deberes. A punto de tomar la primera comunión, doña Patrocinio, en catequesis, nos había advertido: «mentir es pecado». Ya me había confesado, quedaban pocos días para la iniciática celebración. 16 Si mentía no podría comulgar y lo estaba deseando: ¡la ostia bendita está tan buena mojada en vino! Sentí como algo rozaba mis nalgas. Era Cai, que me olisqueaba el trasero para comprobar si realmente lo que estaban viendo sus ojos podía ser cierto. Comencé a ladrar y la perra me mordisqueó: había llegado demasiado lejos en mi intento por usurparle la identidad, así que no tuve más remedio que salir corriendo a toda velocidad hasta que logré cruzar la ansiada frontera. ¡Por fin!: la Font de la Figuera. Busqué hasta encontrar el local de la agrupación musical. Subí los escalones que colmaban el estrecho recibidor para acceder a las aulas. Una de ellas, la última del pasillo, tenía la puerta entreabierta: una muchacha con pelo enmarañado se desesperaba ordenando un montón de partituras que se hallaban esparcidas en la mesa. Llamé propiciando unos tímidos golpecitos sobre la puerta. -Pasa –susurró su amable voz. -Di un paso al interior del aula y sin quererlo mi voz irrumpió: -Quiero tocar la trompeta. La maestra estalló a carcajadas y me invitó a que tomase asiento. Sobre un papel pautado me enseñó la escala de Do M y su arpegio, el compás de compasillo, la duración de cada figura de nota. ¡Oh! Quedé fascinada por el sonoro mundo que se desplegaba ante mí. Me indicó el horario de las clases colectivas y añadió que si volvía por allí tendría mi trompeta. Es una mujer de palabra la señorita Merchi. A los dos días hice la segunda escapada camuflándome por el angosto desierto que separaba los dos barrios siendo puntual a mi cita. La señorita Merchi tenía preparada una vieja trompeta algo oxidada. Los pistones estaban encasquillados. Añadió unas gotitas de aceite para movilizarlos. Cogí la trompeta firmemente y soplé con todas mis fuerzas, saliendo mucho aire entre las comisuras de los labios y uno estruendoso por el ano. Seguí presa de la fascinación. Volví a casa con mi instrumento y me recibieron en la cocina madre, padre y Tito, mi hermano. -¿Eso qué es lo que es? –Tito me lo quitó de un zarpazo y comenzó a soplar sacando un asfixiado sonido. -Devuélvemelo. -No. Le pegué una patada en la espinilla. Él, de un empujón, me estampó contra la pared. Pelea. Padre puso paz devolviéndome mi preciado tesoro. Comencé a tocar para hacer una exhibición de mi aprendizaje. -¡Chiquilla! –gritó padre-, deja ya de soplar que nos vas a volver locos. -Anda, ve y devuelve eso al lugar de donde lo hayas sacao –ordenó madre. -No: ¡quiero ser trompetista! 17 Volví a ensañarme soplando aquella masa de hierros oxidados. Mi hermano me llamó marimacho. Le pegué una patada en la espinilla. Él me propinó un capón. -Tu hermano tiene razón, eso es de niños –sentenció madre. -Pues a partir de ahora no soy Ica, soy Ico, y la trompeta me la quedo –respondí a voces para asegurarme de que todo el vecindario estuviese al tanto de mi nueva identidad. Seguí y seguí soplando: los brazos vigorosos sujetaban el instrumento; las venas del cuello se me hinchaban; la cara, rojo gangrena. En pleno proceso de transformación me estaba convirtiendo en Ico. Estudiaba mirándome en el espejo del cuarto de baño para no perderme ni un detalle de la mutación. -Ica –vociferaban mis hermanos enfurecidos-, deja de soplar, nos estás volviendo locos. -No soy Ica, soy Ico –gritaba hasta desgañitarme. Estaba decidida a abandonar mi identidad de niña. Dejé mi trompeta sobre la taza del retrete. Frente al espejo, y con las tijeras del pescado en mano, comencé a cortarme la larga cabellera que cubría mis hombros. Un paso más hacia mi nueva identidad: deshacerme de los pendientes. Haciendo un gran esfuerzo intenté quitármelos, pero la rosca no cedía, los llevaba desde mi nacimiento y nunca madre me los había cambiado, éramos lo suficientemente pobres como para que las baratijas no supusiesen un lujo. Por fin cedió una de las tuercas. Me quedé con un solo pendiente. En el colegio todo iba bien. Un gran corro de niños se arremolinó alrededor de mí. -Ica, ¿qué te ha pasado en la cabeza? -Toño, no soy Ica, soy Ico –anuncié en voz alta-. Ico de Nico, no de Jesico. En el colegio todos me respetaban: sacaba buenas notas, chivaba en los exámenes y era guapa. Ingredientes más que suficientes para triunfar y ser respetada. Lo peor de la jornada llegaría cuando don Ramón, el pobre maestro, que no sabía cómo encantar al montón de bichos que tenía delante, dijo: -Ica -Soy Ico. -Calla, respondona. Recoge tus cosas y ponte al lado de Mati, le ayudarás en las tareas, siempre va la última. No sé de dónde ha salido una niña tan… tan… tan… Y entre extraños sonidos guturales repetía, atropelladamente, tantas veces «tan» como le era necesario para tragarse los improperios que hubiese derramado sobre la indefensa niña. El mundo se me vino abajo. Tenía que dejar de compartir pupitre con Felipe, el Loro, para ir al lado de la repudiada Mati. 18 Mati, con largos tirabuzones pelirrojos y vestidos con lacitos, parecía haber salido de un cuadro de Velázquez. Una menina diría yo. Mati no hablaba con nadie. Había crecido sentada en su pupitre, al lado de la ventana, observando a través de ella nuestro pequeño mundo. No atendía en clase, no hacía los deberes, ni siquiera las manualidades, que era lo único entretenido del colegio. La primera y última reacción que tuvo en todo el curso fue aquel día que miraba atónita a través de la ventana las oscuras nubes descargando agua a mares, cuando, de repente, se giró hacia mí, cogió mi mano, la apretó fuerte, muy fuerte, y me miró a los ojos fijamente durante largo rato. Entonces supe que no era tan… tan… tan… como decía el maestro. Pertenecía a otro mundo, nada más, y en este no solo tenía que aguantar la opresión del colegio, sino la de sus dos hermanos. Los niños se burlaban de ellos, los llamaban los bordelain, interpretando aquello que una vez le oyeron exclamar al psicólogo que aparecía de vez en cuando por el centro. En el colegio, los hermanos de Mati se ensañaban con la pequeña estableciendo una jerarquía impuesta por la fuerza bruta. A partir del día en el que Mati desde el pupitre se dio permiso para hablarme con la mirada, me seguía a cada concierto que daba con mi trompeta. Fin de curso: continuaba sin hacer sonar aquel artilugio. Tan solo se escuchaban pedorretas queriendo dibujar una asustadiza melodía. Era tal el esfuerzo por hacer sonar aquel instrumento que un capilar de la nariz se reventó y comenzó a salir un chorro de sangre que empapó la trompeta. Obtuve un aplauso, el de Mati. A la carrera fui al musical, busqué a doña Merchi y le devolví el instrumento ensangrentado: Había llegado a su fin. -Quiero otro instrumento. -Quizá más adelante te lo podamos cambiar, ahora están todos ocupados. -Alguno habrá, señorita Merchi. Búsquelo… ¡Por favor! –rogué entre lágrimas. Salió del aula y volvió con dos palos alargados en las manos: baquetas. -¿Y estas maderas? –pregunté. Se encogió de hombros. Era lo único que había encontrado, no me podía ofrecer otra cosa. Volví a casa contenta. Iba aporreando todo lo que encontraba por el camino. Mi familia acogió con agrado el cambio: esos palos no molestaban, hacían muy poco ruido en comparación con aquellos estruendosos sonidos que emitía la vieja trompeta… -Ica… ¿Te encuentras bien? Es Juanito el Abanderado. Tiene mi cara cogida entre sus manos. Me observa fijamente, preocupado por mi ensimismamiento. Ahora, reclinado sobre una caja de higos, 19 va llenando un cartucho de papel con cuidado de que no se espachurren. Juanito es frutero y como le gusta estar en la calle, corre el aire y en algo le alivia el calor asfixiante que le provoca el sobrepeso, ha sacado todas las cajas de fruta en exposición, haciéndose dueño de gran parte de la acera. -Ten, cómete estos higos. Son dulces como la miel. Y este melocotón también, buenísimo, de secano. Venga, quiero ver cómo te lo comes, que estás muy delgadita. - Así, ¿sin pelar? -¿Pelar? En la piel está lo mejor, mujer, todas las vitaminas. Venga, a comer. Aunque la piel del melocotón me produce dentera no puedo negarme. Me lío a dar mordiscos, uno detrás de otro, y el jugo chorrea por mi barbilla como la baba de un perro sediento. Se me hace tarde, he de seguir mi camino. Debo abrir el bar y, antes, realizar los preparativos. Esta vez había decidido dar un largo rodeo hasta llegar, disfrutar del paseo y de lugares por los que no transitaba hacía mucho tiempo, como la calle del musical, en el barrio de la Font de la Figuera, donde siempre puedes encontrar el cariñoso abrazo de Juanito el Abanderado. -Ven más a menudo por aquí, que estás perdida. Perdida… Sin duda. Este Juanito es un visionario. No lo podía haber descrito mejor con una sola palabra. Perdida. 20 7 Mi silueta se refleja en las mesas. Son de aluminio, y mientras les paso un trapo húmedo para limpiar las huellas dactilares, me observo. Unos prominentes huesos, los de las clavículas, resaltan en mis hombros. Paro un momento mi quehacer y dirijo la mirada hacia las huesudas caderas que mantienen el mandil como si del asta de una bandera se tratase: Soy una vaca india. Las vacas en la india, flacas y sagradas, deambulan pacíficamente por la ciudad, a sus anchas, sin rodeos. Yo las represento físicamente, espiritualmente lo intento, pero a pesar de ello a mí nadie me venera. A las vacas indias eso no les ocurre: la India frena su inercia ante la majestuosidad de estos elevados animales, sin embargo, a mí, a pesar de estar emparentada con ellas, más que honrarme me atropellan. Me tomo mi tiempo para ultimar detalles antes de abrir. El tío Paco llegará un poco más tarde, se celebra el concurso de pájaros cantores y presenta a Mercury, su canario. También será el primer día de la nueva camarera, mi sustituta, que es de origen marroquí y tiene veinte años. Mi tío le va a pagar aún menos que a mí, es decir, muy poco. Cuando le he acusado de tratar discriminatoriamente a su nueva empleada, se ha defendido diciendo que paga lo que se suele pagar a una mujer marroquí por este tipo de trabajo. Le recuerdo que él también fue emigrante y durante años lanzó el grito al cielo quejándose del trato recibido en su peregrinar. «Lo pasado, pasado está», responde. Quim Monzó, en uno de sus relatos, cuenta como Robin Hood roba a los ricos hasta desplumarlos para repartirlo entre los pobres, convirtiéndose estos en avaros que no comparten nada con los pobres que antes eran los ricos. Lo mismo sucede en mi barrio: los inmigrantes africanos relevan nuestras posiciones en el terreno de juego. Ya es la hora. Subo la persiana hasta el tope. Comienzan a desfilar como en procesión Manuela la Gachamiga, es la cocinera (desde que se inauguró el bar ha sacado ella solita la cocina adelante); Paco el Buenpaso; Pepe Rubiales; el Rebollo; Mariquilla la Cilantra. -Jesica, venga, ponnos una ronda de fino. El fino bien fresquito. -Gachamiga, cuatro primeras. El bar comienza a llenarse, la algarabía se hace eco. Ni aparece mi tío ni la nueva camarera. No puedo servir y fregar platos a la vez. Me hago un lío con las cuentas. Cuando ya no cabe nadie más en el bar («una de riñones, tres tapas de mollejas, media de berenjenas. ¿Oído Manuela? Riñones, mollejas, berenjenas…»), aparece mi tío con 21 las manos ocupadas. En la izquierda luce una horrible copa en forma de pájaro con el pico de plástico naranja: Mercury ha resultado ganador. La mano derecha posa sobre la cintura de una joven: ciento ochenta centímetros de altura; ojos rasgados verde aceituna; piel sedosa, azabache. Escultural. Parece surgir de las mil y una noches. - Ica, es Rajma, la nueva camarera. Mi tío viene contento. Me arrimo a él al máximo, y para que nadie más pueda oírme le susurro al oído: -Ser el jefe no te da derecho... -Ica no te equivoques, su padre es amigo mío. Rajma va a servir las mesas, tú a fregar platos y a cargar cámaras. -¡Tío! Siempre he servido yo las mesas. -A partir de hoy no. Ahí estaba yo, en un rincón detrás del fregadero, una hora, dos y tres, sin moverme del sitio, con un dolor de riñones de muerte, mientras la princesa acaparaba todas las miradas… Rajma. A su lado mi invisibilidad se hacía más patente. Fregué la pringue del último plato. Había pasado la hora de la tapa. En la barra quedaba algún trasnochado con el cubata. Dejé el delantal colgado y di un fuerte abrazo de despedida a la Gachamiga agradecida de haberla tenido como compañera de trabajo. Me marchaba. No podía echar ni una sola jornada más, necesitaba un respiro, sin dilaciones. Salí del bar, no tenía fuerzas para coger el bus nocturno y volver al cuchitril. Decidí quedarme a dormir en el barrio a pesar del sermón matutino que al día siguiente, antes de abrir los ojos, me esperaba por parte de madre. 22 8 Estoy en el paro. En la cola del paro. En mi mente resuena una única frase, la que madre me ha repetido sin cesar desde que he abierto los ojos esta mañana programándome para todo el día: «¡Tú crees que a los perros se les ata con longaniza!». Supuestamente por ello estoy haciendo cola en esta fría oficina de desempleados. La espera se hace interminable. Muevo las clavículas en círculo para desentumecer la espalda. Doy un paso hacia atrás para cambiar de posición y propino un fuerte pisotón al chico que me sigue en la cola. Me disculpo, aunque no le he hecho ni cosquillas en el pie, calza botas con puntera reforzada color granate, en las que detengo la mirada, que voy subiendo, poco a poco, desde las botas ―pasando por el vaquero desgastado de tiro bajo, camiseta holgada, pendiente de aro en la oreja izquierda, pelo ondulado recogido en una larga coleta― hasta sus ojos… -¡Ata! –susurro perpleja. Es mi turno. Estoy despistada. La administrativa me llama la atención con un ¡perdona! subido de tono. Me giro hacia el mostrador y postergo un instante la conversación que acabo de iniciar. -Quisiera solicitar el subsidio por desempleo. Le entrego el DNI y la señorita comienza a teclear a toda prisa. Mientras se entretiene con mi expediente laboral, vuelvo con Ata. -Siento decepcionarte, pero no soy Ata, soy su hermano gemelo. ¿Siento decepcionarte? ¡Qué rimbombante! No hay duda, no es él. A Ata nunca se le hubiese ocurrido decir tal cosa, y encima se atreve a considerarse hermano gemelo cuando simplemente es una fraudulenta imitación. Aunque, mirándolo bien, es un calco. La misma caída de ojos delimitados por una abundante mata de pestañas rizadas. El lunar sobre la comisura del labio… -¿En qué trabajos solicita ser precisada preferentemente? –pregunta a modo de contestador automático la administrativa. Piensa Jesi, piensa… No sé… No quiero volver a la hostelería, tampoco pretendo volver a pulimentar muebles… Lo único que me gustaría hacer es tocar. -Baterista. -¿Cómo? -Sí, músico, baterista –respondo. El chico de las botas con puntera reforzada se ríe. A la administrativa no le hace ninguna gracia y retuerce la parte superior izquierda de su labio como si de un número 23 circense se tratase. Pienso otra posibilidad. Quizá astronauta sería una buena opción, no me importaría cambiar de órbita. El chico de las botas pone su mano sobre mi hombro derecho. Me giro hacia él. No recuerdo su nombre, lo tengo en la punta de la lengua… Ata apenas lo mencionaba. No mantenían una buena relación. Desavenencias entre hermanos. -Oye, en mi grupo necesitamos un baterista, si quieres nos tomamos un café y charlamos. -Yo no soy un baterista, soy una baterista. -Perdona, no quise… -Es una ligera apreciación pero importante. Me he visto en situaciones por las que preferiría no volver a pasar simplemente por ser una baterista y no un baterista. -¿Te apetece un café? -No. ¿Cuándo ensayamos? No podía perderme esta oportunidad. Me moría por volver a tocar, hacía ya mucho de aquello, y realmente lo echaba de menos. El precio fue alto, cambié la incertidumbre de los bolos mal pagados por un sueldo fijo, el de camarera, y este se convirtió en la esclavitud de las rondas de tapas y pilas de platos sucios para fregar. -¿Podríamos ensayar esta tarde? Mañana actuamos y el percusionista nos ha dejado tirados. ¿Tienes batería? Me observo en sus pupilas y, mientras tanto, lo pienso. La batería la tengo desmontada y arrinconada en el cuarto oscuro de mi tío, rodeada de jaulas y paquetes de alpiste. -¿Tienes coche? -Sí. -Pues acompáñame. Ha estacionado el coche sobre la acera. Un señor nos regaña, pero él parece estar por encima del bien y del mal, es inalterable. El coche está recién salido de fábrica y con todos los extras. Creo que ha notado extrañeza en mi mirada. -El coche es de mi madre. ¿De su madre? No entiendo. ¿No deberías estar viviendo con tu padre en Barcelona? Ata es el que ha sido criado por su madre y en todo caso es él el que debería conducir este coche. Por cierto, Ata, ¿qué será de su vida? ¿Se habrá sacado el permiso de conducir? No estoy al día, no debí distanciarme hasta el punto de no querer saber nada más de él, ahora me mata la curiosidad. 24 -¿Adónde vamos? -Al Cristo del Rescate. -¿Al Cristo? -Sí, es un barrio como cualquier otro. Es mi barrio. Sin más preámbulos y siguiendo mis indicaciones (que si a la derecha, que si ahora a la izquierda, vuelta a la rotonda, perdona me he equivocado…) dimos un rodeo enorme por la ciudad hasta, al fin, llegar a nuestro destino. Subimos a casa del tío Paco. Llamo. No abre. ¡Qué raro! Insisto. Al poco, se escuchan unas chanclas desanimadas que se acercan cruzando el pasillo. El tío asoma la cabeza a través de la puerta entornada. Confundido, observa al chico que me acompaña, su cara le es familiar. Nos da paso. -Me llevo la batería –le digo sin detenerme, evitando preguntas. Me dirijo hacia el cuarto oscuro. En el pasillo, la habitación de en medio. El cuarto oscuro se llama así porque siempre está en penumbra. Podrían crecer unos excelentes champiñones en él. Un trinar de pájaros suena a través del altavoz de un radiocassette que se encuentra estratégicamente colocado en un rincón del cuarto, frente a una jaula cubierta con un tupido trapo. El chico presiona el interruptor de la luz. No hay bombilla, tenemos que recoger la batería a tientas. -Jesi… –susurra. El chico de las botas con puntera reforzada quiere preguntar pero no se atreve. Acabo de impedir que suba la persiana. La oscuridad, el trinar de los pájaros a través de una vieja cinta de cassette… Todo esto debe de ser tan extraño para una persona ajena a la familia... -Aquí dentro vive Mercury –le indico al acercarme a la jaula. -¿Mercury? -Ssss. No grites. -Es el pájaro cantor del tío Paco. Vive en la oscuridad más absoluta, con lo cual nunca canta, únicamente escucha las cintas en las que está grabado el canto de otros pájaros. Cuando llega el momento del concurso, mi tío descubre la jaula a plena luz del día, y tal es el impacto, que la reacción de Mercury es ponerse a cantar como un loco imitando lo que ha estado escuchando. Su vida se limita a una larga noche oyendo cantar a otros pájaros en ella. -Debemos liberarlo. -Es imposible. Mercury le ha procurado a mi tío numerosos éxitos como pájaro cantor. Mi tío reafirma su personalidad a través de su pájaro. Su autoestima se vendría 25 abajo si este desaparece. Alguien se detiene frente a la puerta. Es Rajma, semidesnuda, adormecida. Escurridiza, se aleja. -¡Será…! -¡Ssss! ¡No grites! ¿Quién es? ¿Su hija? -No hagas preguntas, coge la jaula, nos llevamos al pájaro. Mi tío se ha encargado de sustituirlo por otro, el suyo propio. Cargo al chico de las botas con puntera reforzada con el bombo, el charles, la jaula, el plato..., y en dos viajes está todo en el coche perfectamente colocado, y en marcha. 26 9 El local de ensayo está mugriento. Las paredes están forradas de moqueta beige y unas enormes manchas, como de pis, presiden cada una de las cuatro esquinas que ponen límites a una sala de no más de seis metros cuadrados. No tiene ventana, y los pulmones se resisten a respirar el asfixiante olor revenido que impregna el poco oxígeno que queda dentro. Hacemos hueco. Colocamos el bombo, el charles, la caja… casi no cabemos. Vamos abriéndonos camino amplificando las sensaciones, cuando, intentando esquivarnos, mi mano roza la suya y su codo mi nalga. Una chispa eléctrica enciende fuego en mi abdomen. El local quema. El chico de las botas de puntera reforzada sale al pasillo. Echa una moneda en la máquina expendedora de bebidas y selecciona una botella de agua, tan fría que humea. Me ofrece y no acepto. Me muero de sed. Observo el vaivén de su nuez como una ola que rompe cada vez que traga. Un escalofrío me invade al ver que la última gota se derrama y, desde su boca a la barbilla, está a punto de caer. Acerco mis labios y con un beso de pez la bebo. Una corriente magnética une nuestras caderas y, en un leve crujir, la jaula salta al cielo atrapando la luz, y un trinar de pájaro se une al momento. ¿Qué estoy haciendo? Ica, no es Ata, es una burda imitación. Estoy confundida. Y en la sala, miradas opacas y el roce de nuestra piel hecha parche de tam-tam con señales de humo. Mientras su rodilla pulsa el pie de charles rítmicamente, mi columna se desgasta en el sucio fieltro de la moqueta haciendo posible que el balanceo golpee mi cabeza contra el parche del bombo… Cada vez más fuerte… Tan fuerte que el deseo y el ritmo nos estremecen, y nos dejamos arrastrar en el cada vez más profundo y sagrado ritual sonoro. 27 10 -No me lo puedo creer. Después de retozar hasta desgastarte, después de tanto placer, te atreves a decir que ha sido un error. Ahora, después de haberte puesto las botas. ¿Qué más da que sea Ata o su hermano? Al fin y al cabo son como dos gotas de agua. ¿Algún día te atreverás a cambiar de escenario o te vas a entregar de por vida al único chico del que te has enamorado o, en su defecto, a su hermano por ser idéntico a él? Por cierto, ¿se quitó las botas con puntera reforzada? No quiero escuchar. Estrellita, a la vez que me increpa, desinfecta con agua oxigenada las rozaduras ensangrentadas que por fricción me han aparecido en las vértebras once y doce mientras tocaba el bombo con los parietales en el maltrecho local donde supuestamente ensaya un grupo llamado Amiocentesis. No hubo ensayo. No acudió ningún músico. La actuación había sido anulada. No estaban seguros de que la nueva baterista pudiese dar la talla, y aún menos gastando una 85 de pecho. No me hacían falta más explicaciones. Para ellos la batería es fuerza bruta aplicada al parche, fuerza anquilosada en todo el brazo. Más que manejar unas baquetas parece que se esfuercen en matar un ratón a escobazos. La sutileza de la muñeca no existe para ellos, no son conscientes de que esa articulación pueda servir para algo más que llevar a buen término la masturbación. Por ello, me encuentro en la cama, descansando. Estoy molida y a la vez extasiada, y entre los abruptos comentarios de Estrellita intento escuchar los temas que, supuestamente, habría de haber tocado en directo. Mi discriminación auditiva es nula. La grabación es tan sumamente mala que no soy capaz de distinguir la voz, de la base rítmica. La verdad es que tiene su mérito, al menos dan a tiempo de modo portentoso la nota que pone fin a cada tema. 28 11 Estrellita y yo hemos sacado a pasear a Pipi. Hace una estupenda tarde de incipiente verano. La perrita husmea todas las olorosas cacas y marcas de orina que han depositado otros chuchos a su paso. Recorremos la calle Cadirers hasta la plaza de San Nicolás. Nos detenemos frente a la puerta de la Iglesia, que está cerrada. -¿Crees que los milagros existen? -¡Nooo! –exclama Estrellita con los ojos como platos. -San Agustín escribió que los milagros no se producen en contradicción con la naturaleza, sino en contradicción con lo que se conoce de ella. -Pues espero que tu santo lleve razón, porque nosotras vamos a necesitar uno con urgencia si no nos queremos ver de patitas en la calle. Estrellita está en lo cierto. En unos días se nos acaba el contrato de alquiler del cuchitril que habitamos y, obviamente, el propietario no va a querer renovarlo. Su intención es rehabilitar y alquilar el inmueble por un dineral o, quizás, quién sabe, vender el edificio. Nos sentamos en los escalones de la Iglesia a la vez, muy juntitas. Nos cogemos de la mano y nos quedamos pensativas, disfrutando de la suave brisa. La perrita se sienta frente a nosotras y gruñe. El paseo ha sido demasiado corto. Ello podría significar que no fuésemos a llegar a los jardines del cauce del río, donde se pierde corriendo tras los mirlos. -Estrellita, ¿crees en Dios? -Jesi, ¡por favor! A ti te pasa algo. -Cuando era pequeña, hasta que murió Jerónimo, mi hermano, creí en el Dios de barba y túnica. Creía que Dios tenía la última palabra, que al igual que te quitaba la vida te la podía volver a otorgar. Algo así le escuché decir a la abuela Lola. Entonces me encerré en el cuarto de baño, el único lugar donde pensé que nadie podría interrumpir mi conversación, y le rogué a Dios que le permitiese volver. -¿Y lo hizo? –pregunta inocentemente. -No. Aunque en cierto modo… Pasadas unas semanas, estaba remoloneando en la cama y mi hermano apareció a mi lado. Se acercó hasta abrazarme y desapareció. -¿Síiiiii? –Mientras esa í se alarga tarareando una afónica melodía, coge a la perrita y la estruja contra su pecho escondiéndose tras ella-. Sería un fantasma. ¿No te dio miedo? 29 Madre y padre de luto riguroso. Se acabó la televisión, la gaseosa de naranja y los borrachuelos que acompañaban la comida de los domingos. El silencio nos hizo una rigurosa visita de no sé verdaderamente cuánto tiempo, pero si me hubiesen preguntado, «Ica, ¿qué es la eternidad?», hubiese contestado: «mi casa». Allí todo cobraba lentitud haciéndose interminable: levantar la tapa del retrete cuando vas a deponer lo que la lenta digestión no puede asimilar, manifestándose la tristeza en forma de diarrea oscura y fétida; la socorrida lágrima que se petrifica en el transcurso de su permanencia y va creando estalagmitas; ese viejo herpes zóster que acaba siendo tan familiar como el lunar que adorna tu pezón derecho. -Ica, la música se acabó –ordenó madre. -Madre, no pu…. -No eches pollos a pelar que el tambor no se toca. Así que tuve que ingeniármelas. Me trasladé al único espacio que me pertenecía en toda la casa y que estaba suspendido en el aire: mi cama flotante ―una de las dos literas que componían el dormitorio que compartía con mis tres hermanas―. Allí, de rodillas sobre el colchón, pasaba horas y horas en el más absoluto silencio frente a una vieja toalla roja que había recortado con las dimensiones del diámetro de una caja de percusión. Sobre ella golpeaba casi imaginariamente las baquetas, practicando infinidad de ritmos ricos en matices que eran una proyección de mi mente más que una propiedad física de las ondas sonoras. Aquel estremecedor silencio me permitió interiorizar una enorme sutileza musical, ejecutar el piano más riguroso con tremenda maestría y un juego de muñecas inigualable. ¡Alerta! Cuando alguna de mis hermanas entraba en el cuarto las baquetas ya estaban escondidas debajo de la almohada y yo, arrodillada, escultóricamente inmóvil, frente al círculo rojo. Nadie se atrevió a juzgarme, a reprobar aquel extraño comportamiento. Al fin y al cabo mi hermano mayor había venido a mí, a la más pequeña, a la más inocente, para despedirse. ¿Y si realmente no hubiese sido producto de la imaginación de la niña? A veces me adoraban como en procesión. Se colocaban alrededor y se quedaban absortas, observándome. Yo, petrificada, sin aliento, hasta que por fin se oía una voz diciendo: «¿Queréis hacer el favor de dejar tranquila a la niña?». Madre no permitía que se me interrumpiese. Era preferible pensar que aquella aparición fue verdadera, ayudaba a quedar en paz. Incluso podría ser que el círculo rojo tuviese algo que ver con aquella escena sobrenatural. Mejor dejar a la niña inmersa en su trance, quizá vuelva a visitarnos el alma de nuestro Jero. -Jesi. 30 -Dime. -¿Qué le ocurrió? No sé. Nunca se ha hablado de ello sino para contar lo bien que pintaba, que ganaba todos los concursos de arte que se organizaban en el instituto. Que cuando se vio obligado a dejar de estudiar para trabajar como peón, y así ayudar económicamente a la numerosa familia, intentó compaginar su trabajo con los estudios, pero al ir a turnos se le complicaba el asunto. Y el dinero… Se necesita dinero para hacer carrera, y Jero a veces no tenía ni para carboncillo. Y poco a poco fue perdiendo el brillo en los ojos; los párpados pesadamente entornados, como entrando en el sueño; la boca medio abierta balbuciendo palabras ininteligibles. Yo creía que se hacía el tonto, siempre fue muy teatrero. Pálido, escuálido, flaco. Muy flaco. Se llevó la cartera de padre y la pulsera de pedida de madre y nunca las devolvió. Todo en la casa comenzó a estar bajo llave que custodiaba madre. A madre le gritó y amenazó, y tuvo que abrir la caja de caudales y darle todo el dinero que allí había. Yo aporreaba el tambor más y más fuerte para no escuchar más allá de la vibración de los bordones. Jero pasó por mi lado y, molesto, me propinó una colleja; me quejé y me propinó otra. No sé qué hizo, pero una noche, de madrugada, apareció la policía y padre tuvo que salir, y no volvió con él hasta el día siguiente. A madre la hechizó. Todo el día pendiente de él, olvidaba darme el beso de buenas noches y, a veces, hasta meterme en la cartera del cole el bocadillo para el recreo. No la culpo, ya tenía bastante ella con intentar volver a dar nitidez al desdibujado rostro de su hijo. Aunque nadie me lo haya contado jamás, sé que se lo llevó el desaliento, a un muchacho que se había creído el cuento de la meritocracia y que, decepcionado, supo que sus propios méritos no eran suficientes para subir la escalera al cielo, como el tema de Led Zeppelin que tanto le gustaba escuchar. -¿Qué le ocurrió, preguntas? Seguimos nuestro paseo. Esta vez recorremos la calle Cavallers hasta la Plaça de la Verge. La perrita persigue las palomas que pueblan la plaza imponiendo así el juego del corre corre que te pillo. Ella siempre paga. Las palomas, asustadas, emprenden su vuelo hacia los capiteles. Un niño se enfada: dos palomas comían trigo picoteando en su mano y la perrita las ha ahuyentado. La luz tenue de la caída de la tarde aún luce más la armoniosa belleza de la basílica de la Virgen de los Desamparados. Volvemos a casa deshaciendo camino, y una vez allí me dispongo a hacer la cena. Estrellita se dedica a rematar la manufactura de unos pendientes preciosos, dos grandes 31 medias lunas sobre las que está pintada la noche. Es artesana, elabora esmalte al fuego. Teníamos una vecina, Montse, aunque se hace llamar Món, pues le encanta recorrer mundo con su mochila a cuestas. Estrellita aprendió de ella este arte. Nunca olvidaré la cara de fascinación cuando entró por vez primera a su taller y la vio introducir al horno unas preciosas piezas de mil colores con la intención de darles consistencia. Estrellita, entonces, le rogó que la admitiese como su aprendiz, al igual que antaño hacían los artesanos. Así, como una alumna incontestable, aprendió el oficio que le devolvió la alegría. Es en temporada de verano en la que Estrellita acude a vender a más ferias, y también en la que gana más dinero, que ha de administrar para cuando en meses de invierno flojea la venta. Alguna vez se ha visto obligada a echar alguna jornada en la hostelería ayudando en la cocina. En realidad, los restauradores se la rifan cuando observan que se rasca el bolsillo para pagar una mísera caña de cerveza, ello significa que necesita dinero extra. Es muy competente organizando la cocina y elaborando platos. Aprendió de su padre, un gran profesional de la nouvelle cuisine, aunque, a pesar de la tradición familiar y el empeño que su padre ha puesto en que su hija la continúe, no ha habido forma. Un buen día, Estrelita tuvo que marcharse sin mirar atrás. La insatisfacción era tal en su Madrid natal que una crisis de ansiedad la llevó a ingresar en el hospital. El restaurante La Romanilla llenito hasta los topes de hombres de traje y vistosas corbatas de seda, acompañados de engalanadas y empolvadas mujeres de tacón de aguja. Cuenta que fue tan desesperante la sensación de angustia y soledad que se apoderó de ella cuando se enfrentaba a siete ridículos platos rectangulares decorados con una rosa de pitiminí en la esquina superior izquierda, en los que debía poner con cuidadoso gusto estético dos ruedas de calamar a la romanilla sobre base de trufa confitada con eneldo y agua de azahar, que tuvo la sensación de que las ruedas de calamar pasaban aprisionando su cabeza, como esos ajustados jerséis de cuello vuelto que te asfixian al ponértelos en invierno. Y sintió con tanta intensidad la presión de esas ruedas de calamar en su cuello que dejó de respirar, y como no podía gritar, pues le faltaba el aire, en un acto de instintiva supervivencia comenzó a romper platos sin dejar ni uno. Acabó de urgencias. La drogaron completamente: se desalmó. Su padre estaba muy asustado. Al visitarla al día siguiente, una vez, eso sí, habiendo resuelto lo concerniente a los fogones, ella, delirante, le pidió que la llevase a casa. Allí, en soledad, desde la calma, tuvo tiempo suficiente en unos cuantos días sin trabajo de cuestionarse toda su vida. Una vez repuesta, borrón y cuenta nueva, emprendió un viaje que acabó en nuestra humilde casa. 32 La atrapó el mar que baña esta ciudad. Necesitaba tenerlo cerca para poder escapar sin obstáculos. Tan solo el oleaje, que se jactaba de superar nadando hacia la profundidad, hasta que ella misma se perdía de vista convirtiéndose en una gota de agua en la inmensidad. Y entonces, solo entonces, comenzaba su viaje de regreso, empujada por las olas, al devolver el mar a la orilla lo que no le pertenece. 33 12 Cojo el saquete de pienso del hueco que hay debajo del fregadero apartando la cortinilla de vichy. Una cucaracha sale corriendo. Repiquetean las bolitas secas de comida para perro al percutir sobre el latón del comedero. La perrita se acerca meneando el rabo de un lado a otro. Se sienta frente a su plato. Me mira de reojo. He entendido, no le apetece, quiere carne. Abro la puerta del congelador. El único habitante es la estatuilla de San Expedito, patrón de lo imposible, que no será descongelada hasta que no atienda a nuestra súplica y nos ayude a encontrar un hogar bonito y barato. Abro la puerta del frigorífico: estamos a final de mes. Una lechuga que nunca se acaba sigue creciendo en el verdulero, el fertilizante empleado debe ser bueno, la lechuga está espigando. En la panera, un poco de pan gomoso. Al tostador en rebanaditas. En la despensa, unas latas de paté de hígado de cerdo. Coloco la comida en una vistosa fuente de cerámica y, de la cocina, al centro de la mesa de centro de la salita. Enciendo una velita, pongo una maceta con un cactus del que han brotado dos florecillas rojas. -Estrellita. -(…) -¿Estrella? A cenar. Sigilosa, se encamina desde su cuarto a la silla que la aguarda. Una vez sentada estira la columna, y mientras inspira eleva los brazos, dejando apoyadas las muñecas sobre el filo de la mesa al expirar. Yo no espero, pincho con el tenedor un poco de lechuga con aceite y sal. -¿Te apetece un poco de foie? –pregunta Estrellita ofreciéndome una rebanada de pan untado. Estrellita no ha perdido la finura y se atreve a denominar foie a ese puré de yo qué sé qué triturado. -No, gracias. Mi porción para Pipi. Pipi. Nos encontramos la tarde de un cinco de enero en la calle del Mar. Me dirigía a casa de Ata cuando fui sorprendida por una intensa tormenta de lluvia que azotaba la ciudad. La cabalgata de reyes se suspendió, y una atípica desolación impregnaba las calles a pesar de estar iluminadas por miles de bombillas de colores que festejaban la Navidad. Refugiada en el soportal del edificio en el que vivía Ata, se hallaba una perrita desgreñada y sucia. La lluvia no amainaba. Llamaba una y otra vez al timbre, pero Ata no contestaba. «¡Qué raro! Habíamos quedado». La perrita y yo nos arrinconamos juntas 34 para protegernos mutuamente y, allí, resignada, la acaricié mientras visualizaba el camino de retorno a casa. Tenía que cruzar todo el Carmen: la plaza de la Reina, la de la Virgen, Cavallers, la plaza San Jaime, Quart hasta el cruce con Turia…, y en esta calle, en un quinto sin ascensor, vivía en un piso precioso, de los de techo alto, grandes ventanales y suelo de mosaico, que se entregaba sin pudor al verde del jardín botánico, al canto de cientos de pájaros y al croar de las ranas al atardecer. Le deseé suerte a la perrita y salí a paso ligero, pegada todo lo que podía a la pared, cubriéndome bajo las cornisas y esquivando los charcos y las canaletas de los tejados que derramaban chorros de agua a raudales. Bordeando la catedral, al cruzar la calle Micalet, decidí que sería el pórtico de los Apóstoles el que por un instante me daría cobijo para tomar aliento y recorrer el último tramo hasta casa. Mientras observaba la lluvia con toda la fuerza del peso de sus enormes gotas color naranja, teñidas por la luz de la bombilla de la farola, una poderosa presencia se hacía sentir. No me equivocaba, miré hacia atrás y encontré a la perrita pegada a mí como una lapa sobre una roca en el mar embravecido, dando por hecho lo evidente, vendría conmigo a pesar de todo. La abracé fuertemente protegiéndola bajo mi abrigo y eché a correr. Nos empapamos. Dejamos un reguero de agua por todo el pasillo hasta el cuarto de baño, donde encendí sin dudarlo el calefactor y el grifo de agua caliente de la bañera a tope. El vapor de agua dejaba poco a poco sin identidad al espejo, y en esa conquista, también le ganaba la batalla al frío que calaba mis huesos. Me desnudé, cogí a la perrita en brazos y nos zambullimos en el calor del agua. El vapor configuraba una neblina que cegaba, y sentí profundamente cómo mi cuerpo se dejaba caer y cómo el helor se filtraba a través del desagüe. La perrita se acercó resbalándose por el ya picado esmalte de la antigua bañera hasta descansar en mi regazo, y allí se detuvo el tiempo, desvelando que sobre mí dormitaba un querubín caído del cielo. En aquel palacete vivíamos tres mujeres y los amantes de una de ellas, Lucciana, genovesa, estudiante de arquitectura y Erasmus. Lucciana salió de su cuarto para desayunar, a la hora de comer, con un rubio alemán de dos metros y cara de pocos amigos. Ella, despeinada, con el rímel corrido y la sombra de ojos emborronada, parecía que había sido vencida en una batalla. -¿Che cosa fai? –me preguntó con cara de asco. Tenía fiebre. Echada en el sofá, me cubría con una manta afelpada, y sobre mí, Pipi, despatarrada, agradecía que le presionase las mamas con la intención de aliviarle la hinchazón, y en algodón empapaba gota a gota la leche que manaba de ellas. Debía haber parido recientemente. 35 Más tarde apareció Mari Pau, mi otra compañera de piso, completamente borracha. Volvía de tomar unas cañas desde las ocho de la tarde del día anterior. Mari Pau estudiaba filología catalana con la inexcusable compañía de una lata de cerveza. Era fea a reventar, castaña, de piel clara, con la boca muy pequeña y la nariz muy grande. Se sentó en el sofá, a mi lado, acarició a la perrita hasta que su enorme nariz se puso roja y comenzó a moquear. Los estornudos se sucedían uno tras otro. Se encendió un cigarro, y echándome el humo a la cara me dijo con la lengua trabada: - Jesi, mai t’he dit que tinc al.lèrgia al pèl dels gossos? Estaba todo dicho, debía buscar otra casa donde vivir, le había tomado suficiente cariño a Pipi como para no poder desprenderme de ella. Además, mi vida necesitaba un cambio, estaba harta de las borracheras de la una y los multiorgasmos operísticos de la otra. Supe que era el momento de probar vida en pareja. Sí. Decidido. Me trasladaría a casa de Ata, alguna vez me lo había sugerido, se pondría loco de contento. Intenté localizarlo. Una llamada tras otra sin hallar respuesta. ¡Qué extraño! Me había dejado plantada la tarde del día anterior, cuando habíamos quedado en vernos después de una función en la que él actuaba como payaso en un hospital, en la sección de pediatría, y seguía sin dar señales de vida. «Pero ¿qué más da? –me decía a mí misma-. ¡Es un chico tan adorable! Es puro altruismo y solidaridad… Y ahora, ¿dónde está el maldito cargador? Me estoy quedando sin batería». Necesitaba que alguien me asistiese, alguien que al menos sacase a pasear a Pipi y, de paso, entrase en la farmacia y me comprase un antifebril. Me sorprendí suplicando ayuda a voces y, sin más, al caer la tarde, apareció Ata, y un acceso de fiebre me sobrevino: había decidido dejarme. -Jesi, estoy enamorado de otra. -¿De otra? –mi corazón quería escapar por la boca-. ¿De qué otra? -No la conoces, es una payasa. -Conozco a todas las payasas de la ciudad. Por más que intenté contener las lágrimas, el nudo de mi garganta que actuaba como dique reventó. Me dejaba por una de las payasas con las que actuaba provocando la risa de los niños hospitalizados y no se atrevía a nombrarla porque esa payasa resultaba ser la dulce Amy. Mi querida Amy. No solo había perdido a Ata, sino también a una de mis mejores amigas. Y allí, sentada al filo de la cama, abatida, tiritando esta vez de pena, me quedé petrificada. ¿Por qué tenía que ocurrirme una cosa así? ¿Acaso no he sido lo suficientemente payasa? ¿No he tenido el sentido del humor que él necesita de la persona que ama? Debería haberme involucrado más en su día a día, en su lucha, en sus 36 aspiraciones. No debo ser una persona solidaria. Como él, debería haberme puesto la nariz y haber recorrido los hospitales de la ciudad a su lado. Podría haber evitado esta dramática situación, seguro. Así transcurrieron tres noches y tres días, en estado febril, delirando. Me sentía atrapada por el dolor del cuerpo y los sentimientos, y como quien reza el rosario de la amargura, me hallé repitiendo sin cesar las mismas oraciones de culpabilidad. Pero ahí no quedaba la cosa. Me sentí forzada a recurrir, después de sufrir un abandono de tal magnitud, a la mujer que delegó mis cuidados cuando era un bebé: madre, la última persona a la que le hubiese mostrado mi debilidad en ese momento. Pero ¿quién podía quedarse unos días con Pipi? A Mari Pau, Pipi le produce estornudos. Pilar tiene depresión. Le expliqué que estar acompañada de una mascota es terapéutico y me dijo que también tenía un papiloma en el pie derecho que le dolía al caminar. La novia de Tomás era demasiado celosa como para permitir que su chico pasease a mi perrita cuando yo acababa de ser abandonada por Ata. Hubiese parecido que Tomás estaba esperando para lamer del plato las sobras que otro había dejado. No había remedio, teléfono en mano: -Madre, me he resfriado. Tengo fiebre. -Claro, si sales por ahí enseñando el ombligo con el frío que hace, normal. ¿Has cenao? Tómate una aspirina y a dormir. -Necesito que te quedes con una perrita que me he encontrado abandonada. Mi estómago se encogió al escucharme pronunciar esta última palabra. -¡Uh! ¿Yo? Ni hablar del peluquín, yo no quiero perro. -Solamente van a ser unos días, hasta que me recupere. Es muy buena… ¡Por favor! Dile a Tito que venga a por ella y de paso que traiga aspirinas. -Tu hermano no sé si va a querer ir, eso está por ver, que le encarte. -Madre, se acaba la batería, no te olvides. El teléfono se desconectó y di de nuevo paso al vapuleo mental al que me estaba sometiendo sin interrupción alguna hora tras hora. Pesadilla tras pesadilla: Ata, los payasos, mi falta de solidaridad, el abandono, Ata, los payasos, Ata ¿y si hubiese…? El abandono, los payasos, mi falta de solidaridad, Ata, los payasos, el abandono. Ata, la solidaridad, los payasos, la payasa, Ata, el abandono, mi falta ¿y si hubiera…? Ata, el payaso, mi falta de solidaridad, la payasa, el payaso de Ata, Ata, ¿y si…? El abandono, mi falta de solidaridad, la payasa, los payasos, el abandono, el payaso de Ata, Jesi, payasa, ¿y si hubieses…? Jesi, el payaso, la payasa. La payasa de Jesi. Jesi, payasa. Ata, la payasa, Ata. El abandono. Los payasos, la payasa… 37 Jesi, payasa. El abandono El abandono El abandono, madre… El abandono. 38 13 -Jesi, despierta. -¿Eh? -Despierta. -¡Nooo! Me doy media vuelta y la perrita conmigo. Abrazadas. Fuertemente abrazadas. Se me cae la baba dejando un rastro de caracol en el cojín azul celeste con lunas plateadas mientras me echo la siesta acurrucada en el sofá biplaza de escay negro. -Sube el hermano de Ata. Pego un brinco que me incorpora de súbito. Estrellita sonríe con esa expresión de inocencia a lo Audrey Hepburn. Lanzo una de mis peores miradas. La perrita, asustada, se esconde bajo la mesa de centro. Un portazo da la señal de alarma. Estrellita se esfuma. Unos pasos se encaminan hacia la estancia en penumbra, cargada de sueños desestimados. -¿Te he despertado? Bostezo. Levanto la persiana de un solo tirón y la celosa luz me emborrona la vista. Con los ojos entornados fijo su figura en mi pupila y el corazón me da un vuelco: la payasa. ¿Qué payasa Jesi? No es Ata, es su hermano. Además, ha pasado mucho tiempo desde entonces. Cuánto… ¿Tres? ¿Cuatro años? Ya basta… Mi memoria rebobina deteniéndose en el local de ensayo: la moqueta beige; el grave del bombo; su rodilla pulsando el pie de charles; el cuerpo en el ritmo… Y sin quererlo, me encuentro de nuevo enredada. Es mi cuerpo el que avanza... buscando… Su mano afincada en mi cadera, la otra recorre vértebra a vértebra el sendero que parte del coxis hasta el cuello…, y, un poco más allá, el lóbulo que besa atrapando en sus labios. Mi zarcillo de lágrimas se pierde sin saber nunca más dónde, y cuando vuelvo me encuentro con él ocupando el medio cuerpo del colchón de cuerpo y medio que me regaló el tío Paco, y, como funambulistas, sin forzar el equilibrio, caemos, y el vacío nos recoge sin condición alguna. La respiración, tan sonora como una máquina de vapor que está llegando a su destino, va frenándose poco a poco, hasta que se encuentra profunda y lenta sobre el jactancioso silencio que engulle la húmeda estancia. Duermo. -Jesi… -¿Eh? 39 -Despierta. -¡Nooo! Me doy la vuelta y la perrita conmigo. Abrazadas. Fuertemente abrazadas. Entonces me doy cuenta de que estoy tumbada en el suelo. -Jesica. Me incorporo lentamente, con cuidado, tengo la cadera y el hombro doloridos. -¿Qué es eso que se oye? –susurra el chico mientras al vestirse se ata las botas. ¿Se las ATA? No puedo pensar en ese nombre sin imaginar mi rostro con una enorme pelota roja en mi nariz de payasa. -Yo no oigo nada. -¡Ssss! escucha. –Su dedo índice señala la cama. Aguzo el oído… Y allí estaba, sin previo aviso, esa desagradable onda sonora que martillea mis tímpanos. Tic tac Tic tac Tic tac Tic… -¿Qué es? –pregunta extrañado. -La carcoma ha roto la tregua. Mi cama, mi preciado nido, estaba siendo masticado por estos traidores insectos llamados «el reloj de la muerte». Su nombre hace alusión al golpeteo rítmico con el que entablan comunicación para atraerse y aparearse, al igual que hago yo a golpe de bombo y charles con el chico que está sentado en el suelo, al borde de mi preciado lecho. En realidad, ¿qué me diferencia del reloj de la muerte? Sigo su mismo ritual de apareamiento, y al igual que un escarabajo de la madera, vivo encerrada en un túnel. A veces, como ellos, echo al vuelo siendo incapaz de elevarme más allá de las calles de esta ciudad. Sentía cómo estaba muriendo en vida a golpe de tic-tac de reloj. Sin nostalgias, a la calle Burguerins, con su característico olor a orín y barniz, le había llegado su fin. -Por cierto, ¿cómo te llamas? –le pregunto al hermano de Ata con mi imaginaria nariz de payasa. 40 14 Lanzo una moneda al aire. Cae al suelo y comienza a rodar por la estancia, que está desnivelada y forma una hendidura circular a modo de ruleta rusa. Pipi cree que es un juego y la sigue. La moneda da vueltas dibujando una espiral. Cuando casi llega al centro y está a punto de caer, Pipi la atrapa con su hocico sin la menor intención de devolverla, sabe que, misteriosamente, un trozo de metal se puede intercambiar por salchichas. Para Pipi todo es un juego, y no entiende de lanzamientos de moneda ni de permitir al azar que tome decisiones de las que ni Estrellita ni yo somos capaces. -¿Y si nos mudamos a Ruzafa? –pregunto con la mirada perdiéndose en las esquinas del techo. -¿Ruzafa? –responde Estrellita derrotada tras sentarse a mi lado en el sofá biplaza de eskay negro. Las dos sabemos que Ruzafa dejó de tener alquileres con precios asequibles hace tiempo. Este barrio, poblado de africanos, se ha revalorizado. La especulación urbanística no deja lugar, y menos tratándose de un barrio céntrico en el que construirán un enorme parque donde hoy transitan las vías de ferrocarril de la Estación del Norte. Los inmigrantes emigran a la periferia, a mi barrio, al Cristo, como vienen haciendo desde hace ya algunos años, dando lugar a un mestizaje de lo más preciado y variopinto. Madre ha aprendido a cocinar cuscús con cordero. Fátima, la vecina, se los ofreció en una gran ensaladera de barro estampada con motivos árabes azul añil. Rauda, madre le dio a probar las migas cortijeras, a conciencia, con sus torreznos de tocino, chorizo, morcilla y pimientos verdes fritos. A madre le gusta salir a hacer la compra a diario y conversar con el vecindario. Trata a todo el mundo por igual, sin distinciones. Fátima lo sabe y lo agradece, no todos los vecinos tienen un trato amable con ella y con los suyos. Fátima y madre intercambian impresiones sobre el tiempo, lo cara que está la vida, pero sobre todo intercambian recetas de cocina. El arte culinario es la pasión de madre, y como ya no puede cocinar la variedad de platos que a ella le gustaría porque padre crea unas indigestas bolas peloteras llamadas bezoares, se siente limitada en la práctica culinaria y, entonces, teoriza sobre el sabor, olor y textura de los platos que imagina. Fátima los elabora y, tras degustarlos con madre, comenta los deliciosos resultados. -¡Ya sé, Jesi, nos mudaremos al Cristo del Rescate! -¿A mi barrio? ¡Estás loca! Soy el patito feo, he de convertirme en cisne, si vuelvo 41 al barrio de donde he salido jamás lo conseguiré. -¿El patito feo? Tú no eres fea. -El patito feo nace de un huevo de cisne de entre otros tantos de pato. Al ser diferente a sus hermanos, todos los animales de la granja lo rechazan: el cerdo, la vaca, la gallina… ¡Todos! El patito feo, entristecido, huye. Transcurre el tiempo, crece, y al darse cuenta, al ver reflejada su imagen en un lago, de que no es un pato, sino un hermoso cisne negro, deja de importarle dónde ha nacido para importarle de dónde: de un huevo de cisne. - Jesi, entonces, ¿qué importa tu barrio? El huevo es tu madre. 42 15 -Me llamo Ra. -¿Ra? –pregunto extrañada al chico de las botas granates con puntera reforzada. -Sí, Ra. Se seca el sudor de la frente con una servilleta de papel, y sin tregua le pega un buen trago a la caña que estamos tomando en una terraza, la del Cristo, en mi barrio. -¿Ra de Rafael? –insisto. -No, Ra de… –dice algo tan bajito que no lo entiendo. -¿De qué? –pregunto extrañada, arrugando la cara lo más que puedo para aguzar el oído. -¡De Ra-el! -De Rael. -Sí, de Rael. Rael significa el Mensajero. Cuando me lo confesó, lo imaginé recorriendo la ciudad en una motocicleta repartiendo paquetes. Pero el asunto es más serio de lo que parece. Tuve que estirar mi presupuesto al máximo para hacerle hablar aumentándole premeditadamente los grados de alcohol en sangre, la misma que corre por las venas de Ata. Tenía que ser astuta, la dosis alcohólica debía suministrársela poco a poco. Quería que Ra estuviese lo suficientemente ebrio como para hablar, pero no tanto como para relatar dando rienda suelta a su imaginación. Mi estómago albergaba un pellizco. Mi pierna derecha, involuntariamente, taconeaba revolucionada. Pero ¿realmente quería hurgar en el pasado? Ata no creció en una familia al uso: ni el típico álbum de fotos en el que aparece la abuela haciéndole carantoñas al crío; ni la instantánea que inmortaliza la aguadilla en la playa disfrutando de las vacaciones veraniegas; ni la foto de familia en la que todos sonríen menos el abuelo, al que le faltan los dientes. Bueno, eso al mío, porque esta es una familia pudiente, así que el viejo, quizá luzca una brillante dentadura de oro, como los rumanos que mendigan en las puertas de los supermercados; Ni bodas ni bautizos ni comuniones ni tampoco cena de Noche Buena o comida en Navidad. Ni tan siquiera un tío en América. Nada. Lo único que sabía es que su madre, prestigiosa filóloga catalana, Catedrática de la Universidad de Valencia, quiso hacer de su hijo Ata un grandísimo actor dramático y, para su disgusto, este, acabó siendo un payaso. Al nacer Ata y su hermano gemelo, la prestigiosa filóloga se separó de su marido y 43 de uno de sus hijos, Ra, que quedó bajo la custodia paterna. Afectada, no fue capaz de superar la situación y se refugió en los cafés literarios de los que siempre había renegado, «pura chabacanería», entregándose al alcohol y al sexo con algún alumno aventajado. Ata dejó la facultad y el teatro y se convirtió en un abnegado payaso. Pero ¿y yo?, ¿estaba segura?, ¿quería seguir adelante y sacar concienzudamente toda la información que en su día no pude obtener? Sí, quería saber, la curiosidad me estaba matando. No podía echarme atrás: -Luis, haz el favor, rellena aquí. Luis sabe que yo la bebo sin, así que mientras Ra de Rael pensaba que nos estábamos emborrachando en un acto de camaradería para encontrarnos en la profundidad de nuestras miserias y compartir a brazo tendido nuestras carencias, fracasos y frustraciones, yo urdía un plan para saber qué había sido de su hermano gemelo: Ata, mi primer amor, el gran amor de mi vida. Ata y yo pasamos unos inolvidables años como estudiantes universitarios. Nos conocimos a los dieciocho en la facultad. Él iba a clase y cogía unos magníficos apuntes, yo me entretenía con el sinfín de actividades culturales que se programaban: cine, teatro, recital de poesía, exposiciones, encuentros literarios… Y conciertos. Eso sí, conciertos. Acudía a todos sin excepción, y no me perdía ni una jam sessión en la que tuviese la oportunidad de fundirme con la batería, convirtiéndome con ella en una sola pieza. Jazz y más jazz. Tres años. Tres maravillosos años en los que aprobé tres asignaturas, las justas para renovar matrícula y obtener el preciado carnet de la biblioteca. A mí me apasionaban los estudios, Ata los aborrecía y, sin embargo, su expediente estaba atestado de sobresalientes. Finalmente abandonó, y yo con él. Después me abandonó, y yo… 44 16 El traqueteo del autobús revuelve la cerveza que he ingerido haciéndome sentir como una botella gaseosa que está siendo agitada. -¡Hip! ¡Uy!, tengo hipo. -¡Hiiiiip! Mi diafragma me propina violentas sacudidas. -iHip! La gente me observa sin pudor, y yo, decidida a acabar con este bochornoso espectáculo, cojo aire hasta el fondo y, accionando a modo de pinza el índice y el pulgar de mi mano derecha, tapo mi nariz. Pinza que numerosos antropólogos, biólogos, arqueólogos y mecánicos han considerado como fundamento y punto de partida de la evolución humana. Este hecho nos ha permitido ser quienes somos: hemos podido construir herramientas, fechas de caducidad enmascaradas en yogures, medicamentos, bombas…, y en este preciso momento, esa misma pinza que tanto ha honrado a la humanidad me está asfixiando. He llegado a contar hasta ciento noventa y tres a una velocidad de negra = sesenta, o lo que es lo mismo, he estado tres minutos con trece segundos sin respirar. Retiro la pinza de mi nariz y una gran bocanada de aire rancio activa mi aparato respiratorio. -¡Hip! Esta vez, la pinza no ha funcionado. La parada de la lonja se aproxima. Al detenerse el bus, bajamos todos. Claro, lo había olvidado, es la última parada, a partir de aquí no te lleva a ninguna otra parte que no sea de vuelta. Cabizbaja, y acompañada de alguna que otra sacudida diafragmática, llego a casa. Estrellita hace punto de gancho sentada en la taza del retrete. Le pido que se dé aire. Ella me dice que no tengo buena cara. Le explico que si no se retira la voy a tener aún peor porque me lo voy a hacer encima. Las tripas revueltas. Mi turno. ¡Ufff, qué alivio! -¿Qué te ha pasado Jesi? -He estado con Ra. -¿Ra? ¿Quién es? 45 -Ra, el hermano de Ata. -Entonces no entiendo el porqué de tu mal aspecto, siempre que estás con él te diviertes… –conforme va saliendo esta última palabra por su boca se ensancha su traviesa sonrisa. -Ra –espeta Estrellita con un suspiro que eleva su mirada hacia el cielo-, el Dios Sol. Ra no puede estar más lejos del Dios Egipcio que luce un disco solar sobre su cabeza de halcón. Ra de Rael es un nombre extraterrestre. Tiene su origen en otro planeta, el planeta de los Elohim. -Jesi –Estrellita me nombra con voz apagada o, quizás, la que se está apagando soy yo. -Jesi, ¿te encuentras bien? 46 17 Guiño los ojos. Las luces fluorescentes son molestas. Recorro el pasillo de urgencias del hospital en una camilla. El celador no tiene premura, por lo que presiento que lo que me sucede no es grave. Una mano sujeta mi mano. Es Ra. ¿Quién le habrá dado vela en este entierro? ¿No habrá tenido suficiente contándome todas esas truculentas historias familiares? -Ra. -Dime cariño. ¿Por qué se permite llamarme cariño? Está chapado a la antigua. -¿Qué ha pasado? El celador detiene la camilla en una sala de espera atiborrada de gente amarillenta. Me ayuda a sentarme en una aparatosa silla de ruedas. Se marcha. -Te has desmayado. Estrellita se ha puesto muy nerviosa y ha llamado a Tito, pero estaba ocupado, con la novia, ya sabes. Yo me dirigía a tu casa, dando un paseo, para entregarte a Mercury. Mi madre no lo soporta, se pasa todo el día y, lo peor, también la noche, cantando. Me ha pedido por favor que la próxima vez que le haga un regalo sea inerte. -¡Oh, no!, pobre Mercury. -Entrando en tu calle he encontrado a Estrellita nerviosa, intentando ir en todas direcciones sin coger ninguna. Tartamudeaba, no la entendía. Le he entregado la jaula, he subido corriendo y te he encontrado inconsciente en el suelo. Te he cogido en brazos, y una vez de nuevo en la calle he pedido un taxi. El celador, sin avisar, empuja la silla de ruedas y mi cabeza sale despedida hacia atrás. Me pasa a consulta. Una vez dentro y para mi desgracia, el médico de urgencias por el que voy a ser atendida es, ni más ni menos, el doctor gangoso que ha operado a mi padre extrayéndole del tracto digestivo unas bolas de fibra como de escarabajo pelotero que es incapaz de digerir, llamadas bezoares. Sí, lo de siempre, cómo está tu padre, la familia, que debería haber recogido resultados y haber pasado consulta… El doctor extiende un par de volantes a la que debe ser su peor paciente. En uno indica los marcadores de sangre y orina que han de ser analizados tras someterme a la recogida de muestra; en otro, rayos x: tránsito intestinal. El celador empuja la silla de ruedas hasta el cuarto de baño. Me entrega una bata blanca y me sugiere que me cambie y que orine en el recipiente antiséptico que me ofrece. Se marcha, y yo aprovecho para salir de allí sin dejar ni rastro de mi paso por 47 aquella dependencia hospitalaria. Le envío un mensaje a Ra: «No me esperes, tengo sueño, me he marchado a casa». Llamo a Dumbo, mi amigo del alma, del barrio, se llama así recordando al elefante: tiene las orejas como soplillos. -Dumbo. -Hola, Jesi, ¿te has perdido? -Algo así. -Pepe, mañana te espero, no olvides traerme la pieza… ¿Jesi? ¿Sigues ahí? -Sí. -Me has pillado con el Descuartizador. Ya se iba, le he encargado unas piezas para trucar mi moto. -¿Puedes venir a recogerme? Estoy en el hospital, en la puerta trasera. Dumbo es un tipo alto, corpulento. Cuando se sube en la moto, los amortiguadores se quejan; cuando yo subo ni se inmutan. A Dumbo le gusta el motocross. Ahora es mecánico, fabrica motos por encargo con piezas de distintos modelos. El Descuartizador se encarga del abastecimiento. Forman un equipo formidable. Dumbo aprendió motocross de chico, con la bicicleta, en las montañas de arena y pedrusco que se levantaban como dunas en el desolado paisaje que separaba nuestro barrio, territorio comanche, del resto del mundo. La ciudad, allá, se perdía mientras la veíamos crecer, a lo lejos, sin ser reconocidos por ella. Dumbo llegó a ser campeón en varias competiciones, hasta que, intentando dar una cabriola demasiado ajustada, tuvo una caída que le costó el húmero, la rótula y su carrera como motorista. Desde aquel accidente, cojea un poco. A regañadientes, Dumbo, me deja en la puerta de casa. He rechazado su invitación de salir a tomar algo. Subo los peldaños de la escalera agarrándome fuertemente a la barandilla, como la viejecita del primero. Oigo cantar a Mercury, ¡qué pesadilla!, le haría tragar un somnífero. La puerta de casa está entornada. Extrañada, empujo con cuidado. En el umbral, como una sombra, aparece Estrellita con los brazos cruzados, como una madre enfadada. -Ra me ha llamado. Está preocupado. Te has escapado del hospital. -Es un pesado. Hoy se ha atrevido a llamarme cariño. -No te permites recibir ni una sola muestra de afecto. La pose de chica dura de la que tanto presumes, es solo como uno de esos protectores solares, protegen unas horas, no toda una vida. 48 Me estoy desmoronando, es una reflexión demasiado profunda para soltarla a bocajarro a estas horas de la noche, así, sin más. -Estrellita… Me lo pienso. -Ata. Ya no está. -Sí, lo sé. Sé que se marchó de la ciudad y que… -Estrellita… Ra, esta tarde, mientras charlábamos, me ha contado que Ata ha muerto. Trago saliva tragando la pena. Una lágrima rueda hasta gotear en el suelo. Soy un auténtico zombi. Estrellita me lleva hasta la cama. Me sienta en ella, trae una palangana llena de agua ardiendo y la coloca frente a mí. Me quita los zapatos y me sumerge los pies helados en el agua. Me los frota con sus delicadas manos y comienza a esculpir la calma en el empeine y la confianza en las plantas. Me los seca con una suave toalla de algodón y me tumba cubriéndome con la sábana. Ella se queda a mi lado, así, toda la noche, abrazándome fuerte. Al otro costado, la perra me calienta un riñón con su pelo de ovillo negro… Y Mercury, de fondo. Me quedé dormida profundamente, no sé cuánto tiempo, hasta que soñé que caminaba por los desaparecidos montículos de arena y pedrusco que separaban mi barrio del resto de la humanidad. De detrás de uno de esos montículos, del de color violeta, comenzaron a salir unos seres de luz, altos, apenas corpóreos, con la cabeza apepinada y ojos como platos: los Elohim. Uno de ellos extendió su lengua como un camaleón, larga y pegajosa, y con ella me persiguió hasta que me cazó y me enrolló atrayéndome hacia su boca. Apareció un platillo volante y cuando el Elohim que me llevaba presa me quiso lanzar hacia el interior de la compuerta como quien lanza un escupitajo, me desperté empapada en sudor y gritando a todo pulmón. Estrellita y la perrita, que dormían plácidamente, se despertaron sobresaltadas. Con la respiración aún agitada y el corazón saliéndose por la boca, les conté mi sueño. Dicen que si no lo haces se cumple y yo no quería ser abducida, me di cuenta de que el planeta Tierra me gusta más de lo que pensaba. En 1975 ocurriría algo insólito en la vida de un periodista deportivo, un chiflado del automovilismo: Claude Barraud. Según su testimonio, estuvo en contacto con un alienígena en el cráter de un volcán, en el centro de Francia. Este hecho cambiaría la vida de este hombre y, diez años más tarde, también la de la familia Sardanyola, la familia de Ata y Ra. Tras casi una década de intachable matrimonio burgués (en el que la superación 49 profesional dentro del ámbito cultural barcelonés era pura ostentación y la militancia en Esquerra Republicana la merecida etiqueta de progre, tan valiosa en el ambiente académico), Carme Vila, la madre de los gemelos, sospechó. Su marido… Noches sin aparecer; absurdas justificaciones; el cuello de la camisa sucio. Él, un periodista deportivo con una prometedora carrera, un loco de la fórmula 1, por primera vez no estaba siguiendo el gran premio en el circuito de Jerez, en el que una disputada carrera había dado el triunfo a su admirado ídolo Ayrton Senna por solo 0,014 segundos de diferencia de su contrincante. Uno de los finales más apretados de la historia y Adrià indiferente. Pelos de gato pegados en la chaqueta y libros de la New Age en la cartera, pero este título, La meditación sensual, había sobrepasado el límite de su, por otra parte, reducida paciencia. Sin duda: su marido la engañaba. En un ataque de histeria lo puso de patitas en la calle, pero la idea de perderlo para siempre… Había pasado toda su vida junto a él. Y sus respectivas familias, ¿cómo reaccionarían ante tamaño fracaso? Debía perdonarlo. Ni siquiera estaba segura de que tal engaño fuese real, no tenía pruebas fehacientes y él, por más interrogatorios tortuosos a los que lo había sometido, no admitía haberle sido infiel. Además, su orgullo, touché. Se sentiría verdaderamente avergonzada de tener que admitir los escarceos amorosos de su marido públicamente. Así que borrón y cuenta nueva. Con Adrià otra vez en casa se pusieron manos a la obra: un hijo salvaría el matrimonio. Carme Vila se había convencido de que es verdad aquello que se dice de que la chispa se acaba, y le sobrevenía una y otra vez la letra del estribillo de aquella canción de Sabina que tarareaba sin cesar: «el agua apaga el fuego y al ardor los años. Amor se llama al juego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño. Y cada vez peor y cada vez más rotos. Y cada vez más tú y cada vez más yo sin rastro de nosotros…». Y rompía en llanto, y la dichosa canción empapada de nuevo en lágrimas. ¡Qué fastidio! No había manera de quitársela de la cabeza. Que nada dura para siempre: sin embargo, a ella le daba escalofríos pensar en que para siempre se acaba. Aunque, pensaba, hay parejas que están unidas de por vida, como sus padres, sus tíos, sus abuelos… Bueno, realmente no es que estuviesen contentos del todo, pero se respetaban, se hacían compañía. ¿Qué más se puede pedir? Su matrimonio no podía ser insalvable. «Una pareja sin hijos no es una auténtica familia. Un bebé nos devolverá la ilusión de seguir juntos», se decía intentando convencerse. Durante los primeros meses de embarazo, todo se normalizó. Él seguía teniendo alguna rareza que otra, cosas de la edad, pensaba ella, aunque aún eran jóvenes, realmente muy jóvenes, aún tenían treinta y pocos… ¿Podría ser que Adrià tuviese la crisis de los cuarenta adelantada? Todo es posible tratándose de hombres. Ella se 50 sometía a estudios médicos con la intención de saber qué es lo que albergaba su útero, y lo que encontró en la pantalla del monitor fueron dos manchas en forma de feto más dos revolucionados corazones latiendo al unísono. Conforme la tripa crecía, las cosas se hacían más difíciles. Ella creía necesitar a Adrià a su lado continuamente. Necesitaba una llamada telefónica a cada momento, y, aun estando en casa, dejar sonar el molesto riiin riiin para que al saltar el contestador automático él dejase un bonito mensaje de amor. Pero aquello no ocurría, parecía que la atención de Adrià estaba volcada en otros asuntos que en realidad no eran laborales, aunque tampoco dejaban de serlo. Adrià retransmitía las más importantes carreras de fórmula 1, y fue en una de ellas donde conoció al platillista Barraud. No solo se reconocieron el uno en el otro por su pasión por las carreras, sino que Adrià fue seducido por las ideas de Barraud que, según este, son fruto del mensaje revelador de los Elohim o, lo que es lo mismo, «los que vinieron del cielo». Adrià hubo de confesar. El 22 de junio del 86 debía estar erizado siguiendo a su ídolo, Senna, que a pesar de un pinchazo remontó y obtuvo el primer puesto en la carrera del circuito callejero de Detroit, cuando el redactor jefe de la importante revista para la que tenía que realizar el reportaje llamó a Carme: su marido no se hallaba cubriendo su puesto de reportero… Y, ¿dónde estaba? Ni más ni menos que en Québec, Canadá, con el frío que allí hace, en un encuentro del movimiento Raeliano, junto a Rael, Claude Barraud, el Mensajero, el último profeta después de Buda, Cristo y Mahoma. Carme Vila entró en pánico y los gemelos llegaron prematuramente. Rompió aguas del tremendo disgusto. Adrià no estaría a su lado en el parto. Ni una llamada. Se sintió tan sola aunque la habitación estuviese atestada de flores… Rosas y más rosas rojas, amarillas y azules. Sus padres y el séquito familiar que arrastraban atiborraban el espacio. Aun así se sentía tan sola…, y los gemelos tan redonditos y pelones y, a pesar de ellos, con la soledad a cuestas desde hacía ya tanto. La madre de Carme, con el teléfono en mano, susurrando: -Es Pilar, tu compañera del departamento de lingüística. Carme le hace señas: mueve el índice de derecha a izquierda queriendo decir un «no» que pronuncia para sí misma haciendo una mueca exagerada con la boca. No quiere atender esa llamada por nada del mundo, pero en un descuido ya tiene el auricular pegado en la oreja: -¡Hola Pilar! –exclama disimulando su contrariedad. -(…) 51 -El parto fenomenal. -(…) -¡Oh! Son dos niños hermosos, habrías de verlos, para comérselos. -(…) -No, Adrià está en EEUU trabajando. Ha sido un parto prematuro, habría salido de cuentas en dos semanas. -(…) -Sí, la verdad es que está muy apenado, hubiese deseado estar a nuestro lado y como no ha podido se ha encargado de llenar la habitación de rosas. Estamos muy ilusionados. Ven a vernos cuando quieras. Se engañaba a sí misma y por lo tanto también a los demás. Insistió, no quería que le pasasen las llamadas. ¡Qué poca imaginación!, cientos de excusas se le ocurrían a ella: que estaba en el baño; durmiendo; amamantando a las criaturas, aunque había decidido no hacerlo. ¿Para qué amamantar habiendo biberones a rellenar con leche en polvo maternizada? Debía recuperar su figura lo antes posible, de no ser así, Adrià no la encontraría atractiva. Se había prometido no verse ni una estría por pequeña que fuese. Y las canas… Tan joven y ya con canas. Estaba tan unida a Adrià, lo sentía como una prolongación de su propio cuerpo, como los pies que te sostienen y te ayudan a caminar. Así era, como no podía ser de otra manera desde que lo conoció a los 16 años o, quizá, desde antes, desde que descubrió que existían los príncipes en los cuentos que su padre le leía desde su más tierna infancia. Historias de amor a vida o muerte en las que ella se lograba infiltrar creyéndose la amada Julieta. Puro corazón. Pero ¿y Adrià? ¿Había sido feliz durante los veinte años que llevaban juntos? ¿Había sido capaz de saber qué es lo que realmente sentía él? La verdad es que Adrià aborrecía acompañarla a las cenas de militancia. Tampoco le hacía mucha gracia tragarse las funciones teatrales de los grandes clásicos. Ahora que había parido, ahora que tenía a las dos criaturas en su regazo, pudo recordar las veces que Adrià le sugirió que tuviesen un hijo en los momentos en los que la pasión les desbordaba. Se lo sugirió desde la plenitud del amor. Y ahora era el momento de reprocharse, de hacerse todas esas preguntas sin respuesta: ¿y si lo hubiese escuchado y le hubiese dado un hijo en los momentos en los que él se sentía tan ilusionado?; ¿y si me hubiese interesado más por la fórmula 1 y lo hubiese acompañado a las competiciones disfrutando de la emoción que él sentía en cada salida, en cada curva, en cada derrape y ajuste de ruedas?; ¿y si…? 52 Adrià volvió de su viaje adepto consumado al movimiento Raeliano, y tan orgulloso de ello que no tenía pudor en comentar con cualquiera sus convicciones ideológicocientíficas-religioso-espirituales. Y Carme barajándose entre contradicciones. Por un lado, terriblemente avergonzada de la exhibición ufológica de su marido. Por otro, un tanto atraída por la idea de inmortalidad que divulga el movimiento, que promueve la práctica de la clonación como camino de salvación. Los Elohim han informado a Rael que los avances científicos están llegando a tal punto de desarrollo que cabrá la posibilidad de inmortalizar al hombre clonándolo biológicamente y, además, a través de un chip realizarán la transmisión mental, su sello de identidad personal. Carme se sentía atraída por esta idea y pensaba que si se puede modificar el código genético de un pimiento para que sea de color violeta e inmune al ataque de la araña blanca, ella podría escoger ciertas cualidades que echaba en falta: que no le apareciesen las prematuras canas que envejecían su rostro; medir unos cuantos centímetros más; no pasar la gripe todos los inviernos y estar dotada del talento literario del que presumía por sus logros académicos, pero del que, muy a su pesar, carecía. Aunque, en realidad, lo que la arrastraba a hacer enormes esfuerzos por dotar de sentido los preceptos que divulgaban los raelianos era el intento de agotar cualquier posibilidad, por ridícula que fuese, de salvar su matrimonio. Y aunque se empeñase en creer en las palabras de Adrià, que repetía sin parar que no pertenecía a una secta sino a un movimiento religioso ateo, no lo creía. Sabía que se había metido de lleno en un buen lío del que ella no quería ser partícipe. Carme Vila no se dejaría llevar por la sinrazón de Adrià, ni tan siquiera permitiría que sus hijos fuesen el motivo que le impulsase a hacerlo. Llegó el momento de la separación y, entre tanto ruido, lo más importante: la custodia de los gemelos. Que si yo soy la madre y se quedan conmigo, decía ella. Que si el padre también, opino, cuenta algo, decía él. Que si tú que si yo, que si yo que si tú, decidieron quedarse cada cual con uno. Sería lo más justo, al fin y al cabo eran idénticos, podría decirse que habían sido producto de Clonaid, la empresa de clonación de Claude Barraud. Y llegado el momento, ¿quién elige? Cada bebé en su capazo. -Nos quedamos cada uno el que tenemos enfrente –decidió el padre. -No lo permitiré. ¿Por qué has de decidir tú? He de quedarme yo con el de la derecha cuando sabes perfectamente que soy de izquierdas, concretamente de Esquerra Republicana, ¿o es que no recuerdas que a la derecha no miro ni de reojo por si acaso? -Está bien –Adrià sacó una moneda-. Si sale cara, para mí el de la izquierda, si sale cruz para ti el de la derecha. 53 Carme pronto estuvo de acuerdo, la cara de la moneda no la soportaba porque aparecía la arrogante imagen del Rey de España. ¡Por favor! Soy Republicana, pensaba indignada. Ella siempre se vanagloriaba de su vida tendente hacia el lado izquierdo: en la cama, jamás el lado derecho; en la butaca del teatro, siempre en el palco principal del lateral izquierdo; hasta había conseguido, a base de práctica, cierta destreza psicomotora en la mano izquierda que la había convertido en ambidiestra para no tener la necesidad de coger la cuchara obligatoriamente con la derecha. En realidad, el lanzamiento de moneda era puro convencionalismo, Adrià había elegido y lo sabía, no podía dejar una decisión tan importante en manos del azar. Había sometido a un engaño dialéctico a la agitada mente de Carme. «Si sale cara, el de la izquierda para mí». El bebé que tenía ante sus ojos y le sonreía había sido El Elegido, Rael. «Así que Rael –pensaba Carme-, pues mi bebé también tendrá un nombre como pocos: el gran Ataulfo. Ataulfo, el noble guerrero». Carme no soportaba la humillación a la que, sentía, la estaba sometiendo su marido. Solo se permitía mirar a través de la lupa del fracaso. Y qué decir del hecho de haberse visto obligada a separarse de uno de sus hijos, del sentimiento de culpabilidad que albergaba y que supuso que arrojase sobre Adrià toda la basura que podía con tal de enterrarlo en ella. Y eran tantos los recuerdos… Y su bebé… Se sentía una mala madre. Había dejado a uno de sus hijos al cuidado de un hombre al que no reconoce, que cree en los extraterrestres como los creadores de la vida en el planeta Tierra y que pertenece a un grupo formado por arrogantes energúmenos que en realidad no soportan el paso del tiempo. Envejecer les angustia. La idea de la muerte les asusta de tal grado que no saben qué inventar para anclarse en la permanencia, sin ser capaces de entender que algún día desaparecerán de la faz de la Tierra, sin más. Carme Vila lo abandonó todo: su familia, amigos, casa, trabajo. Se marchó a Valencia. Allí le sería más fácil emprender una nueva vida sin todas esas miradas inquisitivas, con una buena dosis de morbo y otra de lástima, postrándose sobre ella. Se iría con su noble guerrero en brazos, protegiéndolo, al igual que esperaba sentirse protegida por él, ella. 54 18 -Jesi –Estrellita me zarandea-. Vamos, despiértate. Tenemos una cita. ¿No recuerdas? Hemos quedado en tu barrio, nos van a enseñar un piso en alquiler. -Tengo mucho sueño… -¡Levántate! Qué manía… Una ducha rápida. Una minifalda, camiseta marinera a rayas y botas de lona. Por cierto, no se escucha cantar a Mercury. ¡Qué raro! Vaselina en los labios y unos pellizquitos en los mofletes para mejorar, en la medida de lo posible, el color de cara. Una vez en la salita me acerco a la jaula. ¿Y Mercury? No está en el travesaño cilíndrico en el que los pájaros duermen sobre una sola pata. Me acerco un poco más, despacio, con precaución, al acecho de lo que allí pudiese estar ocurriendo… -¡Mercury! Lo encuentro tumbado sobre la base de la jaula. Tan quieto… Con una membrana blanca, casi transparente, que le cubre los ojos. Se acerca Estrellita, preocupada. Quiere decir algo pero no se atreve. Pongo mi mano sobre su hombro e intento tranquilizarla, ¡es tan sensible!, le digo que el pájaro respira, lo cual quiere decir que no ha muerto. -Jesica… Únicamente me llama así cuando va a decirme algo verdaderamente importante. -Anoche, después de la pesadilla que tuviste, antes de que te volvieses a dormir, dijiste algo así como: «dale un somnífero a ese pájaro». -No recuerdo haber dicho eso. -Estabas inquieta. Pensé que si hacía callar a Mercury te ayudaría a conciliar el sueño. Rosita estuvo ayer por la tarde aquí, en casa. Mientras tú tramabas planes para que Ra te contase toda su vida, Rosita me contaba a mí la suya porro tras porro. La verdad es que no me extraña que fume tanto, porque tiene para contar, ¿eh?, no es una broma. -Estrellita, ve al grano por favor. -Rosita se dejó olvidada una china encima de la mesa. Como a Rosita le entra tanto sueño cuando fuma, pues pensé… Disolví muy poco, lo que es nada, te lo aseguro, en agua caliente y se lo hice tragar a Mercury abriéndole el pico e introduciéndole el líquido con una jeringa. No podía creer lo que estaba escuchando: Estrellita llevando a cabo tal atrocidad. -Creí que lo del somnífero iba en serio. Tú me lo dijiste, pretendía ayudar. 55 Me quedé atónita. No era capaz de imaginarla ejecutando minuciosamente cada uno de los pasos que llevarían a Mercury a entrar en un profundo sueño. No era capaz. Sus finos labios rosa pálido comenzaron a temblar levemente. Su tez blanca aún más blanca y yo, sin embargo, no fui capaz de salir de mi enfado para consolarla. Sin mediar palabra, caminando un par de pasos por delante la una de la otra, sentándonos en el bus en asientos separados, llegamos al Cristo del Rescate. Conforme nos adentramos en mi barrio aparecen esos deslucidos edificios de ladrillo cara vista colocados en largas hileras que albergan hacinados pisos con socorridos balconcillos con vistas al balconcillo de enfrente. Nos dirigimos hacia la zona de nueva construcción, exactamente hacia el bar STOP, lugar de reunión de los moteros del barrio. En una de las calles, la que limita con las inmediaciones de la circunvalación, se ubican dos recreativos repletos de adolescentes concupiscentes. Pues bien, aquí mismo, en el portal que hay justo entre los dos locales, está el piso que puede ser nuestro nuevo hogar. Está ubicado en la sexta planta, recibe luz directa del sol, es todo exterior y tiene dos amplios dormitorios. Lo que no tiene son muebles, está completamente vacío, ni siquiera tiene electrodomésticos; aunque, en realidad, ello no presenta mayor problema, los podemos reciclar, en la basura se encuentran verdaderas reliquias a las que la gente no les da ningún valor por el hecho de ser viejas, al igual que la consideración que la sociedad muestra hacia nuestros ancianos. Desde el balcón se ve la marjal allá a lo lejos, y como una pieza de museo en miniatura, una barraca y, tras ella, una exótica palmera apuntando alto, moviendo las palmas al son del viento. Nuevas edificaciones al otro lado de la autovía y otras muchas en construcción. Y el cielo siempre cubierto por una neblina gris, cuarteado por las líneas del tendido eléctrico. Y ese ruido como un rugido que viene y va, que crece y se pierde, incesante, a veces intenso, como las olas del mar embravecido rompiendo, y de tanto en tanto suave, ya en calma. Si cierro los ojos y me concentro, lo siento. Ya no hay coches, ni tendido eléctrico. El mar… ¿escuchas? En silencio observamos, a través del ventanal del balcón, el gris paisaje urbano. 56 19 Tengo prisa. La prisa mata. Mi amigo Hamid lo repite continuamente mientras enfría su enorme vaso de té con yerbabuena. En la calle, muchedumbre. Es mediodía. La gente bulle. Navego entre ellos como pez, escurriéndome laberínticamente entre sus cuerpos y la pesadumbre. Echo a correr, el autobús se escapa. Hago un gesto al conductor, me ha visto por el espejo retrovisor. No para. ¡Maldita sea! Tengo prisa. La prisa mata. Alguien está gritando mi nombre. Busco entre el gentío. ¡Oh, no!, es Ata, quise decir, Ra. ¡Qué confusión!, se parecen tanto que..., se acerca a mí todo lo que puede y me abraza. Mientras sus brazos rodean mi cuerpo, los míos no responden, se quedan lánguidos, fuertemente atraídos por la gravedad. Me muevo intentando deshacer el lazo con el que me ha atrapado. ¿Cómo puede saber que estoy aquí? -He ido a buscarte a casa y Estrellita me ha dicho dónde te podría encontrar. No podía ser de otro modo: Estrellita, la confidente. -Me ha dado buenas noticias –añade-. Habéis encontrado piso y, además, Mercury ha vuelto a ser un pájaro soportable, ya no canta como un loco –comenta entre simpáticas risitas. Mercury… Le he pedido disculpas a Estrellita tantas veces como he podido, y con las últimas monedas que me quedaban, le he comprado una gran porción de bizcocho de chocolate, de ese que tanto le gusta, del que obra Margarita en el horno del mercado. Le he pedido disculpas hasta que se me ha secado tanto la boca que he tenido que beber y beber agua para hidratarme y poder volver a decirle: «lo siento». Cuando Mercury comenzó a salir de su profundo sueño y poco a poco meneó una patita y después un dedo de la otra, e intentó desplegar un ala y giró el cuello y abrió una de las membranas blancas que cubrían sus ojos, hasta la mitad, y al rato la membrana se abrió entera y dio un respingo hasta ponerse de pie y otro hasta posarse en el travesaño cilíndrico, y se acercó al bebedero y bebió y después al comedero y peló alpiste con su hermoso pico, como uno de esos hábiles comedores de pipas que en un crasch han depositado la semilla en su boca y la salada cáscara en el cenicero: ¡Qué emoción! No cantó hasta pasadas unas horas, cuando nos deleitó con una sugerente y breve melodía; pero lo mejor de todo llegaría al entrar la noche, cuando lo encontramos posado sobre una de sus patas, en el 57 travesaño, con su cabecita escondida bajo el ala. ¡Duerme! La dosis de hachís, aquel minúsculo granito que concienzudamente fue diluido en una gran cantidad de agua de la que Estrellita le hizo beber un sorbito, había devuelto la cordura a Mercury: lo ayudó a salir de su estado psicótico. Estrellita es incapaz de reconocer su mérito, no acepta halagos. Hago un gesto al bus que se aproxima. Ata me mira con ojitos de ayer. No es Ata. Ra, quise decir Ra. -Te acompaño –dice amorosamente. Me he puesto nerviosa y le he contestado que no, que no puede ser, que tengo mucho que hacer, que quedamos en otro momento. No podía permitir que me acompañase y fuese testigo de la humillación a la que me iba a someter mi hermana Caridad cuando al llegar a la peluquería TodoTerreno me acercase a saludarla dándole un enorme beso en la mejilla sobrentendiéndose que necesito algo que solo ella me puede ofrecer, con lo cual, su cuerpo se prepararía para pavonearse contoneando la cabeza de lado a lado, desplegando todo su orgullo, pues no solamente la peluquería va viento en popa (todas las permanentes, moldeados, tintes y también los tocados para las bodas que se celebran en el barrio pasan por su salón de belleza; presume hasta de esteticista: depilación con cera fría y peeling garantizado), sino que está casada con un manso y tiene un caprichoso hijo de cuatro años. Es decir, goza de lo que cualquier mujer podría desear, al menos eso repite sin descanso madre. El autobús frena y los cuerpos van de cabeza persiguiendo la inercia. Subo. A Ra la multitud lo empuja y engulle. Lo pierdo de vista. Vértigo. Con el pensamiento aireando el pasado cruzo la ciudad, insegura, diezmada. Una vez en la peluquería (detrás de mi hermana y ensordecida por el ruido del secador a mano que utiliza para esculpir un horrible moldeado que parece una corona): -Caridad. -Dime cariño. –Debe haberse vuelto loca-. ¡Ah, eres tú! «¡Ah, eres tú!», ha añadido cuando ligeramente ha girado la cabeza y ha visto que no es una clienta quien la reclama, sino su hermana. «¡¡Ah, eres tú!!». Solo se permite el lujo de llamar «cariño» a sus clientas. Ese «eres tú» rectifica y borra cualquier palabra amable dirigida hacia mí que hubiese salido por su boca. -Tengo que hablar contigo. -¿Qué necesitas? –pregunta sin rodeos. -Trabajo. 58 -¿Trabajo? Si acabas de tomarte unas vacaciones… Me regala unas cuantas risitas burlonas antes de tomar el mando. -¡Ale! ¿No quieres trabajo? Pues ve y barre que mira como está el suelo, se podrían hacer tres pelucas. ¡Pelucas! ¿Quién me ha contado que hay lugares en los que compran el pelo natural para hacer moños de fallera? -No, ni hablar del peluquín –contesto-. Comienzo la semana que viene. (Debo ir a buscar a Ra o de lo contrario presumo que no lo volveré a ver jamás). Con una sola mirada me hace entender que no tengo opción: ella manda. Cuando me quiero dar cuenta, escoba en mano, estoy acabando de barrer el salón. Caridad, soltando una estrepitosa carcajada que toma protagonismo ante el ruidoso secador que moldea el tieso pelo, me da la siguiente orden: «¡Al lavadero!». Una señora, sentada en una aparatosa silla que emite una vibración a modo de masaje, con la cabeza colgando hacia atrás, luciendo un grasiento y desteñido cabello, espera a que unas consideradas yemas de dedos le froten, embaucándola, el cuero cabelludo. Y yo me pregunto si no habrá guantes de látex al escarcuñar en los cajones. 59 20 Abro la boca. El doctor introduce un palo de polo, lo apoya sobre mi lengua y la aplasta. Me da una arcada. El doctor saca el palo de polo, y no contento, vuelve a repetir la operación. Esta vez enciende una linterna y alumbra para ver con detalle el estado de mi garganta mientras digo: «aaaaaaaaaaa». -La tos que padeces, ¿es productiva?... Quiero decir si arranca. Si produce esputo. -¡Ah!, no, mi tos no, no produce eso. -Podría ser una faringitis leve –dice para sí-, pero de ser así no padecerías una tos tan persistente. Recientemente te han efectuado pruebas diagnósticas y los resultados no presentan anomalías… –comenta mientras ojea mi historial médico. Extiende una receta como si fuese una obligación, incapaz de reconocer que en toda la farmacopea no hay remedio que pueda aliviarme, y escribe algo ilegible en un papel que es intercambiable por una medicina camuflada en caramelos de menta. Lo lee en voz alta para que yo, su paciente, sepa qué es lo que tengo que pedir al farmacéutico, puesto que, orgulloso de su profesión, ha hecho ostensible la lograda letra de médico llevando al extremo el juramento hipocrático de confidencialidad. Salgo de consulta y aterrizo en Conde Altea, la calle en la que reside doña Carme Vila y su primogénito. Ocupo la cabina telefónica que se encuentra en la esquina, frente a su balcón, con la intención de darle una agradable sorpresa a Ra cuando descuelgue el teléfono y escuche mi voz en su registro más aterciopelado, y al asomarse a la ventana me encuentre allí, al otro lado, sonriente. Le diré que le echo de menos, hace dos días que no sé nada de él, ya no me persigue saliendo a mi encuentro en cada esquina. Y si percibo atisbos de buen humor le canturrearé aquella de Veneno: «lo mismo te echo de menos, lo mismo, que antes te echaba de más». Descuelgo, introduzco una moneda en la ranura, se la traga. Propino un golpe seco a la máquina con el puño cerrado. Me hago daño, es de hierro macizo. Llamo desde mi teléfono móvil. Contesta su madre y pregunto por Ra. No escucho su respuesta, el ruido del motor de una furgoneta que está estacionando frente a mí me lo impide. Vuelvo a realizar la pregunta y responde con acritud que su hijo ha regresado a Barcelona. ¡A Barcelona...! El teléfono da signos sonoros de que al otro lado han colgado. El tubo de escape de la furgoneta apunta hacia la cabina proyectando en mí el denso humo. Me envuelve una nube tóxica y la persistente tos se reanima elaborando el producto que con tanto anhelo el doctor ansiaba encontrar. 60 21 -¿Estrellita? Intento abrirme paso para entrar en casa esquivando cajas llenas de libros, adornos, ropa, utensilios de cocina… Pipi me observa. Estrellita no responde. Es sábado noche. Habrá salido y yo habré de recoger mi habitación, lo único que queda intacto en toda la casa, sin su ayuda. Me apoyo sobre el quicio de la puerta y miro alrededor. De buena gana me echaba a dormir. Es la última noche entre estas paredes. Melancolía en el pasillo. Mañana domingo hacemos la mudanza con la ayuda de Dumbo y su vieja furgoneta. Hago un esfuerzo e intento seleccionar concienzudamente qué es lo que ha de seguir conmigo y qué he de dejar atrás. En una caja de cartón guardo una vieja foto de padre y madre cuando novios, de aquellas en blanco y negro: parecen artistas de cine. Música, arramblo con toda. Y lo más importante: mi delfindespertador, que cojo con sumo cuidado, no se vaya a descomponer. Debajo de mi talismán aparece una servilleta de la cafetería del Círculo de Bellas Artes en la que alguien ha garabateado el número de teléfono de una tal doctora llamada Yulia Meshkov. Observo la servilleta detenidamente, intentando sacar de ese papel más información de la que poseo… Silenciosa, como un fantasma, aparece Estrellita. Doy un respingo. -Me has asustado. Sonríe dejando caer la cabeza sobre su hombro. Sus ojos achinados, brillantes, entornados. -Has bebido. –La comisura de sus labios estira aún más su sonrisa y consigue cerrarle los ojos por completo-. Has bebido demasiado. Se sienta a los pies de la cama. Se quita una bota a tirones, como puede. La ayudo con la otra. Le enseño la nota que he encontrado debajo del delfindespertador y le pregunto si ella sabe algo. Se la acerca pegándosela a los ojos. -¡Ah! Sí, ya recuerdo –dice con lengua de trapo-. Fue la noche que te desmayaste. Ra te tenía en brazos y mientras decidíamos qué debíamos hacer, una chica que dijo ser tu amiga salía de un concierto del Círculo de Bellas Artes y me dio esta nota. Me recomendó que fueses a visitar a esta mujer. -¿Te dijo su nombre? 61 - No. No sé quién es, nunca antes la había visto. Pero, por si te puede servir de pista, nos dijo que frecuenta las actividades del Círculo. El Círculo de Bellas Artes está justo al lado de casa, haciendo esquina, y jamás he puesto un pie en él. Quizás sea porque escucho los conciertos sin necesidad de salir de casa, desde el sofá, despatarrada. -Estrellita…–susurro en su oído. Se ha quedado profundamente dormida sobre mi cama. Le quito los vaqueros. Intento incorporarla. Pesa como un muerto. Pipi sube de un salto y se hace un ovillo pegada al vientre de Estrellita. Está claro, esta noche dormimos todas juntas. 62 22 «Glinka: Trío Patético para clarinete, fagot y piano en re menor», anuncia el cartel que el Círculo de Bellas Artes ha colocado en el caballete del portón de la entrada. El concierto ha comenzado. A pesar de ello, serpenteando a través del patio central del edificio, paso desapercibida por delante del conserje y, despacio, abro la puerta del auditorio. Encuentro un asiento. El único libre en toda la sala está situado al final de la penúltima fila del lateral derecho, pegado a la pared. He de abrirme paso entre angulosas rodillas y zapatos enlustrados. Doy un rodillazo a una señora. «Perdone». Debe ser una de las hermanastras de la Cenicienta. Sus pies, embutidos en lo que parece una talla menos, buscan salida por el calado que adorna la piel del empeine del calzado. Camino de lado sorteando las prominentes rodillas hasta que, al fin, conquisto mi asiento. Busco esa supuesta amiga que frecuenta esta sala de conciertos y se preocupa por mi hasta el punto de recomendarme acudir a una doctora. Miro de lado a lado esquivando cabezas y un par de filas por delante encuentro una larga melena que me resulta familiar, y no porque la haya lavado en la peluquería. El cabello de mi amiga Toñi es más ondulado, parecido pero no igual. Esos tirabuzones pelirrojos... Ánimo, haz memoria. Gira levemente su rostro, lo suficiente para permitirme ver su perfil. Me es tan familiar… Me suena incluso más que la melodía que escucho. Ese ojo caído, tristón…, parece que llora. Ha sacado un pañuelo y se enjuga una lágrima. Esta melodía tan profundamente hiriente la debe haber emocionado. ¡Qué sensibilidad! Un molesto claxon pulsado sin miramientos una y otra vez irrumpe en la sala. Algunos oyentes se inquietan por tamaña falta de urbanidad. ¡Oh!, debe ser Dumbo que se ha impacientado por mi ausencia. Salgo a tientas de aquella apretada fila antes de que mis amigos piensen que estoy burlando la fatigosa mudanza. Estrellita apremia, el malestar de la resaca le hace perder la paciencia. -Jesi, ¿dónde te metes? No te escaquees que tengo un terrible dolor de cabeza – sugiere con ademanes de muñequita rota. Una vez en marcha, con la furgoneta completamente cargada de chismes, salimos de la calle a duras penas, maniobrando centímetro a centímetro para esquivar las esquinas del angosto callejón. ¡Nos mudamos! Pipi menea el rabo encantada de poder disfrutar en la nueva vivienda del balcón soleado que tanto echábamos de menos y de pasar las noches al acecho, a sabiendas de que está más cerca, un poquito más, de las albóndigas, los higadillos de pollo y los mimos con los que pródigamente le alimenta madre. 63 23 Un molesto timbre suena alertando a todo mi organismo de que algo terrible está sucediendo. Segrego adrenalina a toneladas, el sistema nervioso ha dado voz de alarma. Alargo la mano izquierda y de un golpe estampo el despertador contra la pared de enfrente. Abro un ojo. El despertador, hecho añicos. Esta vez no me importa, aparatos tan impertinentes se encuentran por doquier. Por un instante, desorientada, he pensando que me hallaba en mi antigua casa. Tendida sobre el medio cuerpo del colchón de cuerpo y medio, pego un vistazo alrededor: toda la ropa esturreada por el suelo. Pipi me lava la cara a lametazos. El mar intensifica su sonido a medida que avanza el día. Son las ocho de la mañana. Hora punta. En posición decúbito supino, observo el vuelo ligero de la multitud de motas de polvo iluminadas por los intensos rayos de luz que se cuelan por las rendijas de la persiana. Soplo y, queriendo huir del haz, las motitas se arremolinan y aceleran escapando, cediendo al espacio. ¡Por fin!: El sol entrando en casa. Abro el grifo de la ducha. La tubería suena a tripas revueltas llenitas de aire. Me asusta cuando escupe violentas bocanadas de agua mezclada con tierra, debe de hacer tiempo que no se usa. Así no hay manera. Desisto de mi pulcra intención y pienso en la posibilidad de bañarme en la fuente de la Pantera Rosa, como los gitanillos que por allí rondan, no hacen gasto y se divierten mientras se quitan las costras de roña que han forjado a base de sudorosos juegos en las polvorientas eras, churretosos, como yo hoy, después de ayer en la mudanza. Mi hermana me lo tiene dicho, al trabajo he de ir con buena presencia, es un centro de estética. ¿Qué imagen puedo dar a las clientas si aparezco desaliñada? Caridad me ha sugerido que debería ser la imagen de la empresa. Soy tan delgada como las modelos de las revistas. «Sí, así es –le digo-, pero no soy tan alta como ellas». Estoy harta de repetirle una y otra vez este pequeño inconveniente, el de la altura, para ver si se le va la tonta idea de la cabeza y me deja en paz. Ya tengo bastante con ser el nombre del bar del tío Paco, no sé a qué santo viene ese afán por publicitarme. Puede deberse, quizás, a ese mezquino interés familiar resumido en una frase: «a ver si te sale novio». O acaso la soledad, eso es, el miedo que sienten de sentirla a través de mí. Una vez en la peluquería me esmero en la tarea de lavar cabezas, barrer, reponer botes de laca, hacer oídos sordos a algún que otro chisme, aguantar a la chistosa mofadora y a la que bravuconea a espaldas de su marido, nuera o vecina. 64 En un descanso del gallinero aprovecho para pedir un adelanto a la jefa: una mudanza siempre requiere dinero extra. Antes de esperar a que salga de dudas y me responda algo que vaya en contra de mis intereses, ya he cogido el dinero necesario de la caja. Ella, con una despreciativa mueca, me humilla. «Por algo se llama Caridad, ¡que haga honor a su nombre!». Parece que me ha leído el pensamiento y quiere acallarme esparciendo con derroche espray fijador a derecha e izquierda, arriba y abajo, en círculo, en forma de ocho, de cuatro y de seis sobre una señora a la que ha peinado. Debe haberla confundido con una mosca a la que quiere aniquilar atrapándola en una nube de nauseabundo gas. La tos, me ha vuelto la dichosa tos, y es productiva. Intento abrirme paso hacia la puerta de salida. Se me nubla la vista. Me mareo, las piernas se me aflojan. No sé dónde estoy. Con los brazos estirados al frente para no chocar, comienzo a dar vueltas sobre mi propio eje como una peonza. He perdido el norte. Un corrillo de asfixiantes mujeres me rodea, y sin darme cuenta aparezco sentada en el sofá tapizado en rojo. Una de esas señoras, la mofadora, me hace aire con una revista de moda. «Aire…, eso es, que me saquen fuera». La señora mofadora ha entendido, es más intuitiva de lo que creía, posiblemente haya menospreciado excesivamente a la clientela. Una vez en la calle, mis constantes vitales vuelven a la normalidad. Pido un bollo. Con chocolate me lo trae la señora bravucona. Me lo da y me acaricia el pelo como a un gatito. No son tan espantosas como pensaba, a fin de cuentas las juzgo yo tanto a ellas como ellas a todos los demás. Mi hermana les pide el favor de que me acompañen a casa, ella no puede desatender el negocio. Yo agradezco tanta amabilidad, pero me siento capaz de volver sola, me apetece, dando un lento paseo a través de la sombra. El vigoroso verano se ha cernido sobre la ciudad. Viento de poniente. Pienso en Mercury. Anoche dejamos la jaula colgada en el balcón; ahora, se encuentra a pleno sol. Me consuela saber que la puerta está abierta. Si se deja morir achicharrado antes de emprender el vuelo no me sentiré culpable, está tan acostumbrado a esos barrotes que se niega a prescindir de ellos. Me apresuro por si acaso. No me fío. Puede aprovechar la situación para intentar suicidarse. Desde el ascensor del nuevo edificio, el que me sube en este momento hasta el sexto piso, se escuchan unos estruendosos golpes que se están propinando a martillazos en algún piso en obras. Me lo temía. Ahora, en el rellano, me afano por encontrar la llave escudriñando en el interior de mi mochila. Abro la puerta de nuestro nuevo hogar, entro apresuradamente y compruebo que el muro que están echando abajo es el de mi cuarto. No me lo puedo creer, solamente he pasado una noche en esta, quizás, maldita casa. El 65 suelo está mojado. Muy mojado. Canalillos de agua se abren paso a través del pasillo. Si Estrellita ha fregado, no ha escurrido bien el mocho. Aparecen Dumbo y Estrellita. Me pregunto qué puede hacer él en esta casa a media mañana. Ella, ruborizándose, me explica que anoche, después de que yo me fuese a dormir cansada por la fatigosa mudanza, Dumbo aún se quedó un ratito más. Un ratito más, que vienen a ser unas catorce horas. Le beso la mejilla. Pienso que hacen una pareja de lo más grotesca y a la vez entrañable. Estrellita me cuenta que la tubería que suministra agua a la bañera está picada. Al abrir los grifos ha comenzado a rezumar calando la pared colindante, la pared de mi habitación. Ha llamado a la dueña para pedirle cuentas y ha dicho que ella no corre con los gastos de lo que ocurra en el piso, así que Dumbo ha echado mano de dos chapuzas amigos suyos que van a intentar cambiar la tubería, imagino, por un tubo de escape. Pienso adónde puedo ir a albergarme unos días con Mercury y Pipi. Mari Pau té al.lèrgia als pèls dels gossos; Pilar tiene depresión y, por más que intento convencerla de que es recomendable la compañía de un animal o, mejor, de dos, no da su brazo a torcer; Ra se ha marchado, me temo que molesto conmigo, y su teléfono, desconectado. Por más que me disguste la idea, no tengo más remedio. 66 24 Madre y yo nos vamos a soportar lo justo y no es justo que abuse. He de encontrar una salida y no sé hacia dónde… Estoy cansada. No puedo volver a la peluquería…, me asfixia. El bar del tío Paco, con el gentío, la humareda… ¿Humareda?, no hay humareda. No importa, me asfixio igualmente. No tengo fuerzas. La batería abandonada. Mi casa patas arriba. Doy vueltas a la servilleta de papel del Círculo de Bellas Artes en la que está anotado el enigmático número de teléfono. La arrugo haciendo una pequeña bola bien prensada y, de un pellizco, la lanzo desde la cama a la papelera de latón que se halla enfrente. Encesto. Estar aquí tumbada, recibiendo los cuidados de madre un día cualquiera de los de entre semana, me trae recuerdos de niñez, cuando simulaba estar enferma para no asistir al recital del coro de papagayos que al unísono cantaban las tablas de multiplicar y las provincias de España y, así, saciarme de los mimos maternos en solitario, egoístamente, recelosa de lo que irremediablemente debía compartir con mis hermanos. Un brusco empujón abre la puerta de par en par. Es mi hermana Caridad, que tiene la amabilidad de hacerme una visita interesándose por mi estado de salud. -Mala cara no tienes –dice observándome meticulosamente-. Mañana te necesito en la peluquería, así que hazte el ánimo, hay que peinar y maquillar a dos novias. -¿Dos novias? –pregunto extrañada-. Pero si mañana es miércoles, la gente normal se casa en domingo. -Tú lo has dicho, la gente normal, pero esta no lo es. Matrimonios entre españolas y moros. -Marroquíes –corrijo. -Da igual, moros son. Ya sabes, boda exprés, para obtener el permiso de residencia y todos esos líos. Por cierto, tienes el pelo que parece que te lo ha lamido un choto. Así no aparezcas por la peluquería. Te duchas antes. -No me esperes. No voy a volver al trabajo. No me sienta bien. -Vamos, ni a mí, vaya una ocurrencia… Sale de la habitación y antes de que cierre la puerta: -¡Caridad! -¿Caridad? –Se acerca, se sienta en la cama, a mi lado, y me mira a los ojos sin pestañear-. Nunca antes me habías llamado por mi nombre. Es cierto. Siempre la he llamado mediante onomatopeyas: ¡eh!, ¡pss!, o pezu, de 67 pezuñas. Me incorporo y, rodeando todo su cuerpo, la abrazo hasta cortarle la respiración. Yo insisto en mi quehacer hasta que se da permiso para relajar el diafragma, respirar y acoplar su cuerpo sobre el mío. -Ica, ¿lloras? Amorosamente seca mis lágrimas con su mano, que parece una pezuña con las uñas pintadas de rojo. -No puedo más con todo esto. No tengo fuerzas para continuar. Me siento a morir. He vuelto a dejar arrumbada la batería, me estoy alejando de mis amigos, el trabajo, el chico de las botas de puntera reforzada se ha esfumado. Cuando he querido darme cuenta… No sé hacia dónde ir. No me siento capaz. -¡Incapaz! –Gira sus pupilas hacia arriba, como queriendo leer en su recuerdo-. Yo siempre me he sentido incapaz. Caridad, segura de que la persona que se halla frente a ella cumplirá plenamente con el secreto confesional, habla sin reservas sobre la incapacidad como su máximo sentir en la vida: incapaz de haberle sido fiel a su gran pasión, el atletismo, y haber abandonado el entrenamiento cuando adolescente por el rumor de que a las corredoras no les crecen las tetas. Ya tenía ella bastante con tener las manos más grandes que la cara, como para quedarse plana y ser el hazmerreír de la pandilla de tontas a la que pertenecía. Siempre tuvo miedo al rechazo, y ello la separó del goce que sentía cada vez que daba vueltas a la pista a toda potencia, con las suelas desgastadas, sintiéndose una con Pegaso, el caballo alado, hasta el punto de no correr sino volar. En esos momentos únicos, percibía la verdadera sensación de ser libre; incapaz de no tener el valor de, merecidamente, plancharle la lengua a más de una, en lugar del pelo, hasta secársela, y con ella la malicia que vierten por su boca sobre unos y otros, por miedo a quedarse sin clientela y no poder pagar la letra del Audi familiar que les transporta al apartamento hipotecado en Gandía para estar embutida como una morcilla en la parcela circular de playa que le corresponde de dos metros de diámetro, tomando como centro el palo de la sombrilla, en la que han de encajar ella, el manso de su marido y la nevera cargada de cerveza que lleva incorporada, además del cubo, el rastrillo y la pala con los que su hijo, el niño Rafaelito, hace imaginarios castillos en el aire, pues en la arena ya no queda espacio para levantarlos. Y todo ello en pleno mes de agosto, a cuarenta grados, con una humedad relativa en atmósfera superior al 90 por ciento y el agua del mar como babas. En definitiva: incapaz de plantarse. De plantarse ni tan siquiera en las aburridas partidas de cartas que echa con los amigos en las soporíferas y alcohólicas reuniones del fin de 68 semana, con el pellizco en el estómago de saber que después del domingo, irremediablemente, vuelve el lunes con lo que acarrea. -Por cierto, la puerta de la jaula está abierta –dice Caridad señalando al pájaro con el índice, que parece un pimiento morrón en lugar de un dedo-. Se puede escapar, tonta. -Échalo a volar, es lo que realmente me gustaría, liberarlo. Sin pensárselo intenta meter su mano por la puertecilla. El puño entero no le cabe y la mano se atasca. Mercury se siente amenazado y le propina un picotazo sin miramientos. Ella pega un grito y, en un acto reflejo, intentando sacar la mano, estampa de una sacudida la jaula contra la pared de enfrente. Río a carcajadas. Mercury revolotea. Caridad da un portazo. Se marcha. La jaula ha quedado abollada y la puertecilla, ensanchada. 69 25 Oigo a madre cuchichear. Está en el descansillo de la escalera hablando con Ramira del pobre Garbancito, el vecino de enfrente. Desde que murió su perra Cai y, al poco, su mujer, no levanta cabeza. Dicen que Facunda, la esposa, murió de tristeza al perder a su perrita, a la que quería como a una hija, pues, aunque era su mayor deseo, no pudo engendrar. A Garbancito le ha dado por beber, y por las noches arrastra los muebles de la casa cambiándolos de lugar, piensan… No vaya a ser que la casa haya sido habitada por el fantasma de la difunta. Nadie se atreve a preguntarle por lástima que le tienen. Desde el entierro de su mujer, Garbancito, se ha quedado transpuesto. Cuchichean y oigo que quieren encomendarle a padre que curiosee. Garbancito y él son amigos. De hecho, fue padre el que le acuñó el apodo: el pobre hombre no levanta dos palmos del suelo. Una buena ducha. Me siento recuperada. Madre está contenta, no en vano, está cocinando para la ocasión. Salgo del cuarto de baño pensando que he de entrar en acción. Entro en mi dormitorio con la intención de recuperar la servilleta de papel del Círculo de Bellas Artes, en la que está anotado el teléfono de la misteriosa doctora, y que hace un momento he encestado en la papelera tras hacer una bolita bien prensada con ella. ¡Oh, no! Mientras me duchaba, madre ha cambiado las sábanas, ha limpiado el polvo, ha puesto una lavadora con mi ropa sucia, ha sacado la jaula al balcón, ha barrido y fregado el suelo y ha vaciado la papelera. ¿Cómo una madre puede hacer tanto en tan poco tiempo? Me dirijo a la cocina, derecha al cubo de basura. No hay bolsa. Tampoco hay madre, puesto que ha debido ir al contenedor vecinal de deshechos a tirar la bolsa, que no está en el cubo. Bajo los peldaños de la escalera deprisa. De dos en dos. Un salto para los cuatro últimos. Mantengo abierta la compuerta del contenedor de basura. Cojo una bolsa verde, madre las usa de este color. Como un perro hambriento la descuartizo. ¡Uff, qué peste!, pañales cagados. Me he equivocado. La lanzo de nuevo al contenedor y saco otra. Rasgo el plástico y aparecen dos envoltorios de harina para migas. No hay duda: esta es nuestra basura. Desesperadamente, busco la pequeña bola de papel. Unos fideos se me han quedado pegados en los dedos. -¡Ica! –pronuncia una pesarosa voz. Es madre. Lleva un manojo de acelgas en la mano. Elevo la mirada desde mi 70 posición en cuclillas hasta la suya, allá en el cielo. No sé qué decir. -Lo que me faltaba por ver, mi hija escarcuñando en la basura. Mira, a ver si vas a padecer el síndrome de Diógenes, que en el programa que veo por las tardes en la tele, el de España en directo, han salido muchos casos de mujeres que hacen lo mismo. Esto se lo vas a tener que contar al médico. -No, otro síntoma no. Solo busco algo que he perdido. Me esfuerzo por encontrarlo creyendo que mis pupilas son lentes de aumento. -Aquí está. ¿Ves? Buscaba esta bolita de papel. En ella hay anotado algo importante. No hay de qué preocuparse. Doy un paseo hasta mi nueva casa. Estrellita me ha llamado para decirme que la fuga de agua ya está reparada. La casa esta desangelada. Apenas tiene muebles. Las paredes vacías, con algunas alcayatas que indican el lugar donde alguna vez se colgaron cuadros. Por no tener, aún no tenemos ni cocina. Entro en mi cuarto. El fuerte olor a pintura plastificada me hace retroceder. Salgo al balcón a tomar un poco de aire. El sol me brinda el día. Estrellita, sigilosa, me aborda por la espalda y, tapándome con una mano los ojos, pregunta: -¿Quién soy? -¡Estrellita! Ella, que es como una niña, contenta, destapa mis ojos, y entonces me percato de que, como por arte de magia, ha desaparecido la barraca y la palmera. En su lugar, una demoledora y una hormigonera. -¡Estrellita!... —digo con los ojos abiertos de par en par. Estrellita busca y busca con la mirada por las inmediaciones subyacentes a la autovía y no encuentra más que excavadoras, grúas y polvo. Ahora, apesadumbrada, asiente. -¡Se han cargado nuestro punto de fuga…! 71 26 Como una gran estrella roja que se ha encerrado en sí misma. Una estrella colapsada por el espacio y el tiempo que no es capaz de emitir su luz propia. Como un agujero negro que creando una brutal densidad en su interior, no es capaz de entregarse. Así me encuentro. Deslío con sumo cuidado, no se vaya a romper, la servilleta de papel en la que está anotado el misterioso número. Tecleo. Tras unas cuantas llamadas, una voz un tanto aniñada responde. -Consulta de Yulia Meshkov. Dígame. -Hola –balbuceo—, querría pedir cita con… con la… con… -Con la doctora –dice saliendo en mi ayuda la chica desde el otro lado del teléfono-. Podría darte cita la semana que viene, no hay hueco disponible antes. Además, este fin de semana trasladamos la consulta a Granada, así que, si quieres ser atendida, tendrás que desplazarte. ¿¿A Granada?? ¡Todo lo que intento resulta ser tan complicado…! -Sé que no te encuentras bien, que tienes una terrible confusión que no te permite dar el siguiente paso, y una necesidad enorme de encontrar el aquello que permita dar dirección a tu vida. Te recomiendo que vengas a conocer a la doctora Meshkov, es la persona que puede ayudarte. -¿Cómo puedes saber más de mí que yo misma? ¿Acaso me conoces? ¿Quién eres? -Te anoto para el próximo lunes a las diez. Verea del aire nº 3, en el barrio del Sacromonte. Te esperamos. Doctora Meshkov… Brujas… Deben ser brujas con bolas de cristal en las que todo lo ven, varitas mágicas y pócimas milagrosas. Brujas, no cabe duda. Brujas. 72 27 Estoy sentada frente a un suculento plato de migas cortijeras. Madre, pendiente de que estemos bien servidos. Padre agacha la cabeza y bebe vino. Caridad se lo rebaja con gaseosa. Tiene las manos y la boca grasienta de comer cuchifrito, no tiene hartura. Tito no parpadea, los anuncios de la tele. Mi hermana Soledad habla sola. Cuenta algo sobre su vecina Dorita. El marido de Soledad jadea, demasiada panza para tanto torrezno frito. El Nene, su hijo, inventa peleas con los soldaditos de plomo, que los tiene perfectamente sitiados, los cuadrados y rombos del tapete le sirven de coordenadas para estructurar el campo de batalla. Loli y Lolita remolonean mientras esperan el postre: leche frita. Han de dejar hueco, la dieta hipocalórica que Loli, la madre, sigue y hace seguir por mandato a Lolita, su hija, no les permite más que pequeñas dosis: el tocino, la morcilla y el chorizo ni olerlo. Aunque no lo parezca están todos contentísimos. Es una importante celebración. Madre ha sacado las servilletas de hilo y la cubertería de Navidad. Ica, la pequeña rebelde, por fin está sentando cabeza… ¿Qué lugar puede haber mejor para vivir que aquel al lado de su familia? Y no solo eso, sino que ha entendido que a los perros no se les ata con longaniza. En cuanto recupere fuerzas, al trabajo. Un desmayo sin importancia no es una razón suficiente para que no cumpla con sus obligaciones. Un trabajo digno en la peluquería TodoTerreno de su hermana Caridad, donde nunca le va a faltar para poder echarse a la boca. Madre está tan entusiasmada que intenta cebarnos el doble de lo habitual. «Venga, come más, a ver si engordases un poco hija, que estás como el espíritu de la golosina. (Y rellena de nuevo el plato hasta el borde a pesar de que le has dicho que estás a reventar). Hija, el pañuelo ese que te has puesto en la cabeza no te favorece, estás mejor con tu melena suelta. No te habrás hecho musulmana, vayas a tener cuidao, que en este barrio hay muchos y no dejan títere con cabeza». Llega la hora del postre. Una gran ovación se hace eco en la sala. Fátima, la vecina musulmana y mejor amiga de madre, que lleva la cabeza cubierta con un bonito pañuelo ocre bordado en plata, se apunta a esta improvisada celebración. Esta vez la repostería andaluza da paso a la árabe. Fátima nos obsequia con una bandeja de sabrosos dulces: baklawas (pasta de nueces trituradas, sobre pasta filo bañada en almíbar); barazeks (deliciosas galletas de sésamo); alfajores de almendra y más, todo ello acompañado con un enorme vaso de té verde con yerbabuena bien azucarado, que Fátima se jacta de haber preparado especialmente para la familia de su buena amiga Loles. Esta inyección de glucosa en sangre envuelve a los comensales en un estado de gozo, de máxima 73 plenitud. Redondeamos el momento con el coñac para ellos y el anisete para nosotras. Opino que ha llegado la hora: De pie, preparada para dar la noticia, acaparo las miradas y recibo gustosamente esa gran sonrisa que todos unifican dedicándosela a la sensata de Ica, que parece haber hecho jaque mate a la Ica descerebrada. Con aire ceremonioso digo: -Tengo algo que comunicaros –la sonrisa de los aquí presentes se intensifica. -¡Uy! ¡Qué bien habla la niña! Eso sí, culta nos ha salio, lo mismo vale pa un roto que pa un descosío –dice a título personal madre a Fátima. Antes de lanzarme al vacío, fijo la mirada en el corcho que tapa la botella de vino y carraspeo acercando el puño a la boca. -Mamá, papá… Lanzo una mirada al resto. -Me marcho de la ciudad. Dejo la peluquería, el piso… En fin, lo dejo todo. La comisura de los labios de los aquí presentes desciende desdibujando la alegría. Madre boquiabierta. Parálisis permanente. Parecen muñecos del museo de cera, exceptuando a Caridad, que hace oídos sordos y sigue con los pasteles, se ha propuesto no dejar ni uno, y con la boca llena y chupándose los dedos añade: -Yo también. Me voy con Ica, necesito un descanso. La peluquería se cierra por vacaciones. Poco a poco la escena va cobrando movimiento. A cámara lenta, madre lanza una mirada al aire en busca de entendimiento; uno se rasca la cabeza y la otra se muerde el labio, no sé si de rabia o de envidia. ¡Qué insensatez la de la niña! Se abre paso al alboroto. -¿Vacaciones? ¿Y el niño Rafaelito y Rafael? –pregunta Soledad. -Tu sobrino tiene padre. Que se apañen –responde Caridad mientras engulle el último pastel de la bandeja. -Esta hija mía me va a matar de un disgusto –dice madre refiriéndose a mí, para variar-. No tendrá suficiente con ella misma que anda soliviantándome a la hermana. Soliviantándome a la hermana. Esta frase qué querrá decir, que ¿solivianto a madre a través de su hija, mi hermana? Da qué pensar. -Y, ¿adónde vais si se puede saber? –pregunta padre. Caridad se encoge de hombros, no sabe. -A Granada –respondo. Padre, complaciente, aprueba la decisión complaciente. 74 -La perra se queda. No voy a permitir que la llevéis por ahí a penar. Madre siempre tiene la última palabra. 75 II CON FUSIÓN 76 1 -Parece que hayas hecho promesa… O ¿acaso la mugre te lo ha pegado a la cabeza? Llevas tres días con el mismo pañuelo –dice Caridad mientras bosteza, abriendo la boca lo suficiente para mostrar, pasando por los dos empastes de mercurio, la campanilla. Y es que el café a ella, por llevar la contraria, la aploma. Se muere de sueño. Nuestra vida está en juego. No puedo quedarme de brazos cruzados. -¿Y si me dejas el coche? -Ni lo sueñes. -Que no tenga el permiso no significa que no sepa conducir. Me ha enseñado Dumbo. -No digas más. ¿No habrás estado conduciendo esa chatarra con llamaradas de fuego pintadas en el capot? Paramos a repostar, y mientras va al servicio, yo aprovecho para ocupar el asiento del conductor, ajustar los espejos retrovisores, pegar un trago de agua, abrocharme el cinturón de seguridad y pegarme al volante como una lapa. Nuestra vida vale más que un simple formalismo burocrático. Por más que insiste en que baje de su asiento, me niego. Discutimos, pero finalmente salgo vencedora, la he amenazado con chivarme, he visto como se quitaba el anillo de casada y lo guardaba con desdén en la guantera. Caridad ha caído rendida en cuanto he puesto el coche en marcha. Le cuelga la cabeza sobre un hombro. La boca completamente abierta, un hilo de baba dibuja un reguero sobre su ajustada camiseta fucsia. Aprovecho y aprieto el acelerador. «Atención, está excediendo el límite de velocidad», dice la robótica voz del navegador. Entonces, emergiendo de detrás de un seto, como por generación espontánea, aparece la guardia civil de tráfico. ¡Mierda! Aparco en el arcén. Caridad emite un feroz ronquido. El guardia se acerca tranquilo, mascando chicle. Curiosea, sospechosamente, a través de la ventanilla el asiento de atrás. Canta Mercury. Doy un codazo a Caridad, ya va siendo hora de que despierte. -Documentación. 77 Trago saliva y balbuceo mientras pienso qué inventar. Caridad, despertándose, parpadea. Mira al tipo que hay al otro lado de la ventanilla. Incrédula, se frota los ojos. No es suficiente para hacerlo desaparecer, sigue ahí, con su mano apoyada sobre el capot, esperando. -Yo a ti te conozco… –espeta Caridad resistiéndose a salir de su sueño. El elegante guardia se quita las gafas de sol y la mira atentamente pasándole reconocimiento. -Sí… tú eres nieto de Angelito el Tomaso. Tu abuelo y el mío prendieron preso al Rojo Terrinches. ¡Uff! Me paso la mano por la frente secando el frío sudor que he excretado a causa del miedo. Estoy salvada. Nuestro abuelo, que pertenecía al bando azul y persiguió a los maquis que se escondían en Sierra Morena al finalizar la guerra civil, ha obrado un milagro. A mi abuelo y a Angelito el Tomaso les encomendaron la misión de apresar al Rojo Terrinches, el esquivo maqui cabecilla de la partida del Cencerro, a la cual pertenecían un numeroso grupo de bandoleros de la posguerra, que, diseminados por Sierra Morena, robaban comida y enseres a los cortijeros para poder subsistir. Mi abuelo fue el encargado de enamorar a Mercedes, la hermana del Rojo Terrinches, haciéndose pasar por un ferviente libertario. Ella cayó rendida en sus brazos y le confesó que en aquella Navidad de 1940, su hermano les haría una visita en la oscuridad de la luna nueva de la noche del 25. Angelito el Tomaso y el abuelo esperaron como rapaces, con garras abiertas, y lo prendieron preso. Pasó el tiempo y el abuelo entró en un estado de melancolía profunda. Sin quererlo se había enamorado de aquella inocente muchacha a la que vilmente había utilizado y traicionado. Arrepentido, pidió ser trasladado para cumplir servicio en la cárcel donde se hallaba preso el Rojo Terrinches. Velando por su protección, accedía a la celda a escondidas cada día para hacerle entrega de un hatillo con comida que él mismo preparaba. Le lavaba la ropa y se la devolvía planchada. Le remendaba los calcetines, y, una vez, para su cumpleaños, le regaló una lendrera y pomada de azufre para la sarna, y en otro, una baraja de cartas, con la que jugaban a través de los barrotes, sin apostar, pues no tenían nada. Cuando el Generalísimo indultó a los presos políticos, el abuelo se quitó el uniforme para siempre, terminando así con la condena que él mismo se impuso dando muestra de su arrepentimiento. Más tarde, Mercedes lo perdonó y lo aceptó como marido, muriendo al poco, cuando padre estuvo recién nacido. A mitad del siglo pasado la traición, la penitencia y el perdón confabularon favoreciendo las condiciones necesarias que harían posible que hoy en el arcén de la 78 A92, atravesando la sierra de los Vélez, la historia del abuelo y el Rojo Terrinches vuelva a relucir librándonos de una buena multa o, quién sabe, quizá, hasta de pasar la noche en el calabozo. 79 2 Me miro en el espejo. La luz indirecta parpadea, y la sombra que proyecta destaca mis ojeras y la palidez. Abro el grifo del lavabo. Me refresco el rostro ligeramente. Me retiro el pañuelo y descubro el cabello. Lo mojo abundantemente y con un nervioso movimiento de cabeza salpico las gotas de agua que se han quedado impregnadas. -¡Ico! –grita mi hermana Caridad, tapándose la boca de un manotazo al verme salir del servicio desde el otro extremo de la barra del bar. -No soy Ico. ¡Soy Ica! Caridad no podía creer lo que estaba viendo. Ella, una reconocida peluquera todoterreno y mi cabello a tijeretazos, con la cabeza a remiendos, como cuando pequeña, buscando una transformación. Desechando. Cómo le explico a Caridad Todoterreno que tenía deudas que había de pagar antes de decir adiós y que tuve que vender mi larga melena a una casa de confección de moños de fallera con pelo natural antes de iniciar mi peregrinaje. Es posible que parte de mí luzca con una horquilla de oro atravesada, sobre la altiva cabeza de la fallera mayor. Ningún cabello podría tener un destino más digno. Pero Caridad no entendería jamás lo más importante, que a través del corte de pelo me liberaba de aquello que no sé nombrar pero me incomoda. Aquello que pesa. Que ha de morir. También la batería. La he vendido. La espera se hace interminable y Caridad se ha aficionado al tinto de verano. Va chispa. Otea sin descanso, como águila buscando presa, mientras yo busco trabajo en la sección de ofertas del periódico local, a través del que solicitan chicas cachondas para un club de carretera, y camareros. Camareros y más camareros. Yo soy camarera... Era. Caridad se endereza estirando la joroba. Cruza las piernas y deja reposar sus manos entrelazadas sobre las rodillas. La cabeza, levemente agachada y la mirada hacia arriba, queriendo salir a través de las pestañas. Se sonroja. Pega un manotazo al rizo que le cae sobre el hombro izquierdo y lo lanza a través de la ventana. Algo pasa. Busco y encuentro a nuestro paisano Angelito. Caridad le hace un gesto con la mano. Como es de esperar, el galán no tarda en encontrar el localizador, que lleva las uñas pintadas de rojo vivo. Él pide una ronda para los tres. «Para mí no», digo. Él, galante, me ignora. Tapa de migas cortijeras. Nada que ver con las de madre (por una vez Caridad y yo estamos de acuerdo). Caridad y Angelito, el nieto del Tomaso, rozan sus manos al ir a coger el mismo torrezno. Él se disculpa y se lo ofrece amablemente. «Tienes unas manos muy bonitas», 80 dice. El amor es ciego, sin duda. Caridad le cuenta que ayer, en nuestro primer día de estancia en esta impresionante ciudad, y para no perder ripio, fuimos a visitar la Alhambra, y que le encantó la fuente dedicada a Angelito Ganivet. Cómo le diría sin ofenderla que lo de Angelito sobra y que, además, esa esperpéntica fuente no pertenece a la Alhambra. Mejor me callo, si no me recriminará que lo único que pretendo es dejarla en ridículo dándomelas de lista. Vuelvo a lo mío. Reviso de nuevo las ofertas de trabajo. Angelito se interesa por mi búsqueda incesante y me propone que vaya a ver a un amigo suyo que es propietario de un matadero. Necesita un operario para la limpieza. Le digo que no soy un operario. Podría, como mucho, intentar hacer las veces de una operaria. Caridad me lanza una mirada fulminante. Yo, por mi parte, me estoy cansando de paripés. La simpatía he de dosificarla, mañana habré de derrocharla si quiero conseguir trabajo. Me marcho a la fría habitación de hotel. Sola. 81 3 He de visitar a la doctora. Miro el reloj. ¡La ciudad es tan bella! Una cuesta tan empinada que sube hasta el cielo. Las casas encaladas. La Alhambra de fondo y el cielo azul que intensifica la mirada. Un pellizco en el estómago. El mapa en una mano y en la otra un cigarrillo de liar. He vuelto a fumar. Por hoy. Estoy nerviosa. ¿Hacia dónde he de ir? He de apresurarme o llegaré tarde. Estoy asustada. Después, ¿hacia dónde iré? No tengo nada. Tengo miedo. Al mapa le faltan algunas calles y le sobran otras. Estoy hecha un lío. Miro el reloj. Ya son casi las diez. Me esperan. El camino del Sacromonte. Subo la calle de la Cuestecilla de la Alborea. Me aproximo. Las diez y diez. La acelerada respiración se va calmando. Llamo a la puerta de lo que parece una cueva. Estoy asustada… ¿Ya lo he dicho? Con sigilo, alguien abre la puerta. El recibidor exhibe la penumbra. Temerosa, paso. Una muchacha con el rostro parcialmente oculto por un gran pañuelo que le cubre la cara, me indica que pase a la sala contigua y me tumbe en la camilla. La sala tiene una ventana que da a un patio precioso y este, a la montaña. Se escucha cantar a los chamarines y a las chicharras. Me desnudo. Los rayos de sol calientan mi pecho. Yo me desvanezco cayendo en el sueño. Alguien entra. Mi mirada no la alcanza. Una voz femenina, con acento de espía rusa de película americana doblada al castellano, me indica que va a posar sus manos sobre mi abdomen, y cuando sus manos entran en contacto con mi piel, un calor intenso irradia todo mi cuerpo. Siento como si me estuviese marcando con un hierro al rojo vivo… Sin quemarme… Sin herirme. En ese momento recuerdo el título de un artículo que alguien escribió en un diario: «El mundo está perdido en sus propios pensamientos». -¿Qué piensas? -Pienso que alguien alguna vez pensó que el mundo está perdido en sus propios pensamientos. -Respira. >>Se trata de aceptar aquello que ocurrió. -¿Qué ocurrió? -El abandono. 82 … El abandono, madre, el abandono... ¿Y esta mujer cómo lo puede saber? -De lo contrario, cualquier situación en el presente que despierte el recuerdo de aquella emoción que generó un trastorno, propiciará la misma reacción patológica. Trago una sustancia acuosa que ha introducido en mi boca con un cuentagotas. -Y lo más importante, para saber qué es lo que quieres, debes des-cubrirlo. »Destapar lo que permanece oculto. Se marcha. Me desperezo. Con calma, me visto. Paso a la sala contigua y me siento frente a la mesa. Escudriño con la mirada una estantería que contiene frascos que guardan esencias y al lado… ¡Un delfindespertador! Entra alguien a la sala. Es la chica del pañuelo que le cubre la cara, solo se le ven los ojos. Se sienta frente a mí. Estoy aturdida… El delfindespertador, los ojos de esta muchacha… Esos ojos grandes y caídos como los de un corderito asustado. Lanzo una mirada interrogadora. Ella se esconde eludiéndome con una mueca nerviosa. Me dice que he de contestar a un cuestionario. Precipitadamente, como queriendo acabar lo antes posible, comienza a hacer una retahíla de preguntas: la fecha de nacimiento, qué como, cómo duermo, trabajos realizados anteriormente... y es que esa caída de ojos me es tan familiar como la de mi propia hermana pezu. -¿Nos conocemos? -Umm prrro yo… -Sí, nos hemos de conocer, sabes más cosas de mí que yo misma. Además, en esa estantería descansa un delfindespertador. Yo tuve uno. Lo hice añicos en un mal despertar. Siempre he soñado con volver a tener otro igual. Todo esto es muy misterioso. Tú eres la chica que frecuentaba los conciertos del Círculo de Bellas Artes. La que le dio a Estrellita la servilleta con el número anotado de esta consulta. La misma que vi enjugarse las lágrimas al emocionarse escuchando la melodía del Trío Patético. -No estaba llorando. Se me metió una mota en el ojo. -¿Quién eres? Deja de ocultarte. Me inclino hacia delante recostándome sobre la mesa que nos separa y le retiro el pañuelo. 83 Las pesadas de las chicharras enmudecen. Yo también. «¡Mati…!». La tonta de Mati, aquella niña a la que, de pequeña, me vi obligada a atender en acción tutorial, me había traído hasta Granada engañada, con el fin de que una mujer, a la que ni he tenido el placer de conocer, me haga un masaje. Y por ello me he visto obligada a abandonar a Pipi, dándole una nueva oportunidad a madre para que vuelva a salirse con la suya, y me he alejado quinientos kilómetros de Estrellita y de Dumbo y ochocientos de Ra. No sé quién es más tonta, si Mati o yo. Frunzo el ceño. Me pongo de morros. La pelirroja de tirabuzones que parece una menina intenta justificarse. -No podía decirte que yo, la tonta de Mati, te estaba siguiendo la pista y que, justamente, yo, Mati la tonta, te estaba recomendando visitar a una misteriosa doctora. No hubieses venido. Y si hace una hora, cuando has aparecido por aquí, te hubiese recibido sin este ridículo pañuelo en la cabeza, al reconocerme, hubieses dado media vuelta, pies para que os quiero, cuesta abajo. >>Siempre te he admirado. Cuando de pequeña querías tocar la trompeta y a pesar de los dimes y diretes seguiste con tu empeño, transformándote en lo que nadie esperaba, en Ico… Y más tarde la batería. Te he seguido en cada actuación hasta que lamentablemente desapareciste del triste circuito rockero de la ciudad. Hace tiempo que trabajo con la doctora Meshkov. Te aseguro que es la persona que puede ayudarte en este momento. Tú decides. -He de encontrar trabajo. No cuento con mucho dinero. De momento es mi hermana Caridad la encargada de cubrir gastos. Está pasando unos días de vacaciones conmigo y con Mercury, mi pájaro. -Conozco a Mercury. Recuerda, la noche del número de teléfono anotado en la servilleta del Círculo. Un pájaro enjaulado no paraba de cantar. Llamó mi atención, crea unas líneas melódicas maravillosas… Su voz frágil, algo quebrada… Nunca antes la había escuchado hablar. En el colegio nunca dijo ni una palabra. Se levanta de su asiento. Se acerca a mí. Me besa. Me siento incómoda, como si volviese a la infancia y mis compañeros de colegio estuviesen asomados a la ventana riéndose de mí por estar de nuevo junto a la repudiada Mati. Pero esta vez, realmente, es bien distinto. Esta vez se han visto intercambiados nuestros papeles. Esta vez es ella la que ofrece, misteriosamente, su ayuda. 84 4 Se marcha. Caridad vuelve a casa antes de lo previsto. El niño Rafaelito ha cogido el sarampión, y Rafael padre no sabe cómo salir del entuerto. La fiebre ha propiciado un continuo estado de plegaria en el que el niño grita, desconsoladamente, invocando a su madre, que no aparece. Se marcha, esta vez con el sabor de la miel en los labios que le ha dejado la noche de anoche, como en el bolero que insistentemente tararea. Vuelve a no permitírselo. Ha cogido el anillo de casada de la guantera. Desganada, se lo ha colocado en el anular. Le ha costado. El dedo se resiste a dejarse conquistar de nuevo, como aquella vez, tras el sí quiero. Y después el embarazo. Comió tanto durante el embarazo que engordó tres veces más de lo recomendable. Se convirtió en un auténtico antojo. Había que verla chuparse los dedos con las hamburguesas. Hizo del McDonal´s su dispensario. Estaba a un paso, recién inaugurado, a pedir de boca. Si presentía el peligro de no ver saciados sus deseos gastronómicos, acorralaba, ponía en un brete. Hizo del chantaje emocional su especialidad. Otra vez se ve atrapada por el quiero y quiero y deseo con todas mis fuerzas pero no puedo. Incapaz. Incapaz de desprenderse de ese anillo. De compromiso. Otra vez, de nuevo, a esperar la llegada del domingo durante la semana, para tener las tripas revueltas el domingo de pensar que al día siguiente será lunes, y vuelta a empezar. Introduce un billete que pesa en el bolsillo de mi pantalón. Arranca el motor del coche, y entonces tengo ganas de decirle que me lo he pasado pipa, que la echaré de menos, que no vaya a tener remordimientos, que la quiero. No me atrevo. Callejeo cabizbaja. Un pellizco en el estómago. Se me derrama una lágrima. En la calle, las teterías. Una y, al lado, otra y otra. Los tapices colgados de las fachadas a la entrada de las tiendas, adornan la calle. Las lámparas, los pendientes, las colchas; la sonrisa del marroquí que invita: «pasen y vean». «¿Cuánto cuesta este tapiz? Sí, el del elefante bordado con hilos de color turquesa… Demasiado». Lo rebaja. «No, no puedo». Lo sigue depreciando, pero por más que vaya a la baja no tengo dinero. El justo. Y me vendría tan bien… Lo colocaría como cabecero del colchón de gomaespuma, que por no tener somier descansa sobre el suelo. Y esa colcha con bordados en oro y plata… Y la alfombra… ¡Es tan desoladora mi nueva habitación! La más barata que he encontrado. De 85 momento no puedo permitirme más que una pequeña estancia en un piso compartido en la calle Calderería Vieja. Dos marroquíes, Alim y Mohammad, y un francés, Philip, serán mis compañeros. No me quejo, al menos, la casa se empapa del embrujo del barrio del Albaicín. Voy en busca de Mati. Estoy desorientada… Hemos quedado en la tetería donde trabaja su amiga Laly. Después de callejear preguntando a todo el que me encuentro, la encuentro. Empujo la puerta y, nada más entrar, me aborda una muchacha de profundos ojos verdes, con una gran mancha roja en la cara que le cubre uno de ellos. -Eres Jesi, la amiga de Mati… ¿Verdad? Afirmo sorprendida. -Te hubiese reconocido hasta con los ojos cerrados. Mati me ha hablado muchísimo de ti. Siento vergüenza. Intento verme a través de los ojos de Mati y, sinceramente, aun ante la mirada más benévola, no encuentro qué es lo que puede decir a mi favor. No se le habrá ocurrido contar que cuando éramos pequeñas, durante más de medio curso, Nito y yo le quitábamos el bocadillo tras hurgar en su cartera, mientras ella, absorta, miraba el patio del colegio a través de la ventana, y nos comíamos el relleno: mortadela, chorizo o salchichón. Y si lo que había en el interior era sobrasada nos comíamos la miga. Después, lo envolvíamos de nuevo con el papel de aluminio y lo dejábamos en el lugar del que lo habíamos sacado. A la hora del recreo nos partíamos de risa al ver como Mati la tonta se comía el pan sin relleno y sin rechistar. La muchacha de la mancha roja me indica que suba a la segunda planta. En la terraza, Mati me espera. Me siento junto a ella. En silencio. Las vistas son preciosas. Tras los tejados se alza, al fondo, la Alhambra. Es como si la ciudad estuviese construida para mirarse a sí misma en un espejo. -Mati. -¿Sí? -Tu amiga es muy simpática. Me ha reconocido sin haberme visto nunca antes. Es muy guapa… Esa mancha… No sé qué es lo que le has podido contar para que me haya reconocido sin dudar. Mati no sugiere nada. -No sé, supongo que le habrás contado que fuimos juntas al colegio, que he venido a esta ciudad invitada por ti, que me comía el relleno de tus bocadillos… ¿Sí? ¿Acaso le has contado eso? 86 Su pequeña boca se estira hasta que sus finos labios desaparecen dibujando una sonrisa de monigote pintado por un niño pequeño. -La verdad es que no sabes lo agradecida que te estoy. Nunca me ha gustado la carne. Nunca. Mi madre me obligaba a comerla. Para mí era un suplicio andar tirando la comida a escondidas en la papelera, así que cuando os acercabais Nito y tú a comeros el relleno, me ponía muy contenta. -¡Ah! Entonces… -¡Claro que sí tonta! ¡Se ha atrevido a llamarme tonta! -Sabía que erais vosotros. Me hacíais un gran favor. Si os hubiese agradecido aquel acto de solidaridad hubieseis dejado de hacerlo o incluso me hubieseis hecho tragar la mortadela de vuestros bocadillos. Ahora resulta que la tonta soy yo y, lo peor, se atreve a decírmelo a la cara. Sin duda: me la ha devuelto. No me habrá hecho venir hasta Granada para burlarse de mí, para vengarse. Me ha estado tomando el pelo de mala manera. Increíble. De mala gana me dispongo a servir el té, y al entrelazar mis dedos en el mango metálico de la tetera me quemo y me quejo. Suelto precipitadamente el artilugio ardiente sobre la mesa, que al caer encima de una cucharilla la hace saltar por los aires. Mati, delicadamente, envuelve el asa de la tetera con una servilleta y sirve el té como si del ritual japonés se tratase. Debe estar en lo cierto. La tonta soy yo, indiscutible. La amiga de Mati, Laly, se sienta con nosotras. -¿Te está gustando la ciudad? –me pregunta amablemente. -Sí, bueno, no me ha dado tiempo, apenas llevo una semana –susurro indefensa. -¡Ah!, entonces ya habrás visitado a la Puta Roja –dice imitando a alguien que parece ser un hombre gordo, basto y gracioso. Mati se desternilla. ¿La puta roja? ¿A quién se refiere? Me tienen acorralada. No conozco a esa señora y la nombra como si fuese todo un referente en la ciudad. Lo único rojo que me ha llamado la atención en todos estos días es la mancha que luce su rostro. Como no sea ella misma… No sé. Me rindo. Mati intenta ayudarme a descifrar el acertijo y me explica: -Alhambra significa la roja. -¡Ahhh! -El organismo oficial que la gestiona la tiene explotada. La han exprimido tanto que ya no le queda ni color –dice Mati imitando a ese hombre que tanta gracia les hace. -He entendido. Entonces, Federico García Lorca será su homónimo masculino. 87 Ríen a carcajadas. Al menos este absurdo comentario ha logrado despistarlas y he conseguido eludir responder a su pregunta. No puedo confesarles que he ido a visitar la Alhambra el primer día como una vulgar turista del tres al cuarto. Bastante ridícula me siento como para contar que, de camino, Caridad se quedó prendada del monumento dedicado a Ángel Ganivet, que luce como un pegote en la plaza del Tomate, en los jardines de la Alhambra. La primera y única foto que ha echado con su cámara digital en todo el viaje es la de esta estatua: un hombre de porte chulesco somete, gracias a su varonil fuerza, al macho cabrío que está colocado entre sus piernas agarrándolo fuertemente por los cuernos. Por la boca de este animal, que se halla a la altura de los genitales del hombre, emana un continuo chorro de agua. Tremendo homenaje al mal gusto. Con suerte, una de las pezuñas de Caridad habrá caído, indeleble, sobre el objetivo y habrá fastidiado la foto. Cómo les cuento que nos pegamos el gran madrugón para ser las primeras de la cola como niñas de parvulario. Y, al fin, una vez dentro: el patio de los leones, el Generalife, todo muy bonito, pero lo mejor, el agua que corre como la sensación por mis venas de haber vivido alguna vez allí. El sol, que ya deslumbra, y el tiempo que pasa y no te enteras. Hace calor, el agua que tomo para sofocarlo tiene mi vejiga a punto de estallar. No puedo más. Pregunto a un inglés si sabe dónde está el servicio, no entiendo ni una palabra de su respuesta. Pregunto a una corpulenta mujer ataviada con unas gafas grandes, camisa ancha y falda hasta la mitad de las pantorrillas. Va sin depilar y lleva unas sandalias con calcetines que deben estar sudados. Es alemana. Con una gran sonrisa se disculpa. Con el japonés de la cámara fotográfica ni me molesto. Me pongo las manos entre las piernas y aprieto fuerte. Unas gotitas se escapan. -No seas guarra, siempre tienes que dar la nota –dice la impertinente de mi hermana. No aguanto más. Me escabullo entre los matorrales, y cuando estoy en una esquinita rodeada de seto y creo que no me ve nadie: «¡Ah!». Un hombre está dormido, de costado, tumbado sobre la hierba. El hombre se despierta alertado por mi grito. Me pilla subiéndome los pantalones. -Lo siento señorita. No se asuste. Estaba incubando un sueño –dice con un sonoro acento habanero. ¡Incubando un sueño! Este mulato está como una regadera. Incubando un sueño en la Alhambra y a plena luz del día. -Ya me marcho, disculpe. No quería molestarla. Por qué se disculpa, en todo caso debería ser yo quien se disculpase, él estaba en 88 este rincón antes de que yo apareciera con la bragueta desabrochada. -Oiga –digo autoritariamente-, usted estaba aquí antes de que yo viniera. Vuelva a dormir. Voy a buscar otro lugar. Se me escapa un chorrillo. No puedo más. De cuclillas. ¡Qué descanso! 89 5 Llamo tímidamente al timbre de la puerta trasera de la nave. Una mujer de mediana edad, encopetada, masivamente perfumada y con un moldeado rubio ceniza, abre. -Soy Jesica, la nueva operaria. Pasamos a su despacho y se marcha sin ofrecerme asiento. Aparece de nuevo con Alfonso, el encargado amigo de Angelito el Tomaso. Con excesiva amabilidad me ofrece un café que yo, educadamente, rechazo. Él se extraña y no me extraña, un esfuerzo inhumano por intentar mantener los párpados abiertos me ocupa. Somnolencia. Las seis de la madrugada. Alfonso me va a indicar cuál es mi quehacer y, mientras cruzamos un largo pasillo alicatado con azulejos blancos, me cuenta confidencialmente que en esta empresa son como una gran familia que, gracias al esfuerzo y dedicación de todos los empleados, es número uno en ventas, y que ha ganado no sé cuantos sellos a la mejor calidad del producto: El chopped pork trufado es una delicia de primer orden. «Es el producto más vendido. A los niños les encanta, y si mamá compra la tripa entera, le regalamos el Laboratorio Blandiblú». El Laboratorio Blandiblú no es más que un recipiente que contiene cola y bórax en las justas proporciones para que al añadir agua por el receptáculo de la válvula de seguridad (que no permite que salga al exterior ni una gota) y lo agites, se convierta en una pegajosa y asquerosa masa. Alfonso se detiene frente a una puerta y, con una pícara sonrisa, abre invitándome a pasar. En el interior cantidades ingentes de detergente y desinfectante; escobas, fregonas y cubos; rollos de papel higiénico, rollos de estropajo, rollos de bayeta, rollos de bolsas de basura… En definitiva: un rollo. Ni corto ni perezoso, Alfonso pone su sudorosa mano sobre mi hombro. -Eres muy guapa… De un empellón retiro su asquerosa mano y, rabiosa, lo miro. Él sonríe. No deja de sonreír, burlonamente. Ni por un momento. -Alfonso, ¿qué haces tú aquí, has cambiado de puesto? –pregunta la señora que acaba de entrar al cuartucho abriéndose paso entre las escobas. Con una de ellas en mano, como si lo barriese, lo empuja hacia la salida-. Vamos, fuera, yo me encargo de la chica. -Me llamo Encarni. -Jesi. 90 -No le hagas caso al viejo verde. No se anda con rodeos. Perro ladrador, poco mordedor. Llevo más de veinte años trabajando aquí, lo conozco bien. Anda, ponte estas botas de agua y estos guantes, que nos vamos a echar el rato. –Me mira de arriba abajo—. Pero tú estás muy delgadita. Antes de irte me recuerdas que te dé unas tripas de chopped pork trufado. ¡Delicioso! A ti te vendrá bien, lo fabrican con toda su grasa para que los niños en edad de crecimiento peguen un buen estirón. ¿De dónde sacarán las trufas para tanto chopped pork? ¡Son carísimas! El pasillo acaba en una gran sala blanca, igualmente alicatada, que huele a sangre caliente y a cena revenida. La respiración es densa, asfixiante, un crujir de tripas anuncia una catástrofe. Sin disculparme, por lo urgente de la situación, dejo a Encarni con la palabra en la boca. Salgo de vuelta por el pasillo lo más rápido que puedo, con los muslos bien prietos y las rodillas flexionadas, dando pasitos cortos hasta el retrete, donde me libero o, al menos, eso creía. En la sala del matadero, Encarni, manguera en mano a toda presión, dirige hacia los desagües centrales los regueros de sangre que derraman las terneras y los cerdos que, colgados de unos enormes ganchos, despiezan los matarifes. Hombres plastificados de verde, con enormes cuchillos afilados, ensartando por un lado las costillas, el lomo y los jamones del cerdo, y por otro la espaldilla, la falda, la babilla y la cadera de las terneras. Encarni me hace un gesto indicando que coja la manguera que se halla situada en el otro extremo de la sala y la siga en su tarea. Así lo hago, y al abrir el grifo la presión es tal que de una sacudida me lanza hacia atrás cayéndome de culo, empapándome de agua ensangrentada de arriba abajo. Veía pasar ante mí la risa a carcajadas de aquellos matarifes como en una película de cine de terror. Veía sus cuerpos desternillarse. Veía sus cuerpos en una danza de silenciosas carcajadas, pues el sonido era ensordecido por el devastador ruido de los cuchillos eléctricos, pavoroso, chirriantemente metálico. Y aquellos descuartizadores recreándose en su sorda risa metálica. Violentamente metálica. Como metálico, el sonido del chillido de los cerdos cuando, amontonados unos sobre otros, llegan transportados entre rejas metálicas en el remolque de un camión. Sienten. Profundamente sienten que algo siniestro se avecina y enloquecen presos del pánico. Sienten miedo. Sienten. Algunos acaban mal heridos por los mordiscos que se propinan unos a otros. 91 Alguna que otra pezuña rota. Inanición. Metálico como el chillido que emiten cuando algún depravado descarga su ira pegándoles un palazo con la excusa de que se resisten a entrar en el túnel de la muerte. Como el último chillido proveniente de la hoja afilada de aquel cuchillo que le usurpa la vida, que lo trasportará a no se sabe qué mesa de qué casa de qué país. Metálico. 92 6 En el mirador de los Carvajales, atiborrándome del sol de medio día, me impregno de la belleza y la fuerza que La Roja derrocha, como una mujer altiva y soñadora, fortificada, que a nada teme. Necesito que me escuche. Le hablo. He de dejar allí mismo, en la papelera, toda la angustia de mi primer y último día de trabajo. Aquí, bien metida en la papelera, que no se escape, y que en la basura sirva para el reciclaje. Abro la mochila y saco las tres tripas de chopped pork trufado que, con tan buena intención, Encarni me ha regalado. Extraigo de cada una de ellas el laboratorio blandiblú, uno para cada uno de mis compañeros de piso. Un par de perros se acercan y husmean las tripas. «Estáis de enhorabuena». Se las entrego precavidamente, no vaya a ser que por equivocación se lleven colgando de un colmillo uno de mis dedos. Devoran. ¡Hay tanta hambre en el mundo…! De vuelta a casa: -¡Sorpresa! Los chicos me esperan para comer. Alím es cocinero. Ha preparado una suculenta comida para dar la bienvenida a la nueva compañera de casa. Es reconfortante. Se lo agradezco. Les ofrezco el blandiblú, es lo único divertido que he sacado de la mañana. Les ilusiona. Lo llenan de agua, lo agitan, y a jugar. A Mohammad se le ha ocurrido la genial idea de presionar la masa hacia el fondo del vaso, pues emite un ruido de pedorreta muy divertido. Nos reímos. Mohammad es carnicero. Despacha en la carnicería halal que hay justo enfrente de casa. Philip es un alargado francés con la piel blanca, muy blanca, y la mandíbula un tanto desencajada, que estudia ciencias políticas y lengua árabe. Los tres se reúnen y pasan las veladas nocturnas viendo por vía digital los canales de televisión en árabe y, cómo no, fumando shisa y bebiendo té con yerbabuena. El piso es pequeño. Philip duerme en un cuartucho, en el que únicamente cabe una cama, que está situado en mitad del pasillo y no tiene ventana. Alim y Mohammad comparten dormitorio, dos colchones tirados en el suelo y un fuerte olor a pies. A mí me ha tocado el cuarto que da al salón, con lo que escucho durante horas la televisión. Menos mal que se emite en árabe y no entiendo palabra. Mi cuarto es oscuro, aunque no tanto como el de Philip, el mío al menos tiene un ventanuco que da al callejón más estrecho de Granada, tan estrecho que podría estrechar la mano del inquilino de la casa de enfrente sin esfuerzo alguno, tan solo con sacar el brazo por la ventana. Tomo el asiento de honor que me han reservado en la mesa agradeciendo de 93 nuevo a todos este agradable recibimiento. Humus, mutabal, falafel y, a ver… Levanto la tapa de la cuscusera y aparece una enorme fuente de tajin de cordero con ciruelas que despide todo su aroma como una bofetada. ¡Cordero! ¡Uy... Mis tripas! Echo a correr. Es la segunda vez, en un mismo día, que me dirijo apresuradamente al retrete. Haz un esfuerzo Jesi, susurro para mis adentros. No le hagas a Mohammad un feo. Este cordero, al menos, ha sido degollado cara a la Meca. 94 7 «Mercury, canta. Ahora no… No abandones», susurro. Está en su jaula, tumbado sobre los travesaños de alambre. Ya no puede ni sostenerse. La tristeza. Tan triste que ni pío. «No te preocupes Mercury. Ya verás, la Tierra gira y con ella la posición del sol. Algún día aparecerá por nuestra ventana. Todo cambia. Pero ahora no… No abandones…», le cuento al oído mientras Philip, Mohammad y Alim, por orden de tamaño, nos observan consternados desde el umbral de la puerta. 95 8 Mercury y yo damos un agradable paseo desde casa hasta la consulta de la doctora Meshkov dándole la espalda a la sombra, buscando cada rayo de sol que se cuela por las esquinas, y, de paso, paramos en algún que otro bonito rincón . La puerta de la cueva está entornada. Entro sin llamar y me siento a esperar mi turno en el recibidor, con la jaula sobre las rodillas. Mi pie derecho taconea mecánicamente. Mercury se tambalea. Mati se acerca con una lupa. Enfoca con la lente un ojo del pájaro. Levanta la mirada y enfoca el mío uniendo pesquisas cual detective: -Un pájaro, con una membrana blanca que le cubre los ojos, tumbado en la base de una jaula que prescinde de puerta… Y el indicio más revelador: restos de cal en el pico. -Cuando la jaula está junto a la pared, picotea la cal blanca a través de los barrotes. -Come cal… Es una manifestación sintomática de aquel que tiene miedo. Sobre todo le suele suceder a los niños: comen tiza o descascarillan las paredes encaladas. -En nuestra casa no entra ni por asomo un rayo de sol. Puede ser que tenga miedo de volver a la penumbra insidiosa de la que fue rescatado no hace mucho, prefiriendo dejarse morir antes que vivir en la oscuridad. -Miedo a la oscuridad –dice reflexivamente. Vuelve con un cuentagotas. Cuidadosamente extrae a Mercury de la jaula y, con el mismo tiento, abre su pico, haciendo palanca con su afilada uña del pulgar derecho, e introduce en él una gota de un extraño brebaje. -¿Qué es? -Es una dilución de mimulus. Lo ayudará a enfrentarse al miedo. Observo detenidamente el frasco que me ha entregado. Si el hachís proviene de una planta y diluido en agua rescató a Mercury de su locura, el mimulus -abro el tarro y huelo-, diluido en coñac, lo podrá rescatar de su tristeza. Al fin y al cabo para eso se bebe, para ponerse contento, aunque Mohammad dice que los musulmanes no beben alcohol porque oscurece la mente. Me ha explicado que en árabe la palabra Jamr, vino en español, proviene del verbo Jamara, que significa ocultar, esconder, encubrir, y es peor el remedio que la enfermedad. Piensa que el alcoholismo que sufre nuestro vecino Antonio, el viejo de enfrente, no es una enfermedad, sino que su alcoholismo encubre la verdadera 96 enfermedad de Antonio. ¿Qué querrá decir Mohammad con todo esto? Es que, de tan listo que es, a veces no lo comprendo. Por cierto, Estrellita… Ella tiene cierta afición a ocultar. Mi turno. Entro en la sala de consulta con Mercury. Dejo reposar la jaula en el alféizar de la ventana que da al patio trasero. Los rayos entran a bocanadas inundando la estancia. Buena cura para Mercury. Me desnudo y me tumbo en la camilla, y al tomar contacto con la sábana blanca bañada de sol, tan caliente, mi cuerpo se desploma. Unas manos pesadas entran en contacto con mi abdomen. Me dejo llevar por su tacto. -¿Qué soñaste anoche? Mi estómago se contrae. Sus manos me devuelven la calma con una leve presión descongestionante. -Soñé que unos hombres armados con un enorme cuchillo eléctrico me perseguían riéndose a carcajadas. Yo llevaba un corderito en brazos. -Vuelve a la pesadilla. -No. No, ni hablar, eso sí que no. -Vuelve a ella, trae la sensación de pavor que sufriste y transfórmala. Ponle otro final, actúa sobre tu propio sueño, cambia la realidad. Así lo hice. Volví al mismo escenario, a aquel terrible laberinto por el que corría con el corderito en brazos y del que no encontraba la salida. Esos hombres… Su estrepitosa risa. Yo cada vez me sentía más cansada y ellos cada vez, más próximos. Ahora debería despertarme aterrada cuando uno de ellos logra alcanzarme hincándome sus dientes metálicos, sin embargo, doy media vuelta y de un bufido, como el lobo en los tres cerditos, los arremolino hasta verlos desaparecer allá a lo lejos. Los muros del laberinto caen y, en su lugar, un hermoso prado donde bala y corretea el corderito. -Podemos dirigir nuestros sueños y verlos cumplidos, no lo olvides. Cuando pude abrir los ojos, únicamente me acompañaba Mercury, que comenzaba a despertar y dijo pío. ¡Qué extraño! Aquella mujer no podía ser una imagen fantasmagórica fruto de mi duermevela. Su fuerza, su nitidez han sido tan vívidas, mucho más que el hecho de hallarme en este momento calzándome el pie izquierdo. Siento como si la enigmática mujer hubiese obrado la proeza de entrar en mi ensoñación zarandeándome para que notase el estado de sopor en el que estoy sumida durante la vigilia, como si la vida pasase por delante proyectada en una pantalla y yo no fuese capaz de colarme en ella, sino tímidamente, asomando la patita. Sin atreverme. 97 En la sala contigua me espera Mati sentada tras su mesa, sobre la que coloco la jaula. -Parece que se encuentra mejor –dice, refiriéndose al pájaro. -Sí, yo también he sentido… -Lo sé –me interrumpe—, esa camilla no deja indiferente a nadie. Veamos... —dice mientras lee mi informe médico-. Estuviste trabajando en la lechuga. -Sí, varias temporadas. No quiero ni acordarme. Antes del amanecer ya estaba en el bar de la Morena. Los hombres ocupando la barra, las mujeres en la puerta. La sargenta, así llamábamos a la capataz, hacía sonar su impertinente silbato de feria desde la furgoneta de nueve plazas en la que nos acoplábamos doce personas. Al llegar al campo, enormes bandejas con planteles nos daban la bienvenida. Lanzábamos cada una de estas incipientes verduras a una distancia de dos palmos la una de la otra y entonces, agazapadas, con la espina dorsal pidiendo socorro a la voluntad de una mente que en ese momento no piensa más que en los treinta euros que ganará al final de la jornada, la mano derecha, con la ayuda de un pincho metálico, agujereaba la tierra, la izquierda introducía el plantel. Once horas con una de descanso para comer. Inhumano. Treinta euros la más diestra, a destajo. -Y fumigaban… -Sí, claro. El tractor pulverizaba con un líquido amarillo el campo sembrado mientras plantábamos el de al lado. En ocasiones el viento nos salpicaba con aquella sustancia. La quemazón en los ojos y el sarpullido en los brazos era lo habitual. También padecíamos repentinas diarreas que atribuíamos al sofocante calor. -Y, ¿tu experiencia en la fábrica de muebles de madera? -¡Uf! Diez horas tirando a pistola. -¿Tirando a pistola? -Sí, apretaba un gatillo, similar al que apretaba cuando trabajaba en el turno nocturno de la gasolinera, pero aquel, en lugar de gasolina, expulsaba barniz a presión. Yo debía cubrir con esa sustancia todo el mueble. De pronto me sentí envuelta en una nube tóxica: los blanqueadores clorados del papel higiénico; la lluvia ácida; el papel de aluminio en el que envuelven la shisha mis compañeros al fumársela; el teflón de las sartenes; el E171 o 220, entre otros, de los zumos de frutas y chucherías que consumen los niños y yo, de vez en cuando. Mati, al darse cuenta de mi preocupación, intenta animarme. -No te alarmes. No es grave. Te recuperarás en la medida en que te reconcilies 98 contigo misma y con lo que te rodea. -¿Quieres decir acaso que no importa que estemos contaminando el planeta? -No, no me malinterpretes. Nuestra actitud hacia la naturaleza es abusiva, como abusiva es la actitud que, a menudo, cada uno de nosotros tiene consigo mismo y con los demás. Lo importante en este momento es que sepas escucharte y sepas discernir qué es lo que te conviene. ¿Sabes? Yo también fui a la lechuga en el verano de los 16 años. Allí estabas tú, matándote a plantar. Recuerdo que todas aplaudían tu habilidad, eras la más trabajadora y tú te sentías muy orgullosa por ello. El tractor comenzó a fumigar. Sentí que aquello no podía ser saludable, hacía que las lechugas creciesen en dos semanas en lugar de en un mes, y sin ser molestadas ni por una minúscula oruga. Volví a casa dando un largo paseo de tres horas antes de acabar la jornada. No podía comprarme las deportivas de moda, y tuve que seguir poniéndome las faldas con lacito que me cosía mi madre con los retales a saldo del mercado y de las que todo el mundo se reía, pero no me afectaba. Sabía bien qué es lo que me convenía. Por el contrario, a ti te preocupaba demasiado ser admirada y querida. Ser aceptada por el grupo. El precio que se paga por ello es elevado. Uno se va debilitando. ¡Uf, qué retrato! -Jesi, lo más importante de todo es que encuentres tu modo personal e intransferible de ser y estar en este mundo. «¿¿Mi modo personal e intransferible de ser y estar en este mundo…??». -Esta tarde en el centro cívico del Zaidín, un Catedrático de Medicina de la Universidad de Granada dicta una conferencia sobre los productos químicos y su incidencia en la salud. No te la pierdas. A las ocho. 99 9 Suena el teléfono. -¡Estrellita! -¡Hoolaaa! Pensaba que te habías olvidado de las viejas amigas –dice con la lengua estropajosa. -Estrellita, ¿estás bien? -Yooooo, claro. Estoy como nunca. ¿No me ves? -No, no te veo. ¿Qué ocultas? Esa afición tuya por el vino cada vez va a más y mi amigo Mohammad dice que... -Jesi —susurra temblorosa. -Estrellita. ¿Te ha pasado algo con Dumbo? ¿No se habrá ido con la Salchichilla, la hermana del Descuartizador? Rompe en sollozos. -¡Qué mal gusto! Cambiar a Audrey por un perrito caliente. Mira que me lo olía... -Además, el horno para el esmalte se ha quemado. No tengo dinero para comprar otro. Me siento tan sola en el piso… ¿Qué pinto yo en el Cristo? No es mi barrio, es el tuyo. -¿Y el mar? Estrellita, el mar…, ve y zambúllete en él, deja que el oleaje te arrastre, como siempre. -Ya nada es como siempre. Quiero verte. Llevo la mochila a hombros. Voy a subir al autobús. Llego a las ocho. Recógeme…Ya nada es… 100 10 Tengo prisa. La prisa… Alim me ha prestado su vieja moto, que, a toda velocidad, me transporta hasta la estación de autobuses, en el barrio del Almanjayar. Llegadas. Leo el cartel luminoso: Barcelona-Algeciras - andén 23. Tengo prisa y deprisa bajo los peldaños de la escalera. De dos en dos. Un salto de cuatro me lleva hasta los andenes y corriendo llego hasta Estrellita que, de espaldas, con una lata de cerveza en la mano, sortea las cabezas de los viajeros buscando con la mirada en dirección contraria y, contenta, da un traspiés. Golpeo levemente su hombro. Se gira. Nos miramos a los ojos. Vidriosos. Agarro su delicada mano, la que tiene desocupada, y arrastro su cuerpo haciéndola girar como una peonza. Ella, un tanto sofocada, se deja llevar. Le quito el candado a la moto. Le pongo un casco a Estrellita, el único que tengo. Me subo. Se sube. Arranco y nos deslizamos entre la multitud. Estrellita se ha abrazado fuertemente a mí, y cada vez que acelero y freno me golpea con su casco en el cogote. Entre semáforos, atascos, y que me pierdo por la ciudad porque aún no la conozco bien, no doy con el salón de actos, y me encuentro aparcando enfrente del Centro Cívico del Zaidín una hora más tarde de la fijada para el comienzo de la conferencia. -Vamos Estrellita, date prisa que nos cierran la Alhambra. -¿Esto es la Alhambra? Me estás tomando el pelo. La Alambra no es tan fea. Entramos. Mati, muy interesada, en primera fila. Nos sentamos al final de la sala, no queremos molestar con nuestra intempestiva intromisión. Unos treinta asistentes para un aforo de trescientos. No está mal. Nicolás Olea, el ponente, está dando fin a su exposición con un hecho anecdótico: -En el 2004 la ministra de medio ambiente, Cristina Narbona, sometió a su organismo al análisis de 103 compuestos químicos de los 114000 que se encuentran registrados. Presentó los resultados ante los medios: el análisis había dado positivo dentro de los límites permitidos en 43 sustancias. La ministra quiere saber si 43 niveles bajos juntos no podían representar uno alto. Yo respondí que la toxicología actual está basada en compuestos individuales, no siendo obligatorio para la industria considerarlos uno más uno, no les interesa las repercusiones que pueden tener para la salud al interaccionar. Un periodista le pregunta a la Ministra si está preocupada por los resultados. Ella no sabe qué responder, no sabe interpretar esos datos. Entonces, yo le 101 digo: «mire, señora Ministra, si usted fuese un tomate sería comestible, está dentro de la más absoluta legalidad, está por debajo de los límites máximos de residuos que la administración ha fijado para cada uno de los componentes químicos de utilización agrícola». Los asistentes aplauden entre risas. Llega el turno de preguntas. Estrellita alza la mano lentamente y, haciendo menoscabo de su equilibrio, se pone en pie (en el mejor de los casos puede parecer que se le ha torcido un tacón). Todas las miradas recaen sobre nosotras, las dos del fondo a la derecha. Mati nos sonríe, y yo le devuelvo el saludo con un tímido gesto. El ponente le da la palabra a Estrellita, y una señorita muy amable le proporciona un micro. Cuando Estrellita va a saludar, el micro chirría, parece una estrella de rock. Con la lengua estropajosa comienza su discurso: -No sé si estoy en lo cierto, pero me da la sensación de que la ecología se está convirtiendo en una moda en lugar de una razón de ser, de estar en el mundo, de vivir la vida. Queda muy bien salir a comprar el periódico y depositar en el contenedor de reciclaje un par de envases de vidrio y otro de cartón mientras sonríes. Me gustaría saber por qué suscitan tan poco interés los temas relacionados con la salud y el medio ambiente para que hayan acudido tan pocas personas cuando las calles están atestadas de ellas y, además, yo no cuento, he venido engañada, pensaba que iba a visitar la Alhambra; pero, sinceramente, la exposición me ha parecido de lo más interesante, ahora sé que la Ministra está para comérsela –remata irónicamente suscitando la risa de los asistentes. Silencio. -Vengo del mar. Sí, esta mañana, al amanecer, estaba a orillas del Mediterráneo. Se muere. En la orilla no cabían más medusas, lubinas y palometas enredadas entre malolientes algas. En la orilla. Muertas. Y nosotros continuamos echando la culpa a los demás mientras se muere… El mar… En la sala, silencio, inmovilidad, ninguno se atreve a romper la dramática atmósfera. Todos me miran esperando que haga algo. Me encojo de hombros para quitar yerro al asunto: no es para tanto. Entonces, cuando me temía que aquella intervención nos costaría el destierro (como les ocurrió a aquellos sefardíes que, una vez, la historia de esta ciudad quiso devolver a su lugar de origen), Mati, extasiada, da un aplauso y, tras una pausa, otro y otro, hasta que se sumaron en aplausos todos los que allí se encontraban, hasta el mismo ponente. (También la amable azafata porteadora del micrófono que se acopla). Todos a una. Estrellita me pregunta, en voz baja, que ahora 102 qué pasa, que por qué nos miran y nos aplauden. No sé, le digo. Sonreímos, por si acaso. Aquella magnífica intervención de Estrellita nos valió una invitación a la casa cueva de Mati. Quince de los treinta asistentes son amigos y se reunían para cenar y seguir discutiendo asuntos sobre el grave problema medioambiental que azota al mundo. Estrellita, a la que los invitados acosaban intentando destripar su identidad pensando, quizá, que pudiese encabezar un movimiento internacional en pos de la vida marina, se quedó dormida, recostada sobre el sofá. Su dulzura fue capaz de disimular, sin permiso alguno, su embriaguez, y le otorgó el honorable papel de una cansada y auténtica heroína. Por el contrario, yo me divertía entre presentaciones, besos y más besos, comiendo algún canapé indescriptible por su sabor y textura. -Son algas en tempura –me explica Keiko, una de las invitadas, mientras me afano en masticar y tragar el nudo que me acabo de meter en la boca. -Ricas, muy ricas. Mati me reclama, y llevándome hacia un grupo de chicos poco animados me presenta a Cristopher, Teo y Adriano. -Encantado Jessica –dice Cristopher, pronunciando mi nombre con un inglés inigualable. -No, Jessica, no. Jesica, tal y como suena —corrijo. Entonces, Cristopher, tras pasar por alto mi corrección, pues siguió nombrándome como le venía en gana, me explica que los gasterópodos («¡oh sí!, los gasterópodos», asentía yo, sin tener la más remota idea de a qué se refería) y los moluscos hembras de las rías gallegas se están masculinizando; es decir, que los gasterópodos y moluscos hembras de las rías gallegas están desarrollando pene debido a una sustancia, el tributil estaño, componente de la pintura que utilizan en la cubierta de los barcos para prevenir la aparición de algas. Teo añade que han prohibido su utilización en barcos que dispongan de una eslora mayor de 40 metros para acallar a la opinión pública, lo que supone una tomadura de pelo, pues esta perniciosa sustancia, al seguir fabricándose, sigue contaminando. Adriano añade que la fabricación de sustancias químicas disruptivas del sistema hormonal contamina de un modo inadvertido a través de los residuos que la industria vierte; de hecho, las carpas del río Ebro también están desarrollando pene. Los tres, complacidos por su ecológica argumentación, me miran esperando una opinión. -Estaba al corriente de que vivimos en una sociedad falocéntrica, pero tanto, tanto… jamás lo hubiese imaginado. 103 Muecas, medias sonrisas… En definitiva, desconcierto. -¿Eres socióloga? –pregunta Teo. -Algo parecido. -¿A qué te dedicas? -Tú primero. -Soy biólogo marino, aunque en realidad me dedico a la agricultura ecológica y la apicultura. -Yo soy despistada, un tanto indecisa, de vez en cuando simpática, cuando el cuerpo me lo pide. Soñadora, sí, eso es, soy una gran artista del sueño. Deambulo por las calles de esta ciudad descansando en cada esquina por la que asoma un rayo porque Mercury, mi pájaro, necesita el sol para mantenerse en vida. También soy… -Ha estado muy bien –dice Mati, que ha cazado las últimas frases al vuelo-. Una acertada descripción. Me empuja, desplazándome seis metros, para sacarme por el portón trasero del salón, que da a la terraza. La Alhambra de telón de fondo, iluminada. ¿Por qué no podré vivir en una casa tan bonita? Parece que solo merezco los cuchitriles sin luz por los que los fantasmas pasean a sus anchas haciendo estallar bombillas o tuberías. Tomo asiento en el banco. -Sentir envidia no hará de tu habitación una estancia más luminosa. ¿Envidia yo? ¿Tanto se me nota? -Yo ni me imagino que pueda… -Pues imagina que puedes. Sírvete de la fantasía. -¿La fantasía? –siempre me han recriminado ser excesivamente fantasiosa, como si se tratase de un terrible defecto. -La fantasía, sí. La fantasía como grado superior de la imaginación en cuanto inventa y produce. No comprendo. Suena a definición de la RAE. -Si no se imagina, no se crea. Para habitar nuevos espacios has de imaginarlos, y no me refiero solamente a los espacios físicos, sino a cualquier espacio vital. La imaginación... Me sirve una copa de vino producido artesanalmente por la cooperativa de productos ecológicos en la que Teo lidera el grupo encargado del cultivo de las tierras de labranza que les han sido cedidas en Dúrcal, y cuyas pródigas cosechas abastecen la 104 despensa de cada uno de los miembros que la integran. Es tarde. Comienzan las despedidas. Más y más besos y encantada de haberte conocido. Mati acompaña a la puerta a los últimos invitados. Uno de ellos se hace el distraído para acercarse hasta mí. Es el biólogo marino- agricultor-apicultor Teo. Me mira y mira la Alhambra. Quiere decir algo y no se atreve. Se frota las manos como si se las estuviese lavando bajo un chorro de agua fría. -¿Nos volveremos a ver? –pregunta. Me encojo de hombros queriendo decir puede ser. No desearía caer en la trampa de ser utilizada para que le presente a mi amiga, la amiga de los peces, una vez despierte de su profundo sueño. No, no me voy a dejar engañar tan fácilmente. Ya caí una vez en las redes de un chico demasiado guapo y comprometido con las buenas causas. Una vez es suficiente. El biólogo marino-agricultor-apicultor se despide con un hasta pronto, y al girarse reparo en que su trasero es raso como un pandero. Tampoco es para tanto. Cuando todos habían abandonado y solo quedábamos la Bella Durmiente y yo, la anfitriona prepara una aromática infusión que perfuma allá por donde pasa, y agradecida por la maravillosa velada, me dispongo a sacar de su profundo sueño a la encantada. -Estrellita, despierta, vamos, es hora de ir a casa. ¡Estrellita! La zarandeo. -¡Eh! ¿Qué? –se incorpora despavorida encontrándose el rostro de Mati justo enfrente-. Yo te conozco, tú eres la amiga de Jesi, la que me dio el número de teléfono de la bruja, ¡jaaa!, la bruja… Y con estas últimas y oportunas palabras, tras este enorme despropósito que me puso colorada como un tomate, Estrellita volvió a desmoronarse sobre el sofá. Sin quererlo, presa de la vergüenza en la que me hallaba sumida, acepté la propuesta que me acababa de hacer Mati, visto lo visto, de pasar la noche en su casa, y en un abrir y cerrar de ojos, me encontré acostada en la cama de Mati, con Mati. Yo, tiesa como un palo, inmóvil, en el filo, con cuidado de no caerme. No podía dormir, me sentía sumamente incómoda. Entonces, cogí un tomo muy gordo, encuadernado en cuero, que reposaba sobre la mesita de noche. Encendí la original lamparilla de noche (manufacturada con residuos reciclados, que tiene como tulipa una oxidada lata de tomate frito de dos kilos con agujeritos en forma de estrella por los que proyecta la luz), para poder leer el título: Tratado de Medicina Hermética Paracelso 105 Obras Completas En el índice: -Las archidoxias Alquímicas -Laberinto de los Médicos Errantes -Cinco Tratados de Filosofía… Mati no debe ser tan tonta cuando es capaz de tragarse este manoseado libro que huele a humedad. Lo abro y bostezo. Sobre lo subrayado, una frase remarcada con fluorescente: «la dosis diferencia a un veneno de una medicina». Cierro el libro. Ahora comprendo. El hachís diluido, en su dosis justa, liberó a Mercury de la locura tras una cura de sueño. Sin embargo, los pedruscos que Rosita se fuma son dosis demasiado fuertes, que convierten a esta sustancia en un veneno que acentúa aún más la propia ceguera del que lo consume al ponerse ciego. Comprendo… 106 11 Es de ayer, pero supongo que todavía nos podrá servir para buscar trabajo –dice Estrellita lanzándome el periódico. Se rasca la cabeza vigorosamente, revolviendo con el vaivén de sus dedos el cabello recién lavado. -¿Y Mati? ¿Dónde está? -Se ha ido a trabajar hace un buen rato. -¿A elaborar pócimas? –pregunta riendo. La ducha le había devuelto el aire fresco que la caracteriza, pero ese top negro de encaje y esa minifalda roja de punto a juego con la torerilla… ¿De dónde habrá sacado esta ropa? No es su estilo, además, las mallas de red le están rabicortas, y esas zapatillas deportivas con suela de triple altura… -¿A dónde pretendes que vayamos a buscar trabajo? -No te burles. Se rasca y rasca la cabeza a la vez que se queja. -La Salchichilla estaba necesitada. Vino a buscarme con cara de pena, su padre la había echado de casa. La venta de bolsos de imitación le iba fatal. ¿Qué querías que hiciera? La dejé quedarse, ocupó tu cuarto. Me sentía muy sola. Una noche, después de echar una jornada en la cocina del Tastaolletes, volvía rendida a casa. Cuando entré en el portal escuché un sonido, como el de un perro cuando se está lamiendo. Me acerqué despacio, pensando que encontraría un pobre animal refugiado debajo del hueco de la escalera, y lo que encontré fue a Dumbo comiéndose a la Salchi a lametones. Me destornillo. -¡Qué gracia!, ¿verdad? Así que cogí un taxi hasta El Cabañal, me fui a dormir a casa de Alex. Antes, le dije a la Salchicha que recogiese todas sus cosas y desapareciese, y, de paso, que se llevase también al orejotas, que no quería volverlo a ver jamás. A la mañana siguiente, aprovechando que tenía el mar enfrente, fui a medirme con él como otras tantas veces, pero esta vez venció. Me dejó completamente derrotada. Sentadas en la terraza de la cueva de Mati, mientras desayunamos, Estrellita piensa lo que ha de decir a continuación. Nerviosa, mira la única nube que hay pintarrajeada en el cielo. -La Salchi se llevó toda mi ropa, dejándome a cambio la que llevo puesta. -¿La Salchi vestida de modisto, sin imitación? ¡Jua!, ¡habrá que verla! No se lo tengas en cuenta. Llevará puesta tu ropa, pero no tu elegancia... 107 -También se llevó mi horno. -¿Qué? ¡Será miserable! -Tranquila Jesi. ¿No te das cuenta? No lo necesito, ya nada es como siempre. La Salchi me dejó algo a cambio –abre su mochila y extrae un bolso de polipiel beige con remaches dorados-. Tres como este. -Y por lo que se ve también te dejó unos cuantos piojos. No dejas de rascarte. -Debe ser una reacción alérgica al champú que usa tu amiga. Te lo enseñaré, no huele muy bien. Quizá esté podrido. Una vez en el cuarto de baño, Estrellita abre la puerta del armario y señala unas pastillas de jabón de diversos colores. Una con aroma a romero, otra a canela y limón, y la tercera, no sabemos. Y en un tarro de cristal, una pasta densa: champú. Abro el tarro y huelo. -Jesi. Tu amiga se está portando muy bien con nosotras, debe confiar plenamente en ti. Un sonoro portazo nos avisa de que alguien llega. Antes de que pudiésemos reaccionar, cerrar el tarro y dejarlo todo tal como estaba… -Hola –dice Mati apoyada en el quicio de la puerta con los brazos cruzados-. Es champú de ortiga. ¿Os gusta? Lo elaboro yo misma. 108 12 En Plaza Nueva, frente a la Real Cancillería, Estrellita extiende en la acera un bonito pañuelo con figuras geométricas de vistosos colores que ha extraído de la mochila, y sobre él coloca los tres bolsos, esperando a que alguna compradora pique mientras buscamos trabajo en la sección de ofertas del diario de ayer. Se precisan camareras y más camareras y, también, muchas cocineras. Justo en lo que preferiblemente ni la una ni la otra nos queremos emplear. Una mujer se acerca cautelosa. Me extraño, nuestro artículo de venta no se ajusta a su porte elegante y distinguido. Ávida, le ofrezco un bolso para que lo manosee y lo observe de cerca, aunque no se entretiene en ello, su propósito es bien distinto. La mujer pregunta cuánto cuesta el pañuelo. Respondo que no está en venta, pero como por suerte lo que yo digo no cuenta, Estrellita le pone precio: cincuenta euros. Y como cuando el hambre aprieta el ingenio se dispara, y Estrellita pertenece, lo quiera o no, al alto copete y, en algo se nota, estudió en un colegio privado bilingüe donde aprendió inglés a la perfección (no como yo, que únicamente lo chapurreo), le explica a la señora que el pañuelo que tiene en sus manos es de seda natural y pintado a mano. La señora se cree a pies juntillas el embuste y, como aún no se ha enterado de que España no es África, apela al regateo. ¡Señora!, ¿no ve que estamos hambrientas? Estrellita no da su brazo a torcer y gana la partida. Envuelve el pañuelo en una hoja de papel del periódico que sostiene entre sus manos y se lo entrega a la compradora a cambio de uno de los grandes. -¿Qué pensaría mi padre? –pregunta Estrellita, cabizbaja. -Pues que eres una buena comerciante, como él. Se sentiría orgulloso. -Jesi, el pañuelo me lo regaló para mi cumpleaños. No he engañado a la señora. Su valor real triplica el precio por el que lo he vendido. Y yo pensando que era una de esas prendas de imitación que vende la Salchichilla a saldo. A mí me las dan con queso. Abochornada, agacho la mirada. -¡Venga! Tampoco es para ponerse así –dice Estrellita intentando infundir ánimo-. ¿Tenemos hambre? Pues a comer. De tapas ni se nos ocurre. Bueno, sí, pero preferimos apelar por una vez a la sensatez y prescindir de la cervecita sentadas bajo una sombrilla en una terraza. Hemos de administrar el poco dinero del que disponemos. En el supermercado, a Estrellita no se le ocurre otra cosa que extraer de su bolso la propaganda que le entregaron a la salida de la conferencia a la que asistimos para 109 poner el broche final. En ella, todo un listado de aditivos y conservantes alimentarios que deberíamos evitar consumir dada su toxicidad y efectos adversos. Comprobamos que no hay producto en el supermercado que no lleve alguna guarrería: el E120 (cochinilla, colorante extraído del insecto hembra, ¡qué abuso!) del helado de fresa; el E210 de esta lata de mejillones; el E222 de este zumo de piña; el E621, glutamato monosódico, de las patatas fritas, asociado al síndrome del restaurante chino, manifestándose con jaqueca, vómitos, sudoración, entumecimiento y rubor que algunos padecen tras ingerir los rollitos de primavera; el arroz frito tres delicias; el cerdo agridulce; los fideos chinos con bambú y setas, y de postre, plátano frito con caramelo (los mismos efectos secundarios que padece Caridad cuando se harta de comer migas con pimientos fritos y torreznos. ¿Será que madre tiene glutamato en la despensa?). Perdón, ¿dije que no se encontraba producto alguno exento de Es? Me equivoco. Están los tarros de cristal, los envasados al vacío, como cuando mi abuela cocinaba mermelada de tomate al baño maría. Algunos de estos tarros, colocados en la sección gourmet del supermercado, hasta llevan un lacito alrededor de la tapa de rosca, y junto al ingrediente principal (pencas de acelga, brotes de soja o troncos de lomo de atún), solo agua y sal, y en todo caso, para conservar, ácido cítrico, que como es una sustancia que se halla presente en el limón, suena a saludable. Pero… ¿Y el precio? Los tarros con lacito son mucho más caros que los enlatados. Cuando se dispone de cincuenta euros, con una deuda de quince a favor de Mohammad (que además de carnicero, de vez en cuando, hace las veces de prestamista con sus allegados y también conmigo), es mucho más práctico comer las Es que esconde una penca de acelga, aunque haya sido regada con agua del Ebro (y a pesar del riesgo que corres de hallarte de buenas a primeras con un desaconsejable nuevo miembro), que comprar pan para hoy y hambre para mañana. Ahora bien, el tarro de cristal con lacito que alberga troncos de atún tiene demasiada buena pinta para dejarlo en la repisa, está a mitad de precio, caduca mañana. Con magnificencia, dejo caer uno de esos honorables tarros en la cesta. -¿Qué haces? –pregunta Estrellita desairada. -Está de oferta, casi al mismo precio que este otro –señalo una de esas latas que a veces, oxidadas, te encuentras tiradas en el campo-, y no lleva Es. -Jesi, no seas desalmada, es un pez. -¿Un pez?—pregunto dubitativa. -Sí, un pez muerto, como los de la orilla del mar. -El mar… -Sí. El mar agonizante. 110 Dejo el tarro en el hueco del estante que por un momento había sido desocupado para ir a ocupar el hueco del estómago. De nuevo en su sitio, el tarro luce como una malograda naturaleza muerta que intenta transmitir serenidad, bienestar y armonía, y lo que infunde es desaliento. Mientras que la inercia me lleva de un pasillo a otro siguiendo la estela de Estrella, llegamos a la vitrina de carnes, embutidos y quesos. -Jesi, las albóndigas es uno de tus platos preferidos. Podemos comprar una salsa de tomate frito y… Estrellita se detiene examinando preocupadamente mi rostro. -Jesi, ¿te encuentras bien? Todo comenzaba a darme vueltas. Mi cara, pajiza, como el color de la revenida panceta. Las salchichas ensartadas, el costillar y el lomo, como malogradas naturalezas muertas. Me vinieron a la memoria aquellos hombres, los cuchillos eléctricos…, el corderito. Y yo, encerrada en aquel laberinto. 111 13 Las pencas de acelga con aceite y limón están bien ricas, pero se digieren en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, nuestras papilas gustativas se revuelven y segregan cantidades ingentes de saliva ante la sugerencia de Estrellita de comer algo muy pero que muy dulce. Algo así como una gran porción de tarta de chocolate o un gran helado de leche merengada y turrón. Cualquier cosa que de tan dulce nos dulcifique hasta la mirada. Salimos como sabuesas en su búsqueda, con la boca echa agua. Finalmente, se salen con la suya una tradicional docena de churros con chocolate en la plaza de BibRambla, y no teniendo hartura, en una bandejita nos envuelven un brazo de gitano relleno de crema pastelera espolvoreado con azúcar glasé, como obsequio para Mati, que nos ha invitado a la merienda que se celebra en su casa con el pretexto de enseñarnos a elaborar jabón natural. El autobús que se escapa y nosotras, para variar, corriendo, lo pillamos por los pelos. Alguien se ha dejado sobre el asiento uno de esos periódicos que constan de cuatro hojas dobles y que reparten gratuitamente a primera hora de la mañana. Buscamos en la sección de ofertas de trabajo: se necesitan mozos para carga y descarga. Estrellita y yo no somos mozos, pero sí mozas. Llamamos. Un hombre rudo responde. Me lo puedo imaginar: espalda de doble anchura y cadera muy estrecha que sostiene una redonda y prieta panza, que se frota con sus dedos amorcillados a través de la tela de su camisa, que a punto de reventar, entre botón y botón, se abre para dejar entrever la peluda piel. El hombre rudo dice que no es trabajo para mujeres. Yo insisto con tal de conseguir el puesto. Estrellita resopla. Finalmente, el hombre rudo acepta a condición de pagarnos la mitad del salario: cien euros por la descarga del camión realizada por una pareja de mujeres; el doble si son hombres. Llegamos tarde. En la casa cueva de Mati ya ha dado comienzo la lúdica actividad. Laly, sentada en la terraza, remueve con un largo palo de madera una consistente masa a la que va añadiendo tintura de amapola. Keiko nos presenta a Martita y Oliveria. Todas ellas vierten sobre moldes pasta de jabón de coco y, en tarros de cristal, champú de ortiga. Estrellita se rasca la cabeza sin parar. Piensa que esta pegajosa pasta verde que están envasando le ha producido una reacción alérgica en el cuero cabelludo, que del picor le desespera. Amablemente, ofrecemos la bandeja con el brazo de gitano relleno de crema pastelera espolvoreado con azúcar glasé. Ellas, agradecidas, dejan su quehacer para 112 arrimarse a la mesa en la que Mati está sirviendo una infusión de raíz de regaliz. He cortado en porciones el brazo gitano, que ninguna de ellas prueba, parece ser que está demasiado azucarado y prefieren el bizcocho con pasas, nueces y melaza de arroz que ha horneado Mati. Estrellita y yo no le hacemos ascos a la sobredosis de dulzura que hemos traído empaquetada en una bandeja de cartón. Al morder la porción, el azúcar glasé me embadurna toda la boca, dejándome un rodal que me ocupa desde el bigote a la barbilla. Entonces, Laly introduce el índice en el cuenco que contiene la tintura de amapola y me pinta de rojo la punta de la nariz. -¡Payasa! –dice, acompañándose de la risa de las demás. Yo no le encuentro la gracia. -¡Ey! –añade—. Necesitamos una pareja de payasas para las funciones de los cumpleaños. Quizá os interesaría uniros al grupo. Estrellita y yo decimos sí y no al unísono. Laly espera impaciente a que nos pongamos de acuerdo. -No –digo con rotundidad-. Estrellita y yo ya tenemos trabajo. -Pensáolo –añade Keiko-, hemo de cubrir do cumpleano y la sala de oncología infantil en el hopital. E urgente. -Nosotras nunca hemos actuado, no sabríamos cómo –replico. -No te rindas antes de tiempo –dice Oliveria-. Es muy divertido. Has de intentar conectar con tu niña interior. ¿Con mi niña? La payasa. El payaso. ¿Y si?... El abandono, madre, la falta de... ¿Y sí? El payaso. Jesi, payasa... Dejo la porción de pastel mordisqueada en el plato. Desapareció el apetito. La payasa. El payaso. ¿Y si?... El abandono… La persistente cantinela se hacía eco en mi mente mientras me dirigía al servicio para lavarme la cara y hacer desaparecer de mi rostro la nariz de payasa y el azúcar glasé de mis labios. Suena el timbre. Abro. Teo. Y yo, disfrazada. 113 14 -Jesi… Jesi, venga, despierta. Estrellita me zarandea. Me doy media vuelta y la almohada, fuertemente abrazada, conmigo. -¡Jesi!, vamos a llegar tarde. -¿Tarde? –Miro a través de la ventana-. ¿A dónde? Aún es de noche. -Al trabajo. -¿Al trabajo? ¿Qué trabajo? Alim nos ha prestado su moto. Menos mal, de no haber sido así no hubiésemos llegado puntualmente a la hora acordada, y aun así, el hombre rudo de espalda con doble anchura nos está esperando con los brazos cruzados apoyados en su enorme tripa en la puerta del cochambroso almacén de abonos y fertilizantes. El hombre rudo nos ha chocado la mano con cara de pocos amigos, chequeándonos de arriba abajo, sonriendo burlonamente. Lo seguimos a paso ligero cruzando el almacén hasta salir por la puerta trasera a un recinto exterior. Dos únicos camiones cargados de sacos, que deben pesar como muertos, y nosotras sin desayunar, con unas manzanas en la mochila. Dos muchachos se ponen manos a la obra en la tarea de descargar uno de ellos. Los observamos, minuciosamente, para emularlos en su ejecución. Sencillo. Uno de ellos, desde la plataforma de la caja del camión, va pasando los sacos al otro, que desde abajo los recoge y los amontona. -¡A trabajar! Ya está bien de perder tiempo –ordena el hombre rudo, que se retira a sentarse en el cómodo sillón de su oficina. Estrellita sube al camión y arrastra con todas sus fuerzas un saco que a duras penas desplaza. -¡Tú puedes! Acércamelo un poco más. Y al cedérmelo a través de la puerta trasera, me doy cuenta de que es demasiado pesado para mí, pierdo el equilibrio y el saco se desparrama. Azufre. -Me marcho –dice Estrellita desalentada. -No podemos echarnos atrás. Sería humillante. -Más humillante es preferir romperse la espalda a ser una payasa. Me rindo, no puedo más. Volveré a la Latina, con mis calamares a la romana. Nunca debí salir de allí, no sé cómo no me di cuenta antes. 114 -No digas tonterías… -Aquí la única que dice tonterías eres tú. Me tienes harta. -Tú a mí sí que me tienes harta… Absortas en la acalorada discusión sobre cuál de las dos tenía más harta a la otra, aparece, sin ser visto, el hombre rudo con la panza que pretende salirse por la abertura entre ojal y ojal de su apretada camisa, pegando un brutal grito. -¡Que os calléis, digo! Obedecemos al instante cuadrándonos como soldados. -El saco que habéis agujereado os lo descontaré del sueldo. Y ahora a trabajar. ¡Mujeres! Quién me mandará a mí contar con dos de ellas… No tendré bastante con la mía. Con un ademán despectivo, que pone punto y final a su aparición, emprende camino de vuelta a su oficina. -¡Váyase a la mierda! –le indica, temblorosa, Estrellita al jefe. Debe ser la primera vez que se atreve a enviar a alguien a un sitio tan apestoso. El hombre rudo se detiene petrificado. Gira el torso despacio, hinchando el pecho como un pavo, y con los brazos en jarra pregunta: -¿Qué habéis dicho? Yo no he dicho nada, y antes de que Estrellita se reafirme, indicándole el camino que ha de tomar, le tapo la boca con la palma de mi mano. -Perdone –digo-, no queríamos ofenderle. En realidad nos gustaría hacer un trato con usted. El hombre aguza el oído girando la cabeza aún más para adelantar su peluda oreja derecha. -Si somos capaces de descargar el camión al ritmo de los muchachos nos pagará lo mismo que a ellos y nos perdonará el saco agujereado. Si no lo conseguimos, no cobraremos nada. -¿Qué? ¿Te has vuelto loca? –balbucea Estrellita, que intenta liberarse de la mano que le presiona la boca con un mordisquito. -Trato hecho –responde el hombre rudo, convencido de que estoy yendo más allá de mis posibilidades. Estrellita se echa manos a la cabeza dándome por imposible. Le ruego que confíe en mí. En ese lugar tenemos todo lo necesario para salir airosas. Como cuando era pequeña, que hube de ingeniármelas para aprender a manejar las baquetas sobre un círculo de tela rojo, bajo un sepulcral silencio, y, desde esta posición, aprendí que no se 115 requiere fuerza bruta para resonar, sino ingenio. Y aún antes, la música me enseñó que siempre había de seguir adelante, incluso si me equivocaba de nota al emitir sonido con aquel amasijo de tubos oxidados decididos a ser trompeta. Seguir tranquila, sin mirar atrás. Si se pierde el ritmo, se recupera. Y como la unión hace la fuerza, entramos al almacén y cogemos de entre un montón de cartones, sacos rotos, espuertas, mangueras y un sinfín de objetos inidentificables, una tabla de contrachapado forrada de railite blanco y una manta raída. Así de sencillo. La tabla, apoyada en la trasera de la caja del camión, forma una rampa con el suelo, en el que hemos colocado dos bloques de hormigón que sirven de sujeción para que esta no se desplace al deslizar los sacos por ella. La manta raída, bien desplegada en el suelo, espera ver caer los sacos dándoles la bienvenida. Los picos opuestos de la manta nos sirven de asideras. Cada una de nosotras se pasa uno de ellos por encima de su hombro para tirar hacia delante como mulas tordas. Una vez en el interior del almacén los apilamos en montones frente a la pared que nos ha sido asignada para ello. Los de veinte kilos, separados según sean de azufre o guano. Los de cincuenta, de los que por suerte no hay muchos, arrinconados, que no estén a simple vista, están prohibidos. Ahora no se permite un peso mayor de veinticinco kilos por saco, supuestamente para salvaguardar la salud del trabajador, a lo que llaman prevención de riesgos laborales, pero en realidad es que a la seguridad social se le va un pico en fisioterapeutas y antinflamatorios musculares. Los sacos más pesados salen del menudeo, un excedente por aquí, unos sacos defectuosos y remendados por allá…; es decir, sacos que no cumplen la normativa. Nosotras tampoco, trabajamos de extranjis, como los dos marroquíes, que como los sacos, son ilegales. Pasamos una hora tras otra hasta contar siete cargando sacos, apenas sin descanso, con unas manzanas en el estómago y el agua justa para no deshidratarnos y vaciar la vejiga lo imprescindible. No hay tiempo que perder. Y, así, a fuerza de agudizar el ingenio, hemos cumplido lo acordado y además hemos sacado unos cuantos sacos de ventaja a los dos marroquíes que nos han marcado el paso, y como por suerte no entienden de competitividad, se han tomado su tiempo para comer el gran bocadillo que han traído preparado para el almuerzo y, después, cómo no, fumar la pipa de la paz en paz. El hombre rudo se queda con dos palmos de narices, los marroquíes indiferentes a nuestro reto, y nosotras con el cuerpo dolorido, cincuenta euros en el bolsillo de cada una y una buena dosis de satisfacción al sentirnos capaces. 116 15 De regreso a casa, arrastrándonos al subir las escaleras, Philip nos aborda y me indica que he recibido correspondencia. En un acto reflejo, como el perro de Paulov, que saliva al escuchar sonar una campanita que asocia con comida, yo me asusto. Correspondencia equivale a facturas, a deudas. Pero yo no recibo facturas. El piso que habitamos es antiguo, tanto como el contador de luz eléctrica. Un amigo de Mohammad lo trucó, como Dumbo hace con las motos al cambiarles el tubo de escape, pero en este caso se ha tratado de conectar un cable rojo por aquí, otro azul por allá, para tener garantizado el pago mínimo por el consumo de energía eléctrica. Estrellita llena la bañera de agua y esparce en ella sales de baño. Yo, cautelosamente, cojo el sobre. Alim fuma sisha con un penetrante aroma a pétalos de rosa. Mercury está alegre. Canta y revolotea. La carta, sin remitente. Abro el sobre con tiento. La cuartilla está doblada por la mitad y tiene una mancha de aceite con una huella dactilar. La desdoblo. Querida hermana: Te escribo para decirte lo mucho que te quiero, algo que aún no me atrevo decir a través del teléfono. Te echo de menos. También las cervecitas de la Plaza Aliatar y a sus músicos ambulantes, y si he de ser sincera, a él también. He vendido el apartamento de la playa de Gandía, quitándome de encima el peso de la hipoteca. ¡Qué alivio! He vendido el cochazo, como tú lo llamas, y me he comprado una moto de alta cilindrada y una chupa de poliuretano. Este cambio de estilo está renovando la clientela. Las jóvenes del barrio están conquistando la peluquería, que ahora se llama Sobreruedas. Es más divertido meterle mano a esas abundantes y rebeldes cabelleras que a los pelos atusados que coronan las cabezas de sus madres y abuelas. Las muchachas eligen cortes con los que he de olvidarme de las proporciones y la simetría para cortar el pelo como te lo cortas tú, Jesi, a tijeretazo limpio. Hoy he rapado y decolorado el pelo a Rocío, creo que fuisteis juntas al colegio. Hace un momento me he cruzado con su madre, Conchita, la panadera, y, enfadada, ha agachado la vista con tal de no saludarme. 117 A nuestra madre le ha subido la tensión. Dice que me he empeñado en tirar mi vida por la borda, pensando que eres tú la que me soliviantas. No hay que hacerle caso. En el fondo, eres su ojito derecho. Desde que me escapé del barrio por unos días siguiéndote los pasos ha cambiado toda mi vida. En parte, te lo debo a ti. Un abrazo, pequeña. Con la carta hago un barquito de papel. Estrellita me hace hueco en la bañera, y al entrar chapoteo, suelto amarras y el barco navega. Entonces, me acuerdo de Pipi, del día que nos encontramos, de la intensa lluvia y del baño caliente que coló por el desagüe el frío que cala los huesos, como ahora colará todo el esfuerzo del que nos estamos desvistiendo. 118 16 Las desenfundo. ¡Hacía tanto que no sacudía las varitas mágicas…! Mis preciadas baquetas. Una toalla roja de baño, la de Estrellita. Recorto en una de sus mitades un círculo. La doblo disimulando la tara y la devuelvo a la estantería como si nada hubiese pasado. Extraigo uno de los dos cojines que conforman la base del sofá. Debajo aparece una moneda de céntimo, hebras de tabaco y la capucha de un bolígrafo. Despercudido, coloco el cojín sobre la mesa camilla y, encima, centrado, el círculo rojo, y bajo el más absoluto silencio, siento las baquetas como una prolongación de mi cuerpo, y a través de ellas, la vibración de cada golpe percutido, que uno más uno hasta el infinito van formando frases que preguntan y responden, algunas otras quedan suspendidas, otras concluyentes, y, así, me fundo en un enriquecedor diálogo conmigo misma, aventurero, a ver por qué derroteros. Improvisando. Las 7. Mohammad se levanta como cada día para ir al trabajo. Ha de preparar la carne halal que comenzará a vender a las 9. Las 9. La persiana de la carnicería se abre de un tirón. Suena a metálico, como la metálica hoja del cuchillo contra la piedra de afilar. Devuelvo el cojín a su sitio y debajo de él escondo el círculo rojo. Sobre ellos me recuesto. Tengo sueño. Tengo un sueño… Las 11. Estrellita se despierta cargada de agujetas; lo sé, porque yo también. Me ve tumbada y cree que duermo. Al inclinarse para darme un beso, se queja: bíceps, tríceps, aductores y trapecio, el cuerpo entumecido. Abro los ojos. Prepara el desayuno. Las tostadas requemadas. El té, amargo. Cierro los ojos. Un frío sudor empapa mi frente. Estrellita se hace hueco empujando mi costado con su trasero y se sienta al filo de lo imposible. Me frota las sienes con un trapo húmedo, y recostándose cada vez más en el sofá, se queda transpuesta dejando caer todo su peso sobre mis piernas. Despacio, para no despertarla, aparto su brazo izquierdo mientras flexiono una pierna que he de pasar por encima de su cabeza que, aun dormida, Estrellita se rasca, y así, poco a poco, como una culebra contorsionándose, me abro paso saliendo del atolladero, y con el pijama de verano azul celeste con un pez amarillo queriendo saltar por la pechera, la torerilla roja de la Salchichilla y las chancletas, pasito a pasito, voy en 119 busca de Mati. Tiritando, llamo a la puerta de su casa. -¡Jesi!... ¿Qué te ocurre? -Tengo fiebre. Tras poner sus labios sobre mi sien, me ofrece entrar. Sus estudios de aprendiz de bruja, hoy, no están centrados en cómo volar sobre el palo de una escoba (¡lástima!, hubiese deseado estar presente durante esta lección), sino en un montón de libros especializados en medicina, en los que en cada página va dejando notas al margen, a lápiz, por si cambia de opinión poder borrarlas. De fondo, Radio Clásica, Radio Nacional de España, dice una aterciopelada voz de mujer a través de los altavoces del aparato. Tomamos asiento frente a la mesa. Mati sirve una infusión, esta vez, helada. La casa está en penumbra, con las ventanas cerradas y las cortinillas echadas para conservar el fresco que caracteriza a este tipo de construcciones hendidas en la roca. Se escucha caer las lágrimas que ruedan por mis mejillas y rompen sobre el deslucido tablero de la mesa, gota a gota, en un rítmico martilleo que recuerda los martinetes mejor cantados que, posiblemente, en otra época, entonó en esta misma cueva algún gitano. -Jesi, no te preocupes, las décimas de fiebre que padeces no son alarmantes. Asiento con reservas por el temor de que el hecho de reconocerlo pudiese alejarme de sus cuidados, de la escucha que tanto necesito. -En realidad, los escalofríos que me produce la fiebre es lo que menos me importa. Pienso que lo que realmente me ocurre es que estoy mal lateralizada. -¿Cómo? -Tengo una deficiente estructuración espacio temporal. Mati sonríe. -He ido en busca de que algún doctor acreditado me diga qué es lo que me sucede, cuando en realidad siempre he pensado que mi invisibilidad se debe al hecho de que no acabo de encontrar mi lugar en el mundo. Mati rompe a reír. -Creo que no vas mal encaminada. Se incorpora y coge de una estantería un libro. Busca y, cuando encuentra, me da a leer unas frases subrayadas: «La salud es principalmente una medida de la capacidad de cada persona de hacer o convertirse en lo que quiere ser, (René Dubos)». Quién me iba a decir que aquella niña con tirabuzones pelirrojos y grandes ojos de 120 oveja algún día me haría reflexionar. -Anoche tuve un sueño, bueno, mejor dicho, dos. -Cuéntame por favor. -Deambulaba por el desierto acompañada de una mujer. La misma que, de un tiempo acá, aparece reiteradamente en mis sueños y de la que tan solo alcanzo a ver sus pies descalzos. Ella caminaba como si nada se lo pudiese impedir, ni siquiera la arena abrasiva del desierto. Se detuvo una sola vez para mirar las huellas que había dejado tras de sí en la arena y, entonces, me susurró: «el absurdo es tu mayor virtud, tu aliado». Sentí sus palabras como si yo misma las hubiese pronunciado. ¿Te das cuenta? En mi sueño alguien me decía que el absurdo es mi mayor virtud, cuando siempre he escuchado por todas partes: «Jesi, no seas absurda». Mati escucha expectante. -Me desperté sobre las cinco de la madrugada y vino a mi pensamiento Evelyn Glennie, mi ídolo. Es una percusionista impresionante. De ella he aprendido infinidad de ritmos que he ido desentrañando a base de escuchar sus discos y de ver los vídeos que de sus actuaciones están colgados en youtube. Es sorda desde los doce años, pero nada ha podido impedir que alcance su sueño: ser una de los más grandes percusionistas que jamás ha habido. Poco habitual, ¿verdad? Ella supo sacarle el máximo partido a su pérdida de audición, la convirtió en su mayor aliado, hizo de ella su mayor virtud, como también lo hizo Django Reinhardt con la guitarra. Este perdió los dedos cuarto y quinto de su mano izquierda al incendiarse la caravana en la que vivía. Entonces, ideó una original digitación ajustada a sus nuevas características físicas que le permitiría seguir tocando, influyendo este hecho notablemente en la originalidad de su estilo. -Estas historias me recuerdan a un deportista, Garrincha –dice Mati-. Cuando era pequeña, a mi pesar, tuve que compartir con mis hermanos su gran afición: el fútbol. No deja de tener mérito, es lo único que ha sido capaz de despertar interés en sus vidas. De entre todos los jugadores hubo uno que aparecía en los coleccionables de los legendarios que llamaba mi atención. Un brasileño que fue nombrado el mejor jugador del mundo en 1962, Garrincha. Nació zambo, con una pierna más larga que la otra, la columna vertebral torcida. Pasó la poliomelitis y una operación que le dejó peor de lo que estaba, y aún así supo sacar partido a sus diferencias. La forma de sus pies confundían a los adversarios, que pensaban que realizaría la jugada hacia un lado, cuando lo hacía en sentido contrario. Me quedo sorprendida. Mati sirve un poco más de infusión helada. 121 -Volví a quedarme dormida sobre las nueve y regresé al desierto. La mujer caminaba descalza sobre la arena ardiente. Yo le pedí que me dijese quién era, me desesperaba no poder verla. Entonces oí cómo hacía sonar un cascabel que, finalmente, resultó ser una serpiente que se enroscaba sobre mi pierna. Lo mejor de todo es que no sentí miedo, sino, más bien, una inmensa confianza. Suena el timbre. -Debe ser Laly. Habíamos quedado –dice Mati mientras se dirige hacia la puerta. Me temo que los pasos de la persona que acaba de llegar y viene hacia aquí me son lo suficientemente familiares como para darme cuenta de que no es quien espera Mati. -Jesi, ¿qué haces aquí? –pregunta Estrellita rascándose sin cesar la cabeza. Deja sobre la mesa la jaula. -He sacado a pasear a Mercury y he pensado en venir a verte –le dice a Mati-. Desde que me lavé la cabeza con el champú que tú misma elaboras, me pica a rabiar. Debo ser alérgica a la ortiga verde. Suena el timbre. -¿Qué puedo hacer? –pregunta Estrellita. Tengo la sensación de que Mati comienza a sentirse desbordada. Se disculpa y va a abrir la puerta. Es Laly. Una vez todas acomodadas en la salita alrededor de la mesa, Mati se acerca a Estrellita y le pone cuidadosamente las manos sobre la cabeza. A Estrellita le cambia la cara. El alivio. -¿Me permites? –Mati separa con sus dedos dos mechones de pelo y hurga en su cuero cabelludo-. Me temo que son piojos. -¿Piojos? –pregunta Estrellita sorprendida-. No puede ser. ¿Cómo voy a tener piojos? No los he tenido nunca, ni de pequeña. Mi tata se encargaba de rociarme con colonia antiparásitos todos los días. Era requisito previo para poder estudiar en el colegio de pago más caro de Madrid: no tener piojos. Todos los niños apestábamos a la misma loción, que a principio de curso el colegio entregaba a las niñeras por litros previo pago de la cuantiosa matrícula. -Pues la loción al fin ha dejado de surtir efecto, tienes el cabello plagado de liendres. -Ha debido ser otro de los obsequios de la Salchichilla –comento entre risas. Estrellita sigue incrédula, y Laly, con intención de convencerla, añade: -Bueno… si Mati se equivoca no sé en quién podrías confiar, no en vano, es la mejor de su promoción. Finalizó medicina con matrícula de honor. No creo que con un 122 expediente como el suyo no alcanzase a distinguir entre lo que podría ser caspa o liendres. -¡Matrícula de honor! –exclama Estrellita con admiración. Mati se ruboriza. No doy crédito. Mati la tonta, el hazmerreír del colegio o, mejor dicho, de todo el barrio, emparentada en primer grado de consanguinidad con una panda de lerdos, sus hermanos, ha hecho carrera en medicina, una de las facultades con nota de corte más alta, lo que dificulta la posibilidad de ser admitido como alumno, y, para postre, ha finalizado con un expediente inmejorable. Definitivamente, Mati la tonta no es tonta, sino una experta en hacerse pasar por ello. Las cuatro alrededor de la mesa. Yo bebo a sorbitos. La sed. -¿Qué puedo hacer? –pregunta Estrellita rascándose desesperadamente la cabeza-. Debe haber alguna loción fulminante que pueda comprar en la farmacia. -Sí. Lindano –replica Mati. -¿Qué es? -Es un componente químico cancerígeno, neurotóxico... En España, aún hoy en día, cuando se ha prohibido su producción en la mayoría de países, se puede comprar en las farmacias y sin receta. -Para ponérselo en la cabeza a los niños, como a mí cuando iba al colegio –dice Estrellita mientras se rasca a dos manos. Nos quedamos calladas… -Pero, ahora que pienso, las farmacias deberían ser lugares a los que acude uno para curarse, no para enfermar –añade Estrellita estrujándose los sesos. -Hay otros remedios menos agresivos. Te prepararé una loción a base de extracto de ruda y árbol del té. -Aunque hay una forma aún más rápida de quitarte el problema de encima –dice Laly. -¿Sí? ¿Cuál? –pregunta Estrellita ilusionada. -Raparte al cero. Estrellita pide auxilio, como si estuviese sintiendo la cuchilla de afeitar surcando su angelical piel. Me hago pis. Me dirijo al baño. Suena el timbre. Abro. Teo. Y yo, disfrazada. 123 17 Estrellita se lo huele y me echa una burlona mirada de «anda, qué calladito te lo tenías». Teo y yo chocamos nuestros traseros al ir a sentarnos en la misma silla. Estrellita aguanta la risa. Yo y Teo, en un acceso de extremada amabilidad y cortesía, nos cedemos el asiento mutuamente una, dos, hasta tres veces: «siéntate tú»; «¡oh! no, por favor… tú, siéntate tú»; «no tú, yo iré a por una silla…». -Teo ¿tienes noticias de Marisa y Jordi? –le pregunta Laly-. Me está siendo imposible contactar con ellos, no responden a mis llamadas. No sé qué mosca les habrá picado esta vez. -Bueno, sí, algo ocurre, pero no es para alarmarse. En realidad no es que no tenga solución…, solo que… -Vamos Teo, suéltalo. -Nos han dejado en la estacada. Me he encontrado con Marisa y Pepa en la huerta, venían a recoger la caja semanal de verduras, y Marisa, después de quejarse de que el verano no dé alcachofas, y por principios, no se atreva a comerlas congeladas y fuera de temporada, me ha pedido que te diga que no puede acudir a la función: se ha roto el húmero. -¿El húmero? -Sí, una caída practicando skateboard. -¿Desde cuándo practica Marisa skateboard? –pregunta Mati extrañada. -Desde ayer. -¿Desde ayer? –Laly no sale de su asombro. -Me ha contado que Jordi se ha enfadado con ella. Han discutido porque Marisa le pone demasiada cayena a la comida y él cree que lo hace adrede para enfadarlo. Ha cogido sus cosas y se ha marchado. Dice que no la aguanta más. Así que tampoco podéis contar con él. -¡Nooo! –exclama Laly decepcionada-. Y, ¿ahora qué hacemos? -Si os veis apuradas, puedo ayudar en la organización del festival de calle, aunque he de preparar la tierra para la siguiente temporada de siembra, pero intentaré sacar tiempo. Mientras todos piensan en quién puede sustituir a la pareja de payasos, la única solución, al parecer posible, la propone Estrellita. 124 -Podríamos sustituirlos Jesi y yo. Los piojos la deben estar volviendo loca. Todas las miradas vueltas hacia mí. La silla vacía. Teo y yo, de pie. Frente a frente. -No, ni hablar –respondo hundiendo la cabeza en mi pecho. -Si de algo puede servir mi opinión, creo que además de ser la única, sois la mejor propuesta –sugiere Mati-. Os sería sencillo. Ya sois lo suficientemente payasas de por sí. A nosotras tanta ironía nos sobrepasa y la acallamos con una fulminante mirada rematada por un burlón «ñañañañañá». -No os lo toméis como una ofensa –sugiere Laly-. En realidad, más bien, es un halago. -Os divertiréis, y además cobraréis cuarenta euros por cabeza –resuelve Teo. -¿Cuarenta euros? –preguntamos Estrellita y yo al unísono. Nuestro asombro fue definitivo para que todos entendiesen que habíamos aceptado. A mí me dan el visto bueno. Yo ya voy disfrazada. A Estrellita la visten con un voluminoso faldón verde sujeto con unos tirantes rojos y una blusa amarilla. Parece un semáforo. Con un poco de cera me despeinan el cabello aún más de lo que lo tenía. A Estrellita no se atreven a tocárselo, no vaya a extenderse la invasión bárbara. Y ahora, la máscara. Teo me ofrece una nariz de payasa. Me ruborizo. Cojo la roja nariz entre mis manos. La palpo… Al colocármela, una sonrisa interna me hace cosquillas en la planta de los pies y un escalofrío me sacude entera. Me olvido de las décimas de fiebre, de las agujetas, de que mi piel es una barrera… Me amplío y se rompen los márgenes que delimitan mi cuerpo. Estrellita y yo nos miramos y nos hacemos silenciosas muecas señalándonos la nariz la una de la otra entre tímidas risitas. Como niñas. Juguetonas. Y sin más preámbulos, contentos y sonrientes, nos encaminamos, dos calles más abajo, hacia la zambra del Pantomimo. Juan el Chamarilero nos recibe. Un gitano viejo, de los de bastón en mano, semblante serio y porte elegante. Amablemente nos acompaña hasta la entrada de la zambra, una cueva de las legendarias del arte flamenco. Estrellita y yo nos maravillamos curioseando. Las paredes están repletas de fotos antiguas de mujeres ataviadas con largos faldones y blancos mandiles bordados; el rostro de un cantaor entregado en alma y cuerpo al quejío, y el guitarrista, que atento espera; esa niña que, descalza, baila… 125 También penden cazos, ollas y jarros de cobre. Un atizador y unas enormes tijeras. Un fuelle. Al fondo, tras una cortinilla blanca, el pequeño espacio para la función. A mí me entran los temblores de la muerte. Estrellita se rasca la cabeza sin parar, desesperada y compungida tras su nariz. Esperamos sentadas en una de las filas de sillas dispuestas para el público, como niñas asustadas, a que aparezcan Teo y Laly, que charlan con Juan el Chamarillero en la antesala. Tras un rato, Laly se acerca… -Ya está. Todo arreglado. Nos vamos. -¿Cómo que os vais? -¿No os lo habíamos dicho? Nosotros tenemos una función en el Festival de Payasos y Teatro de Calle de Albolote. No podemos faltar, formamos parte de la organización. Tampoco podemos fallarle al Pantomimo. Estamos asistiendo a su cumpleaños desde nuestros comienzos, hace ya siete años. ¡Un cumpleaños! Me desfiguro. Sé lo mal que lo pasan los payasos en los cumpleaños. El grupo de animación al que pertenecía Ata dejó de asistir a este tipo de celebraciones porque los niños, los angelicales niños, se emborrachan de tanto pastel y coca cola y, con la euforia que les proporciona la sobredosis de glucosa en sangre, arremeten contra los payasos a base de mamporros, huevos estrellados e insultos. Ese día, todo les está permitido y aprovechan. Sí, aprovechan. -Estrellita, nos vamos –digo asustada. El intento de salir corriendo es frenado por una mano impetuosa que sobre mi hombro me ancla en la silla. -¡Por favor!, no os echéis atrás –implora Laly-. El Pantomimo espera con ilusión durante todo el año a que llegue este día para poder disfrutar de la función de payasos. Es el motivo por el que le encanta cumplir años. Si no hay payasos no hay celebración. Entristecería… ¡Os lo ruego! Por un instante guardamos silencio. -Nos quedamos –dice Estrellita-. Podremos hacerlo. -Y, ¿qué es lo que tenemos que hacer? –pregunto. -Ser vosotras mismas –responde Laly contenta de saber que cumplirá con su palabra ante Juan el Chamarilero. -Para un payaso no es tan importante lo que pasa, sino la actitud con la que hace frente a lo que le pasa –añade Teo. 126 De gran ayuda. Sus palabras, sin duda nos han sacado de dudas. Ni un simple guión, ni un mal chiste que contar. Nada de nada. Solas, con nuestra estupidez disimulada tras la estupenda nariz de payasa. -¡Ah!, se me olvidaba –apunta Laly-. Eso sí, cuando comiencen a entrar los invitados en la sala, debéis estar tras la cortinilla. El Chamarilero se encargará de abrirla cuando todos hayan tomado asiento y… ¡Que comience la función! -Mucha mierda –nos dicen antes de desaparecer. La zambra vacía. Cuento las puntas de la lámpara que como una estrella pende sobre nuestras cabezas ofreciéndonos una tenue y parpadeante luz. Cinco. Estrellita se rasca. Cuento hasta diez. Hasta veinte, hasta treinta y hasta doscientos cuarenta con tal de que se me pase el tortuoso hormigueo que me recorre. Estrellita se rasca y se rasca la cabeza, y una y otra vez se queja. Juan el Chamarilero y una morena mujer de rizado pelo negro que le llega hasta la cintura entran cargados con un butacón cuyo armazón de madera está tallado con preciosas figuras circenses: trapecistas, malabaristas, equilibristas, payasos… La tapicería de raso del color de mi nariz. Lo colocan en el centro. Debe ser el asiento de honor para el niño al que hoy se le dedican tantas atenciones. -Ese niño…, el Pantomimo, ha de ser un príncipe gitano –dice Estrellita mientras mira embobada el logrado butacón. Nos escondemos tras la traslúcida cortinilla blanca cuando la procesión de engalanados invitados comienza a desfilar por este santuario para tomar asiento. Nos tiemblan las piernas. Despavoridas, frente a frente, nos cogemos de las manos fuertemente y apoyamos cada una la cabeza en el hombro de la otra pensando que así nos convertiremos en las payasas invisibles. Estrellita y yo cagadas de miedo. Las palmas de las manos nos sudan, y están tan fuertemente cogidas sus manos y las mías que nos estamos haciendo daño. Mucho daño. El miedo me hace apretar más fuerte todavía. -¡Ahhh!, –grita Estrellita-. Suéltame que me haces daño. Se gira hacia la sala. No sé cómo, pero la cortina está descorrida. Ahora, sin el velo que nos protegía, Estrellita, cara a cara con el público, se queda atontada. No se lo esperaba. -¿Cómo están ustedes? –dice al rato y quedamente, atragantándose con cada sílaba que pronuncia. Ha debido acordarse de Gabi, Fofito, Miliki y Milikito, los payasos de la tele. ¡Tierra trágame! 127 -Jesica… ¿Qué te pasa? –pregunta Estrellita. Me preocupo: solo me llama Jesica cuando algo grave ha ocurrido. Entonces me doy cuenta de que sigo con las piernas temblorosas y apretando fuertemente algo que ya no tengo entre las manos: sus manos. ¡Me he quedado paralizada! ¡Socorro! Estrellita me mira de arriba abajo y señala mi entrepierna mientras se rasca la cabeza. -Jesi, ¡te has meado! –dice tranquilamente. Como si lo más normal del mundo fuese mearse a pierna suelta sobre un escenario rodeado de público. Rauda, deslío las manos del nudo en el que las había convertido y me tapo girándome de espaldas. Oigo miles de carcajadas que me hacen sentir ridícula. Se me ha escapado un chorrillo que ha dejado una mancha delantera, pero también trasera en mi pantalón del pijama azul celeste. Estrellita se monda mientras se rasca la cabeza a dos manos. El ridículo hace que el hormigueo que recorre mi cuerpo se intensifique. Y en este preciso momento miro a las personas que nos rodean y me doy cuenta de que no hay casi niños, sino unos cuantos bien sentados y atentos. No hay mamporros ni huevos estrellados, sino una devoción inusual, y en la butaca de honor, el Pantomimo, al que no alcanzo a ver con nitidez por las sombras que vierten los focos sobre él. Parece un niño raro. Está inmóvil y un poco encogido. Entonces, Estrellita, que no da tregua a sus manos que sin parar rascan su cabeza, intenta poner una de ellas sobre mi hombro. Yo, despavorida, de un respingo me alejo y hago de su intento un acto fallido. -No me toques. Debes tener las manos llenitas de piojos. El público ríe. Lo que hace un momento para Estrellita eran risas, ahora se convierten en lloriqueos. -¡Guuaaa! No puedo más, ayúdame Jesi ¡Me pica! -¿Y qué puedo hacer yo? –pregunto mientras me rasco el trasero, también me pica, debe de ser por el efecto secundario de la templada orina. -Ráscame tú. -¿Yo? Y que se me peguen a mí los piojos. Risas del público. Estrellita tiernamente llora, y yo me compadezco. Rasco mi sien buscando una gran idea. -¡Ya sé! 128 -¿Qué sabes? –pregunta Estrellita emocionada, dando unas cuantas palmaditas. -Te los freiré. -¿Me los freiras? –pregunta inocentemente-. ¿El qué? -Los piojos. Te freiré los piojos. Descuelgo una sartén de cobre, de las que adornan la pared, y se la pongo a Estrellita sobre la cabeza a modo de sombrero. Estrellita, de rodillas, la sujeta por el mango y la mantiene en suspensión. Golpeo torpemente con mis manos haciendo un molesto ruido. Estrellita se asoma por debajo de la sartén y me mira enfadada. Observo a mi alrededor en busca de una mejor idea… ¡Ya sé! Me acerco al público y, con su permiso, cojo prestadas del moño de una de las asistentes dos largas y pesadas horquillas metálicas, desliando su cabello, que ahora, suelto, cae sobre sus hombros desnudos. Con las horquillas como baquetas comienzo a percutir sobre la base de la sartén que Estrellita sujeta sobre su cabeza haciendo sonar un desagradable repiqueteo. Estrellita tiembla como una campana. Cuando reacciona, asoma la cabeza por debajo de la sartén soltando un feroz alarido. Paro el golpeteo y mirando tiernamente al público me disculpo, yo no quería... Estrellita sigue esperando bajo la sartén. Ahora doy un único y suave golpe. ¡Bien! Miro al público para compartir mi hazaña sonora. Golpeo la sartén con cuidado, reconociéndola poco a poco, sacando de ella todos los sonidos ocultos que contiene, hasta que, sorprendida, encuentro el chasquido del burbujeante aceite al freír. Estrellita hipnotizada. Y yo, que me expando, añado sonidos de aquí y de allá, de todos los objetos que se me acercan, el cazo y el cacillo, el respaldo de madera y la enea, la suela del zapato y el vidrio de la botella. Cuando me quiero dar cuenta, el ligero taconeo de un niño se suelta, unas palmas sordas y unos nudillos contra la mesa. Unos estruendosos golpeteos arrítmicos se cuelan. Es Estrellita, que necesita acaparar toda la atención. -¡Jesi, mi cabeza! –implora. Vuelvo a ella. -Aféitame. Mientras los adultos susurran un nooooo prolongado, los niños gritan un reivindicativo SIIIIIIII. -Haz caso a los niños –insiste Estrellita desconsolada-. Coge esas tijeras. Señala las enormes tijeras que hay colgadas en la pared. Suelto las horquillas y me froto las manos y los pies celebrando la extraordinaria 129 oportunidad esquiladora que se me ofrece. -¿A qué esperas? Coge esas tijeras –ordena desesperada. Las alcanzo. Toco un redoble sobre la base de la sartén para crear suspense… Y ahora sí, corto un mechón mientras los niños aclaman. Y, así, acabo por cortarle el pelo dejando desnuda su redonda cabeza. Y le soplo, y descuelgo el fuelle para hacerle aire aliviándole el cuero cabelludo, enrojecido de tanto rascarse. Y cojo un mechón de su pelo y me lo pongo de bigote y estornudo. Ahora, con el descanso que reporta dejar la tarea hecha, satisfechas, nos sentamos en el suelo. Nos abrazamos. Su cabeza reposa sobre mi hombro y la mía sobre su cabeza. Un largo suspiro…, con la vulnerabilidad al desnudo tras la roja nariz. La nariz. La roja nariz de payasa. 130 18 Tres ahogados y parsimoniosos aplausos, que más bien parecen chasquidos, nos sacan de nuestro ensimismamiento. ¿Acaso no le habrá gustado el ridículo y extravagante espectáculo al Niño Pantomimo? Esos chasquidos han sonado como el aviso que el jefe da a alguno de sus matones indicando, en el mejor de los casos, que nos pongan de patitas en la calle, y en el peor, que acaben con nosotras y nuestra estupidez de un plumazo. Tras un instante eterno clamando al cielo, los invitados comienzan a aplaudir desaforadamente. Dos niñas preciosas, lejos de pincharnos con la punta de sus horquillas, se dirigen a nosotras para amablemente sacarnos del escenario, que, aunque no lo parezca, se había convertido en el lugar más placentero y seguro que jamás hubiese imaginado. Las niñas nos acompañan hasta la poltrona en la que se hallaba el agasajado Pantomimo. No daba crédito a lo que mis ojos estaban viendo. El Pantomimo, lejos de ser un niño al que temer, era un anciano de ciento tres años que, al acercarme, cogió mi mano dulcemente dándome su beneplácito, y sus ojos, sin pestañas que los protejan ni cejas que los cubran, me enseñaron sin tapujos la verdad de su agradecimiento. El Chamarilero se hizo cargo de nosotras mientras daba comienzo la fiesta y cortaban la enorme tarta de chocolate que los niños engullían a grandes porciones. Entonces, presa de la curiosidad, comienzo el interrogatorio, y el Chamarilero se entretiene recreándose en contar detalles de bellas e inmemoriales historias, a las que madre tildaría de leyendas y en las que yo creo a pies juntillas. Así, ansiosa por saber, me dejo seducir por la ronca voz del que narra, su mano que baila y el olor a antigualla. Se dice que el Pantomimo vino al mundo alumbrado por siete mujeres que asistieron a la primeriza parturienta, una gitana vieja, que más que su madre podría haber sido su abuela, entrada en carnes: más de ciento cuarenta kilos para el colmo de la estrechez en lo que al cuello del útero se refiere. Se dice que los ensordecedores gritos de la madre hicieron pensar al niño que para eso era mejor callar, y calló para siempre. Y fue tanto el sufrimiento que el dolor hubo de ser compartido por las siete mujeres que allí se hallaban reunidas para que la madre no se rindiese y dejase escapar su alma y la del niño tras ella. Y viendo ya los espíritus saliendo de su cuerpo, con arrojo, Juana Montolla, la Visionaria, los absorbió aspirándolos de una gran bocanada, y con su tez iluminada de intensa luz blanca, de un fuerte bufido los introdujo de nuevo a través de la vagina de la parturienta, que volvió a gritar y hasta se oyó en la Torre de la Vela. Y fue tanto el 131 sufrimiento que el niño Pantomimo pensó que la dosis de amargura que le correspondía ya le había sido administrada, y con una histriónica risa vino del otro mundo a este. Sí, a carcajadas. Rió tan fuerte como los gritos de dolor para paliar el sufrimiento al que había sido sometido, y decidió que nunca jamás se dejaría arrastrar por él, y nunca habló. Y decidió que todas las estupideces que había de decir las diría a través de la risa y el gesto, y a través de la estupidez fue capaz de dar la vuelta al calcetín del desacuerdo, del miedo, de la arrogancia, de alguna que otra cosa más, e incluso hasta de la propia estupidez. Te provocaba de tal manera que, como un calcetín dado la vuelta, te observabas por dentro. «Este niño ha nacío enseñao», decía con orgullo la madre, que, por vieja, parecía más bien su abuela. A temprana edad, el Pantomimo tocaba el acordeón y la trompeta con maestría, hacía el pino puente, daba piruetas, cabriolas y volteretas señalando los cuatro puntos cardinales. Y ya desde edad temprana, recorría las plazas y calles mostrando sus dotes circenses acompañado por su padre, Manuel, el Tijeretas, que se apodaba así porque su bigote era idéntico a la cola del insecto del que recibe el nombre. El Tijeretas llevaba una cabra, la cabra María, a la que hacía subir, animada por los golpecillos secos que le endiñaba en las pezuñas con una flexible vara de junco, los cuatro peldaños de la escalera, y aquí, en el último, la cabra obedecía a la voz de «saluda María» levantando su patita izquierda, cada vez más torpe, porque la edad no pasa en balde, y la cabra, harta ya de tanto saludo se aferraba cada vez más a la artrosis, haciendo de ella su tabla de salvación para alejarse de su gastado escenario, que ya tenía más que aborrecido. La cabra murió, y no necesitaron reemplazarla para pasar la gorra y ganar algunas perras chicas. El Pantomimo se las ingeniaba para acaparar toda la atención improvisando escenas gesticuladas que imitaban las actitudes corporales, el gesto de los viandantes. Parodiaba el ceño fruncido de aquel, el aire de importancia del otro, los celos disfrazados de amor de esa pareja de novios, y lejos de enfurecerlos lograba resquebrajar para después moldear con el propio material que ya había dentro de cada uno de ellos. Poco a poco, fue perfeccionándose y aprendiendo más y más por pura inspiración divina, y llegó a actuar con un grupo de teatro ambulante, para más tarde, gracias a la popularidad que obtuvo, formar su propia compañía, compañía el Pantomimo, y recorrió los teatros de Alemania, Italia y Francia, y se cuenta que hasta Charles Chaplin quiso conocerlo tras una tournée. El Pantomimo, como el buen Payaso Sagrado que es, logró poner en entredicho 132 alguna que otra convención cultural de la etnia a la que pertenece, y ya no hizo falta en aquella boda, la de la prima Candelaria, introducir el pañuelo en la vagina de la virginal novia para comprobar que era mocita, pues el Pantomimo, ridiculizando la escena, consiguió que una simbólica mancha de tomate frito fuese suficiente para romperse la camisa y bailar tres días y tres noches sin parar. Y ya jamás hubo más deshonra entre las muchachas de su clan, y con el tiempo tampoco en la de otros. Fue tan simple como un cambio de perspectiva venida de la mano del humor. El Pantomimo aprendió más y más, hasta llegar a dar el gran salto, el doble y hasta el triple salto mortal sin red alguna. Y aprendió tanto que ya no había nada más, y logró volar. Entonces recordé unos versos de aquel poema de León Felipe: Yo había hablado alguna vez Del salto mortal que da el payaso, Del doble salto mortal… Hasta del triple salto mortal había hablado Pero no había pensado jamás Que el payaso podría dar El gran salto inmortal. 133 19 Aunque cansadas, no nos podíamos resistir a continuar con la nariz de payasa, y fue la moto de Alim la que nos llevó hasta Albolote, que esa noche estaba irresistible: zancudos que levantan el zanco hasta la vertical apuntando al cielo y jamás se caen; la acompasada batucada, que a golpe de zurdo y tamborín te hace vibrar el cuerpo con sus bailones ritmos; aquellas que con bolas como estrellas dibujan en el aire con fuego, y aquel otro que como un dragón o un demonio expulsa llamaradas por la boca; la mimo que te arrebata la melancolía para ponerla a flor de piel; payasos y más payasas, cada uno con su payasada; malabaristas, acróbatas, la descarada charanga… Todo este concierto de color y derroche expresivo se dio en una noche inolvidable. Una bandada humana, que sigue a la charanga y se mueve a ritmo de bachata, me engulle y me lleva tras ella. He perdido a Estrellita. Bailo, me empujan, me pisan un pie. Un codazo. Alguien que derrama su cerveza sobre mí se gira automáticamente para disculparse. Es Teo. Estamos tan apretados como unas sardinas en lata. La vorágine nos empuja y nos dejamos llevar por la inercia, enlatados el uno sobre el otro. Me abraza y me dice algo al oído que no entiendo. Demasiado jaleo. -¿Qué? -Tres aplausos. Tres aplausos del Pantomimo –repite elevando la voz, refiriéndose a los tres chasquidos que emitió y que a mí tanto me asustaron-. Es el modo de dar su aprobación. Para ser la primera vez, no ha estado nada mal. Tienes madera -¿En serío? -Sí, en serio, le ha gustado. Habéis sido verdaderas. Eso funciona. ¡Tengo madera…! Ya nunca jamás me reprocharé no haber sido lo suficientemente payasa. Me pongo muy contenta, y Teo se permite abrazarme de nuevo para celebrarlo (pero es que nuestros cuerpos están como sardinas enlatadas, pegados el uno contra el otro a presión), y nos empujan de lado a lado, y me ofrece un trago de su cerveza que yo bebo, y me besa. La payasa, el payaso, ¿y si?... Jesi, payasa, deja ya de pensar que la cabeza te va a reventar. Me desenmaraño y salgo del apabullante grupo. Necesito aire. Es la moto de Alim la que me lleva de regreso a casa. Sola. Estrellita sabrá cómo volver. Mercury duerme a pata suelta con la cabeza escondida bajo el ala. 134 Yo, acostada, queriendo entrar en el sueño, voy a estallar de júbilo. Siento la vida bullir en mis manos, en mis pies. En mi corazón. Jesi… Payasa. 135 20 Tengo prisa. En una interminable cola, junto a Mercury, guardo turno, que, tras una incansable espera, está a punto de llegar. Megafonía avisa: el autobús que emprende viaje con el destino que yo pretendo alcanzar sale en un periquete. -Buenos días. Por favor un billete a… –antes de poder acabar la frase una mano intimidatoria se posa sobre mi hombro para desplazarme unos cuantos pasos hacia atrás. -¡Teo! ¿Qué carajo haces aquí? –otro que irrumpe en mi vida en una desagradable cola. Habré de pensármelo la próxima vez. Las colas no son para mí. Por cierto, pienso, Teo de Teodoro, Teofrasto, o ¿tal vez Teodosio? Espero que su nombre no oculte tras de sí una historia de similar envergadura a la de aquel nombre proveniente del espacio sideral. -Te he venido siguiendo. -¿Qué? –pregunto escandalizada. -Señorita, hay pasajeros esperando. Dígame cuál es su destino. Aunque la señora expendedora de billetes interviene amablemente, yo, sin embargo, me pongo aún más furiosa cuando Teo se molesta en responder por mí: -Ninguno. Pierdo mi turno y, por lo tanto, también el bus, y a pesar de ello él continúa actuando como si nada hubiese sucedido. -He ido a buscarte a casa y Mohammad me ha dicho dónde te podía encontrar – añade nervioso, con la respiración todavía sofocada por la apresurada búsqueda. -¡Estás loco! Por un simple beso de sardinas enlatadas se cree con el derecho de deshacer mis planes y organizar mi vida. ¡Ni hablar! Esperaré al próximo bus. -Te necesitamos esta noche. Nos hemos comprometido para actuar en la planta de infecciosos del hospital. -¡Infecciosos! -No podemos fallar, los enfermos nos esperan. Jordi y Marisa siguen enfadados. Se niegan a trabajar juntos. Jordi está sirviendo hamburguesas en el McDonals y Marisa se ha refugiado en el skateboard. No podemos contar con ellos. -¡Oh, estupendo!, y he de pagar yo sus platos rotos. No puedo meterme en la planta de infecciosos, tengo la salud delicada, podría contraer cualquier enfermedad contagiosa si me expongo a… -No podemos recurrir a otra persona. Además, ¿de qué tienes miedo? No 136 contraerás nada. Tú misma eres la que te contagias sintiendo la vida como una agresión continua. -¿Quién, yo? -Sí, tú. Y, ¿sabes por qué?, porque estás en lucha contigo misma –dice perdiendo la paciencia-. Por eso la doctora Meshkov te da hidrógeno a altas diluciones, para que te fusiones con todo, absolutamente con todo lo que te rodea. Para que te FUSIONES, no para que te escindas. ¡Qué carácter! -Por cierto, y tú por qué estás al corriente de mi estado de salud tal como si fueses un informe médico. ¿Quién te lo ha contado, Mati? Teo calla y, avergonzado, baja la mirada. Quien calla otorga. ¡Serán cotillas! -No pude evitar escucharlo. Mati y mi padre comentaban tu caso el día que vino a casa invitada a un almuerzo. Mi padre adora a Mati. Él fue su director de tesis. Es catedrático de la facultad de medicina y un apasionado de la alquimia y la filosofía hermética. De hecho me llamo Teofrasto en honor a Teofrasto Paracelso. -Tu padre no será un hombre recio, con un marcado acento andaluz y un tanto gracioso. Asiente. ¡Uff! Lo que faltaba. Es el hombre al que imitaban Laly y Mati. El que tiene la osadía de llamar a la Alhambra la puta roja y a su hijo Teofrasto. Me tapo los oídos. No quiero escuchar otra historia acerca del apropiado nombre que un padre pone a su hijo inspirado en el personaje al que venera. Me siento, de canto, en un banco. He de reponer fuerzas. A mi lado, Teo. Al otro dejo caer la jaula. Teo se frota las manos como si se estuviese lavando bajo un chorro de agua fría. -¿Y Estrellita? No ha acudido a casa en todo el día. -Anoche la perdí de vista en el pasacalle y nadie ha sabido decirme dónde está. Esta vez habrás de actuar con el mimo Platero –dice incrustando graciosamente sus dedos entre los rizados y enmarañados mechones de pelo del flequillo. Me hago de rogar, aunque en realidad me suben unas cosquillitas por los pies… Me muero de ganas de actuar. -Está bien. Lo haré. Teo suspira agradecido. Mira el reloj de pared. Las 5 de la tarde. -¿Vienes? -¿A dónde? 137 - A la conferencia. -Vale. No sabía a qué conferencia se refería, pero no tenía nada mejor que hacer hasta la función de la noche. Podía imaginarme la temática general: la contaminación, el calentamiento global, la masculinización de las truchas, o ¿eran carpas? Cogemos un bus hasta plaza Nueva y otro, cómo no, hacia el Sacromonte, para hacer nuestra la parada de las cuevas. En una de ellas se celebra la charla. No sé el porqué, pero comienzo a pensar que Mati tiene algo que ver con esto. Su casa está lo suficientemente cerca como para que no sea así. -Ssss –nos indica el chico que se halla en la puerta de la sala-, ya ha comenzado. Van a dormir. ¿A dormir en una conferencia? Cuando entramos, la sala en penumbra y los asistentes tumbados en el suelo sobre esterillas. El conferenciante, desde el otro extremo, está dando una serie de instrucciones que a mí me asustan. Intento retroceder, pero Mati, desde su posición reptadora, nos ha presentido y, fuertemente, para no dejarme escapar, me sujeta del tobillo indicándome que a su lado, por si no lo había visto, hay espacio para nosotros. Me tumbo. El conferenciante sigue con lo suyo: que si respira profundamente; que si relaja todos los músculos del cuerpo mientras los va nombrando uno a uno; que si gira el cuerpo del costado izquierdo, posición del dragón, o derecho, posición del tigre, y mantente en la que sientas que tus pensamientos se van aplacando con mayor facilidad… y cuando estés abandonando el estado de vigilia, justo en el cruce de dimensiones, da la orden de sueño. Pensando que me encantaría encontrarme a la batería tocando el Satisfaction en un multitudinario concierto con los Rolling Stones, me quedo dormida, tan profundamente que cuando suena la campanita para despertar no sé si mi sueño se ha hecho realidad. Abro los ojos lentamente y, entonces, por mi campo de visión, que casi en su totalidad ha sido ocupado por los tirabuzones pelirrojos de Mati, pasan unos pies descalzos, pero no unos pies cualesquiera, sino los que incesantemente vienen apareciendo en mis sueños de un tiempo acá. Me incorporo súbitamente de un respingo, intentando descubrir, siguiéndola con la mirada, quién es la mujer a la que pertenecen esos pies, pero, entonces, el conferenciante, que se halla detrás de mí, me sujeta la cabeza y me agacha. -Señorita, sin brusquedades, lentamente. Incorpórese lentamente –me dice con un exagerado acento habanero en su voz. Este hombre me resulta familiar… 138 -¡Oh! –digo sorprendida mientras me tapo la boca con una mano para no gritar de espanto. Es el loco que intentaba incubar un sueño en la Alhambra escondido entre los setos mientras yo buscaba un lugar donde orinar. No me huele bien. Este asunto no me ofrece la menor confianza. Me marcho. -¿Te encuentras bien, Jesi? Pareces asustada. -¿Sí? –pregunto a Mati con segundas. Ella ha de saber algo sobre la enigmática mujer que aparece en mis sueños y de la que tan solo alcanzo a ver sus pies descalzos, ¡y que esta tarde se halla presente entre todos nosotros! Cuando intento incorporarme para largarme de allí, aparece Estrellita dando traspiés. El conferenciante enciende una luz tenue. Estrellita se sienta a mi lado, sobre la esterilla. -Como decíamos –continúa el ponente-, en el sueño lúcido, que es el sueño en que intervenimos conscientemente, experimentamos el poder de convertir en realidad aquello que deseamos. Muchos de ustedes lo saben, que en sueños han salido literalmente volando. Risas. -Rían, rían. Reír es algo demasiado serio como para interrumpirlo. Yo puedo esperar. Tras las risas y comentarios susurrados al oído entre los asistentes, el ensoñador continúa. -La mente no hace distinciones, por ello, a veces, sentimos más real incluso un sueño que un hecho acontecido durante la vigilia. La imaginación es la herramienta fundamental que nos permite crear y nos lleva a alcanzar nuestros sueños. Así que imaginen, imaginen todo lo que quieran y sientan aquello que imaginan, vívanlo, así que no tengan pena e imaginen también lo inimaginable… ¿Cuál es mi sueño? -Ahora bien –continúa-, no imaginen una guerra o podríamos provocarla ahorita mismo. Risas. -Tengamos en cuenta que antes de que aparezca una contienda hay una mente que especula, piensa y materializa. La imaginación ha de seguir los dictados más puros del corazón para que no haya equívocos y no se perjudique a nada ni a nadie con los 139 resultados de sus decisiones. Entonces, Estrellita se adelanta al turno de preguntas, y aunque intenta ponerse en pie para realizar su magistral intervención, no lo consigue, el efecto secundario de su afición a ocultar le hace perder el equilibrio, así que, de media anqueta, espeta: -Se nos mete miedo, mucho, sí, desde pequeñas se nos encorseta y se nos dirige hasta en lo que podemos o no imaginar. Desde pequeñas se nos ha prohibido salirnos del margen cuando hemos coloreado de rosa, como no podía ser de otro modo, la repipi princesa, y nos hacían escribir cada letra del alfabeto en una milimétrica cuadrícula, marcando ya unos límites bien ajustados que no nos permitían expandirnos, porque si no el tutor te ponía en rojo y en mayúsculas un MUY MAL o, en el mejor de los casos, un MAL que, además, en horario de tutoría enseñaba a tus padres para que estuviesen al tanto de tus fracasos escolares. Y, por supuesto, ten cuidado con lo que sueñas, porque ya desde pequeña estás sumando puntos en la lista del fracaso, no vayas a pujar demasiado alto y lo que consigas realmente sea caer pegando un gran batacazo. Después de su intervención, todos boquiabiertos. No está nada mal. De nuevo tenemos la cena asegurada. Tras una breve pausa y con una media sonrisa en los labios, el ponente añade: -Así es, señorita. Hemos de poner alas a nuestra imaginación y darle la dirección oportuna, aquella que nos permita sentirnos lo suficientemente libres como para poder pintar el vestido de la princesa del color que en ese momento nos sea más sugerente. ¿Han pensado qué distinto sería si fuésemos capaces de interpretar simbólicamente los cuentos al abrigo de las figuras arquetípicas que de ellos se desprenden? Entonces entenderíamos la unión del príncipe y la princesa como el estado de unidad que Cenicienta o Blancanieves conquistan tras superar las pruebas necesarias que las llevan a trascender el estado dual en el que nuestro pensamiento se ve inmerso, que es la causa de sufrimiento y enfermedad que asola a la humanidad. Y hablando de sueños, mencionemos el sueño de la Bella Durmiente y de todos los habitantes de su reino, ese estado adormecido en el que permanecemos aun en vigilia, condición actual del ser humano, y que la Bella Durmiente trasciende al producirse la unión entre polaridades: príncipe y princesa, masculino y femenino… dos caras de la misma moneda. Estrellita, aunque atenta, hace un esfuerzo sobrehumano por mantenerse despierta. Bosteza: a una conferencia sobre el sueño se ha de venir cargada de él. El conferenciante retoma su discurso sobre los sueños como vía de sanación y nos habla de Asclepio, el Dios de la medicina, y de los santuarios dedicados en su nombre a la curación, en los que la incubación de sueños formaba parte fundamental del ritual del 140 que los enfermos participaban. Se dice que Asclepio se les aparecía en sueños para indicarles el modo de sanar. Y, algo curioso, habla de la serpiente como símbolo sanador. La serpiente enroscada en el bastón sobre el que Asclepio se apoya y que sigue siendo el símbolo de la medicina moderna. Y es que en uno de mis sueños, una vez, apareció la serpiente enroscada, ¡horror!, en la pierna de la mujer que aparece en mis sueños y que hoy se halla en algún rincón de esta sala. Esto me huele a chamusquina. Brujería. Me marcho. Mati y yo intercambiamos miradas. Entonces, pasan por delante de nuestro campo de visión unos pies descalzos y, lo que es peor, en la pierna izquierda, tatuada, una bella serpiente. Subo la mirada observándola minuciosamente, no se me vaya a escapar detalle alguno, y, entonces, descubro que es una guapa mujer que posiblemente haya traspasado el umbral de los cincuenta con una salud de hierro. Su tez brillante, casi transparente, como de escama de pez, obvia el paso del tiempo y ese intenso calor que irradia… ¡Es la mujer que me vendió el delfíndespertador con grabaciones de los cantos de estos maravillosos cetáceos, los delfines, a su paso por el estrecho de Gibraltar! Y este hombre raro hablando de sueños iniciáticos y serpientes sanadoras. Me rindo. No entiendo nada. Le pido a Mati que me acompañe fuera. Ella, sin más remedio, lo hace. En la plazoleta que antecede a la cueva, sentadas sobre el bordillo de adoquines que rodea la jardinera, no me molesto en preguntar. -No podía decirte que la doctora Meshkov era la mujer de la que en el barrio se dice que es una psicópata asesina que mató a su odontólogo marido anestesiándolo con su propio material médico y que, además de vender delfinedespertadores y atrapasueños, pasaba consulta en la trastienda, a escondidas, porque aún no tenía los papeles de residencia, era ilegal ante las autoridades. Hubieses pensado que yo, Mati, no solo soy tonta sino que estoy loca de atar, ¿verdad? -Nooo… ¿Por qué? No hubiese pensado eso. Mati mira hacia otro lado enrollando en su dedo uno de sus tirabuzones. -Bueno, sí, lo hubiese pensado. Me ha costado cambiar de impresión sobre ti, lo reconozco, ya sabes… Aunque pensándolo bien, con matrícula de honor final de carrera y con un director de tesis que llama a su hijo Teofrasto en honor a Paracelso, tu criterio sobre la doctora Meshkov no debe estar mal encaminado. Mercury canta. -Mati… ¿Quién es realmente Yulia Meshkov? Y entonces supe. Sí, supe que en aquella fatídica noche, hace ya casi veinticinco años, Yulia limpiaba una herida con gasa, y con unas pinzas extraía los cristales hechos 141 añicos que se habían quedado incrustados en la carne brillando como pequeños diamantes sobre el rojo vivo. Estaba de guardia, la una y veinte de la madrugada. Atendía a una mujer que se había chocado con la moto que conducía contra el muro de la casa de una anciana. Entró en ella como un jovial huésped, sin necesidad de cruzar puerta alguna, atravesando el cristal de la ventana al salir despedida. No hacía falta anestesia, el vodka que había ingerido era más que suficiente como paliativo. Yulia, concentrada, seguía el rastro luminoso de los cristales filamentosos con el afán de atraparlos antes de coser la profunda herida que albergaba el cuello de la corpulenta mujer. «Estás de enhorabuena. Un par de milímetros más y… La vida está de tu parte», pensaba Yulia. Cuando extraía el que parecía ser el último de los cristales, vio a través de la ventana el cielo iluminarse, violentamente, tiñéndose de un rojo intenso. Sorprendida y curiosa, decidió asomarse mientras la enfermera preparaba el instrumental para la sutura. Lluvia. Caía una lluvia que no mojaba, pero se dejaba sentir como un cosquilleo ardiente que le bañó el rostro. Desconcertada, retomó su quehacer. Se lavó las manos con un desinfectante y comenzó, punto tras punto a cerrar la herida. Una vez hubo terminado, salió al pasillo y, esta vez, sí, perdió la calma y sintió como un temblor se apoderaba de su cuerpo. El hospital, agitado, vociferaba que había llegado el fin del mundo. Buscaba a su marido, Nikolái. Los dos se habían trasladado recientemente a Pripyat. Cerraron su casa en Kiev y dijeron adiós a sus respectivas familias para emprender su vida de recién casados en esta próspera ciudad. A Nikolái, a pesar de su juventud, le habían ofrecido un puesto como jefe médico en el hospital. Contaba con una eminente y prometedora carrera como endocrinólogo, y pensó que este cargo le ayudaría en su ascenso profesional, lo que fue motivo más que suficiente para pasar por alto la advertencia que su amigo y profesor, el doctor Bagrov, le hiciese sobre el peligro que acarreaba vivir en un lugar como este. Yulia, desesperada, buscaba a Nikolái, hasta que una enfermera le aseguró que su marido no se hallaba en el hospital. Había sido requerido de urgencias y se había marchado apresuradamente junto a sus asistentes y un completo equipo de material médico. Se rumoreaba que algo inusual había ocurrido, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, la central por la cual se había construido la ciudad de Prypiat, había dejado de funcionar con normalidad. Saltaron las voces de alarma, y con ellas el miedo. Pasaron horas. Yulia, a pesar de haber finalizado su turno de urgencias, no quiso volver a casa. No sin Nikolái y sin saber realmente qué estaba ocurriendo. Amaneció… Sin noticias. Esperó impacientemente hasta que comenzaron a llegar los primeros afectados de 142 un accidente nuclear que provocó una nube radiactiva con una potencia 500 veces mayor que la emitida por la bomba atómica de Hiroshima, que dio la vuelta al mundo, y de la que no se es capaz de valorar las consecuencias. Nikolái fue trasladado al hospital de Kiev por petición propia. Vomitaba sangre mezclada con vísceras y quería ser tratado por su mentor, el profesor Bagrov. Yulia se desplazó inmediatamente, deseaba estar al lado de su marido. Se instaló en su casa de Kiev. A los tres días la ciudad de Pripyat fue evacuada, convirtiéndose en el centro de los treinta kilómetros a la redonda de la llamada zona de exclusión. Nikolái no tardó en morir, el impacto radioactivo le había corroído las entrañas. Yulia se volcó de lleno en su trabajo intentando ayudar a los damnificados por el accidente. Durante más de una década pasaron por sus manos numerosos pacientes a los que trató no siempre obteniendo los resultados deseados, y ello le hacía sentirse impotente. Se negaba a resignarse. Se negaba a rendirse ante el pensamiento de «esto es todo lo que se puede hacer». Una mañana se despertó con la sensación de haberse quedado atrapada en el sueño, de no ser capaz de despertar del todo a pesar de la ducha de agua fría con la que comenzó el día. No podía deshacerse de aquella sensación de ebriedad y, una vez en el hospital, antes de incorporarse a su trabajo, hubo de recostarse unos minutos sobre un butacón en la sala de enfermería. Entonces sintió, conforme iba entrando en un profundo sueño, que abandonaba su cuerpo. Sintió una ligereza incomparable: se convirtió en su propia calma, en una serenidad jamás vivida. Estaba en la ciudad prohibida de Pripyat, pero esta vez el panorama desolador del abandono, la sensación fantasmagórica de los edificios vacíos, tristes, había dado paso a la emergente vida. Los álamos habían enraizado y alargaban sus ramas como brazos, introduciéndolas por las ventanas de las casas para devolverles el calor que las habitó y, junto con los lobos, alces y osos, campaban a sus anchas en un lugar en el cual sabían que no iban a ser molestados por el ser humano. Las cigüeñas sobrevolaban, mientras que los cisnes, garzas y patos se disputaban amistosamente la charca. Las enredaderas envolvían la herrumbre de los viejos columpios, que chirriaban mecidos por el viento, esta vez, su único amigo de juego. La naturaleza verdeaba sobre lo desvencijado, y al sol rezumaba humedad y brillo. La enfermera la zarandeó mientras repetía su nombre: Yulia... Y aunque le costó, consiguió que volviese en sí, pero esta vez..., aquel sueño rayaba la realidad hasta lo inquietante. La enfermera le anunció que la señora Rudenko la esperaba en cardiología, especialidad en la que Yulia se había doctorado. La arrugada anciana, menuda, vestida como siempre, de negro y con pañoleta 143 cubriéndole la cabeza, visitaba la consulta una vez por semana. Yulia sabía sobradamente cuál iba a ser la conversación con su paciente. La señora Rudenko se quejaría del dolor que sentía en todo el cuerpo, de la frecuencia con la que contraía últimamente resfriados, incluso en la época más cálida del año y, sobre todo, de la insoportable punzada que le oprimía el pecho y que por más calmantes que ingiriera seguía manteniéndose en su punto álgido. La señora Rudenko estaba sentada frente a la mesa, sobre la que la doctora tenía simplemente el recetario y un par de bolígrafos, en una pequeña y fría estancia sin ventana que se alimentaba con luz eléctrica durante todo el día y en la que la angustiada respiración de los pacientes hacía sudar las amarillentas paredes. Saludó a la anciana con un cálido apretón de manos y sintió que esta vez no las tenía tan frías como de costumbre. Frente a frente, se miraron la una a la otra, y Yulia sonrió invitando a su paciente a que le contase cómo se había encontrado en los últimos días. -Doctora Meshkov –le dijo alegremente-, me marcho. -¿Se marcha a Berdiansk? –le preguntó complaciente, pensando que iría a visitar a su hermana que vivía en un pequeño pueblo a orillas del mar Azov. -Regreso. Vuelvo a la aldea que me vio nacer y que tanto añoro. -Pero no ha pensado… -Sí –interrumpió la anciana-. He pensado en la radiación y no le tengo miedo. Ningún miedo –recalcó-. No trate de persuadirme, estoy convencida. Preferiría morir en mi tierra por cualquier motivo, que de desamparo en esta ciudad a la que no pertenezco. Fue tal el asombro de Yulia, que la señora Rudenko intentó calmarla. -No se preocupe doctora. Son muchos los que han regresado instalándose en sus antiguas casas, tanto vecinos de mi aldea como de otras aledañas, y se encuentran perfectamente bien. Me marcho con mi hijo y su esposa. He venido a despedirme y a agradecerle sus atenciones y la paciencia con la que me ha atendido. La anciana extrajo de su bolso un par de calcetines de lana que ella misma había tejido. Los dejó sobre la mesa de la doctora y se marchó. Yulia no dio las gracias, y lo que pudo parecer menosprecio en realidad era aturdimiento. No salía de su asombro y creyó, de ser cierto que un numeroso grupo de personas estaban volviendo a sus contaminadas casas, que se estaban volviendo rematadamente locos. Pero así era. Por más que la razón se negaba a comprender, ella misma podía comprobarlo si vencía su propio temor y se atrevía a entrar en la zona de exclusión. Los retornados, así se les llama a aquellos que no se resignan a ser despojados definitivamente de su tierra a pesar de los sobrepasados índices de radiación, en la que 144 no están dispuestos a creer si de ello depende su regreso. Los retornados volvieron a sus hogares burlando, incluso, las medidas de seguridad impuestas por el ejército. Se estima que alrededor de unas trescientas personas viven en las casas que un día fueron obligados a abandonar, y su salud no se ha resentido por ello gracias al amor que profesan a su tierra. Algunos llevan más de dos décadas viviendo en una zona que supera con creces los márgenes permitidos de radiación. Han recuperado su tierra cultivándola, comiendo aquello que cosechan y bebiendo leche de la vaca que ordeñan, y lo que aún es todavía más sorprendente, la naturaleza se ha abierto paso indiscriminadamente en un lugar en el que la prepotencia del ser humano ha sucumbido ante la fuerza de la vida, que se despliega inexorable, sin necesidad de pedirnos permiso, tal y como Yulia lo había soñado. Finalmente, Yulia se atrevió y cruzó el límite de la temida zona para comprobar si aquello que contaban era verdadero y apareció en la aldea de Llintsí para visitar a la señora Rudenko, a la que obsequió con unas galletas que ella misma había horneado. La anciana tenía buen aspecto. Rolliza, recogía guisantes de la mata, en la huerta, y se enorgullecía de haberse recuperado de todos los males que padecía en la ciudad sin quedar en ella ni un simple regomeyo: incluso la opresiva y fastidiosa punzada en el pecho había desaparecido. Los lugareños, unas veinte personas, eran gente amable, que no bajaban de la cincuentena y que gozaban de buena salud. Una nueva perspectiva sobre la salud se abría paso en la vida de Yulia. De haberse visto cumplidas las previsiones médicas, los habitantes de esta o de cualquiera de las aldeas cercanas hubiesen enfermado. ¿Qué estaba ocurriendo? Yulia sintió la enfermedad como un subterfugio anclado en un rincón indómito de la personalidad o, incluso, más allá. Es completamente cierto que el brutal accidente había procurado la muerte a infinidad de seres y provisto de secuelas a otros tantos de por vida. Pero ¿qué sucedía con los que el miedo a enfermar por pensar que habían estado expuestos a la radiación, el trauma de lo vivido, les seguía pasando factura mermando su salud? Comenzó a estudiar nuevas posibilidades médicas que ella desconocía, y en este proceso descubrió ideas reveladoras, tan interesantes como inquietantes, pues rompían con los moldes ortodoxos de la medicina y dejaban al descubierto todo un nuevo potencial de sanación que, en primera instancia, invitaban al enfermo a un reencuentro consigo mismo. Reconocerse. Conocerte a ti mismo más allá de lo que te presupones. Para ello hubo de desaprender. Hubo de despojarse de las creencias que tenía sobre ella misma y que le imponían límites que no le permitían ser libre. Se cuestionó preceptos, no solo médicos, 145 que sentía como inamovibles, y dejó de dar nada por sentado. Sintió como nunca el dinamismo de una realidad que contiene todas las posibilidades, hasta las inimaginables, y nunca antes se había sentido tan viva, creadora de la realidad que presenciaba y, lo más importante, de lo que estaba por llegar. Se sintió por primera vez como una Diosa. A partir de su nueva posición en el tablero de juego, comenzaron a sucederle una serie de acontecimientos y coincidencias que definirían el camino que debía recorrer tras las puertas que acababa de abrir, aunque no sin dificultades aparentes que sortear. Necesitaba un cambio de aires. La doctora Meshkov sentía que en el hospital, sus compañeros, no estaban del todo de acuerdo con la nueva terapéutica que empleaba, y no siempre la miraban con buenos ojos, a pesar de que cada vez más pacientes solicitaban ser atendidos en su consulta. Al contrario que los retornados, ella necesitaba alejarse, tomar perspectiva del lugar del que no había salido jamás, y pidió ser admitida como colaboradora en el equipo de asistencia sanitaria a niños víctimas del accidente nuclear de Chernóbil en el hospital pediátrico de Tarará que, próximo a la Habana, el gobierno cubano había puesto en funcionamiento a tal fin. Su solicitud fue aceptada, y en poco tiempo estaría sobrevolando el océano Atlántico. Este viaje sería significativo para Yulia además de por tener la oportunidad de trabajar en el hospital junto al doctor Rivero (eminente oncólogo que se valía de remedios homeopáticos para intentar desbloquear energéticamente las causas emocionales que daban sustento a la enfermedad de sus pacientes), porque fue durante su estancia en Cuba cuando conoció a su admirado maestro don Jeromo, que hoy se halla en la sala como conferenciante y que instruyó a Yulia en el arte de ensoñar. No salgo de mi asombro al escuchar la historia de la doctora Meshkov, que dista tanto de la que una vez contaban las mujeres en la carnicería al comprar el arreglo para el puchero que obligatoriamente se cocinaba los sábados para impregnar al barrio con su apetitoso olor. Mati parece cansada y no se la ve con ánimo de seguir narrando. Insisto en que continúe. Entonces, saca de su bolsito de crochet la cartera, y de su interior, un recorte de revista que, cuidadosamente, despliega para continuar contándome la increíble historia de la doctora Meshkov. Yulia, trascurrido un año, volvió renovada. Se entrevistó, como venía haciendo desde la muerte de Nikolái, con el doctor Bragov, que tanto cariño le profesaba y que escuchaba atentamente cada nueva y reveladora idea que ella proponía. Nada de lo que le contaba Yulia le resultaba descabellado. Desde luego, él no iba a ser el que negase, tapándose los oídos, ninguna posibilidad que pudiese acercar al paciente a su estado de 146 salud. El doctor Bragov ocupaba un cargo de responsabilidad en la universidad de medicina, y pidió a Yulia que colaborase como ponente en el congreso médico que se realizaba a propósito del aniversario del accidente de Chernóbil, en el que se trataban de valorar las consecuencias veinte años después. Yulia aceptó, y las ideas que la doctora propuso en su discurso no cejaron en su empeño. Una de las más prestigiosas publicaciones médicas daría a conocer un extracto de la polémica ponencia. El cardiólogo cree que el corazón es un órgano musculoso y cónico que se halla situado en la cavidad torácica y que funciona como una bomba, impulsando la sangre a todo el cuerpo, y, normalmente, hace oídos sordos al saber popular cuando se pronuncia con un «estoy descorazonado», recordándonos que en él se siente alguna que otra fluctuación emocional. Si el enfermo presenta una opresión en el pecho y las pruebas diagnósticas determinan que no existen anomalías orgánicas, se le administrarán ansiolíticos dada nuestra tendencia artificiosa a encubrir, al igual que se cubren las veinte toneladas de material radiactivo que sigue inmanente en el interior del sarcófago. El sarcófago, cubo protector construido a golpe de hormigón (que a modo de coagulante obstruye la radiactividad que contiene el reactor número 4, para continuar encubriendo la enfermedad planetaria de la inconsciencia), seguirá amenazado por el plutonio 239, que promete abrirse paso durante veinticuatro mil años ante un desvalido hormigón que no da garantías de resistir más de cien y que costará a la comunidad internacional seiscientos setenta millones de euros, que a su vez engrosarán algún que otro bolsillo avaricioso. El signo de la enfermedad del despilfarro energético sigue latente e insistentemente amenaza con salir y exteriorizarse, del mismo modo que ocurre cuando el médico encubre la enfermedad haciendo desaparecer el síntoma (ya bien sea el dolor o la extirpación de un tumor), si en el proceso no le acompaña la toma de conciencia de las causas emocionales que la sustentan. Cualquier terapia de sanación, esté reconocida o no por el sistema sanitario institucionalizado, insisto, cualquiera que focalice su atención exclusivamente en paliar la sintomatología, simplemente encubre la enfermedad, no la sana; con lo cual, la enfermedad, al igual que el plutonio a través del hormigón, reaparecerá manifestándose a través de un cuadro sintomatológico u otro bien distinto. Recientemente, la ONU ha publicado un informe en el que asegura que el accidente nuclear de Chernóbil ha sumido a la población en cierto “fatalismo paralizante” que ha provocado que muchas personas, aun no estando contaminadas, hayan tirado la 147 toalla respecto a sus propios futuros, convencidas de que la radiación les ha afectado de algún modo. Es probable que parte de la población de afectados por el accidente esté sufriendo un estado que el eminente doctor Rajan Sankaran denominaría delusión: «Delusión es una actitud o postura que quizá ha sido adoptada por el organismo para sobrevivir en una situación determinada. Esta postura permanece aun cuando la situación ha cesado de existir o ha cambiado, y la persona continúa percibiendo y reaccionando de acuerdo con la situación original. Esta postura inadecuada y la reacción desproporcionada causa un estrés constante al organismo, y esto agrava o excita una patología específica en la persona». Considerar que un cuantioso grupo de damnificados se ven afectados por este trastorno arroja nuevas posibilidades para ayudar a los enfermos a recuperar su estado de salud, sin ánimo de justificar a las autoridades, ya que han de asumir las responsabilidades por los perjuicios que causan a través de sus negligentes actuaciones. Me temo que, lamentablemente, la intención en las declaraciones del informe El legado de Chernóbil, emitido por la ONU, no es la toma de conciencia como camino hacia la salud, sino un intento de incriminar al enfermo para ahorrarse el implemento de la asistencia psicosocial y sanitaria y, bienvenido sea de paso, para limpiar la imagen de la energía nuclear en el mundo y así seguir legitimando la sustentación de un sistema energético peligroso, abusivo y despilfarrador. El artículo, más que polémica, creó turbación. Yulia supo aunar criterios que parecían estar en pugna. Intentar dilucidar la verdad era lo que pretendía la doctora. Harta de seguir protocolos que no compartía y que cuestionaban cada una de sus actuaciones médicas, decidió abandonar su cargo en el hospital de Kiev y se dedicó, además de a atender a algún paciente clandestinamente en su domicilio, a elaborar preciosos atrapasueños y a seguir las prácticas del arte de ensoñar que su maestro, don Jeromo, el mismo que hoy se halla como conferenciante en la sala y que una vez encontré durmiendo en la Alhambra, le trasmitió durante su estancia en Cuba. No pasó mucho tiempo, cuando decidió salir del país y emprender una nueva vida en un lugar completamente diferente. Azarosamente, este lugar acabaría siendo el Cristo del Rescate, destino hasta el que llegaba el billete más barato que encontró: el habitáculo de un camión de carga del hijo de un amigo de infancia del doctor Bragov. Nada más llegar, se tomó un refresco que le sirvió mi tío Paco en el bar, y fue él quien le informó de un apartamento barato que se hallaba en alquiler. Como la propietaria se encontraba ausente, había dejado la razón a Antonia la Candilera, o lo que es lo mismo, la madre de 148 Mati. Yulia Meshkov se dirigió a casa de la Candilera para informarse, y fue Mati la que la atendió durante las dos horas en las que su madre se ausentó para comprar un manojo de cebolletas tiernas. Aquella mujer y Mati conversaron largamente, haciéndose, a partir de entonces, buenas amigas. Yulia alquiló el apartamento, que hacía las veces de trastienda del pequeño local que utilizó como taller para confeccionar preciosos atrapasueños y venderlos junto a los delfindespertadores. Mati, maravillada por la terapéutica de la doctora Meshkov, le organizaba talleres de prácticas con colegas de la facultad de medicina y algún que otro amigo interesado. No tardó en correrse la voz y comenzó a sonar el teléfono una vez tras otra solicitando las primeras citas que, tras los buenos resultados, harían poco a poco de la trastienda una consulta cada vez más concurrida. El profesor de tesis de Mati, el doctor don Manuel Martín, quiso conocer a la doctora Meshkov y, junto a Mati, fue invitada a pasar unos días en su casa, en Granada. El embrujo de esta ciudad atrapó a la doctora y, como no había nada que desease y no le fuese concedido, no pudo rechazar el ofrecimiento que una amiga del doctor le hiciese al cederle las casas-cueva que, hoy por hoy, la doctora Meshkov y Mati habitan. La doctora Meskov, acompañada por Teo, sale al patio en busca de Mati. La doctora dice algo en ruso. Mati le responde, se disculpa ante mí y se marcha siguiendo los pasos de Yulia. Teo se sienta a mi lado. -Mati… ¿Habla ruso? –pregunto estupefacta. -Es uno de los idiomas que habla además de inglés, alemán, francés, japonés, que aprende a través de un intercambio con Keiko, y, aprovechando que vive en Granada, también aprende árabe a través de la lectura del Corán los domingos en la mezquita, aunque su predilección son las lenguas muertas: el sánscrito, el latín y el griego. -(¡…!) -¡Ah!, se me olvidaba, yanomam, también tiene conocimientos de yanomam. -¿Yanomam…? -Yanomam. Lo aprendió cuando estuvo en la selva andina, a orillas del Orinoco. -Orinoco… -Sí, estuvo con los yanomamis, haciendo un estudio de campo sobre los rituales de sanación que esta tribu practica a manos del chamán. -(¡…!) -Por cierto, vosotras, ¿os conocéis? Que si nos conocemos… Yo a ella, quizá, no tanto. 149 21 Teo se muestra temerario y en zigzag esquiva coches a derecha e izquierda. Yo, que voy de paquete, me agarro fuertemente entrelazando mis manos alrededor de su cintura, temiendo por mis rodillas, que casi rozan el asfalto cada vez que la moto se recuesta sobre la calzada, hasta que al fin llegamos, yo con el corazón en la garganta. En la séptima planta nos esperan. Nosotros, inquietos, esperamos sentados en la escalera de la puerta principal al mimo Platero, que no aparece. A lo lejos, suena una desafinada trompeta. Alguien no ducho en la materia se empeña entre pitazos, que aún inquietan más a Teo. Teo pega un brinco y se pone en pie. Da unos saltitos nerviosos. Pregunta la hora a un transeúnte. Se marcha apresurado. La trompeta deja de sonar. Irrumpe la sirena de una ambulancia que llega de urgencias por la puerta trasera. El corazón me da un injustificado vuelco, que simplemente ha sido una anticipación a la sorpresa que se avecina. Como una sombra, Teo aparece frente a mí, y en sus manos, tendida, una vieja y desgastada trompeta que más bien parece un manojo de hierros oxidados. Cauteloso, me la ofrece extendiendo sus brazos tímidamente. No respiro. No me enojo. Me sonrojo. -Mati me ha dicho que tocas muy bien. Yo no diría que es para tanto. Con su mano coge mi mano y me invita a ponerme en pie. Me guía hasta el interior del edificio. Nos recibe el vigilante, que llama mi atención diciéndome que no está permitida la entrada de pájaros al recinto. ¿Se refiere a Mercury o quizá a nosotros? -Tenemos una actuación en la séptima planta. -¡La séptima! –exclama, poniéndonos sobre aviso solo porque vamos a la sección en la que se encuentran los enfermos con inmunodeficiencia, la mayoría, toxicómanos. -Somos los estupendos estúpidos –añade Teo. -Sí, estúpidos… –balbucea. Mi rostro se convierte en una arrugada y desagradable mueca que avisa al vigilante de que tanto menosprecio me molesta, y ya que le ha vetado la entrada a Mercury por el simple hecho de haber nacido con plumas, aprovecho para dejarlo bajo su custodia. -¡Eh! ¡La jaula no tiene puerta! -Usted es un vigilante excelente. No escapará. Nos presentamos ante la recepcionista y, sin rodeos, dándonos el visto bueno, nos acompaña hasta el ascensor. Subimos una. Dos plantas. Teo me ofrece la trompeta, que cojo como si fuese un 150 resbaladizo pescado. Quinta. Saca de su bolsillo la roja nariz y la coloca sobre la descolorida, que es la mía. El espejo me dice que tengo cara de niña pilla. Séptima. Salimos. Un celador se cruza en nuestro camino. Empuja una camilla que tiene la tendencia de dirigirse forzosamente hacia el lado izquierdo, como queriendo tirarse por las escaleras de servicio. Nos pide que lo sigamos y, al traspasar la puerta que da inicio a un largo pasillo, nos invita a entrar tras él en la habitación número 733. -¡Pancho! –exclama el celador animadamente-. Hoy tenemos visita. Pancho gira la cabeza lentamente. Tan lentamente que creemos que nunca lo conseguirá. Finalmente nos mira y, como puede, estira la comisura de los labios hasta conseguir una sonrisa que muestra una raída, putrefacta y escasa dentadura: La heroína deja mella. Pancho estira, costosamente, aún más su forzada sonrisa. Teo me pega un sutil empujón intentando lanzarme al abismo, y lo logra. Yo, parapetándome tras la deslucida trompeta, presiono mis labios en la embocadura y suelto un soplido que emite un estruendoso alarido. -¡Nooo saabe! –dice Pancho tras tres ahogadas carcajadas. ¡Me siento tan ridícula! Teo da unos cuantos aplausos acompañados de una histriónica risita y, para acabar, alza mi mano como si acabase de ganar un asalto en un combate de boxeo. El celador, sin quererlo, sale en nuestra ayuda y ayuda a incorporarse a Pancho para colocarlo en la camilla. Lo traslada. Van a hacerle una transfusión. Teo y yo abandonamos la 733 y nos dirigimos a enfermería. Allí, una sonriente muchacha nos indica que hemos de visitar la 735, 38, 39, 42 y 45. -Los demás no están para chistes –añade con cara de malas pulgas su compañera, a la que como un perro pachón los abultados mofletes le arrastran por el suelo borrando de su rostro cualquier indicio de amabilidad. Entramos en el vestuario de enfermería y nos cambiamos de ropa con algunas prendas que Teo lleva en su mochila. Para mí unos pantalones cortos a cuadros escoceses, calcetines calados y un gorrito de crochet naranja, ¡qué mona!, vestida de colegiada trasnochada. Para él, unas mallas a rayas rojas y camiseta blanca. En la 35, dos muchachas tendidas en sus respectivas camas. Entramos jovialmente y nos presentamos como Mufa y Mufo. Las espectadoras, ávidas de risa, nos observan sorprendidas. -¡Ja!, los payasos –dice Claudia. 151 Claudia, los ojos hundidos y delirantes. Sus marcados pómulos y su prominente mentón confieren a su boca el aspecto de la que no tiene con qué masticar. Castigada por las vicisitudes, parece haber recorrido el doble del tiempo de vida del que realmente ha sido capaz, lo cual le otorga un aspecto de artificial senectud. Inquietante. Mufo, ceremoniosamente, me presenta como la mejor trompetista artista. Entonces, introduzco la boquilla de la trompeta en mi oído y la campana en su boca para preguntar: -¿Quéee? Mufo ríe nerviosamente -Que toques la trompeta. -¿Quéeeeeeeee? -¡Que toques, sorda! –grita disgustado. -¡Ah! Que toque sorda. ¡La sordinaaa! Agarro la hinchada mano de María, en la que a base de aguja, sus venas, endurecidas, han ido varando la sangre y la vida, y la utilizo como una inmejorable sordina, introduciéndola en la campana del instrumento. Entonces, me hincho de aire, y al expulsarlo emito un desafinado pitido que hace que María saque la mano de la campana de una sacudida, mientras yo me pongo roja como un tomate al desinflarme como un globo, y al desaparecer la tripa, los pantalones, que me vienen un poco anchos, se dejan caer hasta los zapatos. La enfermera con cara de malas pulgas entra en la habitación con un compungido gesto que Mufo imita logradamente y, ella, al verse reflejada como en un espejo, sin pensarlo, cambia de actitud y relaja los hombros, los labios y hasta los órganos internos. Se le escapa un pedo que Mufo me atribuye. Me defiendo entre pucheros. Los míos no son tan olorosos. La enfermera deja la bandeja de la cena sobre la mesita auxiliar de la cama que ocupa Claudia. Nosotros, hambrientos, merodeamos como buitres frotándonos las manos y ensalivando la boca. La enfermera vuelve con otra bandeja, dieta blanda para María. Le desconecta el gotero y la ayuda a incorporarse. La enfermera se marcha y nosotros aprovechamos para usurparles las bandejas. -¡Eh! Déjame probarlo aunque sea, que hace días que estoy a base de gotero – reclama María. -¿El go qué? Me pregunta Mufo. -El go –me encojo de hombros. Entonces, llamándonos mucho más la atención el gotero que la comida, les devolvemos las bandejas, que ellas, disimuladamente, se intercambian, y María 152 aprovecha para devorar, con modales de bribón del Medievo, el muslo de pollo asado que le corresponde a su compañera. -Porque estoy harta de pollo, que si no… Parece que en la cocina del hospital haya una granja –se queja Claudia mientras se toma el vaso de leche, que le chorrea y le mancha el pijama. Teo comienza a imitar el cacareo de una gallina y yo le sigo emulando el movimiento del torpe aleteo y, a paso de danza galliforme, rondamos el gotero y nos asustamos mutuamente cuando nos vemos deformados en el reflejo del envase de plástico transparente y henchido por el líquido que contiene. Entonces, girando este artilugio sobre sus ruedas, miramos a derecha e izquierda para cerciorarnos de que nadie nos está viendo y lo arrastramos alegremente con la intención de llevárnoslo, pidiendo un cómplice silencio a nuestras compañeras de juego. -Os pagarán bien, va cargado de morfina –dice María, a la que se le van cayendo las palabras por el camino. Cuando nos disponemos a salir, la enfermera abre bruscamente la puerta, que se estampa sobre la roja nariz de Mufo dejándola aplastada. Mufo lloriquea. De nuevo, con la trompeta en mano, me dispongo a tocar cuando Claudia introduce la manzana, que tiene la piel un poco arrugada y para postre no le apetece, en la campana de la trompeta. -La sordina –dice riendo. Y yo continúo con mi singular concierto, y soplo y soplo y los ojos desorbitados. Ya no cabe más aire dentro de los retorcidos tubos del instrumento, y un último esfuerzo es suficiente para que la trompeta emita un silbido y la manzana caiga en seco sobre mi pie. Exagero el daño que me ha hecho, y, atontada, miro como Teo, victorioso, la recoge, la frota sobre su camiseta y se la come. Animadamente retomo mi quehacer y, al volver a intentarlo, logro tocar con aire inocente la melodía de «Summertime». Claudia y María se emocionan al escuchar la bella canción. Claudia, con los ojos vidriosos, canta: One of these mornings / Una de estas mañanas You´re gonna rise up singing / Te levantarás cantando Then you’ll spread your wings / Abrirás tus alas And you’ll take to the sky / Y alcanzarás el cielo But till that morning / Pero hasta esa mañana There’s nothin’ can harm you… / No hay nada que te pueda hacer daño 153 Y cuando miro dentro siento unas cosquillas que me bañan todo el cuerpo. La diversión se ha impuesto, la risa y el juego no dejan lugar. Me siento como nunca y, así, en estado de gracia, pasamos de una habitación a otra en un feliz vuelo a toque de trompeta. «Somos los estupendos estúpidos», clama Teo a viva voz. Pero el impredecible final de función aún estaba por llegar, y cuál no fue la sorpresa cuando, dirigiéndonos a la habitación número 745, la última en la que hemos de actuar, sorprendemos al mimo Platero, sigiloso, de puntillas, como aquel que por nada del mundo quiere ser visto, entrando en la habitación contigua, una de las prohibidas. Su magnetismo me hace desprenderme de Teo y de toda duda, y lo sigo al igual que el niño que siguió al flautista, y él, con su gracilidad, con sus acompasados movimientos sin aristas y su cara de luna con ojos de sueño, se atreve con la penumbra de la estancia y se acerca a la cama en la que yace una joven de pálido y escandaloso fulgor. El mimo Platero se expresa de un modo tan simple y tan hermoso al alcanzar, alargando sus dedos, la imaginaria flor de un jarrón vacío… Y al dejarla caer delicadamente sobre el pecho de la durmiente, le besa la mejilla. La madre, anclada en una oscura esquina desde la que tan solo se la presiente, asiente agradecida. El mimo Platero, que recorrió a su suerte cada una de las estancias prohibidas, logró la admiración de todos los payasos cuando el correo electrónico de los Estupendos Estúpidos recibió una carta de la agradecida madre de la 744. La joven, esa misma madrugada, antes de morir, confesó emocionada a su madre que había soñado que un muchacho se acercaba a ella, le regalaba una flor y la besaba. Aquel beso lo supuso todo para quien había derrumbado las barreras hacia el exterior, teniendo como intermediario ese fatídico organismo que se manifiesta para mostrarla hasta en lo más íntimo. Sin defensas. Y esta indefensión es más que motivo suficiente para que los demás no se atrevan a acercarse a quien la padece y, mucho menos, besar dulcemente su mejilla. Al mimo Platero no le importa saltarse las imaginarias barreras que los servicios sanitarios colocan en las habitaciones de ciertos enfermos y, mucho menos, las que pueda imponer cualquier enfermedad. Y así, Platero, es capaz de convertir la realidad en sueño. 154 22 Mercury tiene plumas. Si tiene plumas es un pájaro. Si es un pájaro tiene alas. Si tiene alas vuela. El conductor del autobús, que es muy gracioso, da un ultimátum: -O tu pájaro viaja en el portaequipajes y paga la mitad del valor del billete, o que vaya volando. -Mercury no vuela. Puede que no sea un pájaro. El conductor está que echa chispas. Me doy por vencida y, cuando logro despistar su atención, saco la ropa de mi mochila abandonándola, dándola por perdida, e introduzco la jaula en ella. Una vez en el autobús, que va atestado de pasajeros que impregnan el ambiente de un desagradable tufillo que el conductor se dispone a disimular esparciendo ambientador a diestro y siniestro, tomo asiento. La mochila sobre mi regazo. Las luces apagadas. Silencio. Mercury canta. Piano Mercury, piano. Nos quedamos dormidos. El traqueteo del autobús nos introduce en un agradable sopor que se mantiene a lo largo de las horas propiciando innumerables cabezadas. Boca abierta. Baba. Y al fin, tras un viaje que ha durado toda la noche, nos recibe en pleno y bullicioso trajín, con sus resplandecientes colmillos bien afilados, la ciudad condal. El engranaje está perfectamente organizado. Una empleada venida de algún remoto lugar del sur del continente americano nos indica a los recién llegados que hemos de continuar por el pasillo hasta encontrar la salida. El metro, perfectamente señalizado. No hay pérdida, y si la hubiese, un amable empleado venido de algún remoto lugar del sur del continente americano te advierte de cuál es el pasillo subterráneo que te conducirá al tren que recorre la línea que has de seguir para alcanzar tu destino. En mi caso es la roja, L1. He de apearme dos paradas más allá, en Plaça Catalunya, salir a la superficie para oxigenarme, si es que el aire de la ciudad lo permite, y llegar a mi destino dando un agradable paseo. Una vez en la superficie, la luz solar se pone en contacto directo con mis retinas y unas descargas eléctricas hacen que mi cerebro interprete que las imágenes que percibe son El Corte Inglés y la Fnac como monstruos enfrentados a ambos lados de la Plaça disputándose el liderazgo, y yo, que no sé si he de emprender camino a derecha o a izquierda, saco de mi riñonera la postal que Ata me envió en una de sus ocasionales estancias en Barcelona para visitar a su padre, y leo la dirección del remitente para cerciorarme de que mi memoria está en lo cierto. Sí, Passeig de Gràcia. Camino hacia 155 una larga avenida en la que un passeig central, atiborrado de gente que sube y baja, le da la vida. Guiris curioseando al son del clic de sus cámaras de cañón largo, y otros tantos sentados en las ostentosas terrazas en las que comen paella y beben tanques de cerveza fría para apagar el calor que sofoca. Y entre los puestos de flores que colorean el paisaje urbano y pájaros que ya ni pían de extrañados, se yerguen las estatuas, pero esta vez no de sal ni de piedra ni de barro ni hielo. Son estatuas humanas que aguardan inmóviles hasta que algún generoso transeúnte lanza una moneda y entonces, ellas, por pequeña que esta sea, se muestran en movimiento con un gesto de agradecimiento. Pero a mí el que me embelesa y me deja atrapada actuación tras actuación observándolo sin parpadear, es aquel que va vestido de árbol con tonos verdes y ocres que relucen al sol, y como lianas trepadoras van subiendo a través de su delineado cuerpo esas telas que, retorcidas y prietas, lo estampan. Y con sus brazos y manos como ramas mecidas al viento hace un arte del movimiento al danzar con la blanca bola de contact, que se desliza por su mano de la palma a los dedos para volver por el reverso, sin miedo a caer, y, después, el camino que toma es la rama de su brazo, que cruza al otro extremo a través de su nuca. Y todo este hipnótico vaivén es pura danza bañada por una extremada delicadeza. No sé qué hora es, pero el hambre aprieta. El árbol finaliza el que parece ser su último pase. Deshace su elegante postura, saliendo del estado de concentración que ha mantenido durante el largo rato que llevo observándolo, y tras recoger el pañuelo con las monedas que ha ganado por su actuación, se acerca hacia mí mientras yo creo que es a otra persona hacia la que se dirige. Con desconcierto, emprendo camino. -¡Ica! ¿Ica? Que yo recuerde no hay ningún árbol que practique contact en mi familia, solamente sus integrantes me llaman así. Me giro hacia él intentando entender de quién se trata. -Ica, soy el mimo Platero. -Platero… -Soy amigo de Mati –ahora entiendo, Mati es como de la familia-. Ayer nos cruzamos en Granada, en el hospital. -Perdona, no te había reconocido. Así vestido y en Barcelona, de repente, no sé. -Jo sóc català. He venido a pasar una temporada en la ciudad para estar con mi familia y de paso salgo a actuar para ganar un poco de dinero. He de viajar a Japón. -¿A Japón? -Sí, voy a practicar butoh. 156 Frunzo el ceño. -Danza –añade tímidamente. -Y, ¿qué te ofrece para que la sigas hasta tan lejos? -Es la danza hacia la oscuridad. -¡Ahhh! -Se originó en Japón como respuesta representativa del horror causado en la población civil tras el bombardeo nuclear de Nagasaki e Hiroshima. -Nunca hubiese pensado que la energía nuclear podía dar tanto de sí. Últimamente aparece en mi vida casi a diario. -¿Qué haces por aquí? -He de solucionar algo que quedó pendiente con alguien. –Le entrego el trozo de sobre con la dirección del remitente-. ¿Estamos en el Passeig de Gràcia? -No. Estamos cerca, en la Rambla de Cataluña. -¿Me puedes indicar cómo he de llegar? Esta pregunta es más que suficiente para ponernos en camino. Me acompaña, no se hable más. Saca de su mochila una botella llena de auténtico gazpacho andaluz y un bocadillo de tortilla de patatas que su madre le ha preparado, y lo compartimos mientras nos encaminamos, y allí, en una de las calles más caras del país, encima de Chanel y al lado de Gucci, encontramos la dirección que andaba buscando. Entramos al ostentoso portal. Nos interrumpe el paso un muchacho con cuatro pelos por bigote, vestido con traje de antelina azul marino. -Por favor, me pueden indicar a dónde se dirigen. -Al ático B –respondo. -¡Ah! Entiendo –dice perdiendo la forzada compostura que mantenía hasta el momento. Mira al mimo de arriba abajo. Platero se halla bajo sospecha. Le pasamos la litrona de gazpacho. Lo agradece. Es la hora del almuerzo. -¿Eres amigo de la señora Emmylou? Se relame las cuatro gotas de gazpacho que han quedado suspendidas en cada uno de los pelos que pueblan su virgen bigote. -¿Emmylou? –se pregunta Platero-, un momento, déjame pensar… Emmylou… –se rasca la cabeza intentando recordar. Se abre el ascensor y sale una chica que monta patines con cuatro ruedas en cada uno de ellos colocadas en una sola hilera central. -Sergi –dice engreídamente-, voy a pasear al perro de la señora Emmylou. 157 ¿Pasear al perro? Debe referirse a esa decolorada bola de pelo de medio kilo de peso que duerme sobre una de sus manos y que va adornada con un lacito dorado que le recoge el flequillo para permitirle una visión que no necesita. -¿Qué es esto? –pregunta despectivamente, refiriéndose a Platero. Sin ánimo de escuchar se esfuma a gran velocidad sobre sus patines. -Un árbol –responde Sergi quedamente al persistente perfume con el que la patinadora se ha rociado para dejar constancia de su presencia. -¿Cómo podría olvidarla? –espeta Platero saliendo de su ensimismamiento-. ¡Emmylou Harris!, claro que la conozco. Cantante norteamericana. Revolucionó la música country vendiendo millones de copias en todo el mundo. Aunque –susurra confidencialmente-, si soy sincero, su música no me entusiasma. Sergi asiente y, dándonos el visto bueno, nos invita a subir al ascensor en busca de la tal señora Emmylou. Una vez en la octava planta, frente a la puerta del ático B, pulsamos el timbre. Escuchamos el sonido de unos tacones que marcan el paso elegante de quien se aproxima. Abre la puerta una hermosa mujer propensa al bótox, lo que me impide calcular con acierto su edad, que luce una larga melena y un sobrio vestido negro, pero ¿y las plumas? Tras el minucioso reconocimiento visual al que Platero se ve sometido por parte de la señora, me presento. -Buenas tardes. Me llamo Jesi. Soy amiga de Ra. ¿Podría verlo? -En este momento no está. Si me dejas tu número de teléfono, quizá cuando vuelva pueda llamarte –dice sin apartar su curiosa mirada de Platero. -Necesito encontrarme con él –insisto-. He viajado desde Granada con el único propósito de volverlo a ver. Es muy importante para mí. Se lo ruego. La señora hace oídos sordos a mi súplica. -¡Un árbol! –dice fascinada, pasando con delicadeza su mano por el contorno de la liana que, enrollada, trepa por el torso de Platero. -Señora, con cuidado –reclama Platero-, se está llevando los reflejos dorados. -¡Oh! Perdón –dice, mirándose la palma de la mano-. Purpurina. Se aproxima dulcemente, deleitándose con los colores ocres, verdosos y marrones que, en su justa medida, centellean con brillo de luna. Inspira alrededor del halo embriagador del árbol, o mejor, de Platero, añadiendo: -Musgo y liquen. Huele a bosque oscuro y húmedo. -Una amiga, Mati, ha elaborado la esencia en alambique de cobre con musgo 158 recolectado en luna llena y agua de nacimiento. -Eres como un ser mágico salido de un cuento –añade Emmylou sumida en éxtasis-. Sublime. Yo, cansada del apasionado, romántico, adulador y singular discurso, me pongo en cuclillas por no hacer el feo de sentarme en el suelo, disimulando, en la medida que puedo, mis malos modales. -Si pudiese vestir así para la fiesta de disfraces del próximo carnaval –sugiere Emmylou-. Todos los años viajo a Río: la música, con el ritmo en su irreverente viaje de ida y vuelta de las exultantes caderas. La desinhibición. Es el lugar ideal para desembarazarse. Puro hedonismo en el que las apariencias con las que nos identificamos cada día son desmitificadas y silenciadas. Pausa. Suspira bajando todo su peso a los pies. Los ojos vidriosos de la diva que interpreta. -Butoh. Acaba de describir exactamente lo que representa esta danza para mí – dice Platero. Aquella excéntrica mujer, que, además, es madrastra de Ra -y en los cuentos de hadas no salen bien paradas-, haciendo caso omiso a las palabras de Platero, sigue con su grandilocuente recreo intelectual. -Sentir el peligro. La multitud. Entrar en casas de desconocidos viviendo lo ajeno. Suspira. -¡Transsgresion! –grita bajando el telón. Entonces, de un salto me incorporo y le explico a la elegante señora que nos atiende en la puerta de su casa, que tengo muchas amigas que no esperan a carnaval para liberarse. El fin de semana se disfrazan poniéndose doble capa de maquillaje y, como en carnaval, dan rienda suelta a toda la tensión acumulada durante la semana bebiendo hasta perder el conocimiento, y no contentas con relacionarse sexualmente con sus respectivos novios, se los intercambian para acabar, a modo expiatorio, enfadándose unas con otras, porque todo tiene un límite, y tanta permisividad no estaría bien vista ni por ellas mismas. La señora Emmylou no me presta atención alguna, y mostrando un descarado desinterés por mí, recita leyendo el título a través de los barrotes: -El árbol del pájaro enjaulado. Platero ya no cabe dentro de sí. Por lo que me concierne, me gustaría hacer unas precisas puntualizaciones, pero, conforme lo intento, me arrepiento y acabo farfullando las 159 palabras (a Platero no le viene nada mal haber crecido un palmo, es más bien bajito). -Pasad, por favor, no os quedéis en la puerta. ¡Por fin! Pensé que jamás lograríamos traspasar el umbral. Y una vez dentro, con el corazón acelerado por estar pisando el hogar de Ata y Ra, no sé si estoy en un piso de lujo del Passeig de Gràcia o en un garaje. Una enorme sala rectangular de doble altura nos da su gris bienvenida. El suelo de cemento pulido, brillante. El techo, de hormigón deslucido con vigas de acero atravesadas, produce escalofrío. Al menos, las paredes, pintadas de blanco, impolutas, impiden la asfixia. Un diván granate de terciopelo, que rompe con la monotonía monocromática, en el que tomo asiento a petición de la anfitriona, me enseña a través del ventanal frontal, que da acceso a la terraza, las privilegiadas vistas de la ciudad a las que tenemos acceso. Platero se mantiene a mi lado, de pie, las lianas en las que va enrollado no le permiten doblar la cintura. En ello, la señora observa un inconveniente insalvable. Pedirá consejo a sus amigos y modistos Pere i Francesc Aiguadé para mejorar el diseño del disfraz y poder viajar tranquila al carnaval de Río. No es posible que ella no pueda sentarse, acuclillarse, arrodillarse, espatarrarse o realizar cualquier movimiento, extensión o contorsión que necesite sin pensárselo ni un segundo. Asistirá puntual, en su cita anual, a ese reencuentro con ella misma, para mover todas sus articulaciones e ilusiones, olvidándose de anquilosamientos y premeditaciones. Una alfombra envejecida, con floripondios tejidos en tonos azules, que al menos ha de provenir del Kurdistan, se extiende bajo mis pies, que se cuidan muy mucho de no pisarla retrayéndose de puntillas. La señora se disculpa y se ausenta un momento trasladándose al otro extremo de la sala a revisar la correspondencia, que descansa sobre una larga mesa ovalada de cristal con patas de acero que hacen juego con los pilares y las vigas del techo que, a su vez, hacen juego con las patas de las sillas de metacrilato que rodean la larga mesa. La señora se siente a disgusto, no ha encontrado la carta que esperaba recibir y lo manifiesta con un lanzamiento desairado del último sobre, sobre la mesa. Se aproxima de nuevo, esta vez sonriente. -Perdonad que no me haya presentado. Soy Willow. ¿Willow?, me pregunto extrañada. -La madrastra de Rafael. ¿Rafael? ¿A quién se refiere? Debe ser un error. Yo busco a Rael, no a Rafael. No entiendo nada. Esta mujer, de ser realmente la auténtica madrastra, debería llevar plumas doradas colgadas en el cuello, el máximo distintivo de la Orden de los Ángeles del 160 movimiento raeliano, cuyo objetivo primordial es el de ayudar a la humanidad a desarrollar las cualidades de la feminidad y el refinamiento para crear un mundo de paz. Antes de que pueda reaccionar e intentar aclarar la situación, Platero se presenta. -Carmelo. Me llamo Carmelo, aunque más bien se me conoce como el mimo Platero –dice, acercándose a ella. Y aunque la señora le extiende la mano, él se pone de puntillas para darle dos besos, pues la señora nos saca, al menos, dos cabezas. -El parecido que mantienes con Emmylou Harrys es asombroso –añade Platero tuteándola. Emmylou toma asiento a mi lado, en el diván. -Cuando Emmylou Harrys saltó a la fama, hace ya casi cuatro décadas, todos comenzaron a llamarme como a la cantante de moda debido al enorme parecido físico que guardo con ella y a nuestro similar y aterciopelado timbre de voz. Realmente hubiésemos podido pasar por hermanas gemelas. Gemelos, eso me recuerda que yo estoy aquí buscando a uno de ellos. - Emmylou, ¿puedo? –pregunta Platero señalando la guitarra que descansa sobre su soporte, al lado del diván. Platero afina la guitarra acústica. Es una auténtica Martin D-28 Herringbone del 37, una valiosa pieza de coleccionista. Suenan unos acordes arpegiados que dan comienzo a una melancólica balada. Emmylou escucha enternecida. Platero titubea, no recuerda con exactitud la letra. Emmylou sale en su ayuda cantando con él al unísono. Life may be just but a dream / La vida debería ser simplemente un sueño Rode my boat on down the stream / Navegaré en mi barco río abajo To wake up on a different shore / Para despetar en otra orilla Wind up as something I ain´t never been before /Llegando a ser lo que nunca he sido Emito unos espaciados y tímidos aplausos que me hacen sentir aún, si cabe, más torpe. Más ridícula. Más payasa. Al finalizar la interpretación, la señora Emmylou sigue contándonos, afligida, el enorme impacto psicológico que ha producido en su vida el que le hubiesen cambiado el nombre. -La gente me señalaba por la calle gritando: «¡Es Emmylou Harrys!». Me pedían autógrafos que vanidosamente firmaba. Hice de la puesta en escena un arte. Estudié los gestos de la verdadera Emmylou hasta en el mínimo detalle. Hice de su risa la mía propia. Miraba a través de sus ojos. Sus ideas eran las mías. »El mismo sombrero de cowboy. 161 »Me alejé de mí misma. Quería ser ella, quería ser Emmylou Harrys. La auténtica. Un portazo nos alerta. -Debe ser Rafael –dice Emmylou. Un chico con el cabello ostentosamente engominado, vestido con traje gris perla y mocasines negros, acaba de entrar en la casa. Sin duda, ha sido un error. Ni Rael es Rafael ni Emmylou la madrastra que debía lucir un collar de plumas doradas del que nunca se desprende. -Ha sido una equivocación. No es la persona que busco –digo a Platero decepcionada-. Cuando quieras nos marchamos. Me levanto de mi asiento recomponiéndome el atuendo. El chico, al cual no presto atención alguna, el de los mocasines negros, avanza lentamente hacia nosotros. Se detiene frente a mí. Me atuso el pelo. Y mi mirada… depositada en sus mocasines, se eleva poco a poco, recorriendo los pantalones de pinzas, camisa blanca con gemelos de plata…, (¡gemelos!), y sobre su labio…, un lunar. Caigo de culo recuperando mi asiento, esta vez sin aliento. -Jesi, ¿qué haces aquí? -¡Ra! No podía creer lo que estaba viendo. El chico de las botas con puntera reforzada, por fin, se las había quitado. Estrellita se va a poner muy contenta. -Esta carta es para ti –se la entrega a Emmylou, que, manifestando su contento, se retira dejando su asiento libre. Ra se sienta a mi lado. Platero sigue de pie, a mi izquierda, protegiéndome del sol que acecha a través del ventanal. -¿Prefieres que me marche? –pregunta el árbol. -No. No te vayas. -Podría esperarte en algún otro lugar. -Por favor, quédate. Ra y yo nos observamos en silencio. Intentamos reconocernos, sin embargo siento que en estas últimas semanas el tiempo se ha detenido comprimiendo en un momento un despliegue de situaciones inesperadas, de sensaciones indescriptibles, de sueños recónditos esperando su momento. El justo. No hay nada como siempre, dice Estrellita. Todo ha cambiado. Yo. También Ra. Ra, el Gran Dios Solar, se ha cortado la larga melena recogida en una coleta, se ha deshecho de los vaqueros raídos de tiro bajo y, lo que es más sorprendente, de sus botas granates con puntera reforzada para convertirse en Rafael, un elegante vendedor de 162 ferraris que, ostentando el distintivo de ser el hijo del propietario del concesionario, ha conseguido que cada día desfile tras el escaparate un apreciable número de niñitas salidas, no sé si de las mejores, pero sí de las cunas catalanas más caras, que dejando el vaho de sus entrecortadas respiraciones como huella sobre el impoluto cristal del escaparate llevan a cabo la práctica del ritual de cortejo. Y en uno de estos elegantes encuentros, uno de los millones de espermatozoides que Ra albergaba en el escroto, el más intrépido, ha fecundado el óvulo de una de ellas, con la que, además, ha decidido casarse. Con lo cual ha abandonado la guitarra y, por supuesto, a mí con ella. Llega la patinadora con el perro de la señora Emmylou en brazos y hace del salón su pista de patinaje; el cemento pulido es una buena base para realizar giros sobre su propio eje completando 360º tres veces consecutivas sin marearse. Al finalizar su exhibición se acerca a Ra, perdón, quise decir a Rafael, y lo besa. -¿Quiénes son estos dos, cariño? –pregunta adornando las palabras con un cursi canturreo. Rafael se ruboriza, titubea, no sabe qué responder. -Vámonos –dice la patinadora mirándonos desconfiadamente-. Mis padres nos esperan para comer. La señora Emmylou se acerca y nos ruega que compartamos el almuerzo con ella. Cesarea María, la asistenta, está en la terraza y se dispone a preparar una barbacoa al auténtico estilo americano. Cesarea pone al fuego costillas de cerdo y enormes hamburguesas que ella misma ha elaborado. -No las hay mejores –dice con acento brasileño-. Escojo las piezas de solomillo de cerdo y entrecot de ternera, las pico yo misma y les añado ajo, perejil, sal y pimienta. Para chuparse los dedos. El viento coge fuerza. Aviva el fuego. La grasa de la carne chasquea al chorrear sobre el ardiente carbón. Cesarea me pide ayuda para tensar el toldo que el viento azota cual vela. Navegamos en esta singular nave que sobrevuela la ciudad. La señora Emmylou, acompañada de su acústica, canta country sentada en el banco de piedra que bordea el porche, junto a Platero, que se ha dejado caer sobre un taburete con cuidado de no arrugar el disfraz. Cesarea habla hasta por los codos sin cesar de repetir lo agradecida que le está a la señora Emmylou. La conoció en Río, en el último carnaval, y sin reticencias nos invita a escuchar su historia. -Acababa de desplumar una gallina que previamente había degollado, como vengo 163 haciendo de madrugada dos veces al año desde que era una niña, siguiendo el ritual de vudú del que me había dado precisas instrucciones Rodolpho, el brujo del Morro, que murió ya hace. En teoría la gallina no debía comerla, es una ofrenda al Loa, al espíritu, y ha de enterrarse junto a un árbol, un lapacho amarillo para ser exactos, pero el hambre aprieta… Así que, cuando me disponía a meter la gallina en la olla de agua hirviendo, sonó un estruendoso golpe en la puerta. ¡Qué susto! Pensé que el espíritu al que había invocado tantas veces pidiéndole que obrase el milagro que me permitiese salir de aquella casa de cartón piedra, en la que llevaba metida como en una caja de cerillas más de cincuenta años, se había enfadado por no seguir el ritual al pie de la letra. «¡Ay, Dios santo!» –grité-, ¡Apiádate de mí!». Una mujer cayó de bruces en mi casa al abrir la puerta. Una mujer disfrazada de ave a la que solamente le quedaban cuatro plumas mal puestas. Niña, ¡des-plu-ma-da!, como la gallina del Loa. Creí que había sido una maldición por haber intentado cocer la ofrenda. >>Estaba desesperada. ¿Qué podía hacer? Pensé: «ya que vivo en Morro da Providencia, haré uso de ella, oraré a la sabiduría suprema de Dios para que intervenga en mi socorro». Oré y oré sin parar desde el alba hasta que milagrosamente, al anochecer, aquella mujer despertó. Cesarea me da una bandeja repleta de carne y me pide que la lleve a la mesa que hay situada bajo el porche. Nos reunimos todos y tomamos asiento, excepto Platero, que no puede sentarse y que, finalmente, recostado sobre el taburete, preside la mesa. Una enorme fuente de patatas fritas y aros de cebolla con una espesa salsa picante y kepchup, nos espera. Brindamos con un tanque de cerveza y nos disponemos a comer, el bocadillo de tortilla de patatas a medias no ha sido suficiente. Platero y yo arrasamos con los aros de cebolla. Exquisitos. Emmylou, con las hamburguesas. Cesarea apenas come un poco de ensalada, quiere perder peso. Los michelines se dejan ver bajo la camisa traslúcida, y las prominentes nalgas quedan prietas por el ajustado pantalón que lleva. Va vestida de color crudo, a juego con todos los cojines y toldos de la terraza. Descalza, no se avergüenza de no soportar los zapatos. Todos le aprietan. Está acostumbrada a sentir en su piel la tierra de Morro da Providencia. Lo que más echa en falta: la tierra bajo sus pies. Estoy intrigada. Necesito saber qué ocurrió con la señora Emmylou en el carnaval de Río. Quizá fuese desplumada por unos malhechores. -¡Oh!, no. No, no fue lo que ocurrió o, tal vez, pensándolo bien, sí –dice la señora Emmylou, después de quejarse de que Cesarea habla demasiado contando siempre la misma historia. 164 -¿Cómo voy a dejar de contar lo más importante que me ha ocurrido en la vida?, – replica Cesarea-. La señora me sacó de la favela. El cielo dio respuesta a mi plegaria. La sacrílega gallina resulto ser un ángel caído. Emmylou nos cuenta que aquella noche asistía a la fiesta de disfraces que ofrecía Rael, el líder de la organización a la que pertenecía, en la mansión de uno de sus seguidores, en el centro de Río, cerca de Morro da Providencia. -¡Un ángel caído!, –exclama con una sarcástica risita-. Deseaba la inmortalidad, poder ser verdaderamente la Emmylou que había soñado, la triunfadora, si no en esta vida, en otra. Quise encontrar la eternidad poniéndola en manos de Clonaid, la empresa de clonación de Rael. Sí, lo sé, ridículo. Deposité grandes cantidades de dinero para que mi ADN fuese congelado, y también para financiar proyectos de investigación de los que nunca he llegado a saber con certeza si se han llevado a cabo. La señora, con un leve gesto, nos hace saber que se siente ingenuamente engañada. -Aquella noche de carnaval –continúa Emmylou-, Rael, admitió a una joven en la fiesta en la que reunió a todas las integrantes de la Orden de los Ángeles, que no es más que un grupo de bellas mujeres al servicio sexual de este impostor. Se trataba de una adolescente, hija de un ángel veterano. Esa niña estaba asustada. La sentí tan vulnerable, tan desprotegida… No pude evitar acercarme a ella para entablar conversación durante el cóctel que nos ofrecieron al inicio de la ceremonia. Me confesó que su madre la había convencido para que asistiese a la fiesta. Su madre… Y ¿quién era su madre de entre todas nosotras? Elvira Novejarque, compañera en la Orden desde mis inicios como integrante y que, no sintiéndose suficiente, había ofrendado a su hija, a esa pobre inocente, que esa noche habría de satisfacer los deseos sexuales de Su Majestad, como le gusta al señor Barraud ser nombrado. Fue entonces cuando, en un atisbo de claridad, pude darme cuenta de que había estado años siguiendo a un mequetrefe. Se acabó. Me marchaba. Rael se sintió humillado tras escuchar mis palabras. Por una vez, alguien no ajeno a la organización le había dicho delante de sus súbditos todo aquello que no quería escuchar. Le agüé la orgiástica fiesta. Encolerizó. De un tirón me arrebató el collar de plumas, usurpándome el distintivo de la Orden de los Ángeles, de otro, parte de las plumas del ridículo disfraz de pavo real con el que me habían ataviado para el evento. Escapé. Eché a correr sintiéndome tan ligera como una de esas plumas que durante años había llevado colgadas en mi cuello y que entonces se hallaban al viento. Una vez traspasada la verja del jardín que me separaba de la verdadera fiesta, la fiesta de la vida, me uní a la batucada que por allí pasaba en ese momento, la de Morro da Providencia. 165 Aquella noche, a través del trepidante ritmo de repeniques, surdos y agogós, me olvidé de Emmylou para volver a ser Willow. -Desde lo sucedido –añade Cesarea-, el señor Sardanyola y la señora han estado separados hasta hace unas semanas. Finalmente, por fortuna, el señor ha entrado en razón y ha abandonado la secta. ¡Uh!, perdón –dice tapándose la boca-. Esa palabra, en esta casa, está prohibida –susurra mientras con sigilo se retira de la mesa saliendo de la terraza. Cesarea es verdaderamente divertida contando batallas. Vuelve cargada con una cafetera enorme. Para mí, con el aroma basta. Ha traído un viejo álbum de fotos, en las que aparece en su día a día en Morro da Providencia, en su convivencia vecinal. Morro da Providencia es un lugar precioso: un conjunto de casas anárquicamente construidas sobre la pendiente del cerro, enredadas entre laberínticas calles empinadas. Muy empinadas. Platero dice que su barrio en Barcelona es parecido. El Carmelo está construido sobre un monte y llega a tener tanta pendiente que el desnivel de sus calles se sube con escaleras, pero a diferencia de en Morro da Providencia, estas no se han de subir andando, son eléctricas. Platero coge de nuevo la guitarra para tocar una bossa nova que, por una vez, no llevará el título de «La Chica de Ipanema», sino de la de Morro da Providencia. Y así le canta a Cesarea una y otra vez: ¡Ah! Se ela soubesse que Quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor… La tarde avanza. Platero ha de volver a ocupar su puesto en la Rambla. Las despedidas no siempre son tristes, pero esta lo es. Fundidos en un largo abrazo deseamos volvernos a ver. La señora le pide a Platero que actúe antes de marcharse. Desea empaparse de la vida propia del árbol. Y así, Platero, sencillamente, se olvida de sí mismo para convertirse en movimiento sin angulosidades, reconciliable, demostrando que nada es tan difícil. 166 Tras la actuación, silencio. Silencio. El resto sobra. El resto rompería el ilusionismo. Ensombrecería la fantasía al abrigo del momento. Cesarea. Adeus. -Willow. Me llamo Willow. Nací al cobijo de un sauce en una noche de tormenta de arena, a orillas del río Colorado. Willow. Su nombre. El auténtico. El que siempre había mantenido en el más absoluto secreto. Adeus Adeus El ascensor baja. 167 23 Angels y Serafí, los padres de Platero, me han acogido en su casa como a una más de la familia. Serafí es un xarnego de lo más dicharachero, que ha hecho del castellano un gracioso batiburrillo: -No cal que lo hagas. Ja lo netejo jo –dice cada vez que me dispongo a fregar los platos después del desayuno. Serafí lleva cincuenta años viviendo en el Monte Carmelo. Recién llegado, como muchos otros inmigrantes andaluces, levantó junto a su padre y sus cuatro hermanos una chabola de ladrillo y techo de uralita que habitaron hasta que el hormigón comenzó a apoderarse del lugar y las constructoras levantaron la primera tanda de edificios. Sin otra opción, la familia se vio obligada a abandonar su casa antes de que fuese demolida por las devastadoras excavadoras. De pequeño, Serafí, trabajaba para un acaudalado barcelonés que se resistió a abandonar la casita de huerta que como segunda residencia mantenía en las inmediaciones a pesar del cambio urbanístico que se estaba imponiendo, y que Serafí se encargaría, como guardés, de poner a salvo de los intrusos para, finalmente, profanarla él mismo robando lo más preciado: su adorable hija. Ahora, orgulloso, vive en lo más alto de la colina, custodiando la ciudad a vista de pájaro. Platero me ha cedido su dormitorio, pero, como él, prefiero dormir al raso en la terraza: corre el fresco y una suave fragancia a tomatera te acompaña en los sueños. Su padre, gran entendido, ha hecho de esta proa de barco un vergel. Cuando despierto, el sabor que inaugura el día es el de las fresas maduras que cojo con solo alargar la mano, y si me descuido aparezco en la cocina con los ojos pegados mordisqueando una ramita de apio para que Serafí me acabe de despertar diciendo: «cal dejarlo crecer, encara no hi és». Después, como todos los días, vamos dando un agradable paseo hasta el cercano Parc Güell para realizar las intensas prácticas de teatro gestual y mimo a las que me someto junto a Platero. Adentrada la mañana, practicamos con algún cirquero acrobacia, malabares, monociclo o, si se tercia, nos apuntamos a una improvisada sesión de contact, en la que los cuerpos, desconocidos y semidesnudos, se anudan sin recato en un acto de sensualidad danzada. Después ideamos números cortos, que no sobrepasan los cinco minutos, para participar en el cabaret clown de la sala Almazen. A pesar del meticuloso trabajo al que sometemos cada número, no olvidamos dejar espacio a la improvisación, a la nueva oportunidad que nos brinda el preciso momento. 168 Siete semanas justas. Cuarenta y nueve días. Desde que llegué se han sucedido las actuaciones sin descanso, tomando a cañonazos de risa las concurridas esquinas de la ciudad o los pequeños escenarios de los cafés y salas independientes de teatro. Esta noche, como tantas otras, actúo y, como tantas veces, mi payasa saldrá a escena electrificándosele el cuerpo al lanzarse al abismo de la improvisación, y cuando suelte amarras para sondear terrenos insospechados en los que la razón adolece y la presencia crece, en ese maravilloso momento, te estás encantando a ti misma y a todos los demás. Pero, esta vez, me atemoriza la idea de no encontrar a Platero a mi lado compartiendo escenario, sino enfrente, perdido entre el público. Digo adiós a la seguridad con un simple gesto. Me rugen las tripas. Las masajeo. Mi sentido de la perfección está ahogando a mi imperfecta payasa. Saldré de esto, me digo a tiempo. Una irrisoria voz anuncia: Concert d’ous. Me hago pequeña encorsetada en mi ostentoso vestido color crema. Bajo la faldilla de capa, ridículamente corta, asoman unas prominentes rodillas ensartadas por unas delgaduchas piernas. Las escurridizas medias negras han ayudado a calzar los zapatos granate de tacón, estilo imperio. Un casquete color caramelo con plumas verdosas de gallo y velito de tul que protege mi oreja, coronan la cabeza. Discretamente maquillada y con la máscara, me encuentro como por arte de magia en medio del escenario. Sola. Frente a mí, un batallón de público me observa entre risitas, algunas reprimidas en simples muecas, que conforme avanza el tiempo a golpe de segundero se despliegan en estentóreas carcajadas. Los miro. Seria. Ríen. ¿De qué? ¿De mi ridícula presencia? ¿De mis torpes ademanes? ¿De mi irremediable fatuidad? No importa. Cada uno de ellos se lanza una mirada introvertida rescatando esos aspectos que normalmente se guardan para sí: la vulnerabilidad, el ridículo, la torpeza, la ingenuidad, lo niños que son…, para verse en mi reflejo, y yo, la payasa, que tan radicalmente humorística y verdadera me muestro, es lo que tanta pero que tanta gracia hace. Me preparo para el calentamiento muscular. Una fuerte inspiración. Estiro dedos, los crujo, rotaciones de hombros, más y más rotaciones de brazos, muñecas, pies, piernas, caderas, cabeza… Soy toda una arremolinada rotación. (Aquel chico al que la barba solo le permite mostrar su risa a través del brillo de sus 169 ojos sanguinolentos de carcajadas y sus patas de gallo tan arrugadas, llama mi atención. Lo miro embobada. Perdidamente embobada. Él ríe aún más). ¡Soy una gran concertista de huevos sonoros! Extremadamente contenta, extraigo de mi estuche, una huevera de cartón amarillo que reposa sobre una mesa, mis preciados instrumentos: dos huevos sonajeros azul cian. (Una robusta muchacha, sentada en la primera fila, estornuda una y otra vez y cada vez más fuerte. En cada uno de sus estornudos, yo, asustadiza, doy un respingo de un lado a otro, como esquivando proyectiles. Cuando acaba, miro al público un instante haciéndoles cómplices de mi preocupación por la presencia de esta escupechispas). Ahora que ha pasado el peligro, dando indicios de máxima concentración, con los huevos bien sujetos comienzo el acentuado ritmo con el de la mano izquierda. Me regodeo mostrando mi pericia musical, mi virtuosismo sonoro, y llegado el momento en el que ha de tomar protagonismo el otro huevo para dar un nuevo matiz al magistral concierto que estoy ejecutando, este, el de la mano derecha, al ser agitado para hacerlo sonar trastabilla escurriéndose de mi mano y cae al suelo rompiéndose. El público se sorprende: ¡Es un huevo de verdad, de los que se comen! Yo, sin acabar de entender qué ha ocurrido, pasmada, miro la untuosa crema de clara y yema que ha quedado desparramada sobre el escenario. Alelada, alzo la mirada y la deposito en el público. Ríen. ¡Qué no cunda el pánico! Estoy dispuesta a limpiar aquella inoportuna mancha del suelo. Extraigo de mi bolso un redondo bocadillo envuelto en papel de periódico. Me pongo contenta: Es mi merienda. Desenvuelvo el bocadillo y aparece un redondo pan de hamburguesa por el que sobresalen unas hojas de col. Con el papel, hago el amago de limpiar el caldo que ha quedado sobre la tarima, pero cuando voy a acometer la tarea me arrepiento, y haciendo un lío con el papel lo desestimo lanzándolo bien lejos. Muestro mi satisfacción por la grandiosa idea que se me acaba de ocurrir, y con la boca hecha agua, relamiéndome, abro la tapa del bocadillo y unto en ella, valiéndome de los dedos como pincel, el alimento que yace en el suelo a la espera de un mejor final que el de acabar entre titulares periodísticos. Me incorporo y limpio la mano untada frotándola en la pechera del vestido mientras lanzo una inocente y tonta mirada al público buscando su aprobación, y al desnudar la vulnerabilidad, la de todos nosotros, el público se rinde a mis pies cautivado por esa mirada lánguida de niña buena. Devoradora, como una fiera al despedazar su presa, pego un gran mordisco en el 170 pan gomoso relleno de col y huevo, y el bocadillo… ¡¡cascabelea!! ¡Sorpresa! ¡Suena! Es asombroso. Miro el bocadillo incrédula. Tímidamente lo hago vibrar ¡Suena! Una satisfacción infantil se cuelga de mis hombros ¡El huevo sonoro se ha recompuesto dentro del bocadillo! Me permito un momento para abrirlo y, con cautela, levantar la hoja de col… ¡increíble!, el huevo azul reposa sobre el pan de hamburguesa. ¡Qué siga la música! Ahora, con los huevos en mano y una alegría danzante, deleito a los asistentes invitándoles a entrar en el tintineante mundo sonajasonoro. Aplausos. Una vez saboreando las gotas de agua balsámica con las que me refresco la cara, en el camerino, se cierne sobre mí el descontento. Platero, que me abraza satisfecho, celebrándolo, me anuncia que el número ha sido grabado con la videocámara del teléfono móvil. Se lo envío a Estrella con el ánimo de que el mensaje, sin trayecto de vuelta, se lleve la pesadumbre a cualquier otra parte. «¡Estrella!», grito mirando hacia el sur. Me escucha y responde a mi llamada con otra que suena rin rin. Descuelgo. -¡Es una payasa excelente, es una payasa excelente..!, –cantan al otro lado-. Jesi, enhorabuena –dice Estrellita alzando la voz por encima del coro-. Tienes un magnífico sentido del humor. Además, los gestos rítmicos con los que acompañas la acción te confieren un aspecto de monigote divertido que marca diferencia. Y esa pasmosa seriedad de la que te vales en los momentos oportunos… Es espectacular. -Estrellita, no me siento satisfecha. Antes de salir a escena lo he pasado francamente mal… Los nervios. Tengo miedo a fracasar, a no gustar y, lo peor de todo, a no hacer reír. No puedo continuar. Lo dejo. El altavoz me ha delatado. Keiko y Laly han escuchado mi voz temblorosa y han cesado de vitorear. Mati, ahora al teléfono, y por incongruente que parezca, dictamina: «miasma de la lepra». -¿Quéee? –pregunto alertada, imaginándome recluida en una leprosería desposeída del contacto con el mundo exterior, cuando me creía en camino de fusionarme contigo, con el otro, con la nube, con la piedra… como las moléculas de hidrógeno de una estrella. -No te alarmes. No te verás lisiada, avisando de tu presencia haciendo sonar una tablilla de San Lázaro, como en la Edad Media. En Occidente se ha erradicado la manifestación externa de la lepra, pero se ha cronificado el estado patológico subyacente: 171 el sentirnos rechazados y poco queridos por los demás. El leproso encuentra la justificación del rechazo que recibe en la manifestación orgánica de la enfermedad, sintiéndose por ello merecedor del desprecio. Nosotros, por el contrario, al no encontrar motivo aparente que nos haga comprender el malestar que nos generamos pensando que los demás nos rechazan, que no nos aman, que nos evitan, nos debilitamos intentando agradar al otro para ser aceptados y queridos. Así, nos vamos perdiendo de vista para decir y hacer aquello que nos permita pertenecer al grupo, traicionando en la mayoría de las veces nuestra propia vocación de ser quienes somos. -Un payaso ha de hacer reír –replico-. Su logro en escena es directamente proporcional a la cantidad de risa emitida por el público. -No estoy de acuerdo –dice Laly cogiendo el relevo-. No pretendas venderte a la cantidad de risas como si se comprasen a peso, venderte al número fácil, el que se crea siguiendo un esquema predeterminado sin riesgos ni novedades con el único intento de llenar el aforo de carcajadas sin descanso. En ese tipo de números no hay autenticidad. Has de consolidar tu propia manera de sentir el humor, el absurdo... Me lo permito. Levanto el dique y los sollozos se cuelan a través del micro. -¡Jesi!, –implora Mati-. El éxito y el fracaso son dos polaridades que se complementan. Las dos son igualmente válidas siempre que se vivan como lo hace un buen payaso, creciéndose a través de ellas, sintiéndolas a tope hasta trascenderlas. Has de gustarte a ti misma, disfrutar en el escenario mostrando lo que eres, sin que el sentimiento de ser reconocida por los demás acabe con tu payasa en pos de tu leprosa. Me pregunto cuántas veces habré adoptado un comportamiento que no era realmente el que me hubiese nacido. Cuántas veces habré dicho esta boca es mía cuando en realidad la tenía cerrada. Muchas. Más de las que caben en mi recuerdo. Ahora sé que oigo voces impostadas con mi propio timbre que no son mis propias ganas, sino las que los demás tienen o quieren que tenga. Silencio. El payaso se arroja, arrollador, a la vida. Se descarna para convertirse en poeta, filósofo, loco…, en prestidigitador de las emociones… Siendo capaz de vivir la alegría o la pena, el amor, el miedo o el odio sin aferrarse a ninguna de ellas, y así, en su danzado y desapegado juego, se libera. 172 III clownclusión 173 1 Introduzco la llave en la cerradura. No abre. La giro de un lado a otro bruscamente. La saco. La introduzco de nuevo con un sutil movimiento de muñeca. No hay manera. Estiro. No sale, se ha quedado encasquillada. Más que una cerradura parece un cepo. Llamo al timbre una, dos, tres veces. Muchas veces seguidas. Sé que madre está dentro. Llamo una vez más. Cuando estoy a punto de marcharme la puerta se abre de par en par sin recelo, apresuradamente, como quien hambriento abre una lata de sardinas. -¡Ica! –grita madre efusivamente-. Ya podrías haber avisao. Eso no se hace, mujer, presentarte aquí sin decir ni pío. Ahora qué te hago yo de cena si no he salío a comprar en to el día. Agasajar con comida es su modo de demostrar el amor hacia los suyos. Con la nevera vacía, se desmorona. Los pimientos del piquillo van rellenos de besos. El ebrio bizcocho, calado con brandy y bañado en chocolate caliente, su cariño empalagoso. -Mamá, no te preocupes. Cenaré cualquier cosa. -Cualquier cosa yo no sé lo que es. Venga, vamos, pasa. No te quedes ahí, que estoy viendo España en directo. Echo de menos a alguien. -La perra se la ha llevado a pasear tu padre –me advierte mientras cruzamos el largo pasillo-. ¿Qué llevas en esa jaula? -Un pájaro. -A mí no me traigas pájaros, que yo no quiero más bichos en la casa. Ya he tenío bastante brega con tu padre, que lo mío me costó hacerle entrar en razón pa que dejase libres a los veinticinco que tenía enjaulaos. ¡Es lástima, mujer! ¿No habrás heredao tú la afición? Por cierto, a ver si vas a visitar a tu tío Paco, que el hombre se queja de que no lo llamas. Cada vez que me ve pregunta por ti. Oye, y digo yo… no te volverás a ir… -Tengo pensado… -Como en tu casa no estás en ningún sitio. ¡Que lo sepas! –me interrumpe para no escuchar la obvia respuesta. Nos sentamos en el sofá frente al televisor. -Te veo muy bien. Estás más gordita…, pa-re-ce –dice mirando fijamente la pantalla. ¿Estará hablando con la presentadora? No. Es evidente que ese remarcado pa-rece, que pone en duda, no puede ir dirigido a su amiga televisiva, sino a mí. No está dispuesta a reconocer que los cambios que estoy llevando a cabo no están siendo la 174 perdición que ella pronosticaba. -¡Mira nena que bonito! El peñón de Gibraltar. En pantalla, un puerto con una enorme mancha de alquitrán flotando alrededor. -¡Mira, mira! –grita maravillada. En imagen, un tremebundo edificio en la cima del peñón al que se accede a través de un teleférico, invadido por los monos, que como reclamo turístico campan a sus anchas devorando la comida con la que los visitantes los obsequian mientras se hacen la foto de recordatorio. Se escuchan unos pasos que, a través del pasillo, se avecinan. Es Caridad. -¡Ica! Nos apresuramos la una sobre la otra y nos fundimos en un largo abrazo. Saludo al niño Rafaelito, que raudo se desenreda de mis brazos para acabar en los de su abuela, más mimosos. -¡Qué guapa estás! –exclamo piropeando a Caridad-. Y, ¿esos vaqueros con el trasero rasgado? Como la luna en su movimiento de rotación, Caridad gira sobre sí misma con un gracioso pase de baile. -¡Guau! ¡Qué sexi! Estás rompedora. -¿Qué pensabas? No te fíes. Cualquier día, sin previo aviso, te desbanco. Por cierto –dice sospechosamente-, ¿qué mosca te ha picado? El motivo de tu visita no se deberá a que de Barcelona a Granada no hay más remedio que pasar por el Cristo del Rescate. ¿Eh? -No seas mal pensada. Tenía ganas de veros. -¡Ah!, –espeta madre-. Pues digo yo que no nos echarás tanto en falta cuando te vuelves a ir. ¡Ohú, que niña! Irte por ahí a penar, sin trabajo ni ná. Ya ves, que podías estar aquí tan requetebién con tu familia, tu buen trabajo… Pues nada, que no hay quién se lo meta en la cabeza… -¡Ica! –interrumpe Caridad-. Esa, la que está saliendo en televisión, ¿no es la hija de Antonia la Candilera? Atenta, me uno al programa televisivo tomando asiento junto a ellas. -¡Mati! Publicidad. -Sí, la niña de la Candilera –afirma madre-. ¡Uh!, no sabéis vosotras bien lo lista y lo buena que es esa chiquilla. Un poco rara, la verdad, pero en fin, no se ha de ver la paja en ojo ajeno, sino la viga en el propio. 175 El refrán le sirve para lanzarme el primero de sus dardos envenenados. Caridad me acribilla a preguntas sin respuesta. Quiere que le cuente más y más sobre mis aventuras. Yo balbuceo ante aquel atropellado interrogatorio debido a que mis seis sentidos, expectantes, no se despegan de la televisión, sobre todo el sexto, que quiere conectar extrasensorialmente con el Peñón. Pido silencio. Ha vuelto la conexión. -No sabía que te acabaría gustando tanto el programa –ironiza madre. -¡Teo! –susurro. Teo, en primer plano, sobre la cubierta de un gran buque. El viento sopla fuerte, ha de hacer un gran esfuerzo para hablar a cámara y seguir manteniendo sujeta la pancarta que lleva entre sus dos manos y que le cubre hasta el cuello: -El buque sobre el que nos hallamos, el Vemamagna –dice respirando fatigosamente-, al igual que el Prestige, es un viejo buque monocasco que fue construido en 1978 y desde el que se realizan ilegales actividades de bunkering. El bunkering es el sistema de repostaje de combustible efectuado desde un barco cisterna a cualquier otro, siendo este sistema el más utilizado en Gibraltar, y también el más dañino, pues cada vez que se expende hidrocarburo se despiden vertidos al mar. El repostaje efectuado en puerto es mucho más seguro, pero las ventajas fiscales que ofrece la colonia inglesa, la falta de control de las autoridades y de un sistema de sanciones restrictivas, hacen de Gibraltar un lugar privilegiado para realizar este tipo de fraudulentas transacciones. El equipo, tras la declaración de Teo, se dirige hacia la insurrecta que sujeta uno de los extremos de la extensa pancarta en la que se lee: NO AL BUNKERING. -¡Estrellita! –espetamos las tres al unísono. -La Bahía de Algeciras es una auténtica bomba de relojería. Hemos de tener en cuenta que por el estrecho transitan unos cinco mil petroleros al año transportando alrededor de veinte millones de toneladas de productos petrolíferos. Numerosas manchas de fuel producidas por choques, fugas o limpieza de navíos se expanden por las playas de San Roque, La Línea, Los Barrios o Algeciras. Gibraltar se ha convertido en un auténtico vertedero, y no debemos olvidar que por el Parque Natural del Estrecho transitan delfines, orcas y tortugas. -¡Mi delfindespertador! -¿Tu qué? –pregunta madre extrañada. -El canto de los delfines a su paso por el Estrecho. Madre resopla. No entiende nada. Entristezco. 176 -No lo permitamos –continúa Estrellita, que sin oponer resistencia, se deja zarandear por el viento-. Nuestros mares se mueren. No cerremos los ojos para después querer mirar a través de lentes de colores. ¿De lentes de colores...? -Están aquí –prosigue-, ante nosotros, y no son molinos de viento, sino verdaderos y peligrosos buques monocasco. Estrellita, Teo y Mati dejan caer la larga pancarta de tela que sujetan con ahínco entre sus manos. -¡Si están en cueros! –exclama madre-. No me lo puedo creer, la niña de la Candilera. Ya tiene bastante la pobre mujer mañana con los cuchicheos en la carnicería. Una mancha borrosa tapa los genitales de los tres insurrectos, como el pitido que en televisión enmudece al taco. Yo, atónita. Caridad se divierte a tope. Estrellita se acuclilla y coge uno de los tarros herméticos que, arrinconados en la proa, junto a sus ropas y algunas toallas, la están esperando. Lo abre, se acerca a Teo, que está pasando una gruesa cadena por la cintura de Mati, y, resuelta, vierte el líquido negro sobre la cabeza de este y se lo restriega minuciosamente por todo el cuerpo para asegurarse de que no asome ni un poro de su piel sin tintar. Con otro de los tarros en mano, Estrellita observa a la encadenada de Mati, con la incertidumbre de quien contempla un lienzo en blanco con la intención de hacer del desnudo una obra de arte y, con la mayor sutileza, la embadurna entera, como si estuviese pintando sobre un pañuelo de seda. Delicadamente, perfila el contorno de su cuerpo, la curva del cuello hasta los hombros, el pliegue de los flácidos senos... El ombligo. La Royal Gibraltar Police ha llegado justo a tiempo: tarde. Tarde para hacer el ridículo más espantoso, como el mejor de los payasos. La pancarta ya ha sido colgada y ondea a estribor. Los héroes se han encadenado a una gran argolla de la que pende un salvavidas. Un policía coge a Estrellita de un brazo. Ella forcejea y le dice algo irritada. Mati, al intentar mediar, da un brusco giro de cabeza, lo que es más que suficiente para que la tinta acumulada en su melena salga despedida moteando la cara del agente. La cosa se pone fea. La tinta que impregna el suelo hace resbalar al policía, que al intentar guardar el equilibrio asesta un codazo a Mati en el labio haciéndole sangrar, y al apoyarse en Teo, tratando así de evitar la caída, se lo lleva tras de sí al suelo. Estrellita despliega la toalla roja y mira extrañada a través del gran agujero abierto en una de sus mitades, aquel que una noche, tras un sueño, recorté, y que como parche 177 de caja sirvió a mis sentidos para expandirse. Con el pico, Estrellita limpia el labio sangrante de Mati, y las dos, introduciendo la cabeza a través del amplio y uniforme círculo que ha sido agujereado en la toalla, se sienten como quienes han sido coronadas. Se abrazan fuertemente gritando «no nos moverán», al igual que cantaban los chicos de verano azul en el barco de Chanquete. Teo, que, sin ayuda y tras varios intentos, ha logrado incorporarse, ahora, ya en pie, se abraza a ellas. Los policías logran cortar la gruesa cadena. Intentan separarlos y arrestarlos, pero sus resbaladizos cuerpos no se lo van a poner fácil. Un agente, irritado, arremete a porrazos contra ellos. Otro impide que la filmación prosiga. Finalmente, según parece, se los llevan a los tres detenidos y esposados a comisaría. Llamo al teléfono móvil de Estrellita una y otra vez. No hallo respuesta. Llamo a Mati. A Laly. A Keiko. A Jordi. A Marisa, que no sabe nada. A Martita. A Oliveira. A casa de Teo. Por fin alguien contesta. Su madre. -Hola Esmeralda, soy Jesi. -¿Jesi? -Sí, la amiga de Mati y Teo. (Debe recordarme, al igual que su hijo, ha de estar al corriente de mi historial médico). -¡Ah!, sí. Perdona que no te haya reconocido. Jesi, ¿cómo estás? -Bien –respondo con una sonrisa a medias-. ¿Está Teo? -No, no está. -Ya lo sé. Pasa un ángel. -Quiero decir, no es que lo sepa, aunque, evidentemente, si llamo preguntando por él es porque pienso que puede estar en casa de sus padres, no voy a llamar preguntando por él sabiendo que no está, ¡qué tontería!, ¿verdad? Ya sé que lo normal es llamarlo al móvil, que no tiene, o a su casa, en la granja, que es realmente donde vive. Bueno, quiero decir, es posible que lo haya intentado y no haya obtenido respuesta. ¿Quién sabe? -Jesi, ¿te encuentras bien? –pregunta Esmeralda preocupada, seguramente pensando que el hidrógeno a altas diluciones no me está haciendo el más mínimo efecto. -Sí, me encuentro mucho mejor que antes. Hace un tiempo, apenas me reconocía en el espejo –respondo intentando hacerla entender que aunque mi discurso no esté siendo del todo coherente, el hidrógeno a elevadas diluciones no es el responsable-. Discúlpeme. No la molesto más. Seguiré buscándolo. -Jesi, si viene por casa, le diré que te llame. 178 Tras dar las gracias cuelgo, e imagino la insidiosa declaración que, Mati, Estrellita y Teo, estarán siendo obligados a prestar en una lúgubre estancia del entresuelo de comisaría en la que una bombilla de escaso voltaje, que pende del cable engarzado al alto techo, se mueve de un lado a otro creando terroríficas sombras sobre la pared, en la que se refleja la aumentada figura del comisario, que enciende un cigarrillo humeante. Y me pregunto si el joven policía habrá dejado ya de aporrearlos o sigue en su tarea convencido de que el mundo necesita de su vigilancia para estar en paz, y, de paso, vengarse por el ridículo tan espantoso que ha hecho al resbalarse y caer al suelo con el rostro moteado de tinta negra. Le falta mucho para obtener la sabiduría que a través del ridículo y el fracaso obtiene un auténtico payaso. No lo es. Lástima. En la casa se arma un alboroto al abrirse la puerta. La perra entra de estampida recorriendo el pasillo una y otra vez, dando alguna que otra sorprendente cabriola hasta que, finalmente, mis brazos, que la aguardan, la recogen tras el gran salto. Rafaelito se mea de la risa, literalmente, y grita demandando el protagonismo que cree corresponderle. Caridad sube el volumen de su voz para pedir a madre que baje el volumen de la tele. Madre habla por teléfono. Padre descorcha una botella de buen tinto y reparte vasos para celebrar mi llegada. -Niña, estás preciosa. Estás más gordita y más alta, ¡vaya que sí! Has crecido, que te lo digo yo –afirma al asegurarse con su mirada escrutadora que no me he puesto de puntillas. A la fiesta se suman Fátima, que aporta unos rollitos rellenos de bacalao desalado, siguiendo la receta que ofreció Arguiñano en el programa del día anterior, y Fernanda, paisana y buena amiga de madre que, como tiene por costumbre, de vez en cuando se pasa por casa para recordar lo buenos que estaban los chorizos del pueblo, los que vendía el Cartillero. Una vez todos reunidos, cada cual ocupa su asiento: madre y Fernanda en el sofá, el resto alrededor de la ovalada mesa familiar, y padre de pie, por si ha de salir corriendo. Con la tele de fondo, hablamos todos a una sin entendernos. Suena el timbre una, dos, tres veces. Muchas veces seguidas. Cuando voy a levantarme para ir a abrir, Fernanda se encomienda haciéndome guardar asiento. -Será mi Tito –dice madre-. Lo he avisao de que la chica –refiriéndose a mí y no a la perra- está aquí. Caridad me atusa el cabello alegrándose de que me esté creciendo. Dice que el corte a lo garçon no me favorece. -¡Antonia! –espeta madre al ver entrar a la Candilera con la mandíbula desencajada. 179 -¡Ay! Loles. Vengo mala. Intuyo qué es lo que le duele. Padre la invita a que tome asiento en el sofá, al lado de madre, y le ofrece un chato de vino que ella rechaza, prefiriendo, si no es mucho pedir, un poquito de coñac. Fernanda se queda de pie mirándolas de frente, como quien mira la telenovela de sobremesa. -¡Ay, Dios, qué vergüenza! La niña desnuda delante de toda España y encarcelada. -Cálmate. Cuando la pilles le lees la cartilla y sanseacabó –sentencia madre. -¡Mi niña!, que no había roto un plato en su vida. Cuando la vea, su hermano la mata. -Mujer, si hubiese sío mi chica, que no para de darme disgustos, pero pa uno que te da la tuya, tampoco es pa ponerse así –replica madre lanzándome otro de sus dardos envenenados. -¿Qué no es para ponerse así? Mi niña no es la misma. A mi niña me la han cambiado. Mira Loles, yo empiezo a pensar que mi Mati se droga desde que se ha ido a vivir a esa cueva rodeada de gitanos. -Pues puede que tengas razón –dice Fernanda echando leña al fuego-, como están las cosas hoy en día, no me extrañaría nada. -Loles, querría que me pusieses en contacto con tu hija para ver si ella sabe algo. Como ahora son íntimas amigas, he pensado que podríamos llamarla por si estuviesen juntas… -No hace falta que la llames. Ahí la tienes –dice extendiendo su dedo delator. -¡Uy!, pues si no te había reconocido. ¡Qué guapa estás! Estás más gordita y más alta, diría yo. Me miro los pies para cerciorarme de que no estoy de puntillas. -¿Sabes algo de mi Matilde? -No. -¡Ay ay ay!, mi Matilde, que no ha roto un plato en su vida y qué disgusto más grande nos está dando. Ella, que nunca ha roto un plato… Nadie sabe nada. He llamado hasta a la policía de Gibraltar, pero como hablan en inglés no entiendo palabra. Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué decir. Caridad sale en mi ayuda. -Ica, tú has estado intentando ponerte en contacto con ellos… -¿Yo? –pregunto haciéndome la tonta. -Loles, y digo yo, ¿por qué no llama tu Jesi a la comisaría? Ella tiene estudios y se 180 podrá entender con ellos –propone Fernanda, ávida de información que propagar a los cuatro vientos en cuanto ponga un pie en la calle. Madre está decidida a fastidiarme. -Pues sí, eso vamos a hacer. Toda la vida estudiando inglés en el colegio, que sirva pa algo el dinero que me he gastao en libros y diccionarios. Llama a la policía. -¿¡Yo!? –pregunto incrédula. Miro alrededor buscando a la persona que lo podría hacer mejor. ¿Cómo les explico que apenas sé saludar y dar las gracias en la lengua extranjera que he estado estudiando durante doce años, tras superar los cursos de enseñanza pública obligatoria y bachillerato? -Ya estás tardando en coger el teléfono. Y ve al grano que las llamadas a un país extranjero cuestan un pico, no te creas –dispone madre. Titubeante, dejo mi asiento para dirigirme al rincón en el que sobre un mueble esquinero se halla el teléfono, una agenda acompañada de un bolígrafo y un CD. Padre, que es listo, desiste. Dice que va a sacar a la perra a dar un paseo. La perra está la mar de entretenida y ni se inmuta al escuchar el chasquido de la cadena. Padre, a pesar de su frustrada excusa, se marcha. Yo, con el auricular pegado al teléfono y cara de póquer, espero manoseando la caja del CD que sobre la mesita se halla extraviado, mientras escucho la melodía que conforman los números de la Royal Gibraltar Police al ser marcados con minuciosidad por Antonia la Candilera, que los lleva anotados en un trozo de papel higiénico. -¡Good evening! –digo tímidamente tras escuchar la larga frase que me ha dedicado el agente desde el Peñón, y de la que no he entendido nada más que police. -¡Good evening Miss! –responde. Dedico una mueca complaciente a las expectantes mujeres, a la que se agarran como a un clavo ardiendo para permitirse soltar tanta preocupación a través de un coro de profundos suspiros. Se acomodan un poco más sobre sus asientos. -¡Good evening police, ehhhhh, me look for Mati… -(…) -Oh, yes! I am family. Yes, she my daughter. I am mother. -(….) -My name? ehhhh, Antonia Morales Cornejo –respondo recordando los apellidos de Mati por la cantinela del pase de lista en el colegio. -¡No! Antonia Cornejo Díaz –rectifica molesta la Candilera-. Mi nombre de soltera. -Excuse me. Antonia Cornejo Díaz. Me name de… de… de soltera. 181 -(…) -Yes, yes, Mati my daughter. Teo and Estrellita, friends. They are OK, policeman? El policía se extiende amablemente en un largo monólogo del que poco o nada entiendo, y al cual no me atrevo ni a decir yes para confirmar que sigo al otro lado del teléfono. Ahora dice algo que le debe de estar haciendo una gracia enorme, pues se ríe. Sí, se ríe e incesantemente repite: «¡Conejo!», intentando pronunciar Cornejo, entre risa y risa, algo que a mí, en absoluto me divierte. Susurrante, Antonia la Candilera me pregunta con muchísimo interés que qué me ha dicho el policía. Me hago la longui. Nerviosa, le doy mil vueltas a la caja del CD, del que extraigo el librillo cancionero. Las inquisitivas miradas se clavan sobre mí. Este CD, pienso, lo ha debido rescatar Tito inducido por el bombardeo mediático que ha recibido el cantante tras su reciente muerte. -Excuse me Mrs «Conejo», are you still there? –se escucha al otro lado del teléfono. Leo el título del disco que manoseo: King of pop. -Mrs «Conejo»? Please? Madre, Caridad, Fátima, Antonia y Fernanda esperando ser testigos de la gran heroicidad de la pequeña. No puedo decepcionarlas. Sin saber qué hacer, abro el manoseado cancionero al que debido a los nervios he arrugado las esquinas. Aparece la letra del «They don´t care about us» y, en un arrebato de interpretación melodramática, comienzo mi discurso. -I'm a victim of police brutality, now / Soy una víctima de la brutalidad policial I'm tired of bein' the victim of hate / Estoy harta de ser víctima del odio Your rapin' me of my pride / Estás destrozando mi orgullo Oh! for God's sake / !Oh!, por el amor de Dios I look to heaven to fulfill its prophecy / Miro al cielo para que se cumpla la profecía Set me free / Hazme libre -¿What are you saying? –pregunta perplejo. -All I wanna say is that they don't really care about us. Lo único que quiero decir es que realmente no les importamos. 182 -¡Mrs, please!… -Situation, aggravation / La situación, la irritación Everybody allegation / Todo el mundo alegando In the suite, on the news / En el juicio, en las noticias Everybody, dog food / Somos comida para perros -Mrs Cornejo, please, this is a big misunderstanding, the Royal Gibraltar Police has done its duty, respecting the rights of each demonstrator. Your daughter and her friends will be set free as soon as the investigation comes to its end. -Tell me what has become of my rights / Dime en qué se han convertido mis derechos Am I invisible 'cause you ignore me? / ¿Acaso soy invisible para que me ignores? Your proclamation promised me free liberty, now. /En tu investidura me prometiste I'm tired of bein' the victim of shame / libertad, ahora. Estoy harto de ser víctima de la vergüenza. -You’re nuts, Lady –dice enfurecido. -All I wanna say is that / Lo único que quiero decir es que El policía cuelga bruscamente y yo resuelvo, triunfante, poniendo el punto y final: -They don´t really care about us / realmente no les importamos. -¡Qué bien hablas! Cualquiera diría. Ni que lo hubieses estado leyendo –dice Caridad burlonamente. Tras un breve y reverente silencio: - Cuéntanos, que ya tardas –apremia Fernanda. -¡Ay! Dios Santo –ruega la Candilera-, ¿está bien mi Matilde? -Estar, lo que se dice estar… está bien. -¿Bien? -Sí, bien… Good, ha dicho el policía. -Pero chiquilla –espeta madre, que se está impacientando-, te habrá dicho cuando les van a dar suelta. -Soltarles, lo que se dice soltarles… no. No me ha dicho nada sobre ello. Es secreto de sumario. -¿Sumario? –Pregunta la Candilera sofocada-. ¡Ay, Dios santo! ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? 183 Y añade lastimosamente entre sollozos y, si no he perdido la cuenta, por cuarta vez: -Mi niña, que nunca ha roto un plato. Se arma un revuelo en la sala. Tamaña algarabía hace pasar desapercibido a Tito, que acaba de entrar. -¿Qué haces con mi disco de Mikel Jackson? Me sorprendo con él en las manos. Se lo entrego. -¿Por qué gritan? Me encojo de hombros. Tito se marcha contento a buscar a Dumbo para instalar en el Renault 5 de tercera mano el subwoofer, que le hará sentir los graves del «They don´t care about us» hasta en la suela de los zapatos. Yo aprovecho la confusión generada en la sala para, sin explicación alguna, esfumarme tras él como un fantasma. 184 2 Dumbo, en los billares, juega una apasionante partida al futbolín. Asomada, lo observo. Si sabe que estoy aquí abandonará el juego, y deseo verlo ganar. Se pone como loco de contento de saberse el mejor, el campeón que acumula trofeo tras trofeo dándose por vencedor en cada competición en la que participa. Este gol le ha costado. Ahora se seca el sudor de la frente con el dorso de la mano sin desviar la atención del campo de juego. En cualquier momento, sus contrincantes, el Boli y el Bola, dos hermanos de cien y ciento veinte kilos respectivamente, sacarán desde la media con un fuerte golpeteo de la blanca bola sobre el tablero, poniendo en marcha la habilidad de sus manos enguantadas en grasa y el danzarín vaivén de sus colgantes panzas. ¡Oh, no! Pobre Damián. Su adversario le acaba de meter un gol en toda regla. Visto y no visto. Dumbo le reprende diciéndole algo sobre las piernas vestidas de colegiala de la adolescente hija del Bigotes, el dueño del local, que exultantes, acaban de pasar por delante levantando pasiones mientras se dirigen a los lavabos, y a las que Damián, parece ser, no quita ojo. Dumbo aprieta fuerte los mangos de madera y, al hacerlo, los bíceps aumentan endurecidos, resaltando su fuerza y su belleza. Está guapo. Sí, hasta las orejotas lo favorecen confiriéndole un aspecto de inocente animalidad. Dumbo saca y, queriendo vengar ese gol a traición concupiscente, lanza tal cañonazo que la bola sale disparada a través de los márgenes del futbolín y, tras golpear en la cabeza de Damián, va dando saltitos hasta que rodando a través del suelo llega a mí, que la atrapo bajo la suela de mi zapato. Dumbo sigue la trayectoria de la bola maldiciendo. Ahora que me ve, calla. Viene hacia mí a zancadas. Como un huracán me coge en volandas, y cuando las paredes han dado decenas de vueltas alrededor de nosotros, mareado y con la respiración entrecortada, me desliza por su ancho pecho hasta que por fin toco suelo. -Dumbo –lo miro y me recreo-. Te he echado de menos. -No me extraña –dice enorgulleciéndose. -Sé que apenas nos veíamos cuando vivía en la ciudad, pero el saber que estabas a una llamada telefónica de distancia me bastaba. -Inténtalo. -El qué. -Llámame desde cualquier lugar. ¿A ver cuánto tardo en llegar? Tengo una moto 185 que coge doscientos veinte. ¿Lo has olvidado? Salimos de los billares y caminamos calle abajo, hacia el coche de Tito. -¿Sabes, Jesi, quién ha venido a vernos? –pregunta Dumbo. -¿Quién? -Mi prima. -¿Tu prima? Me devano los sesos. -De pequeña, antes de que el crac de mi tío Carlos, el ingeniero, mi tío de Madrid, se fuese a vivir a Japón, vinieron de vacaciones algún que otro verano. Íbamos todos juntos a la piscina, y mi prima Carlota y tú os dedicabais a hacer aguadillas a… -A Mati –lo interrumpo-, para quitarle el horrible gorro de tulipanes que su madre la obligaba a ponerse para, así, no tener que desenredar cada día los largos tirabuzones de la cabellera de su hija. Ahora sé que más que ofendida, Mati se sentiría agradecida por haber hecho desaparecer de su cabeza aquel gorro inclasificable. -Carlota se va a poner muy contenta cuando te vea. Está en la erilla, en la furgoneta. -Dumbo, ¿no me preguntas cómo me ha ido durante el tiempo que he estado fuera? La sonrisa se le descuelga. -Imagino que bien. Se te ve contenta y… -¿Qué ocurre? Se lo piensa. -Estrellita… no quiero que me cuentes nada de ella. -Fuiste tú el que la dejó por la Salchichilla que, además, la lista, sin previo acuerdo, le cambió a Estrellita su preciado horno por una numerosa familia de piojos. -Deja en paz a la Salchi. -¡Ah!, encima te atreves a defenderla. -Jesi, ¿qué más da lo que hiciese con la Salchi? Estoy enamorado de Estrella. Consternado, derrama su mirada. Sus orejotas se repliegan. La erilla está a un paseo, a las afueras del barrio, a un kilómetro por un camino entre lo que antes eran naranjales y ahora tierra urbanizable. Una grúa y una cementera anuncian lo inevitable. Dumbo, al volante, se queja del resplandor del sol, que le impide pisar el acelerador 186 a tope. Al otro lado del horizonte, y a la par, la luna se insinúa. En la erilla está aparcada la furgotaller de Dumbo. En la caja del vehículo, todas las herramientas y accesorios necesarios para montar y desmontar, arreglar, engrasar, remendar, trucar, desguazar…, cualquier vehículo que se presente. -Carlota está dentro –dice Dumbo invitándome a pasar, mientras él se pone manos a la obra con lo suyo. Una tenue luz trasluce a través de la ventana trasera. Abro tímidamente la puerta. -¿Hola? Una muchacha menuda, de espaldas, observa reflexivamente un aparato que, alumbrado por una lamparilla, reposa sobre la mesita. Se gira y, aún absorta en su tarea, me mira a través de sus enormes pupilas azules, enmarcadas por unas gafas redondas de moldura metálica que arrastra con el índice recolocándolas en la chata nariz. Una melena lacia cubre su pálido rostro. -Hola Jesi –dice, para acto seguido volver a su quehacer. Busco hueco para curiosear aquello para lo que no se me ha dado permiso y descubro un enredo de cilindros y placas metálicas, válvulas, mangueras, y yo qué sé qué más piezas innombrables que se combinan en un aparato al que está ajustando una enorme rosca. De casta le viene al galgo. Esta familia tiene una particular afición por los motores. -¡Cuidado! –se levanta y bruscamente me empuja hacia atrás. Suena un disparo. Grito. -¿Todo va bien prima? –pregunta Dumbo vociferando. -No ha sido nada primo, el hidrógeno ha explosionado. -¿El hi qué? –pregunto asombrada. -El hidrógeno. -¡Nooo! -Sí. ¿Tienes algo en contra de esta fabulosa molécula? -No, yo no, en fin… No quería… -Estoy montando un generador para que la furgotaller de mi primo funcione con agua. Soy ingeniera, como mi padre. Y tú, ¿a qué te dedicas? - Eeeeeeeeeeeeee. Soy… Payasa. Se sorprende. Cree que estoy de broma o que no he podido caer más bajo. -¿Te gusta hacer reír a los demás? -En la medida que me permito reírme de mí misma. -Yo lo que intento lograr es que los coches funcionen con agua, y por ello he puesto 187 mi empeño en un proyecto de investigación para el desarrollo de pilas de combustible para el que fui becada por el departamento de ingeniería mecánica de la universidad de Tokio. -¿Pilas? ¿Pero no has dicho que va a funcionar con agua? -Las pilas de combustible funcionan con hidrógeno. El agua es H2O, oxígeno e hidrógeno, o ¿acaso las payasas no van a la escuela? –pregunta burlonamente-. Solo se ha de descomponer el agua y aislar el hidrógeno a través de una corriente eléctrica: electrólisis. Es muy sencillo. -Ahora que lo dices, Julio Verne lo predijo en su novela La isla misteriosa, poniendo en boca del ingeniero Cyrus Harding que el agua sería la energía del futuro, y de esto ya hace más de un siglo. -Ese escritor es un visionario…Y lo mejor de todo, ¿sabes lo que expulsará la furgotaller a través del tubo de escape? Tose y tose. -¡Vapor de agua! –exclama entusiasmada cuando la tos le da un respiro. -¡Guau!... Sus bronquios se quejan emitiendo un intenso pitido. Refresca la seca y picosa garganta pegando un trago del agua destilada que contiene el depósito limpiacristales, y decide que salgamos a dar un paseo alrededor de la era para tomar aire. -Además, los motores de los coches propulsados con hidrógeno no hacen ruido. ¿Te imaginas? –añade Carlota excitada. -Una ciudad silenciosa…, en la que la primera bocanada de aire de la mañana no esté cargada de los pestilentes hidrocarburos que despiden los tubos de escape… Me tomo mi tiempo para hacer del Cristo del Rescate ese lugar paradisíaco. -Además –continúa-, piensa que no únicamente los automóviles pueden funcionar a través de pilas de combustible, sino también el frigorífico, la guitarra eléctrica… -Hidrógeno… –susurro pensativa. -Sí, hidrógeno… El «They don´t care about us» suena a toda pastilla. Los graves, amplificados por el subwoofer, retumban moviéndonos literalmente el esqueleto. Dumbo ha acabado con la instalación y, diligente, se dirige hacia la furgotaller. Tito se acerca hacia nosotras despacio, orgulloso del buen resultado de su trabajo. -¿No deberíais jugar a las muñecas en lugar de a cochecitos? -Y ¿quién es este? –pregunta Carlota con desprecio. 188 -Nena, ¿ya no te acuerdas de los besos que nos dábamos escondidos en el cuartucho de los contadores de la luz mientras tú contabas los kW que se iban consumiendo? Carlota se ruboriza. Mis oídos no dan crédito. Jamás hubiese pensado que la energía eléctrica pudiese inspirar tanto a alguien. Tito sigue ahí, plantado frente a nosotras, con actitud chulesca. -Piérdete –le digo. -Contigo no va. ¿Vienes? –pregunta a Carlota-. Aún conservo la llave del cuarto de los contadores –dice seleccionando la llave más pequeña de su llavero. -¿Eso es todo lo que tienes que enseñar? ¿Una llave tan pequeña? Vamos, márchate, ¿no ves que he crecido? –dice haciendo sobresalir sus insinuantes pechos. Reímos cabizbajas. Tito arranca su coche y se va derrapando, dejándonos una nube de polvo sobre las cabezas. Carlota tose y tose. -¿Bronquitis? -La padezco desde pequeña. -Mati podría ayudarte. Estoy segura. -¿Mati? ¿La del gorrito de tulipanes? -Sí, ya no lleva gorro. Bueno, a veces, cuando va a la huerta, lleva uno de paja. Ahora está en la cárcel, pero en cuanto la pongan en libertad… -¿Encarcelada? -¡Carlota! –grita Dumbo desde la furgotaller-. Vamos a montar el motor antes de que oscurezca. La noche se nos echa encima. El sol se da por vencido. Ha sido un largo día. Se colocan los frontales para alumbrar un orificio por el que introducen un tubo, y mientras aprietan un tornillo y buscan la arandela que se les ha caído en la arena, continuamos haciendo amistad. Carlota está orgullosa de su trabajo. Al colocar las pilas de combustible en la furgotaller me explica emocionada que el hidrógeno, el elemento más abundante del universo, será el causante de la próxima revolución energética, dejando atrás la era de los combustibles fósiles, que tanta contaminación y desigualdad ha generado en el planeta. «Cuando un subproducto del petróleo se quema –puntualiza-, se desprende CO2 a la atmósfera, mientras que el hidrógeno, al recombinarse con el oxígeno para producir energía, desprende agua: ¡agua pura!». A Carlota le hubiese gustado estar participando en la plataforma mundial que 189 intenta impulsar la organización de asociaciones locales sin ánimo de lucro que gestionen su propio consumo energético a través de las pilas de combustible, para que las grandes corporaciones no monopolicen el mercado y, de este modo, se haga un uso más igualitario y descentralizado de la energía a nivel mundial. Resignada, ha aplazado su regreso a Alemania, país en el que se celebra el encuentro, a la espera de que su padre se recupere. Carlos, el crac de la ingeniería mecánica, dirigía un proyecto de fabricación de un coche que iba a comercializarse conjuntamente con una pequeña estación de energía doméstica basada en un sistema electrolítico y que, además de cubrir el consumo energético del vehículo, generaría electricidad para el hogar. Cuando el vehículo iba a salir al mercado, la empresa automovilística para la que trabajaba dejó de financiar el proyecto, presionada por los intereses económicos generados alrededor de los combustibles fósiles. A su padre intentaron acallarlo sobornándolo con una suma de dinero considerable que rechazó. Fue despedido y, por supuesto, amenazado. Tras denunciar la situación en una revista especializada en automoción, le dispararon a plena luz del día mientras practicaba, como cada domingo, artes marciales en el parque Kitanumaru de Tokio. El proyectil le alcanzó en la pierna derecha. Carlos piensa que fue un fallo de puntería, que en realidad el propósito no era herirlo, sino matarlo. Asustado y decepcionado, ha abandonado su carrera y ha decidido guardar silencio, no le gustaría acabar muerto como le sucediera diez años antes a Stan Mayers, asesinado por patentar un sencillo invento, asequible para todos, que permitiría hacer funcionar los vehículos con agua. Ahora, Carlos anda un tanto desanimado. Necesita los cuidados de los suyos, tener a su hija cerca. -Listo –dice Dumbo con una sonrisa de orejota a orejota. Carlota supervisa. -Vamos a probarlo. Subimos a la furgotaller. Dumbo introduce la llave. ¡Qué viva el hidrógeno!, vitorea. El pulso se le acelera. Jadea. -Yo tomo hidrógeno a altas diluciones. -¿Cómo has dicho? –pregunta Carlota extrañada-. El hidrógeno está contraindicado para su uso interno. -Para Jesi no, está como una moto –dice el gracioso de Dumbo estallando en una gran carcajada. 190 El motor no arranca. ¡Alerta! Nuevo intento. -Para energizar está el ginseng coreano –añade Carlota-, una bebida isotónica o incluso un poco de chocolate, pero no el hidrógeno. -Me lo ha prescrito Mati. -¿La de los tulipanes? -Sí. -Ahora me explico por qué está encarcelada. -Te equivocas, no ha pasado de ser Mati la tonta a la envenenadora del Rescate. El hidrógeno me ayuda a recordar que pretender la separación es un derroche energético. »Pretender la separación sería como querer dejar una bombilla encendida en la habitación que me empeño en habitar aunque ello no sea posible porque tal habitación no existe. »La fusión es mi medicina. -Curioso. Carlota, de su mano, me lleva al cielo. -Las estrellas son el resultado de la fusión de núcleos de hidrógeno. Es esta unión la que, sin distinciones, dota de luz y calor a la tierra, sin importarle si la energía va dirigida a un niño o a una simple brizna de hierba. Sin embargo, la energía nuclear por fisión es la que separa, rompe los núcleos creando una reacción en cadena que produce energía altamente contaminante y peligrosa. -¿Como la del reactor número 4? -Sí, como en Chernóbil. Energía por fisión, que separa y destruye. Dumbo pone el contacto y de nuevo intenta arrancar. Un casi imperceptible rugido y una sutil vibración de la carrocería nos alienta a pensar que esta vez sí. Dumbo mete primera, suelta embrague lentamente y… -¡Funciona! Con una gran ovación celebramos el éxito. Esta vez, la furgoneta parece que sea empujada por el viento. Tan solo se escucha el rodar del neumático sobre el asfalto… Y como fantasmas queriendo pegar un susto, nos adentramos en la ciudad en el más absoluto silencio. 191 3 «Cada uno de nosotros es un rayo de luz que al viajar a menor velocidad de lo acostumbrado se densifica», me dijo un día el vagabundo que deambulaba por el Carmelo tras echar una moneda en su hucha, y así, cada vez que la lata sonaba, decía una frase distinta para cada día. Para cada vez. Para cada persona. El sol lanza espadas afiladas sobre nuestras cabezas a más de trescientos mil kilómetros por segundo. La cúpula celeste que cubre la ciudad está abierta por un gran agujero de ozono, y las mujeres han de suplirlo desplegando sus paraguas para protegerse no de la ansiada lluvia, sino de su evanescencia. Y yo me pregunto si acaso el vagabundo tendrá razón y estos rayos se empeñan en mostrarnos algo que no alcanzamos a comprender. Es el calor asfixiante de un verano que agoniza temeroso de perder su dominio, que a golpe de sofoco y desmayo, arrebatador y seco, está dejando una muestra de guacharillos muertos en las aceras. Sequía. Sudor. Restricción en el consumo de agua. Rajma se refresca la cara en el lavabo. -¿Estás bien? Asiente con un leve gesto a través del espejo. La acompaño al sofá del salón. Se tumba. Me pide que baje la persiana. La estancia queda en penumbra. -¿Quieres que te acompañe al…? –no soy capaz de acabar la frase. No me siento con fuerzas para volver a pasar por la sala de urgencias y, quién sabe, quizá encontrarme de nuevo, cara a cara, con el doctor que ha operado a padre extrayéndole del tracto digestivo unas bolas como de escarabajo pelotero llamadas bezoares. -¡Rajma! Su palidez me inquieta. Dejo caer, ligeramente, mi mano sobre su frente. Este gesto es más que suficiente para abrir el grifo del lamento y que ella, con los ojos cerrados, derrame un torrente de lágrimas. -¿Y mi tío? Me ha extrañado no verlo en el bar. Nadie ha sabido decirme dónde está. -Ha ido a pasear. ¿A pasear? Pero si el único paseo que ha dado durante más de dos décadas es del bar a esta casa con billete de ida y vuelta. Su noción espacial se ha quedado tristemente reducida a un cruce de calle, arriba hasta el tercer piso y vuelta a bajar. Algo grave debe 192 estar sucediéndole si ha desviado su trayecto. -¿Qué ocurre? –pregunto. Los sollozos entorpecen sus palabras. Tiembla. Su piel se desdibuja un poco más, confundiéndose con el marfil de las cuentas del collar, que dando varias vueltas a su esbelto cuello, le confiere apariencia tribal. Por fin se desenreda y respira, pidiéndome que guarde un secreto. -Prometido. Y como cuando pequeña, cruzo los dedos para así, si no tengo más remedio, poder, lícitamente, romper la promesa. -Estoy embarazada –dice quedamente. -¿¡De quién!? –pregunto sorprendida. Rajma rompe a llorar, esta vez, desconsoladamente. Mi pregunta no ha debido ser la más oportuna, pero es que la idea de que el tío Paco no puede tener hijos biológicos se ha convertido en un dogma familiar que recae sobre él como una sentencia inapelable. -Cálmate –le sugiero secando sus lágrimas al acariciar suavemente con mis dedos los párpados-. ¿Lo sabe mi tío? Asiente con resignación. -Estará encantado –digo tragándome las palabras. Sé que no, y no me es difícil pensar que el tío Paco, confiando en su esterilidad, no ha usado ningún método anticonceptivo, y amparándose en la terquedad que caracteriza a la familia, no cree haber sido el responsable de la embarazosa situación. -Me aseguró que no podía tener hijos –afirma Rajma-. Ahora está convencido de que el bebé no se parecerá en nada a él y, lo peor, a mí tampoco. Cree que será pelirrojo y con pecas, como el nuevo repartidor de cerveza. -Está asustado. Como una gata, se eriza. -No, no me malinterpretes, no trato de justificarlo. Intento explicarte que actúa así por temor a que le vuelva a suceder. El tío Paco durante nueve meses creyó ser el padre de la criatura que se gestaba en el vientre de mi tía Tori, la que fue su esposa. Tras dar a luz, se confirmó lo que todo el mundo rumoreaba: mi tía mantenía una relación con un camionero inglés que frecuentaba el bar. El bebé era rubio y con ojos azules, idéntico a él. Rajma, con expresión de asombro, no sabe si creérselo. -El tío Paco sufrió muchísimo. Y a pesar de que aquella situación es agua pasada, la sigue recreando. Piensa que le va a ocurrir lo mismo contigo. Desde aquel momento, el tío, con el apoyo incondicional de toda la familia, sentenció que no podría jamás tener 193 hijos naturales, y, en sustitución, me crió a mí. Es el estado de angustia que le generó aquella situación, traído al presente, lo que lo está enfermando. …Y ahora comienzo a entender por qué, en los últimos meses, el tío ha desarrollado alergia a los pájaros, en tal grado, que los picores y estornudos han sido lo suficientemente persistentes y desagradables como para haber tenido que deshacerse de Marley, su última estrella en cuanto a pájaros cantores se refiere. Lo ha debido dejar en libertad, como en su día, a pesar suyo, dejó marchar a la tía Tori y a su ilegítimo bebé. Es el estado delusorio en el que se halla inmerso el tío lo que le está provocando su malestar, su alergia, su enfermiza reacción posesiva. Miedo. Miedo a ser abandonado. Y es que el miedo es tan perjudicial para la salud… deberían anunciarlo en las cajetillas de tabaco. Recuerdo aquella historia que leí en un viejo libro de Mati, en la que Paracelso hacía un pacto con la muerte: esta no permitiría que la epidemia de peste que asolaba el lugar matase a más de un determinado número de personas. Pasada la epidemia, los datos fueron escalofriantes, habían muerto muchísimas más de las acordadas. Paracelso pidió cuentas a la muerte, y esta le dijo que ella había cumplido con su trato: de peste habían muerto las pactadas, el resto habían muerto de miedo. Rajma sirve té. Está hirviendo. Dice que el té caliente saca el calor del cuerpo, por eso sus hermanos lo toman hirviendo, a pesar de los cuarenta y pico grados centígrados que pueda marcar el termómetro a la otra parte del Estrecho, en pleno desierto. -Y yo, ¿cómo convenzo a tu tío de que sus sospechas son totalmente infundadas? -Parece ser, según lo que me ha contado Mati… -¿La encarcelada? Con esta pregunta, Rajma se muestra descreída, como si los calabozos no pudiesen albergar mujeres sabias. ¿He dicho «sabia»? -Parece ser que el tío Paco está respondiendo desproporcionadamente ante esta situación. Sería algo parecido a reaccionar ante una suave brisa de verano como si de un tornado se tratase. La respuesta desmedida cesaría si el tío fuese capaz de tomar conciencia de ello. Si le ocurriese algo equiparable realmente a la magnitud de su desproporcionada reacción, quizá… Sin nada que proponer, aparto la mirada de los ojos de Rajma para depositarla sobre sus largos dedos enroscados como culebras alrededor del asa de la tetera. Aunque, me temo, que ella sí ha logrado urdir un plan que haga reaccionar al tío. -No me permite trabajar en el bar. Me ha encerrado en casa. Si por él fuera, le tendría que pedir permiso hasta para asomarme al balcón. Ha escondido toda la ropa ceñida por miedo a que, a través de ella, se insinúe el estado en el que me encuentro. 194 Ahora que se cumplen cinco meses, cada vez me es más difícil disimularlo. Estoy cansada de ocultarlo. No quiero vivir así, prisionera... -¡Será moro!, perdón no quise… -No importa. -Es que, estando en Granada, un amigo pidió un té moro en lugar de moruno y Kassim, el camarero, se molestó. Creyó haber escuchado: un té, moro y… –mejor me callo. -Por favor, déjame ir contigo a Granada. -¿¿Quéee?? -Me han dicho que Granada es una ciudad preciosa, una delicia árabe. Viven muchos marroquíes, me ayudarán. Saldré adelante. -Ni pensarlo. Vivo en un cuchitril con cuatro personas más y encima comparto habitación con Estrellita. Es imposible. -Por favor, no puedo quedarme aquí. Aunque amo a tu tío, necesito sentirme libre, no puedo permitir que me enjaule como a uno de sus pájaros. Rajma tiene la puerta abierta, como Mercury. Cualquier día, con mi ayuda o sin ella, saldrá volando. Mientras tanto, seguirá ahí, mirando al cielo como el preso que en el patio da un paseo, atrapada por el calambre que aún recorre su cuerpo cuando recuerda el momento en el que el tío acudió a su casa para pedirle a su padre, el músico Abdul, que le enseñase a tocar el riq y el darbuka. En el transcurso de las clases se hicieron buenos amigos y, pasado un tiempo, los domingos, después de la práctica, se quedaba a comer con la familia, compartiendo veladas inolvidables. El tío, al que bautizaron como Nazik por la admiración que siente hacia los versos de la poetisa Nazik Al Malaika («entre cristianos nadie se dará cuenta de que Nazik es un nombre de mujer», rumoreaban entre risitas), en la sobremesa recitaba indistintamente poemas de Rumi, Juan Ramón Giménez o Mahmud Darwish, argumentando que la cultura andaluza e islámica son hermanas, al igual que todos sus hijos, nosotros. El domingo que recitó aquellos versos del poema «Campesina», de Muhsin Al Ramli, Rajma sintió que era la destinataria de aquel bello efluvio de palabras amorosas: Más valiosa que la luz de una celda, ella Más dulce que los dátiles para el que ayuna Sus labios son dátiles Y sus ojos, sin diccionarios. 195 Y así, sin que nadie más lo supiera, aquellas veladas se convirtieron en una expresiva declaración de amor que ella, ansiosamente, esperaba semana tras semana, contando cada minuto que pasaba. Aquel domingo, el último en el que el tío Paco se dio permiso, cerró la tarde con un precioso poema de Nhar Qabbani: Ni la poesía satisface mis deseos, ni la canción En nombre de la poesía, pido perdón a tus ojos Intenté describirte y no pude. ¡Oh! tú a cuyos pies se humillan las imágenes Divulgan noticias que no creo: ¿Es verdad que entre tus pechos habita la luna? ¡Qué difícil es describirte y deletrearte! Cuando te toco, lloran en mis manos las piedras ¿Quién eres? ¿Quién serás?: me fallan los nombres, no me fallan el ingenio y la vista Con mi amor pintaba tus pechos Y fracasé: no soy más que un hombre. Rajma deseó que desapareciesen todos los días de la semana, que no existiese el lunes ni el martes, ni cualquier otro día que no fuese aquel que le permitiese estar al lado de su enamorado deshaciéndose en versos para ella. Cuando llegó el ansiado momento en el que lo volvería a ver, aquel domingo, con una llamada telefónica, el tío se disculpó: No acudiría a la cita. La falta de un motivo insalvable que justificase su ausencia, hizo comprender a Rajma que el tío no podía continuar por más tiempo amándola a través de los versos y, ella, decidió no quedarse de brazos cruzados. Si no iba a buscarlo, si no daba el siguiente paso, la rendición la acompañaría el resto de su vida. Fue. Cuando el tío la vio al otro lado del cristal se detuvo un instante, dejó de anotar la comanda de la mesa que se disponía a servir, se desvistió el delantal, y salió para quedarse frente a ella. Las palabras sobraban. Los versos… La cogió de la mano y se dirigieron a la estación. Subieron al tren sin importarles el rumbo, dejándose llevar. Tomaron asiento uno frente al otro. Sus imágenes se reflejaban, estáticas, en el cristal de la ventana. Al fondo, el paisaje transcurría. 196 Rajma siente angustia. Ahora sé que esas arcadas acuosas no son resultado del asfixiante calor. Tampoco se trata de su embarazo. Más bien se trata del hecho de ocultar la vida que trae consigo bajo sus faldones. Rajma, tras refrescar su rostro en el lavabo, se tumba en el sofá del salón. En penumbra. Algún pájaro, quizá un gorrión, pía al detener su vuelo sobre la baranda. 197 4 Madre maja, en el dornillo de madera, los tomates bien maduros que padre cultiva en un pequeño terreno de no más de quince metros cuadrados, que, perdidos, le ha cedido el propietario a cambio del diezmo, unos cuantos kilos de la cosecha, y que junto al pan migado empapado en aceite de oliva amargo y ajo crudo, darán el mejor salmorejo que se precie. Las papilas gustativas se excitan. Meto el dedo en el dornillo e infructuosamente sale despedido tras recibir un manotazo de parte de la cocinera. Caridad espera en el recibidor. Soledad acaba de llamar al portero electrónico pidiendo auxilio, el nene llora a moco tendido. No quiere subir. Se ha enganchado al marco de la puerta convirtiendo sus pies y manos en los tentáculos de un pulpo. No hay motivo aparente, pero sí latente. No le gustan las migas ni los torreznos. No le gusta el pase de anuncios televisivos a los que Tito nos somete mando en mano. No le gustan ni sus tías ni su abuela, ni tan quisiera su madre, y está aburrido de jugar a batallas con los soldaditos de plomo sobre el tapete. Él lo que quiere es lidiar de verdad, allá afuera, yéndose de servicio con su padre. Recorrer, de un lado a otro, las calles de la ciudad subido en el taxi, observando a través de la ventana como cambia el paisaje urbano al encenderse las luces comerciales y las farolas al caer la tarde. Comer los macarrones con tomate que en la fiambrera les ha servido mamá y, de postre, un plátano espolvoreado con azúcar del que como un beso les ha hecho entrega. Dormirse a media tarde teniendo como telón de fondo el traqueteo del motor y la retrasmisión de fútbol y, como buen rojiblanco, escuchar a su padre soltar un taco tras otro cuando su equipo no se entrega en cuerpo y alma al terreno de juego. Una vez en casa de sus abuelos el nene patalea. A la fuerza ha traspasado ―suspira su madre―, el umbral de la puerta. No quiere cuentas con nadie. Se ha ido a esconder. Soledad saluda propinándome dos sonoros besos al aire mientras hace un sutil movimiento con su cabeza a derecha e izquierda, en el que no me llega ni a rozar las mejillas. No quiere arriesgarse a dejar en mi rostro una huella del carmín con el que ha perfilado sus finos labios para engrosarlos y aparentar tener lo que no tiene, un acerbo genético a última moda. Loli y Lolita no acudirán. Regresan mañana de pasar unos días en la playa. Llegan los hombres contentos tras las rondas de tapas del aperitivo. Abrazo al tío Paco… El darbuka, Nhar Qaabani, su alergia a los pájaros, y mucho más, hacen de él un hombre completamente nuevo, por descubrir. Vamos tomando asiento alrededor de la mesa. Madre, la última en ocupar su 198 estratégico puesto de control, con paso abierto y directo a la cocina por si hubiera de reponer, cierra el círculo y, con ello, se abre la veda, y más que hambrientos, sintiéndonos presos de la gula, nos lanzamos a las fuentes como aves de rapiña. A Caridad se le hace la boca agua. Mira los torreznos y las migas con desdicha. Padre la insta a comer, que no se prive de nada, la vida es para disfrutarla, y en cuanto a lo culinario él encuentra el máximo deleite. Y es que Caridad ha perdido, sí, unos cuantos kilos, y a su marido con ellos, y me temo que no tiene intención de recuperarlos. Madre y Soledad increpan al nene, que insiste en quedarse cara a la pared castigándonos. «Vaya un niño raro…», dicen y me miran. Temen que acabe pareciéndose más a mí que a su propia madre. Ahora piensan en Lolita. Debe ser algún gen raro que trasmite la familia. -¿Os acordáis cuando Ica, de pequeña, fortalecía sus músculos cargando libros con los brazos en cruz para, orgullosa, ser la alumna que más tiempo aguantaba los castigos de don Ramón? –pregunta Soledad mientras mastica. -Le servía como entrenamiento –comenta el tío-. Ica es muy lista. Para tocar la batería se necesitan brazos y manos fuertes. -Por el contrario, tú no necesitas muscular para tocar –respondo-. Ya eres suficientemente fuerte de por sí, aunque no sé si lo suficientemente flexible. -¿Cómo? –pregunta perplejo, con la intención de seguir ocultando su pasión por el parche percutido. -Sí, ¡mirad qué manos! Sujeto su mano en alto enseñando a los demás su portentosa musculatura, también de sus brazos. -Pero, no has de olvidar, tío, que el percusionista que desarrolla su destreza con la independencia de cada uno de sus dedos, obteniendo en su conjunto la precisión de la maquinaria de un reloj, ha de tener una musculatura más bien elástica, y, lo que es más importante, también su mente, flexible, que le permita abandonarse, entregarse a la improvisación. El tío se inquieta. -Vamos, tío, acompáñame. Percuto una base rítmica golpeando sobre la mesa. -Deja en paz a tu tío. ¿Qué sabrá él de esas cosas? –dice madre. Continúo y añado un detalle a contratiempo, intimidando al acusado. -Tío, una mente flexible, metafórica, como la de un poeta, como la de Nazik Al Malaika. 199 «¿Nazik Al Malaika?», piensan extrañadas. Mis hermanas me dan por imposible y, haciendo oídos sordos, se entretienen hablando de Dorita, que ha sido despedida del trabajo. Madre se suma a la entrega de anuncios televisivos que, esta vez, por respeto a la improvisación musical, Tito se ha dignado a bajar de volumen. Padre se apunta, a modo de metrónomo, marcando la pulsación con las palmas sordas. El tío, que se siente menos intimidado ahora que nadie lo observa, apoya sus manos sobre la mesa apartando, tímidamente, el plato que tiene delante. Golpea dejando caer el índice de su mano izquierda. Una vez. Otra. ¡Ánimo tío! El corazón y anular de la mano opuesta se aúnan para ganar posiciones en este despliegue de armoniosa singularidad sonora. Se anima la cosa. Los dedos del tío crean su propia coreografía, cada vez más rica, hasta que, metamorfoseados de gusano a mariposa, vuelan. Abandono mi asiento, y en un abrir y cerrar de ojos ya he vuelto, esta vez, con el darbuka y el pandero, que he desempolvado después de tanto tiempo abandonados a su suerte en el trastero. Hemos pasado el umbral de las súplicas. El tío, ebrio de ritmo, de un manotazo me usurpa el darbuka. ¡Así se toca, déjanos boquiabiertos! Se acabaron los anuncios televisivos y los torreznos. Por la mesa parece que ha pasado la marabunta. La fiesta está servida. Caridad, que se achispa con bien poco al haber dejado la grasa y la miga para otros, se levanta, aparta las sillas, a madre, el balón del niño, y se pone a bailar con un gracioso vaivén de cadera y pecho. Llega Fátima con el té y, feliz, se une a la fiesta. Rememorando, canta y canta en árabe, y es que esta lengua, la de Fátima, al tío no lo deja indiferente, su vibración lo inspira y se crece. Deliramos. La razón se apaga. Tan solo queda el persistente ritmo martilleando cada célula de nuestro cuerpo, y cuando queremos darnos cuenta, ha pasado el tiempo. Quizá media hora. ¿Qué digo? Más. Caridad, cansada y jadeante, vuelve a tomar asiento. Acerca su rostro al ventilador, que le esparce las gotas de sudor. El nene ha salido de su ensimismamiento y, abalanzándose sobre el darbuka, se apropia del parche quitándole el protagonismo al tío. El niño Rafaelito me quita el pandero y golpea fuerte. Madre se queja y pide silencio a los niños. «Tocad más bajito –dice-, que vamos a enloquecer». -Y… cuéntanos, tío, ¿dónde has aprendido? –pregunta Soledad-. Nunca hubiese imaginado que tocabas la percusión, y menos tan bien. El tío calla. Fátima responde por él, entrometiéndose. -Ha aprendido de Abdul. Es un músico excelente, en su tierra creó escuela. Él le ha enseñado y allí, los domingos, en su casa, fue donde conoció a Rajma, su hija. 200 El tío agacha la cabeza. Rajma… No se siente merecedor de tanta belleza y juventud. Se avergüenza. Es demasiado para él. -Paco, ¿qué es de Rajma? –pregunta Fátima ingenuamente-. Hace tiempo que no la veo. El tío calla. -Venga, Fátima, a hincarle el diente al postre –dice madre, que, como es perro viejo y se las sabe todas, pasa página comenzando nuevo capítulo en esta velada. Soledad deja sobre la mesa una tarta helada de moras acompañada de helado de vainilla y sirve una porción a Fátima, que, sintiéndose inoportuna, come y calla. Las moras las ha recolectado padre de la montaña. Garbancito lo sigue en esta silvestre misión desde que su mujer murió, y no solo recolectan moras, si no también espárragos y setas en temporada. Me hubiese gustado acompañarlos de madrugada a buscar frutos. A embadurnarme las manos de tierra y rocío. -No, padre. No puedo quedarme un día más. He de ir en busca de Estrellita y Mati. Salgo en un rato, con Carlota, la prima de Dumbo. -Eso es ser una buena amiga –dice el tío. -Ica… Sea lo que sea aquello que Caridad me quiere decir, le cuesta. Se va a hacer daño si sigue frotando el dedo corazón sobre la sierra del cuchillo. -Me apunto, ¿eh?... Viajo con vosotras. El niño también… -Deja al niño aquí con sus abuelos –dice padre, ofreciéndole un incentivo para disfrute de sus vacaciones sin hijo a quién atender. -Te lo agradezco, pero el niño viene conmigo. Acaba de pasar unos días con su padre, que intenta complacerlo comprándole cada cosa que pide. Así es más fácil. Así el niño no incordia, y ahora me toca a mí lidiar con él y sus caprichos. Caridad se inquieta. Suelta la cuchara. Se ha arrepentido de llevarse a la boca el dulce sabor del postre. Mira el reloj. Se frota las manos. Da unos golpecitos en la mesa. Se retira, tiene algo que hacer antes de subirse a la furgoneta. Por segunda vez en este verano ha de colgar el cartel de cerrado por vacaciones. Madre teme por ella: «la clientela no espera. No te tardes –le dice-, que el pelo no deja de crecer hasta que tú vuelvas». Y a ti Ica –pregunta el tío colocando una bola de helado sobre mi porción de tarta¿Cómo te ha ido por Granada? ¿Has encontrado trabajo? -Sí. -Me dijo tu madre que estuviste probando en un matadero y en la descarga de camiones pero que no te fue muy bien, demasiado duro… 201 -Sí, bueno, en realidad, yo, ahora he cambiado de profesión…, bueno…, quiero decir…, ahora… -Vamos, dinos –reclama Soledad impaciente. Madre finge una sonrisa. No se fía. - Pues ahora… Ahora… Cómo os explicaría. Ahora Soy Payasa. -¿Payasa? –gritan al unísono. -Sí, payasa. Tampoco es para que pongáis esas caras. Es inofensivo. No perjudica la salud, en tal caso la mejora. -Pero hija, necesitas un trabajo fijo, con contrato. Has de cotizar a la seguridad social, si no, ¿qué va a ser de ti el día de mañana? -Los payasos están regulados según el convenio de artistas y toreros. -Hija, cállate, no quiero oír más disparates. ¡Dios! ¡Qué sofoco! Se lió. Madre despotrica. Padre se ríe cada vez más, lo que en lugar de mejorar, empeora las cosas. El tío intenta calmar a madre, padece de alta tensión, no le sienta bien alterarse. Fátima se abanica. Soledad se enciende un cigarro. Madre dice que en la casa no se fuma, el olor se queda impregnado en las cortinas. Soledad, fuera de sí, lo apaga sobre la comida. Tito se esfuma. ¡Sálvese quien pueda! Suena el timbre. Es Carlota. Con mi mochila sobre los hombros, yéndome… Adiós. Besos al aire Buen viaje… Gracias, llamaré... Busca un trabajo y deja de jugar, que no está la vida para juegos, oigo a lo lejos. Muy lejos. Tan lejos que casi no entiendo. Por cierto, vocifero. ¿Qué? -Es el tío quien pregunta-. Rajma… 202 5 Me aferro a mi pensamiento. Sí, me aferro a él, tercamente, creyendo que es lo que soy cuando en realidad, al escarbar en mi cerebro, lo que básicamente encuentro son ideas preconcebidas, y el hombre es un auténtico experto en agarrarse a ellas como a un clavo ardiendo para no asumir la responsabilidad de brillar con luz propia en el universo. Fuera de lo que pueda parecer, Estrellita está en casa. Sí, tomando té, tranquilamente, con Mohammad y Alim. El simple hecho de ver su rostro fulgurante es más que suficiente para darme cuenta del callejón sin salida por el que he transitado sin más instigación que la que yo misma me he proporcionado. Mi tendencia a dramatizar, pensando que algo horrible les estaría ocurriendo a los tres insurrectos en comisaría, ha supuesto no pegar ojo en toda la noche y, en consecuencia, he tomado la histérica decisión de precipitar mi regreso a esta ciudad pensando que Mati, Teo y Estrellita necesitarían mi ayuda. No ha sido así. He sido completamente prescindible, y lo peor de todo es que ha supuesto perderme la fiesta de acompañar a padre y a Garbancito a recolectar moras con la fresca de la madrugada. Fuera de lo que pueda parecer, y a pesar de mis ideas preconcebidas, Estrellita no ha sido apaleada ni encarcelada en una lúgubre celda del húmedo sótano de la comisaría inglesa, como suele ocurrir en las películas policíacas. Eso sí, se llevó algunos porrazos de mano de un joven y presuntuoso policía; pero la que realmente salió mal parada, con una fractura en el cúbito del brazo derecho a causa de la caída sobre la cubierta del buque monocasco y visibles hematomas diseminados por el cuerpo producidos por los porrazos propinados por el agente, ha sido Mati, pero, esta, haciendo gala de su indulgencia, no obró en contra de las fuerzas de seguridad inglesas. -No, Mati no quiso que denunciásemos, por más que intentamos convencerla – dice Estrellita. A ninguno de los aquí presentes parece interesarle en lo más mínimo esta historia. Caridad y el niño Rafaelito se han marchado a toda prisa en cuanto ha llegado Angelito el Tomaso. Caridad está enamorada, sin duda. Sus pestañas dobles, embadurnadas de rímel efecto extra-largo, lo dicen todo cuando arriba y abajo, coquetas, golpetean. Rajma se empeña en ir a ver la Alhambra. La presento a sus hermanos Mohammad y Alim, que cautivados por su belleza, rayana en lo insolente, se han ofrecido con diligencia a mostrársela a través de los ojos del vecino mirador de los Carvajales. 203 Carlota, indiferente, no se apunta a la excursión, pues no admira la construcción arquitectónica. A ella, lo que le interesa es el agua que corre como sangre por las venas de las acequias y canales del interior de la ciudad fortificada. «La vida es el agua –dice-, no las piedras». Así que, sin nada mejor que hacer, se sienta a tomar té, que, aderezado con pétalos de jazmín, rosas, girasol, malva e hibisco, no duda en hacerse llamar Sueños de la Alhambra. -Nos llevaron esposados a comisaría para tomar declaración –continúa Estrellita-. Los policías se inquietaron al ver las secuelas sufridas por Mati en el incidente. Teniendo en cuenta que las relaciones entre Gibraltar y el Ministerio del Interior no son del todo buenas, les debía incomodar la idea de que lo ocurrido pudiera empeorarlas aún más. Y aquí viene lo mejor: Se presenta un médico y, tras examinar a Mati, prepara un inyectable de analgésicos y antinflamatorios que ella se niega en rotundo a recibir, como de igual modo se niega a que le recoloquen el hueso fracturado y se lo inmovilicen. Por el contrario, pide un momento de silencio, y argumentando que nadie mejor que la sabiduría interna de su propio cuerpo sería capaz de sanarla, concentra toda su atención en propiciar el estado de salud y, en un momento dado, presionando sutilmente el brazo dañado con su mano contraria, devuelve el hueso fracturado a su sitio sin manifestar el menor signo de dolor. Sin más, como quien de un soplo apaga una vela. -¡Bah!, nos estás tomando el pelo –dice Carlota. -Conociendo a Mati, me temo que sería capaz de eso y más –replico. -Una vez nos hemos asegurado de que Mati se encuentra bien –prosigue Estrellita, volvemos a la carga. Me enzarzo en una acalorada discusión con el joven policía que ha abusado de su autoridad aporreándonos. Los veteranos intentaron sin éxito serenarnos para que el asunto no llegase a males mayores. Se armó una buena: todos hablando a la vez exponiendo sus razones, hasta que Mati de un grito nos dejó en silencio y boquiabiertos: «Sois los dos un caso extremo a tratar con nux vómica». Al policía peleón y a mí nos metió en el mismo saco. Me sentí insultada. -¿Nux vómica? –pregunto. -Nux vómica es un remedio homeopático indicado para aquellos que intentan imponer su manera subjetiva de interpretar la realidad a los demás, creyendo que todo lo que piensan y hacen los otros está mal, exceptuando, eso sí, lo que piensan y hacen ellos mismos. -¡Es el medicamento de la tolerancia! –afirma Carlota fascinada. Estrellita, dada la expectación que está creando, prosigue su narración con aire novelesco: 204 -Lástima que no exista una dilución tan elevada como la que vosotros dos necesitáis, nos dijo Mati. Y con este sarcástico comentario cargado de sutileza, nos estaba llamando pobres de espíritu, poniendo en duda que realmente tuviésemos remedio, ya que las potencias altas en homeopatía no van dirigidas expresamente al plano físico, sino al espiritual, que es en donde nuestra doctora considera que se produce la verdadera sanación. Estrellita, tras tomarse un respiro para reírse por las atribuciones desconsideradas de Mati hacia su persona, prosigue: -Sois las dos caras de la misma moneda –nos dijo Mati hecha unos zorros-. Los dos queréis hacer del mundo un lugar paradisíaco, cuando lo que se manifiesta ahí fuera todos los días no es sino lo que llevamos dentro. Tú crees que el mundo necesita de tu abusiva autoridad para enmendarse y asegurar que funcione dignamente –dijo dirigiéndose al policía-, y yo me pregunto cómo lo vas a conseguir con todo el odio que albergas en tu interior. Primero deberías revisar tu hígado, debe estar pudriéndose de tanta rabia acumulada. Y tú, Estrellita, ¿qué crees, que vas a hacer un mundo mejor asumiendo tu papel de heroína reivindicativa? Si no limpian los monocascos en Gibraltar lo harán en otro lugar flotante del mundo. ¿Cuántas factorías altamente contaminantes se han cerrado en Occidente para ser trasladadas a la India, Taiwán o Vietnam? Cientos. Y somos tan cretinos de pensar que al estar lejos no nos va a afectar… No olvidemos que la Tierra es un todo y que se organiza según las funciones autorreguladoras de un organismo vivo. La vida se manifiesta como una red de relaciones, no como un conjunto de elementos aislados. Creer lo contrario vendría a ser tan reductor como pensar que una afección pancreática se limita al órgano que la padece y no afecta a todo el cuerpo, y viceversa. »A continuación, Mati se tomó un respiro y bebió agua mientras todos aguardábamos en silencio, cabizbajos, como niños que están siendo reprendidos. Mati prosiguió, esta vez más calmada. »Es la mente de las personas que se hallan detrás de estas factorías, la que contamina este mundo, y es la mente la que hemos de aquietar. Este es el único cambio posible: el de uno mismo. No voy a denunciar –prosiguió-. Hacedlo vosotros si queréis. Ya hemos hecho la acción pertinente. Habremos salido en todos los medios de comunicación. La información sobre los monocascos y el bunkering se ha propagado. Yo me encuentro perfectamente. El brazo está curado, y el resto, me temo, está llegando demasiado lejos». -¡Uf! Esta Mati es de armas tomar –dice Carlota. 205 -Lo más fascinante es que su discurso hizo efecto. El niñato del policía le pidió a Mati el número de teléfono, según cree ella, por estar interesado en mejorar su estado de salud. Yo pienso que ha sufrido un flechazo en toda regla –dice Estrellita desternillándose. Estrellita se ha convertido en Estrella. Se ha magnificado. Estrella está feliz. Radiante. Más que nunca. Cada carcajada en ella es un estallido de fuegos de artificio que salen por su boca, y esa claridad en la mirada… Desborda. Le va bien. Estrella y Keiko han ideado un proyecto solidario basado en la comercialización de camisetas de algodón cultivado según los preceptos ecológicos de la agricultura biodinámica, con lo cual, las algodoneras de las que se extrae el producto no han conocido lo que es un insecticida o fertilizante químico. En biodinámica se producen preparados naturales que diluidos y dinamizados antes de su aplicación, se emplean para mantener en estado de salud la plantación y, en algunos casos, siguiendo la máxima de similla similibus curantur, emplean productos que, extraídos de plantas enfermas, obran milagrosamente en la recuperación de plantas que padecen la misma afección. El proyecto impulsa el desarrollo de la economía local de una pequeña región del sur de la India, en la que un grupo de mujeres, tras encargarse de sembrar, cultivar y cosechar el algodón, confeccionan las telas y se afanan en dar vida a los patrones de los diseños propuestos por Estrella y Keiko. Eso sí, cuidando de usar en la estampación del tejido, exclusivamente, tintes naturales. El algodón, que como lienzo da soporte a los maravillosos dibujos de Estrella, se ve envuelto en un halo mágico, que se descubre al entender que las mujeres que laboran la tierra convierten el cultivo en un ritual sagrado, oficiado según las influyentes fuerzas telúricas y cósmicas que nos rodean, para preparar los elixires que fortalecerán y protegerán el integrado sistema. Llueve magia empapando tierra, semillas, raíces, algodón en rama, hilo y tela… Como mágico es el momento en el que Estrella me ofrece un regalo envuelto y descubro lo que hay dentro: una de sus fantásticas prendas. Dedicada. Me desvisto el busto para vestirme la camiseta, y un escalofrío me recorre al sentir sobre mí la sagrada intencionalidad que otorga un trabajo reposado, hecho a conciencia. El diseño, con manga a la sisa y cuello de barco, se encarga de asomarte sensualmente al mundo al abrir el escote con una pequeña solapa acompañada de una decorosa presilla de kimono, guardando la elegancia y sobriedad del cuño asiático que le imprime Keiko. 206 Sobre el fondo amarillento del algodón puro, Estrella, con su delicadeza particular, cuenta a través del color la singular historia de la muchacha con nariz sombreada de rojo y Mercury, su fiel compañero que, a punto de volar, aparece en su jaula con la puerta abierta. El dibujo se convierte en testimonio del movimiento interno del organismo de la protagonista, mostrando, en este particular y metafórico caso, una redonda, roja y graciosa nariz por corazón. «Eso es lo que tienes dentro –sugiere Estrella-, una apreciación del absurdo inigualable». Estrella y Keiko tienen previsto viajar a India e instalarse un tiempo en la granja en la que se cultiva el algodón que da forma a sus diseños. Granja en la que no solamente reinan las sagradas vacas indias, a través de cuyas heces se elabora el preparado número 500, al que llaman la medicina de la tierra (un elixir extremadamente rico en vida microbiana, que revitalizará toda la tierra), sino en la que también convive el árbol de Neem, que posee extraordinarias propiedades insecticidas, fungicidas y fertilizantes, infalible contra innumerables plagas de insectos. Estrella, esta vez, ha decidido no participar en la protesta que se está organizando contra la multinacional Monsanto, que ha comercializado la semilla genéticamente modificada del algodón Bt en India, a la que se responsabiliza del suicidio masivo de miles de campesinos por no poder afrontar la deuda contraída, o mejor dicho, impuesta. El algodón Bt, no siendo tan infalible contra las plagas, pues han creado resistencias, está sumiendo aún más en la pobreza a los campesinos, y también la vitalidad de la tierra. Estrella, en este momento, no quiere desviar en absoluto su atención, ¡qué despilfarro!, sino que pretende focalizar toda su intención en aquello a lo que se ha entregado en cuerpo y alma, creando nuevos espacios, nuevas relaciones, sintiéndose como una araña tejiendo su propia red, con las manos en la masa, tirándose de cabeza para dejarse arrastrar por el fluir de una vida que considera infinitamente más apasionante. Más aventurera. Hacemos camino. Nos dirigimos a la placeta de San Gregorio, en la que nos hemos citado con Mati. A esta hora, en la que anochece, hay gran afluencia de turistas ávidos de compras, y allí, a los pies de la Iglesia, Estrella despliega su manto de terciopelo negro sobre el que expone sus camisetas. ¡Son preciosas! La que más me gusta es una camiseta vaporosa, con sinuosas transparencias de medusa entre las que aparece una casi invisible mujer pez que desprende burbujas azuladas por la boca, y que a través del ancla colgada en su pie, toma tierra. Estrella me mira sonriente, plena de felicidad. 207 -Ese dibujo es del Niño de las Pinturas. -¡No! ¿Lo has conocido? -Claro, si no, no hubiese sido posible contar con él para ilustrar la camiseta. -¿Has conseguido que el grafitero número uno, al que la ciudad le rinde homenaje tratando sus pinturas en muros y persianas como obras de arte, ilustre para ti? ¿No te habrás liado con él? Estrella se ruboriza. Aletean sus pestañas, y sus ojos enamorados echan a volar invitándome a recorrer con la mirada la cuesta de San Gregorio. Unos pies calzados en unas chanclas verdes de goma, se aproximan. No es el Niño de las Pinturas, y la mirada de Estrella, que antes revoloteaba, esta vez se encuentra amorosamente apuntando al corazón de la diana. -¡Mati! –susurro perpleja mientras observo cómo, a cámara lenta, en un largo y virtuoso recorrido, paso a paso por la cuesta, se encuentran sus cuerpos, ¡el de Estrella!, entrelazándose en un apasionado abrazo. Una repentina y suave ventisca agita la pelirroja y larga melena de Mati, que ondea como una bandera, y como veleta apuntando a favor del viento se enreda entre las manos de Estrella que, con la mayor sutileza, como si estuviese pintando sobre un pañuelo de seda, delicadamente, dibuja la curva de su cuello hasta el hombro, el costado del flácido seno…, su cintura, hasta suavemente reposar sobre su cadera. Me aturullo. Un tumulto de gente, que ha debido salir de debajo de los adoquines, se agolpa junto a mí propinándome sin reservas cálidos besos y abrazos. Keiko nos informa de que acaba de subir el último diseño a la web, a la que se puede acceder vía online para adquirir las prendas, además de para otra infinidad de propuestas interesantes que nos invita a descubrir visitando la página. Teo y Carlota optan por presentarse sin necesidad de intermediarios, para rendir culto a la sustancia que los dos veneran: el agua, para como peces en ella, sentirse el uno con el otro. Marisa ha cambiado los pantalones tailandeses, las rastas y las babuchas por el ancho vaquero colgando por las rodillas, la gorra con visera de medio lado y el patinete de skateboard, y a Jordi por un adolescente de suburbio con rap cargado en los bolsillos. Laly me informa: tiene preparado el programa del espectáculo clown que se va a celebrar y pregunta algo concerniente al número que presento. Contesto que sí, sin saber a qué. No salgo de mi aturdimiento. Tomamos la terraza del Cuatro Gatos. Y en la mesa alrededor de la cual nos hemos acomodado una docena de jóvenes de lo más interesantes, pedimos una ronda de 208 zumo natural de sandía para los asépticos y una cerveza para mí, la necesito. -¿Se puede saber qué te pasa? –masculla Estrella, que se ha asegurado su asiento a mi lado para chincharme. -¿Qué qué me pasa? Leo, por favor, sírveme otra. -Jesi, no seas absurda. -¿Absurda yo? -A ti no te gusta beber. -Pues a ti sí y no te pienso ofrecer. Como veo, te has pasado al club del zumo. -No seas ridícula. -¿Ridícula? ¿Acaso has olvidado que justo para ello me entreno todos los días? Suelto una sonora risa fingida. -¿Y Dumbo? Todavía te ama. -¿Dumbo? ¿Estás de broma? Es un animal. -No te pases con el orejotas. Es mi amigo. -¿Con el orejotas sí y con Mati no? No lo entiendo. Mati, nerviosa, nos mira de reojo. -No tendrá nada que ver el hecho de que seamos dos mujeres... -¿Dos mujeres? –pregunto cayendo en la cuenta-. Para mí no sois dos mujeres, sois mis mejores amigas, mis hermanas, más que eso, no sé cómo decirlo… Sois incestuosas. Pego un trago, dos, tres… -Tengo miedo de perderos, de quedarme al margen… De que os marchéis a India y aquí me quedo yo… Os necesito… Mati siempre tiene la palabra perfecta, te invita a soñar volando sobre una vieja barcaza de madera, siempre tiene a mano un remedio… Sin embargo, yo te persuado para que te deslomes descargando camiones y acabo pelándote la cabeza con unas enormes tijeras. Soy un desastre. Además de una leprosa redomada, un auténtico desastre. Estrella sujeta mi mentón y eleva mi mirada, que avergonzada se había anclado en el suelo, para depositar la suya en ella. Se le amplía la sonrisa enseñando sin pudor sus inmaculados dientes. -Eres la Estúpida más Estupenda. Sus palabras me llenan de risa la boca, y de tanta, me guardo en los bolsillos una poca. -¿Sabes Jesi? Lo peor de todo es que creo que en realidad Mati siempre ha estado enamorada de ti. 209 Incrédula, me miro de arriba abajo. -Así es, por muy sorprendente que parezca. Desde pequeña. Miro al cielo esperando respuesta. Hay algo que no cuadra. -Jesi, ¿has pensado qué hubiese ocurrido en aquel sueño si yo no lo hubiese interrumpido al despertaros? Aquel sueño... Estrella quiso despedirse del mar midiéndose con él, como siempre, a contracorriente, y convenció a Mati para pasar un día en la playa antes de realizar la acción en Gibraltar sobre el Vemamagna. La playa de Bolonia, desierta, alejada ya del ajetreo de sombrillas y tablas surcando olas, las recibió con un irrefrenable viento de levante, que abocaba su furia sobre el único obstáculo que encontraba a su paso, sus cuerpos, salpicándoles la piel de arena con toda su fuerza. Condescendientes, hubieron de retirarse y resguardarse durante el día y la noche de insoportable vendaval que azotó la costa gaditana en una cabaña de madera que alquilaron en la montaña, frente al mar, dejando atrás la idea de dormir al raso sobre la arena de la playa. La cabaña guardaba la apariencia de un viejo camarote de barcaza por el aspecto que le conferían los irregulares tablones de madera con los que estaba construida, y el enorme ojo de buey orientado hacia el Oeste por el que se contemplaba sin pudor el mar bravío sobre el que iban a la deriva. Permanecieron en silencio largo rato, escuchando la melodía que conformaba el estremecedor silbido del viento. Se miraron sobresaltadas: el tejado amenazaba con desprenderse arrastrado por la fuerza irreverente del vendaval. -¿Es un sueño o es realidad? –preguntó Mati fijando toda su atención en observar la lamparilla que reposaba sobre la mesita de noche que separaba los dos catres. - Parece una pesadilla, pero me temo que no lo es –respondió Estrella. -Perdona, no hablaba contigo. Estoy preparándome para practicar el sueño lúcido. -¿Cómo? -¿Es un sueño o es realidad? –preguntó de nuevo Mati mientras, esta vez, se observaba las manos con esmero-. Si fuese un sueño, las manos se transformarían en otra cosa, y al ser consciente de estar soñando, podría decidir qué es lo que va a ocurrir. El viento susurró una terrorífica melodía, dando una enorme sacudida a la 210 desvencijada cabaña. A Estrella le castañeaban los dientes, y no de frío. -No lo creerás, pero a través de la lucidez en el sueño, podría decidir salir en este momento por la puerta y volar convertida en viento –concluyó Mati. Estrella pensó que era la mejor idea que había oído hasta el momento: salir de allí. Propuso a Mati emprender camino hacia Gibraltar para reunirse con Teo lo antes posible, al fin y al cabo no iban a poder disfrutar del mar como habían planeado. Estrella se echó la mochila a hombros, pero Mati, por el contrario, estaba convencida de que debía quedarse e intentar sacar partido a las circunstancias especiales que se estaban dando en aquel momento. Estrella se armó de valor. Pensó que si no se podía medir con el mar, lo haría con el vendaval: cruzaría la montaña sola. Empuñó el picaporte de la puerta y empujó dejando caer todo el peso de su cuerpo, pero el viento, mucho más fuerte, impedía que la puerta fuese abierta. Pidió ayuda a Mati, y a pesar de aunar esfuerzos y empujar a cuatro manos, no tuvieron más remedio que desistir. De nuevo, la naturaleza las hacía replegarse ante sus designios. Mati insistía en hacerse extrañas preguntas a las que Estrella estuvo más de una vez tentada a responder con alguna impertinencia. Aquel viento la estaba desorbitando. Le estaba haciendo perder las buenas maneras que tan resuelta y elegantemente mantiene en estado de sobriedad, sin necesidad, tan siquiera, de unas décimas de alcohol en sangre. Sintió cómo el viento huracanado se instalaba en su cabeza y, con su taladrador movimiento en espiral, se iba abriendo paso atravesando todo su cuerpo, arrastrando con él más de una imagen inamovible, más de un sentimiento agazapado, oculto en algún lugar recóndito, allí, todavía más adentro. Sintió cómo ese huracán, con su silbido inquietante, recorría su garganta secándola, y abriéndose paso a través del pecho para dejarla sin aliento, revolvió todo aquello que guardaba en sus entrañas, y cuando el huracán escapó por las plantas de los pies, Estrella se sintió como un árbol milenario que era arrancado de raíz, dejando una hendidura en la tierra como huella por su paso a lo largo del tiempo. Se sintió desposeída de algo viejo, oscuro, denso. Gritó y gritó y no podría haber gritado más fuerte entre lloros todos aquellos improperios. Mandó a la mierda a su padre. «Sí, ¡a la mierda!», repetía. A la mierda con los calamares a la romanilla, con su abuelo y bisabuelo y con esa manía heredada de tener que guardar las formas. Aparentar. Disimular continuamente lo que uno es para, poco a poco, ir quedándose a la retaguardia. Está harta de mantener la inferioridad que siente por no haber sido el niño que ansiaba su padre y, encima, no lograr cumplir la tarea que por tradición familiar, como una maldición insalvable, le ha sido encomendada de 211 llevar los calamares a la romanilla a las selectas bocas del panorama gastronómico internacional para conseguir las codiciadas tres estrellas. Estrella lloró y lloró hasta secar su mar, y también aquel que tenía de frente, convirtiéndolos en un desierto de arena arremolinada, y se sintió como ese viejo árbol que ha logrado moverse después de siglos arrancado por el viento. Mati se quedó muda. Ya no fue capaz de emitir en voz alta una de sus excéntricas preguntas. Se quedaba mirando fijamente los objetos para por último, en silencio, preguntar y responderse. El viento continuaba azotando. Ni la esperanzadora llegada de la noche quiso amainarlo, y la costumbre no logró hacer de él algo llevadero. Se tumbaron cada una en una cama. Mati, decidida a llevar a cabo su práctica de lucidez. Estrella, a pesar de estar enormemente agotada, se mantenía sin pegar ojo, aterrada por las feroces sacudidas. Le pidió a Mati que la dejase dormir con ella, en su cama, como hacía de pequeña con su tata en días de tormenta. Mati no quiso aceptar, necesitaba dormir sola para realizar la práctica del sueño con éxito. Por más que Estrella suplicó y rogó, no hubo manera: Mati se mostró inflexible. Pasado un buen rato, el cansancio pudo con el miedo, y entre incoherentes y borrosas imágenes, Estrella se durmió y soñó que estaba en la cabaña, junto a Mati, dando divertidas volteretas en el aire. -De repente apareciste tú, Jesi, y en ese momento me desperté. Abrí los ojos de par en par y comprobé que todo seguía igual: Mati resoplaba a mi lado y el viento, fuera. Al rato, me quedé de nuevo dormida. -¡Es asombroso!, Estrella. Como dices, yo también compartí aquel sueño. Cuando entré en él, la cabaña salió volando de una sacudida. Mati me esperaba. Al verme se dirigió hacia el ojo de buey y se quedó atónita mirando a través de él, como cuando pequeña en el colegio, prestando atención únicamente a lo que había más allá de las paredes que nos aprisionaban, y me pregunté si ya desde niña su mirada creaba a través del cristal mundos tan maravillosos como los que se iban desplegando esa noche ante nosotras. »Con sigilo, se giró hacia mí. Cada movimiento cobraba una intensidad extrema. Cogió mi mano, la apretó fuerte, muy fuerte, y, a diferencia de aquella vez, cuando pequeña, entendí que no era miedo lo que salía a borbotones por aquellos grandes ojos de oveja que ampliaban mi imagen hasta borrar sus márgenes. Di un paso quedándome muy cerca (se escuchó mi corazón latir como un timbal de orquesta). Temblé. Sentí un frío 212 glaciar. Sobrevolábamos un paisaje de hielo y focas. En ese momento escuché tu voz, Estrella, diciendo: «despierta, por favor, despierta», y fue tu voz la que llevándome de nuevo a la vigilia, me hizo abandonar ese increíble sueño. -Así fue, Jesi. La cabaña dio un terrorífico empellón azotada por un cada vez más enfurecido viento que me despertó, y yo, de tan asustada, susurré a Mati esas mismas palabras: «despierta, por favor, despierta…». Mati no tuvo más remedio, y dándose por vencida ante la insistencia de Estrella, retiró la sábana que cubría su cuerpo y le hizo sitio. Estrella, temblorosa, se acurrucó, y las dos se quedaron dormidas al poco tiempo. Al despuntar el alba, la luz quiso aligerarles el sueño. El viento, milagrosamente, había cesado y un precioso día despuntaba. Se encontraron abrazadas y, de tan a gusto, Estrella se recostó aún más si cabía. La mano, completamente extendida, palpó su vientre, el de Mati. Mati, inmóvil. Estrella la besó, y con ese beso abierto pudo deshacer el nudo en su garganta. Enredaron sus cuerpos. El escurridizo sudor deshacía cada caricia dando forma a una caricia nueva, inimaginable. Mortal. Era la primera vez, que no acabe, el momento, de ida y vuelta, como el mar, no había fin, no existían. Como el mar… Un arañazo. Algún despreocupado tirón de pelo. Se miraron. Se reconocieron en cada rincón. En cada descanso. Se amaron. Durmieron. Remolonearon en la cama. Se marcharon de la mano. Una vez a orillas del mar, los pies se mojan. Chapotean. África, al otro lado, las saluda con la más nítida de sus imágenes. Las gaviotas se lanzan en picado al agua para buscar su presa, y las que no, revolotean. Las dos se miran de cerca, tan cerca que… Tumbadas sobre la orilla, al marcado ritmo de las olas, nariz con nariz, dejaron una huella indeleble al recorrer, a cuatro manos, impúdicamente la arena. Me convierto en caracol. -¡Ey!, no te escondas, navegante de los sueños. Estrella Cuento noventa y nueve ovejas. Me duermo. Tan profundamente que… 213 6 «Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro…». 1 Está sentado sobre la hierba, frente al río que bordea la casa de huerta. La burra, Mimosa, lo empuja con su hocico. Pide ser acariciada. El viento, que anuncia tormenta, se lleva el gorro de paja tras el que Mati oculta su mirada. Saludo, con un leve gesto, a la cuadrilla que estercola la tierra, preparándola para la siembra de cebollas, coles, espinacas, rabanitos y zanahorias. Carlota, feliz, yergue su azada dándole un vuelco a la tierra. «…Lo llamo dulcemente: Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal».2 Platero y yo, cogidos de la mano como dos niños en pleno juego, subimos al desván de la casa. Los crujidos de los viejos tablones de madera de los peldaños nos anuncian ante los baúles de cartón piedra. Por el ventanuco entra un solo haz de luz, que ha sido capaz de despistar a las densas nubes que, a punto de reventar, cubren el cielo. Truena. Nos sacudimos los pies descalzos para no dejar los posos de tierra del campo en las alfombras que cubren parcialmente el suelo de raída madera. Por el nudo carcomido de uno de los tablones miro a través, y observo en el piso de abajo a Laly y a Keiko desgranando habas en la cocina. En los baúles se amontonan todo tipo de atuendos y accesorios: lunares, rayas, abrigos señoriales, gabardinas de detective o exhibicionista, bata de cola, diadema de princesa, halo de santo, chaqué, gorro de gánster, sombrero de copa, fular, medias de encaje, zapatos de tacón de aguja, cofia… -¡Aquí están los nuestros! –dice Platero mostrando dos disfraces de girasol. Platero me ofrece el más pequeño. Me desvisto y me embuto en él. El torso ceñido, de punto verde, es el tallo. Los brazos, dos humildes hojas, y mi carita, rodeada de pétalos amarillos algo mustios. A Platero su disfraz le queda ridículamente pequeño. Le asoman los gemelos y se estira una y otra vez, incómodamente, el elástico de la 1 2 ―Platero y yo‖, Juan Ramón Giménez. ―Platero y yo‖, Juan Ramón Giménez. 214 entrepierna con la intención de lograr holgura, sin hallar mejora. En una esquina, dos tiestos enormes de plástico nos esperan. Nos introducimos cada uno en el interior de uno de ellos, encorvados, mirando al suelo. Poco a poco, al aparecer el sol frente a nosotros, que será un foco que Teo, vestido de amarillo, manejará en alto, nos vamos irguiendo. Cuando me doy cuenta de la viril presencia que me acompaña, el hermoso girasol plantado a mi lado, me ruborizo, mientras él se enaltece y galantea: flechazo. Tras el breve ritual de cortejo, me poliniza esparciendo sobre mí polvos de talco a puñados, que yo recibo con agrado. El sol va girando a nuestro alrededor. Nosotros lo seguimos dando pequeños y alegres saltitos, hasta que un perfecto giro de noventa grados me coloca tras mi polinizador, del que ya no veo su angelical carita de simiente sino su espalda y, en ella, en lugar de la S del héroe, sellada, la T de transgenia. Me escandalizo. Señalo esta T estigmatizada con gestos exagerados, haciendo cómplice al público. A continuación, me sacudo todo el polen que puedo, levantando alrededor de mí una nube de polvo blanco que me hace toser. Cada vez que mi polinizador, sonriente, se gira mirándome de soslayo, yo, coqueteando, disimulo mi congoja. Cuando vuelve a mirar al sol siguiendo su curso, continúo con mi desaforada tarea de limpieza genética. En cuclillas, intento esconderme dentro del tiesto para perderme de vista. No quepo, y para mi sorpresa, aparecen en el interior de mi casita una botella de aceite de girasol, un paquete de pipas, margarina… ¡que han sido elaboradas con pipas genéticamente modificadas! Quiero salir de allí. Costosamente, pues soy un girasol que nunca antes ha caminado, saco un pie lleno de raíces. Me maravillo… Después el otro. ¡Puedo caminar! Nunca antes lo hubiese pensado. De puntillas, para no despertar sospecha, tiro los envases a la papelera. A punto está mi polinizador de pillarme in fraganti cuando me hallo de nuevo en el lugar que como planta me corresponde, dentro del tiesto, con carita de mazapán. Cuando se descuida, preso del sol, al que sigue ciegamente, de un salto me planto en el suelo y, con mi casita en las manos, desaparezco. Es nuestra propuesta payasa para apoyar la protesta en contra de las actividades mercantiles basadas en la manipulación genética que lidera Monsanto, que se celebra esta tarde en la plaza de las Batallas, y a la que acudiremos todos excepto Estrella y Mati. Ellas han optado por no ir en contra de nada, sino a favor de lo que desean. Platero no puede más. Necesita aire. El disfraz lo asfixia. Un olor a guiso, condimentado con un sofrito en el que impera el ajo, se filtra por las rendijas. El hambre aprieta. A cobijo del castaño, una larga mesa está preparada, y unas quince personas se 215 disputan los encurtidos y las ensaladas. Un asiento libre. En una esquina. Al lado de Mati. Platero me lo cede. Él se hace hueco en el centro, sentándose sobre un cubo de plástico vuelto del revés. Me siento a su lado, de Mati, intimidada por la brusquedad de nuestro silencio. Comemos cabizbajas, sin atrevernos a hacer el más mínimo movimiento. Advierto su presencia por el aroma a regaliz que desprende su cuerpo, mezclado, esta vez, con olor a tierra mojada. Una gota cae sobre mi mejilla. Otra. La lluvia se abre paso cada vez con mayor intensidad. Se arma un alboroto de gente recogiendo la mesa apresuradamente para resguardarse y continuar la comida en el interior. Mati y yo, inmóviles, mojándonos bajo la lluvia, no estamos dispuestas a romper la cercanía que se nos ha impuesto azarosamente, sin antes resolver lo nuestro. Su mano, como cuando pequeñas, temblorosa y escurridiza, busca la mía hasta que la encuentra, y las manos anudadas dicen mucho más que las palabras que deciden quedarse mudas. La lechuga baila sobre el plato colmado. Una avalancha de agua nos aporrea la espalda. Ahora sí soy capaz, a través de las gotas que difuminan su rostro, de mantener la profunda mirada que emana de sus grandes y llorosos ojos. -Mati, ¿por qué lo hiciste? Truena. Se inquieta. Piensa que me refiero al sueño, o quizá a Estrella. Se retira los largos tirabuzones pelirrojos que, mojados, se le han quedado pegados a la cara. -¿Por qué fuiste a Gibraltar y subiste al monocasco? Mati suspira aliviada. Esta pregunta es de más fácil respuesta. -Quise romper el plato. El plato que según mi madre nunca había roto. 216 7 El tío Paco se ha vuelto loco. El tío, presa del pánico, a su regreso a casa buscó a Rajma por todas las esquinas y rincones, debajo de la alfombra y la cama, y, finalmente, el delirio le gastó una broma pesada haciéndole creer que aquel cuerpo bajo la sábana era ella acostada y, al destapar, se encontró con la almohada. Cayó de rodillas y rogó a Dios con colmillos de leche y lágrimas de cocodrilo, pero, muy a pesar suyo, como por arte de magia, no apareció. Arrepentido, salió al balcón y gritó su nombre: -¡Rajma! Una sola vez. Pero las calles del barrio quisieron que ese nombre se reprodujese en eco tantas veces como celdas tiene que parecen casas. Las calles se vistieron del color de la angustia y el tío, más afectado que nadie y que nunca, contó su verdad a los cuatro vientos, que fue reproducida al otro lado de cada mostrador y en cada esquina, lo que le vino bien, pues afianzó su desdicha hasta que se colmó y ya no pudo más que desbordar, caer rendido y soñar. El sueño de una noche tras otra, de un día tras otro, al igual que aquella niña que se pinchó el dedo en la rueca de hilo, le aligeró el peso. Cuando despertó, sin ser consciente del paso del tiempo, se entregó a las plegarias de perdón. Pidió perdón al mundo entero. También a Rajma, aunque de ella no se supiese, y a sus padres, que avisados no padecían. Entonces sonó el teléfono. El tío descolgó: -Soy yo. Él cayó de rodillas, y una vaporosa fragancia a canela y almizcle la trajo más cerca. -Rajma –dijo bajito. Redoblaron las campanas. Se le alisaron las arrugas del ceño y, por fin, sonrió. Cerró la persiana para siempre. ***** La medina se ha rendido ante Rajma como si la estuviese esperando desde tiempos remotos, incluso desde antes de sus orígenes. Sus calles arrugadas se dilatan a su paso, al igual que su vientre, que tras el sexto mes de embarazo se ha expandido reivindicando su espacio, sin tapujos. «Es de otro mundo», dicen los que la ven. La misma tarde de su llegada, consiguió un trabajo en el taller de taracea de Najib, en la Cuesta Gomérez, en el que pasa horas haciendo incrustaciones de hueso, metal y 217 madera para la elaboración de preciosos joyeros y tableros de ajedrez, y, además, el constructor de guitarras flamencas, que tiene su taller al lado, buen amigo de Najib, le ha encargado que adorne con taracea la tapa de palosanto de uno de sus mejores instrumentos. En una pequeña alcoba de la trastienda se aloja Rajma. No paga alquiler. Najib no quiere perderla, es buena en su oficio, y, además, su belleza atrae a la clientela, que la admira como a un mágico y viviente detalle arquitectónico de la ciudad. A comer, a casa. Ya se encargan Mohammad y Alim de rescatar la rica gastronomía de su tierra. ***** El tío Paco no se lo ha pensado. Apuesta fuerte. Ha puesto el piso a la venta y ha conseguido por su negocio, en pleno rendimiento, un traspaso inmejorable. Como hace unas cuantas décadas, se dispone a fletar la furgoneta contento y feliz, aunque, esta vez, para recorrer el camino a la inversa. Madre dice que no se le ocurra irse sin ella. Necesita saber qué sucede para que su familia salga pitando, de un día para otro, hacia el lugar sin trabajo ni futuro que hace ya tanto dejaron sin, hasta ahora, volver la vista atrás. El tío Paco no se inquieta. Lo tiene todo bien estudiado. Que le acompañe quien quiera, pero eso sí, quien no haya subido antes de poner el motor en marcha y meter primera, se queda en tierra. Madre ha hecho su maleta y la de padre. Tito dice que se queda a cuidar de los pájaros. El tío le recuerda que no quedan enjaulados, y que Garbancito se ha prestado para cuidar de la perrita. Sin encontrar otra excusa, Tito sube a la furgoneta mochila en mano. Soledad saldrá un poco más tarde, con su familia, en el taxi. Loli y Lolita, a las que siempre hay que esperar, por miedo a que se vayan sin ellas, ya se encuentran sentadas y con el cinturón de seguridad abrochado, por si acaso. Por allí, calle abajo, viene corriendo la Candilera con la maleta a cuestas. Pipi se ha escapado y corre hacia la furgoneta arrastrando la cadena. Garbancito, desesperado, hace señas. Pipi, de un salto, sube tras la Candilera y, con las orejas gachas, se resguarda entre sus piernas. ***** 218 Caridad esconde la sonrisa detrás de la porcelana de sus dientes y el gesto detrás de las uñas, que al ser postizas, aún le agrandan más las manos. De nuevo, se observa escondiéndose tras la vida por el miedo al qué dirán cuando presente en pleno a Angelito el Tomaso, removiendo así aquella innombrable historia de amor y traición, y con ella, la suya propia, la que tuvo con aquel hombre con el que una vez estuvo casada y que, de tan difuminada, apenas reconoce. Esperamos en plaza de Gracia. Ya llegan. Ya bajan. Besos y achuchones. Pipi, entre mis brazos, me chupa la nariz a lametones. El niño Rafaelito se engancha a las faldas de su abuela. Madre sospecha: -Ya me contaréis lo que está pasando. Me huele raro. Angelito el Tomaso aparca la moto. De uniforme, con el casco aún puesto, se acerca. Madre se inquieta: «Estaremos mal aparcados», refunfuña. Piensa que las fuerzas de la autoridad les van a llamar la atención recién llegados. Angelito se quita el casco y extiende la mano a padre. Padre, pensativo. Titubea, pero al fin: -Yo a ti te conozco de algo… Se lo piensa. Lo mira y remira de arriba abajo. Ahora cae. La cara, de sorpresa. -¡Chiquillo!, tú eres el nieto del Tomaso. Silencio. Todos a una lo interrogan con una mirada fulminante. Padre, saliendo de su ensimismamiento, le pega un apretón de manos. -Angelito, ¡qué alegría! Tienes la misma cara que tu abuelo a tu edad. Le pasa la bota de vino. -No, no puedo, estoy de servicio. -Bueno, tampoco creo que te vayas a achispar por un trago. Madre nos mira a Caridad y a mí preguntándose cuál de las dos habrá sido la artífice del acercamiento de Angelito a nuestra casa, aunque, finalmente, su mirada escrutadora se decanta por Caridad, al sospechar, al imaginar juntos a un guardia civil y a una payasa, que ese chico no es para mi. Se muestra simpática con él. El muchacho está de buen ver, lleva uniforme y 219 proviene de familia conocida. Ahora le pregunta por su tía Florinda. Él le responde que dejó el pueblo y se vino a la ciudad, que ahora vive en el barrio de la Chana. Madre pega un gritito emocionada. Ya está planeando visitarla, fueron buenas amigas de juventud. Para celebrarlo quieren ir de tapas. El tío Paco se ha esfumado. Ha ido al taller de taracea en busca de Rajma. Yo he quedado con Platero: me gustaría ensayar por última vez mi número para ultimar detalles. Mañana se celebra el cicloclown que ha organizado Laly y que tiene como escenario el auditorio de la Chumbera. -Pues que se venga ese tal Platero y nos acompañe –propone madre. -¿Platero? –pregunta padre-. ¿No será un burro? -¡Ohú! Qué cosas tiene este hombre –dice madre-. Tú ni caso. -Por cierto, tendrás reservadas entradas para todos nosotros –da por sentado Loli. Pues no, jamás se me hubiese pasado por la cabeza… -Por cierto, ¿y mi Matilde? –pregunta la Candilera-. Me ha dicho tu madre que está por aquí, tan fresca, y como no llama, he decidido venir a buscarla. Le he traído un paquete con dulces, una ristra de chorizos, una tripa de morcilla de matanza y un trozo de babilla de jamón serrano. La he visto muy delgadita en la tele, y mira que la tele engorda… Las madres parece que se empeñen en hacer de sus hijos unos seres a su imagen y semejanza, hasta el punto incluso de creer que lo han logrado por muy lejos que estén de ello. No me extraña que Mati haya decidido romper platos, y me temo que van a ser unos cuantos los que haga añicos. 220 8 El cielo gris, plomizo. Los pájaros alborotados, en su vuelo a ras de suelo, anuncian tormenta. Madre se ha comprado un chubasquero rojo, otro para padre, y, junto al resto, ataviados de domingo, han salido a conquistar la ciudad. Madre está contenta. En la pensión en la que se alojan, en la Almohada, al lado de Derecho, junto al jardín botánico, en pleno corazón de la ciudad, ha tenido buen descanso, y Reyes, la dueña, los ha tratado inmejorablemente, dedicándoles el tiempo necesario para indicarles sobre el mapa todo aquello que no se pueden perder. De buena mañana, han compartido desayuno en la cocina comunal de la pensión con unos jóvenes ingleses, que recién llegados, han sabido adaptarse prontamente a las costumbres culinarias andaluzas: café con leche y tostadas con aceite, tomate y jamón; manteca para el que guste; pestiños, roscos de baño… Todo ello acompañado de los graciosos chistes y bromas a los que por turnos se encomiendan el tío y padre. A Rajma le ha dulcificado la sangre la torta de miel y almendra que le ha dedicado a su preciado bebé, esponjada en un tazón de leche tibia. El tío sonríe al verla comer sin saciarse, ni él de mirarla, y, por fin, frota sin reservas la pronunciada tripa, que hoy, fuera de toda convención religiosa, asoma entre la ajustada camiseta y la faldilla de lunares. La Candilera lleva su paquete, bien envuelto, de paseo turístico en su bolso de cuatro cuartas. Mati no se puede librar, a más tardar, se encontrará con su madre cara a cara en la función de la tarde, para la que ya les tengo asignados los asientos de honor, reservados para familiares en primera fila, y a los que Mati, como acomodadora, habrá de acompañarlos. -Andrés, cámbiame el puesto –ha pedido Mati al técnico de iluminación a pesar de llegar tarde, sonrojada y despeinada junto a Estrella, cuando la he avisado de que su madre está en la ciudad y vendrá a la función con la intención de encontrarse con ella. -¿Y tú qué sabes de iluminación? -Hice un módulo de formación profesional, me sé los números de pe a pa, he estado presente en todos los ensayos y, además, aprendo rápido. Muy rápido. Nos hemos mirado los unos a los otros pidiendo conformidad. No nos podemos negar, tenemos total confianza en ella. -Cada uno a su puesto. ¡Ánimo! –ha ordenado Laly. Cuando Andrés, a regañadientes, ha abierto las puertas de entrada, el público, de todas las edades y colores, se ha apresurado a ocupar sus asientos impregnados de 221 cosquillas. Yo he mirado entre bambalinas y allí he visto, ocupando toda la fila central a pie de escenario, a la excepcional troupe. El niño Rafaelito quiere subir las escaleras, no le gusta su butaca, como tonto, prefiere el escenario para hacer el indio; la Candilera otea sin parar, y no sé si ha sido por falta de práctica de la iluminadora o tiro al plato, pero el foco la ha perseguido deslumbrando su mirada a cada gesto husmeador; padre y tío, aburridos, se dicen algo el uno al otro; el resto expectantes, y madre mostrando reservas. Laly, que presenta el espectáculo, tras darse los últimos retoques de colorete, me ha maquillado dejando mis ojos como pozos, bien perfilados. En el camerino, una docena de payasos reflejados en el espejo rectangular que abarca toda la pared lateral, se despeinan o repeinan, se abrochan botones, se pintan con el lápiz que resalta la mirada, se humedecen los labios, alguno, con un poquito de vino para templar los nervios. Aquel se aprieta el nudo de su vistosa corbata, y el otro se remanga los puños y se coloca la rosa de fieltro en el ojal mientras su pareja de escena se embute en ese ridículo vestido de lentejuelas plateadas que resalta sus escandalosos pechos. Una docena de payasos risueños y agitados nos hemos formado una piña para abrazados, desearnos buenaventura. Tras la tonta, pero que muy tonta presentación de los números que componen el espectáculo, en la que payasamente, Laly se ha estrujado los sesos… ¡Qué comience la función! Platero y yo, preparados, arrancamos con un número titulado: «A la pata coja». Sobre el escenario, con el chulesco porte flamenco de la mejor bailaora: ¡Ole! Con una mano en la cintura, la otra estirada al frente moviendo los dedos como las patas de una araña, y el zapato izquierdo sin tacón, voy dando vueltas concéntricas al escenario animada por las rítmicas palmas del público marcando el pulso. Me planto y me presento: «La Coja Utrera». El público ovaciona. El guitarrista, que, ignorado, sigue al monstruo del baile, está en un apuro: no encuentra silla donde poder sentarse a tocar. La Coja lo soluciona, le levanta la pierna derecha dejándolo a la pata coja, apoya sobre ella la guitarra y lo presenta rememorando al ave: «Flamenco». Él, embobado, sin saber en el tinglado en el que se ha metido, rasguea el ritmo de rumbas sobre el que la Coja comienza a bracear siguiendo las instrucciones que recita: cojo una manzana, la miro, la tiro y la piso; cojo tres manzanas, las miro, las tiro y las piso; cojo veintisiete manzanas, las miro, las tiro y las piso; cojo cincuenta mil manzanas, las miro, las tiro y las piso… Así, progresivamente, la Coja va enfureciendo hasta volverse loca de las 125.034 manzanas que ha cogido, mirado, tirado y pisado, y harta de los millones y millones de manzanas a las que se ha enfrentado, en un arrebato coge el sombrero cordobés del guitarrista, lo 222 mira, lo tira y lo pisa, lo pisa y lo pisa. Se acerca de nuevo al guitarrista, que se ha quedado pasmado, le quita la guitarra, la mira, la come y… el guitarrista, presa del pánico, se pone a cantar un hiriente quejío flamenco, y es tal el río de sangre sobre el que circula el lamento que la Coja se apiada, y ante tal magnificencia flamenca y tanto dolor expresado en su cante, se arrepiente y no tira la guitarra contra el suelo ni la pisa ni la pisa. «¡Ole!», dice orgulloso el guitarrista. La Coja le devuelve el instrumento y le estampa un beso en la mejilla: «¡Toma que toma!». El guitarrista, contento, vuelve a buscar su silla para poder comenzar de nuevo el espectáculo. No hay silla. La Coja le levanta la pata, apoya sobre ella la guitarra y lo presenta rememorando al ave: «Flamenco». Y en un final de fiesta por bulerías, en el que la bailaora se despide con una graciosa patadita flamenca, abandonan el escenario, cojos, felices y risueños. El público se ha tronchado de la risa. Platero y yo nos felicitamos. ¡Nos hemos divertido tanto!… ¡Bravo! Madre no ha quedado muy convencida tras mi actuación, la mueca de su rostro no sabe muy bien en qué gesto acomodarse. El resto, atónitos. Ver a la pequeña haciendo el ridículo más espantoso en una sala tan espectacular, en la que la Alhambra luce tras la cristalera que conforma la pared posterior del escenario como telón de fondo, les ha debido parecer, como poco, un debut ridículo. Conforme se sucede el espectáculo, parece que se van entonando, al fin y al cabo no solo la pequeña es estúpida y ridícula, sino también todos los demás, igual de inocentes, imprudentes, entusiastas, torpes y atrevidos. Quizá el parecido sirva de consuelo. Les toca el turno a los payasos Algoritmo y Zarzaleta. Algoritmo, como carablanca, serio y elegante, representa la autoridad, el orden, lo establecido, y se está metiendo en un buen lío intentando que Zarzaleta, en el papel de Augusto, máximo exponente de la libertad, anárquico y provocador, se coma un plato de espaguetis con tomate siguiendo las engorrosas reglas de urbanidad que él, paso a paso, intenta inculcarle. El espectáculo, inmejorable. Los números cobran una viveza extraordinaria, en la que los payasos, con el corazón en la mano, adquieren una asombrosa presencia. Ahora, Trampolín embelesa al público con su número Secuencias de niño chico. ¿Para qué más? Del revuelo al terrón de azúcar. ¿Alcanzará a ponerse los zapatos del derecho? El público se rinde a sus pies, y es ahora cuando Trampolín, al disparar cañonazos, echa al vuelo tropecientas burbujas de colores con olor a vainilla y a polo flash de cola. Enorme la burbuja, ya se acerca, y si al pasar sobre ti la tocas, explota y chisporrotea. 223 El público está encantado. Nosotros la mar de contentos. Yo, además, un poquito nerviosa, es el turno del número que ha de poner punto y final al espectáculo y que yo protagonizo. «Al ataque mi valiente», espeta Platero agitando vivamente su puño en alto. Al encenderse las luces, sobre el escenario, una gran maleta de cartón piedra color albero. Abro de un empujón la tapa y salgo del interior desliándome y bostezando. Un foco de más de mil vatios me ilumina como la única estrella en la oscura y nublada noche. ¡Uy!, el público me observa. Me pongo tímida. Con un gesto recatado me atuso el pelo. Aliso las arrugas del tutú rosa y me estiro las medias. Me lavo la carita relamiéndome, como los gatos. ¡Soy la bailarina de la cajita musical! Danzo la metálica melodía. La melodía pastoril que comienza a sonar. (Oigo las carcajadas como relinchos de padre y Caridad adornadas por las risitas como campanillas de Lolita). Se acaba la cuerda. Cesa la música. Cojo la escoba. Barro los alrededores de mi casita-musical sin la necesidad de poner un pie fuera de ella. Paso el plumero al interior de la caja y a mí misma. Saco la jaula y la cuelgo del cable del tendido eléctrico que cruza por encima de mi cabeza silbando una alegre melodía al pajarito que hay dentro, Mercury, para animarlo a cantar al alba. Como se niega, enfurruñada, de un empujoncito alejo la jaula unos metros deslizándola por el cable sobre el que está colgada. Saco un par de macetas y las coloco en el frontal de mi casita-musical. Vuelco la regadera sobre ellas, ni gota. Con un gesto de humildad me disculpo. Cojo dos esponjas, las hago chocar, emito un trueno y las estrujo derramando el agua que contienen sobre las plantitas. Me toca. Saco un espejo, me miro y coqueteo, quiero estar guapa, me chupeteo el dedo y me peino las cejas. Saco mi tablero de ajedrez. Cuando consigo colocar todas las piezas (las torres, los alfiles, los peones, el rey y la reina) en sus correspondientes casillas de salida…, busco a izquierda y derecha; en el interior de mi casita-cajita; tímidamente, debajo de mi tutú. ¡Horror! Me acabo de dar cuenta de que no tengo compañero de juego. Sollozo. Lanzo a padre una sutil mirada invitándole a jugar; se pone colorado como un tomate. No quiere. Me apeno. Se me ocurre una buena idea. Alegre, cojo el teléfono. Tecleo. Tras el rin rin, salta el contestador automático. ¡Oh! Se me cae la sonrisa. Sonrío de nuevo. Me coloco unos sofisticados cascos con antenas e intento tener una comunicación 224 extraterrestre. Mirando al cielo emito unos extraños sonidos guturales como ondas sonoras: gufsssspiuissshhhsggssu... (Soledad y el Tomaso se desternillan). Un fuerte sonido de reactor anuncia que algo se avecina: ¡un platillo volante! ¿Por dónde? Busco mirando al cielo. Una luz oval, inmensa, brilla sobre mi cabeza. Le hago señas agitando los brazos: «Abdúceme», grito. Pasa de largo. Atónita, miro y remiro el hueco celeste por el que la nave ha desaparecido. Me dirijo al público entristecida. Lentamente, saco una baraja de cartas. Juego al solitario. Las luces se van debilitando… Me dirijo al pájaro: «¿Juegas?», le pregunto inocentemente. Alargo mis brazos lo más que puedo para alcanzar la jaula. La he lanzado demasiado lejos. Me inquieto. Lo llamo: «pajarito». Ni caso. «Pajarito». ¡Sniff! No tengo otro remedio, he de salir de mi casita, y es que hace tanto desde la última vez..., me da miedo. Me calzo unas botas de agua rosas y me pongo una chaqueta de camuflaje. Recojo las macetas. Titubeo. No sin antes mostrar reticencias, de un salto salgo. Me cubro a mi misma vigilando, inquieta, a un lado y a otro, por si me acecha el peligro. Comienzo a recorrer el selvático y angosto camino que me separa del pájaro dando vueltas por el escenario, cruzando a nado algunos tramos; otros, cortando maleza a machetazos. Repto, me arrastro, gateo, doy una voltereta y, al fin, alcanzo mi objetivo: ¡ya estoy junto al pájaro! Miro alrededor. Me incorporo lentamente y cuando mis manitas están a punto de alcanzar la jaula, Mercury, inesperadamente, canta. Yo, impresionada, de una sacudida retiro las manos. Miro al público compartiendo mi estupor. Mercury canta la melodía pastoril que ha sonado a través de la cajita musical, al igual que cantaba aquellas melodías que escuchaba a través del altavoz del radiocassette en la más absoluta oscuridad, bajo el tupido trapo, y con las que fue programado para ser el mejor, el vencedor. ¿Y ahora qué hago? He de improvisar. Sin pensarlo, repito la frase melódica que acabo de escuchar. Mercury se anima e impone el juego de repite como un papagayo lo que yo pío cantando una melodía tras otra, que yo, hábilmente, imito. Mercury se emociona, se lo está pasando pipa, y comienza a revolotear como un loco por la jaula chocándose fuertemente contra los barrotes, hasta que en uno de esos empellones, como cogiendo carrerilla…, emprende vuelo. ¡Impresionante! Sigo la estela luminosa que va dejando como rastro dibujada en el aire. Ligero. Ultraligero. Mercury sobrevuela libremente la cocotera del tío, que asustadizo se encoje de hombros, y de nuevo hacia mí, le ofrezco en horizontal el índice para que se pose. Él prefiere el mullido nido de pelo de la cabeza. Mercury pía. 225 Risas. Pío. Como un ángel perdido, recién caído del cielo, aleteo con el pájaro revoloteando sobre mi cabeza, y siguiendo con unos ridículos pasos de danza la melodía pastoril que virtuosamente ejecuta Mercury, nos despedimos. La sala en pie ovaciona. Madre, emocionada, llora. 226 9 -Me llamo Juana… Juana… o lo que es lo mismo, Jesi en escocés. La troupe se ha saltado las normas de seguridad y ha asaltado el camerino conquistándolo a base de empujones y felicitaciones. -¿Juana? –preguntan extrañadas y al unísono mis tres hermanas. -Juana. Madre apretuja mi cara entre sus calientes y sudorosos pechos. Cuando salgo de ese sueño de infancia, me siento respirar por primera vez. Padre descorcha una botella de champán. Brindamos por todos y cada uno de los Estupendos Estúpidos. Platero. Le guiño un ojo. ¡Ummm! ¡Te adoro! La Candilera, con su paquete en las manos. Su Mati, esquiva, queriendo escurrirse como un pez para no ser vista, no se escapa. Su madre, al verla de refilón, la persigue escandalosamente emocionada. El tío Paco, indulgente, coge a Mercury entre sus manos. Rajma, con una tierna sonrisa, le acaricia las alas. La Candilera le entrega el paquete a Mati. Mati lo abre. Posiblemente piense que se trata de un horrible camisón. Saca una tripa de morcilla que impregna el camerino con su olor. Estrella y yo, cómplices, nos miramos con una risa callada. Mati resuelve: Coge a Estrella, que está cerca, y la acerca aún más hacia su boca. Estrella se deja llevar como un muñeco de trapo, sin voluntad, hasta que por fin, consciente, despierta y envuelve con sus manos la cintura de aquella. El beso amoroso acalla a la sala y, en medio del silencio, suena un estruendoso crujir de plato. Ya ha roto otro. Más que un plato, se diría que ha roto una vajilla entera. La troupe me mira esperando una explicación, como si yo fuese la voz de la conciencia. -¡Nos vamos a celebrarlo! –digo animadamente. La Candilera, perpleja, no sabe qué es lo que ella ha de celebrar. Padre, que tiene hambre, saca la bota de vino del macuto, abre la navaja y echa mano a la morcilla. -Yo no espero –dice. Cuando nos disponemos a salir, un hombre con traje blanco y barba a juego, tan larga que le cubre el cuello, de piel lechosa y ojos como canicas azules, nos interrumpe el 227 paso. -Buenas noches –dice con un empalagoso acento francés-. Me llamo Jean Pierre Lefebre. Trabajo para el señor Guy Laliberté, director ejecutivo y propietario del Circo que represento. Nos estrecha la mano. Pasmo. -¿Laliberté no es el payaso que ha regresado hace poco de su viaje espacial en un cohete? –pregunto bajito. Muy bajito. Platero, con la boca abierta, asiente. -El señor Laliberté ha estado viendo la actuación y desea que sean invitados al casting que se celebrará próximamente para seleccionar a los artistas que formarán parte del nuevo espectáculo que el circo prepara. -¿Del Circo del Sol? –pregunta Platero asombrado. -Así es, del ¡Cirque du Soleil! Platero y yo nos miramos con ojos como platos. -Les recomiendo que acudan, tienen muchas posibilidades de ser aceptados. El pájaro. No se olviden del pájaro. Mercury canta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis… cuento hasta diecisiete. Caridad de un codazo me devuelve a la realidad. -Nos lo pensaremos –digo titubeante. -¿Os lo pensaréis? –preguntan a coro las armoniosas voces del fondo. -Tengan –me ofrece una tarjeta-, si les interesa, llámenme lo antes posible. -Aurevoir mademoiselle. Aurevoir, jeune homme. Et bonne chance. Se abre paso al revuelo. Todos hablan y ríen a la vez. -¿Pero estás segura de que eso de ser payasa es un trabajo? –me pregunta madre haciéndose escuchar entre el griterío. -Es más que eso señora, ser payasa es un genuino modo de vida –le responde Trampolín. Ser payasa… Ser payasa es el modo de habitar este mundo con el corazón por nariz. 228 10 Me llamo Juana… Juana… o lo que es lo mismo, del hebreo, La llena de Gracia. Nací una calurosa tarde… Una tarde payasa. Juana Me llamo Juana La llena de Gracia. 229