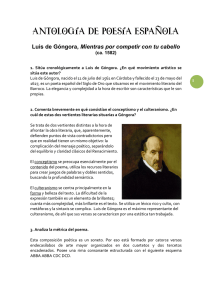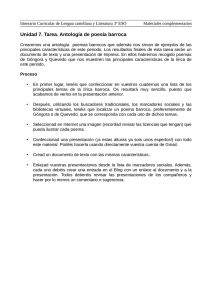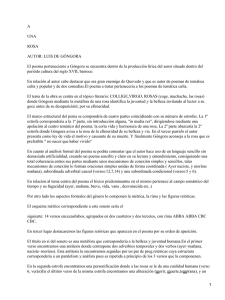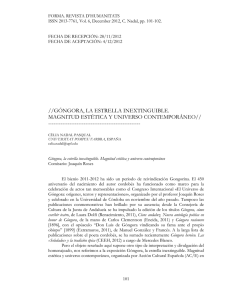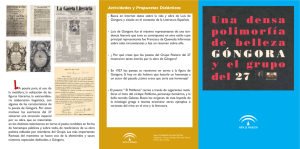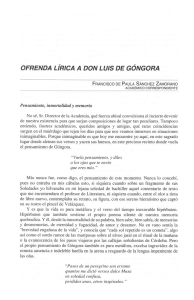góngora, poeta para nuestro siglo
Anuncio
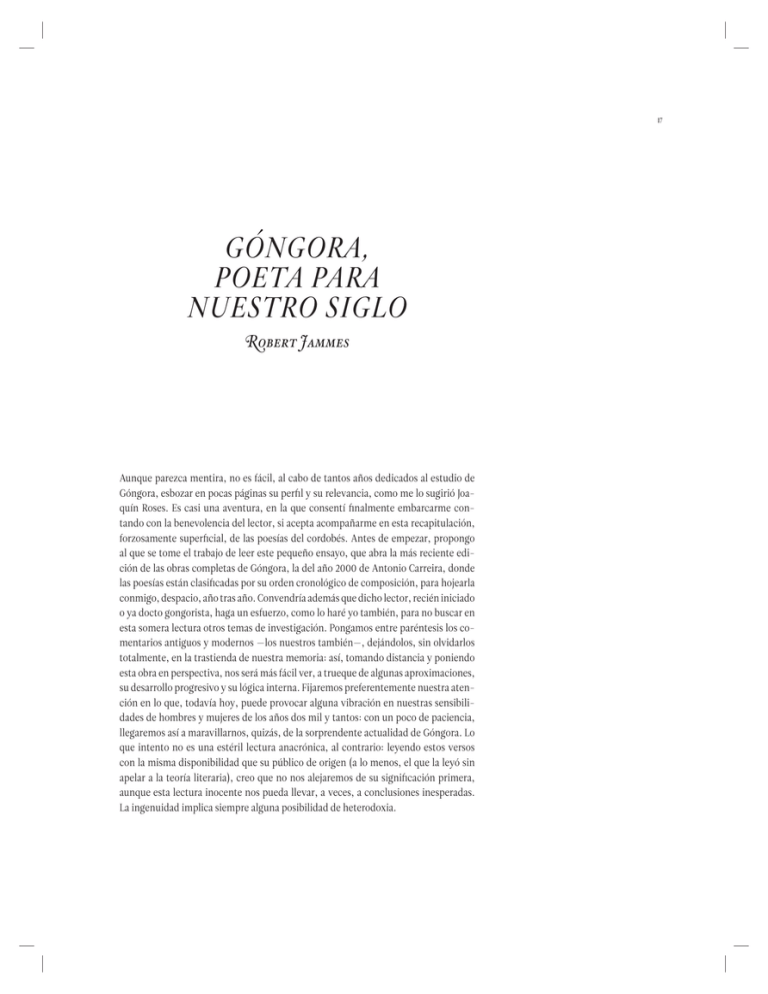
17 GÓNGORA, POETA PARA NUESTRO SIGLO Robert Jammes Aunque parezca mentira, no es fácil, al cabo de tantos años dedicados al estudio de Góngora, esbozar en pocas páginas su perfil y su relevancia, como me lo sugirió Joaquín Roses. Es casi una aventura, en la que consentí finalmente embarcarme contando con la benevolencia del lector, si acepta acompañarme en esta recapitulación, forzosamente superficial, de las poesías del cordobés. Antes de empezar, propongo al que se tome el trabajo de leer este pequeño ensayo, que abra la más reciente edición de las obras completas de Góngora, la del año 2000 de Antonio Carreira, donde las poesías están clasificadas por su orden cronológico de composición, para hojearla conmigo, despacio, año tras año. Convendría además que dicho lector, recién iniciado o ya docto gongorista, haga un esfuerzo, como lo haré yo también, para no buscar en esta somera lectura otros temas de investigación. Pongamos entre paréntesis los comentarios antiguos y modernos —los nuestros también—, dejándolos, sin olvidarlos totalmente, en la trastienda de nuestra memoria: así, tomando distancia y poniendo esta obra en perspectiva, nos será más fácil ver, a trueque de algunas aproximaciones, su desarrollo progresivo y su lógica interna. Fijaremos preferentemente nuestra atención en lo que, todavía hoy, puede provocar alguna vibración en nuestras sensibilidades de hombres y mujeres de los años dos mil y tantos: con un poco de paciencia, llegaremos así a maravillarnos, quizás, de la sorprendente actualidad de Góngora. Lo que intento no es una estéril lectura anacrónica, al contrario: leyendo estos versos con la misma disponibilidad que su público de origen (a lo menos, el que la leyó sin apelar a la teoría literaria), creo que no nos alejaremos de su significación primera, aunque esta lectura inocente nos pueda llevar, a veces, a conclusiones inesperadas. La ingenuidad implica siempre alguna posibilidad de heterodoxia. 18 Robert Jammes * Inevitablemente, lo que se impone a nuestra atención al volver las primeras páginas, es ese grupo de los 32 sonetos de juventud, escritos entre 1582 y 1585. Fue durante mucho tiempo la parte más conocida de la poesía gongorina, la más citada, más traducida, más representada en las antologías, por su brillantez formal y su petrarquismo aséptico. Allí todo es oro, plata, nácar, perlas, cristal, esmeralda, materia preciosa, belleza inasequible, amor rendido… Admirables piezas de museo, que podemos contemplar un rato, sin sacarlas de su vitrina. Afortunadamente hay más, mucho más, en estas setenta primeras páginas. Aunque buen alumno —¡sobresaliente!— de los italianos, Góngora no se deja encerrar en esta tradición. Compone al mismo tiempo, en aquellos años 1580-1585, igual cantidad de poesías de tonalidad nueva, variada y totalmente distinta. Sorteando los decantados sonetos, toparemos con romances sentimentales, exentos de los viejos convencionalismos y enraizados en la realidad de su tiempo: «La más bella niña», «Amarrado al duro banco», «La desgracia del forzado»; con transposiciones a lo moderno de antiguos temas medievales: «Da bienes Fortuna», «Que se nos va la Pascua, mozas»; también con alusiones y chistes verdes para amigos cordobeses enterados: «Diez años vivió Belerma» y, un poco más tarde, «Desde Sansueña a París»; con coplas impertinentes: «Que pida a un galán Minguilla», «Si las damas de la Corte», «Ándeme yo caliente»; descubriremos un genial romancillo atípico que vale más por sí solo que un gran poema: «Hermana Marica»; y, para completar el surtido, hallaremos la letrilla «Si en todo lo qu’hago», primer alarde de conceptismo escatológico que perfeccionará más tarde, en Valladolid. Variedad, invención, virtuosismo, fantasía, evasión fuera de los códigos (no solo literarios): en los seis primeros años de su producción poética, el joven Góngora se muestra capaz de tocar con igual maestría todas las cuerdas de la lira, como ningún otro poeta supo hacerlo antes, ni después. Sigamos volviendo páginas.1 1586 nos sorprende con un soneto a la enfermedad de Antonio de Pazos, obispo de Córdoba (60), de factura y de tono muy diferentes de los anteriores: catorce versos ceremoniosos, enrevesados —por no decir malos—, para desear al destinario (que murió poco después) salud y, a falta de tiara, primacía en España y púrpura cardenalicia. Es la primera vez que don Luis utiliza su talento para celebrar a un importante personaje, y no es por casualidad. Este soneto, que constituye un jalón en su producción poética, corresponde en efecto a un cambio decisivo en su vida: en 1585, un año antes apenas, después de ordenarse de diácono, era entronizado en el cabildo de la catedral. A partir de este momento don Luis, sucesor de su tío y heredero de los pingües beneficios de su ración, es oficialmente miembro de la Iglesia, con todo el prestigio y las ventajas materiales de su cargo, pero también con las sujeciones que este implica. En adelante, su lira se resentirá de las exigencias de su estatuto, y dejará percibir una contradicción entre la indocilidad de su temperamento y la presión de una sociedad estrechamente jerarquizada, en la que dominan los valores de la nobleza y la Iglesia, difícilmente compatibles con los que le han inspirado hasta ahora. Habrá que tenerlo en cuenta al hojear su obra posterior a 1585, que se debe leer, en muchos casos, a la luz de esta contradicción. En 1587 y 1588, por ejemplo, proclama 1 Los números entre paréntesis que aparecen en los pá- rrafos siguientes remiten a la edición de Carreira. Góngora, poeta para nuestro siglo que le dejan sin cuidado las amenazas del Drake o las del Turco (65), o la salida de las «católicas velas» a «surcar el mar de Bretaña» (73), pero al mismo tiempo, por solidaridad con el cabildo, dedica una altisonante canción patriótica a esa misma expedición (72), y compone un soneto heroico a las hazañas navales del marqués de Santa Cruz (66). En 1590, participa en una fiesta sevillana con una solemne oda a san Hermenegildo, en la que ve ya al futuro Felipe iii aplastar la herejía y reconquistar (¡nada menos!) los lugares santos (78); pero es capaz de burlarse, poco después, del pasado heroico del castillo de San Cervantes, reducido ahora a espiar, debajo de los membrillos, las travesuras de las alegres casadas toledanas (89). En 1593 escribe un soberbio soneto, típicamente cortesano, a Cristóbal de Mora (93), donde proclama su adhesión sin reserva al potente ministro de Felipe ii, y luego, cambiando de instrumento, compone la muy desenvuelta letrilla antifrailuna «A toda ley, madre mía» (96), que tuvo que esconderse durante más de dos siglos, y, en tono más amable, la deliciosa letrilla «Mandadero era el arquero» (95), que indignará al censor inquisitorial en 1628, etc. Basta seguir hojeando el libro para ir descubriendo, año tras año, otros ejemplos de contradicción radical entre estas dos caras de su obra, una directa, rebelde, espontánea; la otra cortesana, conformista y protocolaria. No es, por supuesto, esta segunda categoría la que puede atraer al lector moderno, porque, a pesar de sus calidades formales, no se percibe en ella esta inconfundible Fig. 1 Escuela española, Don Álvaro de Bazán, primer tercio del siglo xix (copia basada en un retrato antiguo), Madrid, Fundación Álvaro de Bazán. 19 20 Robert Jammes pulsación personal a la que nos han acostumbrado las obras de la otra vertiente. Sería sin embargo un error no advertir que, entre estas dos mitades la separación no es siempre tan clara, y que aparecen con frecuencia entre ellas evidentes compenetraciones. Vemos por ejemplo, prosiguiendo nuestro repaso, que en 1600, ya en su madurez, don Luis dedica nada menos que dieciséis décimas al marqués de Guadalcázar (120), para celebrar los encantos más o menos imaginarios de dieciséis «damas de Palacio», halagando por igual a cada una de esas nobilísimas doncellas casaderas: el ejercicio era difícil, y había que ser Góngora, con veinte años de experiencia poética atrás, para acertarlo con tanta gracia. Podemos sospechar, por el trabajo que le costarían, que estas décimas bien limadas indican un nuevo jalón en su trayectoria poética. Es en efecto el momento en que, muerto ya el austero Felipe ii, la naciente vida de Corte empieza a despertar ambiciones. Que don Luis haya tenido algunas en 1600, al frisar la cuarentena, ya lo apuntó Artigas, y lo confirma, poco después, en 1603, su prolongada estancia en Valladolid (Corte momentánea), que le inspira una serie de poesías áulicas: «A una montería de Felipe iii» (136), «A las damas de Palacio» (137), «De unas fiestas en Valladolid» (144), «En el dichoso parto de la reina» (146), etc., hasta, en 1605, las décimas «En una fiesta en que no se hallaron los reyes» (159), donde parece aceptar con gusto esa función de gacetillero de la Corte. Es tanto ya su prestigio entre el público cortesano, que no tiene que disimular el otro lado de su genio: la letrilla y los sonetos sobre el maloliente Esgueva (140-143, 149) tienen un increíble éxito, hasta tal punto que sus admiradores, y entre ellos personajes de rango, le piden un suplemento (152). Debemos admitir, pues, que al lado de las piezas escritas por oportunismo, deferencia o cortesía, hay otras de la misma vena que corresponden con su propio gusto por el lujo, el fausto, las fiestas, el brillo, y particularmente el espectáculo: teatro, desfiles, caballos, toros, atuendo mujeril, joyas, esplendor y prodigalidades. Esta inclinación, muy de su tiempo y de su clase social, se discierne a través de sus obras en verso, de su correspondencia, o de los encargos que le confían regularmente sus colegas del cabildo. Pero en ningún momento Góngora deja de ser Góngora. En el mismo trecho de su vida en que parecía extraviarse en la versificación palaciega, estaba componiendo algunas de sus obras más personales, las que todo el mundo conoce: de 1600-1603 son sus famosas letrillas satíricas «Los dineros del sacristán» (121), «Allá darás, rayo» (122), «Dineros son calidad» (125); se nota que, a partir de 1600, los temas (hoy más que nunca de actualidad) del dinero y la mentira aparecen con insistencia en su obra. Pero escribe también la extraordinaria canción «¡Qué de invidiosos montes levantados» (129), el insuperable romance de Angélica y Medoro (132), o el de las serranas de Cuenca (151), que prefigura en parte la primera Soledad; sin olvidar el punzante romance satírico «Trepan los gitanos» (153), ni las atrevidas décimas de 1606 «Musas, si la pluma mía» (166). Sigamos leyendo. Encauzadas un momento, en 1606-1607, hacia los marqueses de Ayamonte (161-165, 169-174, 176-178), sus ilusiones cortesanas se derrumban en 1609, cuando descubre, al cabo de una larga estancia en Madrid, la ingratitud de los «príncipes de la Corte», que le han fallado en un proceso decisivo para su familia. En un arrebato de indignación contra ellos y contra sí mismo (202), reniega de «la lisonja… y la mentira», que «le rozaron las cuerdas a su lira», lamenta haber celebrado «con Góngora, poeta para nuestro siglo tinta y aun con baba» las «fiestas de la Corte» y, despidiéndose de «la adulación y el engaño», se vuelve a su patria, a su huerta, a sus naranjos —a lo que, por primera vez, llama su «Soledad». Reacción indudablemente sincera y profunda, confirmada poco después por el soneto «Señores corteggiantes, ¿quién sus días» (221), y sobre todo por un nuevo y duradero cambio de vida: apenas llegado a Córdoba, se libera de sus obligaciones capitulares, transmitiéndolas a su sobrino nombrado coadjutor, y se muda a una casa de prestigio, con patio y jardín, en la plazuela de la Trinidad. Ya casi jubilado a los cincuenta años, aprovecha sin más tardar su retiro estudioso para dedicarse por fin a las obras largas que, sin duda, estarían madurando en su imaginación (Firmezas de Isabela, Polifemo, Soledades, Doctor Carlino), sin disminuir su producción acostumbrada de obras cortas, en una y otra vertiente como siempre: el baile «Apeose el caballero» (229), el romance de Cloris (249), las celebradas décimas de Coridón (257), la curiosa canción «Tenía Mari Nuño una gallina» (309), con su claudicación sabiamente concertada, etc.; y, en el lado opuesto, la canción a la entrega de Larache (223), como contrapeso al poco patriótico soneto del soldado Juanito con sus pedorreras (182), que Jáuregui recordará haciendo ascos al principio de su Antídoto. Fue este retiro cordobés de los años 1610-1616 el punto culminante de una creación poética ininterrumpida que, ya desde 1600 por lo menos, había hecho de él el poeta más celebrado de España. En 1617, acuciantes problemas económicos le obligarán a cerrar este paréntesis tan fecundo, a dejar su casa, su huerta y sus amigos, para ir, contra todas sus denegaciones anteriores, a pretender en la Corte. Allí, después de ordenarse de sacerdote y ser nombrado «Capellán de honor de Su Majestad», intentará difícilmente mejorar su situación económica y, con más acierto, asegurar el porvenir de sus sobrinos. Así empieza otra etapa de su vida —la última— que, como las precedentes, se refleja en su obra, porque, a pesar de sus nuevas obligaciones cortesanas y sacerdotales, sigue escribiendo tan asiduamente como antes. No es sorprendente que, en este último decenio de su vida, tiendan a multiplicarse cumplimientos y mundanerías (sin contar los 600 versos del frustrado Panegírico al duque de Lerma…), pero estas concesiones a una presión social ahora todavía más intensa no ahogan su espontaneidad. Aunque le agobian decepciones y dificultades materiales (tema obsesivo de su epistolario), su inspiración, su inventiva, su actividad creadora siguen intactas: en estas últimas páginas de su obra es donde encontramos la importantísima Fábula de Píramo y Tisbe (317), el romance de Hacén (351), el sorprendente «Guarda corderos, zagala» (372), remate de sus anteriores posturas feministas, o encantadoras letrillas como «No vayas, Gil, al Sotillo» (345) o «Ánsares de Menga» (344), y otras piezas que manifiestan todas su afán permanente por explorar formas y temas nuevos, siempre fuera de normas y modelos. Aun mayor atención merecen los nueve sonetos que escribe en 1624, cansado y envejecido, en el «climatérico lustro de su vida» (387395): impregnados de un estoicismo cristiano inhabitual en su obra, estos versos son una última confidencia, un balance desengañado de sus contradicciones. Confluyen en ellos, como para una suprema síntesis, las dos corrientes opuestas de su obra: visión negativa de la Corte por una parte y, en contrapunto, confesión lúcida de un pretendiente que se obstina, tahúr incurable, en «arrastrar cadenas». Sinceridad absoluta, confirmada por su correspondencia. 21 22 Robert Jammes * Henos aquí llegados al año de 1626, último de nuestro recorrido, en el que nos salta a la vista una postrera —y muy simbólica— manifestación de la coexistencia de sus dos fuentes de inspiración opuestas, con dos poesías tan diferentes que no parecen del mismo autor: una animada letrilla teatral, «Doña Menga, ¿de qué te ríes?» (418), tan ágil y tan divertida como las de su juventud, y una laboriosa silva «En la creación del cardenal don Enrique de Guzmán», sobrino de Olivares (416), en la que vaticina una vez más, como en la canción de 1590 a san Hermenegildo (78), la extirpación de la herejía en Europa y la reconquista «de los muros de Sión».2 De modo que esta discordancia interna se manifestó sin interrupción durante cuarenta años,3 continuidad excepcional que, a mi parecer, no se verifica en ningún otro corpus poético de la misma época. Se podría representar gráficamente esta ambivalencia con una especie de corte geológico reducido a dos capas: encima, la de las normas y convencionalismos inherentes a la condición (nobiliaria y eclesiástica) del autor, pero con muchas grietas por donde brotan las erupciones de la capa inferior, la de su yo profundo. Metáfora cómoda, pero sin duda algo simplista, porque incita a esquematizar —reconozco que yo lo hice alguna vez— una obra compleja: aunque muy contrastadas, las dos capas se compenetran a menudo. Ya lo hemos entrevisto a propósito de las poesías áulicas de 1600-1607, y podríamos discernir de paso otros casos parecidos: las poesías de 1611 a la muerte de la reina Margarita (236-238), aunque de ceremonia, reflejan seguramente una emoción personal, y hasta inquietudes espirituales. También, mirándolo de más cerca, veríamos cómo en el Panegírico de 1617 Góngora desarrolla sus temas predilectos de paz y de prosperidad, los mismos que ya se vislumbraban, bajo una retórica triunfalista, en la Oda a la entrega de Larache de 1610. Pero, cualquiera que sea la parte de convicción personal perceptible en estas composiciones —y otras—, todo lo que pertenece a este estrato superficial interesa Fig. 2 “Larache”, en Antigüedades de España, África y otras provincias de Bernardo de Alderete, 1614, Madrid, Biblioteca Nacional de España. 2 Chacón señala que «hizo don Luis esta silva estando ya malo de la enfermedad que murió». 3 No tengo en cuenta la canción «Suene la trompa béli- ca» (1), tarea de encargo escrita a imitación de los desacertados versos en esdrújulos de Cayrasco de Figueroa. Error de juventud que no volverá a repetirse. Góngora, poeta para nuestro siglo más al investigador que al simple lector de hoy. Indiscutiblemente, lo que puede todavía atraerle está en la otra capa, que palpita debajo y surge, irresistible, casi a pesar del poeta. Él mismo lo dijo a través de otra metáfora todavía más clara, en los primeros versos de una letrilla satírica de 1595: Ya de mi dulce instrumento cada cuerda es un cordel, y en vez de vihuela, él es potro de dar tormento, quizá con celoso intento de hacerme decir verdades contra estados, contra edades, contra costumbres al fin… (105) Como si, cumplidas sus obligaciones, no resistiera el impulso de despacharse y dar rienda suelta a su fantasía, su exuberancia, su gusto por la copla maldiciente, burlándose a veces de aquello mismo que acababa de incensar. Góngora fue seguramente el poeta que llevó más lejos esta contradicción entre la respetabilidad de su estado y su rebeldía instintiva, antinomia que sirvió de argumento al Inquisidor Pineda para afirmar que esas «obras llenas de todo género de inmundicia… desdecían de la dignidad y decencia de su estado de sacerdote, prebendado de una tan santa y principal Iglesia como la de Córdoba, y capellán de su Magestad». El interés de esta censura, tan clarividente como malvada, es que se sitúa en una perspectiva moral y, en definitiva, política, insistiendo sobre «el daño» que causará este libro «perjudicial» y contrario a «las buenas costumbres del pueblo cristiano»: … por ser en vulgar, y en verso y composición, y chistes y refrancillos ridículos, es más fácil de creer y más apetitoso de leer, y de acordarse y repetir, en conversación y fuera della, sus dichos, los doctos e indoctos, varones y mujeres, religiosos y monjas, y todos estados. Antiguo profesor en los colegios de Sevilla y Córdoba, Pineda sabía de qué hablaba, y podemos tomar sus indicaciones al pie de la letra, incluso la mención de las monjas, de las que se puede suponer, por la cantidad de versos picantes que les dedicó don Luis (65, 85, 95, 103, 175, 185, 187, 188, 189, y todo lo que se perdió), que serían sus asiduas lectoras. No solo nos revela el impacto de estas poesías subversivas, sino que, implícitamente, nos llama la atención sobre el carácter particular de su difusión anterior a 1628, esencialmente oral y manuscrita, entre un público de aficionados que se las comunicaban y se las comentaban. Estos alegres intercambios, más o menos clandestinos, que evoca Pineda se parecen, en cierta medida, a los que se practican hoy en el ciberespacio, con la misma finalidad de burlar la vigilancia de la autoridad y dar libre curso a la necesaria reacción contra un ambiente opresivo. Coincidencia digna de reflexión. 23 24 Robert Jammes * Sería sin embargo un error limitar estas observaciones a la obra satírico-burlesca de Góngora. En fin de cuentas, es evidente que su indocilidad instintiva fue también —y esto es lo más importante— la llave de sus creaciones más decisivas en el dominio que, por comodidad, podremos llamar lírico en el sentido lato de la palabra.4 Basta leer el Antídoto y ver cómo Jáuregui denuncia metódicamente las audacias lingüísticas, la confusión de los géneros, la inadecuación del asunto al metro «heroico», la mezcla de lo humilde con lo «sublime», etc., para comprender hasta qué punto las Soledades representaron, para los preceptistas de la época, una escandalosa transgresión de las normas. Ya es hora de hablar brevemente —si se puede— del gran poema que nos está llamando a gritos. Parecerá sin duda paradójico este intento de lectura ingenua de una obra difícil, coto de eruditos vedado al profano. Creo sin embargo que es posible abordarla directamente, después de un previo esfuerzo dedicado únicamente a vencer las dificultades de la interpretación literal. Ya lo hizo y lo acertó Federico García Lorca, en su conocida conferencia sobre La imagen poética en don Luis de Góngora, pronunciada en 1926, cuando todavía estaba en ciernes la moderna investigación gongorina. Poniendo nuestros pasos en las huellas de los suyos, conseguiremos quizás adaptar a nuestro propósito la pauta que sugiere en unas breves frases que resumen la idea central de su charla: Fig. 3 Quelinus Erasmus, El rapto de Europa, 1636-1637, Madrid, Museo Nacional del Prado. 4 Observación extensiva a toda su obra, sin excluir el teatro: la minuciosa y casi provocativa observación de las reglas aristotélicas de unidad de tiempo y lugar en las Firmezas de Isabela de 1610 (y en el Doctor Carlino de 1613) no implica ninguna sumisión a las normas consagradas, al contrario: es un desafío antilopesco, un rechazo cuidadosamente calculado de lo que se había vuelto norma con el triunfo de la comedia nueva, y que Lope acababa de codificar poco antes, en su Arte nuevo de hacer comedias de 1609. Góngora, poeta para nuestro siglo Góngora une las sensaciones astronómicas con detalles nimios de lo infinitamente pequeño […]. Trata con la misma medida todas sus materias, y así como maneja como un cíclope mares y continentes, analiza frutas y objetos […]. Entra en lo que se puede llamar el mundo de cada cosa. En pocas palabras lo dijo todo, lo suficiente al menos para que, fiándonos de su instinto de poeta, intentemos apreciar cómo vibran todavía, cuatro siglos después, estas imágenes que van de lo humilde a lo grandioso: En la noche, un cuenco de leche «gruesa… y fría» remite al alba «que la vio exprimir aquel día» (vv. 147-151). En una orza traída por un montañés, se encierran panales «de oro líquido» que fue, cuando era «rocío que lloró la Aurora», enjugado por la abeja «que madruga / a libar flores y a chupar cristales» (vv. 321-328). Entre olas enfurecidas, aparece una «breve tabla» que, en su vida anterior, fue pino en los montes, batido de los temporales (vv. 15-18); hermano suyo más feliz, avanza en la serenidad del estero un barco músico, que oía cantar al ruiseñor, cuando era todavía «verde robre… en los bosques» (ii, vv. 37-41). Sobre el humilde sayal que cubre la tosca mesa de los cabreros, fibras purpúreas de carne en cecina nos cuentan las proezas del macho que fue esposo de doscientas cabras, plaga de vides, y «triunfador siempre de celosas lides» (vv. 153-162), etc. Mundo maravilloso en el que estas cosas que, antes, no eran más que formas y colores, de repente se interiorizan: cada una tiene su historia, su ser profundo, su destino. Arriba cruzan el cielo «grullas veleras» que van «surcando los piélagos del aire libre» y, «con las plumas de su vuelo», forman «caracteres alados / en el papel diáfano del cielo» (vv. 602-612). Más arriba todavía, resplandece el diamante «que más brilla / en la nocturna capa de la esfera», entre «el rosado balcón de la Aurora» y la «cerúlea tumba fría» del Occidente (vv. 383-392). Y, para no citar todo el poema, fijémonos en la imagen ciclópea aludida por García Lorca, dinámica visión del planeta entero, con sus continentes abrazados por la inmensa «sierpe de cristal» de un Océano que, frente a la muralla del Istmo, parece intentar —como la sierpe del emblema— reunir su cabeza «del Norte coronada, / con la que ilustra el Sur, cola escamada / de antárticas estrellas» (vv. 425-429). Universo palpipante de vida, en el que se entrecruzan miles de vínculos misteriosos. Todo el poema es un himno a la hermosura del mundo, cuyo momento cumbre es, quizás, el discurso del serrano sobre los descubrimientos (vv. 366-502), la más corta e inspirada de las epopeyas modernas: mundo todavía nuevo, virgen, intacto; blancura del Mar del Alba, donde el navegante descubre, como ninfas sorprendidas, «la inmóvil flota de firmes islas» del Océano Pacífico… Como los exploradores de continentes desconocidos, los primeros —y casi confidenciales— lectores del poema apenas empezado se maravillaron ante lo que descubrían: imágenes como nunca las habían visto, presentadas en una lengua inaudita, liberada por fin de las pesadeces de la prosa. Siempre admiré por su entusiasmo el comentario de Francisco del Villar a los primeros versos del poema, «Era del año la estación florida / en que el mentido robador de Europa», etc., que leía en su versión primitiva: 25 26 Robert Jammes Parece que eleva [‘arrebata’, ‘embelesa’], y más con aquel adyunto mentido que, siempre que lo considero, me dan impulsos de levantarle estatua; y el pacer estrellas en dehesas azules escríbase con letras de oro. Se podrían apuntar centenares de reacciones parecidas —generosas, vehementes— a lo largo de los cincuenta años que duraron las controversias. Me limitaré a recordar el Discurso sobre el estilo de don Luis de Góngora y carácter legítimo de la poética de Martín Vázquez Siruela, no solo por su energía en proclamar el derecho del poeta a hablar otra lengua («aquella lengua forastera… en la que se preciaba de hablar Píndaro»), sino, sobre todo, porque fue sin duda el único en referirse al Ion de Platón y a su teoría del entusiasmo que el rapsoda comunica a su auditorio, como el imán transmite su magnetismo a una cantidad de anillos que levanta asidos unos de otros. Platón afirma por la boca de Sócrates que ese fenómeno colectivo se producía al oír recitar los versos de Homero. Estoy convencido de que los de Góngora (Soledades u otras poesías suyas de igual intensidad lírica) conservan todavía este poder casi mágico de electrizar a un auditorio. Consta por un testimonio fidedigno que lo tenían todavía a principios del siglo xix, en los peores años del antigongorismo más cerrado: Yo a lo menos no he visto nunca leer en público este bello romance [de Angélica y Medoro], sin que al llegar a los ecos que llevan de valle en valle el nombre de Angélica, no prorrumpan todos los oyentes en una exclamación de placer, no dejando en su ánimo otro sentimiento que el de gozar y admirar. Fig. 4 Nicolas Poussin, Paisaje con edificios, 1648-1650, Madrid, Museo Nacional del Prado. Góngora, poeta para nuestro siglo ¿Quién hablaba así en 1830? Quintana, el clasicista Manuel Josef Quintana, que se acordaba, de vez en cuando, de que él también era poeta, y que prosigue en estos términos, todavía más inesperados: Ahora bien, ser poeta es tener este poder, es producir este efecto; y diez volúmenes de versos como los que han escrito Artemidoro, Ulloa, Rebolledo y los poetas preceptistas que han venido después de ellos, no dan tanto derecho a adornarse de este nombre como da esta corta descripción al Cisne cordobés para apellidarse tal (Poesías selectas castellanas, t. iii, p. 415). Da gusto ver al académico Quintana echar de repente por la borda preceptos y preceptistas: esto sí que se puede llamar entusiasmo, casi en su sentido etimológico de «posesión divina». ¡Lástima que esta iluminación haya sido limitada! Si Quintana hubiera podido superar las inhibiciones de su tiempo, para leer serenamente los poemas malditos («bárbaro lenguaje», «vicios», «extravagancia», «jerigonza», «delirio», etc., ibid., pp. lvii-lxii), hubiera notado sin duda que el mundo idílico del romance que le entusiasmaba era poéticamente el mismo que el de la primera Soledad: los elementos del romance se hallan todos en el poema, con la misma significación simbólica, la misma resonancia sentimental, desde el marco iniciado en la primera cuarteta («En un pastoral albergue / que la guerra entre unos robles / lo dejó por escondido / o lo perdonó por pobre»…), hasta la síntesis final («Choza, pues, tálamo y lecho, / cortesanos labradores», etc.). Pero era todavía inconcebible que la magia del romance se transmitiera al poema. No caen tan facilmente los tabúes. Había que esperar un siglo más para que se cumpliera el milagro, con las celebraciones del tercer centenario en 1927. En suma, fue necesario el ambiente europeo y mundial de rebeliones ideológicas en los años 20, para que resucitara esta poesía heterodoxa que había alborotado durante cincuenta años la vida literaria del Siglo de Oro. También esta coincidencia es significativa. * Acostumbrados a estudiar las obras de Góngora y de otros poetas en el silencio de las bibliotecas, hemos perdido de vista (los de mi generación por lo menos) un punto importante: que la transmisión de la emoción poética es esencialmente oral. La lectura solitaria, muda y casi abstracta que practicamos, no puede producir más que un entusiasmo virtual. El fenómeno de magnetismo colectivo que describe Platón era propio de las habituales lecturas públicas de Grecia, y más tarde sin duda de Roma. Quintana también se refiere a un auditorio. En 1927, con motivo de las celebraciones del tercer centenario, hubo lecturas públicas en Córdoba y su provincia, pero ignoro en qué ambiente. Sabemos también que la generación de poetas que resucitó a Góngora, cuando se reunía, escuchaba a Dámaso Alonso recitar la primera Soledad, que él sabía de memoria. ¿Por qué no podrían prolongarse las actuales conmemoraciones con varias sesiones de lecturas públicas? No faltan, en toda la obra que acabamos de repasar, trozos todavía capaces de suspender a un auditorio que no se limitaría a los especialistas; yo lo vería al contrario muy amplio, tan ecuménico como el que le quitaba el sueño 27 28 Robert Jammes al censor inquisitorial: «doctos e indoctos, varones y mujeres, religiosos y monjas, y todos estados». Tal iniciativa tendría la ventaja de dar más resonancia al homenaje que se rinde a Góngora y, sobre todo, podría contribuir a proporcionarnos algo que, en las circunstancias actuales, nos hace mucha falta: una cura de entusiasmo. No exactamente el que describía Platón, ni la beatitud que sugería Quintana, sino, más adaptado a nuestro infeliz siglo xxi, un entusiasmo crítico —y valga el oxímoron. Me explico: tanto el público de 1613, que leyó con fervor las primeras —y a veces malísimas— copias de la primera Soledad, como el de 1926 que escuchó en Granada la charla de García Lorca, reconocían sin dificultad, bajo su deslumbrante poetización, el mundo de campos, aldeas, pastores, mieses, vendimias, etc., que les rodeaba, y la multitud de objetos y detalles de su vivir cotidiano que abundan en el poema. En tres siglos, todo eso había cambiado muy poco. Pero, en los 84 años que nos separan del resurgimiento de 1927, y sobre todo en los últimos decenios, se ha producido una mutación tan asombrosa, que no podemos dejar de experimentar cierto malestar al percibir, casi verso por verso, la enorme y creciente distancia entre esta poesía y nuestra realidad. Ha desaparecido el mundo idílico del romance de Angélica, y no solo él, sino también la prosaica realidad que transfiguraba. Las constelaciones que, con solo alzar la cabeza, don Luis podía mirar desde su plazuela de la Trinidad, «el diamante que más brilla», «las prendas de Cefeo», «las claras aunque etiópicas estrellas» (ii, vv. 614 y 622), ahora se han hecho invisibles desde cualquier ciudad. También las abejas, tan celebradas en el poema, van desapareciendo y casi no se oyen ya sus «escuadrones volantes». El paisaje, verdadero lienzo de Flandes, que el peregrino contempló desde un promontorio (vv. 194-211), si volviera ahora lo vería sumergido en un océano de plástico. Y «los purpúreos senos» de «los reinos de la Aurora» (vv. 457-458), o las blancas islas del mar del Alba, ¿cómo imaginarlos ahora sin pensar en las nubes que los amenazan?, etc. * El etc. que acabo de poner no es una incitación a proseguir en esta vía de la desolación. Sería un enorme contrasentido transformar en pretexto a lamentaciones la desbordante alegría, la exultación de las Soledades. Es cierto que en adelante no podrá ser totalmente ingenuo nuestro entusiasmo; pero, mirándolo bien, tampoco lo fue el de don Luis. Es significativo que escoja el momento en el que despliega toda la hermosura del Universo, el discurso del serrano, para proclamar, discrepando de la unánime euforia ideológica de su tiempo, que la verdadera instigadora de las exploraciones y las conquistas coloniales fue la Codicia, y ella sola, «sin admitir segundo / en inculcar sus términos al mundo» (vv. 410-411). Lo dice y lo recalca con insistencia a lo largo de este discurso. Basta leer las reacciones escandalizadas de sus comentadores antiguos (y menos antiguos) para apreciar la audacia de esta postura, seguramente la más atrevida y de mayor alcance de toda su obra. ¿Quién se animaría hoy a contradecirla, al ver cómo ha crecido la Codicia, que ocupa ahora, bajo una denominación menos teológica, la totalidad de nuestro horizonte? Otra coincidencia entre la obra de Góngora y nuestras modernas preocupaciones… La ambivalencia de este discurso —exaltación y reprobación de los descubrimientos— pone en evidencia la capacidad de Góngora, en sus arrebatos líricos, para Góngora, poeta para nuestro siglo no perder contacto con la realidad; o, invirtiendo los términos, para no permitir que su aguda conciencia de la realidad ahogue el entusiasmo poético. No se trata de un caso aislado, aunque sea el más sorprendente; las intrusiones de la realidad —muchas veces en forma festiva o burlesca— corresponden a un rasgo de su personalidad que sus contemporáneos admitieron difícilmente: lo criticaron censores y amigos, Jáuregui y Pedro de Valencia; y, dos siglos más tarde, Quintana, con toda la admiración que le producía el romance de Angélica, se permitió quitarle «una copla impertinente y pueril» (vv. 105-108), «para no estropear con ella el más bello pasaje de la composición». Sueño dorado, utopía, y en contrapunto la realidad: este es el lirismo, moderno en su complejidad, que puede atraernos hoy, el que nos hace falta ahora. Necesitamos que una voz inspirada nos recuerde que el planeta es azul, que el mundo es hermoso, y nos comunique el más que nunca imprescindible entusiasmo: no para añorar el pasado, sino para incitar a proteger el presente, y ayudar a preparar el futuro. Fig. 5 Alberto Durero, La melancolía, 1514, Madrid, Biblioteca Nacional de España. 29