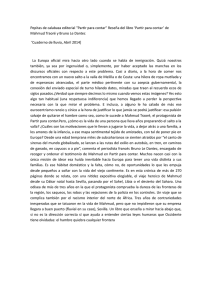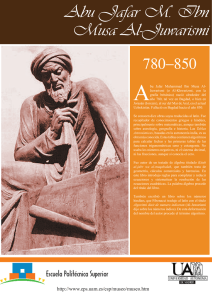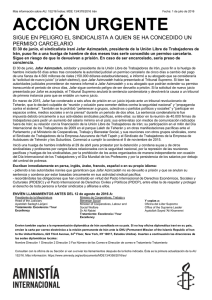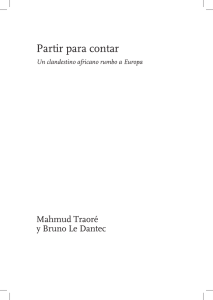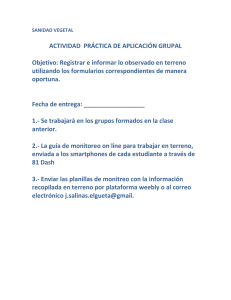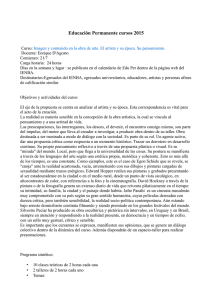Interior Con los ojos.qxd
Anuncio
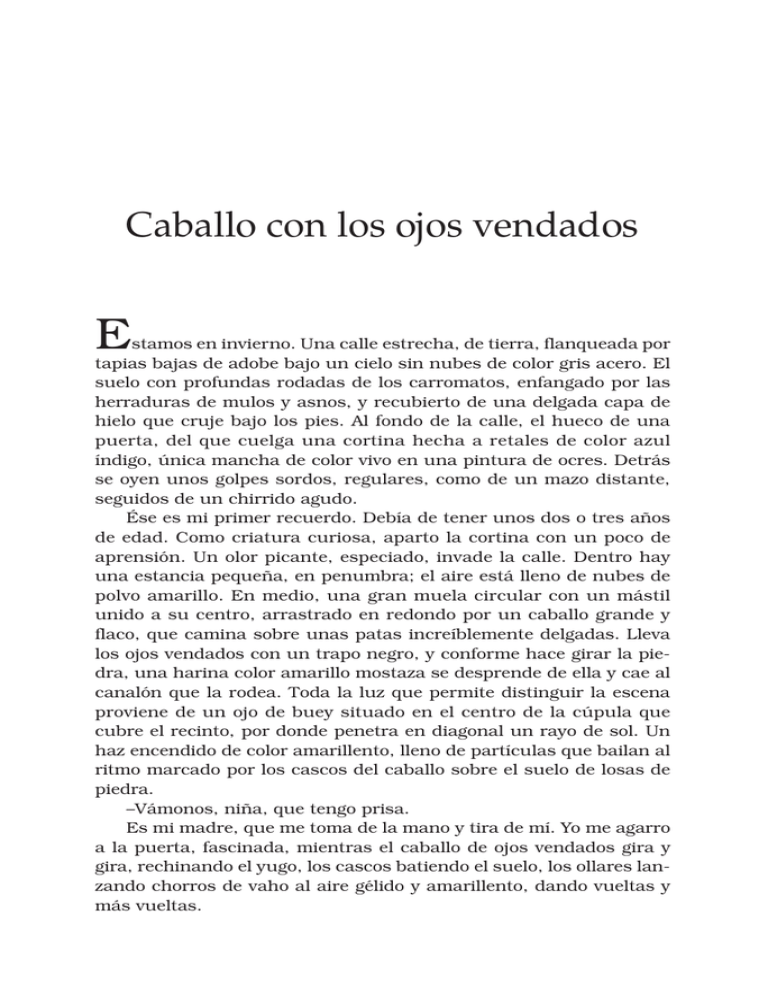
Caballo con los ojos vendados E stamos en invierno. Una calle estrecha, de tierra, flanqueada por tapias bajas de adobe bajo un cielo sin nubes de color gris acero. El suelo con profundas rodadas de los carromatos, enfangado por las herraduras de mulos y asnos, y recubierto de una delgada capa de hielo que cruje bajo los pies. Al fondo de la calle, el hueco de una puerta, del que cuelga una cortina hecha a retales de color azul índigo, única mancha de color vivo en una pintura de ocres. Detrás se oyen unos golpes sordos, regulares, como de un mazo distante, seguidos de un chirrido agudo. Ése es mi primer recuerdo. Debía de tener unos dos o tres años de edad. Como criatura curiosa, aparto la cortina con un poco de aprensión. Un olor picante, especiado, invade la calle. Dentro hay una estancia pequeña, en penumbra; el aire está lleno de nubes de polvo amarillo. En medio, una gran muela circular con un mástil unido a su centro, arrastrado en redondo por un caballo grande y flaco, que camina sobre unas patas increíblemente delgadas. Lleva los ojos vendados con un trapo negro, y conforme hace girar la piedra, una harina color amarillo mostaza se desprende de ella y cae al canalón que la rodea. Toda la luz que permite distinguir la escena proviene de un ojo de buey situado en el centro de la cúpula que cubre el recinto, por donde penetra en diagonal un rayo de sol. Un haz encendido de color amarillento, lleno de partículas que bailan al ritmo marcado por los cascos del caballo sobre el suelo de losas de piedra. –Vámonos, niña, que tengo prisa. Es mi madre, que me toma de la mano y tira de mí. Yo me agarro a la puerta, fascinada, mientras el caballo de ojos vendados gira y gira, rechinando el yugo, los cascos batiendo el suelo, los ollares lanzando chorros de vaho al aire gélido y amarillento, dando vueltas y más vueltas. 12 SHUSHA GUPPY –¿Por qué tiene los ojos tapados, madre? –Para que no vea por dónde anda. De lo contrario, se marearía de tanto dar vueltas toda la jornada, y se encabritaría. En cambio, así puede imaginar que está andando en línea recta por el campo. Pero no te preocupes. De noche le quitan la venda y le dan de comer un saco de avena, que es lo que más le gusta. En el fondo, es feliz... La imagen se esfuma. Pero luego retorna y se presenta a mi memoria en los momentos más insospechados, en las ensoñaciones diurnas, en las pesadillas, en los momentos de duda o de angustia, o todas las veces que he cocinado con demasiada cúrcuma: el esquelético caballo con los ojos vendados, encadenado a la piedra de molino en una habitación a oscuras, dando vueltas y vueltas, día tras día, año tras año, mientras él cree estar galopando por una pradera tachonada de margaritas. Y todo, por un saco de avena al final del día... El caballo con los ojos vendados. Mi primer recuerdo, mon semblable, mon frère... Haji Mahmud E n otros tiempos existían miles de esos molinos en Persia. Los tenía cada pueblo y cada aldea. Mucho antes de que se descubriera el petróleo, mi bisabuelo Haji Mahmud fue propietario de una almazara cerca del bazar de Teherán. Extraía el aceite de toda una variedad de semillas, sobre todo para los candiles con que se alumbraban las viviendas, y también para usos medicinales. Estaba instalada en un barracón, al lado de su casa y detrás de su tienda, de modo que podía acceder fácilmente a ambas. El suelo de la tienda estaba cubierto por una alfombra, a un lado de la cual tenía un pequeño estrado con una esterilla de seda y un almohadón. Allí permanecía sentado Haji Mahmud todo el día, con las piernas cruzadas, para recibir a los clientes y realizar sus negocios. Al fondo, una cortina de brocado tapaba el armario empotrado que contenía sus libros de cuentas, el devocionario, un Corán y algunos papeles personales. Arrimados a las paredes, recipientes de aceite cuidadosamente apilados, y detrás de la almazara, otros bidones más grandes, rotulados a mano por el propietario. A su lado tenía el ábaco, y entre las manos, el rosario de cuentas de ámbar que le servía para musitar oraciones e invocaciones cuando se hallaba a solas. Tenía prestigio y dinero, tal como indicaba su título de Haji, que designa a los que han hecho la santa peregrinación a La Meca. La sharia o ley islámica dispone que el candidato para emprender dicha peregrinación debe depositar dinero para un año de sustento de su familia, y dejar arreglada su herencia para la eventualidad de su fallecimiento durante el viaje. En aquellos tiempos la travesía duraba meses y conllevaba muchas emociones, pero también grandes peligros. La antigua ruta de los peregrinos apenas era otra cosa sino una serie de caminos pedregosos que cruzaban cordilleras y valles, ríos torrenciales y profundas quebradas, así como desiertos infestados de reptiles y de leones, hasta llegar a Arabia y a la Ka’ba, la Casa de 14 SHUSHA GUPPY Dios. Con frecuencia, las caravanas de camellos, mulas, caballos y viajeros de a pie eran asaltadas por bandidos que se quedaban con sus pertenencias y se llevaban las bestias. Las enfermedades, las epidemias de cólera o viruela, las mordeduras de las serpientes y las picaduras de los escorpiones, la vejez y el agotamiento físico se llevaban a más de uno. Pero eso tenía sus compensaciones, porque el peregrino fallecido en route estaba seguro de ir directamente al cielo, donde sería recibido por el arcángel Gabriel en persona, nada menos, quien lo conduciría al paraíso para sentarse entre los profetas y los imanes en presencia del Justo. En cuanto a los afortunados peregrinos que lograban regresar sanos y salvos, eran recibidos como héroes, y su salvación se consideraba debida a las oraciones y a los sacrificios realizados, así como a la intercesión del imán al que dedicasen sus devociones. Un mercader honrado tendría que esperar muchos años, por lo general, hasta que hubiese reunido la fortuna necesaria y ser elegible para el haj. Haji Mahmud era ya cincuentón cuando lo consiguió. Al recibirse en la ciudad la noticia de la inminente llegada de la caravana, todo el Bazar entró en un estado de excitación y frenesí de júbilo. Decoraron la tienda de Mahmud con portavelas en forma de tulipanes y con fuentes de mármol donde nadaban peces de colores. Extendieron alfombras preciosas en el establecimiento donde recibía a los clientes, y almohadones de brocado para reclinar la espalda a lo largo de las paredes. Grandes sacos de harina y arroz, fardos de frutas y hortalizas transportados a lomos de camello fueron enviados a su casa para los banquetes con que iba a celebrar su retorno junto a sus allegados, así como para las comidas que se repartirían entre los pobres del barrio. Y cuando efectivamente llegó, fueron sacrificados dos corderos, el uno a la entrada del Bazar y el otro en el propio umbral, y él llevado a hombros de los jóvenes, entre gran algazara y satisfacción general, y acompañado por otros hajis y notables del distrito. Durante siete días fue continuo el ajetreo de los visitantes que disfrutaban de su hospitalidad, escuchaban las anécdotas del viaje y participaban de la bendición del haj. Se suponía que la visita a la Casa de Dios era una experiencia transformadora, que la gracia divina hería al peregrino como un rayo y convertía al pecador en justo, al tacaño en generoso y al ignorante en sabio. Tan dramáticas metamorfosis nunca ocurrían en la realidad, pero todo el mundo procuraba conformarse, al menos en apariencia, a las esperadas pautas de la noblesse oblige, y comportarse en adelante con más gravitas. Al parecer, a Haji Mahmud se le dio CON LOS OJOS VENDADOS 15 mejor que a otros. Daba a los pobres con largueza y su reputación de piedad y sabiduría creció, se difundió por toda la ciudad y acabó por adquirir tintes legendarios. Nada se sabía de sus antecedentes, pero mucho después de su desaparición todavía se contaban anécdotas sobre él, reales o atribuidas, que ilustraban su ejemplar progresión de la pobreza a la riqueza, y del anonimato a la fama. Recuerdo una de esas anécdotas, contada por tía Ashraf, la hermana menor de mi padre, inagotable e irresistible cronista de la familia, durante una larga velada de invierno, cuando yo era niña. Es la leyenda del Dash Jafar. La leyenda del Dash Jafar E l Bazar era un laberinto de callejas cubiertas. En las bóvedas de media caña se abrían tragaluces de vidrio por donde entraba la luz del día. A uno y otro lado de las calles de aquella cuadrícula se veían porches con tiendas y puestos de venta, cuyas trastiendas eran almacenes profundísimos, patios de descarga y talleres artesanales. Cada oficio tenía su distrito propio, los orífices y los plateros, los repujadores de estaño y cobre, los zapateros, los sastres, los vendedores de alfombras, los tintoreros... Uno podía orientarse por los ruidos y los aromas del lugar: la cacofonía de martillazos de los que trabajaban los metales, el raspar de leznas de los zapateros y de formones de los carpinteros, los olores penetrantes de los perfumes, los tintes, las especias. Desde la mañana hasta la noche, el Bazar hervía. Era una muchedumbre variopinta de compradores, buhoneros, porteadores y chicos de los recados, representantes, mirones y mendigos. Todos vociferaban al mismo tiempo regateando y discutiendo. Encarecían el artículo y proclamaban a los cuatro vientos su sinceridad y su honradez. Burros y mulos tan pesadamente cargados que casi desaparecían bajo los bultos, tintineando cascabeles, les disputaban el paso a los porteadores humanos doblados bajo sus balas de algodón, sacos de grano, barreños de tinte o alfombras enrolladas. En el Bazar, según el dicho corriente, uno podía comprar las cosas más insólitas, «desde la leche de una gallina hasta la vida de un hombre». Pero el Bazar era mucho más que un centro comercial, era el corazón mismo de la comunidad. El comercio y la industria, la política y la religión dependían de su prosperidad y sus cambios de humor. Porque eran los mercaderes ricos quienes proveían de fondos a las mezquitas con sus legiones de mulás, y los que llenaban las arcas del Estado con sus tributos, y mantenían en el poder a los políticos que ellos apoyaban. 18 SHUSHA GUPPY A la entrada del Bazar estaba la mezquita del sha, adonde acudía todos los viernes el soberano mismo o un representante suyo para asistir a la oración de mediodía. Desde el altísimo minarete azul, el almuecín llamaba al rezo a los fieles tres veces al día. Cerca de allí se alzaban el palacio del sha y la residencia del gran visir, y también los mulás principales vivían en el vecindario. Lo mismo que un organismo sano resiste los gérmenes y la inmundicia sin enfermar, el Bazar albergaba a toda una legión de parásitos, mirones, timadores, descuideros, traficantes, golfillos y mendigos. El personaje más importante de los que vivían del Bazar sin trabajar en él era el Dash (palabra que significa «hermano» en la jerga popular). Este individuo exigía y obtenía de cada uno de los tenderos una cantidad mensual llamada baj, o tributo, a cambio de una supuesta «protección» contra vandalismos y latrocinios. El Dash por lo general comenzaba su carrera en el Zur-Jané (Hogar de la Fuerza), es decir, el gimnasio de estilo tradicional donde los jóvenes atletas aprendían la lucha, el levantamiento de pesos y la esgrima con lanzas, jabalinas y otras armas simuladas, en ejercicios de agilidad y estilo que simbolizaban las actividades bélicas, todo ello acompañado por el ritmo del timbal y cantos épicos tomados del Shahnamé de Firdausi, El libro de los reyes. Todas estas rutinas se practicaban en una pista circular rodeada de un graderío con bancos corridos para los espectadores. El Dash era el que había vencido a todos los rivales en la lucha y el levantamiento de peso, tras desarrollar sus músculos hasta la exageración, y estableciendo así su ascendiente sobre los demás. A él los bíceps le servían lo mismo que la metralleta a Al Capone. Nadie osaba negarse a pagar el baj, teniendo en cuenta que un solo manotazo de aquel hombretón bastaba para tumbar en la cama a cualquier imprudente, cuando no para llevarlo a la sepultura y que su comercio quedara expuesto al pillaje. Al mismo tiempo, el Dash tenía un código de honor. Debía mostrarse generoso y espléndido con el botín de la extorsión, y dar limosna a los pobres, defender la honra de las mujeres y respetar la autoridad religiosa, especialmente la de su mulá o director espiritual particular. En una palabra, con su conducta emulaba la del rey, cuyos métodos, al fin y al cabo, no eran tan diferentes de los suyos, sólo que institucionalizados y practicados a gran escala. Si se conducía de acuerdo con esas pautas y se ganaba el respeto de sus colegas y coetáneos, recibía el título de Luti, que venía a significar algo así como «granuja simpático». Por las fechas en que Haji Mahmud tenía su almazara y su tienda en el Bazar, el Dash principal era Dash Jafar, un muchachote cor- CON LOS OJOS VENDADOS 19 pulento y muy bien parecido, con su grueso bigote retorcido y su barbicha de candado. Demasiado señorial para plantarse a la entrada del Bazar y exigir el baj personalmente, solía enviar un delegado para tal fin. El único mercader dispensado del baj era Haji Mahmud, porque Jafar lo apreciaba y tácitamente lo había adoptado a modo de figura paterna. Lo visitaba con frecuencia, le consultaba sus cuitas personales y se ofrecía para cualquier clase de ayuda, lo que siempre fue declinado con amabilidad. Cierto día, y después de una ausencia de muchos meses, Jafar se presentó en el establecimiento de Haji Mahmud, le saludó, le besó la mano y se sentó a su lado sobre la alfombra. Haji Mahmud observó que Jafar no parecía el mismo. Tenía un aire preocupado y abatido. Le ofreció unos dulces y una taza de té, y le preguntó el motivo de su tristeza. Como si no hubiera esperado más que esa señal, Jafar empezó a desahogar su corazón. –A decir verdad, Haji Aqa [Aqa significa «vuecencia», «maestro», «hombre santo» o simplemente «señor», según los contextos], estoy cansado de esta vida de disipación y frivolidad. Tengo veinticinco años, y nunca he hecho nada excepto ejercitarme en el Zur-Jané, hacer fanfarronadas y comportarme como los demás esperaban de mí. No he tenido padre y por eso le considero a usted como tal. Por eso también he venido a pedirle consejo, una solución que me saque de mi estado de vida presente. Me arrepiento de mis malas acciones y quiero comenzar un negocio propio, pero no tengo dinero. Todo lo que he «ganado» lo he despilfarrado en mi vida disoluta. Además, y como sin duda convendrá vuecencia, un negocio legítimo no puede fundarse con dinero ilegítimo, porque entonces Dios le castiga a uno con el fracaso y la bancarrota. Así que no veo ninguna solución. Haji Mahmud escuchó con atención, reflexionó unos minutos y luego se dirigió a la trastienda, descorriendo la cortina para meterse en su habitación. Al poco salió con una bolsita de seda, que le entregó a Jafar diciendo: –Esta bolsa contiene cien soberanos de oro. Los ahorraba en previsión de tiempos difíciles. Como, por lo visto, eres tú el que ha encontrado tiempos difíciles, tómala, abandona el mal camino y comienza una nueva vida. Cuando hayas alcanzado el éxito y la fortuna, puedes devolvérmelos si quieres. Dash Jafar quedó sorprendido y abrumado. Era más de lo que se había atrevido a esperar. Sabía que Haji Mahmud era hombre tan generoso como hábil, pero nunca hubiera creído que se aviniera a desprenderse de los ahorros de toda su vida. Después de mucho 20 SHUSHA GUPPY intercambiar taarof (negativas de cortesía) por su parte e insistencias por parte de Haji, aceptó la bolsita de seda y se despidió. Pasaron los años. Haji Mahmud estaba viejo y canoso, pero seguía atendiendo a su negocio. Cierto día, mientras se hallaba sentado sobre la alfombra del umbral murmurando las oraciones de su rosario, se plantó delante de su comercio un hombre alto, de poblada barba y mediana edad, que se acercó y le saludó diciendo: –¿No se acuerda usted de mí, Haji Aqa? Soy Jafar, Dash Jafar, a quien usted prestó cien soberanos de oro hace muchos años. ¡Estoy aquí para saldar mi deuda! Sentados alrededor del té y de las pastas dulces, Jafar relató su historia. Con el dinero recibido de Haji Mahmud había comprado una mula y una partida de enseres domésticos –artículos de tocador y de adorno, y pequeños utensilios– que le constaba tendrían aceptación en la comarca. A continuación se dirigió a una aldea cercana a Veramin, un pueblo que se halla a varios cientos de leguas de Teherán, donde se estableció en un puesto del bazar y empezó a vender su mercancía. Poco a poco fue haciendo amistad con otros tenderos y comerciantes, y supo conquistar la confianza del kadjoda (alcalde), que era un rico mercader en granos y el miembro más respetado de la aldea. Cierto día el kadjoda le invitó a su casa y después de cenar le explicó que como no tenía ningún hijo varón deseaba adoptarlo con la condición de que contrajera matrimonio con su única hija sobreviviente, que entonces tenía catorce años y era la niña de los ojos de su padre. Jafar estaba enterado de que la hija del alcalde era bonita y honesta –siendo así que la honestidad es el más preciado atributo de toda joven–, y de hecho una vez él la había entrevisto entre cortinas mientras tomaba el té con el padre. Así que no titubeó en aceptar la proposición, diciendo: –Si vuestra señoría quiere aceptar a este esclavo por yerno suyo, yo deposito mi vida a sus pies. Un par de años después, el alcalde falleció y dejó toda su fortuna a Jafar y su familia. Así que Jafar era entonces súbitamente rico y estaba en condiciones de emprender la peregrinación a La Meca y convertirse en haj, lo que realizó enseguida. Con el tiempo, los convecinos le eligieron kadjoda, función que según explicó todavía desempeñaba. En el transcurso de tantos acontecimientos y aventuras, sin embargo, había olvidado del todo su deuda con Haji Mahmud. Pero CON LOS OJOS VENDADOS 21 pocos días antes de la visita, había tenido un sueño en el que se le apareció el imán Alí en persona (el yerno del profeta Muhammad, y primer imán de los doce en que creen los chiíes duodecimanos), para recordarle los cien soberanos de oro que le habían prestado e indicarle que había llegado el momento de devolverlos. De este sueño Jafar despertó tembloroso y convencido de que no había sido una vana visión, consecuencia de una cena demasiado pesada, por ejemplo, sino una verdadera advertencia. Sobre todo porque aún advertía la presencia del imán en la alcoba, e incluso el olor almizclado del atar, que persistió largo rato después de la desaparición del santo. Y por eso estaba allí con doscientos soberanos de oro, que comprendían la deuda originaria más los intereses acumulados durante aquellos años. Haji Mahmud recibió la bolsa de seda, la vació en su propio regazo, y después de contar las monedas de oro las dividió diciendo: –Acepto la suma original para que no te creas obligado frente a mí, porque no hay carga más pesada que una obligación que coarta nuestra libertad de conciencia. Pero no puedo aceptar los intereses, porque eso sería usura, que la ley de Dios prohíbe. De nada sirvió la insistencia de Jafar, por lo que al cabo de un rato besó la mano del anciano y tras largas manifestaciones de agradecimiento se despidió «para seguir viviendo muchos años en la virtud y la prosperidad», como solía agregar la tía Ashraf a fin de dejar buena constancia de la moraleja del caso.