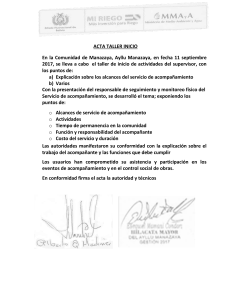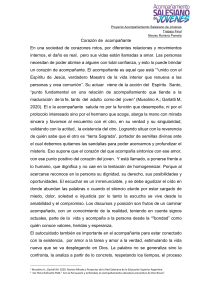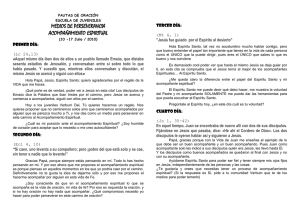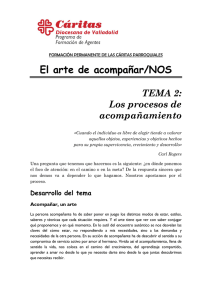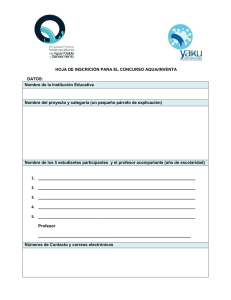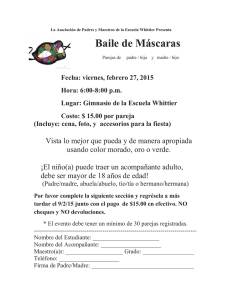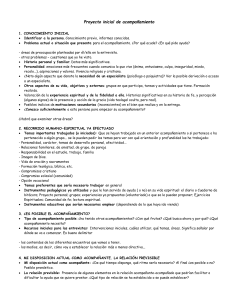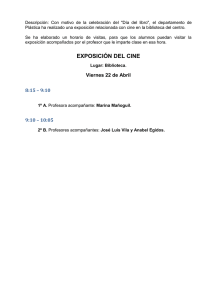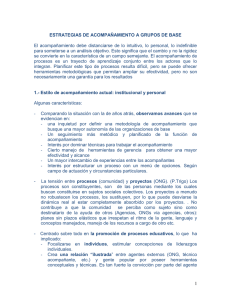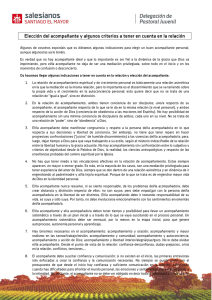Darío Mollá Llácer, SJ De acompañante a acompañante Una espiritualidad para el encuentro NARCEA, S.A. DE EDICIONES ÍNDICE Introducción SER ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL “Apacienta mis ovejas” “Simón, hijo de Juan” “¿Me quieres?… Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero” “Mis ovejas” LA FE DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL “Haced lo que Él os diga” “No tienen vino” “Haced lo que Él os diga” “Esta fue la primera señal milagrosa que hizo Jesús en Caná de Galilea” LA ORACIÓN DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL “Te alabo, Padre” “En aquella ocasión…” “… has mostrado a la gente sencilla” “Yo os aliviaré” LA ABNEGACIÓN DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL “Lo montó en su propia cabalgadura” “Un hombre… medio muerto” “Lo montó en su propia cabalgadura” “Te lo pagaré cuando vuelva” LA HUMILDAD DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL “Se puso a lavarles los piesa los discípulos” “Se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó” “Comenzó a lavar los pies” “Debéis lavaros los pies mutuamente” LA CONFIANZA DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL “No pudimos” “He pedido a tus discípulos que expulsen ese espíritu, pero no han podido” “Esa clase solo sale a fuerza de oración” “Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie” LA MISERICORDIA DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL “Hasta que la encuentra” “Pierde una de ellas” “Hasta que la encuentra” “Se la pone sobre los hombros” EL DISCERNIMIENTO DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL “¿Es lícito en sábado?” 3 “Un hombre que tenía una mano paralizada” “Luego les preguntó” “Para matar a Jesús” LA “ECLESIALIDAD” DEL ACOMPAÑANTE espiritual “Tomás no estaba con ellos” “Por miedo a los judíos” “Tomás no estaba con ellos” “Ocho días después… estaba Tomás con ellos. Se presentó Jesús” EL “ACOGER” DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL “Atiéndela para que no siga gritando” “Una mujer cananea se le acercó dando voces” “Atiéndela para que no siga gritando detrás de nosotros” “Mujer, ¡qué fe tan grande tienes!” ACOMPAÑAR EN EL SUFRIMIENTO Qué y desde dónde “Ser casa” Escuchar con los cinco sentidos “Me abrió los ojos” (Jn 9,30) Ayudar a discernir el sufrimiento “Me hice débil con los débiles… para salvar como sea a algunos” “Suplicándole que se marchara de su territorio” “Habitaba en los sepulcros” “No me atormentes” “Empezaron a suplicarle que se marchara de su territorio” LAS “TENTACIONES” DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL Poner en Dios “toda” su esperanza “Que se despoje de todo deseo interesado” Con el nombre del Señor como única arma “Después de despedirse de ellos” “Como ovejas que no tienen pastor” “¿Cuántos panes tenéis?” “Después de despedirse de ellos” 4 INTRODUCCIÓN SER ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL “Espiritualidad” y “acompañante espiritual”: las dos expresiones que encabezan y sitúan este libro. No es éste un libro sobre “lo que el acompañante ha de hacer” en el acompañamiento espiritual, sino sobre “lo que el acompañante ha de ser y vivir” para poder acompañar espiritualmente a otras personas. No se trata en estas páginas de reflexionar sobre formas, métodos o contenidos del acompañamiento espiritual; vamos a centrar nuestra atención en la persona del acompañante y en la “espiritualidad” que anima su servicio. Creemos que reflexionar sobre la “espiritualidad” de quien acompaña espiritualmente es una buena ayuda que podemos prestar a quienes tienen la hermosa y no siempre fácil misión de acompañar a otros en su seguimiento de Jesús. Ayuda que, creemos, puede redundar, en beneficio de la calidad evangélica de su misión de acompañamiento. Libros, y buenos libros, sobre el hecho mismo del acompañamiento hay muchos y, con seguridad, nuestros lectores los conocen. En las páginas que siguen vamos a tratar de otra cosa. Sobre el acompañamiento, nos basta decir, de entrada, que entendemos el acompañamiento espiritual al modo que san Ignacio lo propone en los Ejercicios Espirituales: ayudar al encuentro de cada persona con Dios “… de manera que el que los da no se decante ni se incline a la una parte ni a la otra; más estando en medio, como un peso, deje inmediate obrar al Criador con la criatura, y a la criatura con su Criador y Señor” (nº 15)1. Nos proponemos reflexionar y ayudar a reflexionar, prioritariamente, sobre el horizonte, las motivaciones, las actitudes de fondo, los criterios que deben animar y caracterizar el vivir de quien se siente llamado por Dios y enviado por la comunidad cristiana a la apasionante y delicada tarea de acompañar a las personas en su camino de encuentro personal con Dios y de servicio a los hermanos, al que ese encuentro con Dios conducirá. Todo ello (horizonte, motivaciones, actitudes, criterios…) forma parte de la “espiritualidad” del acompañante espiritual. Tratar de ella es abordar un tema decisivo para quien acompaña y para quien es acompañado. Es inevitable, y no es malo, que, aun poniendo el acento en las actitudes interiores del acompañante, aparezcan en algunos momentos los modos concretos en que esas actitudes se plasman. No son cosas radicalmente diversas; al contrario. Unas y otras se iluminan mutuamente. La tarea del acompañamiento espiritual es sumamente delicada. En él entramos, 5 sin exageración ni metáfora, en “terreno sagrado”, en el terreno donde, en lo más íntimo, la persona formula sus deseos más hondos, decide sobre sus proyectos vitales, afronta sus contradicciones, límites y conflictos. Y para entrar en ese “terreno sagrado” sin pisotear ni hacer daño, sino ayudando, hacen falta no solo técnicas y habilidades (que también) sino un talante y un modo de utilizarlas que ayude. Demasiadas veces, por desgracia, en el acompañamiento se han dado situaciones de avasallamiento, manipulación, dominio e infantilización de la persona acompañada. El acompañamiento espiritual tiene también sus tentaciones y peligros2. Cuando san Ignacio expresa las condiciones o cualidades de la persona para dar ejercicios espirituales a otros (tarea que es básicamente una tarea de acompañamiento y no de indoctrinación) dice que uno puede empezar a dar ejercicios solo “después de haberlos en sí probado”. Acompañar en el camino de encuentro con el Dios de Jesús es una tarea sumamente delicada donde la propia experiencia del acompañante de haber recorrido ese camino es ineludible, condición sine qua non, para no desorientar, confundir o impedir. De ningún modo estamos diciendo que para acompañar a otros haya que ser “perfecto”. Si así fuera, nadie podría ser acompañante. Este libro tiene un peligro: ser leído como una especie de perfil necesario para ser un buen acompañante espiritual. No es eso. No se trata de diseñar el retrato-robot del acompañante ideal, porque tal acompañante ideal no existe y diseñar tal retrato-robot no dejaría de ser una tarea no solo inútil, sino contraproducente pues solo causaría desánimo. Se pretende apuntar, sencillamente, al “horizonte” espiritual en el que se sitúa la persona y la tarea del acompañante. Horizonte que ilumina un camino de crecimiento y profundización, camino que se va haciendo al acompañar a otros y que nunca está concluido. Sí creo que hay un “principio y fundamento” ineludible para poder acompañar a otras personas: haber hecho un recorrido propio en la propia experiencia de Dios y del seguimiento de Jesús, haber “leído” esa experiencia, haberse dejado acompañar. A partir de ahí vamos creciendo y madurando también como acompañantes. Para acompañar a otros no se trata de ser alguien perfecto, pero sí alguien maduro y alguien que ha tenido una buena experiencia en el dejarse acompañar. Como seguramente han intuido ya los lectores de estas páginas de presentación, hay dos puntos de partida en mis reflexiones. El primero de ellos, más teórico, es la concepción ignaciana del acompañamiento espiritual, expresada en los Ejercicios, experiencia en la que he vivido y desde la que he desempeñado mi servicio de acompañar a otros. El segundo punto de partida, más vivencial, es la reflexión sobre mi propia experiencia personal de acompañante espiritual durante muchos años a personas muy diversas y en situaciones también diversas. No va a ser éste un trabajo de cariz académico, sino compartir una experiencia personal. 6 Estas páginas van de acompañante a acompañante. Son, casi, la autobiografía espiritual de un acompañante que, invitado a compartir sus vivencias, cree que con ello puede hacer un servicio de cierta utilidad. El libro se estructura en una serie de capítulos breves que abordan diversas actitudes básicas en la espiritualidad del acompañante. Su orden responde a un cierto “itinerario” de fondo pero dichos capítulos también tienen entidad propia en sí mismos para poder ser trabajados aisladamente. Junto a cada capítulo aparece una “meditación” sobre algún pasaje evangélico que puede ayudar a profundizar en alguna de las cuestiones que el capítulo plantea. Estas meditaciones tienen también su entidad y perspectiva: hasta tal punto que solo ellas darían cuenta de todo aquello que he querido compartir y también pueden leerse independientemente de los capítulos de contenido. El conjunto del libro se presta a la reflexión y meditación personal y también al trabajo en actividades de formación de acompañantes, personales o grupales. Las meditaciones evangélicas pueden ayudar también en retiros de formación espiritual o incluso en unos Ejercicios Espirituales para acompañantes. Hemos concebido este libro con una doble intención, la de ayudar a la reflexión personal y la de elaborar un material que, por contenido y forma, puede ayudar a la formación de acompañantes en diversos ámbitos: parroquias, comunidades, centros educativos, seminarios, formación en vida consagrada, etc. No puedo acabar esta introducción sin expresar un profundo agradecimiento a Dios que me ha concedido la gracia y la oportunidad de acompañar a muchos hermanos y hermanas en el apasionante itinerario del encuentro con sus criaturas amadas, a las personas que me han acompañado a mí a lo largo de mi vida, y que me han aportado mucho más de lo que ellas mismas puedan pensar, a tantas personas que me han confiado su acompañamiento y que, ellas también, han sido para mí presencia de Dios y, finalmente, a la editorial Narcea que tuvo la gentileza, en su día, de invitarme a esta reflexión y que, tras paciente espera debida a mi lentitud, la publica. “APACIENTA MIS OVEJAS” Cuando ya habían comido, Jesús preguntó a Simón Pedro: –Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: –Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: –Apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle: –Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: –Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: –Apacienta mis ovejas. 7 Por tercera vez le preguntó: –Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, entristecido porque Jesús le preguntaba por tercera vez si le quería, le contestó: –Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: –Apacienta mis ovejas. (Jn 21,15-17). Este encargo final de Jesús a Pedro en el diálogo junto al lago, tras las negaciones de Pedro al Crucificado y el perdón del Resucitado, pueden ser un texto significativo y fundante del ministerio del “acompañar” en la Iglesia. Subrayemos algunos rasgos del texto. “Simón, hijo de Juan” El encargo y el ministerio de “apacentar” es encomendado a un pescador, cuyo único mérito y dignidad es el de ser escogido por Jesús junto al lago en un momento de su vida: “Jesús dijo a Simón… serás pescador de hombres” (Lc 5,10). En este momento solemne del encargo final Jesús vuelve a llamar a Simón por su nombre familiar. Somos personas humanas, con nuestra historia de elección y de negaciones, los que somos enviados por el Señor. Suya es la elección, suya es la gracia. Y somos enviados tras la experiencia del perdón y la misericordia regaladas. Somos enviados como lo que somos: pecadores perdonados. No podemos olvidar nunca nada de todo ello. Ni el misterio de nuestra elección, que nos lleva a vivir desde el agradecimiento, ni la realidad de nuestras negaciones que nos hace sabios sobre nosotros mismos y sobre la condición humana, ni la experiencia del perdón recibido que es la que nos hará posible acompañar con misericordia. No podemos olvidar nunca que seguimos siendo “Simón, hijo de Juan”, el pescador-pecador (Lc 5,8) elegido gratuitamente, ni siquiera después de tantos años de seguimiento y de tanta experiencia de acompañamientos. Si nos olvidamos de ello, erramos y ya no “acompañaremos”, sino que nos situaremos en planos que no son los del acompañamiento de hermano a hermano: “yo he rezado por ti para que no falle tu fe. Y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos” (Lc 22,32). “¿Me quieres?… Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero” Es la pregunta única y decisiva antes de encomendar la misión. El Señor nos pide como condición para encargarnos la misión que le queramos a Él. Incluso le vale ese amor limitado y humano que significa el filéo de la tercera pregunta frente al agapáo de las dos primeras que expresa un amor sin fisuras y sin límite. El Señor es el buen pastor que ama a sus ovejas hasta dar la vida por ellas (Jn 10,11) y en ningún caso sería capaz de encomendar el cuidado de sus ovejas a alguien que no compartiera ese sentimiento. Amar al pastor es amar a las ovejas por 8 las que el pastor ha dado la vida. Cuando alguien entre nosotros se siente cercano a morir encomienda el cuidado de sus seres queridos a aquel con quien más identificado se siente: “Mujer, ahí tienes a tu hijo… Ahí tienes a tu madre” (Jn 19,26-27). El discípulo amado (todos somos discípulos amados) a la Madre y la Madre a los discípulos. Acompañar a otros es, antes que nada y previamente a cualquier tarea, cuidar nuestro amor a Jesucristo para que en ese amor y desde ese amor nos acerquemos a las personas que acompañamos. No nos acercamos a ellos desde nosotros, simplemente desde nuestra empatía y menos aún desde la obligación: nos acercamos a ellos desde el amor de Cristo. Y eso da un tono de radicalidad evangélica a nuestro acompañamiento: es decir, lo hace radicalmente evangélico, verdaderamente espiritual. Hay otro detalle en este versículo y en esta tercera respuesta de Pedro que no nos puede pasar desapercibido en nuestra contemplación: ese “tú lo sabes todo” que no aparece ni en la primera ni en la segunda respuesta. ¿Qué es ese “todo” al que se refiere Simón? El “todo” de los fallos, de la debilidad, de las negaciones. El Señor conoce toda la historia: la historia de nuestro amor y la historia de nuestras debilidades. Es algo así como decir “tú sabes que te quiero y tú sabes que te niego”, “tú sabes que te niego pero también sabes que te amo”. El Señor que nos envía a acompañar a otros “lo sabe todo” acerca de nosotros, y quizá incluso con más profundidad que nosotros mismos y ciertamente con más lucidez que la que nos dan a nosotros nuestros autoengaños. Pero así y todo nos envía a las ovejas a las que Él ama. Cabe pensar que también nos va a cuidar a nosotros para que no hagamos daño a quienes Él nos confía. “Mis ovejas” Acompañar no es nunca apropiarse de aquello que no es nuestro. Las personas que acompañamos son y serán por siempre las del Señor, y nunca las nuestras. También es importante no olvidar esto con respecto a las personas que acompañamos. No son nuestras ni sus personas, ni sus decisiones, ni sus destinos. Pese a tantas tentaciones como tenemos a veces de apropiarnos de ellas. El lenguaje es tantas veces traicionero y revelador: “mis grupos”, “mis acompañados”, “mis dirigidos”, “mis vocaciones”, etc. Si eso es así, lo importante en nuestros acompañamientos es fundamentalmente una cosa: que los acompañados y su Señor, su único Señor, se encuentren cara a cara y nuestra tarea es facilitar y propiciar ese encuentro; no interferir ni impedir. ¡Qué libres hemos de ser y qué libres podemos ser con respecto a nuestros acompañados cuando tenemos bien claro que “son” del Señor y que Él los ama infinitamente más y mejor de lo que nosotros los podamos amar! Libres en el acogerlos y libres para dejarlos marchar; libres para encajar sus estados de ánimo y sus decisiones, tanto las que nos gustan como las que no; libres para respetar el 9 ritmo de sus procesos, aunque no sea el que a nosotros nos guste o nos parezca adecuado; libres para no apropiarnos de sus éxitos, ni culparnos de sus fracasos; libres para perseverar en los momentos en que el acompañamiento se hace difícil; libres para aconsejar un cambio de acompañante cuando experimentamos que ya no les podemos ayudar… ¡No son nuestros, son del Señor! Tener eso claro es la fuente de donde mana la necesaria libertad que requiere todo acompañamiento espiritual honesto. Es sugerente y claro al respecto el artículo de Luis Mª García Domínguez, SJ: Qué es y qué no es el acompañamiento espiritual. Revista “Sal Terrae”, nº 1227, noviembre 2017, pp. 865-877. 2 Ver Rufino Meana, SJ: Formados, éticos y lúcidos. Consideraciones sobre el acompañante espiritual desde una perspectiva antropológica, Revista “Sal Terrae”, nº 1227, noviembre 2017, pp. 879-893. 1 10 LA FE DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL Nos interesa en este capítulo de nuestra reflexión, subrayar y destacar aquellos aspectos de la fe del acompañante espiritual que tienen que ver, de modo particular, con su misión de acompañamiento. Damos por supuesto que, como cristianos y ministros de la Iglesia, los acompañantes están en comunión afectiva y efectiva con la fe de la Iglesia. Nos preguntamos en este momento por algo más concreto: por aquellos aspectos de esa fe que entran más en juego, sostienen y caracterizan la misión de acompañar. Un primer convencimiento básico de quien acompaña a otras personas en su itinerario vital hacia el encuentro personal con Dios es el convencimiento de la presencia amorosa y activa de Dios en la vida y en la historia de cada persona humana y la fe en la posibilidad de un encuentro personal del acompañado con el Dios que sale a su encuentro1. Ese encuentro es posible radicalmente porque Dios se acerca y se hace presente en la vida de cada persona, desea encontrarse con ella, y la misión del acompañante es ayudar a que el acompañado se “disponga” a ese encuentro. San Ignacio de Loyola en los Ejercicios Espirituales describe con detalle esa acción de Dios en sus criaturas: “Dios habita en las criaturas… y así en mí dándome ser, animando, sensando y haciéndome entender” (nº 235); “Dios trabaja y labora por mí” (nº 236). La sensibilidad para captar esa “presencia” y ese “trabajo” de Dios en cada una de las personas a las que acompaña es la sensibilidad básica que todo acompañante espiritual debe cuidar porque, en definitiva, el acompañamiento espiritual no es, ni más ni menos, que co-laborar en la acción de Dios en la persona acompañada. Para que el acompañamiento sea de verdad co-laboración con la acción de Dios la primera mirada y la primera pregunta del acompañante es: ¿qué es lo que Dios está haciendo y promoviendo en la persona que acompaño?2 Y desde la respuesta a esa pregunta inicia su acompañamiento. “El ministerio del diálogo supone la conciencia de que la acción de Dios precede a la nuestra. No plantamos la semilla de su presencia porque ya lo ha hecho él… y está haciendo que fructifique… Nuestro papel es colaborar con esta actividad de Dios”3. Estas palabras referidas, en principio, a la evangelización de las culturas son plenamente aplicables al acompañamiento de las personas. Que también es un ministerio de diálogo, una “conversación espiritual”. Son muchas las consecuencias de estas afirmaciones y las exigencias que plantean a la persona que desea acompañar. 11 Intuimos, de entrada, la importancia que tienen la oración y el discernimiento como medios necesarios en los que el acompañante “afina” su sensibilidad para captar la presencia y la acción de Dios. A lo largo de estas páginas irán aflorando observaciones sobre el qué y el cómo de la oración y el discernimiento del acompañante espiritual que, necesariamente, ha de ser una persona orante y con capacidad y experiencia de discernimiento. La oración del acompañante es, antes que nada, una humilde petición al Espíritu para que le ilumine y le dé su gracia para ayudar a las personas que Él ha colocado en su camino. Petición de ayudar y co-laborar y no entorpecer ni ser impedimento a la acción del Señor en los acompañados. La petición abre paso a un segundo momento: la consideración del modo de actuar de Dios en la Historia de Salvación tal como aparece en la Biblia y se revela, de modo particular, en el modo de hacer de Jesús con todo tipo de personas y situaciones. Con esa base de fondo, el acompañante intenta captar el modo de hacer de Dios con la persona que tiene delante, en las mociones interiores de su corazón, en sus pensamientos y reflexiones, en los acontecimientos de su vida. La oración del acompañante tiene también mucho de ejercicio de discernimiento que purifica su mirada y corazón para ver, con la limpieza necesaria, la acción de Dios. Un acompañante que no ora ni discierne se puede convertir en otras cosas, no necesariamente malas, pero distintas al acompañamiento espiritual. Por ejemplo, en alguien que da buenos y sabios consejos de prudencia humana (lo cual no es malo, e incluso puede formar parte del acompañamiento, pero la plenitud del acompañamiento espiritual se sitúa a otro nivel), o en alguien que explica y aplica criterios morales sobre determinadas conductas (tampoco eso es malo, evidentemente, pero es otra cosa). O incluso se puede pervertir el acompañamiento si el acompañante toma las decisiones en vez del acompañado o en vez de colaborar con Dios lo que hace es ponerse en lugar de Él de modo absolutamente temerario. Ese acercamiento tan directo a la acción de Dios en las personas es algo que “conmueve” profundamente, que toca muy radicalmente, que suscita sentimientos muy hondos que afectan al mismo acompañante. No sé si hay otra forma más directa de acercamiento a la presencia y a la acción de Dios en la historia humana que el del diálogo espiritual en profundidad que se da en el acompañamiento espiritual. Es causa de una verdadera y muy profunda consolación. ¡Cuántos y qué hondos sentimientos experimenta el acompañante cuando se sitúa en su auténtico y humilde sitio de co-laborador de la acción de Dios! El más primario es un sentimiento de asombro. De asombro ante la constante llamada y compromiso de Dios con la persona humana, ante la libertad que el Creador deja a la criatura, ante la fuerza y el poder sanador de esa llamada cuando la criatura responde positivamente a ella. El rechazo de la criatura no disminuye el amor del Creador por ella, que seguirá manifestándose, aunque sea ignorado, 12 incomprendido o rechazado y la acogida positiva de la criatura provoca efectos que serían inexplicables de otro modo. El acompañante se encuentra en primera línea para contemplar esa historia permanente de gracia y libertad que se da constantemente en la relación entre el Señor y la persona humana. Somos testigos, ¡tantas veces lo hemos sido!, de transformaciones radicales, de cambios de vida sorprendentes, de que la gracia de Dios hace posible en instantes lo que nosotros no hemos podido conseguir con mucho y continuado esfuerzo. El segundo de esos sentimientos es un sentimiento de gratitud, de una inmensa gratitud. Gratitud, en primer lugar, a Dios que nos concede la gracia de poder colaborar son su obra y de ponernos casi en primera línea para contemplar su acción. Pocas cosas he agradecido tanto al Señor a lo largo de mi vida como el que me haya concedido la suficiente capacidad y la reiterada posibilidad de acompañar a otras y tantas personas, de tantos y tan diversos estados y condiciones de vida. ¡Cómo me ha transformado, cuánto me ha exigido y cuánto me ha aportado esa oportunidad que gratuitamente he recibido! El sentimiento de gratitud del acompañante se extiende también a tantas personas que, movidas por Dios, han querido poner en él su confianza, abriendo su corazón y lo más íntimo de su intimidad a su mirada y a sus palabras. Sentimiento de gratitud a quienes ha podido acompañar durante un tiempo, y también sentimiento de gratitud a quienes después de un tiempo han tenido la libertad de buscar otros acompañantes que les ayudaran más de lo que el acompañante de un momento les estaba ayudando. Todos ellos, en el tiempo largo o en el tiempo corto, dejan en la vida del acompañante una palabra de Dios y sobre Dios. Como todo don, el don de acompañar a otras personas nos abre a una tarea. No hay don sin tarea, y desde la conciencia del don la tarea se asume con ilusión y con gozo. La tarea es, en primer lugar, acoger y valorar en su justa medida un don tan valioso, valorarlo como tarea prioritaria en el ministerio eclesial. Valorar el ministerio del acompañamiento lleva a cuidarlo en sus modos, en sus tiempos, en sus propuestas. Y también a cuidarnos nosotros como acompañantes, tanto en las actitudes interiores que pide el acompañar a otros, como en las capacidades y habilidades que nos ayudan a mejorar la calidad de nuestro acompañamiento. En tercer lugar, un sentimiento de perplejidad sobrecogida ante el misterio de cómo una misión tan delicada y decisiva es puesta en manos y en personas tan débiles y limitadas. Hay una desproporción ilimitada entre el don que se nos da, la tarea que se nos encomienda y las limitadas posibilidades humanas de llevarla adelante. Hasta el punto de que muchas veces nos resulta inexplicable e incomprensible que el Señor nos haya escogido y haya confiado en nosotros como instrumentos de su acción. Muchas veces experimentamos en el acompañamiento que salen de nosotros pensamientos y palabras que no son nuestros, sino inspirados muy directamente por el Espíritu; nos preguntamos con asombro ¿de dónde ha salido esto? Nos 13 sentimos en verdad, instrumentos de la acción de Dios y nos preguntamos muy hondamente ¿cómo es posible que el Señor me haya tomado a mí como instrumento? El acompañamiento espiritual es para el acompañante una experiencia privilegiada en la que se experimenta al mismo tiempo el ser y el no-ser más radicales. El ser porque percibes en ocasiones que a través de tu acompañamiento el Señor obra maravillas increíbles e insospechadas en las personas que acompañas; el no-ser porque también experimentas que toda capacidad de ayudar te es dada por Otro, y que sin la presencia y la acción del Espíritu tú no eres nadie y tus palabras valen nada. “HACED LO QUE ÉL OS DIGA” Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos también habían sido invitados a la boda. En esto se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo: –No tienen vino. Jesús le contestó: –Mujer, ¿por qué me lo dices a mí? Mi hora aún no ha llegado. Dijo ella a los que estaban sirviendo: –Haced lo que Él os diga. Había allí seis tinajas de piedra, para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían entre cincuenta y setenta litros. Jesús dijo a los sirvientes: –Llenad de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba, y les dijo: –Ahora sacad un poco y llevádselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: –Todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor hasta ahora. Esta fue la primera señal milagrosa que hizo Jesús en Caná de Galilea. Con ella mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto se fue a Cafarnaún en compañía de su madre, sus hermanos y sus discípulos. Allí se quedaron algunos días (Jn 2,1-12). En esta meditación María, la Madre del Señor, y la “acompañante” de sus discípulos en los tristes días de la muerte y la soledad (Hch 1,14), nos invita a la fe en Él, en su presencia y su acción en la vida; fe que sostiene nuestro “acompañar a otros”. “No tienen vino” María es invitada a hacerse presente en un momento tan especial para una pareja como es el de la boda. La presencia de María conlleva la presencia de Jesús y sus discípulos. También nosotros al ser invitados a acompañar somos invitados a entrar en la intimidad y en los momentos importantes y cotidianos de las personas, y con nosotros entran en ellos Jesús y la comunidad cristiana. En el acompañamiento 14 nunca somos nosotros solos. La presencia de María es una presencia que corresponde al gesto de ser invitada con su atención amorosa, con su mirada detallista y con su solicitud. Una atención que cae en la cuenta de la necesidad de quienes la han invitado, incluso antes de que ellos mismos la sientan o formulen: “no tienen vino”. Otros invitados solo están pendientes de lo exterior o de divertirse ellos mismos. María tiene otra forma de estar, otra forma de hacerse presente en la vida de las personas: una forma que es “acompañar”. La necesidad que llama la atención de María no es una necesidad de vida o muerte. A los ojos de muchos es una cosa menor: “pues si se acaba el vino es su problema; nosotros nos vamos”. María percibe que eso, que para muchos es un detalle sin importancia, a los novios les puede arruinar la fiesta que han preparado con ilusión durante mucho tiempo. Acompañar no solo es caer en la cuenta de necesidades objetivas, grandes o pequeñas, sino tener la sensibilidad y sabiduría necesarias para captar y calibrar cómo esa necesidad afecta a quienes la sufren. Una sensibilidad, la de María, que se alimenta de agradecimiento y amor. Ella nos enseña con esta frase de apenas tres palabras, “no tienen vino”, ese modo tan especial y tan evangélico de estar y hacerse presente en la vida de las personas que es “acompañar”. “Haced lo que Él os diga” Impresiona también esta frase de María, que es una frase de pura fe, ya no solo en el poder de su Hijo, sino en su amor y en su sensibilidad. Porque Jesús no le ha dicho a María “haré lo que tú me pides”, sino “aún no ha llegado mi hora”. Pero María conoce bien a Jesús, es de su misma “pasta”, y por eso sabe que puede atreverse a decir lo que dice. La fe de María “desencadena” el hacer de Jesús. Es algo de esa misma fe la que nosotros necesitamos en todos y cada uno de nuestros acompañamientos para pedir a Jesús que se haga presente en la vida y las necesidades de quienes acompañamos. Porque no somos nosotros los que, en definitiva, podamos solucionar las necesidades de las personas que acompañamos: lo único que nos es posible es ayudar e interceder ante Él. Pero ayudar con la misma humildad de María e interceder con la misma fe. También nosotros sabemos (¡hemos de saber al empezar a acompañar a otros!) de qué “pasta” está hecho Jesús: de la buena pasta del amor, de la compasión, de la misericordia… Y ese “conocimiento” es “conocimiento interno” por nuestra propia experiencia de lo que Él ha hecho cuando le hemos invitado a hacerse presente en nuestra vida. La fe es contagiosa. Porque también los sirvientes son contagiados de la fe de María en Jesús. Ellos no sabían siquiera quién era esa persona ni cuál era su sensibilidad y su poder. En el fondo, incluso hubiera sido razonable que se hubieran negado a “llenar las tinajas de agua hasta el borde”. ¿Para qué ese esfuerzo y 15 menos cuando ya estamos tan cansados de la boda? Sin embargo, contagiados de la fe de María, hacen ese esfuerzo y disponen las cosas para el milagro de Jesús. “Esta fue la primera señal milagrosa que hizo Jesús en Caná de Galilea” La primera señal, la primera de todas y de muchas. Al final del mismo Evangelio de Juan en el que se narra esta escena se nos dice que: “Quedan otras muchas cosas que hizo Jesús. Si quisiéramos escribirlas una por una, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo” (Jn 21,25). ¿Es esta afirmación una hipérbole? Quizá sí es una hipérbole literaria, pero si de verdad supiéramos y escribiéramos todas las señales que Jesús ha hecho a lo largo de la historia humana... Esa profunda fe en la presencia activa de Jesús en la historia humana, y en la historia concreta de cada una de las personas que acompañamos, es la que fundamenta nuestras actitudes, primero, y nuestras acciones, después, como acompañantes. Un Jesús que siempre responderá a la necesidad humana y que siempre será sensible a nuestra intercesión por las personas. Lo cual, en modo alguno quiere decir que se vaya a “plegar” a nuestros modos de hacer las cosas, a nuestros ritmos o plazos o a nuestras exigencias. Entre otras cosas, porque lo que a Jesús le importa (y, por tanto, lo que a nosotros nos debería importar) es el bien de la persona necesitada, y no la satisfacción, el contentamiento o el autobombo orgulloso de quien acompaña. Me gusta decir que en el acompañamiento se experimenta muy a fondo esa paradoja del “ser” y del “no ser” radicales al mismo tiempo. Experimentas la gracia de poder acompañar y experimentas la pobreza de tu persona como acompañante. Pero en el cruce de esa paradoja es donde se sitúa la fe. La necesaria fe del acompañante espiritual. Cf. Ex 3. Ver Josep M.ª Rambla, SJ: No anticiparse al Espíritu. Variaciones sobre el acompañamiento espiritual. Cuadernos EIDES nº 61, Cristianismo y Justicia, Barcelona, 2010. 3 Congregación General 34ª de la Compañía de Jesús, decreto 4º, nº 17. 1 2 16 LA ORACIÓN DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL Pretendo en este capítulo hacer una breve reflexión sobre la oración del acompañante. Doy por supuesto que el acompañante es una persona de oración: difícilmente podemos acompañar a otras personas al encuentro personal con Dios si ese encuentro no es real en nuestra misma vida. Y la oración es un espacio indispensable y privilegiado para ese encuentro, aunque, ciertamente, no el único. No voy a tratar (porque no es pertinente aquí) lo que tiene que ser la oración más estrictamente personal del acompañante como persona creyente que cuida su encuentro con Dios. Me voy a referir a otra cosa que creo que sí es no solo pertinente, sino necesaria en el contexto de este libro: aquellos aspectos específicos que el acompañamiento introduce en la oración del acompañante en función de su misión. El primer movimiento de esa oración propia del acompañante es el agradecimiento. El agradecimiento es, sin duda, el inicio de toda oración de la criatura cuando se encuentra con el Creador1. El agradecimiento del acompañante es intenso y hondo porque el “beneficio recibido” en el acompañamiento es extraordinario y supone un privilegio excepcional. Efectivamente, en la experiencia de ayudar a otra persona a su encuentro con Dios es Dios mismo el que se nos acerca. Somos agraciados de modo extraordinario cuando el Señor nos pide que colaboremos con Él en la más delicada de sus tareas: la que hace en cada corazón y en cada vida humana. Somos invitados a colaborar en la obra más grandiosa, más llena de sentido de todas las que podamos hacer, porque es la que dispone para el “inmediate obrar del Creador con la criatura y de la criatura con su Creador y Señor”2. Por otra parte, el acompañamiento nos permite acercarnos de modo absolutamente único y privilegiado al hacer y actuar de Dios en la historia humana. Nos permite descubrir la capacidad divina de tocar y transformar el corazón humano y el modo tan delicado y admirable como lo hace. Y cómo ello supera, desborda, relativiza, a veces hasta el máximo, lo que nosotros podamos decir o hacer que, sin embargo, sigue siendo necesario llevar a cabo con la máxima ilusión y el máximo cuidado. En el acompañamiento se experimenta con toda verdad y crudeza aquello de “actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios”. Un segundo elemento de la oración del acompañante es pedir al Señor la gracia para acoger a las personas que se acercan a nosotros en busca de la ayuda del 17 acompañamiento. Pedir al Señor Jesús la gracia de participar en esa infinita e inclusiva capacidad de acogida que Él nos enseña en cada página del Evangelio. Pedir la gracia de saber acoger y, también, la gracia de la “calidad” humana y evangélica de nuestra acogida. Esa “calidad” es mucho más que simpatía o empatía aunque la incluyan. Es generar un clima de confianza en el que la persona que se acerca a nosotros se siente “en casa”: aceptada, reconocida en su dignidad, sin temor de mostrarse como es, sin presión alguna para fingir lo que no es. A medida que vamos avanzando en el camino del acompañamiento y vamos conociendo a la otra persona nos van a aparecer con más claridad cualidades y también defectos que ignorábamos, que estaban ocultos u ocultados, o que no valorábamos en su justa medida. Al paso de ese mayor conocimiento tiene también que ir madurando y mejorando la calidad de nuestra acogida: es decir, saber agradecer y potenciar las cualidades nuevas que descubrimos, y también ser capaces de encajar y ayudar a superar los límites o defectos que nos salen al paso. Hemos hablado ya del acompañamiento como co-laboración con la acción de Dios en la persona acompañada. Co-laborar es captar cuál va siendo el trabajo de Dios en el acompañado para situar nuestro acompañamiento en esa misma dirección y sentido. Co-laborar supone que yo “no voy por libre” en mi acompañamiento, sino al ritmo que marca el Señor de todos. Esta visión del acompañamiento como co-laboración con la acción de Dios va a propiciar otro de los acentos propios de la oración del acompañante. Se trata de pedir la luz del Espíritu para captar con lucidez y verdad qué es aquello que Dios va haciendo en la persona que acompañamos y cómo lo va haciendo. Tan importantes son los qués como los cómos. La petición es captar por dónde va el “hacer” de Dios en el corazón y en la historia del acompañado, y también la pedagogía y el ritmo que el Señor va utilizando. Pedagogía y ritmo que, en ocasiones, son muy sorprendentes para nosotros y que muchas veces chocan mucho con nuestras ideas prefijadas, nuestros procesos predefinidos o nuestros plazos predeterminados. Este aspecto de la oración del acompañante es de una importancia trascendental y, a nuestro parecer, insustituible si, de verdad, queremos ser instrumentos en las manos de Dios para que Él haga su obra (siempre artesanal y personalizada) y no erigirnos, a veces de modo muy temerario e irresponsable, en conductores de procesos que no nos corresponde conducir a nosotros. Antes de cada momento de acompañamiento y después de él, se nos pide orar y discernir qué es lo que Dios está esperando de nosotros en este momento concreto de cada proceso que acompañamos. Muy ligada a lo anterior creo que va una petición muy importante y necesaria en nuestra oración como acompañantes. Es la petición de que se nos conceda la gracia de ser tan respetuosos con la libertad de la persona acompañada como el mismo Dios lo es. La libertad que Dios da a sus criaturas para responder o no a su llamada es una 18 de las manifestaciones del obrar de Dios que más nos desconciertan. “Estoy a la puerta llamando. Si uno escucha mi llamada y abre la puerta, entraré en su casa” (Ap 3,20). Dios está llamando: pero es necesario para que entre, que la persona humana a cuya puerta llama Dios escuche y abra; solo así entra Dios en nuestra casa. Dios no aporrea la puerta, ni la fuerza, ni la echa abajo. Y se supone que si alguien tiene deseo de entrar en relación personal con su criatura es Dios. Pero su gran deseo es compatible con la máxima libertad. ¡Qué difícil nos resulta a veces como acom-pañantes el respeto a esa libertad del acompañado! Por desgracia, la historia de tantos malos acompa-ñamientos es una historia llena de muchas formas de no respeto hacia esa libertad del acompañado en forma de imposición, manipulación, utilización de la persona. A veces, como resultado de buenas voluntades o celo apostólico sin discernimiento en el acompañante; otras veces porque intereses institucionales de imagen, de número, etc. se imponen por encima de los procesos personales; a veces por malas dinámicas interiores del acompañante como su soberbia, su impaciencia, su deseo de éxito… San Ignacio habla con frecuencia de la limpieza de intención o de “la pura intención del divino servicio” que ha de tener todo misionero y que es la que propicia que se haga plausible la acción del Señor. Este respeto a la libertad del acompañado es uno de los elementos básicos de esa “pura intención del divino servicio” en la misión del acompañante. La oración del acompañante tiene que revestir también en otros momentos la forma de un examen de “conciencia” y de “consciencia” sobre el modo como estoy llevando a cabo mis acompañamientos. Ese examen es un ejercicio mínimo de seriedad con la misión que Dios me ha confiado y de responsabilidad con las personas a las que acompaño. Las pautas y método que san Ignacio propone en sus Ejercicios para el “Examen general” (nº 43) con sus cinco puntos o pasos son perfectamente aplicables a nuestro examen como acompañantes: • El primero, dar gracias a Dios por todos los beneficios que el Señor me da en los acompañamientos que me ha encomendado y por todos los beneficios que, a través de mí y a pesar de mis limitaciones, da el Señor a las personas que acompaño. • El segundo, pedir la gracia de su luz para captar todo aquello que pueda haber en mis acompañamientos que no ayude o colabore con la acción de Dios, sino que incluso la pueda ocultar u obstaculizar. • El tercero, hacer un pequeño ejercicio de observación y memoria de mis acompañamientos concretos en un tiempo determinado. • El cuarto, pedir perdón al Señor por todo aquello que pueda descubrir que no ha sido correcto en mis actitudes o en mi modo de hacer, y pedirle que, a pesar de mis errores y faltas, Él supla y enmiende en las personas acompañadas el daño 19 que yo pueda haber hecho. • El quinto, pedir la gracia de su luz y su fuerza para cambiar todo aquello que sea necesario y así ser para mis acompañados mediador y ayuda para su encuentro con Dios. “TE ALABO, PADRE” En aquella ocasión, Jesús dijo: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a la gente sencilla las cosas que ocultaste a los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo, sino el Padre; y nadie conoce realmente al Padre, sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y Yo os aliviaré. Aceptad el yugo que os impongo, y aprended de mí, que soy paciente y de corazón humilde; así encontraréis descanso. Porque el yugo y la carga que yo os impongo son ligeros” (Mt 11,25-30). En estos breves versículos del Evangelio de Mateo se recogen unas palabras de Jesús que son, a un tiempo, una oración a su Padre y una invitación a unirnos con Él. Meditar sobre ellas nos puede ayudar en nuestra oración de acompañantes espirituales. “En aquella ocasión…” Podemos pensar que éstas son palabras de trámite, de enlace con lo anterior, y, sin embargo, fijarnos “en aquella ocasión” es algo que nos puede dar mucha luz. Más, si comparamos estas palabras en el Evangelio de Mateo con su equivalente en el Evangelio de Lucas (10,21-22). En ambos casos son palabras que nos dan el contexto de la alabanza de Jesús al Padre, pero, sin embargo, los contextos de uno y otro evangelista son bien distintos. El contexto de Lucas es, efectivamente, un contexto que invita de por sí a la alabanza: los setenta y dos discípulos vuelven y, muy contentos, le cuentan a Jesús los éxitos de su misión. Por el contrario, el contexto en el que Mateo sitúa esta oración de Jesús es un contexto de fracaso del mismo Jesús en su misión: “se puso a recriminar a las ciudades donde había realizado la mayoría de sus milagros, sin que se arrepintieran” (v. 20). En toda ocasión hay que orar y alabar al Padre. En ambas situaciones, cuando nos sentimos con el gozo de los setenta y dos o cuando compartimos con Jesús la experiencia del fracaso de nuestro ministerio. El acompañante siempre ha de orar: en el gozo para agradecer a Dios lo que Él hace por su medio (porque es Dios quien obra) y en el fracaso para preguntarle a Dios qué es lo que nos está queriendo manifestar y también para agradecerle esa maravillosa pedagogía suya que nos ayuda a crecer y madurar como cristianos y como acompañantes también en la desolación. Los acompañantes espirituales tenemos un doble peligro cuando experimentamos 20 lo que sentimos como fracaso (cosa que muchas veces es más un sentimiento nuestro que una realidad): ese doble peligro es culpabilizarnos y culpabilizar. Culpabilizarnos de lo que, supuestamente, hemos hecho mal o culpabilizar al acompañado porque “por su culpa”, por su debilidad o inconstancia o por no hacernos caso vuelve a fracasar. Hay que escapar de esa doble tentación y el Evangelio nos dice que el modo de hacerlo es orar y alabar al Padre “en esta” y “en toda” ocasión. “… has mostrado a la gente sencilla” El acompañante más sabio es aquel que tiene la mayor capacidad de aprender de los sencillos quién es Dios y cómo actúa. No aquel que piensa que ya lo sabe todo y que no tiene nada que aprender, y menos aún de los acompañados. Seguramente en términos de sabiduría humana, la mayoría de las veces el acompañante está por encima del acompañado. Pero en sabiduría evangélica la cosa ya no está tan clara. Y la historia de la Iglesia está llena de ejemplos de ello. ¡Cuántas cosas descubrimos en el acompañamiento si estamos dispuestos a escuchar y aprender de aquellos que acompañamos! No porque ellos pretendan darnos lecciones, sino sin que ellos ni siquiera se den cuenta, en el simple relato de su experiencia o en su cotidiano caminar con hones-tidad en el seguimiento de Jesús nos manifiestan tantas cosas sobre el ser y el actuar de Dios en la historia humana, y sobre la naturaleza humana y sus características. En definitiva, aprendemos a acompañar acompañando. Los conocimientos teóricos, los cursos y seminarios, los libros, etc., nos disponen, nos preparan para acompañar, nos dan pistas para no meter la pata. Pero aprender de verdad, aprendemos acompañando. Y aprendemos muchas veces no de los acompañados más cualificados humanamente, sino de gente muy sencilla que nos manifiesta el valor humano de palabras como amor, fe, esperanza, solidaridad, fortaleza en el sufrimiento… Porque las viven, aunque no sepan expresarlas o formularlas con palabras. Y las viven tan auténticamente porque son la gracia que Dios les da con abundancia para afrontar una vida que muchas veces no les resulta nada fácil. En tantas ocasiones, en el Evangelio los pobres y los marginales son los maestros: como el leproso samaritano que es maestro en agradecimiento (Lc 17,11-19), o como aquella mujer cananea que es maestra en la fe (Mt 15,21-28), o como aquel bandido crucificado con Jesús que es maestro de oración (Lc 23,39-43). Si en nuestros acompañamientos no aprendemos a escuchar a quienes son menos “sabios y entendidos” que nosotros, nos perdemos muchas cosas sobre Dios. Y si los escuchamos, nuestro corazón rebosará de agradecimiento y alabanza: “te alabo, Padre”. “Yo os aliviaré” Jesús promete “alivio” a quienes se acerquen a Él “cansados y agobiados”. Ese 21 “alivio” es como una señal bien concreta de la presencia del Señor. Y debería ser también una señal clara de que nosotros estamos acompañando “en el nombre” del Señor y “al modo” del Señor Jesús. En el Evangelio, Jesús recrimina a los letrados y fariseos que “lían fardos pesados, difíciles de llevar y se los cargan en la espalda a la gente” (Mt 23,4) y por contrapartida Él alivia porque “su carga es ligera”. Nos encontramos ante un buen signo de discernimiento de la autenticidad y calidad evangélica de nuestros acompañamientos: ¿son acompañamientos que agobian o que alivian? Habla Jesús de “su carga” y de “su yugo”. No es que no haya carga ni yugo; ocultar eso sería mentir y engañarse, porque la vida tiene mucho de ambas cosas y porque el seguimiento auténtico de Jesús no es ni un camino de rosas ni una marcha triunfal. Nunca en el Evangelio ocultó Jesús los sacrificios que comportaba su seguimiento, como sacrificios inherentes a toda entrega de la vida. Lo hizo con palabras y en términos tan claros que a los discípulos les escandalizaron y les provocaron rechazo (Mt 16,21-28). Pero hay cargas que alivian y cargas que abruman. Unas alivian porque dan sentido a la vida; otras abruman porque son fruto del orgullo humano, el impuesto o el propio. Es bueno que como acompañantes midamos la buena salud de nuestros acompañamientos en los términos que Jesús plantea en esta página del Evangelio de Mateo. En definitiva, todo buen acompañamiento está llamado a generar consolación tanto en quien lo hace como en quien lo recibe: a generar alegría, alabanza y ganas de seguir al Señor. Ver, por ejemplo, lo que afirma san Ignacio en los Ejercicios: “El primer punto es dar gracias a Dios nuestro Señor por los beneficios recibidos”, nº 43. 2 Ejercicios Espirituales, nº 15. 1 22 LA ABNEGACIÓN DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL “Abnegación” no es una palabra muy frecuente ni utilizada en el lenguaje cotidiano de la literatura de nuestro tiempo sobre espiritualidad. Más bien suena a algo añejo, de otro tiempo, y se asocia a prácticas concretas ya superadas. Sin embargo, la abnegación no tiene que ver con prácticas, sino que es una actitud de fondo. Muy de fondo y muy evangélica y, por ello, permanente. Curiosamente, si miramos el diccionario de la Real Academia, nos da una definición clara y perfecta de lo que es la abnegación. Remite a “abnegado”: cualidad de abnegado. Y define al abnegado, a la persona abnegada, como “quien se sacrifica o renuncia a sus deseos e intereses, generalmente por motivos religiosos o por altruismo”. Por citar solo uno de los pasajes del Evangelio referidos a la abnegación. Jesús “llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: ‘Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará” (Mc 8,34-35). Renunciar por Jesús y por su Evangelio. Poner nuestros deseos e intereses en la línea de Jesús y el Evangelio. Y nótese que son palabras dichas no solo a los discípulos, sino “a la gente”, a toda la gente. Ignacio de Loyola en los Ejercicios decía que “cada uno se aprovechará en todas cosas espirituales, cuanto saliere de su propio amor, querer e interés” (nº 189). Y valoraba la capacidad de abnegación como el signo de autenticidad evangélica de una experiencia espiritual. El acompañante, desde el momento que acepta que todo protagonismo es el de Dios con el acompañado y el del acompañado con Dios, y que, por tanto, su papel es secundario, está haciendo esa renuncia a su interés y a su protagonismo, a sí mismo, está llevando a cabo un ejercicio de abnegación que se concreta en el acompañamiento como servicio abnegado a Dios y a la persona que acompaña. La abnegación es, pues, una cualidad básica de la espiritualidad del acompañante espiritual. Si la palabra “abnegación” nos sigue resultando extraña, puedo proponer una que nos suena a más contemporánea y que encierra contenidos prácticamente idénticos: gratuidad. La gratuidad como componente básico de la espiritualidad del acompañante espiritual. Volvamos otra vez al diccionario de la Real Academia: gratuidad es la cualidad de 23 gratuito; gratuito es aquello que es de balde o de gracia; de gracia es aquello que se hace sin premio ni interés alguno. La ausencia de interés propio es lo que, en estas definiciones académicas, identifica abnegación y gratuidad. Dicho todo esto, quiero proponer algunas reflexiones sobre la gratuidad en general y sobre la gratuidad específica del acompañante espiritual. Seguramente, lo primero que nos viene a la mente, a nuestras mentes, en una sociedad donde nada o casi nada se da gratis y todo tiene un precio y conseguir lo que se quiere es cuestión de tanto o más dinero porque todo se puede comprar, es que gratuidad consiste en no cobrar en efectivo. Hacer algo de balde. Hacer de balde es algo bastante común y entendido como normal hablando de acompañamiento espiritual: los acompañantes no cobran, los acompañamientos espirituales no se pagan. Es una de las diferencias con otras formas de acompañamiento que sí que son remuneradas. Pero en el acompañamiento espiritual es otra mayor la gratuidad a la que se aspira y que se pide: es la gratuidad “afectiva”, el no cobrar en “afectivo”. Entendiéndola en ese sentido, sí que hay mucho que hablar de la gratuidad del acompañante, porque demasiadas veces existe el peligro y se da la situación en que los acompañantes, más o menos conscientemente, quieran cobrar, o cobren de hecho, en afectivo lo que no cobran en efectivo. Se cobra en “afectivo” cuando en el contexto del acompañamiento se demanda, de modo a veces muy sutil, un reconocimiento, una identificación, una fidelidad a la persona que acompaña, una incondicionalidad (muchas veces acrítica) respecto a sus orientaciones y puntos de vista, una exclusividad de relación, un apoyo ante otros… Todo ello genera que el acompañante adquiera una cierta forma de “apropiación” de la persona acompañada que puede llegar a degenerar incluso en control, chantajes afectivos, celos o en la utilización de las personas acompañadas como bazas en la autoestima o en la promoción ante otros de la propia imagen, incluso en competencia con otros acompañantes. Puede sonar como muy feo o muy exagerado lo que acabo de mencionar, pero como ya hace muchos años me decía mi sabio maestro de novicios, “les hablo de esto no por si pasa, sino porque pasa”. Me atrevo incluso a dar un paso más sobre lo dicho. Muchas de las conductas inadecuadas que acabo de mencionar se pueden dar con más frecuencia en acompañantes célibes. Muchas veces los acompañantes célibes tienen bien aseguradas las necesidades materiales de la vida, por lo que la gratuidad efectiva no les supone ningún problema, pero pueden tener carencias afectivas no resueltas y que resuelven de modo inadecuado. Esa falta de gratuidad puede ser compatible, incluso, con una dedicación entusiasta al acompañamiento. ¿Significa la gratuidad que yo no espero o, incluso, no deseo la gratitud o el reconocimiento de la persona que acompaño? ¿Significa que me es indiferente o no me importa que mi ayuda a la persona que acompaño tenga una cierta o razonable 24 “eficacia” y que pueda ver sus progresos en el camino espiritual? En absoluto. Sería inhumano pedir la ausencia de esos deseos o expectativas. En el Evangelio de san Lucas se nos cuenta cómo Jesús curó a diez leprosos. Solo uno de ellos volvió a darle las gracias. Y Jesús, constatando que nueve de los diez no habían vuelto, exclama: “¿No quedaron limpios los diez? ¿Dónde están los otros nueve?” (Lc 17,17). Evidentemente, estas palabras expresan una decepción de Jesús por la falta de reconocimiento y agradecimiento de aquellos que habían sido sanados de una enfermedad tan dolorosa como excluyente. Es humano, lo más humano, esperar el agradecimiento cuando se ha sanado a alguien de una enfermedad tan infame en aquel tiempo como la lepra. Entonces ¿qué? La gratuidad no es no esperar o no desear la gratitud de la otra persona, sino no depender de ella, no dejarse condicionar por ella. En el caso del acompañamiento, seguir acompañando y seguir intentando ayudar con la misma dedicación y con el mismo empeño que si esa gratitud se manifestara. Digo manifestara porque muchas veces no es que no la haya, sino que, por múltiples razones, la persona no la sabe o no la puede expresar. No depender del agradecimiento externo, y (no sé si aún más exigente) no depender de la vivencia interior de éxito o eficacia de mi acompañamiento. Lidiar con esa dolorosa sensación de que todo tu esfuerzo en el acompañamiento a una persona sirve para muy poco o no sirve para nada. Nos asomamos a una tensión que va a pedir mucho discernimiento. Ver si mi sensación de fracaso (o de éxito) se corresponde realmente con lo que pasa en la persona acompañada y, por tanto, de mi acierto en el acompañar, o ver si esa sensación de éxito o de fracaso tienen que ver con dinámicas interiores mías de orgullo, soberbia, expectativas inadecuadas, impaciencia o incapacidad de relacionarme con el éxito o el fracaso. Dicho de otro modo, ver si el problema está en la otra persona o está en mí y si está en mí, discernir si tiene que ver con mi actuación exterior o con mis dinámicas interiores. Pienso que debo dejar un acompañamiento (lo que no es igual a dejar “tirado” al acompañado) cuando llego a la honesta y limpia percepción de que ya no le ayudo. Pero llegar a esa conclusión pide serenidad, tiempo, humildad y discernimiento. Ese tiempo de espera es tiempo de abnegación, de seguir a pesar de que las cosas no suceden como yo esperaba. En este tema es necesario extremar el cuidado y evitar cualquier precipitación. He de cuidar dejarme llevar por expectativas desmedidas e impaciencias que, como hemos dicho, lo que están manifestando son actitudes internas de soberbia o engreimiento. ¡Qué línea tan delgada, y a veces tan difícil de discernir, hay entre el “no le ayudo” y el “no consigo nada”! Ayudar es un verbo que pone en primer plano a la otra persona, y “conseguir” es un verbo que me pone a mí en primer plano. El primero obligaría a revisar mi forma de acompañamiento o si soy yo el acompañante adecuado para esta persona en este momento; el segundo, lo que 25 obliga a revisar son mis expectativas y pretensiones, mis actitudes en el acompañar. Van apareciendo aquí temas importantes en la espiritualidad del acompañante, que trataremos más adelante: discernimiento, provisionalidad, etc. Seguramente también va en este capítulo asumir que la persona a la que acompaño puede, de repente y sin dar explicación o motivo, dejar el acompañamiento, abandonar, y eso, evidentemente, produce en la acompañante perplejidad y/o malestar, especialmente cuando has invertido mucho en implicación personal y en tiempo en ese acompañamiento que sin saber por qué deja de ser significativo o útil para el acompañado hasta el extremo de abandonar. Sensación semejante se da cuando aceptas un acompañamiento por “encargo” de los superiores de la persona acompañada y después percibes o desinterés por parte de quien te ha pedido ese servicio, o puenteo o irrelevancia de tu servicio en las decisiones que se toman y conciernen a esa persona. Toda gratuidad es posible solo desde una experiencia muy honda de lo que tú mismo has recibido gratuitamente y de la gracia inmensa que supone haber sido llamado por Dios para ayudar en algo o en algún momento, por poco que sea, a una persona. Y esa actitud de gratuidad pide tener muy clara la distinción entre lo gratificante y lo fecundo: lo gratificante me tiene a mí y a mis tiempos como referencia, y lo fecundo mira a Dios y a su tiempo. “LO MONTÓ EN SU PROPIA CABALGADURA” El maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: –¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: –Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó fue asaltado por unos bandidos. Le quitaron hasta la ropa que llevaba puesta, le golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente pasó un sacerdote por aquel mismo camino, pero al ver al herido dio un rodeo y siguió adelante. Luego pasó por allí un levita que, al verlo, dio también un rodeo y siguió adelante. Finalmente, un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, le vio y sintió compasión de él. Se le acercó, le curó las heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, el samaritano sacó dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: ‘Cuida a este hombre. Si gastas más, te lo pagaré cuando vuelva’. Pues bien, ¿cuál de aquellos tres te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: –El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: –Ve, pues, y haz tú lo mismo (Lc 10,29-37). La parábola del Buen Samaritano la hemos meditado muchas veces como un ejemplo de caridad. Así es. Pero la parábola nos dice algo más: que no hay auténtica caridad sin abnegación, sin renuncia a uno mismo y gratuidad. “Un hombre… medio muerto” 26 Una persona desconocida, sin nombre ni dato alguno sobre su origen y pertenencia, medio muerto, o sea sin capacidad alguna de reconocimiento y reacción es el sujeto pasivo de la parábola. Alguien, por tanto, de quien no se puede esperar, en principio, nada; de quien no se sabe nada; quien seguramente no se va a enterar de si los otros caminantes pasan de largo o no. Ante él pasan muchos de largo. Jesús hace notar el pasar de largo del sacerdote y del levita, pero seguramente fueron muchos más los que pasaron de largo: el camino de Jerusalén a Jericó es un camino transitado. Y en nuestra lógica ese pasar de largo es razonable: no vale la pena, para qué voy a perder tiempo, no se puede hacer nada, no me voy a complicar la vida… distintos y razonables argumentos para pasar de largo. Hasta que pasa alguien que decide “perder” su tiempo, de un modo seguramente inútil, con aquel desconocido que muy probablemente no se va a enterar de nada y, en consecuencia, no va a agradecer nada, si es que sale vivo. ¿Era más importante lo que iban a hacer el sacerdote o el levita que lo que iba a hacer el samaritano? No lo sabemos. Nos hemos acostumbrado a cantar aquello de “por no llegar tarde al templo”, pero el Evangelio no dice nada de eso. Lo que sí es claro es que el gesto del samaritano es un gesto de cercanía absolutamente gratuita en la que tiene mucho que perder y nada que ganar. “Perder el tiempo”: algo que en nuestra lógica nos aterroriza pero que lo utilizamos a conveniencia: no nos importa perderlo en nuestras cosas incluso en nuestras chorradas, pero no “podemos” perderlo en las cosas o en las personas que no nos interesan. También sucede así en los acompañamientos: seamos sinceros ¿con quiénes no nos importaría pasar mucho más tiempo y con quiénes abreviamos lo más posible? ¿Es por su necesidad o por nuestro gusto? “Lo montó en su propia cabalgadura” La verdad es que este hombre se pasa. ¿Qué necesidad había de eso? Ya se había parado, le había atendido, había echado aceite y vino sobre sus heridas, ¿para qué más? Había “cumplido” con creces. Lo que pasa es que el amor no se contenta nunca con “cumplir”, siempre es exceso cuando es amor verdadero. ¿O no es exceso aquello del Padre que “corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente” (Lc 15,20)? Ese exceso supone que él desciende de su cabalgadura, renuncia a seguir su viaje encima de ella y le cede el puesto a aquel hombre desconocido y medio muerto. “Su propia cabalgadura”: renuncia a su comodidad, a su derecho y, por el contrario, pasa de ir más o menos cómodamente sentado a ir a pie arrastrando a la cabalgadura y cargando con el hombre herido. No acaba todo ahí: sino que llega a la posada y lo “cuida”. Y sigue perdiendo tiempo porque, según nos dice el Evangelio, no va a reemprender su viaje hasta el día siguiente. Aquel hombre medio muerto le ha trastocado sus planes de viaje y él 27 lo paga con sus cuidados. Acompañar, que puede llegar a ser una magnífica forma de “cuidado” de nuestros hermanos, nos va a pedir mucho de lo que aparece en esta parábola: la gratuidad de renunciar a nuestros planes, a nuestros modos de ver, a nuestras expectativas, a nuestros tiempos, a nuestra comodidad… Pero en el acompañamiento, como en la vida, no hay cuidado sin renuncia y sin abnegación. O, dicho de otro modo: nuestro acompañamiento no alcanzará la calidad evangélica de “cuidado” si no hay abnegación. “Te lo pagaré cuando vuelva” Además de tiempo y comodidad, dinero. ¿No hay nada a lo que este desconocido samaritano no esté dispuesto a renunciar? Sí; hay algo para él irrenunciable: su compromiso con la persona caída. Porque entiende que lo suyo no es un acto puntual, sino el compromiso con una persona. Y todo esto ¿a cambio de qué? El Evangelio no dice nada y, por tanto, podemos dejar abiertas todas las posibilidades: a cambio de un sincero agradecimiento o a cambio de nada si aquel hombre no se recupera y muere o si, recuperándose y sobreviviendo, es incapaz de agradecer a su salvador, como aquellos nueve leprosos que sanados por Jesús no vuelven a darle las gracias (Lc 17,17). Esta misma experiencia es una experiencia que en ocasiones nos toca vivir en el acompañamiento. Te implicas a fondo con una persona, te comprometes mucho más allá de “lo que toca”, pones toda la carne en el asador… y la persona a la que acompañas ni se entera ni lo agradece y muchas veces “desaparece” del acompañamiento sin despedirse. Pues así es: tú te has comprometido y ese compromiso no es siquiera reconocido y, menos aún, agradecido. Pero si nuestro acompañamiento se funda y se alimenta del Evangelio de Jesús, no podemos menos que actuar de este modo. Me impresiona mucho siempre el capítulo 13 del Evangelio de san Juan leído en su totalidad: es el capítulo del amor hasta el extremo de Jesús (v. 1), pero es también el capítulo en el que se consuma la traición de Judas (v. 30) y se anuncian las negaciones de Pedro (v. 38). El anónimo y buen samaritano de la parábola es modelo de esa abnegación que convierte nuestro acompañamiento en amor y cuidado. 28 LA HUMILDAD DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL La consciencia del don que se recibe cuando se es llamado y agraciado para acompañar a otros, y la consciencia que se va adquiriendo, de modo creciente con el paso del tiempo, de hasta qué punto ese don nos supera y, sin embargo, somos instrumentos y colaboradores de la acción de Dios en las personas que acompañamos, son la matriz de una muy profunda y verdadera humildad. Humildad que también quiero señalar como actitud fundamental en la espiritualidad del acompañamiento. Hagamos una reflexión sobre consecuencias y manifestaciones de esa humildad. Antes del hecho o del momento mismo de acompañar, la humildad se manifiesta en la actitud orante del acompañante, que se sabe necesitado de la luz del Espíritu. Una actitud orante que es una actitud vital de fondo, que ni se improvisa ni es simplemente un padrenuestro en el minuto anterior a cada acompañamiento. Una actitud orante que antes de ponerse cara a cara con la persona que va a acompañar, pone a esa persona entre Dios y él, y le pide al Señor la luz, la sabiduría y las actitudes necesarias para poder transmitir al acompañado el cariño, la llamada y la fuerza de Dios. Todo ello plantea, en lo concreto y cotidiano, cuando tenemos varios acompañamientos en un espacio de tiempo acotado, un discernimiento sobre cuántos acompañamientos podemos asumir y atender, de modo que no vayan uno detrás de otro sin ese necesario espacio de sosiego y oración que nos prepara y dispone a cada encuentro y, como señalaremos después, sin un tiempo final de acogida y acción de gracias de lo que dicho encuentro ha sido. No todo lo que cabe en la agenda cabe en la vida, tampoco en el acompañamiento, si queremos dar a cada persona la atención que merece y que necesita. Entrando ya en el tiempo mismo del diálogo personal, diálogo que, como también diremos más adelante, no es solo intercambio de ideas o palabras, la humildad se manifiesta y pide varias actitudes. Una de ellas es la ausencia de protagonismo por parte del acompañante. Él no es el protagonista; el protagonista es el acompañado en su encuentro con Dios. Ese no ser protagonista lleva al acompañante a situarse de un modo ciertamente discreto, a escuchar mucho y bien, a hablar poco1, a sugerir y no a imponer, a no “taponar” la experiencia del acompañado con su experiencia personal, a no hacer decir al acompañado lo que él quiere escuchar… 29 Al hilo de los sentimientos de protagonismo que pueden generarse en el acompañante, muchas veces propiciados por demandas de acompañados que desean que alguien les resuelva sus problemas, en vez de afrontarlos ellos en primera persona, hago mención de actitudes o sentimientos de prepotencia o de impotencia que pueden desvelar y/o acompañar a dicho protagonismo. Contra la prepotencia, tan contraria a la humildad de la que estamos hablando, hay que prevenirse y examinarse. Actitudes de dependencia del acompañado en su toma de decisiones o en su necesidad inadecuada (por frecuencia, tiempo o modo) de momentos de acompañamiento nos pueden indicar que quizá nos estamos saliendo del lugar que nos corresponde ocupar. En sentido opuesto, es muy importante que el acompañante sepa cómo vivir y afrontar sus sentimientos de impotencia cuando se den. Que se pueden dar y se dan. Cuando se experimenta que no se acierta con lo que se dice, o que no sirve para nada, o que el acompañado no hace caso, o que estamos ante situaciones que nos desbordan o por desconocidas o porque constatamos que aquello que decimos o proponemos no da fruto o no ayuda bien al acompañado. La experiencia de impotencia bien asimilada y bien vivida es muchas veces una experiencia que nos ayuda a resituarnos en nuestra realidad de meros instrumentos de la acción de Dios y a evitar que caigamos en actitudes de prepotencia o “endiosamiento” con respecto al acompañado. En ella somos invitados tanto a examinar y discernir nuestro acompañamiento como a aceptar nuestras limitaciones en el acompañar. Ese discernimiento es necesario e importante para que el acompañante no confunda un sentimiento de impotencia suyo con lo que se da en la realidad del acompañado. Porque es muy posible que ese sentimiento de impotencia lo que esté manifestando no es tanto la falta de ayuda a la persona acompañada cuanto la soberbia o la impaciencia o la ansiedad del que acompaña: “lo que yo hago o digo o propongo tiene que ser efectivo y tiene que ser efectivo ya”. El acompañante ha de “purificar” sus sentimientos de impotencia. Purificado el sentimiento, habrá que preguntarse por qué mi acompañamiento no es para el acompañado la ayuda que necesita. También la afirmación “no es ayuda” necesita un cierto tiempo para ser verificada; no debe ser un juicio precipitado. Pero, si pasado un tiempo razonable, y con honestidad, el acompañante llega a la conclusión de que “no ayuda” habrá de tener la suficiente humildad para reconocerlo ante el acompañado y proponerle un cambio de acompañante; no despedirle de mala manera, sino proponerle una alternativa que le pueda ayudar más. Es posible que en el transcurso de nuestro acompañamiento nos encontremos con situaciones o problemáticas que “nos desbordan” o para las que no tenemos ni respuestas ni propuestas. La humildad básica del acompañante ha de llevarle a estudiar el tema, a aplazar la respuesta inmediata o incluso a indicar al acompañado 30 instancias o personas más competentes para ayudarle en esa situación. No puede ser que el acompañante por no dar imagen de desconcierto o ignorancia asuma cuestiones para las que no está capacitado. El acompañante humilde ayuda mucho; el acompañante soberbio o prepotente puede hacer mucho daño. Sin llegar a ese punto o extremo de las impotencias, puede suceder que muchas veces el acompañante se vea sorprendido o desconcertado por respuestas imprevistas, giros desconcertantes, planteamientos insospechados que le haga en un momento dado la persona que acompaña. Saber sobreponerse a ese primer momento de sorpresa o desconcierto, tener agilidad para rectificar o cambiar aquello que se tenía previsto, tener la humildad de aplazar una respuesta es importante y signo de esa humildad básica que es reconocer el protagonismo del acompañado. El acompañante que tiene soluciones para todo en cualquier momento no existe. Quien se lo crea vive engañado; su ego es tan grande que le impide ayudar a otros. Un ego grande es mala cosa en un acompañante; no ayuda, sino que aplasta. La humildad del acompañante tiene un momento importante después de cada encuentro de acompañamiento. Es también un momento orante: de acción de gracias a Dios por ese encuentro, de toma de conciencia y anotación de lo más relevante acontecido en él para que pueda ayudar a ir leyendo el proceso que el acompañado va haciendo, de petición por la persona acompañada y por su receptividad a la acción de Dios, de breve examen de la actitud y modo de estar del acompañante para agradecer lo bueno y hacer propósito de enmienda de lo no tan bueno. De nuevo nos resulta evidente que si nos tomamos en serio los acompañamientos y a las personas que acompañamos no puede ser que por la misma puerta que un acompañado sale se esté cruzando con el siguiente que entra. “SE PUSO A LAVARLES LOS PIES A LOS DISCÍPULOS” Era la víspera de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de dejar este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, y así los amó hasta el fin. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Durante la cena, Jesús, sabiendo que había venido de Dios, que volvía a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego vertió agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando iba a lavar los pies a Simón Pedro, este le dijo: –Señor, ¿vas tú a lavarme los pies? Jesús le contestó: –Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero más tarde lo entenderás. Pedro dijo: –¡Jamás permitiré que me laves los pies! Respondió Jesús: –Si no te los lavo no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo: –¡Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza! 31 Pero Jesús le respondió: –El que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Dijo: “No estáis limpios todos”, porque sabía quién le iba a traicionar. Después de lavarles los pies, Jesús volvió a ponerse la ropa exterior, se sentó de nuevo a la mesa y les dijo: –¿Entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies mutuamente. Os he dado un ejemplo para que vosotros hagáis lo mismo que yo os he hecho. Os aseguro que ningún sirviente es más que su señor y ningún enviado es más que el que lo envía. Dichosos vosotros, si entendéis estas cosas y las ponéis en práctica (Jn 13,1-17). Humildad de la buena y de la profunda es la que nos enseña Jesús en esta escena. No esa humildad superficial o incluso de caricatura que tiene que ver con apocamientos o con poses. Humildad de corazón. “Aprended de mí, que soy paciente y de corazón humilde” (Mt 11,29). “Se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó” Un cambio de vestidura que significa una disposición distinta ante los demás: el manto es el vestido del señor, del poder; la toalla ceñida es prenda de servidores. El cambio de una prenda por otra es la visibilización de un movimiento muy hondo de Jesús, aquel que dijo de sí mismo “este hombre no vino a ser servido, sino a servir” (Mc 10,45). Su autoridad no es la de un manto señorial o real, sino la de su capacidad de servicio. El servicio, la actitud de servicio, no es hacer esto o aquello, ni siquiera hacer. El servicio es un modo de estar en la vida, en la actividad y en la pasividad, en las acciones y en las relaciones. Un modo de estar que prescinde de la solemnidad del manto y se ciñe la austeridad de la toalla. También en el acompañamiento hay modos de situarse: cuando me dispongo a acompañar a alguien ¿me dispongo a dictaminar, a dirigir o simplemente me pongo en actitud de servir? Y tantos detalles concretos nos dan luz sobre ello: ambiente, posturas, modos de hacer las preguntas, silencios o palabras… Pero hay algo más hondo en estos primeros versículos del capítulo 13 de Juan que nos dice mucho sobre qué es la auténtica humildad. Dice el Evangelista que Jesús va a manifestar su amor extremo: sí, y lo manifiesta con un gesto bien concreto y bien sencillo: ponerse a lavar los pies. Humildad es encontrar el camino de lo sencillo y lo concreto para manifestar el amor. El amor vacío necesita de palabras ampulosas que intentan rellenar de formas lo que falta de fondo. El amor auténtico no tiene ninguna dificultad en percibir el detalle concreto que en cada momento hace feliz a la persona amada. El amor vacío va perdido. ¡Qué pocas palabras necesitamos cuando amamos de verdad a alguien para ser creíbles! Pero son las justas y su tono y calidez son los necesarios. ¡Qué poco necesita decir el acompañante que ama para ayudar y orientar al 32 acompañado! Su virtud es encontrar las palabras concretas (seguramente pocas…) en el momento oportuno. No necesita dis-cursos que distraigan, sino ir al fondo de las cosas y de la persona. Pero eso solo lo puede hacer el acompañante si reúne una doble condición: si ama al acompañado y si de verdad va a servir y no a exhibirse. Si es humilde al modo del Señor. “Comenzó a lavar los pies” Con los pies caminamos. Los pies de Jesús y los de los discípulos caminaron juntos muchos y muy diversos caminos. Con frecuencia los pies se cansan y se agrietan cuando han tenido que caminar mucho y soportar mucho esfuerzo. Cansancio y dolor compartido por los pies de los discípulos y los de Jesús. Humildad tiene que ver con humus, tierra o suelo. Es caminar por la tierra, con los pies en el suelo. Jesús “hecho hombre se hizo uno de tantos” (Flp 2,7): ha caminado por el mismo camino y ha conocido el mismo cansancio que cualquiera de sus discípulos. La humildad de Jesús es no caminar por caminos distintos a los de la humanidad, ni creerse con derecho a caminos especiales. Sin embargo, Él no buscó excusa en su cansancio para no lavar los pies de los demás. Ni buscó excusa en su autoridad para no inclinarse para cuidar los pies cansados y sufrientes de sus discípulos. El tentador le había dicho: “los ángeles te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra” (Mt 4,6). Pero Jesús rechazó esta tentación; por ello pagó un precio y un precio alto: el cansancio de sus pies durante el incesante caminar de su vida y acabar con los pies puestos en una cruz. Acompañar es caminar con, y caminar con es caminar por los mismos caminos. Y experimentar también los cansancios y la contaminación de los caminos de la vida. ¿Cómo podremos acompañar si no queremos caminar juntos? ¿Cómo podremos acompañar si nos queremos ver libres y exentos de cansancios y caídas? ¿Cómo podremos acompañar si no nos reconocemos como “humildes” caminantes que también, a trancas y barrancas, caminamos por la vida? La “humildad” de ser y reconocernos unos de tantos en el camino de la vida y no querer ni buscar “caminos especiales”. Solo esa humildad nos da la capacidad de acompañar. “Debéis lavaros los pies mutuamente” “Mutuamente” es un adverbio importante que no deberíamos olvidar y que, a veces, olvidamos. El mandamiento del Señor no es solo lavar, sino dejarnos lavar. Y esa es también otra importante característica de la auténtica humildad evangélica: dejarse lavar, dejarse ayudar, dejarse acompañar. Todos necesitamos que el Señor nos lave los pies: también quienes somos acompañantes de otros. Impresiona ver al Señor lavando los pies de sus discípulos. Pero también impresiona ver al Señor dejándose lavar los pies (Lc 7,38). ¿Quién se los lava? Una 33 mujer pecadora pública, alguien que según nuestros criterios sería indigna de acercarse y tocar al Señor. Pero Jesús no solo no vive ese gesto como una agresión o con indignación e incomodidad, sino que lo vive con agradecimiento y pone a la mujer como ejemplo: “cuando entré en tu casa, no me diste agua para lavarme los pies; ella me los ha bañado en lágrimas” (Lc 7,44). ¿Tenemos la experiencia de ser lavados por otros? ¿Hemos experimentado con perplejidad y gozo que personas que considerábamos inferiores e indignas nos han lavado de nuestras miserias? ¿Sabemos lo que significa que alguien se ponga a nuestros pies por amor? Cualquiera de esas experiencias nos da una sensibilidad especial y una prontitud insospechada para ponernos a los pies de nuestros hermanos. Humildad de la buena, la del Evangelio, la de Jesús: la de quien busca el detalle concreto en el amor; la de quien aspira solo a caminar con los demás, a caminar con sencillez por el camino común y tantas veces doloroso de la historia humana; la de quien se deja lavar los pies, agradeciendo siempre el gesto de amor que eso supone. San Ignacio de Loyola hablaba de “la circunspección en las palabras y madurez en los consejos”: ver “Instrucción a los Padres enviados a Alemania”, 1549 en Obras de San Ignacio, BAC, Madrid 2013, p. 786. 1 34 LA CONFIANZA DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL Una llamada constante que Jesús hace en su Evangelio a las personas a quienes envía en misión es una llamada a la confianza. Son muchos los textos que podríamos citar al respecto. Como botón de muestra baste uno de ellos: “No os preocupéis por lo que vais a decir, pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre hablando por vosotros” (Mt 10,19-20). Quienes tenemos ya un recorrido en este servicio del acompañamiento sabemos por propia experiencia hasta qué punto son verdad estas palabras. ¡Cuántas veces en/o después de un acompañamiento hemos tenido el sentimiento de que las palabras que acabábamos de pronunciar eran palabras que Alguien había puesto en nuestros labios, más que palabras que salieran de nosotros mismos, o palabras que nosotros tuviéramos previstas! ¡Y cuántas veces nos puede haber pasado que alguien nos haya dicho “hay que ver cómo me ayudaste con aquello que dijiste” y nosotros seamos incapaces de recordar qué fue aquello que le dijimos que le ha ayudado tanto! También, al contrario, ha habido ocasiones en la que, con presunción, pensábamos que nuestras palabras eran decisivas para ayudar al acompañado y que, sin embargo, han sido completamente irrelevantes. El desafío de la confianza en la vida humana es acertar en qué o en quién se confía. En ese acierto o desacierto la apuesta por la confianza se consolida o se manifiesta como errónea e inútil. Así sucede también con la confianza del acompañante: ¿cuál sería una confianza sin fundamento y en qué o en quién se funda una confianza sólida y fortalecedora en las tareas y dificultades que se puedan encontrar en el acompañamiento? Sería erróneo confiar en que no se van a encontrar dificultades o que las dificultades que se puedan encontrar van a ser tan mínimas que no merecen ser tenidas en cuenta. No es así. Dificultades hay y se pueden presentar desde muchos ámbitos y muy diversas. Dificultades que tienen que ver en ocasiones con circunstancias exteriores, muchas veces ni previsibles ni previstas, que pueden romper la dinámica del acompañamiento, su ritmo o el mismo acompañamiento; dificultades que se pueden dar en el acompañado que puede pasar por momentos de duda, de bloqueo, de desconfianza en el acompañamiento y en su utilidad que le induzcan a minusvalorarlo e incluso a romperlo o prescindir de él; dificultades que se pueden dar en el acompañante generadas por sus propias crisis personales (de las que no está exento ni a salvo) o por un distanciamiento o desinterés por el 35 acompañado en situaciones en que, con más o menos o ningún fundamento, llega a pensar que el acompañado ha perdido confianza o transparencia con él, que le oculta o le engaña, que no le hace ningún caso o que su acompañamiento no sirve para nada. La relación de acompañamiento es, al fin y al cabo, una relación entre personas humanas que, no por ser una relación “especial” o “desigual”, deja de sufrir los altibajos, los choques o las crisis de toda relación humana, y más cuando esa relación se sitúa en los niveles tan personales e íntimos en que se sitúa la relación de acompañamiento. La confianza tampoco puede ser absoluta o plena en la propia experiencia, competencias, habilidades o sabiduría del acompañante. Obviamente, el acompañante necesita confianza en sí mismo y todo lo que hemos dicho (experiencia, competencias, habilidades y sabiduría) ayuda a incrementar esa necesaria confianza. Pero de ahí a poner toda la confianza en sí mismo o a pensar que no hay dificultad que se le pueda resistir, hay un buen trecho. Es más: un exceso de autoconfianza puede ser tan nocivo o más que un déficit de la misma. Hasta los acompañantes más experimentados pueden encontrarse con situaciones o problemas ante los cuáles no sepan qué aconsejar, ante personas difíciles o tan deterioradas a las que no sepan cómo tratar, ante preguntas a las que no sepan cómo responder. Tomarse en serio esas dificultades es lo primero para poder ayudar. Caer en la cuenta de que uno necesita orar más, estudiar más, reflexionar más tiempo, escuchar una y otra vez; es necesario hacer todo eso para poder ayudar. El mejor acompañante del mundo puede verse sometido a tentaciones en su acompañamiento1. Y, por supuesto, caer en alguna de esas tentaciones. Un buen acompañante no es invulnerable ni a sus tentaciones personales, ni a sus tentaciones como acompañante. Y el mejor acompañante del mundo también se puede equivocar, y seguro que más de una vez se ha equivocado. Sus cualidades no le hacen infalible, porque la infalibilidad no es una característica propia de la condición humana. Es de sentido común que un acompañante con experiencia, preparación y rigor se equivocará menos que otro que carezca de esas cualidades. Pero también es de sentido común tener la sensatez de no convertir la confianza en uno mismo en la estúpida prepotencia de pensar que siempre he acertado y que nunca me he equivocado o me equivocaré. Por tanto, puesto de mi parte todo aquello que hay que poner en juego, la confianza se fundamenta de modo pleno y auténtico en el Señor que, de modo gratuito e inmerecido, me pone en la vida de una persona para que la ayude, y al ponerme allí me asegura su gracia, si tengo la humildad de pedirla y de abrirme a ella. ¿Cómo puede un buen acompañante trabajar y fortalecer la auténtica y verdadera 36 confianza? ¿Dónde y cómo puede abrirse y acoger la gracia necesaria para poder acompañar en el nombre del Señor? Algunas sugerencias: • En una oración humilde al Señor que no cese en ningún momento de pedirle su luz y su gracia para ser un buen instrumento suyo en la tarea de acompañar el camino y proceso personal de fe y seguimiento de cada acompañante concreto. Esa oración le recuerda y le hace consciente de que es un limitado instrumento que se equivocaría radicalmente si pusiera la confianza en sí mismo. • En la lectura adecuada y la asimilación humilde de sus propios errores y fracasos en el acompañamiento, sin encerrarse en un orgullo que tiende siempre a culpabilizar al otro cuando las cosas no van como a mí me gustaría. • En el ejercicio de discernimiento sobre los modos de sus acompañamientos y la constatación de lo que ayuda y no ayuda a los acompañados de su modo de ser, de estar o de situarse en los acompañamientos. Un buen acompañante siempre está en discernimiento, siempre está en aprendizaje. • En el dejarse acompañar él mismo y dejarse ayudar por otros acompañantes que puedan corregirle, sugerirle tanto en sus modos personales de situarse como en los modos de “hacer” y “obrar” en los acompañamientos. A final de todo, nos encontramos con esa fina línea de tensión entre la necesaria confianza en uno mismo y la temeraria pretensión de pensar que yo solo me basto o que nadie tiene nada que aportarme o enseñarme. La confianza en uno mismo radica en saberse enviado y ayudado por Dios al ministerio del acompañamiento y, como enviado, necesitado de gracia. Una gracia que nos llega a través de la oración, el consejo de los hermanos y el discernimiento. Sin todo ello, incluso el mejor acompañante puede cometer errores fatales para el acompañado. “NO PUDIMOS” Cuando regresaron a donde estaban los discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud, y algunos maestros de la ley discutían con ellos. Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarle llenos de admiración. Él les preguntó: –¿Qué estáis discutiendo con ellos? Uno de los presentes contestó: –Maestro, te he traído aquí a mi hijo, porque tiene un espíritu que le ha dejado mudo. Dondequiera que se encuentre, el espíritu se apodera de él y lo arroja al suelo; entonces echa espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que expulsen ese espíritu, pero no han podido. Jesús contestó: –¡Oh, gente sin fe!, ¿hasta cuándo habré de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? ¡Traedme aquí al muchacho! Entonces llevaron al muchacho ante Jesús. Pero en cuanto el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús preguntó al padre: –¿Desde cuándo le pasa esto? –Desde niño –contestó el padre–. Muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua, para 37 matarlo. Así que, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: –¿Cómo que ‘si puedes’? ¡Para el que cree, todo es posible! Entonces el padre del muchacho gritó: –Yo creo. ¡Ayúdame a creer más! Al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciéndole: –Espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas de este muchacho y no vuelvas a entrar en él. El espíritu gritó e hizo que al muchacho le diera otro ataque. Luego salió de él dejándolo como muerto, de modo que muchos decían que, en efecto, estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Luego Jesús entró en una casa, y sus discípulos le preguntaron aparte: –¿Por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Jesús les contestó: –Esta clase de demonios solo sale a fuerza de oración (Mc 9,14-29). En nuestro servicio de acompañamiento nos tropezaremos en ocasiones con la impotencia y con el fracaso. Meditar este pasaje del Evangelio de Marcos nos puede ayudar a afrontar estas vivencias. “He pedido a tus discípulos que expulsen ese espíritu, pero no han podido” La escena que presenta el evangelista Marcos es bien llamativa: la de un fracaso estrepitoso y público de los discípulos de Jesús. Hay un tumulto alrededor de un enfermo y de los discípulos que no lo pueden sanar; la gente discute entre ellos y con unos letrados, que seguramente aprovecharían la ocasión para desacreditar a Jesús y a sus discípulos. Lo cual caldearía más el ambiente entre partidarios y detractores del Maestro. Y en medio de todo ello, el dolor y la frustración del padre del enfermo. Frustración que incita a la incredulidad y que sale a relucir con dramatismo en su petición a Jesús: “si puedes hacer algo”. Como quien ya no espera nada, a la desesperada. El momento también debió ser muy duro para los discípulos. El choque con su propia impotencia, el ridículo delante de tanta gente y especialmente delante de los adversarios, el fracaso en su deseo de ayudar a ese padre dolorido y decepcionado… Tam-poco se trataba de un enfermo especialmente grave o de una situación nueva o que no hubieran encontrado otras veces. No era un muerto, un leproso, un ciego de nacimiento… En capítulos anteriores, Marcos nos dice que los discípulos “expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban” (Mc 6,13). Pero ahora habían fracasado, y, encima, en unas circunstancias bien inoportunas. ¿Por qué ahora no?: es la pregunta que le lanzarán a Jesús cuando se encuentren solos: “¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?”. También nuestro ayudar y aliviar a otros en el acompañamiento no tiene siempre un resultado positivo garantizado. También muchas veces habremos de confesar, ante nosotros mismos o ante el acompañado: “no pudimos”, “no puedo”. Chocaremos en ocasiones contra nuestra impotencia. Que también, nos puede dejar muy sorprendidos: “si tampoco es una situación tan difícil”, “si he afrontado 38 situaciones parecidas cien veces”, “con la experiencia que ya tengo en casos como éste…”; y ahora no. ¿Por qué ahora no? Duelen esos fracasos por la persona a la que no hemos podido ayudar, y también duelen (es bueno reconocerlo) porque sentimos herida nuestra autoestima como acompañantes. A veces buscamos culpables de ese fracaso, e incluso culpabilizamos al pobre acompañado. En vez de aceptar que no somos omnipotentes, y que la impotencia y el fracaso son también dimensiones de nuestra vida y de nuestro ministerio. “Esa clase solo sale a fuerza de oración” Ante la interpelación de sus discípulos Jesús responde de un modo sorprendente. Sorprendente no porque recuerde la necesidad de la oración, sino porque cabe suponer que también en esa ocasión los discípulos habían orado, como en otras. Parece que Jesús esté aludiendo a otra intensidad en la oración, a otro modo de orar o a otras dimensiones en su oración. Sea lo que sea, les está invitando a preguntarse sobre sí mismos y sobre el modo cómo han afrontado esa situación. Entrar en oración recordaba a los discípulos que el poder de sanar y de expulsar demonios era un poder “otorgado” del que no se podían apropiar; lo cual era un peligro: después de varias veces de hacerlo, podían llegar a pensar que eran ellos los que hacían el milagro. La oración en esos momentos de fracaso les remite al Dios mayor que les ha escogido como instrumentos de su gracia. Y que es la voluntad de Dios y la fuerza de Dios, de la que ellos por gracia participan, y no sus cualidades o su sabiduría, la que les convierte en instrumentos de salud y vida. Es la fuerza de Dios la que sana, y es el misterio de Dios el que determina los modos y los tiempos. Nunca Dios “se pliega” a nosotros: una cosa es que nos escuche y otra cosa es que nos obedezca. ¿Qué oración nos cabe como acompañantes en el momento de la impotencia y del fracaso? Una oración que sea la aceptación serena, sin culpabilizaciones ni hacia dentro ni hacia fuera, de que “no hemos podido” pese a tanto que sabemos o pese a tanto que queremos. Una oración que nos lleve a “resituarnos” de nuevo en nuestro lugar de pobres instrumentos, agraciados pero pobres. Una oración de agrade-cimiento al Señor porque en su providencia no nos deja olvidarnos de cosas muy importantes y no nos permite creernos lo que no somos. Una oración de petición por la persona a la que no hemos podido ayudar para que el Señor, por otros medios y de otra manera, haga lo que nosotros no hemos podido hacer y llegue donde nosotros no hemos podido llegar. En este caso no nos vamos a poder colgar la medalla; pero lo importante no son nuestras medallas (que, al final, nos pesan más que nos ayudan) sino la salud de nuestros hermanos. “Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie” Jesús sana al muchacho. Más allá del fracaso de los discípulos, por encima del 39 tumulto y las polémicas de la gente, acogiendo con cariño la sincera y humilde confesión del padre: “yo creo. ¡Ayúdame a creer más!”, Jesús expulsa a ese “espíritu sordo y mudo” que tenía esclavizado al muchacho y le devuelve la libertad y la capacidad de relacionarse con los demás. Eso es lo que verdaderamente importa. Para el muchacho y su padre éste es el final de la historia. Todo lo demás de este momento queda en anécdota tras la intervención de Jesús. Y todo el sufrimiento del pasado queda en un mal recuerdo. Ahora solo queda agradecimiento. Es un mal pensamiento y una tentación de los acompañantes el pensar que si yo he fracasado todo se ha venido a pique y ya no hay solución, que mi fracaso es algo irremediable. Tentación de orgullosos y soberbios. Pues no. Mi fracaso no tiene por qué ser el fin de nada, porque Dios puede hacer en minutos lo que yo no he podido hacer en años, y porque Dios con una sola palabra al corazón puede cambiarlo de un modo imposible para mí. Creo que sería sano que palabras como “éxito” o “fracaso” desaparecieran de nuestro vocabulario de acompañantes. Al menos en cuanto referidas a los resultados de nuestro ministerio. No cabe mayor éxito que el servir humilde y generosamente y no cabe mayor fracaso que el hacernos los protagonistas de nuestros acompañamientos. 1 Tentaciones de las que hablamos en otro capítulo de este libro. 40 LA MISERICORDIA DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL Acompañar al modo de Jesús es acompañar desde la misericordia y con misericordia. Este es un rasgo esencial en el acompañante espiritual animado por el Espíritu de Jesús: transmitir y actuar con esa cualidad del amor de Dios a la persona humana pecadora que llamamos misericordia. Dios ama a personas humanas, que somos débiles y frágiles, y por eso su amor es, necesariamente, misericordia; y ese amor es el que inspira, alimenta y orienta el ser, el amar y el hacer del acompañante espiritual hacia sus acompañados. La misericordia es una dimensión necesaria en el amor y en las relaciones humanas. Sin ella, la convivencia humana se hace muy difícil. Y el acompañamiento espiritual, imposible. La fuente de la que brota nuestra capacidad de misericordia es la propia experiencia del acompañante de haber sido, y seguir siendo, él mismo salvado día a día por la misericordia de Dios. La consciencia y la memoria agradecida de la misericordia recibida inspira, alimenta e ilumina nuestra misericordia para con las personas que acompañamos. La misericordia recibida sostiene la misericordia entregada. El acompañamiento es un lugar de misericordia, también para nosotros cuando acompañamos a otros. Las personas a las que acompañamos son para nosotros muchas veces mediación de la misericordia de Dios cuando sus palabras o sus hechos interpelan los nuestros o nos estimulan a ser más honestos o más coherentes en nuestro seguimiento del Señor. Y cuando la acción de Dios que descubrimos en su vida nos da motivos de alegría y esperanza. Hasta aquí, todo puede parecer muy lógico y por tanto aparentemente fácil. ¿Cómo se podría obrar de otro modo? Sin embargo, hay en el Evangelio una parábola tremenda y muy realista, que conviene no olvidar nunca, donde se nos recuerda que no siempre la conducta humana es así de lógica y coherente en el ejercicio de la misericordia. La encontramos en Mt 18,23-35, con la historia de aquel siervo a quien su Señor “perdonó la deuda” en su totalidad, una gran deuda, y que sin embargo es incapaz de tener paciencia con su hermano que le debía una pequeña cantidad; a este siervo el Señor le dice algo que también nosotros necesitamos y merecemos oír de vez en cuando: “¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti?” (Mt 18,33). No estará de más, pues, que el acompañante se haga consciente cada día de la misericordia que recibe para acercarse misericordiosamente a sus hermanos. 41 La hondura y perseverancia en su examen personal beneficia a su acompañar a otros. ¿Cuáles son algunas de las actitudes por medio de las cuales el acompañante hace carne propia y concreta para los acompañados el amor miseri-cordioso del Señor? Actitudes que conforman un talante de misericordia en quien acompaña a otras personas animado por el Espíritu del Señor. Señalaré algunas que me parecen más relevantes para los procesos de acompañamiento. Una tiene que ver con la aceptación amorosa de la persona del acompañado tal como es, y tal como se va manifestando, más allá de sus cualidades o defectos y más allá de la opinión o del juicio que puedan merecernos algunas de sus posturas internas o de sus actuaciones exteriores. Aceptación de la persona, cariño por la persona, que quizá no es la que nos gustaría que fuera ni se comporta o responde como nos gustaría que se comportara o respondiera. Aunque podamos no amar algunas de sus tomas de postura o algunos de sus actos, seguimos amando a la persona. He puesto un matiz en el párrafo anterior que no quiero que pase desapercibido porque me parece importante en las historias de acompañamiento. Aceptación amorosa de la persona “tal como se va manifestando”. Nosotros podemos tener una idea inicial de lo que es una persona, una determinada valoración de la misma, por lo que conocemos o por lo que nos han contado o por su imagen social, pero es muy posible que en los procesos de acompañamiento vayan aflorando cosas o historias que hagan que se vaya deteriorando nuestro concepto de esa persona: no es lo que yo pensaba o como yo pensaba, me decepciona, si lo hubiera sabido… La misericordia es seguir amando y seguir ayudando a la persona concreta y no al ideal de persona que yo me había hecho. Y eso, obviamente, aunque mi gratificación afectiva sea mucho menor… Vamos adentrándonos en otra dimensión importante de la misericordia evangélica y, por tanto, de nuestra misericordia como acompañantes: la incondicionalidad. Concepto que a veces es mal entendido. Incondicionalidad no es que todo me parezca bien, o que esté conforme con todo lo que la persona es, expresa o hace, o que no tenga opinión o juicio con respecto a todo ello. Incondicionalidad es apuesta por la persona, apuesta por seguir ayudándola y acompañándola, pese a todo o, incluso, más aún ahora que la descubro más frágil, más necesitada o más vulnerable de lo que pensaba. Amor a la persona más allá de sus actitudes o sus actos. El amor de la incondicionalidad o la incondicionalidad del amor me puede llevar a exigencias más altas en mi actitud de ayuda: afinar más en mis percepciones, ser más libre en mis expresiones, asumir mayores compromisos en mis acciones. Cuando más débil o vulnerable es o descubro a la persona, más me he de implicar en su ayuda y mayor cuidado he de poner en lo que propongo o hago. La incondicionalidad significa también algo que es muy propio de la misericordia 42 de Jesús en el Evangelio: la renovación de la confianza. Pese a lo que acabo de saber o a lo que acaba de suceder, renuevo mi confianza y sigo apostando por ti. Al modo de la renovación de la confianza en Pedro tras las negaciones (Jn 21,15-17), o de la del padre de la parábola con el hijo pródigo tras su vuelta (Lc 15,21-24). Finalmente, quiero subrayar otra dimensión muy cotidiana de la actitud de misericordia del acompañante espiritual: la paciencia. Paciencia con la persona y paciencia con sus procesos, los procesos que ella vive y que yo soy enviado a acompañar. Las personas avanzamos por procesos, no a golpes de la noche a la mañana, que se pueden dar, pero no son la norma, sino la excepción. Y los procesos humanos son procesos lentos, son procesos frágiles que de pronto se rompen y hay que volver a recomenzar con paciencia infinita, y normalmente no son procesos que avancen en rectilíneo sino que más bien avanzan en zigzag, alternando pasos adelante con pasos hacia atrás. Esos son sus procesos, y esos son nuestros procesos. Y acompañar eso pide paciencia. Esa paciencia evangélica que describen tan maravillosamente las parábolas que Jesús utiliza en los capítulos 13 del Evangelio de Mateo, y 4 del Evangelio de Marcos, cuando nos hablan de una semilla que se toma su tiempo para crecer, de una cizaña que no hay que exterminar “ya”, de una semilla que crece mientras el labrador duerme… Estos capítulos del Evangelio son los que los acompañantes deberíamos meditar de vez en cuando. En mi noviciado conocí a un padre ya muy mayor, que caminaba lentamente por los pasillos, apoyándose en el bastón y las paredes, que cuando los novicios pasábamos por su lado a toda velocidad mascullaba “las prisas son del diablo”. Sí, las prisas en el acompañamiento de los procesos humanos son del diablo. Y, además, normalmente, nuestras impaciencias son mala señal: de mal humor nuestro porque no se cumplen nuestras expectativas, o porque nos cuesta digerir que nuestro “magnífico” acompañamiento no dé los resultados esperados… En definitiva, luces de alarma que detectan soberbia y orgullo. A veces entendemos la paciencia de un modo muy pasivo: como “esperar que pase la tormenta”. Creo que es una concepción muy pasiva y muy pobre de la paciencia. Por formular lo de la paciencia en activo, creo que paciencia es perseverancia. Perseverar y persistir en nuestro acompañar cuando los tiempos o los resultados no son los que esperábamos. Aceptación de la persona, incondicionalidad, paciencia y perseverancia: formas concretas de la actitud de misericordia en el ministerio de acompañar. Son las actitudes del Padre Dios con cada uno de nosotros. “HASTA QUE LA ENCUENTRA” ¿Quién de vosotros, si tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras noventa y nueve en el campo y va en busca de la oveja perdida, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la pone 43 sobre sus hombros, y al llegar a casa junta a sus amigos y vecinos y les dice: ‘¡Felicitadme, porque ya he encontrado la oveja que se me había perdido!’. Os digo que hay también más alegría en el cielo por un pecador que se convierte, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse (Lc 15,4-7). En el precioso capítulo 15 del Evangelio de Lucas, retrato del Dios de misericordia, la primera parábola es la de la oveja perdida. Apenas son cuatro versículos pero de una enorme profundidad. “Pierde una de ellas” ¿Qué oveja es la que se pierde? Pensemos por un momento en un rebaño de ovejas: todas juntas, todas agrupadas (“ir como borregos”, decimos). Con ellas, el perro mastín y el pastor atento… Parece imposible que una oveja se pierda. ¿Cuál se pierde? Podemos pensar que es la más vieja del rebaño, ciega, sorda, desorientada o que ya no puede con su cuerpo ni seguir a las compañeras. Podemos pensar que es la más joven, aún sin experiencia o que quiere aventura y buscar caminos y pastos por su cuenta. Podemos pensar que es la más rebelde, la “oveja negra” del rebaño, que ya se ha perdido varias veces y de la que todos están hartos. Ciertamente no es la mejor, la modélica, la obediente la que se pierde. Todo eso importa poco al pastor que sale de inmediato en su búsqueda y, dato absolutamente sorprendente del Evangelio, “deja las otras noventa y nueve”. Esa oveja importa, pese a todo. Le importa porque “al asalariado no le importan las ovejas” (Jn 10,13) pero al buen pastor sí le importan, y todas. Aunque sea una de cien (porcentaje mínimo, diríamos nosotros…) y aunque no sea la mejor. Quien se pierde es por algo y muchas veces quien se pierde no es el mejor, ni el más valioso, ni el más importante. Quien necesita ayuda es el más débil, el que no puede valerse o salir adelante por sí mismo. Aquel que nos va a requerir más esfuerzo como acompañantes es el “que se pierde”. Seguramente, no es el que más compensa, pero sí el que más lo necesita. “Hasta que la encuentra” La búsqueda no tiene tiempo ni plazo prefijado, es “hasta que la encuentra”. No es “si en tanto tiempo no la encuentro, ya no sigo buscando; ya se apañará…”. Es “hasta que la encuentra”. La búsqueda no cesa hasta el encuentro con la oveja perdida. No importa el tiempo empleado o “perdido”: importa el encuentro con la oveja, recuperarla. Nada hace suponer que la búsqueda sea fácil ni cómoda. Quienes hemos pasado por experiencias semejantes sabemos lo duras que son esas búsquedas por el conjunto de vivencias y sentimientos que hay que afrontar: la angustia de la pérdida y de no saber qué habrá pasado; la desorientación de no saber por dónde empezar a buscar y por dónde seguir cuando fallan los primeros pasos; el cansancio 44 producido no solo por el esfuerzo físico sino por el agotamiento psicológico; el malhumor y la indignación contra quien se ha perdido… La gran alegría que reflejan las parábolas evangélicas tras el encuentro es, seguramente, proporcional a la angustia liberada con el encuentro y al cansancio acumulado. Pero la búsqueda no cesará “hasta que la encuentra”. Esa búsqueda es un ejercicio de abnegación impresionante, en la que el pastor se olvida de sí mismo (de sus planes, de su cansancio, de su mal humor…) y solo piensa en la oveja que se ha perdido. Un ejercicio de abnegación y de paciencia perseverante: lo que haga falta y hasta el final. La difícil paciencia y perseverancia que el Pastor, el Señor misericordioso, nos enseña a los que somos tan impacientes con las personas que se pierden. Nada garantiza que nuestra búsqueda sea fácil, y nada garantiza que nuestro acompañamiento vaya a producir resultados a corto plazo. Acompañar a alguien es un proyecto y un proceso cuyo tiempo no está nunca prefijado. Y menos que nunca cuando alguien “se ha perdido”. “Se la pone sobre los hombros” La reacción del pastor al encontrar la oveja es sorprendente: “se la pone sobre los hombros”. Alguien cansado, seguramente enfadado con la oveja por todo lo que ha sucedido y por todo lo que eso le ha supuesto a él, tiene cuando la encuentra un gesto de cariño: la pone sobre sus hombros. Parece que no hay reproches, ni tampoco se la lleva a rastras hacia el rebaño: la pone sobre sus hombros. Lo que le mueve al pastor es su cariño por la oveja. Y pensar en el cansancio de ella, en lo mal que lo habrá pasado, en que quizá lleve un tiempo sin comer y ya no tenga fuerza para caminar por sí misma. Poner sobre los hombros es “cargar” con ella. “Cargar” un verbo que a lo largo de toda la Escritura va asociado a la misericordia de Dios y a la entrega de Jesús: “él cargó con nuestros pecados… Érais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas” (1Pe 2,24-25). La misericordia significa muchas veces “cargar” con el otro: su debilidad, su pecado, su sufrimiento, su impotencia… La oveja perdida vuelve al rebaño no por su propio pie, sino sobre los hombros del Pastor misericordioso. Sostenida en su debilidad por el Pastor misericordioso. Como tantas veces nosotros que, débiles y perdidos, hemos vuelto al rebaño porque Él nos ha buscado, nos ha encontrado y nos ha puesto sobre sus hombros. Y en el fondo seguimos caminando sobre sus hombros; cuando nos bajamos y queremos ir por nuestro propio pie con frecuencia nos perdemos. Acompañar es también de algún modo, y a pequeña escala, “cargar” con el otro… que pesa lo suyo. Y pesa por lo que acumula de desorientación, de pecado, de debilidad… 45 Pero podemos con ese peso si somos conscientes de que también nosotros vamos sobre los hombros del Señor, y si amamos y la persona a la que acompañamos nos importa. O, siguiendo el lenguaje de Juan, si no somos mercenarios del acompañamiento, sino pastores que acompañan. 46 EL DISCERNIMIENTO DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL Tarea básica de quien acompaña espiritualmente a otras personas es acompañar sus discernimientos. Pero se sobreentiende que el acompañante conoce los elementos básicos del discernimiento espiritual, no solo en teoría sino por su propia experiencia; se da por supuesto que el acompañante espiritual ha hecho y hace discernimiento, como cualquier cristiano en madurez. Para cualquier acompañante espiritual, sus acompañamientos son materia básica a incluir en su discernimiento personal, dada la naturaleza del acompañamiento espiritual y la responsabilidad que supone su ministerio con las personas a las que acompaña. Discernir es preguntarse y buscar. Preguntarse y buscar desde el profundo deseo de fidelidad a Dios y de ayuda a nuestros hermanos en aquello que Dios nos pide. En el caso del acompañante espiritual, la primera pregunta es la pregunta por la acción de Dios en la persona a la que estoy acompañando y, en consecuencia, una segunda pregunta por cómo yo puedo co-laborar y ayudar en esa acción de Dios en el momento y en las circunstancias concretas que está viviendo la persona que acompaño. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en esa persona? ¿Cuál es el “trabajo” de Dios en el que soy invitado a co-operar? No hay otro modo de saberlo que poner todo el corazón, toda la atención, los cinco sentidos, en captar lo que la persona está viviendo y en el significado que eso tiene. Porque es necesario captar el significado profundo de lo que aparece al exterior, porque es decisivo captar la acción de Dios en la persona humana, una acción normalmente muy discreta, hay que poner todo el corazón y, como diremos un poco más adelante, un corazón limpio. Si no ponemos corazón, nos quedamos en la superficie y difícilmente descubrimos el paso de Dios: no bastan solo ojos y oídos. ¿Qué “corazón”? Un corazón creyente y cercano. Un corazón creyente es un corazón lleno de Dios, identificado con Él. Cuando más Dios esté presente y vivo en nuestro corazón más fácil será percibir su paso y su acción en la persona que acompañamos; si nuestro corazón está vacío de Dios, ¿cómo lo vamos a percibir fuera de nosotros?; si no le “conocemos” ¿cómo lo vamos a “re-conocer”? Y, además, se necesita un corazón cercano: tan cercano que oye latidos, susurros, gemidos, palabras reprimidas, tonos, que modulan las palabras exteriores, a veces tan insuficientes, tan torpes o tan engañosas. 47 Y, además de eso, el corazón del acompañante ha de ser un corazón limpio: “bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios” (Mt 5,8). Cuidar la “limpieza de intención” es una de las más insistentes llamadas de Ignacio de Loyola en los Ejercicios: podríamos citar un buen número de frases suyas al respecto. Porque con frecuencia nos podemos autoengañar y cuando nuestra intención no es limpia, nos estamos incapacitando para ayudar a los demás, porque nos estamos buscando a nosotros mismos, y en ese buscarnos a nosotros mismos el peligro es siempre “utilizar”, usar y abusar del otro en provecho nuestro. El último capítulo de este libro habla de las “tentaciones” del acompañante, tentaciones específicas en el acompañamiento. Tentaciones que se pueden dar en el “antes”, en el “en” y en el “después” del acompañamiento. En el fondo, todas ellas tienen en común que el acompañante se sitúa en el primer plano y cortocircuita e impide lo que es la dinámica básica de todo acompañamiento espiritual: el encuentro cara a cara entre Dios y la persona acompañada. Que ese ponerse en el plano inadecuado sea por soberbia, por despiste, por deseo de poder, por desorden afectivo, o por otras muchas cosas más, lo que se trata de discernir es qué dinámicas de vida me están llevando a situarme de un modo inadecuado en mis acompañamientos. Y, a lo peor, de un modo muy inconsciente y muy sutil… Por eso y para eso el acompañante ha de discernir y por eso y para eso el discernimiento ha de ser una dinámica constante en su vida. Para que no nos demos cuenta demasiado tarde de errores y posturas que, en el caso del acompañamiento espiritual, pueden hacer mucho daño. Un buen bisturí puede ser un instrumento decisivo para salvar vidas o un instrumento asesino, según la experiencia y la intención de las manos que lo manejen. Algo así pasa con el acompañamiento. Lo dicho hasta ahora tiene que ver con el discernimiento del acompañante que podríamos llamar “hacia dentro”. Pero también vale la pena en el contexto de este capítulo mencionar actitudes del acompañante en su ayuda al acompañado que discierne. Reflexionar no tanto sobre lo que ha de hacer, sino sobre cómo se ha de situar, sobre cuáles han de ser sus actitudes básicas en el acompañamiento de los procesos de discernimiento de los acompañados. Sin duda, la primera es la de un profundo respeto a la persona del acompañado, a su libertad y al proceso que va haciendo. Si Dios mismo respeta totalmente la libertad de decisión de la persona humana… Sobre ese respeto sí que me gustaría decir algunas cosas. La primera es que la palabra “respeto” puede ser mal entendida. Por supuesto, respeto no es indiferencia o pasotismo; creo que el papel del acompañante no es interferir en el proceso de discernimiento del acompañado, pero sí procurar, en cuanto esté en su mano, que el proceso se haga del modo más honesto y correcto posible. No sé si estaría de más o no el decir que ha de ser un respeto activo que sabe situarse en la tensión entre la interferencia y la indiferencia. 48 También creo honesto decir, para no engañar ni engañarnos, que no demos por supuesto ese respeto o que ese respeto sea fácil. En los discernimientos que acompañamos entran en juego tanto factores objetivos, como movimientos afectivos de toda relación humana, que lo ponen en riesgo o en peligro. ¿Ejemplos?: choque entre intereses institucionales e intereses personales, favoritismos y dependencias afectivas, cuestiones de imagen de quien acompaña, discrepancias entre la solución que el acompañante ve ante una determinada propuesta y el camino que va tomando el acompañado. No es fácil ese respeto. Tampoco estará de más recordar la obviedad de que un discernimiento bien hecho no es necesariamente el discernimiento que deja “satisfecho” al acompañante, porque eso de la “satisfacción” del acompañante es tan ambiguo… Al acompañante de procesos de discernimiento se le pide también lucidez. Lucidez para interpretar los procesos que se van dando en todo discernimiento y los momentos de ese proceso. Lucidez para orientar y sugerir medios posibles que ayuden a ir avanzando o clarificando los pasos a dar. Lucidez para saber qué palabras ayudan y qué palabras desorientan o perjudican. Lucidez en la forma de plantear las cosas. Lucidez en cuestionar aquello que pueda parecer autoengaño o trampa en el discernimiento. Lucidez para saber si tiene que intervenir o si tiene que dejar pasar… Siempre teniendo claro que su misión es ayudar a que el acompañado discierna con la máxima libertad para actuar con plena coherencia y honestidad con lo que busca. ¿De dónde se saca esa lucidez? De la oración humilde pidiendo la luz del Espíritu y del discernimiento que el acompañante hace sobre los procesos que está viviendo el acompañado en su discernimiento. Y también, claro, esa lucidez se va adquiriendo con la experiencia que se va acumulando a medida que se va acompañando a otros… Pienso que hay también otro aspecto donde la actitud del acompañante puede ser útil en los procesos de discernimiento de los acompañados: la de animar en las desolaciones y serenar en las consolaciones. Dicho de otro modo, se pide a quien acompaña discernimientos ajenos que sea una persona que aporte equilibrio y serenidad. Estamos hablando de una libertad interior que es la que permite relativizar los estados de ánimo propios y ajenos. Y que cuando existe contagia serenidad, confianza y ánimo. Sí, efectivamente; para quien me acompañe a mí en un discernimiento yo pediría esas tres cosas: que sea una persona respetuosa con mi proceso, lúcida para captar lo que voy viviendo, y libre para decir, proponer y actuar cuándo y cómo crea que debe hacerlo. “¿ES LÍCITO EN SÁBADO?” Jesús entró otra vez en la sinagoga. Se encontró casualmente con un hombre que tenía una mano paralizada; estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Jesús dijo al hombre de 49 la mano tullida: –Levántate y ponte ahí en medio. Luego les preguntó: –¿Qué está permitido hacer en sábado: el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban y, entristecido porque no querían entender, dijo a aquel hombre: –Extiende la mano. El hombre la extendió, y la mano le quedó sana. Pero los fariseos, en cuanto salieron, comenzaron junto con los del partido de Herodes a hacer planes para matar a Jesús (Mc 3,1-6). Discernir es preguntar qué nos pide la voluntad de Dios aquí y ahora, en los tiempos y circunstancias concretos que vivimos. Discernir y ayudar a discernir es clave en los procesos de acompañamiento. “Un hombre que tenía una mano paralizada” Jesús entra en sábado en la sinagoga. El día y el lugar donde se lee la Escritura y se explica la voluntad de Dios. Lugar y día significativos. Y al entrar en la sinagoga se encuentra “casualmente” con un hombre que tenía la mano paralizada. La sensibilidad compasiva de Jesús ve de inmediato a aquella persona. La enfermedad no es grave, esa persona ya se habría acostumbrado seguramente a vivir así, y ni el hombre enfermo ni nadie en la sinagoga le pide a Jesús que intervenga. Pero sí que se lo pide su compasión hacia esa persona que sufre y su deseo de explicar al Dios compasivo y misericordioso. Y por eso le hace ponerse en medio de la sinagoga, porque quiere hablar de Dios no con palabras sino con hechos, y quiere que todos vean y oigan. Lo podía haber curado a la salida, en privado, en su casa… pero lo hace en medio de la sinagoga, a la vista de todos porque con esa curación se trata de anunciar el Reino, precisamente en sábado y precisamente en la sinagoga. Hay sin embargo un problema: es sábado. Y en sábado no está permitido hacer lo que Jesús piensa hacer. No es un problema menor, el sábado es sagrado para ellos por voluntad de Dios y había personas en la sinagoga que “estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle”. El discernimiento brota de la compasión, de la mirada compasiva sobre la humanidad que nos invita a preguntarnos “yo, ¿qué puedo hacer?”, “¿qué es lo que Dios me pide a mí, que soy el que soy, y cuyas circunstancias son las que son?”. Es la pregunta por el servicio, por el mejor y mayor servicio a Dios y a mis hermanos. El discernimiento no puede ser una especulación vacía sobre problemas artificiales o superficiales. Por eso, el acompañante habrá de discernir él mismo en su acompañamiento qué supuestos “discernimientos” desenmascara y corta de raíz, y cuáles alienta en los acompañados. “Luego les preguntó” 50 La pregunta de Jesús no es banal ni fácil, no es un simple recurso dialéctico. La cuestión tiene enjundia y dificultad: ¿podemos saltarnos el sábado?, ¿podemos obviar la Ley?, ¿podemos contradecir lo que creemos la voluntad de Dios?... O, ¿cuál es la voluntad de Dios en esta situación? La situación de Jesús en la sinagoga y su pregunta nos plantea bien a las claras lo que es el discernimiento. Se trata de cumplir la voluntad de Dios: eso es indiscutible, no está en cuestión. Lo que está en cuestión es algo más complejo: si la voluntad de Dios en este momento y circunstancia pasa por sanar a esta persona o por cumplir a rajatabla el sábado y dejar a este hombre como está. El discernimiento no es entre cosas que están claras, sino entre cosas que ambas tienen sus razones a favor y en contra. El discernimiento no es entre lo bueno y lo malo, sino la mayoría de las veces entre cosas que ambas son buenas o menos buenas y en las que hay que escoger, que elegir. Y el problema de escoger y elegir no es lo que se escoge y elige, sino lo que se deja. Jesús opta por sanar al enfermo. Con ello incumple la ley del sábado en su literalidad. Por un bien mayor: manifestar que el Dios de la Ley es también el Dios de la misericordia. Discernir es para elegir, para tomar decisiones, para arriesgar. No se podrá tener la seguridad de que la decisión tomada es la correcta, la acertada. Sí lo es en el interior de la persona que hace un buen discernimiento. Pero el discernimiento no asegura la infalibilidad; el discernimiento procura y busca la honestidad. “Para matar a Jesús” La escena acaba de un modo dramático. Los que no están de acuerdo con la decisión tomada por Jesús, fariseos y herodianos, se confabularon contra él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les asusta de Jesús hasta el punto de que piensan quitarlo de en medio? Porque, en el fondo, lo del hombre les importa poco; si Jesús le hubiera curado el día anterior o siguiente o en otro lugar no hubiera pasado nada. Lo que les asusta de Jesús es su libertad: una libertad tan radical y tan valiente que es capaz de saltarse el sábado ante sus narices. Esa libertad pone en peligro su sistema y su modo de vida. Ya no es la Ley, sino su modo de interpretar e imponer la Ley, obviamente en beneficio propio. Y de repente sale alguien que interpreta la Ley de otro modo, fuera del sistema. Y no porque se la cargue, sino porque ha venido a llevarla a plenitud (Mt 5,17-19), a devolver el pleno sentido que Dios le dio. El discernimiento es el camino de la libertad. De una libertad plena, que es la que quiere el Espíritu del Señor: “donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad” (2Cor 3,17). Una libertad que no es hacer lo que me da la gana, sino hacer siempre la voluntad de Dios a favor de mis hermanos. Para eso necesito libertad de mis cadenas de egoísmo y de las presiones exteriores. Libertad de presiones y de pasiones. 51 Acompañar es ayudar a crecer en libertad y guiar en ese crecimiento. Contra el tópico, y contra la desdichada práctica en ocasiones, de hacer del acompañamiento una forma de sometimiento, el auténtico acompañamiento busca dotar a la persona de la libertad necesaria para ir acomodando su vida a la voluntad de Dios, sin importar otras consideraciones ni de fuera ni de dentro. No es fácil el aprendizaje y la práctica del discernimiento, es un camino para toda la vida. Un camino apasionante y un camino de plenitud y gozo. En ocasiones, el acompañado tenderá a “refugiarse” en el acompañante, a delegar en él su toma de decisiones para evitar decidir, comprometerse o equivocarse. El acompañante debe estar bien atento a esa trampa que le puede tender el mismo acompañado, y animarle y acompañarle en el camino del discernimiento que es el camino de la libertad. 52 LA “ECLESIALIDAD”DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL El seguimiento de Jesús es para ser vivido en Iglesia. No hay otra posibilidad de seguimiento pleno. Sabemos que ese vivir “en”1 Iglesia no es fácil ahora, ni lo ha sido nunca. Lo sabemos por experiencia propia y ajena. No solo por los fallos, defectos y pecados que podamos encontrar en la Iglesia (empezando, por supuesto, por los nuestros), sino por la complejidad y diversidad de la realidad eclesial. Por eso, es una tarea imprescindible de quien ayuda a otras personas en su seguimiento de Jesús, ayudarles en su vivencia eclesial. Se plantea entonces la pregunta por la “eclesialidad” del acompañante, por la experiencia y vivencia eclesial, de quien tiene que acompañar a otras personas en su “sentir” en Iglesia. Por ello me ha parecido que puede ser útil hacer alguna reflexión al respecto. Como en el resto de capítulos de este libro, no se trata de escribir sobre lo que el acompañante debe “hacer” para ayudar a la vivencia eclesial del acompañado2, sino de cómo él mismo debe vivir su experiencia eclesial para ser idóneo en el acompañamiento de esta dimensión ineludible del seguimiento de Jesús. “Sentir en Iglesia” es un capítulo necesario en la espiritualidad del acompañante espiritual. El amor no se enseña, se contagia. Y para contagiar hay que estar “afectado”. En nuestro caso, acompañantes, “afectados” de amor a la Iglesia. Cuando san Ignacio de Loyola habla de la Iglesia lo hace, preferentemente, en términos afectivos: “Santa Madre Iglesia”, “Verdadera Esposa de Cristo”. Solo quien ama a la Iglesia puede transmitir amor a la Iglesia. Hablamos siempre de la Iglesia real y concreta en la que acompañante y sus acompañados han de vivir fe y seguimiento de Jesús. Como acompañantes hemos de preguntarnos por el cuidado que ponemos en nuestro amor a la Iglesia. Sí: “cuidar” el amor; porque el amor que se cuida crece y el amor que se “des-cuida” se apaga. Todos sabemos los profundos y abundantes motivos que tenemos para amar a la Iglesia: lo que de ella hemos recibido y seguimos recibiendo cada día, las personas que en nombre de la Iglesia nos han ayudado y acompañado a lo largo de la vida, el admirable trabajo y servicio que la Iglesia lleva adelante en las más duras periferias de este mundo3, las personas verdaderamente santas que hay en este mundo cerca de nosotros4. Tantos motivos… Pero también sabemos por propia experiencia que el amor no nos hace ciegos, ¡afortunadamente!, frente a carencias, defectos, fallos y pecados de la Iglesia, o 53 frente a actuaciones que nos disgustan o con las que no estamos de acuerdo, con razón o sin ella. Y que, por tanto, nuestro “amor” a la Iglesia está sometido a prueba. Entonces, en esos momentos, hemos de ir a las fuentes y raíz de ese amor a la Iglesia que no son otras que las del mismo amor a Jesucristo y, al modo de Jesucristo, hemos de situarnos en la Iglesia con la misma actitud de lúcida y generosa misericordia del Señor5. Es importante que el acompañante viva su experiencia eclesial en clave de comunión. De comunión en una Iglesia con diversidad de carismas y pluralidad de formas de vivir y expresar la única fe en el Señor Jesús. Una Iglesia católica, universal, es forzosamente diversa por la misma razón de su universalidad. En clave de comunión, el acompañante ha de acompañar la vivencia eclesial de los acompañados que, seguramente, serán también diversos. He acompañado a lo largo de mi vida a personas de muchos y muy diversos carismas: con algunos me he sentido muy cercano e identificado; con otros me he sentido más distante, pero de todos he aprendido algo y a todos he podido ayudar cuando no he puesto mi carisma por encima o por delante de la persona y de su modo de vivir y expresar la fe. Sinceramente, pienso que la experiencia y la vivencia de la comunión es uno de los grandes problemas o desafíos que tenemos en la Iglesia hoy. Todos los días y en todas las eucaristías se pide al Espíritu del Señor que nos ayude a crecer en comunión, señal de que no es fácil esa vivencia. Pero la hacemos más difícil cuando juzgamos a otros, cuando para poner en valor nuestro carisma descalificamos o minusvaloramos a otros, cuando solo nos relacionamos o solo escuchamos a los “nuestros”, cuando ¡incluso! somos incapaces de compartir eucaristía y oración con personas de otros carismas. En esa lógica de comunión, resulta evidente que el acompañante no puede hacer “proselitismo” en su acompañamiento y que ha de ser profundamente respetuoso con la experiencia cristiana de la otra persona, con sus acentos y sus formas siempre y cuando no contradigan el Evangelio. Respetuoso al máximo para que en ningún momento el acompañado se sienta constreñido o manipulado. Por poner un ejemplo personal bien concreto (y a título de ejemplo): como jesuita siempre que doy ejercicios intento ser fiel al proceso de los ejercicios ignacianos (no sabría hacerlo de otro modo…), pero los doy de modo bien distinto cuando van dirigidos a personas de espiritualidad ignaciana que cuando lo son a personas de otra espiritualidad. El amor a la Iglesia del acompañante exige lealtad a la Iglesia. Obviamente, esa lealtad queda sometida a prueba y es más necesaria que nunca en los momentos de dificultad por desacuerdos, discrepancias o interpretaciones diversas en cuestiones que admiten e incluso piden interpretación. Pero en el acompañamiento, además de la lealtad a la Iglesia, es necesaria una 54 lealtad al acompañado. ¿En qué sentido? En el sentido de que no se trata de hacer valer por encima de todo mi opinión (incluso aunque yo tenga para mí que es la correcta), sino que se trata de “ayudar” a la persona que tengo delante en su lealtad a la Iglesia. Y en ese ayudar al otro quizá sea necesario “abnegarme” de lo mío: no “negar”, sino “abnegar”, que no es exactamente lo mismo6. Son muchos los tipos de acompañados que puedo acompañar, y muchos sus grados de madurez eclesial y ese es un dato absolutamente decisivo para mí: adecuarme a esa madurez y ayudar a crecer en ella. Es curioso observar que hay tres implicados en el tema: la Iglesia, el acompañado y yo. Pues el yo debe ser leal a la Iglesia y al acompañado y por tanto no situarse en primer plano. Tenemos tentaciones en ese orden: destacar, aparecer como los “más” (sea “progres” o “fieles a la tradición”), intentar sumar adeptos a nuestros modos de pensar, etc. Pero todo ello son eso: tentaciones a superar. Como cualquier ministerio eclesial, el acompañamiento no es un ministerio en solitario. Se hace en nombre de la Iglesia y abierto a la ayuda y a la corrección fraterna de nuestros hermanos de la Iglesia. El buen acompañante está siempre disponible para aprender y para ser ayudado y corregido por otros hermanos. Así como para entender que no es el único ni el mejor acompañante y que puede ser necesario o conveniente en muchos momentos orientar al acompañado a otras personas que le puedan ayudar más y mejor que nosotros. Ningún acompañamiento está llamado a ser eterno; incluso puede ser bueno un cambio. Y es honesto que el acompañante le indique al acompañado la conveniencia de ese cambio y le oriente hacia la persona adecuada. En la Iglesia hemos recibido la fe; en ella somos alimentados cada día con la Palabra y los Sacramentos y nuestro acompañamiento concreto solo es una mediación más, tan importante como limitada, en el servicio que la Iglesia presta a sus fieles para su crecimiento y maduración en el seguimiento fiel del Señor. No conviene olvidar nunca esto para situarnos en la verdad de nuestra misión y servicio como acompañantes. “TOMÁS NO ESTABA CON ELLOS” Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos y tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús entró y, poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: –¡Paz a vosotros! Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús dijo de nuevo: –¡Paz a vosotros! Como el Padre me envió, también yo os envío a vosotros. Dicho esto, sopló sobre ellos y añadió: –Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados; y a quienes no se los perdonéis, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce discípulos, al que llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después le dijeron los otros discípulos: –Hemos visto al Señor. 55 Tomás les contestó: –Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo creeré. Ocho días después se hallaban los discípulos reunidos de nuevo en una casa y Tomás estaba con ellos. Tenían las puertas cerradas. Se presentó Jesús y poniéndose en medio los saludó diciendo: –¡Paz a vosotros! Luego dijo a Tomás: –Mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. ¡No seas incrédulo, sino cree! Tomás exclamó: –¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo: –¿Crees porque me has visto? ¡Dichosos los que creen sin haber visto! (Jn 20,19-29). Las experiencias pascuales de los últimos capítulos de los Evangelios de Lucas y Juan nos dan buenas pistas sobre el modo cómo el Resucitado acompaña a la Iglesia naciente. Nos ayudan a nosotros a comprender cómo el Resucitado se hace presente en la Iglesia. “Por miedo a los judíos” La presentación que hace el evangelista Juan del grupo de los apóstoles en este capítulo no es nada gloriosa. Los presenta encerrados en un lugar por miedo a los judíos. Como siempre que el miedo es el sentimiento predominante en una persona o en un grupo humano, bloqueados y paralizados. ¿Hasta cuándo? No se sabe. Imagen de una Iglesia encerrada y temerosa de lo que hay “fuera”. Jesús se hace presente. Presente en esa Iglesia temerosa que, de repente, parece hacer perdido la memoria de lo que fue e hizo el Señor Jesús y con la pérdida de memoria viene la pérdida de confianza. Es Él el que se hace presente estando cerradas las puertas. Ellos ya no le esperan. Es más, habían ido unas mujeres y les habían dicho, pero las habían despreciado a ellas y a su mensaje: “cosas de mujeres”. No es el mérito de la Iglesia, sino el amor del Señor por su Iglesia lo que le hace presente en medio de ellos. Los frutos de la presencia del Señor son evidentes e inmediatos. No hay ningún reproche ni por el abandono de los días anteriores ni por la desconfianza y el miedo del presente. Al contrario: paz, alegría, misión, Espíritu… La misión confiada una vez más a ese grupo de personas que en los momentos decisivos no estuvo a la altura: y por eso, el don del Espíritu. El “ser” y el “no ser” de la Iglesia en cuyo seno vivimos y acompañamos. En ella se nos hace presente el Señor Jesús, en ella se nos confía la misión, en ella recibimos el Espíritu. Pese a todo: a sus miedos, a sus parálisis, a su falta de valor, a sus incoherencias… “Tomás no estaba con ellos” No estaba presente. El Evangelio no da ninguna explicación más de esa ausencia 56 de Tomás. No sabemos si es que después de la dispersión en la Pasión aún no había regresado y no se había incorporado, o si ya incorporado se trataba de una ausencia ocasional, o si no le habían abierto la puerta por miedo. Y cuando le dicen que han visto al Señor, Tomás no cree. No es extraño ese “no creer” de Tomás. Es más, parece absolutamente razonable. En primer lugar, lo que afirman es a ojos humanos algo increíble. Y, en segundo lugar, la credibilidad de los que anuncian esa noticia es muy poca por todo lo sucedido. Es verdad que Tomás podía haber confiado más en sus hermanos, incluso puede haber en él un cierto sentimiento de prepotencia y soberbia, pero tampoco resulta tan extraño ese no creer de Tomás. ¡Tanto “Tomás” hay en nuestro mundo e incluso en nuestros círculos más cercanos! Y las causas de su falta de fe no son muy distintas a las del apóstol Tomás: el anuncio escapa a toda lógica humana y los cristianos muchas veces no somos creíbles porque nuestra vida concreta desmiente nuestras afirmaciones. Quien acompaña el crecimiento en la vivencia eclesial tiene que ser consciente de las dificultades que el creer tiene hoy. A veces somos muy duros descalificando a esas personas que según nuestra opinión tienen lo que llamamos una “fe a la carta”. Es verdad que en teoría esa fe no es admisible, pero también es verdad que el camino de la fe no es fácil. Y yo creo que acompañar no es descalificar, sino ayudar a entender y vivir la fe de la Iglesia en su integridad. “Ocho días después… estaba Tomás con ellos. Se presentó Jesús” Jesús va a encontrarse con Tomás y con toda la humildad del mundo le dice: “mete aquí tu dedo… trae tu mano…”. Tomás no necesita hacer ese gesto material: le basta ver el amor humilde de Jesús hacia él para confesar su fe, con una de las confesiones más plenas y hermosas que aparecen en el Evangelio: “Señor mío y Dios mío”. Pero hay dos detalles preciosos en el actuar de Jesús, en la pedagogía de Jesús con Tomás, que nos pueden iluminar a nosotros como acompañantes: • “Ocho días después”. Jesús no se precipita a aparecerse a Tomás, no va de inmediato a echarle en cara a Tomás su incredulidad: no es su estilo. Jesús deja pasar ocho días: deja que Tomás haga su proceso interior. Sin duda ninguna, tras su rotunda negativa a creer de ocho días antes, Tomás siguió haciendo un proceso interior a la vista de la fe de sus compañeros. Y Jesús le deja que haga ese proceso. No tiene ninguna prisa. Los procesos humanos, también los de la fe, necesitan su tiempo para madurar. Preciosa lección para acompañantes apresurados y/o impacientes. • Jesús se aparece a Tomás con los compañeros. Cuando se presenta, saluda primero a todo el grupo y luego se dirige a Tomás. Hay dos cosas que Jesús no hace: la primera, aparecerse a Tomás en solitario; la segunda, cuando se aparece ir directamente “a por Tomás”, como para ponerle en evidencia delante de los 57 demás. Jesús se le aparece a Tomás en Iglesia, en comunidad y Tomás encuentra a Jesús resucitado en Iglesia y en comunidad. Y dentro de la Iglesia, Jesús tiene para Tomás, y para cada persona, la palabra personal y amable que cada persona necesita. El acompañante ha de tener la sensibilidad, la paciencia y la habilidad de ayudar a que el acompañado no “salga”, no “rompa” con la Iglesia. Ni siquiera con esa tentación sutil en la que los acompañantes podemos caer cuando los acompañados nos dicen algo así como “tú, sí, pero la Iglesia no”, “qué majo eres tú, pero la Iglesia no”. Nosotros, al menos, hemos de tener bien claro que acompañamos en nombre de la Iglesia y que en nuestro acompañamiento hemos de ayudar a la comunión con la Iglesia. Me gusta siempre subrayar que prefiero la expresión “en” la Iglesia a “con” la Iglesia. El “en” nos habla de sentirnos en el interior. De hecho, el título de las famosas Reglas ignacianas es “… para el sentido verdadero que EN la Iglesia militante debemos tener” (Ejercicios, nº 352). 2 Quizá pueda ayudar al respecto mi artículo La difícil alteridad en el interior de la Iglesia. Inspiraciones ignacianas, aparecido en la revista “Manresa” de abril-junio 2014, vol. 86, nº 339, pp. 149-158. 3 Recientemente un interno de la macrocárcel valenciana de Picasent nos decía: “la pastoral penitenciaria es el único espacio de humanidad que hay en este lugar”. 4 Aquellas a las que el Papa Francisco llama “la santidad de la puerta de al lado” en el nº 7 de su exhortación apostólica Alegraos y regocijaos. Sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. 5 Puede ayudar el sencillo libro Sentir con la Iglesia de Medard Kehl, SJ, especialmente su capítulo 5: “Ejercitarse en el sentir con la Iglesia”, Mensajero-Sal Terrae, colección “Principio y Fundamento” nº 6, Bilbao-Santander 2011. Recomiendo las páginas 80-82 que recogen parte del artículo de Karl Rahner “Iglesia de los pecadores”. 6 Cf. el capítulo "La abnegación del acompañante espiritual", p. 41 1 58 EL “ACOGER”DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL Es mucho lo que en los libros sobre acompañamiento en general, y sobre acompañamiento espiritual en concreto, está dicho acerca de la necesaria capacidad de acogida del acompañante, de las cualidades requeridas para ello, de sus formas y condiciones. No quisiera repetir todo eso ni moverme a ese nivel. Mi intención es hablar de unas actitudes interiores que han de darse en el acompañante espiritual para que su acompañamiento sea evangélico en el pleno sentido de la palabra. Confieso que no me ha sido fácil la tarea, precisamente por todo el abundante material escrito al que antes me he referido. Me voy a ceñir a mencionar y comentar tres actitudes espirituales que el acompañante debe cuidar para la autenticidad evangélica de su acompañamiento. La primera de ellas la llamaría “reverencia”, la reverencia que el acompañante debe tener ante las personas que acompaña. En el diccionario de la Real Academia Española se define la reverencia como “respeto o veneración que tiene alguien a otra persona”. En nuestro caso, la que el acompañante debe, de entrada, al acompañado; con respeto y veneración ha de ser su modo de situarse. Puede sonar extraño esto para quienes conciben el acompañamiento o al acompañante como una especie de “gurú” al que el acompañado debe, por el mismo hecho de serlo, un respeto reverencial. En nuestra concepción del acompañamiento es justo al revés. El primer paso es el profundo respeto del acompañante al acompañado, sea cual sea el estatus civil o eclesial de cada uno de ellos. Por varios motivos. Con esa reverencia, el acompañante manifiesta su respeto máximo a la dignidad de la persona acompañada como tal persona y como hijo de Dios, sean cuales sean sus circunstancias y su situación. Indicamos que nos tomamos en serio su dignidad. Y que ese tomarnos en serio su dignidad va a condicionar los qués y los cómos de nuestro acompañamiento. Por si todo ello fuera poco, en la persona que se nos acerca a pedirnos su ayuda en el acompañamiento reconocemos al Cristo necesitado que se nos acerca en el hermano (Mt 25,31-46). Jesús mismo nos dio ejemplo sublime de esa actitud de reverencia en la noche de la cena cuando se puso a los pies de sus discípulos y nos invitó a seguir su ejemplo: “Me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros” (Jn 13,13-14). Acompañar a otros es el ministerio de “lavar los pies” como manifestación del amor extremo del Señor por cada persona. Contrariamente a 59 cierto imaginario social y, a veces también eclesial, el acompañamiento no nos pone por encima de nadie sino a sus pies. Todo eso queremos decir también cuando afirmamos que el acompañamiento espiritual es un servicio en el que el protagonista no es el acompañante sino el acompañado. Es evidente que esa actitud interior en el acompañante se traduce en los modos concretos de acompañar y es percibida fácilmente por los acompañados. Otra actitud que me parece básica en un acompañante espiritual es la “confiabilidad”, esa actitud que inspira la confianza del acompañado en el acompañante. Confiabilidad no es lo mismo que empatía. Es autenticidad, sinceridad interior y exterior, sencillez, magnanimidad: todo eso de una vez y en una palabra. Uno puede ser muy simpático y caerme muy bien, pero a ese, yo no le cuento nada de mi vida; otro es más serio, con él no me iría de cervezas, pero le puedo contar lo que sea. Confiabilidad es ese modo de ser y de situarse en la vida tan característico de la persona de Jesús y que inspira tal confianza que los más descartados y despreciados, los más pecadores y perdidos tienen la seguridad de que pueden acercarse a él sin peligro de sufrir ningún tipo de rechazo. La confiabilidad, tal como la he descrito hasta ahora, puede sonar a algo exterior. Pero no se llega a ella sin un profundo trabajo interior de contemplación de la persona de Jesús y de identificación con Él, sin un trabajo de vaciamiento de nosotros mismos y de dejar que sus actitudes y sentimientos sean los nuestros, sin “dejarse” hacer y moldear en lo más profundo por el Señor. Así evitamos convertirnos en un personaje que tiene el papel o el oficio de acompañar y profundizamos en nuestro ser de hermano que acompaña y ayuda a otros hermanos. Esa confiabilidad del acompañante es decisiva para la verdad de un acompañamiento. Es la que hace que el acompañado se sienta libre para decir en verdad y en toda su verdad lo que vive, lo que piensa, lo que le sucede. Al poco de iniciarse un proceso de acompañamiento, el acompañado ya va percibiendo qué es lo que puede decir sin temor y qué es lo que es mejor no decir o “decorar” bajo apariencias, porque se da cuenta de lo que el acompañante es capaz de acoger y aceptar y de qué es aquello que en el acompañante suscitará rechazo. Si no hay plena confiabilidad por parte del acompañante y plena sinceridad y transparencia por parte del acompañado el acompañamiento sufre un deterioro que puede ser grave o fatal. Puede empezar entonces una especie de juego a dos bandas en que a uno le digo unas cosas y a otro le cuento otras. No digo esto por si pasa a veces, sino porque pasa con más frecuencia de la deseable. Esta confiabilidad incluye, obviamente, la discreción máxima al interior del acompañamiento y también hacia fuera. Discreción que evita al máximo lo que signifique mera e innecesaria curiosidad, morbo o comentarios ajenos a la lógica misma del acompañamiento. Si la “reverencia” precede, de algún modo, al hecho de acompañar y la 60 “confiabilidad” propicia el clima idóneo para un acompañamiento que se haga en verdad, todo buen acompañamiento pide en el acompañante una última actitud que es la “intercesión”. El acompañante espiritual necesita después de cada acompañamiento concreto un tiempo de “intercesión” por la persona acompañada. Un tiempo en el que, antes que nada, pone ante Dios a la persona acompañada y deja que la luz de Dios ilumine a esa persona y lo que ha dicho1 para que el acompañante perciba la profundidad de lo que ha sucedido en ese tiempo de acompañamiento. La intercesión, no solo como tiempo o como actividad, sino como actitud interior es la conciencia viva de que la verdad de todo acompañamiento y la posibilidad de su fecundidad está en captar el estar y actuar de Dios en la persona acompañada. Y esta convicción llega a estar tan arraigada que no hay acompañamiento sin su tiempo de intercesión. El acompañante que no tiene esa convicción y actitud de intercesión acaba viviendo sus acompañamientos como una rutina y poco a poco va empobreciendo su mensaje y malgastando su capacidad de ayuda a la otra persona, hasta llegar a convertir los momentos de encuentro en formalidad repetitiva o en irrelevancia. El “acoger” del acompañante espiritual es, previamente a todo y en el alma de quien acompaña, vivir sus acompañamientos desde una honda y verdadera reverencia por las personas acompañadas, sean las que sean; cuidar una autenticidad de vida que le hagan “confiable”; no olvidar nunca que solo se puede acompañar bien cuando hay “intercesión”: es decir, cuando se dedica tiempo a mirar a la luz de Dios a las personas acompañadas y lo que ellas comparten. “ATIÉNDELA PARA QUE NO SIGA GRITANDO” Jesús pasó de allí a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que vivía en aquella tierra, se le acercó dando voces: –¡Señor, Hijo de David, ten compasión de mí! ¡Mi hija tiene un demonio! Jesús no contestó ni una palabra. Entonces los discípulos se acercaron a él y le rogaron: –Atiéndela para que no siga gritando porque viene dando voces detrás de nosotros. Jesús les dijo: –Dios me ha enviado únicamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él y le pidió: –¡Señor, ayúdame! Él le contestó: –No está bien quitar el pan a los hijos y echárselo a los perritos. –Sí, Señor –dijo ella–, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús: –¡Mujer, qué fe tan grande tienes! Que se cumplan tus deseos. Desde aquel mismo momento, su hija quedó sanada (Mt 15,21-28). A muchos puede sorprender que proponga esta meditación en un conjunto de meditaciones sobre el acompañamiento espiritual. Creo, sin embargo, que, tras su evidente dureza, esta escena nos puede resultar muy sugerente. 61 “Una mujer cananea se le acercó dando voces” En el camino de Jesús y sus discípulos, atravesando tierra de paganos, se cruza una mujer gritando. El Evangelio nos da unos pocos pero significativos datos sobre esa mujer: • Es cananea, extranjera, pagana. Y, como insinúa el mismo Jesús en su primera respuesta, no tiene derecho a ser atendida: “Dios me ha enviado únicamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel”. • Es una mujer que está sufriendo por la situación de su hija; su conducta “intempestiva” e “inadecuada” se explica desde el amor de una madre por su hija atormentada. Entran en conflicto su condición de extranjera que no le concede ningún derecho y su condición de madre que sufre, ante la que Jesús siempre es sensible (ver Lc 7,13). • En ella siempre puede más el amor por la hija que cualquier otra circunstancia, incluidos el desprecio y la desconsideración grave. Mujer y extranjera, pero madre que sufre. Criterios evangélicos para examinar a quién acogemos y a quién rechazamos en nuestras vidas y en nuestros acompañamientos. Argumentos para rechazar, muchos; argumentos para acoger y acompañar, quizá solo uno, pero el evangélicamente decisivo. Debate muy actual. “Atiéndela para que no siga gritando detrás de nosotros” Tras una primera lectura superficial de esta frase, se esconde un enorme egoísmo y dureza de corazón. Si nos fijamos, Jesús no entra en ese juego. “Atiéndela” no es “escúchala” ni “haz lo que te pide”, sino simplemente “dile algo para que se calle”, “dile algo para quitárnosla de encima”. Imagino que cuando Jesús le dice aquello de “no está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos”, los discípulos en su interior debieron pensar algo así como: “¡bien dicho!” Y cuando la mujer recoge el guante y le contesta a Jesús debieron opinar algo así como: “¡qué descarada!”, “¡qué pesada!”. Si hay algo profundamente escandaloso por antihumano en esta frase es la motivación de la petición a Jesús para que la atienda: “para que no siga gritando porque viene dando voces detrás de nosotros” o sea “para que nos deje en paz”, “para que no nos moleste”. Ni un asomo de compasión por la mujer y su situación. Solo les importa su tranquilidad; que nadie les moleste en su camino o en su plan. Algo así como: “¡Señor, defiende nuestra tranquilidad, frente al problema que esta mujer supone!”. De nuevo, muy actual todo. Como decía, Jesús no entra en el juego tramposo que le proponen los discípulos. Da la cara y entra en diálogo con la mujer. No la “atiende” para mandarla a paseo, la “escucha”. Y acepta los riesgos que toda escucha supone: el riesgo de cambiar de opinión, de ceder, de caer en la cuenta de que el sufrimiento de la otra persona es mucho más decisivo que cualquier otro argumento. 62 Acompañar no es “atender”, es “escuchar”. No es un ejercicio de atención más o menos educada, más o menos burocrática, más o menos incómoda. Es ponerse a la escucha: una escucha que muchas veces puede comenzar incordiando e interpelando, cuestionando; una escucha que muchas veces puede empezar con “gritos”; una escucha que puede comenzar con los interlocutores situados en posturas humanas, ideológicas, morales… muy diversas y alejadas. Pero que si es “escucha” de verdad nos hace vulnerables al otro y abiertos al cambio. “Mujer, ¡qué fe tan grande tienes!” También es impresionante esta frase final de Jesús después de todo lo que ha precedido. Es impresionante tanto por su contenido como por la libertad que Jesús manifiesta en ella. Por su contenido: es una rotunda afirmación de la fe de una mujer pagana. De las más contundentes del Evangelio. No es solo la afirmación de la categoría humana de esa mujer como madre capaz de todo para aliviar el sufrimiento de su hija; es mucho más: es la afirmación de la categoría de esa mujer como creyente. Con una fe tan grande que es capaz de provocar el milagro: “que se cumplan tus deseos”. Pero esta frase, y el episodio entero, es una loa a la capacidad de escuchar y acoger de Jesús y a su libertad. Capacidad de acoger y escuchar que le lleva a hacer suyo el problema de la mujer y a anteponer su sufrimiento y su fe a cualquier otra consideración. Y libertad de Jesús para rectificar después del diálogo y para decirles a quienes antes habían despreciado a la mujer que tomen nota de su ejemplo de fe. Imagino que, como lo de la sanación de la hija no les importaba demasiado, no se habrían alegrado mucho de ello; pero, como su desprecio a la mujer había sido grande, la alabanza final de Jesús hacia ella les sentó, de entrada, bastante mal. Otra cosa es que después, acompañados por Jesús, releyesen lo sucedido de otro modo. Acompañar no es “atender”, sino “acoger” y, como nos enseña esta escena del Evangelio, pueden ser cosas bien distintas. Y otra cosa a retener de las que este Evangelio nos enseña: cuando, de verdad, escuchamos y acogemos se desencadenan en nosotros procesos de cambio en nuestras maneras de ver las cosas, de juzgar las situaciones, de valorar a las personas. Cambios a los que, tantas veces en la historia de la Iglesia, podemos poner nombre y apellidos. “Atender” no cambia; “acoger” sí cambia. No sé si a lo largo de la historia de la Iglesia le hemos dado suficientes gracias a esta mujer cananea por lo que su ir gritando detrás de Jesús provocó… Hay que releer una y otra vez las preciosas palabras que Dietrich Bonhoffer dedica en su Vida en comunidad (Sígueme, Salamanca 2014) a la intercesión de unos por otros. 1 63 ACOMPAÑAR EN EL SUFRIMIENTO Qué y desde dónde Situados en el modo ignaciano de entender el acompañamiento1 como ayuda a las personas a madurar su propia experiencia espiritual, entiendo que el acompañamiento de personas en su sufrimiento tiene como finalidad básica ayudarlas a que hagan un proceso personal y propio en el que asuman su sufrimiento, lo afronten, tomen las decisiones necesarias, hagan de él una ocasión de maduración y transformación personal y, si son creyentes, también un tiempo de maduración y purificación de su experiencia de fe y de un encuentro nuevo con Dios. Se espera, asimismo, que el acompañante pueda ayudar, incluso, a vivir con dignidad hu mana aquel sufrimiento que no puede ser asumido. La persona que sufre debe ser la protagonista en este proceso de asumir y afrontar su sufrimiento, y del acompañante no se esperan recetas ni soluciones impuestas, sino ayuda y orientaciones: el acompañante “ni arrebata cruces ajenas ni impone la propia”2. ¿De qué forma y modos de ayuda estamos hablando? ¿Qué es lo que más puede ayudar en esa difícil misión, respetando siempre el protagonismo del sujeto?: ésas son las preguntas que el acompañante debe hacerse y mi deseo es dar pistas de respuesta. El sufrimiento no anula a la persona que sufre como sujeto de su propio proceso. Esto es algo que el acompañante no debe olvidar nunca, y debe procurar que el acompañado tampoco lo olvide. Al respecto, ambos pueden ser tentados: tentado el acompañante de precipitar e imponer supuestas soluciones que, a la larga, serán parches superficiales; tentado el acompañado de delegar en otro su tarea y su responsabilidad, lo cual le irá progresivamente inhabilitando para abordar cualquier problema o sufrimiento que la vida le pueda plantear. Tiene su intención y sentido poner en el título de esta reflexión la expresión “en el” como enlace entre acompañamiento y sufrimiento. No se trata de acompañar el “sufrimiento” en abstracto, sino a personas que sufren en cualquiera de las formas de sufrimiento o en varias de ellas simultáneamente. Con ese “en el” deseo notar también que cada persona tiene su propio modo de vivir el sufrimiento y que un mismo sufrir puede ser vivido de muy distintas maneras según muchas circunstancias personales: su temperamento, el momento en que se hace presente, su historia pasada, la soledad o compañía en el momento de afrontarlo, la capacidad o incapacidad de verle un sentido. “Ser casa” 64 El acompañamiento, y el acompañante, deben aspirar a ser el espacio humano donde la persona que sufre sea ayudada a hacer el proceso necesario para dar la mejor respuesta a su sufrimiento y hacerlo en las necesarias y mejores condiciones de intimidad, apoyo, confianza, sosiego, seguridad y también de estímulo y de verdad. El acompañamiento y el acompañante deben aspirar a “ser casa”3, a “ser hogar”, para quien sufre. En ese proceso de encuentro y proceso de trabajo personal se comprometen, aunque de distinta forma, acompañado y acompañante y se pasa por distintos momentos. Momentos que son distintos porque los acentos que hay que poner en cada uno de ellos son diversos, pero en todos ellos hay un mismo objetivo y todos ellos recogen el fruto del anterior y se proyectan hacia el posterior. Hablo de “momentos” y no de etapas. Porque no me gusta nada hablar de “etapas” en los procesos humanos; el concepto etapa va demasiado asociado a cosas como “meta” o “velocidad” que no hace ningún bien pensar o utilizar cuando se trabajan los procesos de las personas. Escuchar con los cinco sentidos Sí, con los cinco sentidos; no basta simplemente la escucha con el oído o la escucha de las palabras. Ni siquiera cuando esa escucha se hace con todas las condiciones que aseguran su calidad: la atención, el respeto, la discreción, la inteligencia en preguntar o callar, la paciencia… No basta con eso porque el acompañamiento es una escucha que intenta ser un encuentro personal; hay que escuchar con los cinco sentidos. ¿Qué significa escuchar con los cinco sentidos? ¿Para qué? El para qué tiene que ver con los objetivos de la escucha de quien acompaña en el sufrimiento. Recuerdo brevemente algo que ya he apuntado anteriormente: en el acompañamiento no se trata tanto de saber cuál es el sufrimiento, sino de saber sobre todo cómo lo vive la persona afectada para poder ayudarle. Sabemos, por experiencia propia y ajena, que cuanto más nos afecta y perturba un sufrimiento tanto más nos cuesta expresarlo con palabras: no solo por no encontrar las palabras adecuadas, sino por resistencias interiores que tienen que ver con profundos movimientos del corazón: reconocer nuestra debilidad, culpa, vergüenza, resistencia a volver a sentir el dolor, etc. No olvidemos, además, que la escucha de quien acompaña en el sufrimiento tiene otro objetivo: que la persona acompañada se sienta “en casa”: en un “hogar” en el que el sufrimiento y los sentimientos que éste provoca puedan ser expresados y vividos con una plena confianza, en intimidad, sin estar pendiente de las formas, con plena autenticidad. La escucha del acompañante no es la del médico inquieto por acertar con un diagnóstico y recetar la medicina adecuada, ni la del trabajador social cuya preocupación es encajar a quien sufre en el recurso más idóneo, ni la del juez 65 preocupado por los datos necesarios para dictaminar una sentencia justa. Es otra cosa, va más allá: intenta ser un encuentro personal. Por ello es necesaria una escucha con todos los sentidos: en la que caben también, y en ambas direcciones, la mirada, el gesto, la postura, el tacto4, la expresión que acompaña a cada palabra, las lágrimas, las sonrisas, los silencios, los énfasis, el tono de voz… Solo así es posible captar lo que cada sufrimiento concreto significa para quien lo padece. Solo desde ese captar será posible que quien sufre se sienta no simplemente diagnosticado o atendido o juzgado, sino acompañado. En el momento de esa escucha con los cinco sentidos comienza (y ese es precisamente el compromiso y el riesgo) el camino del acompañamiento: un camino compartido del que, de entrada, no se sabe mucho ni de la duración, ni de las dificultades, ni del final. Pero sí, así es: acompañar al que sufre, si no es juego o pose, es compromiso con la persona y abnegación del propio amor, querer e interés. Nada está garantizado de antemano, pero hay una persona sufriendo y vale la “pena” ayudarla. Ante una persona que sufre, esa ausencia de seguridad es precisamente la garantía-credibilidad de la escucha, del encuentro. “Me abrió los ojos” (Jn 9,30) Entornar o cerrar los ojos es un gesto casi instintivo de quien sufre. Un gesto que puede significar repliegue sobre uno mismo, abandono, desconfianza de cualquier ayuda exterior. Si el que sufre está en cama, se entornan los ojos y se da una media vuelta sobre sí mismo: ¿rechazo? ¿desconfianza? ¿sentimiento de impotencia? El sufrimiento es invasivo y totalizador: tiende a ocupar todo el espacio en la mente y en el corazón de la persona; todo lo demás pierde relevancia hasta casi desaparecer. Se pone entonces en marcha un doble discurso encubridor y victimista: el discurso del “nada” y el discurso del “nadie”. No se puede hacer nada, no hay nada que yo pueda hacer, no me quedan fuerzas, para lo mío no hay solución… y nadie entiende lo que me pasa, nadie tiene nada que decirme, a nadie le importa lo mío, nadie se interesa por mí. La tentación que acompaña a todo sufrimiento, las “redes y cadenas” que el enemigo lanza sobre la persona que sufre, es la tentación de la impotencia, que se manifiesta en el doble discurso del “nada” y del “nadie”. Por eso, se cierran los ojos, nos damos media vuelta y abandonamos. Quien acompaña al que sufre tiene que hacer lo posible para ayudarle a mantener los ojos abiertos para que sean capaces de ver más allá del momento. No se trata de que yo le cuente al que sufre lo que ha de ver, porque si soy yo el que se lo cuento le sonará a eso: a “cuentos”; se trata de evitar que su sufrimiento le cierre los ojos, para que él descubra por sí mismo lo que el sufrimiento puede ocultar. ¿Y qué es eso? ¿Ojos abiertos para ver qué? Contra el discurso del “nada”, el acompañante invita a ver y hacer memoria de la propia historia. Porque sucede que el sufrimiento presente tiende también a borrar 66 el pasado. Como si nunca hubiera sufrido, como si nunca hubiera tenido una dificultad. En este estado de amnesia parece que el sufrimiento de ahora es el único y el más grande. Se olvidan, y eso es lo peligroso, tantas dificultades superadas y tantos sufrimientos que nos han hecho madurar y ser lo que somos. Porque somos lo que somos también, y en gran medida, gracias a nuestros sufrimientos. Esta mirada sobre la historia de nuestra vida y la historia de nuestro sufrimiento nos permite situar en su justo lugar la dificultad presente y “recuperar” la memoria de nuestras propias capacidades y posibilidades de hacer frente a aquello que nos hace sufrir. Por grande y doloroso que sea nuestro sufrimiento siempre queda en toda persona humana capacidad de hacerle frente. En las situaciones de sufrimiento, las posibilidades y capacidades humanas de afrontarlo no están destruidas o anuladas; pueden estar inhibidas, afectadas o limitadas, pero están esperando que la confianza las active. Y suscitar esa confianza del que sufre en sus posibilidades es tarea primordial del acompañante. De nuevo se nos hacen presentes las tan repetidas palabras sanantes de Jesús: “Tu fe te ha salvado”. Y contra el discurso del “nadie”, el acompañante invita a una mirada hacia afuera, que combate la tentación o tendencia a aislarse, a encerrarse en sí mismo, a no confiar en nadie, tan propia de los momentos de sufrimiento. Tendencia a no pedir ayuda que se justifica de mil maneras y que no es, muchas veces, más que la vergüenza de manifestar la propia debilidad, exagerada frecuentemente por el propio orgullo. No se trata, evidentemente, de exponer en público el propio sufrimiento y sus causas. Eso, tan rentable a veces en programas televisivos o redes sociales, es sencillamente indecencia. Pero sí se trata de objetivar y de ayudar a caer en la cuenta de que no hay sufrimiento tan excepcional que no pueda ser ayudado ni tan repugnante que suscite un rechazo universal. ¿Y Dios? Los creyentes que lo hemos tenido todo o casi todo en la vida tendemos a pensar que el sufrimiento va asociado a la experiencia de ausencia de Dios; algo así (y permitidme que lo formule de un modo un poco simple y exagerado) como “a más sufrimiento, menos Dios”. Últimamente, mi experiencia de vida me lleva a reflexionar que, sin embargo, no es así para quienes han vivido su fe, y una fe honda, desde una vida de pobreza material, incluso de exclusión social. Alguien que lleva tiempo en la cárcel exclamaba: “Lo he perdido todo: he perdido la casa, he perdido el trabajo, he perdido la familia; solo me queda Dios”. Esta es, ciertamente, una experiencia de Dios mucho más honda que la mía y a la que yo nunca llegaré. Yo nunca podré afirmar con esa radicalidad y verdad “solo me queda Dios”. En ella me resuena mucho el “solo Dios basta”, “te basta mi fuerza” de los grandes creyentes. Una experiencia de Dios mucho más pura y mucho más radical, mucho menos apoyada en bienes o en éxitos. Mucho más gratuita. Todo ello daría para una reflexión más honda5 sobre la relación entre la 67 experiencia de Dios y el sufrimiento, reflexión que no es éste el momento de hacer ni soy yo la persona adecuada para hacerlo. Pero, al menos, quiero dejar constancia de una cosa: que no necesariamente es válido el tópico de que el sufrimiento siempre cierra la puerta al encuentro con Dios, ni mucho menos. Eso es algo que quien acompaña en su sufrimiento a personas creyentes no debe ignorar. Ayudar a discernir el sufrimiento En la concepción ignaciana del acompañamiento éste va estrechamente unido al discernimiento. El discernimiento como descubrimiento de la presencia de Dios en la vida, presencia siempre amorosa pero, precisamente por amorosa, diversa en cada uno de los momentos de la vida. El acompañado es permanentemente invitado a irle descubriendo y amando en sus llamadas y presencias concretas y el acompañante es el que anima, sugiere, apoya o propone en esa búsqueda. El acompañante sostiene en momentos de desaliento y serena en momentos de euforia. Esa dimensión de ayuda en el discernimiento que tiene todo acompañamiento está presente también al acompañar a quien sufre. Porque el sufrimiento es tiempo y ocasión de discernimiento, aunque la fuerza el dolor hace que, de entrada, la persona se sienta incapaz o se resista muchas veces al discernimiento. Por respeto a quien sufre y a su dolor no me suele gustar hablar del “buen” sufrimiento o de la bondad del sufrimiento. Pero mi experiencia personal y mi experiencia como acompañante me hacen reconocer que prácticamente no existe ningún sufrimiento “mudo”. Más pronto o más tarde acabamos descubriendo que tras éste o aquel doloroso sufrimiento hay una invitación, una llamada, una voz de alerta, un camino que se nos abre sobre cómo hemos vivido en el pasado, cómo estamos afrontando el presente y cómo nos tendríamos que plantear el futuro. En el plano individual y en el plano colectivo y social, los sufrimientos de las personas son la mayor denuncia sobre las estructuras que generan ese sufrimiento. “Escuchar” el sufrimiento, discernir lo que nos quiere decir, es una tarea, seguramente no de primera hora, pero sí de primera importancia de la que no se debe prescindir. Y es tarea del acompañante invitar al acompañado que sufre a vencer sus comprensibles resistencias para, más allá del primer momento de agitación y de lucha, abrir un tiempo a la serenidad y la lucidez. Sobre uno mismo, sobre su modo de afrontar la vida, sobre el mundo que le toca vivir y sobre el modo de posicionarse en él. Sufrimiento “mudo” o sufrimiento “revelador”, como sufrimiento “estéril” y sufrimiento “fecundo”: alternativas que abre el modo concreto como cada persona vive su sufrimiento. Sin negar (¡cómo podría hacerlo!) la existencia de sufrimientos que son un puro sinsentido o una mera negación de todo lo humano, debo afirmar que todo acompañante ha de tener bien claro que las posibilidades de hacer humanamente fecundo nuestro sufrimiento son muchas y más de las que aparecen 68 a primera vista. Esa convicción es básica para quien quiere acompañar a las personas que sufren. Será sabiduría y tarea del acompañante captar el momento oportuno y encontrar el modo de abrir a quien sufre al discernimiento de la verdad humana que late en el fondo de su sufrimiento. “Me hice débil con los débiles… para salvar como sea a algunos” En esta parte última de mi reflexión quiero fijarme no en la acción exterior, sino en el movimiento interior de quien quiere acompañar a otros en su sufrimiento. Y no encuentro mejor formulación de lo que siento que debo expresar que la frase de Pablo en su primera carta a los Corintios (9, 22) sintetizada en dos partes: “hacerse débil con los débiles” y “salvar como sea a algunos”. De entrada, puede parecer paradójico que para acompañar lo débil haya que hacerse débil. La lógica de nuestro mundo parece sostener que cuanto más fuerte sea quien quiere acompañar a alguien débil, más y mejor podrá ayudarle. Sin embargo, la experiencia nos muestra con mucha frecuencia que no es así. Por el contrario, el fuerte que lo fía todo a su fortaleza o superioridad tiende a alejarse, despreciar o manipular al débil en lugar de ayudarle. Y, entonces, el débil más que dejarse ayudar por quien se le acerca se defiende o se esconde y/o se somete porque le teme y no confía en esa persona. “Hacerse débil” tiene, al menos, dos dimensiones que se necesitan mutuamente para quebrar la lógica del poder y, por tanto de la dominación, en quienes deseamos servir de ayuda en momentos de dificultad: una dimensión de renuncia y otra de encarnación. Renunciar, ¿a qué? Renunciar a situarse “por encima” del otro desde cualquier forma de superioridad moral, renunciar al reproche y al juicio, renunciar a argumentos preestablecidos, renunciar a utilizar la debilidad del otro como argumento para afianzar mi propia estima, renunciar a establecer cualquier forma de dependencia efectiva o afectiva, renunciar al uso de la fuerza para precipitar procesos, renunciar a mis deseos de éxito fácil para mí y lesivo para el otro, renunciar a “mi” tiempo corto en favor del tiempo largo que el débil necesita… No son ni pocas ni fáciles esas renuncias. Tantas veces caemos en la tentación de pensar “que no vale la pena”. Todas esas renuncias nos “abajan” y nos ponen cerca; en ese lugar necesario donde el débil puede mirar a los ojos al que quiere ayudarle y donde su mano, que no está para muchos esfuerzos, puede alcanzar la mano de quien le puede ayudar a levantarse. De nuevo, los sentidos, todos los sentidos. Encarnarse es situarse tan cerca que no solo se escuchen palabras, sino el aliento fatigoso y quebrado del que sufre; tan cerca que se perciba la amargura del llanto cuando las lágrimas no asoman al exterior. Situarse tan cerca que el débil pueda escuchar el latido del corazón afectado y herido de quien quiere acompañarle. Para que verdaderamente 69 sienta “que vale la pena”. “Salvar a algunos”. A unos pocos, ni siquiera a la mayoría. Es el otro gran desafío de quien quiere acompañar a las personas que sufren: el desafío de experimentar su propia impotencia sea a corto o largo plazo. ¡Qué duro es sobrellevar el sentimiento de impotencia cuando se pone en juego todo lo que se sabe y se puede en favor de ayudar a otra persona y, por mil razones, tanto esfuerzo no da fruto! Sucede, además, que con frecuencia esa impotencia se siente con más fuerza cuando mayor es el deseo de ayudar bien por la gravedad del sufrimiento, bien por el cariño o el compromiso con la persona que sufre. Cuanto más te importa que tu acompañamiento sea ayuda para el otro, más duele el fracaso. Últimamente estoy experimentando con fuerza una nueva y dolorosa forma de impotencia: la impotencia que se siente cuando puedes poner remedio al sufrimiento o a algunas de sus causas y no debes hacerlo, porque no debes suplir el esfuerzo que la persona acompañada ha de asumir, ni facilitar atajos engañosos. No desplegar esa fuerza es una forma de impotencia que golpea con dureza a quien la sostiene, pero que, simultáneamente, abre una incondicional confianza en quien la percibe. Situándome, de nuevo, en la perspectiva ignaciana que mencionaba al comienzo al hablar de acompañamiento, todo este conjunto de actitudes que acabo de mencionar: renuncia, abajamiento, vivencia de impotencia, me remiten a una palabra que las engloba a todas y que es la clave de quien quiera acompañar a las personas en sus sufrimientos: la abnegación, el “salir del propio amor, querer e interés”, el dejar de lado tantas pretensiones mías para asumir la dureza de caminar con el que sufre. Pero ése es el modo más cierto para abrir a quienes sufren el portillo de la esperanza. Porque la llave para abrir esa puerta que parece que el sufrimiento cierra a cal y canto no es otra que experimentar que pese a todo hay personas a las que no les importa compartir el camino contigo en tu sufrimiento. Y no hacen falta ni palabras ni varitas mágicas: basta, sencillamente, sentirse acompañado. “SUPLICÁNDOLE QUE SE MARCHARA DE SU TERRITORIO” Llegaron a la otra orilla del lago, a la tierra de Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre le salió al encuentro desde un cementerio porque habitaba en los sepulcros. Nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Pues, aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre las había hecho pedazos, sin que nadie pudiera sujetarlo. Andaba de día y de noche entre las tumbas y por los cerros, gritando y golpeándose con piedras. Pero cuando vio de lejos a Jesús, se puso a correr, se postró ante de él y, dando un grito estentóreo, dijo: –¡No me atormentes, Jesús, Hijo del Dios altísimo! ¡Te ruego, por Dios, que no me atormentes! Hablaba así porque Jesús le había dicho: –¡Espíritu impuro, deja a ese hombre! Jesús le preguntó: –¿Cómo te llamas? Él contestó: 70 –Me llamo Legión, porque somos muchos. Y rogaba mucho a Jesús que no enviara los espíritus fuera de aquella región. Y como cerca de allí, junto al monte, se hallaba paciendo una gran piara de cerdos, los espíritus le rogaron: –Mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Jesús les dio permiso, y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Estos, que eran unos dos mil se ahogaron en el agua. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo, y contaron en el pueblo y por los campos lo sucedido. La gente acudió a ver lo que había pasado. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en sus cabales al endemoniado que había tenido la legión de espíritus. La gente estaba asustada, y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás. Entonces empezaron a suplicarle que se marchara de su territorio. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que le dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: –Vete a tu casa, con tus parientes, y cuéntales todo lo que te ha hecho el Señor y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban admirados (Mc 5,1-20). Este texto, especialmente algunos de sus versículos, expresan una de las mayores situaciones de sufrimiento del Evangelio. Contemplar a Jesús acercándose y actuando nos puede dar mucha luz para acompañar situaciones de sufrimiento. “Habitaba en los sepulcros” ¡Qué impresionante es la situación de sufrimiento humano que nos expone el Evangelio en los versículos 3 a 5! Una persona demente, que en su demencia es extremadamente agresiva con él mismo y con los demás, excluido de la sociedad hasta el punto de vivir en el lugar de los muertos, sin nadie que pudiera hacer nada por él y ante el que no se sentía compasión, sino miedo. Tantas, y tan actuales formas de sufrimiento, recogidas y reunidas en una sola persona. Pues este ser sufriente al pasar Jesús “le salió al encuentro desde un cementerio”, desde el lugar de la muerte, porque en esas condiciones esa persona es un muerto viviente. Ciertamente debió ser para Jesús, para su sensibilidad humana, un encuentro impactante. Jesús afronta la situación, la muy difícil situación. “Nadie podía sujetarlo” y, por lo tanto, podía pasar cualquier cosa. Todo el mundo hubiera entendido que Jesús pasara de largo o se desentendiera de la situación, nadie se lo hubiera echado en cara: “no valía la pena” perder el tiempo con esa persona que era del todo “irrecuperable”. Muerta ya en vida, condenada ya en vida pero, sin embargo, Jesús se para y va a “aguantar” ese encuentro. El encuentro con el sufrimiento, con las personas que sufren, es siempre un encuentro difícil, porque nos pone a prueba en todos los sentidos y porque nos pone muchas cosas en cuestión. Sobre todo cuando no es un sufrimiento “domesticado”, “controlado”, sino cuando se expresa con agresividad y violencia, cuando nos sale al encuentro desde los márgenes sociales, culturales, psicológicos de la vida. Nuestro ser humano y nuestro ser acompañantes son sometidos a una 71 prueba de fuego. “No me atormentes” Dice el Evangelio que cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús “se puso a correr, se postró ante él y, dando un grito estentóreo, dijo… no me atormentes”. ¡Qué real es esta situación en las experiencias humanas de dolor insufrible! Se acerca corriendo a Jesús, no para pedirle que intervenga (como en otras tantas escenas del Evangelio), sino para pedirle que se vaya. Porque esa persona ha perdido ya por completo la confianza en sí mismo y la confianza en que nadie pueda hacer nada por él. Y suplica que, al menos, le dejen en paz con su sufrimiento. Habla la persona humana destrozada por el sufrimiento como tal persona. O, mejor dicho, no habla la persona: habla su sufrimiento, tan interiorizado y tan invasivo que no deja lugar a otras consideraciones. Es, como digo en mi reflexión sobre acompañar en el sufrimiento, el discurso del “nada” y del “nadie” llevado a su extremo. ¡Vete! Jesús aguanta el tipo. Entiende que tanta agresividad no es contra él, aunque en una lectura primera y superficial pudiera parecerlo. Y entonces, muy humildemente y muy valientemente, inicia el diálogo, diálogo que parece imposible. Lo inicia con la más sencilla de las preguntas, con la pregunta que se hace a los niños más pequeños cuando comienzan a hablar: “¿cómo te llamas?”. No se podía hacer otra pregunta. Lo que importa no es el contenido de la pregunta, sino el hecho mismo de entrar en diálogo, porque eso es el modo de decirle a la persona: “te reconozco como persona”, “a pesar de tu situación y de tu conducta, te reconozco tu dignidad de persona”. Permanecer en el acompañamiento con mucha humildad y muy poca palabrería es muchas veces la única forma de permanecer en estas situaciones y, por ende, la única forma de acompañar. Tragándose muchos sapos e insultos, mucha impotencia, muchas preguntas sin respuesta y mucha agresividad moral. Pero en ese permanecer se está dando el mensaje básico y primero: eres persona y me importas como persona. A pesar de tu situación y a pesar de tu conducta. Ir de sabelotodo en estas situaciones es el comienzo del fracaso. “Empezaron a suplicarle que se marchara de su territorio” Es sorprendente el final de esta escena. Tras la intervención de Jesús la gente del pueblo se acerca a ver lo que ha pasado y ven al endemoniado “sentado, vestido y en sus cabales”. Y al ver eso le piden a Jesús que se vaya, que desaparezca. No hay agradecimiento, porque antes no hubo compasión. Si no compadecieron al enfermo, ¿por qué tienen que agradecer a Jesús que lo haya curado? ¿Por qué le dicen a Jesús que se vaya? Bueno, está lo de los cerdos. Los espíritus inmundos que ator-mentaban a aquella persona se metieron en los cerdos y “unos dos mil cerdos se ahogaron en el agua”. ¡Menudo negocio! La curación de este 72 hombre y la intervención de Jesús ha resultado carísima… mejor que se vaya antes de que haga otra. Pero yo creo que hay más en ese pedirle a Jesús que se vaya. Porque la intervención de Jesús ha puesto en evidencia su falta de compasión y su nula intervención para ayudar a aquella persona. Se han refugiado en su miedo, han escogido el miedo como coartada y el alejamiento del enfermo como táctica para no ver y para no actuar. Ojos que no ven, corazón que no siente. Corazón que no siente, manos que no actúan. Y persona humana que se endurece. Con esa sofisticada forma de endurecimiento del corazón que tantas veces se disfraza de resignación. También estamos llamados a sufrir algo de todo esto si actuamos y acompañamos de este modo a los descartados de nuestra sociedad. No esperemos aplausos ni reconocimientos, ni agradecimientos. Porque, vuelvo a decir, donde no ha habido compasión no tiene lugar ni sentido el agradecimiento. Desde leves críticas de ingenuidad y “buenismo” hasta descalificaciones e invitaciones a que dejemos las cosas como están y que no las compliquemos. En definitiva, a que desistamos de acompañar “a quienes no tienen solución” y “a lo que no tiene solución”. Este capítulo recoge, con modificaciones, mi artículo con el mismo título publicado por la revista “Sal Terrae” en su número de noviembre de 2017, tomo 105/10 (nº 1227) pp. 895-906. Aunque por extensión, y también por enfoque, es diverso al resto de capítulos del libro, me ha parecido de interés incluirlo por la importancia y dificultad del tema que aborda. 2 E. Bofill y D. Mollá: Interpretar, discernir, acoger: del síntoma a la con-moción. Revista “Manresa” nº 349 (2016), pp. 353-362. 3 Ver la última parte del artículo de E. Bofill y D. Mollá citado anteriormente. 4 Recordemos el “tocar” de Jesús a tantas personas cuyo sufrimiento quiere aliviar o sanar. 5 Ver, a modo de ejemplo, el artículo de J.R. Busto, SJ: El sufrimiento, ¿roca del ateísmo o ámbito de la revelación divina?, Revista “Selecciones de Teología” nº 49 (2010), p. 193. 1 73 LAS “TENTACIONES”DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL Como cualquier persona, el acompañante está sometido a las mismas tentaciones que todas las personas y, en concreto, de las mismas personas a las que acompaña. La reflexión sobre sus propias tentaciones1 y la experiencia sobre cómo las ha afrontado le pueden ser de utilidad en el servicio del acompañamiento siempre y cuando entienda, con un exigible sentido común, que cada persona es cada persona, y que no necesariamente ni los modos de vivir la misma tentación son siempre los mismos, ni los remedios que le han sido útiles a él pueden ser los más adecuados para la otra persona. Pero, como decía, vamos ahora a referirnos a tentaciones que amenazan el ministerio mismo del acompañamiento. Nos va a servir de punto de partida una reflexión que hace la madre María Skobtsov en su libro El sacramento del hermano. Hablando de ayudar al prójimo en el nivel espiritual, y refiriéndose precisamente a la ayuda que el acompañante puede prestar al acompañado en sus luchas interiores frente a la tentación, dice lo siguiente: “Podrá convertirse en instrumento de Dios… pero con tres condiciones. Primera: que ponga en Dios, y no en sí mismo, toda su esperanza. Después, que se despoje de todo deseo interesado. Por último, que, a ejemplo de David, se quite su armadura y se lance al combate contra Goliat con el nombre del Señor como única arma”2. Con estas palabras, la madre María Skobtsov apunta no a unas técnicas u otras, sino a un modo de ser y de estar, a un modo de acompañar, caracterizado por unas actitudes de fondo que van a hacer posible que su acción sea auténtica ayuda. Poner en Dios “toda” su esperanza De verdad, “toda”. Porque el terreno en el que nos movemos es muy íntimo y muy radical. Este “poner en Dios toda su esperanza” debe conducir, de hecho, a eliminar ansiedades propias y, con ello, toda tensión proyectada sobre la otra persona. La victoria del acompañado sobre la tentación no es la victoria o el éxito del acompañante y, a la inversa, la derrota del acompañado en la tentación no es la derrota o el fracaso del acompañante. Ni la pericia ni la experiencia de quien acompaña aseguran el triunfo del acompañado, ni el fracaso del acompañado es un juicio sobre la calidad del acompañante. Las cosas son mucho más complejas. Estamos en un espacio donde confluyen en interacción el misterio de Dios y el misterio de cada persona. Nada comienza ni nada acaba con la intervención de 74 quien acompaña. Obviamente éste ha de poner todo cuanto esté en su mano y sabiduría para ayudar al acompañado a superar lo que entienda que es una tentación y un peligro para su vida espiritual. Pero el destino de cada persona, y no solo el destino, sino las formas y el tiempo, están en las manos de Dios, de un Dios que (y esto es algo que el acompañante nunca puede olvidar) quiere a esa persona infinitamente más de lo que él la pueda querer. Es, pues, tentación del acompañante pensar que todo depende de él o vivir el proceso del acompañado como un juicio a su tarea y hacer de las victorias del acompañado (siempre parciales, no lo olvidemos) su mérito o triunfo, y de las caídas su descalificación o fracaso. “Que se despoje de todo deseo interesado” La tentación del acompañado es, evidentemente un momento en que esa persona es y se siente débil y vulnerable. Esas situaciones de debilidad y vulnerabilidad son especialmente propicias para generar o aumentar o profundizar en el acompañado todo tipo de dependencias y sumisiones, sea por la vía de acentuar su conciencia de debilidad, impotencia o indigencia, sea en la forma de refuerzo de los elementos de “autoridad” del acompañante. Por todo ello, debe estar especialmente atento a que el acompañamiento no derive ni potencie ninguna forma de dependencia. La tentación del acompañado puede dar pie a una tentación de desánimo en el acompañante, especialmente si la situación del acompañado persiste o se agrava, o si, de algún modo, se experimenta, por la razón que sea, la inutilidad de sus consejos y con ella su impotencia. Es momento, entonces, de actualizar y renovar la gratuidad y el carácter desinteresado de un servicio que no puede alimentarse de éxito, ni necesita del éxito para validarse. Sucede muchas veces que cuando el acompañante tiene menos ganas de “perder” el tiempo con el acompañado es precisamente cuando éste más necesita de su ayuda. Con el nombre del Señor como única arma O sea, el acompañante debe pelear solo con las “armas” del Señor. Y esas armas no son otras que la palabra de vida que, sin embargo, puede ser desoída; el respeto a la libertad que, por no ser impuesta, puede ser rechazada; el servicio humilde susceptible de ser despreciado o el amor que puede ser incomprendido. El acompañante puede también verse acosado por la tentación de la “contundencia”: tentación de emplear unos medios que, con carácter impositivo o coactivo, saquen por la fuerza al acompañado de su tentación o se la eviten. Se puede conseguir entonces una aparente victoria, bastante engañosa en términos de madurez humana o espiritual, que, incluso puede dejar satisfechas a ambas partes en un primer momento, pero que suele ser inestable, de corto alcance o 75 enormemente gravosa en sus costos. Se trata, en el fondo, de un “engaño bajo especie de bien” que tapa lo que en el fondo no es sino muy poca fe en la acción de Dios y en la persona a la que se acompaña. El acompañante no puede pretender otra cosa que ser instrumento de un Dios que en su amor ha querido ser débil ante la libertad humana, y cuyo “poder” no es otro que el misterioso poder de un amor tan vulnerable como un Crucificado y, sin embargo, tan salvador como el Resucitado. “DESPUÉS DE DESPEDIRSE DE ELLOS” Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: –Venid, vosotros solos, a descansar un poco a un lugar apartado. Porque iba y venía tanta gente que ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron; entonces, de todos los pueblos, corrieron allá y se les adelantaron. Al bajar Jesús de la barca vio la multitud, y sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tienen pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde, sus discípulos se le acercaron y le dijeron: –Ya es tarde, y este es un lugar solitario. Despide a la gente, para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó: –Dadles vosotros de comer. Respondieron: –¿Quieres que vayamos a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer? Jesús les dijo: –¿Cuántos panes tenéis? Id a verlo. Cuando lo averiguaron, le dijeron: –Cinco panes y dos peces. Mandó que la gente se recostara en grupos sobre la hierba verde, y se hicieron grupos de cien y de cincuenta. Luego Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos peces y, mirando al cielo, dio gracias a Dios, partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también entre todos los dos peces. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y todavía llenaron doce canastas con los trozos sobrantes de pan y pescado. Los que comieron de aquellos panes fueron cinco mil hombres. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca, para que llegaran antes que él a la otra orilla del lago, a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar (Mc 6,30-46). En esta última meditación tomo como punto de partida este pasaje del Evangelio de Marcos que nos permite recoger, a modo de síntesis, muchos de los elementos de la espiritualidad del acompañante que hemos reunido en este libro. “Como ovejas que no tienen pastor” Todo empieza con la mirada. Con la mirada de Jesús sobre la muchedumbre que le sigue y también con la mirada a los ojos de las personas. Una mirada que le conmueve, y al conmoverle le invita a la acción. Me gustaría subrayar el sentido de la frase con la que comienzo este apartado, porque es una frase que nos indica la profundidad de la mirada de Jesús. Es una 76 mirada que no se detiene en el aspecto exterior de las personas, sino que atiende a la situación vital que ese aspecto exterior refleja. Una mirada que no se para en los efectos, sino que atiende a las causas: están así porque son como ovejas a las que nadie cuida. ¿Cuál es nuestro modo de mirar a la gente y su profundidad? Si solo nos fijamos en lo exterior tendemos simplemente a calificar o descalificar según nos guste o no el aspecto de la persona o su con-ducta. Y si simplemente calificamos o descalificamos se suscita simpatía o rechazo, pero no compasión. La mirada de Jesús nos invita a mirar al fondo y a preguntarnos por las causas. Acompañar comienza siendo una mirada en profundidad, tras superar la tendencia a la mirada superficial que califica o descalifica, a esa primera impresión de la que a veces somos tan esclavos. Ese mirar en profundidad necesita su tiempo: un tiempo en el que, con ánimo positivo, con discreción y con paciencia intentamos asomarnos no a los qué, sino a los porqués. Solo después de este tiempo de mirada, de contemplación, nuestro acompañamiento se transforma en servicio. “¿Cuántos panes tenéis?” Jesús va a actuar partiendo de lo que las personas tienen. Con seguridad, Jesús sabía que tenían poco. Su pobre aspecto lo reflejaba. Pero, poco o mucho, Él quiere partir de lo que la gente tiene. Podría haber convertido las piedras en pan, pero eso para Jesús es siempre tentación, ya desde el comienzo de su ministerio (Mt 4,3). Partir de lo que tienen las personas es un modo claro y significativo de valorar lo que son y tienen. No es despreciable, sino que es un punto de partida sobre el cual construir. Se trata de hacer un milagro, no un ejercicio de magia. El milagro es multiplicar lo que las personas aportan; sacar pan de donde no hay nada es magia. El mensaje para las personas es claro: lo que tienes, aunque sea poco, es útil, es el punto de partida. Se trata de dar a las personas no solo pan, sino confianza en sí mismas y en el valor de lo que son y aportan. Nunca partimos de cero con ninguna persona acompañada. No hay nadie que no tenga nada que aportar. A veces, por vergüenza o por timidez, dice que no tiene nada, que no vale nada, que no sirve para nada; pero ése no es nunca un discurso verdadero. O bien por falta de propia estima o bien como coartada para justificar que no ha hecho nada o que no quiere hacer nada. El acompañante no debe creer ese discurso ni caer en esa trampa. Por el contrario, una tarea importante, imprescindible, es ayudar a que el acompañado vaya conociendo sus dones, sus posibilidades y poniéndolos encima de la mesa, para hacer de ellos nuestro punto de partida. Ello puede llevar un tiempo, más del que nos gustaría. Pero si sabemos esperar y construimos sobre ello, estamos construyendo sobre sólido. Impaciencias y prisas nunca son buenas consejeras en los procesos de acompañamiento. 77 “Después de despedirse de ellos” ¡Qué significativo es el verbo “despedirse”! Sí, saber despedirse, saber marcharse. En su momento y bien. ¡Cuánto cuesta saber despedirse y marcharse! Comprobamos esa dificultad día a día tanto en la sociedad civil como en la eclesiástica: ¡qué pocos son los que se van a tiempo y bien! Sin embargo, despedirse es un ejercicio de libertad y de sanidad espiritual impresionante. De libertad: porque ni tú te atas al otro, ni dejas que el otro se ate a ti. Después de haber compartido el necesario trecho del camino, cada uno sigue por su vía; con el buen recuerdo y el agradecimiento por lo compartido, pero con libertad para seguir haciendo el camino propio. De sanidad espiritual: porque saber despedirse es un índice de gratuidad, de que no nos hemos “apoderado” de nadie y un reconocimiento humilde de que nadie somos imprescindibles para nadie, por mucho que les hayamos ayudado o aportado. Jesús escoge el momento para despedirse. Es importante para despedirse escoger el momento. Aunque eso de escoger el momento oportuno pueda ser muchas veces la coartada para no despedirse nunca. Y el momento que Jesús escoge es bien claro: el momento en el que ya no me necesitan, aunque sea mi minuto de gloria. Ya han comido hasta saciarse. “Después de despedirse de ellos se fue al monte a orar”. A encontrarse con el Padre y compartir con Él lo vivido, a discernir lo sucedido, a agradecer lo recibido. Orar es el comienzo y el fin de todo buen proceso de acompañamiento espiritual. Al comienzo para pedir al Señor la luz y la gracia para captar su acción en la persona que acompañamos y co-laborar con ella. Al final, para discernir lo que hemos vivido en el acompañamiento y en nuestro interior de acompañantes; para dar gracias por la ayuda recibida, por la luz que nos ha dado, por las palabras que ha puesto en nuestros labios; para pedir e interceder por la persona acompañada para que sienta en su día a día la presencia amorosa y fuerte del Dios que, Él sí, nunca deja de acompañarnos en el camino de la vida. Tomo como punto de partida de esta reflexión el capítulo 3º del Cuaderno nº 50 de la Colección EIDES “Acompañar la tentación”, Cristianisme i Justicia, Barcelona, noviembre 2007. 2 Madre María Skobtsov: El sacramento del hermano, Sígueme, Salamanca 2004, p. 79. 1 78 Colección espiritualidad Libros publicados ALBAR, L.: Descenso a las profundidades de Dios. ALEGRE, J.: La luz del silencio, camino de tu paz. ÁLVAREZ, E. y P.: Te ruego que me dispenses. AMEZCUA, C. y GARCÍA, S.: Oír el silencio. ANGELINI, G.: Los frutos del Espíritu. ASI, E.: El rostro humano de Dios. AVENDAÑO, J. M.ª: Dios viene a nuestro encuentro. – La fe es sencilla. – La hermosura de lo pequeño. BALLESTER, M.: Hijos del viento. BEA, E.: Maria Skobtsov. Madre espiritual y víctima del holocausto. BEESING, M.ª y otros: El eneagrama. BIANCHI, G.: Otra forma de vivir. BOADA, J.: Fijos los ojos en Jesús. – Mi única nostalgia. – Peregrino del silencio. BOHIGUES, R.: Una forma de estar en el mundo: Contemplación. BOSCIONE, F.: Los gestos de Jesús. La comunicación no verbal en los Evangelios. BUCELLATO, G.: Tú eres importante para mí. CÀNOPI, A. M.: ¿Has dicho esto por nosotros? – y BALSAMO, B.: Amor, susurro de una brisa suave. CHÉNO, R.: Los caminos del silencio. CHENU, B.: Los discípulos de Emaús. CLÉMENT, O.: Dios es simpatía. – El rostro interior. – Unidos en la oración. CUCCI, G.: El sabor de la vida. La dimensión corporal de la experiencia espiritual. DANIEL-ANGE: La plenitud de todo: el amor. DOMEK, J.: Respuestas que liberan. EIZAGUIRRE, J.: Una vida sobria, honrada y religiosa. ESTRADÉ, M.: Shalom Miriam. FERDER, F.: Palabras hechas amistad. FERNÁNDEZ BARBERÁ, C.: Fuente que mana y corre. FERNÁNDEZ-PANIAGUA, J.: Las Bienaventuranzas, una brújula para encontrar el norte. – El lenguaje del amor. FORTE, B.: La vida como vocación. FRANÇOIS, G. y PITAUD, B.: El bello escándalo de la caridad. La misericordia según Madeleine Delbrêl. GAGO, J.L.: Gracias, la última palabra. GALILEA, S.: Tentación y discernimiento. 79 – Fascinados por su fulgor. GHIDELLI, C.: Quien busca la sabiduría, la encuentra. GÓMEZ, C. (ed.): El compromiso que nace de la fe. GÓMEZ MOLLEDA, D.: Amigos fuertes de Dios. – Cristianos en una sociedad laica. – Pedro Poveda, hombre de Dios. – Pedro Poveda y nosotros. GRANDEZ, R. M.: Tú eres mi canto, Jesús. GRÜN, A.: Buscar a Jesús en lo cotidiano. – Evangelio y psicología profunda. – La mitad de la vida como tarea espiritual. – La oración como encuentro. – La salud como tarea espiritual. – Nuestras propias sombras. – Nuestro Dios cercano. – Si aceptas perdonarte, perdonarás. – Su amor sobre nosotros. – Una espiritualidad desde abajo. GUTIÉRREZ, A.: Citados para un encuentro. HANNAN, P.: Tú me sondeas. HEYES, Z.: En casa conmigo y con Dios. IZUZQUIZA, D.: Rincones de la ciudad. JÄGER, W.: Contemplación. – En busca del sentido de la vida. – Un camino espiritual. JOHN DE TAIZÉ: El Padrenuestro... un itinerario bíblico. – La novedad y el Espíritu. JOSSUA, J. P.: La condición del testigo. JONQUIÈRES, G.: Fitness espiritual. KAUFMANN, C. y MARÍN, R.: El amor tiene nombre. LAFRANCE, J.: Cuando oréis decid: Padre... – El poder de la oración. – En oración con María, la madre de Jesús. – El Rosario. – La oración del corazón. – Ora a tu Padre. LECLERC DU SABLON, J.: Vivir al estilo de Jesús. LAMBERTENGHI, G.: La oración, medicina del alma y del cuerpo. LÉCU, A.; PONSOT, H. y CANDIARD, A.: Retiros en la ciudad. LOEW, J.: En la escuela de los grandes orantes. LÓPEZ BAEZA, A.: La oración, aventura apasionante. LÓPEZ VILLANUEVA, M.: La voz, el amigo y el fuego. LOUF, A.: A merced de su gracia. – El Espíritu ora en nosotros. – Mi vida en tus manos. – Escuela de contemplación. LUTHE, H. y HICKEY, M.: Dios nos quiere alegres. MANCINI, C.: Como un amigo habla a otro amigo. – Escuchar entre las voces una. – Libres y alegres en el Señor. 80 MARIO DE CRISTO: Dios habla en la soledad. MARTÍN, F.: Rezar hoy. MARTÍN VELASCO, J.: Testigos de la experiencia de la fe. – Vivir la fe a la intemperie. MARTÍNEZ LOZANO, E.: El gozo de ser persona. – ¿Dios hoy? – Donde están las raíces. – Nuestra cara oculta. Integración de la sombra y unificación personal. MARTÍNEZ MORENO, I.: Guía para el camino espiritual. MARTÍNEZ OCAÑA, E.: Buscadores de felicidad. – Cuerpo espiritual. – Cuando la Palabra se hace cuerpo… en cuerpo de mujer. – Espiritualidad para un mundo en emergencia. – Te llevo en mis entrañas dibujada. MARTINI, C. M.: Cambiar el corazón. – La llamada de Jesús. MATTA EL MESKIN: Consejos para la oración. MERLOTTI, G.: El aroma de Dios. Mollá Llácer, D. SJ: De acompañante a acompañante. MONARI, L.: La libertad cristiana, don y tarea. MONJE DE LA IGLESIA DE ORIENTE: Amor sin límites. MORENO DE BUENAFUENTE, A.: A la mesa del Maestro. – Alcanzado por la misericordia. – Amor saca amor. – A pie por el Evangelio. – Buscando mis amores. – Como bálsamo en la herida. – Desiertos. – Eucaristía. – Habitados por la palabra. – Palabras entrañables. – Voy contigo. Acompañamiento. – Voz arrodillada. MOROSI, E.: ¿Cuánto falta para que amanezca? NEVES, A: La luz que nos ilumina. OSORO, C.: Cartas desde la fe. – Siguiendo las huellas de Pedro Poveda. PACOT, S.: Evangelizar lo profundo del corazón. – ¡Vuelve a la vida! PAGLIA, V.: De la compasión al compromiso. PEREZ PIÑERO, R.: Nos mereció el amor. PÉREZ PRIETO, V.: Con cuerdas de ternura. POVEDA, P.: Amigos fuertes de Dios. – Vivir como los primeros cristianos. RAGUIN, Y.: Plenitud y vacío. El camino zen y Cristo. RAVASI, G.: Epifanía de un misterio. RECONDO, J. M.: La esperanza es un camino. RIDRUEJO, B. M.ª: La llevaré al silencio. RODENAS, E.: Thomas Merton, el hombre y su vida interior. Rodríguez MaRadIaga, O. A.: Sin ética no hay desarrollo. RUPP, J.: Dios compañero en la danza de la vida. 81 SAINT-ARNAUD, J.-G.: ¿Dónde me quieres llevar, Señor? SAMMARTANO, N.: Nosotros somos testigos. SAOÛt, Y.: Fui extranjero y me acogiste. SCARAFFIA, L. (Ed.).: Las otras misericordias. SEGOVIA, M.ª J.: La gracia de hoy. SEQUERI, P.A.: Sacramentos, signos de gracia. SOLER, J. M.: Kyrie. El rostro de Dios amor. STUTZ, P.: Las raíces de mi vida. TEPEDINO, A. M.ª: Las discípulas de Jesús. Tolentino, J.: El hipopótamo de Dios. TOLÍN, A.: De la montaña al llano. – Seguirle por el camino con Simón Pedro. TRIVIÑO, M.ª V.: La oración de intercesión. UN MONJE EN LA IGLESIA DE OCCIDENTE: Amor sin límites. URBIETA, J. R.: Treinta gotas de Evangelio. VAL, M.ª T.: Orantes desde el amanecer. VALLEJO, V.: Coaching y espiritualidad. VEGA, M.: Contemplación y Psicología. VILAR, E.: Dios te necesita para vivir en intimidad contigo. – La misericordia de Dios sana. – La oración de contemplación en la vida normal de un cristiano. WELCH, S.: Conscientes y atentos. WOLF, N.: Siete pilares para la felicidad. WONS, K.: Sanar el corazón. ZUERCHER, S.: La espiritualidad del eneagrama. 82 CRÉDITOS © NARCEA, S.A. DE EDICIONES, 2019 Paseo Imperial 53-55. 28005 Madrid. España www.narceaediciones.es Imagen de la cubierta: IngImage ISBN papel: 978-84-277-2521-8 ISBN ePdf: 978-84-277-2522-5 ISBN ePub: 978-84-277-2523-2 Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sgts. Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos. 83 84 Filosofía de la educación García Gutiérrez, Juan 9788427723122 216 Páginas Cómpralo y empieza a leer Esta obra se enmarca en el ámbito de la Filosofía de la Educación y es de suma utilidad tanto para los universitarios que cursan estudios relacionados con la educación, como para los profesionales en ejercicio, pues los temas que se abordan son de permanente actualidad. En este libro se analiza el fenómeno educativo y se estudian las características de la perspectiva filosófica y de la Filosofía de la Educación como "aproximación filosófica al conocimiento de la educación" y como "disciplina académica". Se analizan las relaciones de este campo con otros saberes pedagógicos. A lo largo de sus páginas se estudia a los protagonistas de la educación, las relaciones que se establecen entre los agentes educativos y la naturaleza de las mismas, y las dificultades inherentes al reto de educar en sociedades democráticas y en "contextos des-educativos", como sucede en la actualidad. Se ofrece también un breve apunte de la Filosofía de la Educación desde la perspectiva histórica, así como las principales Sociedades, Congresos y Revistas científicas del área. Cómpralo y empieza a leer 85 86 Educando con magia Ruiz Domínguez, Xuxo 9788427723191 192 Páginas Cómpralo y empieza a leer ¿Puede un maestro ser Mago? ¿Es la Magia un recurso educativo eficaz? Para dar respuesta a estas preguntas, el autor de este libro, maestro y mago, ha creado un método de motivación real para alumnos: la Magia Educativa. Un método útil no sólo para motivar, sino para explicar, mediar en conflictos, modificar conductas, aumentar la autoestima, etc. Leyendo estas páginas, el lector aprenderá nuevas técnicas, sorprendentes por su eficacia. Los casi 100 juegos explicados en este libro son fáciles de hacer, requieren tan sólo un mínimo de práctica y están descritos con un lenguaje claro y sencillo. Educando con Magia presenta recursos innovadores y mágicos que favorecen la actualización de los profesionales de la educación. Maestros, profesores, padres, monitores, animadores, cuentacuentos o magos que quieran impartir talleres para niños, encontrarán en él infinitas sugerencias para poner en práctica inmediatamente. Cómpralo y empieza a leer 87 88 Nuestra cara oculta Martínez Lozano, Enrique 9788427722576 208 Páginas Cómpralo y empieza a leer Para descubrir esas zonas de sombra que hay dentro de nosotros y que a veces, ni se aceptan ni se conocen, el autor responde a preguntas tan importantes como: ¿Qué es la sombra?, ¿cómo se forma?, ¿como funciona?, ¿cómo se identifica?, ¿qué hacer con ella? y nos propone toda una tarea espiritual: trabajar con nuestra propia sombra de manera que podamos integrarla con lucidez y humildad para crecer como personas unificadas. Cómpralo y empieza a leer 89 90 Neurociencia educativa Sousa, David A. 9788427722439 193 Páginas Cómpralo y empieza a leer Los grandes avances acaecidos en el campo de la neurociencia en los comienzos del siglo XXI están cambiando totalmente nuestra forma de entender cómo aprende el cerebro; por tanto, tienen que llevarnos también a entender formas nuevas en el modo de llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para acercarnos a este vasto campo de la neurociencia, y descubrir sus indudables conexiones con el mundo educativo, el libro reúne una rigurosa compilación de distintas perspectivas sobre cuestiones fundamentales de la neurociencia aplicada a la enseñanza, a través de los trabajos de reconocidos pioneros en el naciente campo de la neurociencia educativa, mostrando cómo aplicar los actuales hallazgos al ámbito escolar. El libro demuestra que los docentes tienen el poder de potenciar ciertos cambios en el cerebro de sus alumnos. Por ello, ampliar sus conocimientos respecto a la neuroeducación y contar con estrategias contrastadas para su uso en el aula, facilitará que tengan más éxito a la hora de estimular y enriquecer la mente de los jóvenes estudiantes. El libro ha sido prologado por J. A. Marina, reconocido especialista en el tema. Cómpralo y empieza a leer 91 92 Las funciones ejecutivas del estudiante Moraine, Paula 9788427722958 176 Páginas Cómpralo y empieza a leer Este libro presenta un modelo innovador para el fortalecimiento y el desarrollo de las principales funciones ejecutivas en cualquier estudiante: atención, memoria, organización, planificación, iniciativa, flexibilidad, control de la conducta y establecimiento de objetivos. La autora defiende un enfoque educativo centrado en el alumno. Propone que los educadores exploren en los estudiantes los componentes clave que intervienen en todas las funciones ejecutivas: las relaciones con los demás y con uno mismo, los puntos fuertes y débiles, la autonomía y responsabilidad, la visión previa y la revisión, la motivación, los incentivos, el ritmo y la rutina en el trabajo, etc. Proporciona explicaciones detalladas de cómo el educador y el estudiante pueden explorar y usar esos "componentes" de formas diferentes y en distintas combinaciones para mejorar con éxito áreas personales de particular dificultad. La obra ofrece una guía práctica para apoyar la evolución de estas funciones ejecutivas, animando a quienes estén ya preparados para desarrollar su autonomía a convertirse en más responsables del desarrollo de sus propias habilidades y potencialidades. Proporciona muchos ejemplos útiles y estrategias prácticas probadas con éxito, ejemplos de planificación de gestión del tiempo y otras herramientas que el educador puede adaptar fácilmente para conocer las necesidades particulares y las capacidades de cada estudiante. Cómpralo y empieza a leer 93 Índice Introducción SER ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL LA FE DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL LA ORACIÓN DEL ACOMPAÑANTE espiritual LA ABNEGACIÓN DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL LA HUMILDAD DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL LA CONFIANZA DEL ACOMPAÑANTE espiritual LA MISERICORDIA DEL ACOMPAÑANTE espiritual EL DISCERNIMIENTO DEL ACOMPAÑAnte espiritual LA “ECLESIALIDAD”DEL ACOMPAÑANTE espiritual EL “ACOGER”DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL ACOMPAÑAR EN EL SUFRIMIENTO LAS “TENTACIONES”DEL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL Colección espiritualidad Libros publicados Créditos 94 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 64 74 79 83