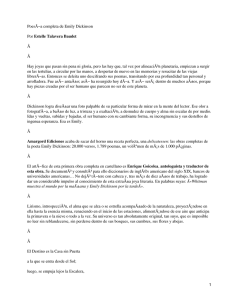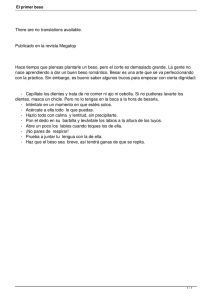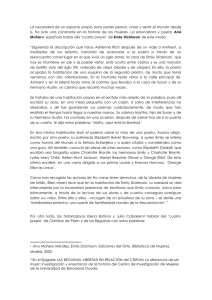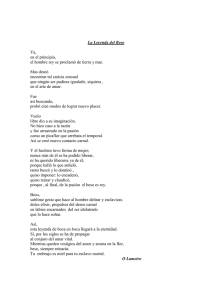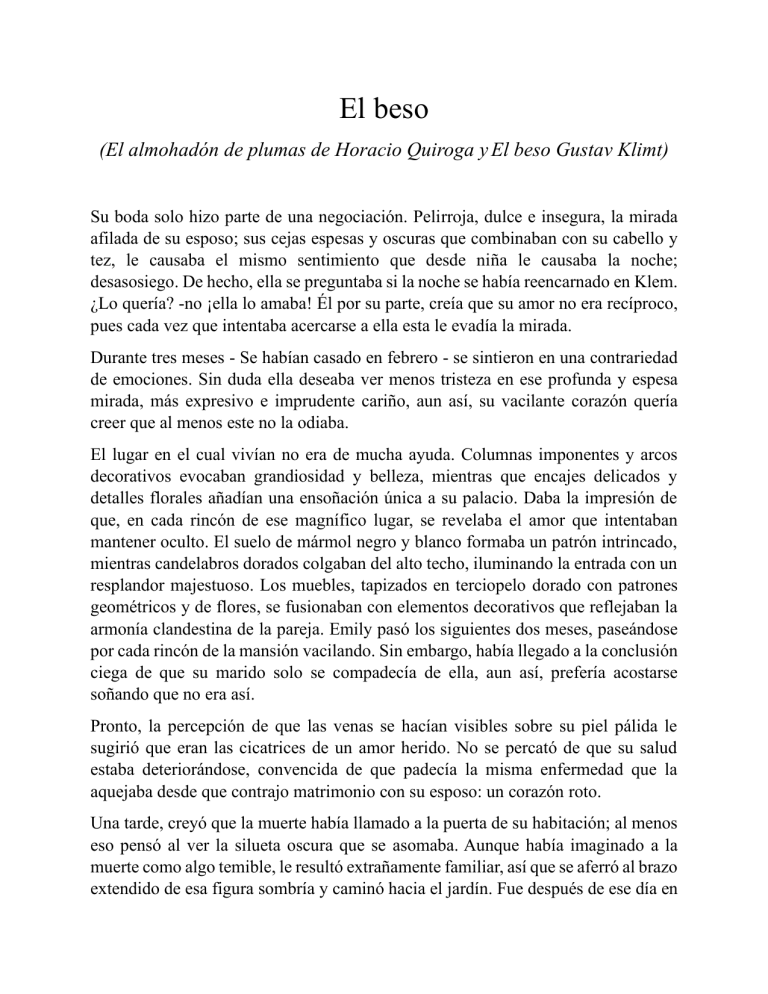
El beso (El almohadón de plumas de Horacio Quiroga y El beso Gustav Klimt) Su boda solo hizo parte de una negociación. Pelirroja, dulce e insegura, la mirada afilada de su esposo; sus cejas espesas y oscuras que combinaban con su cabello y tez, le causaba el mismo sentimiento que desde niña le causaba la noche; desasosiego. De hecho, ella se preguntaba si la noche se había reencarnado en Klem. ¿Lo quería? -no ¡ella lo amaba! Él por su parte, creía que su amor no era recíproco, pues cada vez que intentaba acercarse a ella esta le evadía la mirada. Durante tres meses - Se habían casado en febrero - se sintieron en una contrariedad de emociones. Sin duda ella deseaba ver menos tristeza en ese profunda y espesa mirada, más expresivo e imprudente cariño, aun así, su vacilante corazón quería creer que al menos este no la odiaba. El lugar en el cual vivían no era de mucha ayuda. Columnas imponentes y arcos decorativos evocaban grandiosidad y belleza, mientras que encajes delicados y detalles florales añadían una ensoñación única a su palacio. Daba la impresión de que, en cada rincón de ese magnífico lugar, se revelaba el amor que intentaban mantener oculto. El suelo de mármol negro y blanco formaba un patrón intrincado, mientras candelabros dorados colgaban del alto techo, iluminando la entrada con un resplandor majestuoso. Los muebles, tapizados en terciopelo dorado con patrones geométricos y de flores, se fusionaban con elementos decorativos que reflejaban la armonía clandestina de la pareja. Emily pasó los siguientes dos meses, paseándose por cada rincón de la mansión vacilando. Sin embargo, había llegado a la conclusión ciega de que su marido solo se compadecía de ella, aun así, prefería acostarse soñando que no era así. Pronto, la percepción de que las venas se hacían visibles sobre su piel pálida le sugirió que eran las cicatrices de un amor herido. No se percató de que su salud estaba deteriorándose, convencida de que padecía la misma enfermedad que la aquejaba desde que contrajo matrimonio con su esposo: un corazón roto. Una tarde, creyó que la muerte había llamado a la puerta de su habitación; al menos eso pensó al ver la silueta oscura que se asomaba. Aunque había imaginado a la muerte como algo temible, le resultó extrañamente familiar, así que se aferró al brazo extendido de esa figura sombría y caminó hacia el jardín. Fue después de ese día en el que Emily no pudo caminar más. Al día siguiente amaneció, al menos su cuerpo se le adelantó a su alma, o eso dijo el curandero de Klem que la examinó. -No sé -le dijo a Klem fuera de la habitación, con la voz suave-. Tiene una debilidad que no me explico, simplemente no hay síntomas. Cada rayo de sol que se asomó sobre el pálido rostro de su esposa le daba esperanzas a Klem, como si la luz fuera un reflejo de la clarividencia, siempre fue así, el sol le recordaba a ella, más la noche le recordaba lo quimérico de sus deseos. En una de esas insufribles noches Emily abrió sus ojos, mirando desesperadamente la ventana como si le estuviese rogando algo. - ¡Emily! ¡Emily! - clamó su esposo, aturdido de espanto, sin dejar de mirarla a los ojos. - ¡Soy yo, Klem, soy yo! Emily dirigió su mirada con extrañeza hacia la dirección que le llamaba. Sus ojos se desplazaron de la ventana a Klem, repitiendo este gesto unas cuatro veces más. Finalmente, se quedó fija observando a Klem, y como el último rayo crepuscular, resonó su voz al pronunciar: "sólo ámame". Estas dos palabras bastaron para que Klem se sumiera en la locura, empero, fueron las manos de su esposa, firmemente unidas a las suyas, las que lo mantuvieron anclado a la cordura. Los curanderos fueron convocados de nuevo, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos. Para ellos, la vida simplemente se estaba despidiendo, y su cuerpo era un testimonio claro de ello; sus labios, que en otro tiempo ostentaban un carmesí, ahora eran testigos de su decadencia. -Es solo cuestión de tiempo, -expresó un curandero. -No hay nada más que podamos hacer salvo esperar a que la muerte llegue por ella. - ¡Cállense! -gritó Klem. Luego, postrándose en el suelo, los expulsó con un gesto de la mano. ¿Era aquel el desenlace? ¿Moriría su amada esposa sin saber cuánto la amaba? Sus últimas palabras resonaban como un castigo merecido por haberla evitado durante tanto tiempo. ¿Habían sido en vano sus esfuerzos por brindarle lo mejor, cuando no pudo ofrecerle todo de sí mismo? -Ni un beso -ni un abrazo – se dijo Klem. -Si es que la muerte todavía no la ha visitado y si la vida aun no la ha abandonado, ¿por qué no he de intentarlo? Klem, Se inclinó para levantarla y, arrodillado sobre la cama, cubierto con aquella manta dorada, le susurró con un beso que la amaba. Esa noche, Klem contempló la luz, o era así como veía a su esposa, era difícil distinguir lo real de lo imaginario, pero ¡estaba viva!, y era cierto pues se aseguró de estar despierto los siguientes días, tanto así que le pareció que en aquel lugar no había ocaso. Día tras día, desde que Emily había recuperado su salud, fue constante, cabal y atento. El canto armonioso de las aves se fundía con las palabras llenas de amor que él le profesaba a diario, marcando así su amor para siempre con aquel milagroso beso.