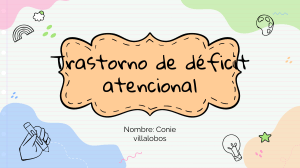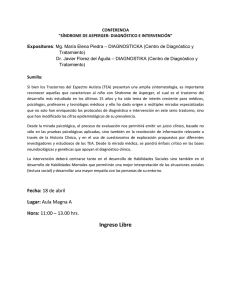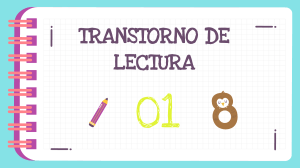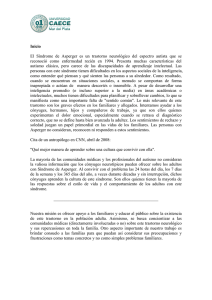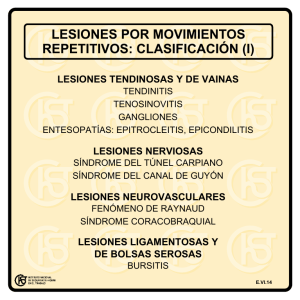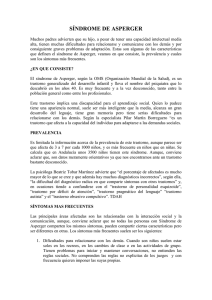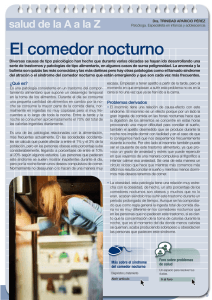Arnedo Montes Bembibte Triviiio
Neuropsicología
del Desarrollo,
- .-
opsicología del Desa
EDITORIAL M ~ C A
-
-
Buenos Aires Bogoti - Caracas Madrid - Mtiam - Porto Alegre
wwwmetb-mrn
Las editores han hecha todos las esfuerzas para localizar a los poseedores del capyñght del material fuente utilizado. Si inadverüdamente hubieran omitido alguno, con gusto harán los arreglos necesarios en la primera o p o ~ dad que se les presente para tal fin.
Gracias por comprar el original. Ecte libro es producto del esfuerzo de profesionales como usted, o de sus
profesores, si usted es echidiante. Tenga en menta que fotocopiarlo es una falta de rrcpecto hacia ellos y un
mbo de sus derechas intelectuales.
Las ciencias de la salud están en permanente cambio. Amedida que las nuevas investigacionesy la experiencia clúUca amplían nuestro conocimiento, se requieren modificacionesmlac modalidades terapéuticas y en los tratamientos
famacológicos. Los autores de esta obra han veniicado toda la información con fuentes confiables para asegurarse
de que ésta sea completa y acorde con los estándares aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, en
vista de la posibilidad de un error humano o de cambios en las ciencias de la salud, ni los autores, ni la editorial o
cualquier oha Dersona im~licadaen la ore~araciónde este trabajo, garantizan
que la totalidad de la información
"
aquícontenida sea exacta o completa y no se responcabilizan por enores u omisiones o por los resultados obtenidos
del uso de esta iniormación. Se aconseja a los lectores coníirmarla con otras fuentes. Por ejemplo, y en -particular, se
recomienda a los lectores revisar el prospecto de cada fármaco que planean administrar para cerciorarse de que la
idamiación contenida eneste libro sea correcta y
. que
. no se hayan
. producido cambios en las dosis sugeridas o en las
contraindicacionespara su administración. Esta recomendación cobra especial importancia con relación a fármacos
nuevos o de uso infrecuente.
. .
.
A
EDITORIAL MFDICA
Visite nuestra página web:
httpJ/~..medirapaname~cana.com
ARGENTINA
Marcelo T. de Alvear 2.145 (C 1122 AAG)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, A r g e e ~ a
Tel.: (54-11)4821-2066 / Fax: 154-11)4821-1214
COLOMBIA
Camra 7a A W 69-19 Bogotá DC- Colombia.
Tel.: (57-1) 235-4068 / Fax: (57-1) 345-0019
e-mail: infamp@medicapanamerican~i.com.co
ESPANA
Sauceda, 10.5." planta - 28050 Madrid, Espana
Tel.: (3491) 131-78-00 / F a : (34-91) 457-09-19
e-mail: inf~medicapanameri~ana~es
~Éxrco
Av. Miguel de Cervantes y Saavedra, n." 233, piso 8, oficina801
Col. Granada, Delegación Miguel Hiddgo - CP 115
Ciudad de México, México
Tel.: (52-55)
,
, 5262-947015203-0176 1 Fan: (52-55)26242827
e-mail: iniomp@medicapmamericma.com.m
VENEZUELA
Edificio Polar, Tome Oeste, Piso 6, Of 6-C
Plaza Venezuela, Urbanización Los Caobos,
Parroquia El Recreo, Municipio Libertador -Caracas Depto
Capital Venezuela
Tel.: (58-212)793-2857/6906/5985/1666
Fax: (58-212)793-5885
e-mail: inio@medicapanamericana.com.ve
ISBN: 978-849110-117-8 (Versión impresa).
ISBN: 978-849110-118-5 (Versión electrónica).
Todos los derechos reservados. Ecte libm o cualquiera de sus partes no podrán ser reproducidos ni archivados en
sistemas recuperables, ni transmitidos m ninguna forma o por ningún medio, ya sean mecánicos, electrónicos,
fotocopiadoras, grabaciones o cualquier otro, sin el permiso previa de Editorial Médica Panamericana, S. A.
nustración de portada: 0 Andrey Kuzmin/Fotolia.
02018, EDiTONAL MÉDICA PANAMERICANA, S. A
Sauceda, 10,5" planta - 28050 Madrid, España
Depósito Legal: M-13907-2017
Impreso en Espaiia
ap uvned p ua X ~ o i e u ns
e ua sauopwap seytp ap sauopsiad
-rornau ap s e ~ p ~saqi ~senpempem~ d a se[
a ua
o m y u % sauo!3einw y m o ~ o r anb
d sauopwaip
w p u ? ~ mu ? ~ x m 2 g u mns m o u m o p n a u v d F i s a osowau
-omau q ap s o l u a ~ o u m
eei%aiu! anb iruydps~pwn sa puej. e$4olm!sdornau
sns ap ~$3 el !las anb u?!sra~ w n u eisa r e q q n
somarieq anb 'solla sopoi ap u?!snl! el ~!i!msum somr?!smb
-e103ueq anb sapuo!sa~o~d
sor ap roqel el ua epei!sodap ezuegum a[ oueqxn
n n e a g X o p ~ a m b zai?d
z ~ salaSup.e!rey\T <orxaDlap wnS!zpq m 3 -oren se
ser e soma3aperSv .peprs~anmnerpip ap e!So~o3!sd ua oper3
ourqm ~ a eiri3eu2!se
p
e1 ap opmaium X erni2niisa e1 ua
- a a ?yw ; S o ~ o ~ ~ r d o *.(QxN~)
na~
e!~mis!a e u9!3e3np3 ap p u o p v ~
ered ppadsa 'ep!Jnpar u?!sm aiuasard e1 e re%[ opep eq anb ofeqwi u n .uap
so1 anb sapuo!sajoid so1 X se!lrmj sns 'olIorresap
ap eap! el souqqa~uo3L o ~ z anbojua
q ~
~ a pro2p la re
z ~ n ~ a d s r aeisa
d u03 54 o[eqeii ap ejSo-[opoiawns so
.pqaxari oyep pp yan3as se1ap ze3p o
. s a p seura~qorde rnwua- opoi?m la m q d e na 'p!3osysdo!q anb
dqsdomau -qreproqe ua c s o ~ p w a daiuaqeuopury
s
m a - s ap
o r q m p l!qa>um ua mrauord uoianj .sopqdn sns ap sorre~ua ymcagai as 'Xqsi
'orisaeur ns X y n rod~ orqy aisa ap saropeuiproo~sol uesd~ordanb
-ruadsrad ap o i a q u I&W p apsap orpaq un uam %p~.p.reJtaurn
el ua anb q m m y p q s ~ ~ pu Xe u?wdrnsap el ua 'sahu~mu!s y n sopoi?m ua mseq
e n n o .sovtasqe ope!swap soida>uor,e ~I!A p e p p r y ~ n p a uaramb
r
ou sm!iugm
$01'o!renuo~ la roa - s a p a p ap aanbrrns u03 'mpmir[
~ a p q o so~pwgdxa
p
solapom repuuoj e p e p p y
m 3 ~ s eun
a wG!s 'esamd snsap u ~ ~ ua
m sorpaq
y
so1wap!sum» sm!yp s r n p u a p
$01%m? rnd .xxO@S la ua w a d c q ' u ~ u pu?wda~um
l~
el e aiuag %xo121s la a u e m p
'soiio anua ' A O ~ E S I o~ a r p ~ r 'ay~pq
a ~ arra!d 'lmreq3 rod s e p a p r S O ~ ! U , ~s o m
ap sauo&3sap s a p d se1 ua epeiagar a q u y o e~u3adsiad
~
q epuap q ered reradu3
-al ap o a s p la opnesaidxa equrrai Y n T 'emnis?d erqo ns '?m wpyy o p u r ~ uz ~
2
-e3p!p a[ a e!mpu! q 'efan3sa
zl el uuazms anb s a p e i p w se1 auamgpua!3 xaqosar opoeruaiu! 'sa@iu semalqord
sapd!3u!~d sol ap mgzuapanbojua un uaepeseq aiuarmpuryordmsi apeH .ep!~e~um
u?!3qar u!s saoap1%p7ad~a
sepmp~yosr: m?tmlx !s opnuas ap 322- +olmpd 7
PREFACIO
conectividad. Las consecuencias funcionales, sin embargo, deben estudiarse con
instrumentos de evaluación y procedimientos experimentales propios de la psicologia. La neuropsicologia infantil ha aunado los conocirnientns de ambas disciplinas y ha diseñado pruebas específicas de valoración e intervención adecuadas
para la población infantil que presenta daño cerebral adquirido o trastornos del
neurodesarrollo. Dichas pruebas se sustentan en sólidos conocimientos proporcionados por la investigación en neurodesarrollo. El abordaje de un niño con una
ne~ro~atologia
desde la neur~psicolo~ia
infantil permitirá entender qué puede
estar ocuniendo en su cerebro, correlacionar las posibles anomaüas cerebrales
con las dificuhdes cognitivas, emocionales o comportamentales que presente,
seleccionar las pruebas que mejor puedan detectarlas, buscar las capacidades
preservadas para potenciadas y, a partir del perfil funcional obtenido, elaborar
un plan de intervención que habilite, en la medida de lo posible, las funciones
deficitarias; todo ello con una mirada que valora no sólo el dato cuantitativo,
sino también el análisis cualitativo, que ve los avances del nino en relación con
su grupo normativo y con su propia evolución. Éste no es un libro dedicado a la
discapacidad, sino a la esúmdadón y a la habilitación de las potencialidades que
muchos de esms niños pueden adquirir. Los diferentes casos son abordados siempre desde una perspectiva multidisciplinar, en un diálogo permanente entre los
profesionales implicados en la asistencia a estos niños, un enfoque necesario para
aue, deseraciadamente. no siemore se lleva a cabo. Además
su atención integral
u
del neuropsicólogo y del psicólogo clinico, escriben profesionales de la logopedia,
neuropediatría, pediatría, trabajo social, terapia ocupacionaly fisioterapia. Como
parte integrante y fundamental del proceso evolutivo del nino, incluimos también la voz de las familias y el trabajo de los maestros en la escuela.
.~
Neuropsicologiá áelDesamllo está dividido en ocho bloques. En el bloque 1se
hace una introducción a esta disciplina y se define el concepto de la misma, así
como sus áreas de aplicación. Se incluye un capitulo que describe el desarrollo
normotípico del cerebro con las diferentes etapas madurativas, ya que éste sigue
siendo -por ahora- la única referencia disponible para comprender los cambios
que aparecen en nifios con alteraciones en el neurodesarrollo, aunque la maduración cerebral de un niño con este tipo de trastorno no sigue fielmente dicho
patrón normotipico. A la vez, si alguna idea se repite en todos los capidos, sea
cual fuere el contenido, es la necesidad de detección e intervención tempranas
pata trabajar la adaptación del niño a un medio con el que va a tener que interaccionar. Más que una rehabilitación, sería una habilitación. Se trata de habilitar,
de instaurar funciones que los demás niños adquieren con ranta facilidad que
sorprende el gran esfuerzo que se precisa cuando hay que implementarlas porque
no han aparecido o lo han hecho de manera deficitaria. Y, aún con gran esfuerm,estas funciones probablemente no tendrán la especificidad ni la frescura de
aquellas que se adquirieron de manera espontáuea. Pero en caso de no hacerlo,
o de hacerlo demasiado tarde, se observa un aislamiento mayor con respecto
al grupn y sufrimiento en los que son conscientes de sus diferencias. La falsa
creencia de que el tiempo por si solo produce mejoría se plasma con demasiada
frecuencia en una frase que debería desterrarse para siempre del ideario de cualquier profesional dedicado a la clínica infantil: «Déjalo que crezca y verás cómo
mejoran. Muy raras veces el tiempo es un aliado de un niño con un trastorno del
neurodesarrollo.
El bloque 11se dedica a la neuropatologia más frecuentemente abordada por
los neuropsicólo~os:
- los trastornos del neurodesarrollo y el d A o cerebral adquirido, asi como a los factores de riesgo. Además, dentro de esros úitimos se
abordan los factores biológicos de alto riesgo, con dos capítulos centrados en
premamidad y cardiopatías congénitas. Aunque no son trastornos neurológícos, ambos pueden causar alteraciones en el sistema neMoso y repercutir sobre
el desemp&o cognitivo y funcional del niño. La atención médica especializada
ha consegúido sacar adelante a niños grandes premamms o con complicaciones
cardiorrespiratotias que antes no conseguían sobrmiwi la mortaidad se ha reducido, pero a costa del incremento del número de secuelas motoras, sensoriales,
cogninvas y funcionales.
Los trastornos del neurodemoUo vienen descritos en los siguientes cinco
bloques, dgunos con marcadores biológicos identificativos, otros con diagnósum funcional. Pero todos, no obstante, presentando una gran Mnabilidad en
sus manifestaciones dínicas. El bloque 111aborda las alteraciones cerebrales mpranas más frecuentes, en ocasiones de origen congénito y en otras causadas por
factores perinatales. Niños con malformaciones e s m i d e s como la agenesia
del cuerpo calloso, parálisis cerebral inhtil, así como una alteración que acompana a menudo a los trastornos del neurodesarrouo y que tiene enndad como
para wnstituir por sí misma una categoría dnpóstica separada, la epilepsia El
bloque IV incluye los trastornos genéticos que afectan a los autosomas, como
oa
la neurofibromatosis, los sínáromes de Down, de Wiams y de Anslman,
los gonosomas, como el síndrome del cromosoma X frágil. A conúnuación, en
los bloques V, Vi y W, se describen los trastornos del neurodesarrouo que se
definen más por sus características funúonales que por su etiología, aún poco
conocida, como los trastornos del lenguaje, los del espectro autista y el trastorno
por déficit de atención con hiperactividad.
I
II
Por último, el daño cerebral adquirido es el tema central del bloque VIII.
Como ejemplo de las repercusiones que suelen originar en la población infantil se describen. en sendos caoítulos. los casos de niños con un traumatismo
craneoencefáiicoy con un rumor cerebeloso, respectivamente.
Cada capítuio se articula en una serie de apartados. El texto principal lo con.tituye el caso d h c o tratado; los niíios, sus familias y los profesionales que los
atienden son sus protagonistas. En el relato se mn intercalando recuadros de
texto y tablas que revisan cuestiones relacionadas con dicho caso, a partir de
los modelos teóricos y la investigación más relevante y actual sobre el tema La
bibliografía en cada capítulo recoge una selección de artículos y libros especiaüzados en los contenidos abordados. Para evitarlarepetición, las citas relacionadas
w n los tests, escalas y pmebas que se describen en cada uno se han incluido en
m a bibliografía general, al final del libro. Por úlamo, al término de cada capícuinsertauna serie de actividades autoformati~sque pretenden consolidar los
ntenidos previos, familiarizando al lector con pruebas de evaiuación y termpropia de la especialidad, o a través de tareas más Iúdicas, de cinefómm o
rofónim, que requieren un análisis de películas o relatos novelados que tienen
mo protagonistas a nitíos con trastornos del neurodesarrouo.
No hay duda de que la atención al niño ha avanzado en las últimas décadas
la mayoría de los países desarroUados, lo cual probablemente ha facilitado
e hoy en día la detección de signos de alarma sea también más precoz. Sin
bargo, como contrapanida, existe una gran cantidad de nitíos que en este
o~nciiiupiiLden rsrar sobrt-<liagnosricado~):
lo qiie e., peor, ~ohrcnicdi~adoc,
bid0 2 i 1 . i ~ I i ~ vcii.iidroi cliiii~or.coino VI IrUiortio Dor d;ticir Jc d l t l i ~ i Ó 1 1
hiperactividad, que se han sobredimensionado. No todos los nitíos que
ueven mucho en &e, que no prestan atención o que les cuesta aprender
en dicho trastorno. También puede ser un niho desmotivado o con dificul-
PREFACIO
cides de aprendizaje. Sólo una exhaustiva eduación neuropsicológica puede
disonar los distintos pediles y prescribir el mejor rtatamiento en cada caso.
Además de la clínica, otro pilar importante del libm es la investigación. Los
estudios en el &ea han sido decisivos para conocer la etiología de mucbos de
esros trastornos y sus cmcterisricas clínicas y para diseñar nuevos uatamienros
c o n d u d e s , farmacológicos y genéticos. Pero aún p e d a mucho por hacer en
esce campo. Y no podemos olvidar, en un texto como el presente, hacer mención especial a la necesidad de investigar sobre las denominadas «enfermedades
-I).
Muchos de los sindromes descritos en el libro pertenecen a este grupo,
como los de Williams, Angelman, neurofibromatosis, etc. Por el hecho de tener
una baja incidencia dentro de la población (en Europa 1:2.000 habitantes) no
son menos importantes. Si se suman todas ellas, pueden llegar a 6.000 o 7.000
enfermedades, que afectan a más de 3 millones de espa601es, 27 millones de
europeos y 25 millones de norteamericanos, según la Federación Española de
EnfermedadesRaras. Estar afectado por una de ellas supone un r e m o medio en
el diagnóstico de 5 &os y un peregrinaje de la familia en busca de intervenciones
eficaces que, en muchos casos, no existen. La inversión en el desarrouo de nuevos tratamientos farmacalógicos o genéticos y su comercialización no resultan
rentables por el reducido número de población a la que van dítigdas. De hecbo,
es revelador que el calificativo que se da a esta población sea el de < < h u é h >y ,
.huérfanosu son también los medicamentos destinados a su traramiento. Es por
ello que se necesitan políticas que promuevan e impulsen con fondos públicas la
investición en este ámbito.
Luria decía que, quizá, para seguir la perspectiva romántica de la ciencia
habría que recurrir a retratos de seres humanos inimaginables, dotados de cualidades excepcionales. Tal v a no todos los protagonistas de este libro poseen
cualidades excepcionales, pero sí nos parecen excepcionales sus capacidades
de adaptación. Que éstas puedan surgir y manifestarse en todas sus potencialidades es labor de los profesionales que, desde el ámbito clínico o educativo,
esramos involuwados en su desarrollo. Esperamos que a través de estas páginas
hayamos sabido plasmar su realidad, con toda la riqueza y variedad de sus
detalles, pero desde el rigor científico; abordándola desde diferentes miradas,
pero sin perder la globalidad del ser humano presente detrás de cada relato.
Sólo así nos podríamos aproximar a la «perspectiva romántica» del maestro,
Alemder Luna, desde la que nos habiamos propuesto escribir este libro.
Los coordinadores
I
I
índice de capítulos
Bloque 1. Introducción a la Neuropsicología del Desarrollo
1
Ne~ro~sicología
infantil. Definición, objetivos y aplicaciones
A. Montes Lozano y M. Amedo Montoro
2 Desarrollo ontogenético del sistema n e ~ o s central
o
3
13
M. Triviño Masquen y J. Bembibre Serrano
Bloque 11. Factores etiológicos y de riesgo
en la Neuropsicología del Desarroao
3
4
Etiología y clínica del datío cerebral temprano
A. Montes Lozano, J. Bembibre Serrano, M. Triviño Mosquera
y M. Arnedo Montoro
27
Prernamridad
41
Dmrasradarpnsaspor n m
M. D. Roldán Tapia y J. Bembibre Serrano
5
Cardiopatía congénita
MI corazón me d$mlta aprendzr
1. Galtier Hernández, A. Nieto Barco y J. Barroso Ribal
53
Bloque 111. Alteraciones cerebrales tempranas
6
Parálisis cerebral infantil
Abp m h que un nartorno momr
R. Carrillo de Albornoz Morales y R Cubillo Cobo
7 Agenesia del cuerpo calloso
71
89
LLzmado al otro hemirferio
A. Montes Lozano, J. Romero Sáncha y M. Piña Reynés
8
Epilepsia infantil
Supeperando e-1 e~tigma
S . Roldán Aparicio y L. M. Arrabal Fernández
Bloque IV. Trastornos genéticos
9
Síndrome de Down
Tres son mula&
1. Candel Gil y C. S á a Zea
103
10
Síndrome del cromosoma X frágil
O cómo vivir a 1.000 revolucionerpor minuto
1. Navarro Gutiérrez
11
Síndrome de Williams
Yo quiero tmer un millón &amigos
R Campos García, P. Marúna Castiiia y M. SotiUo Méndez
12 Sindrome de Angelman
Viintiún afior con un ángel m casa
1. Sancho Frías, A. Ramos García y C. Sáa Zea
13
Neurofibromatosis de tipo 1
Cuando el cuerpo y Lzrpalabrar no pueden reguár a la mmte
M . M . Hurtado Lara, C. Camacho Heruánda y M. Ptieto Cuéllar
Bloque V. Trastornos del lenguaje
14 Emergencia tardía del lenguaje
Mi nifio no habla.. . iya hablará?
E. Mendoza Iara
15 Trastorno fonológico-sintáctico del lenguaje
El ncinpiciton
A. Montes Lozano, R López Gutiérrez y N. Fernández Montes
16
Trastorno pragmático del lenguaje
Larpalabras vienen sin manual& inrmrccioner
A. B. Viiiegas Pérez e 1. Navarro Gutiérra
Bloque VI. Trastornos del espectro autista
17 Trastornos del espectro autista
Una visión actual
J . Martas Pérez y M. Á. Burgos Pulido
18 Autismo
El s i h r i o y la opacidad
R. Carrillo de Albornoz Morales y J. Marros Péra
19
Síndrome de Asperger
Suqemo en recreo
A. Montes L a m a y J. Bembibre Serrano
Bloque W. Trastornos de la atención
20
Neurobiología y ne~ropsicolo~ía
del trastorno por dkficit
de atención con hiperactividad
Elpequeho terremoto
A. Miranda Casas, C. Colomer Diago y B. Roselló Mirmda
21
Farmacología del trastorno por déficit de atención
con hiperactividad
Una ayuda que al2 d...iYmuchn'
D. Martin Fernández-Mayoralas, A. L. Fernández-Perrone.
M. S. Lópa Arribas y A. Fernández Jaén
loque Vm. Daíío cerebral adquirido
2
Traumatismo craneoencefálico
Mi hija ya no es la qw era
R. Calomé Roura, A. L ó p a Sala, C Bok Lluch y A. Sans Fitó
23 Tumor cerebral infantil
291
305
Un i n m o en el cercho
R. López Guúérrez, R Car~illode Albornoz Mo&,
J. Romero Sánchez y M. Triviño Mosquera
Bibliografía general
325
329
, . _:
_,
'
..
Introducción a La Neuropsicología
del Desarrollo
Capítulo 1
Neuropsicología infantil. Definición. objetivos
y aplicaciones
Capítulo 2
Desarrollo ontogenético del sistema nervioso central
Neuropsicología infantil. Definición,
objetivos y aplicaciones
A. Montes Lozano y M. Arnedo Montoro
Al finalizar el capitulo el alumno será capaz de:
M Conocer los objetivos y las áreas de aplicación de la neuropsicología infantil.
Seguir la evolución histórica que ha tenido esta disciplina, desde sus orígenes, d e naturaleza más
organicista. hasta convertirse en una ciencia biopsicosocial.
Diferenciar la neuropsicología infantil y la del adulto en función del individuo de estudio, el tipo de
lesión cerebral, su etiologla, y los procedimientos de evaluación y rehabilitación.
Familiarizarse con el proceso de evaluación y tratamiento que se realiza a ninos con alteraciones
del neurodesarrollo.
Para resoiver el problema de los mecanismos inrimos de la menre humana, e incluso de su naturaleza, se
debe salir hiera del organismo y hall- la fwnte de estor
procesos en sus formas sociales de exisrencia.
A. R. Luria. Mirando hacia en&, pág. 30
La neuropsicología infantil estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta y las repercusiones cognitivas, emocionales y comportamentales
que origina el daño cerebral temprano, dentro del
contexto dinámico de un sistema nervioso en desarrollo (Anderson et al., 2001).
La emergencia de cualquier función cerebral
depende de la maduración de circuitos neuroanatómicos especializados que inician su desarroUo
en etapas prenatales y pasan por diferentes períodos críticos hasta completarse, lo que con frecuencia sucederá tras el nacimiento. Aunque rodada
se desconoce con exactitud el período crítico de
cada proceso, se sabe, por ejemplo, que las áreas
sensoriales y motoras se desarrollan antes quc 1%
implicadas en el lenguaje o en la memoria; que en
los primeros 5 anos se requiere estimulación lin-
güística para que madure con normalidad el circuito del lenguaje, y que las funciones ejecutivas
son unas de las últimas en completarse, porque
dependen de la región prefrontal, una zona cortical que inicia su evolución en la infancia pero
no la concluye hasta pasada la adolescencia (Diamond, 2013). Durante los períodos críticos, las
estructuras cerebrales son especialmente sensibles
a cualquier agente endógeno o exógeno que interfiera en su evolución, que puede llegar a modificar
el patrón normal de desarrollo y provocar un retraso en la aparición de una función, un deterioro
en su expresión o incluso su total desaparición.
La neuropsicología infantil se dedica especialmente al estudio de la población de ninos con alteraciones del desarrollo. Trastornos del espectro
autista, el trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH), malformaciones congénitas, anomalías genéricas, dificultades de aprendizaje verbal y no verbal son, entre otros, temas
centrales de esta disciplina. El abordaje neuropsi~ulúgi~o
e11 estas p~blacioncsse realiza con un
doble objetivo: la investigación y la clínica. Desde
la investigación, la neuropsicología infantil es-
INTRODUCCI~N
A LA NELJROPSICOWGÍADEL DESARROLLO
tudia las repercusiones funcionales que tiene un
cerebro con anomalías en su desarrollo. Los resul;
tados de estos estudios complementan a los que se
obtienen en niños sanos y resultan esenciales para
entender la relación cerebro-cognición/emoción/
comportamiento. Además, estos datos tendrán
una repercusión directa en el ámbito clínico, al
conseguir mejorar la evaluación y la intervención
de estos niños. A su vez, las observaciones dínicas
deben ser una fuente continua de nuevas preguntas v nuevos retos oara la investiparión.
Es una disciplina en auge, que está despurando muchísimo interés en profesiones afines, como
los maestros, logopedas, terapeutas ocupacionales, etc. Este interés creciente se debe, entre ouas
razones, al incremento en la supervivencia de la
población infantil que nace con alteraciones en el
desarrollo. Los avances de la medicina han conseguido que incluso niños con urdiopatías, parálisis
cerebral infantil grave o prcmaruros extremos Ueguen a sobrevivir. También se ha logrado mejorar
la calidad asistencia1 a niños con lesión cerebral
traumática o extirpar quirúrgicamente tumores
de difícil acceso. El coste es el aumento en el número de secuelas motoras, cognitivas y emocionales que necesitan ser atendidas. Una segunda razón del auge de la neuropsicología infantil puede
encontrarse en los índices de fracaso escolar, en
los que el diagnóstico neuropsicológico posibilita
cada vez más encauzar el currículo personalizado
del alumno, llevando a cabo estrategias de intervención para las dificultades de aprendizaje.
0
UN POCO DE HISTORIA
Los orígenes de la neuropsicología infantil
como disciplina datan de la década de 1980. Antes, la investigación y la clínica en niños con alteraciones en el desarrollo se encuadraban dentro
de las teorías, modelos y metodología de la neutopsicología en población adulta. Y al igual que en
la neuropsicología del adulto, sus inicios, a finales
del siglo XIX, estuvieron vinculados a los trastornos del lenguaje secundarios a lesiones cerebrales
adquiridas, que se centraban en el análisis de u s o
único o en muestras pequeñas. La aproximación
a los trastornos de la lectura es el antecedente más
importante de los comienzos de esta especialidad.
Así, por ejemplo, Dejerine, en los primeros anos
de la década de 1890, desvinculó los trastornos de
la lectoescritura de una baja inteligencia o de alteraciones en los sistemas sensoriales, relacionándolos, a partir de anáíisisport mortem, con la afec-
ración de zonas del hemisferio izquierdo, como
la circunvolución angular. En 1896, Morgan, un
médico inglés, comunicó el caso de un adolescente de 14 años que presentaba problemas de lectoescritura similares a los derectados tras lesiones
adquiridas, pero en este caso sin dano cerebral
aparente. Su descripción se convirtió en el primer
caso de lo que hoy se conoce como dislexia del
desarrollo. En décadas posteriores se incrementó
el número de investigaciones que se interesaron
oor la relación entre dislexia v, Loreferencia manual
zurda, o los beneficios del entrenamiento sobre las
habilidades de lectura en individuos que presenraban dificultades en su adquisición (Aaron, 1989).
A partir de 1900 se generó un interés creciente
por el estudio de las dificultades del aprendizaje,
encuadradas por aquella época dentro del término
disjimción cerebral mínima, ya que se detectaban
en niños con una inteligencia normal. Dislexia,
d i s g d a , discalculia y otros se fueron desglosando
.
como trastornos específicos, aunque en la actuav ertadistico de los traslidad el Manualdiamóitico
0
4
tornos mentales, de la American PkycbiatricAssociation (APA, 2013). en su quinta edición (DSM-5),
vuelve a englobarlos dentro del término mtornos
del aprendiaje.
En la historia de la neuropsicología infantil,
igual que en la del adulto, merecen un lugar especial Lev Vigotsky y su discípulo, Alexander
Luria. Ambos coincidieron en el Instituto de
Psicología de Moscú en la década de 1920. Para
Luria, Vigotsky fue un ~geniorque se adelantó a
su tiempo al creer que el desarrollo del niño no
se podía explicar abordando sólo el «crecimiento
de los procesos fisiológicos naturales»: había que
contar también con la tremenda influencia de la
experiencia social. Y una de las experiencias sodales más relevantes para el niño es la escuela. Otra
importante aportación de ambos a la neuropsicologia infintil fue la convicción de la necesidad
de reflejar en la evaluación de los ninos con discapacidad no solo sus déficits, sino también sus
habilidades; es lo que hoy conocemos comope$l
neíiropicológico. Para tal fin, disefiaron pruebas
que realizaban tanto una estimación cuantitativa
como una valoración cualitativa del niíio. Aunque siempre abogaron por la necesidad de llevar
a cabo estudios experimentales en pacientes con
lesión cerebral, destacaron en la misma medida el
valor de lo cualitativo para entender la naturaleza
del déficit. un valor muv enfatizado oor la escuela
neuropsicológica europea que, desgraciadamente,
con frecuencia se subestima en favor de la cuantificación.
riores, han diseñado procedimientos experimentales para explorarlos y han formulado modelos
teóricos para explicarlos. Conocer los principios
del aprendizaje, por ejemplo, ha sido íundamental para entender las leyes por las que se
rige el comportamiento humano, asi como para
diseñar técnicas de tratamiento que modulen y
modifiquen las alteraciones de la conducta, tan
frecuentes en niríos con trastornos del neurodesarrollo. Pasar de conceptoalizar la memoria
como un proceso unitario a disociar sus distintos componentes (epiddica, semántica, de trabajo, de procedimientos, etc.) ha resultado crucial para comprender la organización cerebral de
acuerdo con subsistsmas especializados que pueden verse afectados de manera diferencial tras
una lesión cerebral. Especialmente significativo
ha sido entender el complejo entramado de las
funciones ejecutivas en el proceso de adaptación
del individuo a su entorno y en la interacción
con otros individuos del grupo, lo que hoy se
conoce como neurociencia social.
Así, las habilidades sociales surgen gtadualmente a lo largo del desarrollo del individuo
y resultan imprescindibles pata su integración
en la comunidad. Las investigaciones con neuroimagen dentro de la neurociencia social han
puesto de manifiesto la existencia de una intrincada red de conexiones entre diferentes estructuras cerebrales que median el comportamiento
social, entre las que se encuentran regiones del
lóbulo temporal, la circunvolución cingular, la
amígdala, la ínsula y el lóbulo prefrontal, en particular la región orbitaria. Unas tendrán un desarrollo temprano, mientras que otras maduran
más lentamente a lo largo de la ontogénesis. Por
ejemplo, el reconocimiento de caras, relacionado
con la maduración de las circunvoluciones fusiforme y temporal superior, es un proceso de aparición temprana, mientras que las funciones de
regulación emocional requieren un tiempo más
prolongado y no completan su desarrollo hasta
que se han configurado las áreas prefrontales y
el cíngulo, de las que dependen (Beauchamp y
Anderson, 2010).
Todas estas estructuras aparecen alteradas en
niños con trastornos del espectro autista y otros
trastornos del neurodesarrollo. Desde los 2 días
de vida, el neonato muestra una preferencia por
el movimiento biológico frente a cualquier otro
tipo de mnvimiento, una actividad que ya aparcce mermada en niños con rrastornos del espectro
autista (Simion et al., 2008). En esos primeros
días de vida también se observa una atención
especial dirigida a regiones faciales específicas
(frente, ojos, etc.). La especialización cerebral
para caras es bastante evidente a partir de los
3 meses y a lo largo de toda la vida. Los niños
con trastornos del espectro autista presentan dificultades para mantener la atención sobre el rostro desde los 6 meses de vida, que se prolongan
durante todo el desarrollo. Si a los problemas
para mantener el contacto ocular y analizar las
características de las caras de sus interlocutores
se les suman los déficits en comunicación, que
son requisitos básicos para percibir y compartir
señales sociales, es fácil entender que no aparezcan funciones sociales de orden superior como
las que configuran la teoría de la mente. Estos
rasgos son típicos no sólo de la población afectada; también los muestran algunos padres y
hermanos de niños con trastornos del espectro
autista, lo que se conoce como fenotipo autista
ampliado.
Sin embargo, los datos actuales muestran que
los circuitos cerebrales que median el compottamiento social no están lesionados en ninos autistas; únicamente poseen conexiones diferentes
(McPartland y Pelphrey, 2012) que originan un
procesamiento menos eficiente de la información social. Estudios recientes indican que la detección precoz de estas dificultades y la intervención temprana pueden mejorar las habilidades
sociales, induciendo actividad compensatoria y
reorganización en estos circuitos. Probablemente
nunca alcanzarán una actividad similar a la que
tienen en un niño con desarrollo normal, pero
quizá posibiliten una mejor adaptación del individuo al grupo.
Estas investigaciones en los trastornos del espectro autista han suscitado también la idea de si
se está considerando como trastorno una manera
diferente de procesar el mundo. Los niños con
alteraciones en el desarrollo tienen sistemas nerviosos con una configuración distinta al patrón
normal, lo que da lugar a una percepción estimular diferente, con intereses, motivaciones y
formas de aprender tambikn diversas. El prohlema es que con frecuencia esas características peculiares los aislan del grupo. Y a d o s , como a la
mayoría de los niños sanos, el rechazo del grupo
puede comportarles pérdida de aucoestima y sufrimiento; un tipo de sufrimiento que, como ha
demostrado la neurocienúa social, está mediado
por las niisrnas estructuras que ks que procesan
el dolor físico (Bernhardt y Sínger,
. 2012). De
ahí que se requiera una intervención precoz en
cuanto se detecten estas dificultades.
vestigación en autismo ha sido decisiva
orar el tratamiento en esta población,
revolucionado también el abordaje de
teraciones durante el desarrollo. A partir
écada de 1960 se consideró que el origen
tismo podía no estar en un trastorno emoubyacente, como postulaban las teorías
alíticas anteriores, sino en d&cultades
prender del mismo modo a como lo hacen
os neurotípicos. Se empezaron a diseñar
conductuaies especííicos en mntextos
y acuvidades Iúdicas, iuiciándose una
osofía basada en trabajar sobre las poades de los nifios con alteraciones del
olio, favorecer sus aprendizajes y reaüzarel entorno M a r , escolar y comunitario
nde se van a desenvolver. La indusión socobró así especial relevancia. Las condiciosocioeconómicas de la familia, los estilos de
a y los patrones de comunicación e iuten que mantienen entre sus miembros son
es importantes que predicen la adaptación
El contexto modula también el desarrollo
al, sobre todo en los períodos críucos. En
, Harlow ya demostró en monos Los efectos
[adores de la privación afectiva. En los seres
os, el enanismo psicosocial, u n trastorno
CUYO que produce retraso del crecitnienes una buena muestra de este efecto; y en posio, son ejemplos las consecuencias beneficiosas
la estimulación táctil en el desarrollo de los
.
definitiva, para comprender a los nifios
astornos del desarrollo hay que conocer
ornalía que presenta su sistema nervioso
urouencia), los procesos que resultarán afecos (psicologíalneurociencia cognitiva) y las
rcusiones que se percibirán sobre el comporento particular del individuo y en relación
n sus interacciones sociales (neurociencia somedida que se ha incrementado el conocito sobre el desarrollo del sistema nervioso,
com~leiidadde su red de conexiones. la emeria de los períodos críticos que imprimen
rente temporalidad en la maduración de sus
ructuras, la importancia de la estllnulación
biental en su "ganización final, y los
mos de plasticidad tras una lesión cerebral, se
visto oue la investigallón v la clínica neuroosiógira sobre un cerebro en desarrollo confieren
a neuropsicología
.. infantil suficiente entidad
mo par.[ wr ;onsidcrada una disciplina separadc la ncuri>psicologíadel adulto.
A
,
.,
DIFERENCIASENTRE
NEUROPSlCOLOGiA INFANTIL
Y NEUROPSICOLOG~ADEL ADULTO
Aunque en sus oúgeues se abordamn desde los
mismos modelos y con la misma metodologia, actualmente, como ya se ha seúalado, no sería acerrado considerar la neumpsicología del ni50 como
una copia en minianira de ia nenrnpsicologia del
adulta. Los fnndamentos de ambas disciplinas
son diferentes: k neur~~sicología
en adultos trabaja con cerebros ya configurados, mientras que
la neuropsicología infautil estudia un cerebro en
desamoilo, con d i o s dinámicos en su organización anatómica y fuucional.
El sujeto de estudio de una y otra especialidad
determina, pues, las diferencia entre ambas disciplúias en cuauto a la etiologia del daho cerebral,
las secuelas y su detección, el pronóstico y la evolución, y el abordaje de ia evaluación y la rehabilitación de los déficits.
Etiología del daño cerebral
La mayoría de las lesiones en un cerebro adulto
se producen como consecuencia de una lesión ce-
rebral adquirida, mientras que en el uiño son más
frecuenteslas alteraciones congénitas. Los niños
también pueden presentar da50 cerebral adquirido, pero incluso en estos casos el impacto que
originasobre un cerebro inmaduro y en pleno desarroiio es diferente (Rapiu y Segalowia, 2002).
Generalmente, k lesión cerebral adquiida en el
adulto ocasiona dafios más focales; los déficits que
se observan pueden mrrelacionarse con afectación
de esuucmas concretas y con patrones de lateralización hemisfénca. Estas mismas suposiciones
en míos resultan mucho más arriesgadas, porque
el cerebro en estas etapas madurativas todavía no
tiene la configuración 6 d que conocemos y porque, además, en el ni60 no hay tanta especialización; las regiones de la corteza cerebral, por ejemplo, están profuamente iuterconectadas entre sí,
con lo que una lesión temprana puede provocar
síntomas más difusos y, en general, mayores secuelas funciouaies que en un adulto.
Detección del daño cerebral con pruebas
de neuroimagen
El &o
cerebral adquirido, a causa dc turno-
res, traumatismos craneoencefáliws o accidentci c~relin~v~scukres.
produce lesioiies Ii>des
o difusas sobre el tejido cerehral quc a riicriud~~
~ T R O D U C C I Ó NA LA NEUROPSlWLOGiA DEL DESARROLLO
se detectan en la TC o la RM. Sin embargo, los
cambios cerebrales que originan los trastornos del
neurodesarrollo no suelen aparecer en las pruebas
de neuroimagen que se incluyen en los protocolos
hospitalarios estandarizados. Y a veces no es porq u e - existan.
~ ~ ~ Los análisis pormenorizados de las
imáeeoes
cerebrales o la introducción de oruebas
u
más específicas (como la tractografia, la RM funcional, etc.) que se emplean en investigación han
mostrado anomalías cerebrales en esros trastornos
de las que no se había informado previamente,
como, por ejemplo, pequeñas displasias y ectopias
en la dislexia, esclerosis del hipocampo en epilepsias resistentes a los fármacos, o alteraciones en la
conectividad cerebral en el antismo.
Asimismo, los resultados compatibles con la
normalidad que con frecuencia aparecen en los
protocolos rutinarios de exploración de ninos
con alteraciones del neurodesarrouo no se correlacionan con las observaciones clínicas. Y en estos
casos es prioritario atender a los síntomas que el
nino presenta, evaluarlos e intervenir en ellos.
Orientación diagnóstica
El diagnóstico suele ser difícil de precisar cuando
el nino es muy pequeno, por lo que se aconseja cautela y seguir durante un tiempo prolongado q u e
puede ser de d o s la evolución antes de emitirlo.
Por ejemplo, no es fácil establecer con exactitud si
un nifio de 2 anos con alteraciones del lenguaje y
dificultades en el contacto social manifiesta un trastorno del lenguaje o uno del espectro autisra. Y con
respecto a la evaluación, generalmente los teso consideran como alterado un dato que se aleja 2 desviaciones típicas en relación a la media del resultado
esperado. Contando con que factores como la atención y la motivzción del niño hayan sido los adecuados, puede resultar erróneo afirmar que este resulta
do es deiuiitivo y va a seguir altenda con el tiempo.
Esto obedece a la peculiar evolución que puede
seguir un cerebro con alteraciones en su configuración. A veces, la dishuición permanece estable, pero
como noren otras ocasionei se modifica, y. aparece
.
mal en sus componentes básicos y como delicitaria
en las tareas de mayor complejidad. Por ejemplo, un
nino Loeaueiío ouede manifestar dificultades con el
cálculo de sumas y resras simples, y cuando crece y
Uega a operar con cantidades, sus problemas ~ u e d e n
relacionarse con el cálculo menral o con operaciones
aritméticas más complejas. Por eso, a la pregunta de
cuándo hay que abandonar el seguimiento evolutivo de un niño con alteraciones en el neurodesarroUo, quizá la respuesta sea «nunca*.
1
Evolucióny pronóstico: mayor plasticidad
pero mayor vulnerabilidad
En adultos, el conocimiento de la funcionalidad ~remórbidaes una variable que contribuye a
la predicción de la evolución de los déficits que se
detenan. Esa función, que ha quedado afectada
tras la lesión, podía estar perfectamente instaurada antes. En la clínica diaria es frecuente ver,
por ejemplo, que personas con nivel sociocultural
alto tienen un mejor pronóstico tras un accidente
cerebrovascular oue las de nivel más baio. En un
nifio con alteraciones en el desarrollo ese pronóstico resulta más dificil de realizar, ya que, además,
no se cuenta con un nivel premórbido (Portellano, 2007).
Relacionado con el pronóstico tras una lesión
del sistema newiosa central, es conveniente analizar la doble cara de la moneda phn'cidad cerebraUuulnerabildad. Aunque ya en el apartado de
historia se ha mencionado que Luria y Vigotsky
hablaban de plasticidad parcial en la infancia, a
partir de 1940, con los trabajos de Margaret Kennard, resurgió con fuerza la idea de la plasticidad
completa, de acuerdo con lo que se denominó
«principio de Kennardn. Esta investigadora estudiaba las efectos de las lesiones cerebrales tempranas en macacos y sus hallazgos indicaban que,
cuando se lesionaba la corteza motora, la recuperación era en todos los casos mejor cuanto más
joven fuera el mono. De estos resultados se derivó
la idea de que cualquier daño cerebral temprano
apenas originaba secuelas. Aunque ya Hebb, en
1949, demostró la falacia de tal proposición, y a
pesar de la cada vez mayor evidencia en contra, se
ha seguido manteniendo durante mucho tiempo
en los textos sobre neurología y neuropsicología
infantil y, lo que es peor, continúa gozando de
gran aceptación entre los profesionales que rrabajan con estos ninos.
Pero la realidad es bien diferente. Si bien es cierto que el cerebro del nino es mucho más plástico
que el de un adulto -suele tener mayor capacidad
de reorganización p en consecuencia, mayor recuperación funcional-, también se sabe que las repercusiones de una lesión cerebral temprana son más
graves y globdes porque afectan a un organismo
en pleno proceso de aprendizaje y de adquisición
de habilidades, es decir, cuanto más precoz sea una
lesión, mayor vuherabilidad existe (v. cap. 2).
Una primera cuestión que modula el concepro de plasticidad infantil es el tiempo de evolucibn
desde que reprodujo el dalario. Por muy amplio que
sea este período en el adulto, siempre es más corto
ología &til.
en un niño, que habrá de convivir con sus déficits
probablemente durante toda su vida. En segundo
lugar, y más importante, está el hecho de que en el
niño la edad de la lesión y k de k aparición de los
síntomas no tienen por qué coincidir. Por ejemplo,
un niño con 2 dias de vida que sufre una hemorragia cerebral en las áreas del lenguaje puede no
manifestar los primeros síntomas hasta los 14 meses, cuando el entorno demanda que comience
a emitir sus primeras palabras con un carácter
referencial. Esto es todavía más evidente cuando
se trata de lesiones en regiones prefrondes, que
siguen un prolongado desarrollo a lo krgo de todo
el cido iiifantil y la adolescencia. Una lesión en el
primer año de edad puede originar apenas síntomas, pero a medida que el niño crece, crecen con
él sus dificultades en las funciones y los procesos
vinculados con estas mnas cerebrales. Cuando wmience la etapa escolar, por ejemplo, y el medio le
exija un incremento en la atención, mayor control
de impulsos o habilidades de socialización, puede
que dicha lesión temprana lo incapacite para ofrecer ese tipo de respuestas. En definitiva, una lesión
cerebral temprana puede interferir en el desarrollo
evolutivo y originar déficits que aparecerán años
después de que se produzca dicha lesión.
Muchos de los trastornos en el desarrollo tienen, además, un fuerte omponrnte genético, lo
que hace que, desde sus inicios, el cerebro se configure de manera diferente, y una función se ejecute también de manera diferente (v. cap. 3). Por
ejemplo, el reconocimiento de caras es un proceso
generalmente más lateralizado en el hemisferio
derecho en niíios sanos. Numerosas investigaúones han mostrado que los niños con síndrome de
Williams tienen una ejecución similar a la de sus
controles emparejados por la edad en las
que la evalúan. Sin embargo, cuando se anaiiza
pormenorizadamente dicho proceso, se observa
que su cerebro no muestra asimetría para las caras ni un nivel de procesamiento tan especializado
como el de sus iguales sanos -las mismas regiones
se activan ante coches, perros, etc.- (Dagmara et
al., 2008). Otro ejemplo típico es el de los niños
con dificultadesde lectura, que activan, como mecanismo de compensación, zonas cerebrales que
normalmente no participan en el proceso lector.
Estos ejemplos indican que, con frecuencia, las
alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso
configuran un patrón anatómiw y funcional diferente. De ahí que resulte arriesgado establecer un
pronóstico que equipare las pautas de desarrollo
de un niño con alteraciones a las del desarrollo
de un niño normal, si bien tanto las pruebas de
Definición, objetivos y aplicaciones
evaluación como los profesionales que trabajan
con esta población tienden a hacerlo cuando extraen conclusiones, al no contar con otro modelo
de comparación. Es recomendable, no obstante,
mucha precaución en este senado, porque la temporalidad en la adquisición de hitos evolutivos en
un cerebro con alteraciones en el neurodesarrollo
puede ser totalmente diferente de la que sigue un
cerebro sano, a veces w n saltos evolutivos insospechados, y a veces con períodos en los que no se
detecta ni el más mínimo avance.
Evaluación e inte~ención:necesidad
de una orientación más Iúdica
Como se ha indicado, una gran mayoría de
los ninos con alteraciones en el ueurodesarrollo
nunca lomará la ooortunidad de exoerimenrar la
normali&d en esas'funciones deterikdas. De ahí
que con frecuencia no tengan tampoco conuencia
de déficit, por lo que resulta imprescindible asegurar su wlaboración en el proceso de evaluación
e intervención, haciéndolo lo más lúdico, auactivo y estimulante posible. Al carecer, en la mayoría
de las ocasiones, de motivzción intrínseca por mejorar, somos nosotros los encargados de promover
ese avance.
EL DíA A DíA DEL NEUROPSIC~LOGO
CLíNICO INFANTIL
Evaluación neuropsicológica
Aunque el proceso de waluación sigue fases
similares en niños y adultos, difiere en su orientación, el contexto en el que debe realizarse, los
datos que hay que recabar y los insuumenros de
medida. La halidad de dicha evaludón es comprobar las consecuencias que tiene el hincionamiento alterado del sistema neMoso en la cognición, la emoción y la conducta, con el propósito
de plantear métodos adecuados de intervención.
Para lograrlo, la evaluación neuropsicológica en
el nüio debe entenderse como un proceso con
varias fases. La primera es la aproximación al
problema analizando el motivo de consulta, que
en ocasiones no tiene por qué coincidir con la
el de los pasituación real. Sirva como eiemplo
,
dres que acuden al especialista porque su hijo no
habla, y el cuadro acaba siendo mucho más grave,
al detectarse problemas comunicativos y relacion& aue llevan a un diaenóstico
de mutismo. El
u
proceso continúa con la entrmista, en la que se
recoge información de antecedentes familiares,
A
I
INTRODUCCI~N
Al
A NEUROPSICOLOGÍA DEL DZSARR
datos prenatales, perinatales y posnatales, grado
de autonomía en las actividades básicas de la vida
diaria, rendimiento académico, relaciones sociales, etc. A esta primera entrevista suelen acudir
los padres y el niño, si es muy pequeño; si tiene
más de 4 años y, dependiendo del caso, puede ser
recomendable que asistan los padres solos para
que se expresen más libremente, sobre todo si el
hijo tiene conciencia de sus déficits o presenta
problemas de conducta. Con niños de aproximadamente 12 años o más resulta interesante recabar su propia opinión sobre las dificultades que
han originado la consulta.
Posteriormente comenzará la aiaIüaciÓn delmenor, seleccionando los tests que se van a emplear y
complementándolos, si es necesario, con tareas no
estandarizadas. Tras la entrevista, el neuropsidlogo obtiene una idea general sobre las funciones o
procesos que debe valorar y los instrumentos con
que hacerlo. No se mara de explorar por explorar,
extenuando al niño con un número inagotable
de pruebas, sino de seleccionar aquellas que midan mejor los procesos afectados. Atendiendo al
nivel de colaboración, con niiios más pequeños
siempre es necesario comenzar con actividades
atractivas y fáciles, para aumentar su motivación.
La evaluación tiene que ser muy flexible, y podrá
abandonarse en ocasiones una pueba sin concluirla porque el niño esté cansado o desmotivado, y
han de emplearse materiales adaptados y atrayentes para la población infantil. En la evaluación se
tenderá a incluir una valoración cognitiva global,
w n escalas que proporcionen un índice general de
inteligencia, y después se construirá un protocolo
con pruebas especificas seleccionadaspara explorar
procesos concretos. En niños muy pequeños o con
bajo nivel de funcionamiento se prefiere la administración de escalas de desarrollo que facilitan una
idea de los hitos evolutivos que el menor ha alcanzado y de los que le falta adquirir. Estas escalas y
otros tests, sobre todo para menores de 6 años, no
son pruebas neuropsicológicas en el sentido estricto, pero eso no significa que no puedan ser interpretadas desde una perspectiva neuropsicológica.
El siguiente paso seria la corrección e hterpretación de los datos obtenidos, teniendo en cuenta
las peculiaridades de la evolución del daño cerebral en la infancia, ya mencionadas. El proceso
culmina con la devolución de la información. El
informe que se redacte para los profesionales que
lo demanden v la información oue se facilite a los
deben estar basados en un perfil neuropsi
cológico del niño, que incluya tanto llar funciones
afectadas como las que se mantienen preservadas.
Desde nueztra perspectiva clínica, la evaluación neur~psicoló~ica
infantil debe ser de natur a l a cuantitativa y cualitativa, como apuntaban
los pioneros de la neuropsicología Luria y Vigotsky. La estandarización de las pruebas y los datos
psicométriros es muy importante porque permite
objetiva los déficits, comparar las puntuaciones
con las que obtiene la población normal o formar
grupos para investigación y analizarlos estadísticamente. Pero tan importante como obtener el
dato cuantitativo será analizar los pasos que el
niño sigue para realizar la prueba, el tipo de errores que comete, cómo intenta solucionarlos, las
causas que lo llevan a fracasar en su ejecución,
etc. No se trata de saber si realiza o no una determinada prueba, sino de cómo es su desempeño.
Así, los tests no deben administrarse como
meros instrumentos para obtener puntuaciones
y compararlas con una norma, sino que han de
servir para realizar una evaluación orientada al
proceso. Son diversas las situaciones o factores
que pueden influir en los resultados de una exploración neuropsicológica y que, por lo tanto,
deben tenerse en cuenta. El grado de motivación,
el esrrés, los problemas atencionales o el déficit
en el lenguaje comprensivo pueden contaminar
los resultados de una prueba, aunque lo que se
esté midiendo sea otro proceso diferente a los
mencionados.
Es importante, también, que las pruebas estén
adaptadas a la edad del niño en proceso de evaluación. Las palabras que se incluyen en un test de memoria, por ejemplo, los pasos que se le exigen para
completar una consmcción o el número de pisas
que componen un rompecabezas tienen que adecuarse a las particularidades de esa etapa evolutiva
Por último, cabe mencionar que el neuropsicólogo infantil debe integrar los resultados de
las pruebas en el contexto de una evaluación más
amplia que tenga especial cuenta de los aspectos
ecológicos. No hay que ceñirse sólo a los datos
obtenidos en una situación que no deja de ser
ligeramente artificial. De ahí que la información
que faditan Los padres sobre el contexto familiar y los maesuos sobre el ambiente escolar sean
imprescindibles en una valoración ajustada, por
lo que es frecuente el uso de cuestionarios destinados a ellos. Muchas veces hay que ir más allá,
explorando esas variables moduladoras que son
el entorno familiar y escolar y que condicionan
en gran medida el desarrollo infmtil. Sirvan de
ejemplo las familias bilingües, cn las quc cn ocasiones los hijos muestran un retraso en la adquisición del lenguaje, o el g a d o en que se implican
mi+
padres a la hora de implantar en el hogar
sistema alternativo de comunicación. En el
to ese entorno también es importante, pero
el niño determina su wolución y condiciona
técnicas que se emplearán en su tratamiento.
ervención neuropsicológica
ando se habla de intervención con niíos
no sea tan adecuado emplear el término
ilitación neuropsicológiw~.ya que muchos
rocesos o funciones aue se van a abordar no se
perdido, sino que nunca llegamn a generase,
s se trata de trastornos congénitos. En estos cada más conveniente hablar de habilittnón.
n la intervención terapéutica siempre se parde la línea de base obtenida durante la walua'ón, y los objeuvos, la metodología y los mate.ales deben ser individualizados y adaptados a las
particularidades de cada caso. Dicha intervención
isueie wnsistir en un tratamiento directo con el
niño, junto a información, pautas y asesoramiento a los padres y a otros profesionales que trabajan
con él. En algunos casos es suficiente efectuar un
seguimiento y ofrecer unas recomendaciones a las
p m e del entorno del menor
personas que foSabemos que un programa de tratamiento
ne~ropsicoló~ico
personalizado resulta esencial
para conseguir la reducción de los déficits funcionales, aumentando de esta forma las posibilidades
de integración de estos niños en la comunidad y
mejorando, como objetivo principal, su calidad
de vida. A pesar de ello, resuita tremendamente
complicado valorar la eficacia de estos tratamientos por la vanedad sintomatológica y la distinta
naturaleza de los trastornos a los que se dirigen, y
también por las variables que se evalúan para establecer dicha eficacia: cociente intelectual, calificación académica, autonomía en las actividades
básicas de la vida d i a etcétera.
Al leer diferentes m a n d e s o artículos sobre
neuropsicología infantil se observan distintos
modelos y protocolos de tratamiento que pueden divergir mucho entre sí. Sin embargo, se han
encontrado algunas características que se asocian
con resultados mejores y que, por consiguiente,
será importante tener en cuenta (Mnñoz y Tirapu, 2001). Estas son:
1
Partir de modelos teóricos de referencia
Adoptar una perspectiva múltiple e interdisuphar.
Establecer un orden de prioridades.
Comenzar la intervención de forma temprana.
infantil. D&dón,
objetivos y aplicvciones
Basar el uatamiento en las habilidades y capacidades conservadas.
Considerar las &les
emocionales.
Tener en cuenta los aspectos Familiares, sociales, c u i d e s y económicos.
Nosotros afiadiríamos la de que dichas intervenciones se sirvan de los principios de modificación de conducta para mejorar su eficacia. A lo
largo de esta obra con frecuencia se hará referencia
al moldeamiento, al encadenamiento hacia auás o
al refuerzo positivo para instaurar o incremenrar
conductas, y a la extinción o coste de respuesta
para reducirlas o eliminarlas. Además, otros procedimientos o técnicas especificas como el entrenamiento en autoinstrucciones o el sistema de
comunicación por intercambio de imágenes se
basan en estos principios.
Para conseguir una buena recuperación funcional, estos programas de tratamiento emplean
esvategis que a&
sobre los déficits y sobre las
potencialidades. Las actuaciones dirigidas a los aspectos deficitarios o alterados se conocen como
e s t r a t e resnnrmriar (aunque en el caso de los
niños, como se ha comentado previamente, puede
ser más adecuado denominarlas estrategias habilitadoras), y las focahadas en los puntos fuertes
se conocen como esmfegimcompenr~torim.Como
ejemplo de las primeras estarian las típicas c h llas de grafomomcidad para mejorar la graHa de
un nino que presenta problemas de escritura, y
como ejemplo de las segundas incluiríamos todos
los apoyos visuales que se emplean en niños con
trastomos del espectro autista w n el íin de suplir
sus dificultades con el material verbal y abstracto,
ayudándose de lo visual y concreto.
La neurociencia cognitiva ha creado, durante
los últimos d o s , programas de entrenamiento
cognitivo que permiten objetiva mejoras en pmcesos concretos como la atención, la memoria de
uabajo, la inhibición, etc., y su transferencia a la
inteligencia fluida (Jaeggi et al., 2011). La neuropsiwlogía úínica se sirve en ocasiones de ellos
para trabajar con niríos que uenen aigún tipo de
daíio o disfunción cerebral. El diseño de dichos
programas induye actividades focahadas que
generalmente son de dificultad creciente. No se
trata de una sobreestimulación desorganizada,
sino de uaa estimulación sistematizada y, como
ya se ha mencionado, adaptada a las características individuales del niño. No obsrante, este tipo
de actuación debe ser lo más ecológica posible y
complementarse con otras que tengan en cuenta
variables emocionales y sociales.
11
~ X O D U C C AI LANEUBOPSIGOLOGÚ
~N
DEL DESARROLLO
RESUMEN
1 .:
~ u e r p a c k . ~ h 0 ~ 4 c i ~ i eInI W
t ~t 5t ~b,~~~r -
~ ~ % .
~
-
.
-. ..~.G k ~ r i ~ZBn
i ~? ~15i -~
nGrq~si~ois&
del
~-~
.
~
;i%!ittot$34&3
~
~
~
deiesmriia,lelti~q2&
le.
~
.
cuenta 10s factok.gmdr>nales,,familia-
.
~.
~
1
I
~
. ~ ~ l d ~ t i @ o s a w j o E a rcalid,g&dsvid.adel=ta
menor.
-~
~
~
~
~
Diamond A &enidve hincuons. Annu Rw Psydiol 2013;
64135-68.
~..
.
-Ajwiagu-1, HécaenE. Lemrtot cerebral. Parh h n , 1949.
Anderson V, Norrhan E, HendyJ, Wrennd J. Dwelopmend
neurop.y.holog)-. a & i d =pproadi New York Pqchal o a Press, 2001.
Beauchamp MH, A n d a n V. SO=
an intepptiye famework rór the dwelopmenr of social ski&. Pqchol B d
2010:136:39-64.
B-inhardc BC, SingerT nie n a i d basb of emparhy A m Puv
P+oL 2012;35:1-23.
DagmaraA, Karmiloff-SmithA,ThomasMS. lkimporenceof
acingdwelopmenral irajecrodec for dini& childn-psydiologv. En: Reed 1, Rogers W: eds. Cbiid neumpyd-mlogy.
Concepu, dieoryand praNcc. Oxfod: Wiq 2008; p. 2-19.
----,---..--v.
McPdand IC, Pelphq KA Ihe implicallons of soda1 neurosciuice for s o d disabiliry. J Aurism D w Disod 2012;
42:125&62.
M ~ ~ U Z JTmpu].
M,
Rehabiümción neurapsicológica. Madrid:
Sinresis, 2001.
Porrellano ]A Neumpsimlogia infan6L Madrid: Sinrcsls,
2007.
Rapin 1, Scpiowicz SJ. On the nanue and scope of child neumpsychology En: SegalowiaSJ, RapinI, eds. ChildNeumpsydiology.Amsr&:
E L M e r ZW2;p. 1-6.
Simion F. Replin L Bdf H. A predispoaition for biological
rnotion in rhe newborn baby Prm Nad Acad Sci USA
2008:105:809-13.
Desarrollo ont
del sistema nervios
M. Tnviño Mosquera y J. Bembibre Serrano
l finalizar el capitulo el alumno será capazde:
Obtener una visión integrada del desarrollo del sistema nervioso, partiendo de la epigénesis como
marco de referencia.
Conocer las fases del desarrollo estructural del sistema nervioso, desde el nivel celular hasta el anatómico
Comprender los mecanismos de plasticidad implicados en dicho desarrollo, asícorno la existencia
de ~eriodoscriticos.
Integrar el desarrollo funcional y estructural como un proceso de adaptación continua al entorno
que nos rodea.
I
pocas cosas tan fascinantes como el desadel ser humano, desde la primera ecograun embrión de apenas 6 semanas hasta el
cente que quiere decidir sobre sus estudios
s~tarioso elegir una pareja. Y si los cambios
rales en talla o peso pueden resultar asommás aun lo son los que aparecen en las
as motoras (desde los primeros pasos a la
ra), en las capacidades lingiiísticas (desde el
o al relato de un cuento), en los aprendizajes
micos, o M la intención de compartir o de
tar un nuevo juego.
estudio de la diversidad y creatividad del
rtamiento humano unplica la necesidad de
dizar en el conocimiento de los procesos de
ón del sistema nervioso cennal en genecerebro en partidar, a i que se vincukn
isiciones comportamentales. Así, la maon cerebral se presenta como el proceso más
ejo, por su dinamismo, y prolongado, por
erse hasta la vida adulta. Pero, a la vez, y a
pesa^ de las numerosas iduencias a las que se verá
sometido el mdividuo a lo largo de un período tan
extenso (v. cap. 3), internas (en especial las preprogramadas genéricamente) y externas (desde la mera
nutrición, los efectos de farmacos o virus, hasta las
expuiencias proporcionadas por el entomo famlLiar, escoiat, histórico e induso chático), se observa una secuencia ordenada y un elevado grado de
consistencia en dicho desarrollo entre individuos,
tanto a nivel cerebral como conduuual.
Las relaciones entre cerebro y comportamiento
se han examinado fundamentalmente de tres maneras (Kolb y Fantie, 2009):
1. Observando el desarrollo estructural del
sistema nervioso y u)melacionándolo con la aparición de conductas específicas, puesto que ambos
siguen procesos ordenados y compartidos dentro
de la misma especie.
2. Explotando las conducta y haciendo inferencias acerca de la maduración neural.
3. Relacionando las alteraciones cerebrales
con los trastornos del desarrollo
1
INTRODUCCIÓN
A LA NEuRoPSICOLOG~ DEL DESARROLLO
Así, a lo largo del capítulo se expondrán, en
primer lugar, los principios organizativos que subyacen a los cambios estructurales del cerebro y, en
segundo lugar, los implicados en los cambios hincionales en los primeros d o s del cido vital, que
posibilitarán una comprensión más ajustada de
los modelos que, desde la neurociencia, tratan de
explicar el desarrollo de los procesos neuropsicológicos así como de sus alteraciones. Las relaciones entre alteraciones en el neurodesarrollo y los
trastornos asociados se expondrán en el capítulo 3.
LOS PASOS PREVlOS AL DESARROLLO
CEREBRAL
Compartimos, desde el punto de vista filogenético, unos mecanismos madurativos que se prolongan a lo largo del ciclo vital. A la vez, desde
una perspectiva ontogenética, y ya en la fecundación, seguiremos un camino evolutivo que nos
llevará a crecer como individuos con unos caracteres o rasgos particulares (peso, estatura, capacidad
intelectual o competencia social).
En psicología del desarrollo, el intento de explicar las diferencias individuales ha dado lucar
a una controversia histórica denominada «genes
frente a ambiente», «naturaleza frente a crianzas,
*maduración frente a aprendizajes o <inature verrw nurmren. Son numerosos los autores que argumentan que tal controversia ha quedado obsoleta
(p. ej., Esposito et al., 201 1). En 2003 se hizo pública la primera versión considerada completa del
genoma humano, con unos 20.000-25.000 genes
estimados. Esta secuenciación permitirá estudiar
la variación genérica interindividual, es decir, las
diferencias fenotípicas entre los individuos, lo que
en el ámbito neurop~icoló~ico
supondrá conocer
la susceptibilidad de cada uno a desarrollar diversos síntomas y enfermedades o su respuesta a
distintos fármacos. Sin embargo, ningún individuo madura
sigue su preprogramación genética- sin interactuar con entnrnos variados. De ahí
que sea necesario hablar del genoma como una
estructura dinámica (para un glosario de algunos
conceptos relevantes en genérica, v. Tabla 2-1).
Así, aunque los genes contienen información
primordial para el desarrollo del organismo, son
moléculas inertes que no pueden participar de
forma directa en los mewnismos biológicos: su
información es extraída y traducida en proteínas
que entran en procesos compl~josdonde interacthan con otros productos geoéticos, así como con
el ambiente intracelular y extracelular. El ácido
u
-
desoxirribonucleico (ADN) que los integra, a su
vez, se compone de cuatro nucleóridos que se presentan emparejados, de ahí su nombre de pares
de bases (adenosina-timina, citosina-guanina),
que actuarían como una especie de alfabeto que
codifica información. Cuando la célula necesita
sintetizar una determinada proteína, las enzimas
.leen» el gen y hacen una copia de la información.
Este proceso se denomina transcripción, y la copia,
ácido ribonudeico (ARN) mensajero; mientras, la
conversión del ARN mensajero trmscrito en una
proteína se designa como trarlación. Una vez que
el gen ha sido transrriro, se dice que ha sido expresado. La expresión de un gen resulta en el fenotipo.
Sin embargo, cada gen ~ u e d eexpresarse de
numerosas maneras: como diferentes versiones de
una proteína e induso como diversas proteínas.
Además, éstas pueden modificar su forma después
de su traslación, y habitualmente interactúan con
otras en redes complejas, como se ba indicado. De
esta manera, hay un largo camino desde la información codificsda en el ADN del individuo hasta
su fenotipo conducrual, con un amplio abanico
de intermediarios, incluido el ambiente. Por lo
tanto, los genes serán probabilísticos, no deterministas; codifican proteínas, no conductas (Esposito et al., 201 1).
En relación con esta idea se encuentra el concepto de epigéneiir, heredado del campo de la biología, que habla del papel de la experiencia en la
explicación del desarrollo fenotípico. Se refiere
a las modificaciones del genoma que alteran la
nprcsión de un gen sin afectar a las secuencias
de pares de bases a partir, por ejemplo, de mecanismos como la adición o sustracción de moléculas (por lo general de un grupo metilo: así,
ocurrirá o bien una metilación -principal mecanismo epigenético que regula el desarrollo del
sistema nerjioso central-, o bien hipometilación
o dimetilación, respectivamente a la hélice de
ADN). Estas modificaciones epigenéticas alteran
la probabilidad de que un gen sea transcrito (se
considera la transcripción como el mecanismo genérico que mejor muestra la interacción entre gen
y ambiente, puesto que su activación se encuentra alramente regulada por señales ambientales)
y llegan incluso a silenciarlo completamente; se
pondrían en marcha ante estímulos del entorno
que van desde la dieta o las toxinas al estrés. Es
necesario tener en cuenta que la actividad mediadora de la epigénesis en la interacción entre gen y
ambiente va más allá del desarrollo prenatal o de
la primera infancia y abai-ca todo el cido vital, de
manera que algunas consecuencias a largo plazo
1Tabla 2-1. Algunos conce~tosrelevantes en genética
Macromolécula degrancomplejidad queforma partede todas las células y q u e
contiene la informacióngenetica para el deurrdlo y Ibiicionamiento de lo, seres
1
"WOS
MolOculanfundamen%al
para laerpres+5ngénica. yquetian%fierela información
del AON durantela s W i s de protehar
cada uno de los genes (qnoprocedente del padtey otro de la madre) situados
enelmismo lugar-de los cromosoma%queformanel par
1
-
Moléculade~~fique
lleva la infamación del ADNsobre lasecuencia de aminoácidos
de la proteína del nBclw-hastael ribosoma, luoarenel
sue se sintetizan las otdeinas
1 delacélula
I
Cualquier cramosoma que no s e a ~ u a lE.n los sereshumanos/del par 1 al par22
Célula resultante de la unión de un gameto masculino yuno femenino
1 en la fertilizaci6no concepción
1 Conjunto de instrucciones por lasque la información contenida en los qenes
1 se traduce en protehas
1 Cada unitdg las 46 eStNdumS en forma de bastón compuestas por genes
1 y organbdas pw pares
1 Concepto biolúgicq;quealqdea la iúluencia del ambiente en la expresión
de los rasgos que caracterizan a un ser vivo a partir de la información contentda
Cada una de las célu\as xexuales,femenina (óvulo)y masculina (espermatozoidel,
queal unrrse dará luoar aun nuevo individuodela eioeúe
I Unidad f~ncionalbasica de la hprrncia
-- - - ----
Dotación genetica de un organismo que contiene tanto las cararterisricar expresaaas
como lar no expresadas
Cmmosomas sexuales. En los srres humanos. e. par 23 (XX para las muicrcs. XY para los
hombres)
Mecansmode división pmpiode iosgametos que origina células genéticamente
distintas, base de la reproducaón sexual y de la variabilidad genética
Prqsesode división-queda lugar a dos células genéticamente idénticas
del crecimiento, de la repareción de los teiidos
a la célula ~adre~fundamento
y @ la repmducción asexual
7
Mitosis
lb
1
de experiencias tempranas estarían representando
dichas inñuencias epigenéucas. Así, procesos de
metilación d d ADN, que se han observado estables e incluso hereditarios, serían el sustrato ideal
de cambios celulares prolongados que Uwarían a
modificaciones del individuo en el ambiente posnatal, a su v a inducidos por la enrperiencia (p. ej.,
en la relación w n el cuidador).
Si bien la mayoría de los hallazgos en esta dirección proceden de modelos animales, en los seres
humanos la búsqueda de datos sobre programación fetal epigrriL.u~apor cambius ambicride5 ha
permitido encontrar que los bebés de ambos sexos
de madres con elevados niveles de depresión y an-
siedad durante el t e r m tnmesue de gestación ven
incrementada k metilación del promotor -región
de ADN que controla k iniciación de la transcripción- del gen receptor de glucowrticoides Nr3ci
en la sangre del wrdón umbilical. E1 Nr3cl se vincula con los niveles de cortisol, hormona fundamental en la respuesta al esués, en el metabolismo
y en el sistema inmunitario. También se ha detectado meulación elevada de ADN global
en leucocitas en bebés nacidos por cesárea en wmparación
con los nacidos en o m o s v ku a l e s v. de nueva.
en muestras de Nr3cl hipocámpicas en varones
víctimas de suicidio con historia de maltrato en
la infancia, Si bien no está claro que la meelanón
INTRODUCCIÓN A LA NEUROPSICOLOG~ADEL DESARROLLO
del ADN se correlacione de manera exacta con la
metilación en el sistema nervioso central (SNC),
todo indica que ya desde el desarrollo prenatal el
epigenoma de un individuo es sensible a las experiencias de la madre y al ambiente intrauterino y
extrauterino (Roth y Swean, 201 1).
Por lo tanto, y en concreto, el proceso de desarrollo cerebral es complejo en su dinamismo,
puesto que se produce en un contexto que es sumamente organizado y estructurado a nivel genérico, pero con un entorno que cambia de manera
constante. Como consecuencia, tanto la expresión
de los genes como la recepción de la información
ambiental son necesarias para el desarrouo adecuado del cerebro, y la perturbación de cualquiera
de ellas puede alterar dicho desarrollo, en ocasinnes de Forma dramática (Stiles y Jernigan, 2010).
DESARROLLO ESTRUCTURAL.
CONSTRUIR U N A PEQUENA GALAXIA
El cerebro adulto contiene tantas neuronas
como estrellas tiene la Vía Láctea. La génesis de
esta sensacional cantidad de células y de las cnnexiones entre ellas se produce a un ritmo vertiginoso antes del nacimiento. Sin embargo, una
de las características del desarrollo neural en el ser
humano es que los procesos de conectividad entre
neurona y el refinamiento de los circuitos continúa tras el nacimiento (principalmente durante
los primeros anos de vida, aunque algunos sistemas siguen perfeccionándose hasta la adolescencia
y la primera juventud). Esto nos permite, al nacer,
tomar contacto con el entorno en unas excelentes
condiciones de ~lasticidadcerebral, requiriendo
menos sistemas conductuales predeterminados y
generándolos, en cambio, en continua adaptación
a los contextos en los que <viremos.
El desarrollo del sistema nervioso comienza,
por lo tanto, en la etapa embrionaria a partir de
la primitiva capa ectodérmica, de la que surgirán
las células epidérmicas (como la piel, el pelo o las
uñas) y las nerviosas. Estas primeras células, precursoras de las futuras células nerviosas, dan lugar
al tubo neural durante la 3*semana de la gestación
en la parte dorsal del embrión. La parte rostral
del tubo formará el cerebro, mientras que la parte
caudal generará la médula espinal. En concreto,
desde la 4 s a la 8a semana de gestación, la parte
rostral de este nibo neural se expandirá y dará lugar a tres vesículas cerebrales: el rombenct$alo, que
generará el bulbo raquídeo, la protuberancia y el
cerebelo; el meiencéfalo, que dará lugar a la estructura del mismo nombre, y elprosencéfalo, que será
el precursor de las estructuras del dienc8alo y del
telencéfilo. A partir de la 9" semana de gestación,
ya en la etapa fetal, la morfología del cerebro irá
cambiando de forma evidente, y pasará de ser una
estructura lisencefálica (lisa, sin arrugas) a mostrar
paulatinamente un patrón de circunvoluciones y
surcos. Primero se observará la cisura longitudinal separando ambos hemisferios cerebrales, para
aparecer posteriormente el resto de cisuras (silviana, cingular, parietooccipital o calcarina, entre
otras) (Stiles y Jernigan, 2010) (Fig. 2-11,
Protuberancia
1
Cerebelo
1
Metm6falo
4 sernanas
6 semanas
7 semanas
5 meses
9 meses
Figura 2-1. Desarrollo del cerebro desde la etapa embrionaria hasta el nacimiento. Se puede observar cómo las tres
vesiculas primarias (prozencéfalo,mesencéfaloy rombencéfalo)van generando las distintas subdivisiones del cerebro.
Estos cambios evidentes que o ~ ~ en~la eanan
a del cerebro durante el desarrollo embrionafetal reflejan los fascinantes cambios que se
en a nivel celular. En concreto, se pueden
ciar cuatro fases: neurogénesis y migrauón;
ciación y m a d u r ó n de las conexiones;
ización, y poda sinápuca y muerte neuronal.
neurogénesü comienza con la formación del
bo neural y parece finalizar aproximadamena mitad del período de gestación, ocupando
lncipalmence la fase embrionaria (primeras 8
as), mientras que la migración se excende.én durante la fase fetal. Los neuroblasucirán neuronas y los ghoblastos, por su
, generarán células gliales. La mayor prolifen de neuronas se produc~ráen la zona ventrien el interior) del tubo n e d , desde donde
zarán a desplazarse, siguiendo un patrón
, hacia la wna externa del tubo. La migraempieza con laaparición de las primeras neu,las cuales son guiadas y «trepan»por glías
hasta su lugar de destino, recorriendo, en
es, largas distancias (Fig. 2-21, A medida
que las neuronas van legando a la parte más externa del tobo, van formando las seis capas de la
futura corteza cerebral con un patrón nde adentro
hacia fuera>»:las primeras neuronas en llegar darán
lugar a las capas más profundas, mienuas que las
Últimas irán a ks capas más superficiales.
Durante la etapa fetal (apanir de la 9asemana),
como se ha descrito previamente, las estructuras
mebrales siguen creciendo en tama3o y comienza
la d i f . r n ~ c i ó ny m a ú u r d n de las nenronas. Así,
las neuronas se van diversi6mdo y cambiando de
forma -según el lugar donde van a permanm-,
produciendo, para ello, neumtransmisores y factores neurouóficos: las neuronas piramidales, por
ejemplo, predominan en la cortwa motora, mientras que las granulares son típicas de las regiones
sensoriales. Asimismo, a medida que se produce
la migrauón a través de las g h radiales, empiezan a crecer los axones mediante un proceso de
*afinidad quimicau entre el t d a i axónico y la
neurona «objetivo". Los axones se dirigen a mnas
subarticdes, a ouas áreas corhcales, o atraviffan
la línea media formando las wmisuras interhemisféricas. Recientes estudios de tractografia cerebral
con la técnica de ima~enioor tensor de difusión
(d-gWon temor kgiing, DTI) (Lzbelet al., 2012),
muestran que el fascículo longitudinal inferior, el
fórnix y el cuerpo caiioso son los tractos de fibras
que tienen el desarrollo más temprano, durante el
primer trimestre de gestación, quizá debido a que
se encuentran relacionados, respectivamente, con
la emergencia de procesos básicos como el procesamicnto Wud, la memoria y la comunicación
interhemisferica, que es cmcial para el desarrollo
sensoriomotor. A continuación, hacia el tercer mes
de gestación, se desarrolla la comisura anterior,
que conecta los lóbulos frontales, seewda del uacto comcoespinal. Finalmente, comienzan a surgir
las anexiones frontotemporales y frontoparietales, tales como el úngulo, el fascículo uncinado o
el fascículo longitudinal superior. Estos uactos, así
como el cuerpo d o s o , maduran de forma más
lenta, maduración que continúa tras el nacimiento
hasta la adolescencia y la juventud (Lcbel et al.,
2012; Semnid-Clikeman y Teeter, 2009).
Posteriormente, una vez en SU lugar de desuno,
las neurona comienzan a establecer conexiones
con aquellas que las rodean, para lo cual se produce el crecimiento del árbol dendrítiw. Esta maduración se inicia antes del nacimiento, pero sigue
prodn~éndoseen etapas posnatales, lo que
la h~to@neris' Como '' ha indicado y "gún la
hipótesis de Oppenheh (1989L la neurona «objetivo» genera factores neurotrófiws que guían el
0
,.
Cuerpos celulares
de las gliac radiales
Figura 2-2. Representación grafica del proceso de migracion neuronal. En un corte transversal del tubo neural
(arriba) se muestra cómo las c6lulas gliales se establecen
de forma radial desde la zona ventricular hasta la superficie pial [abajo. izquierda), que dará lugar a la corteza
cerebral,y sobre ellas ascienden las neumnas mcgratorias
tabalo. derecha).
INTRODWCCI~N
A LA NEUROPSICOLOGÍA DEL DESARROLLO
crecimiento de los axones, los cuales compiten por
dichos recursos neuroquúnicns. Por lo tanto, las
neurotróficos y sobrevivir. Asimismo, la formación
por mecanismos Xexpecde sinapsis se ve ¡&da
tanres» y «dependientes»de la experiencia. Las primeros hacen referencia a que el desarrollo de las sinapsis necesita de la presencia de rienv experiencias
sensorides que son estimulaciones comunes a todos
los miembros de la especie (p. ej., luz, color o movimiento), mientras que los segundos aluden a la generación de sinapsis dependiendo de las experiencias
únicas para cada individuo (p. ej., visión de rasgos
facides orientales o exposición a la fonética germánica). Más adelante se relacionarán estos procesos con
la plasticidad temprana de nuesuo cerebro.
Puesto que el bebé nace con más neurona y
sinapsis de las que va a necesitar, los procesos de
poda sináptica o apoptosis y de muerte neuronal
permiten perfeccionar y refinar aquellas conexiones que son funcionales, mientras que las que no
lo sean van a ser desactivadas o eliminadas. Existe
una primera poda en la que las sinapsis se reducen en un 50 % a los 2 anos de edad, seguida de
oua en la adolescencia y una tercera en la senectud (Kolb y Fantie, 2009). Una mayor densidad
sináptica implica peores habilidades cognitivas, ya
que la poda parece estar relacionada con el perfeccionamiento de los circuiros, elinlinando células
con una Función puntual únicamente durante
el desarrollo (Yeo y Gautier, 20041, corrigiendo
errores en migración o diferenciación neuronal y,
sobre todo, refinando la selección de las conexiones funcionalmente más efectivas (descartando las
sinapsis redundantes y los axones colaterales). El
proceso de poda sináptica obedece también a una
secuencia temporal diferente para cada estructura,
siendo las regiones prefrontales de las últimas eri
concluirlo. Durante la infancia y la adolescencia,
se produce un incremento de la sustancia blanca
como consecuencia de la mielinización, mientras
que la sustancia gris tiende a decrecer debido a
esros procesos de poda sináptica y muerte neuronal. En relación con la sustancia gris, diferentes
estudios muestran un descenso en el volumen de
los ganglios de la base, el rálamo y el cerebelo; por
el conttatio, la amígdala y el hipocampo siguen
aumentando su taniaño con la edad. Asimismo,
las esrrucmras relacionadas con la capacidad de
menralización y cognición social (p. ej., la corteza
prcfrontal iiirdial) tienen un máximo desarrollo
en la adolescencia, y decrecen posteriormente en
la edad adulta (Blakemore, 2012). En cuanto a
la sustancia b h c a , estudios con resonancia magnética (RM) funcional informan de que las redes
cerebrales durante la infancia se caracterizan por
conexiones funcionales entre regiones próximas
desde el p u t o de vista anatómico, mientras que
conforme se producen estos procesos de maduración y refinamiento, estas redes comienzan a
organizarse de una manera más distribuida, integrando regiones más distales con múltiples interconexiones (Vogel et al., 2010).
PLASTICIDAD. UN CEREBRO
MOLDEABLE PARA U N MUNDO
CAMBIANTE
El desarrollo cerebral viene preprogramado
exquisita y detalladamente en la serie de pasos
descritos en el apartado anterior. Sin embargo,
aunque esta programación siga dicha secuencia y
no pueda producirse en otro orden, pensar que
los procesos implicados son inflexibles es un error
que a menudo cometen quienes desconocen la
verdadera narnraleza plástica del sistema nervioso.
Como se ha mencionado previamente, este desarrollo se ve moldeado oor la información entrante
finpui) desde las primeras semanas de gestación,
influyendo en diversos procesos moleculares -la
expresión genéticay celulares, no sólo en relación
.
con la maduración de las neuronas, sino también
resnecro a la mielinización v el refinamiento de las
sinapsis en la etapa posnatal. No cabe la menor
duda de que el cerebro, durante su desarrollo, es
tremendamente dinámico. Pero, de igual forma,
pensar que es completamente flexible es otro error
que cometen los defensores de la plasticidad total
del sistema nervioso. Es decir, la plasticidad cerebral se rige por unas limitaciones estructurales y
funcionales que, además, varían a través de períodos críticos. Esto cobra sentido cuando se entiende que la naturaleza no puede dejar al capricho
del entorno el desarrollo de ningún sistema que
pretenda ser competitivo para sobrevivir.
Es importanre, además, diferenciar e n m la
plasticidad asociada al propio desarrollo cerebral
y la asociada a los procesos de aprendizaje, ya que
a menudo se confunden. La primera hace referencia a mecanismos «expecIantes de la experiencia*
(experience-qxpectant), relacionados con el desarroUo de las funciones innatas, propias de la especie y
necesarias para la superviviencia (p. ej., el sistema
motor, el lenguaje, la memoria, la percepuón, las
funciones ejecurivas o la cognición social). Estas
funciones se adquieren sin esfuerzo por parte del
dividuo, simplemente por estar expuesro d enrno, presentando períodos sensibles o dticas
su consecución. El segundo tipo de plasticidad
referencia a mecanismos (dependientesde la
eriencim (q&e-dep&d,
rekcionados
n el aprendizaje de nueva habidades, espede cada individuo (como trepar a un árbol,
tocar un insmunento, h n a r conoun os académicos, leer o escribir). Estas habiies requieren esfuem y entrenamiento por parte
sujeto y pueden adquirirse a lo krgo de toda la
..aunque con mayor difidtad en la edad addj
a (Artigas-Pallarés, 2011: Cal& 2010).
nivamente, los individuos acumukn expecia e información a lo largo de toda la vida:
aprendizajes que se producen sobre los sisas cogniuvos y emocionales principales -es
, las funciones «expectantes de la experien,los d e s sí se encuentm afectados por la
sencia de período1 serrribler o miticos. El inicio
s períodos se produce m d o comienza de
intensa 1%estimulación relevante para los
cultos. El tipo de estímulo que será relevante
para cada circuito potencial está r re determinado
genéticamente (de ahí la especificidad existente a
pesar de la plasticidad). Durame cada período a í tico de desarrollo se generan y se consolidan las sinapsis, eliminándose aquellas que no son funcionales (Fi.2-23), Dicho período finaüzará cuando
la estimulación recibida no genere más cambios
moledares o celulares (Knudsen,2004). En concreto, las funciones sensoriomotoras tienen un
p d o d o crítica durante los primems 2 &os de
vida, y el lenguaje entre el 10y el 50 &o, mientras
que las funciones ejecutivas se desarrollan críticamente entte los 5 y los 8 &os de edad. Además,
se ha observado que la aumcia de estimniación
relevanre inaementa el tiempo de duración del
período crítico, pero si finaímente el circuito no
es moldeado por el entorno, dicha función quedará mermada (p. ej., ausencia de lenguaje tanto
en los ninos ferales encontrados en la pubertad
coma en personas sordas que reciben implantes
codeares transcurridos los primeros aíos de vida),
e incluso el circuito podrá ser reutilizado parcialmente para o- funciones que compartan carac-
ra 2-3. Plasticidad y períodos críticos. A) En el periodo embrionario, el cerebro produce más neuronas de las que
necesitar, por lo que se eliminará el exceso. 6) A medida que las neuronas maduran, van creciendo sus axones, los
s establecen conexiones con multitud de neuronas aobjetboa. Se prescindiri de aquellas que no consigan realizar
rocesd CJAntes del nacimiento. pero, sobre todo después, el inicio de la estimulación intensa y, por consiguiente,
imulaciónel~ctricarelevante para determinadasconedones las fortalecerá,mientras el resto se atrofiaráy se elimie n el proceso de poda sináptica. DI Finalmente, las conexionesfuncionalesquehayan permanecido se desarrollarán.
rán y se cubrirán de mielina.
I N T R ~ D U C C ~ ÓANLA ~ z T R O P S I C O L O GDEL
~ A DESARROLLO
terísticas estructurales y funcionales (p. ej., uso de
la corteza auditiva para funciones somatosensonales en niiios sordos). Asimismo, la exposición
a un entorno enriquecido induce un incremento
del número de neuronas, de células gliales, la longitud de las dendritas, la densidad de las espinas
dendríticas y el tamaiio de las sinapsis, lo cual se
verá reflejado en un procesamiento cerebral más
efectivo y adaptado al entorno.
Coma consecuencia de la existencia de períodos críticos durante la maduración de los circuitos
cerebrales y el desarrollo de las funciones cognitivas, emocionales y comportamentales. el daño cerebral temprano puede producir consecuencias, a
veces devastadoras. Son conocidos los estudios de
Margaret Kennard durante la década de 1930 con
macacos, a partir de los que concluyó que las secuelas tras la lesión en la corteza motora de monos
lactantes eran menores que en los monos adultos.
Esto dio lugar al que se conoció como cprincipio de Kennard~,que afirmaba que las lesiones
producidas durante la lactancia no causaban apenas secuelas cognitivas. A pesar de que en 1949
Donald Hebb publicó un trabajo
, aue mostraba
las graves secuelas a largo plazo sufridas en niños
con lesión temprana en el lóbulo prefrontal, no
fue hasta prácticamente la década de 1990 cuando
empezó a observarse de manera sistemática que
<<mástemprano no siempre significa mejor y, a
veces, es peor» (Kolb y Whishaw, 2006). Fueron
cruciales los estudios de Bryan Kolb a finales de la
década de 1980 que pusieron de manifiesto que el
pronóstico tras el dafio cerebral temprano dependía de la función implicada, de la magnitud y de
la localización de la lesión, pero, sobre todo, del
momento prcciso o la edad en la que se producía.
En sus investigaciones sobre lesiones de la corteza
cerebral de ratas en distintos momentos evolutivos (desde los 18 días de gestación hasta la pubertad), encontró que la variable que mejor predecía
las secuelas sensoriomotom y neuro-psicológicas
era la etapa del neurodcsarrollo que quedaba afectada por la lesión. Los resultados globales de sus
investigaciones mostraron que:
.
Cuando la lesión cerebral se produce durante
la neurogénesis (hasta el nacimiento en la rata;
hasta el 50 mes de embarazo en el ser humano),
se observa cierta recuperación posterior de la
función afectada, aunque a costa de un peor
rendimiento general. Es decir, una lesión en
estas etapas no dará lugar nunca a una disfunción Focal. Así, la lesión durante la génesis neuronal parece estimular una sobreproducción de
nuevas neuranas, si bien el volumen total es
menor y la reorganización de todas las hnciones entre un menor número de neuronas («obtener más con menos») conlleva un descenso
del cociente intelectual. Cuanto más temprana
y extensa sea la lesión en esta etapa, mayor será
la discapacidad intelectual.
Si se afecta el proceso de migración neuronal
y de diferenciación celular (la semana de vida
en la rata; desde el 50 mes de gestación hasta el
1"mes posnatal en el ser humano), el efecto es
devastador y mucho más grave del que podría
esperarse en etapas posteriores. Durante esta
fase, cualquier agresión genera un mal posicionamiento de las neuronas, lo cual dará como
consecuencia su ausencia en lugares donde deberían estar, con la consecuente reducción de
conexiones necesarias; la acumulación extra de
células en lugares de la corteza donde no sólo
no van a ser funcionales, sino que van a entorpecer el funcionamiento normal de las que
han migrado de forma adecuada, o la génesis
posterior de sinapsis no funcionales y de procesos neuroquímicos ineficaces o alterados. Esto
tendrá graves consecuencias en la mielogénesis
y en los posteriores procesos de poda y muerte
neuronal, puesto que tales conexiones anómalas suoeran dicho nroceso de ooda, afectando el
normal funcionamiento de los circuitos durante toda la vida del individuo. En algunos casos,
los problemas en la migración serán evidentes
(como en la agenesia del cuerpo calloso), pero
en otros sólo serán observables con técnicas
de tractografla (como la ausencia del fascículo arqueado en el síndrome de Angelman o las
anomalías en el fascículo longitudinal superior
en el autismo).
Finalmente, la capacidad de recuperación será
superior en la etapa de mayor crecimiento dendritico y establecimiento de sinapsis (2%semana
de vida en la rata; del 20 al 8 O mes de vida en el
ser humano). En esta etapa, la cantidad, la lncalización, la diferenciación y la conectividad de
la. neuronas se encuentra definida, por lo que
una lesión no interrumpirá la ya prácticamente conduida organización cerebral y, de hecho,
esta organización cerebral será la responsable
de recuperar y compensar el daño a tnvés de
nuevas conexiones que serán funcionales. Sin
embargo, dicha recuperación no se produce sin
ningún coste, puesto que siempre comportará
una merma de aquellos sistemas neurales que
estén «prestando ayuda.. Así, en niños que han
sufrido lesiones en el hemisferio izquierdo entre
-
lo y el 50 año de nda, se observa una reorgación de las funciones Iinguísticas con una
eraaón que se asemeja a la normalidad.
a función lingüística queda deficitaria en
pectos sintácticos complejos y, además, parte
las hinciones del lenguaje se trasladan al herio derecho, con la consecuente merma de
didades visuoespaciales.
este período crítico de máxima plasusináptica, que como se ha mencionado
eviamente es variable según
- la función wgiva que nos ocupe, las lesiones dejan secueequivalentes a las observadas en los adultos.
ESARROLLO FUNCIONAL.
VIR APRENDIENDO
desarrollo estrucrurd del cerebro se encuenemediablementerelacionado con el desarronitivo, emocional y conductual. Según lo
o hasta el momento, debe partirse de la
e que este desarrollo estructural y, en consea, el funcional siguen un patrón organizado
etnute al ser humano sobrevivir y adaptarse
adecuada al entorno en el que nace. En
do, primero maduran estmctural y funnte las áreas más antiguas desde el punto
ta filogenético, después las estructuras senmotoras, de aprendizaje y emocionales,
las de las áreas de asociación parierales
destacar que, a la v a , este parrón de desacerebral estmcttuai y funcional se produce de
relativamente ordenada a través de sus tres
ral-medial, dorsal-ventral y rosual-caudal
et al., 2004) (Fig. 2-4).En relación w n el
Cmedzal, pnmero maduran las esmctum
media (sistema límbiw), relacionadas
nes emocionales y de a p r e n h j e (hot
m que son fundamentales para la supemide la especie, mientras que las estructuras
terales, relacionadas con funciones wgnitivas
es (coldf;mctionr), se desarrollan más tare. Si imaginamos un antepasado de nuestra
escuchando entre la maleza unos nigidos,
fundamental para su supervivencia que el miele ~roduceese sonido lo lleve a iniciar la
ta de huir antes de razonar si puede tratarse
un león. Asimismo, será fundamental que
nzca un aprendizaje eficaz, en pocos ensapaia potcncmr dicha supervivencia. En rekcon el qe uentraddorral, maduran en primer
las estructuras ventrales relacionadas w n el
r
1 Plano harizantal
Plana sagital
Plano caronal
1
Figura 2-4. Planos y ejes cerebrales: el plano horizontal y
su eje lateral-medial;el plano sagital y su eje rostral-cau-
dal, y el plana corona1y su eje dorsal-ventral.
procesamiento percepuvo y semántico de los estímulos, el «<qué8(whatpmcerring), y postenormente
las esmcniras dorsales asadadas w n el p r o c a miento de los estímulos dirigidos a una acción: el
.cómo, y el «dónde>(how and whp>rprocern'n&9.
Si regresamos al ejemplo anterior, será ¡&mente
primordial para nuesuo antepasado que idenufique ese sonido como un mgido -con todo el contenido semántico y emocional que wdm-, anm
de saber de dónde procede exactamente o cómo es
dicho estímulo. Por último, y en relación con el q e
uzdzl-mmd, en primer lugar maduran las esmicruras caudales, posteriores, en las que se realua un
procesamiento concreto sobre los estímulos (cortezas sensodes y motoras), mientras que las estrucwms rastrales maduran más tardíamente, que es
donde se va a realizar u n procesamiento abstracto
e integradar para regular la conducta y k wgnición, pIanE5cand0, inhibiendo respuesras prepotentes y resolviendo
De nuevo, en nuestro
ejemplo es fundamenral, para que el individuo
sobreviva, que reaccione de forma rápida ante una
situación de ~eligrobasándose en la mformación
concreta que tiene en ese momento. Posteriormente podrá considerar la posibilidad de evitar determinados caminos, camuflarse o, incluso, diseíiar
una trampa o u n arma para cazar al depredador.
Conocer el mundo
El desarrollo sensoriomotor es el más precoz y
fundamental para tomar contacto con el entorno
y permitir la maduración de otros sistemas cogninvos de mayor complejidad. Las capas más profundas de la corteza (las capas eferentes) son las
INTRODUCCI~N
A LA N!~UROPSICOI*>GLIDEL D!3ARROLLO
que inician los procesos de mielinización, por lo
que las conductas motoras van guiando la capacidad perceptiva en una dinámica en la que actos
motrices y percepciones se ret~oalimentan.Así, no
es inusual observar que los bebés lanzan los objetos, los chupan, los golpean, etc., y obtienen de
esta manera experiencias táctiles, visuales, gustativas o auditivas de estos objetos que se encuentran
en su entorno y a los que tienen acceso directo
(Semrud-Clikeman y Teeter, 2009). El papel del
cerebelo en esta etapa es primordial, generando
patrones predictivos de conductas en función de
la información sensoriomotora (v. Recuadro 232, en el cap. 23).
Esras primeras experiencias se caracterizan por
ser dependientes del medio, es decir, los estimulos guían las respuestas del bebé y éstas se producen de forma no deliberada, desde los reflejos
hasta las respuestas condicionadas: el bebé no tiene capacidad para inbibirlas.
Sin embargo y .de forma temprana, comienza a
desarrollar las primeras funciones ejecutivas que
permiten el control voluntario sobre la conducta, es decir, la memoria de trabajo y la inhibición
de respuestas automáticas. Estas dos funciones
han sido disociadas experimentalmente en adultos, pero su evolución está condicionada por la
interrelación entre ellas. Así, el hecho de que el
bebé pueda mantener en la memoria su objetivo o mera, le va a permitir saber lo que debe
inhibir. Del mismo modo, la inhibición de los
distractores ambientales (atención selectiva) e internos (inhibición cognitiva) va a ser crucial para
mantener el objetivo en la memoria de trabajo.
El resultado de esta relación mutua permitirá finalmente que el niño empiece a conseguir ia autorvegulaczón o autocontrol, facilitando que interaccione de forma más apropiada con el entorno
y accediendo a un mayor conocimiento sobre el
mundo (Diamond, 20 13).
El conocimiento del entorno da lugar a que
se genere un almacén semántica acerca de los
objetos y la relación entre ellos. Son los iniciales
sistemas de memoria declarativa, que van incrementando su capacidad de forma lineal durante
los primeros meses de vida. Estudios con R . h n cional muestran la maduración del hipocampo y
estructuras temporales mediales durante la infancia temprana. Esto permite la provisión masiva de
información semántica sobre el mundo. Sin embargo, el almacenamiento de los trazos episódicns
y de las memorias detalladas depende de circuitos
prefrontales que maduran principalmente durante la ~ u b e r t a dy la adolescencia, permitiendo el
paso de estas huellas e~isódicasal almacén a largo
(Ofen et al., 2007). Esto se relaciona con
la ~amnesiainfantil» característica de la primera
infancia: los primeros recuerdos episódicos que
tenemos de nuestra infancia comienzan a los 3-4
años de edad, y siguen siendo esporádicos y sin
continuidad hasta casi la pubertad.
lnteractuar con el mundo
A medida que el bebé va adquiriendo mayor
conocimiento sobre el mundo, comenzará a desarrollar la capacidad de asignar nombre a las cosas:
será el inicio del lenguaje. Alrededor del 1" atío de
vida aparece la primera al abra referencial aunque,
incluso antes del nacimiento, elplanum tmporak
-una estrncmra relacionada con ks funciones receptivas del lenguaje- es mayor en el hemisferio
que va a especializarseen el lenguaje,
el izquierdo. De hecho, los bebés entre 1 y 4 meses de edad son capaces de discriminar sonidos del
habla entre otros sonidos no lingüísucos, lo que
muestra una temprana lateralización del hemisferio izquierdo para el lenguaje. Por otro lado, la
misma zona del hemisferio derecho parece estar
relacionada con una mejor capacidad de discriminar la música entre otros sonidos no lingüísticos
(V.Recuadco 7-2,en el cap. 7).
En relación con el lenguaje expresivo, a los
3 meses de edad, el crecimiento dendrítico es
mayor en la región opercular derecha que en
la izquierda. Durante estos meses iniciales de
vida, los patrones de comunicación son principalmente afectivos, basados en la prosodia de las
verbalizaciones de los progenitores y probablemente relacionados con una mayor implicación
de estructuras hemisféricas derechas. Así, existe
una activación bihemisférica superior en estos
primeros años, y destaca posteriormente la activación en el hemisferio izquierdo (Friederici et
al., 201 1). Hacia el 60 mes de vida se ~ r o d u c eun
incremento significativo de la arborización dendrítica en el opérculo frontal izquierdo, relacionado con la programación motora del lenguaje,
que supera a la del hemisferio derecho. A partir
de ese momento y durante los primeros 5 años,
las regiones perisilvianas anteriores se desarrollarán de forma desigual en ambos hemisferios,
siendo el sistema dendrítico más complejo en el
hemisferio izquierdo. De hecho, sobre los 6 años
de edad, el área de Broca izquierda alcanza el desarrollo adulto. A medida que los circuitos
lingüísticos del hemisferio izquierdo crecen y se
perfeccionan, las habilidades de los niños para
Sin embargo, interacoiar con el entorno requiere más habilidades que ks exdusivamente hgüísticas. Es necesario tener conocimiento de la ex&
os y comprender que mantienen
cias diferentes. Esta cognición
la capacidad de imitación, la
tica del lenguaje y la teoría de la mente. A
que la litetanua denúfica muestra de forabilidades y los circuitos que
cortezas Unguiadas antaior
exhiben cierta intersubjetimeses de edad se activarían
regiones ante rostros w n diferente orientade la mirada (Johnson et al., 2005). Durante
bebé muestra claramente
e no sólo con el mundo
de los otros, y ya w n
tar una consecuencia
s tienen una men-
(controlar el mundo
La maduración de las habilidades de interacción con el mundo se encuentra directamente
relacionada con el desarrollo de las funciones cognitivas superiores más complejas, lasfllncionesyemtivar, que van a permitir planificar, programar
y resolver dificultades de forma deaiva: el niño
comienza a controlar lo que sucede en su entorno. Existen nes momentos de crecimiento intenso de las conexiones desde Las cortezas pacietales,
temporales y occipitales hacia el lóbulo frontal. El
primero sucede entre los años 1 y 5 de vida; el segundo intervalo de crecimiento se produce entre
los 5 y los 10 anos, y el & m o momento entre los
10 y los 14 años. Después de los 14 años, los lóbulos frontales siguen desarrollándose con una rasd
continua hasta aproximadamente los 3 0 4 0 aiios.
Sin embargo, un funcionamiento frantal ópumo
requiere no sólo la génesis de conexiones, sino
también el refinamiento de &as. Por lo tanto,
la poda, la maduración y la mielinización de las
fibras frontosubcomcales se correlacionan con la
adquisición de las funciones ejecuuvas.
Como se ha mencionado previamente, desde
el nacimiento &te un funcionamiento frontal
rudimentario, con ciertas habilidades de regulación para generar wmportamientos en respuesta
a contingencias ambientales, as! como para inhibir conductas teflejas. Es a parrir del aíto y medio
cuando esta capmidad de inhzbición alcanza una
mayor esabilidad. Con estas edades los niños ya
consiguen mpedk el desencadenamiento de ciertas conductas, y logran resistir la distracción y no
responder impdsivamente. A los 8 meses surge la
memora de trabajo, con la adquisición de la permanencia del objeto. El desarrollo de la inhibición
y la memoria de trabajo posibilita la aparición de
la capacidad de rmitacrón sobre los 9-10 meses. La
autormg-uh~óncomenzará en romo a los 2 años,
coincidiendo con la emergencia del lenguaje. A
partir de estas edades, el niño empieza a organizar sus acciones de acuerdo con las instrucciones
verbales del adulto y, drededor de los 4 años, podrá hacerlo mediante autoinstrucciones (Bausela,
2010).
S
i
n embargo, el período de mayor desarrollo
de las funciones ejecutivas se produce entre los 5
y los 8 aíios de edad, cuando los niños adquieren
una capacidad superior de inhibir respuestas motoras, atienden a los estímulos relevantes ignorando los distractores, responden de forma adecuada a conflictos cognitivos y regulan su conducta
mediante auminstrucciones. Sobre los 10 d o s
realizan de forma correcta tareas que requieren
flexibilidad cognitiva, y madura su capacidad de
memoria de trabajo. Sin embargo, no se logra una
ejecución adulta en pianiGcacián, fluidez verbal
y secuenciación motora hasta aproximadamente
los 15 años. El desarrollo de las funciones ejenitivas continúa hasta la juventud, con mayor eficiencia en la capacidad de memoria de trabajo,
la planificación y las habilidades de resolución de
problemas (Romine y Reynolds, 2005; SemrudClikeman y Teeter, 2009).
INTRODUCCIÓN A LA NEUROPSlCOLOGfA DEL DESARROLLO
cenen el nivel celular. En concreto, sedescriben
cuatro fases: ne~rogenesisy migración: diferen
viddd acl comportamiento hwrndr,o imp.ica la
clacion y mad~raciánde Ids conexiones: m e81
neccsiaaa oe prof~ndizarenel conocimientode
ni~ac:óli,y poda s.n;lptica y muerte ne~ronal.
os procesos de maaururión de sisieiiia new;osocetilralenucneral. vaelrerebrorn ~ari'cular. m Fxiste una diferenca crucial entre la plasticidad
asociada al propio desarrollo cerebral y la asoEl desarrollo cerebral se caracteriza por ser un
ciada a los procesos de aprendizaje. La primera
proceso ordenado -sigue una secuencia estahace referencia a mecanismos «expectantes de
blecida- y circunscrito reducido a ciertos l í m i
la experiencia» (experience-expecranti, V ~ ~ C U tes temporales-, por lo que cualquier alteración
lados a períodos críticos y relacionados con el
en él va a producir consecuencias de diversa
desarrollo de las funciones innatas. La segunda
índole.
hace referencia a mecanismos «dependientes
m El concepto de epigénesis considera el papel
de la cixprriencia>,(erprrjencp d~pe~idenrl.
rrlade id experenc a en~laexplicacón del desarrocionados con el aprendizajedenuevas habil:daIlo fenotipico iinreracciOn entre qen
- .y ambielides mediante entrenamiento, y se produce a lo
te). Se refiere las modificaciones que alteran
largo de toda la vida.
la probabilidad de que un gen sea transcrito y
lleguen incluso a silenciarlo completamente, y e La variable que mejor predice las secuelas sensoriomotorasy neuropsicológicasesla etapa del
se pondrían en marcha ante estímulos del enneurodesarrollo en la que se produce el daño
torno.
cerebral, siendo la alteración de lasfasesde neuLoscambiosquesuceden en laanatomía del cerogénesis y migración las que generan las conrebro durante el desarrollo embrionario y fetal
secuencias más gravesen el desarrollo posterior.
reflejan los fascinantes cambios que se produ-
e El estudio de la complejidad, variedad y creati-
I
a
Artigas-Pakrés J. Tmrornos del neumdesaresarollo. Concepra
básicos. En: Ahgas-Palla& J, Narbona J, eds. Trastornos
del neumdesmiio. B d o n a : Viguera, 2011; p. 3-15.
Bausck E. F u n d n eje&
y desarmllo ui la etapa preescolar.
Bol Pediarr 2010;50:272-6.
Blakemore S]. Imaging brain dwelopmenc the adolacenr brain.
Neuoimag 201261:397406.
Diamond A. Excutiu funaions. Annu RN ~ o l 2 0 1 364:
;
13568.
Esposiro EA, Grigorenko EL, SternbergRJ. The nauenumire
k u e (an illumation using bchavior-genetic mear& on
cognirive developmenr).En: S l m & Bremner G, e&. An
inuoduction ro dweloprnenralpsydiology, 2'ed. WW Sussea: BPS Bladovd, 201 1.
Fricdcrici AD, Bauer J. L o h a n G. Maniration ofdie kngiage nenvork: from inter- to inmhemhpheric mnneaivitier.
Plos One 2011;6:e20726.
Galván A. Neural plarriciv of dwelopmenr and learning. Hum
BrainMap 2010;31:879-90.
Gogtay N, GieddJN, LuskL, Hayashi KM, Grcenstein D,Vaim i s AC. er d. Dvnamic maooinz of hwnan m n i d dcv*
lopmentduring&dhOod th;ou& eady adulthood PNAS
2004:101:81749.
Johnson MH, G& R, Csibra G, Halir H, FanoniT, de Haan
M, et al. 'Ihe emergente ofthesocial brain nerwark &dence from rvpid and a m
..i & dmelo~menr.Dev Psycophatol
2005;17:?99-619.
Knudrcn EI. Sensitive peno& in the dwelopment af the brain
and behvior. J Cogn N=&
2004:16:1412-25.
~
~
Kolb B. Fanue BD Dwel~pmentof thc &Id's brain and behavior. En. h o L & CR. Flerdier-laoun E. eds. Handbwk of dinical child neumPsychology. NwiYork Springcr
Science and Busioen Media, 2009; p. 1946.
Lebel C, Gee M, Camicioli R,Wieler M, MminVT Beaulieu
C. Diffwion rensor imaging ofwhire marrer nacrwolution
wurhe kP.
Neuroimage 2012:60:340-52.
Ofen N, Kao YC, Sokol Kim H. UPhitlield S, Gabrieli JDE.
~welo~menL
the~ d&tivi
f
memory syscem in thi human brain. Nar Neurosci 2007:10:1198-205.
Oppenheim RW. 'Ihc n e u m ~ P hdieory
i ~ and n a d y o c n r
rring momneuron d e d . Trends Neumsci 1989;12:252-5.
Romine CB, Rey~eyaldsCR A model of &e dwelopment of
f m n d lobe funaioning findiogs fmm a mera-anal~is.Ap
Neumpsim12005:12:190-201.
Roth TL,Swem JD. Annual Reserdi R w i m Epigeneric mechanisms and envimnmental shaoine
" of die brain durina
semiti~e~erio&
afdwelopmenr. J Cbdd l'sydiolPsydiiatr/
2011;52:398-408.
Semrud-Clikeman M, Teeter PA Dwelopment in the CNS.
En: Semnid-Ckeman M, Tmer PA, eds. Child neuopsycholow. N m York: Sprinsr
. . Science and Burinw Media,
2 0 0 9 ; ~47-64.
.
Srila 1, Terni- TL. The barics of braio dewlopment. Ncuro
p&&~l&2010;20:32748.
Vogel AC, Power JD, Perrrren SE, Sdilaggar BL. Dwelopmenc
of rhe brain's hinaional nenwrk ardiitccture. Neumpsy&o1 P
.
c
v 201020:362-75.
Yeo W, GaatierJ. l.IY neural ceil de&: dying ra become neu
rons. Dw Biol2004;274:233-244
.
Bloque 11
Factores etiológicos y de riesgo
en la Neuropsicología
del Desarrollo
Capítulo 3
Capítulo 4
Etiología y clínica del daño cerebral temprano
Prematuridad
Demasiadas prisas por nacer
1
1
Capítulo 5
Cardiopatía congénita
Mi corazón me dificulta aprender
A. Montes Lozano. J. Bernbibre Serrano.
M. Triviño Mosquera y M. Arnedo Montoro
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
-
4
finalizarel capítulo el alumno será w p z d e :
Coneter los piincipales factoresgenéticosy ambientales que alteran el desairollo del sistema nerRevisar las malformacionesestructurates mas frecuentesque pueden aparecer duranteel desarrollo.
L Refle%~onar
sobre las dificultades que existen para clasificarlos trastornos del neurodesarrollo dentro de categorías identificativas, compaondo los cambios históricos en la nosologia durante la
edad pediátrica y la adolpcencia a partir de los avances que se han producido en la inves2igación
INTRODUCCI~N
Como se ha visto en el capítulo 2, el desarrocerebro representa uno de los procesos más
lejos y fascinantes de la naturaleza. El patrón
nfiguración de las distintas estructuras cerela temporalidad con que van emergiendo
ando están guiados por un diálogo perentre la genética y el ambiente. En estas
pas prenatales, el sistema neMoso va a expenentar más cambios de los que realizará después
lo largo de toda la vida, para lo que requiere
medio metabólicamente estable, dada la espevulnerabilidad a cualquier agente endógeno
geno que pueda interferir con su desarrollo.
s repercusiones y el pronóstico de una lesión
ebral temprana van a depender del agente
usante de la alteración, pero, sobre todo, del
omento en el que acontece, por la presencia de
s denominados penódos &ros (v. cap. 2). Las
uucturas que en csc momento estén complewndo su maduración m a ser las más susceptibles
al daño y, en consecuencia, las hinciones que de
ellas dependan, las más afectadas. Las anomalías
en la configuración del sistema nervioso originan
los denominados trastornos del neurodesarrollo,
que constituyen la afección m& común en la infancia. También en niños se puede producir un
daíio cerebral adquirido debido a traumausmos
uaneoencefálicos, tumores, accidentes cerebrovasculares, infecciones, etc., aunque será menos
freniente que en el adulto.
Un problema inicial que se plantea en neumpsiwiogía infantil es la propia defimuón del término
fr~~or7~0.
En d i d a d , se trata de una rraduaión
literal del térmmo inglés dirorder. Y no parece que
sean acepciones equiparables, pero, como reconoce
el propio Manual diagn0'1ticoy estadktico de ies hatontos mentaks (DSM) de la Amencan Psycharnc
Asrrocration (APA), no se ha encontrado otra mejor
(AFugasPaUarés, 2011). El significado más frecuente es el de desviación del patrón de desarrollo
que el sisrema nervioso presenta en la mayoría de
la población, y se entiende como discapacidad o
dishcionaüdad; en definitiva, m i siempre como
una desventaja evolutiva con respecto al desarrollo
de los ninos neurotípicos. De hecho, es habitual
que la frontera entre m o m o y normalidad sea
una línea tan fina y difusa que los especialistas se
pueden ubicar en distintos lados de dicha frontera
a la hora de emitir un diagnóstico ante el mismo
niño, por ejemplo, al definir el límite entre ser inquieto e impulsivo y presentar un trastorno por
déficit de atención con hiperactividad (TDAH),
o el límite entre tener una personalidad rígida y
poco hábil socialmente y presentar un trastorno
del espectro autista de muy alto funcionamiento.
A menudo, el problema reside no sólo en discriminar entre normalidad y alteración, sino a la hora
de establecer un diagnóstico diferencial entre distintos trastornos que en ocasiones parecen llegar a
solaparse, como puede ocurrir con los trastornos
del lenguaje y los del espectro autista. De hecho,
lo habitual en estos casos es que los padres cuenten con distintos juicios diagnósticos de diferentes
especialistas.
Aunque la comorbilidad entre trastornos es más
la norma que la excepción, can el objetivo de lograr una mejor comunicación entre los profesionales han aparecido distintas clasificaciones de las
alteraciones del desarrollo que intentan wmpar los
síndromes en función de algunos de los rasgos que
los identifican. Tales dasificaciones de los trastornos del neurodesarrollo atienden bien a la etiología
del daño cerebral temprano, bien al perfil de los
síntomas que los caracterizan.
Las primeras dasificaciones que surgieron seguían un modelo más organicista y médico, y
agrupaban los distintos trastornos en relación con
las causas que originan el daíio cerebral temprano
(genéticaslambientales) y la fase evolutiva en la
que suelen aparecer (prenatal, perinatai o posnatal). El hecho de incidir en la naturaleza orgánica
de su etiología -se conozca todavía o no- ha llevado a descartar categorías poco precisas como la
de düfirnczóncerebral minima ante, por ejemplo,
discapacidades intelectuales leves o límites, o explicaciones psicodinámicas, como la de la madre
nevera en el autismo. Sin embargo, en las distintas
categorías que establecen este tipo de clasificaciones apenas se alude a los déficits cognirivos o emncionales ni al desempeño funcional de estos niños.
Además, también es difícil precisar el momento
evolutivo en el que aparece un trastorno; de hecho, la neuroimagen ha ido calificando como
prenatales cuadros que se
de origen
perinatal, como algunos tipos de parálisis cerebral
infantil. Por último, y no menos importante, estos
trastornos del neurodesarrollo no tienen, la mayoría de las veces, un marcador biológico o un factor
etiológico claramente identificable; en general se
les atribuye un origen multifactorial.
u
-
Como clasificación alternativa, en 1952 surgió
el DSM-1, una variante americana de la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE) de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), de
origen europeo. A pesar de ser una herramienta
muy utilizada por los profesionales, tampoco estuvo exenta de críticas. No aludía a la etiología de los
distintos trastornos y se basaba en una metodología meramente descriptiva de síntomas, por lo que
resultaba más útil oara el diagnóstico
sindrómico
u
que para abordar el tratamiento. Además, las categorías dedicadas a población infantil no estaban
tan bien establecidas como las del adulto, ante la
referida dificultad a la hora de delimitar los trastornos (máxime en niños menores de 6 aríos), al
tiempo que se apreciaba una mayor comorbilidad.
Quizá, como señalan &tigas-Pallarés et al. (2013),
el modelo categórico de clasificar los trastornos del
neurodesarrollo asume unas demarcaciones entre
trastornos que no tienen correlato en la namrdeza y, por ello, se requiere un cambio radical en el
modelo.
~ í ~ se considera
Aunque la n e u r o ~ s i c o l oinfantil
una disciplina de desarrollo reciente, dispone ya
de un cuerpo de datos clínicos y de investigación
coma para intentar incluir en cada categoría diagnóstica algo de su etiología, datos de neuroimagen
y un perfil neuropsicológiu, más elaborado, con
funciones preservadas y alteradas. Cuanto más se
incida en las característica funcionales de cada
trastorno, más eficar será el proceso de diagnóstico
diferencial y, lo que es más importante, más información se facilitará nara el tratamiento. La inclusión de este tipo de perfiles serviría, por ejemplo,
para dar a conocer trastornos que con frecuencia
pasan inadverridos, como el de aprendizaje no verbal (TANV), comprender las diferencias en competencias que pueden presentarse entre casos con
el mismo síndrome, como el de Asperger o el de
Williams, o entender la necesidad de evaluar habilidades conservadas en la discapacidad intelecmal.
Quizás así también se contribuiría a evitar, en la
medida de lo posible, la generalización de algunos
diagnósticos que, como el de TDAH, a veces están
sobredimensionados.
En un solo capítulo resulta imposible abordar
todalavariedad y complejidad de la neuropatología
infantil. Na pretendemos realizar una descripción
exhaustiva de todos y cada uno de los sindromes,
sino seleccionar aquellos que el neuropsicólogo
infantil va a atender con más frecuencia. Muchos
de ellos se abordan en profundidad a lo largo del
libro, por lo que aquí sólo se refereociarán y se remitirá al lector al capítulo correspondiente.
-
los ojos), fisura ~alpebralcorta, nariz c h a Y~labio
snpenor delgado. Este síndrome está considerado
la primera causa prevenible de defectos congénitos
es genéticos y ambientales
y disca~audadintelecmal.
go prenatal
Igualmente, el consumo &tabaco durante el embarazo se ha asociado con hipoxia en el feto, adesarrollo del sistema neMoso sigue una
mento del riesgo de aborto y dificultades cognitiencia de crecimiento relativamente estable; la
vas y comportamentales diversas, encontrándose
oraüdad de los cambios en los procesos bioel TDAH entre las más desuicis.
s está genéticamente
Las alteraDurante el embarazo también debe evitarse la
de dicho programa genético y la presencia
exposición a otros agentes tmncor y rad~aczones.
tores ambientales teratógenos -agentes capaEntre los agentes neuotóxicos se encuenuan vae interferir en la o~~anogénesis
y dar lugar a
rios compuestos de la industria química, como el
ctos congénito* pueden originar anomalías
plomo, el mercurio, plaguicidas organoclorados o
la configuración de la estrucnira y la bioquidioxmas, entre otros, que se acumulan en el agua
a cerebral. Ya se ha comentado en el capítulo
y los alimentos, atraviesan fácilmente la placenta
a existencia de períodos críticos prenatales en
y se concenuan en el embrión, o pasan a través
ue se produce una mayor dnerabilidad ante
de la leche materna hasta el organismo del bebé.
teratógenos. Idenrificarlos es de v i d irnporEstudios
expenmenwles realizados en anunales
ia para prevenir los trastornos del neurodesao. Entre los factores más estudiados para a- o m v z m con tejidos humanos en desarrollo demuesuan que la presencia de estos contaminantes
car Ias alteraciones en el desarrollo embrionario
ambientales interfiere, por ejemplo, en el proceso
fetal esrán: edad de la gestante, h e n t a c i ó n (p.
de
Formación de sinapsis o en la acción de los neu., déficit de ácido fólico), enfermedades materrotransmisores, como la acetilcolma, además de
(diabetes, hipotitoidismo, fenilcetonuia, etc.),
inducir mutaciones genéricas. Esmdios longitudicciones (rubéola, toxoplasmosis, síndrome de
nales llevados a cabo con ninos de países expuestos
unodeficiencia adquuida, etc.), consumo de
a estos agentes desde la gestación han mostrado un
alcohol, tabaco u otras drogas, y exposición a otros
incremento en los trastornos del neurodesarrollo,
tóxicos y a radiaciones. En este grupo de factores
como mayor riesco de presentar TDAH, dificulambientales se incluven también los factores de
tades de aprendizaje y aastornos psicopatológicos
riesgo social.
(Grandjean y landrigan, 2014).
Cualquier sustancia psiwactira puede originar
Otro factor de riesgo muy estudiado es la Ikrgraves déficits en el feto, y entre las más habituales,
numnón. Una dieta d&utaia o inadecuada de
por la alta frecuencia de consumo en la poblauón,
la madre durante el embarm o del bebé una v a
está la sngcrra de ahohol durante el embarazo. Se
nacido ~ u e d e ncausar malformaciones cerebrales,
ha asociado con secuelas en el nino que van desal verse afectados los procesos de prohferación,
de el TDAH hasta la discapacidad intelectual, y
migración, sinaptogénesis y la formación de mese acompda con relativa frecuencia de retraso del
crecimiento fetal, miaocefalia, de~~rendnnienw lina. Rekúonado con la dieta se conoce el efecto
que puede causar el déficit de ácido fólico (un tipo
prematuro de laplacentay abortos.La constricción
devitamina del complejo B) durante la gestación,
en los vasos placentarios que produce el alcohol
ya que es indispensable, por ejemplo, para el creorigina una reducción en el aporte de nutrientes
cimienw de la placenta y del embrión. Entre sus
y oxígeno al feto, y ~ u e d eLlegar a provocar lesioconsecuencias más estudiadas están los defectos en
nes vasculares por hipoxia. El cuadro más grave es
el que se conoce como rindrome alcohólzco fm6, el cierre del tubo neural, el riesgo de parto premam o , el de desprendimiento prematura de placenque se caracteriza por síntomas de hiperactividad
ta, e induso de algunas cromosomopatías como el
(Koditnwakku, 2009) y disca~ac~dad
melectual
síndrome de Down (Cavalli et al., 2003).
variable, trastornos de conducta y microcefalia,
teratógenos especialmente agreOtros agentes
provocados principalmente por alteraciones en los
sivos son los virus, bacterias y parásitos que provoprocesos de proliferación y migración neumnal.
can inficciones en el cerebro. Una de esras infeccioEstructuras tan importantes como el cerebelo, el
nes parasitarias que atraviesa la barrera placentaria
bipocampo y el lóbulo frontal resultan gravemeny ocasiona alteraciones cerebrales en el Feto es la
te afectadas. Además. muestran un fenotiuo físico
t o x o p h o s ~Se
. transmte a través de la ingesta de
con presencia de retraso ponderoestatual, hipertealimentos contaminados o por contacto con heces
10nsm0 (aumento del espacio de separación entre
FACTORES QUE ALTERAN
EL DESARROLLO DEL CEREBRO
de animales domésticos contagiados. En adultos es
asintomática, pero si el contagio es prenatal puede provocar complicaciones neurológicas como
hidrocefalia, epilepsia, discapacidad intelectual y,
en ocasiones, parálisis cerebral infantil. Pero, con
diferencia, los parásitos que mayor riesgo representan para la salud mundial son los protozoarios del
género Plasmodium, tnnsmisores del paludismo
o malaria. El contagio se produce a través de la
picadura de mosquitos infectados del género Anophelps. Cada d o , más de 30 millones de mujeres se
quedan embarazadas en regiones de África y Asia
endémicas para el paludismo. Las complicaciones
del e m b m se multiplican (anemia, hipoglucemia, neumonías) hasta ocasionar un 20-40 %
de mortalidad en la gestante infectada. Las consecuencias sobre el feto son inmediatas, con aumento del riesgo de aborto y de parto prematuro,
anemia, baio
, oeso al nacimiento v
, mavor
, wlnerabilidad a complicaciones perinatales y posnatales.
Enrre las causar ui~icar,el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) sigue siendo la más
grave en la población mundial, si bien se ha reducid0 el riesgo en los países occidentales. El virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH) puede
transmitirse al feto a través de la placenta en etapas
prenatales, pero, sobre todo, durante el parto y la
lactancia. El riesgo de abortos y partos prematuros
se incrementa significativamente. La rubéola también se ha relacionado con distintas alteraciones en
la población infantil. Dependiendo de la semana
de contagio, puede provocar anomalias sensoriales
(ceguera o sordera), discapacidad intelecmal, parálisis cerebral infantil o problemas de conducta.
La introducción de la vacuna preventiva en niñas
ha logrado reducir siguificarivamente el número
de afectadas.
Las enfirmedades materuar son otro o u p.o de
factores de riesgo de anomalías en el neurodesarro110. Hipertensión arterial, diabetes, hipotiroidismo
o enfermedades renales son afeccione; que pueden
estar presentes antes del embarazo o manifestarse
en la etapa gestacional. Tanto la enfermedad en sí
como los fármacos que se administren para su control pueden tener consecuencias graves en el feto.
En relación también con la madre, otra condición
de riesgo en el embarazo es la incompatibilidad
Rh. El Rh es una proteína presente en los glóbulos rojos de la sangre en el 85 % de la población.
La incompatibilidad se produce en aquellos casos
en que la madre es Rh- y $ hijo Rh*. Diirante rl
parto, cuando con frecuencia se produce el contacto sanguíneo entre los dos organismos, el sistema inmunitxio de la madre crea anticuerpos
ante la entrada de proteínas Rh' procedentes del
feto, que no reconoce. Los anticuerpos tardan en
formarse, por lo que el problema no se planteará
hasta un segundo embarazo. Será entonces cuando
los anticuerpos de la madre pasen al torrente circulatorio del feto hasta destruir los glóbulos rojos
que encuentren, lo que le provocará estados graves
de anemia, ictericia, paro cardíaco, da60 cerebral
e incluso la muerte. Un simple análisis de sangre
permite detectar la ausencia de Rh materna y poner en marcha mecanismos de prevención (inyección de inmunoglobulinas) que impidan que la
sangre de la madre se sensibilice ante la presencia
de estas proteínas.
Enrre los factores ambientales destacan las condiciones dP riesgo soczul. Desempenarán un papel tan
importante en el desarrollo infantil a lo largo de
todo el ciclo evolutivo que merecen que se les dedique un apartado específico.
Factores de riesgo social
Es de sobra conocido que la privación ambiental puede ejercer efectos devastadores sobre
el neurodesarrollo y sus correlatos físicos y comportamentales. Será necesario tener en cuenta, sin
embargo, las dificultades para establecer el peso,
por separado, de las repercusiones de los factores
de riesgo biológico antes mencionados, sobre todo
los relacionados con la salud de la madre o la nutrición en los primeros meses, y el de los denominados sociales: nivel socioeconómico materno, condiciones de salubridad de la vivienda o el barrio,
red de apoyo familiar y comunitaria, etc., que, a su
vez, contribuirán al estrés parental y a los cuidados
que se dediquen al bebé. Se afiade la complejidad a
la hora de diferenciar el poder explicativo entre las
propias variables sociales: así, un nino institucionalizado será muy posiblemente hijo de una madre
con escasos ingresos y bajo nivel de estudios, habrá
recibido escasa estimulación ambiental, y quizá
habrá sido maltratado, abusado o abandonado, o
incluso ingresado en diversos centros de acogida.
De hecho, en esta línea, la definición de maltrato infantil incluye la negligencia y el abuso físico,
emocional y sexual.
Se considera que lapobrea relativa -vinculada a
los ingresos medios de los hogares de una determinada zona; por ejemplo, entre los miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE)situada por debaio d d 50 %
de los ingresos medios de cada pais- es el principal
teratógeno y un potente predictor del desarrollo
adolescente, más ajustado que la pobreza absoluta.
Etiologhy dini- del daño m e b d temprano
60s pobres vivirán una situación de privación
ntaria (p. ej., los citados défiuts en micronutes como yodo, hierro o cinc, y en maactes, como hidratos de cabono, p r o t e h
,en gran medida ame la imposibilidad de
al
tara los bebés), sanitaria (p. ej., el a-o
table, con el consiguiente riesgo de diarrea,
las prinupales causas de deshidratación y
hasta los 2 d o s de edad, o a las vacunas),
idados parentales (p. ej., baja sensibilidad y
mindad, con menor estimulaúón lingüística
arte de madres w n elwados niveles de es&
ión, maltratadas, adolescentes, etc.) y de
idades académicas (p. ej., ausencia de una
cion formal en zonas en conflicto atmado
tico, en campos de rehgiados, emigración,
que se convertirá en un factor de riesgo para
guiente generación (con embarazos a edades
empranas, desempleo o bajos salarios como
s no cualificados, peor salud fisica y mental),
que se perpetúa el ciclo de la pobreza.
' bien hasta el momento se dispone de numedatos que rewgen alterauones a nivel &iotor, cognitivo (menores puntuaciones en el
nte intelectual [Cu y déficits especialmente
nción, la memoria de trabajo, el lenguaje
nciones ejecutivas), socioafectivo (apegos
ros y atípicos, baja autor~e~ulación,
síntcpresivos y de estrés postranmáuco, elevada
sividad u hostilidad) y de rendimiento escolar
e todo, en tareas de lectura y ariunéucas), se
ce poco acerca de sus mecanismos etiopatocos. El uso de modelos animales ha vinculado
situaciones de privación a cambios cerebrales
turales y funcionalee en la morfologia neu, glial y sináptica, la arbonzaúón dendrítica y
sidad de las sinapsis, el número de astrocitos,
lmización y la vascularización; el volumen y
osor de la corteza, la tasa de neurogénesis hipica; la disponibilidad y el metabolismo de
s neurotrófiws y de neurotransmisión, o la
esión génica (Lipina y Posner, 2012).
e la misma manera, el malrrato infantil como
resor de elevada gavedad producirá camsiológicos, neuroquhicos y hormonales que
asociarse a alteraciones a largo plazo en
uuctura y el funcionamiento cerebrales. Los
s más consistentes indican la afectación de
fiontolúnbiws, incluidas áreas de la corefrontal medial y orbital, la circunvolución
ar anterior, el hipocampo y la amígdala, que
elacionaría con las dificultades en el procesato emocionaly el reconocimiento de expresiofaciales o de las contingencias ambiendes de
r
castigo-rewmpensa, así como con la aparición de
wmportamientos agresivos. La mayor wlnerabilidad de estos circuitos se ha explicado por la elevada densidad de receptores de glncocorticoidesy de
proyecciones dopaminérgicas, con un importante
papel en el manejo del estrés. Más recientes son los
datos acerca de los déficiu en zonas prefrontales
dorsolaterales e inferiores y sus conexiones estriatales, cerebelosas y parietotemporales, vinculadas a
los problemas observados en la atención, la memoria de trabajo o la inhibición de respuestas (para
una revisión, v. Hart y Rubia, 2012).
Es significativo que el d d o cerebral adquirido
de upo traumático más frecuente en lactante sea
el denominado síndrome del nzno uzrandeado, vinculado al maltrato; tiende a presentarse en bebés
con dificultad para ser calmados, con llanto mcontcolado y que son sacudidos bruscamente para que
se callen. El daño cerebral derivaría de factores mecániws de aceleración-desaceleración de la cabeza
al ser sujetado únicamente por el tórax. Las manifestaciones pueden incluir lesión en el tronco encefálico, hemorragias subdurales y snbaracnoideas
y lesiones axonales difusas; se postula también la
posible etiología hipóxica, con edema y aumento
de la presión inmcraneal (Duhaime et al., 1987).
Una de las principales líneas de investigación
en este ámbito de los factores de riesgo social y
vinculada a las situaciones anteriores de pobreza
y violencia ha sido la centrada en las poblaciones
de menores inrntuzzonal&s,
con graves niveles
de privación social y estimular. Gran parte del mnocimiento que hoy se tiene detiva de los trabajos
longitudmalesvinculados al Englirh and Romdnian
Adoptee S d y (ERA) y al Bucharert &rb Interuennon R.oyct (BEIP), que permiueron a la vez
estudiar los efectos protectores que suponía para
el neurodesarrollo la adopción o la acogida con
«padres profesionalesa y establecer períodos semibles para una mejor e f e c t ~ d a dde didias medidas.
Junto a un menor desarrollo üsiw (p. ej., perímetro cefáiico) y motor, se ha observado en estas poblaciones, seguidas en ocasiones hasta 12 anos, un
CI total y verbal inferior, mayor enlentecimiento,
problemas en la atención, la memoria visual y de
trabajo espacial, en la inhibición de respuesta y en
la mayoría de los componentes del lenguaje, alteraciones en el procesamiento emocional y de caras,
comportamientos casi autísticos, con evitauón de
la mirada, dicultades para establecer amistades
junto a sowbilidad indiscriminada, escasa empa
tía o d&cits en ceoría de la mente, apegos atípicos
o tmtornos mentales. Estos déficits se han vinnilado a patrones de inmadurez en el electroencefa-
T
11
l
l
lograma (incremento de ondas theta y decremento
de las ondas alfa y beta); en la resonancia magnética (RM), a un menor volumen de sustancia blanca
y gris o a un aumento del volumen de la amígdala
asociado al tiempo de estancia en tales insrituciones, y a alteraciones en la conectividad funcional
del lóbulo frontal con otras áreas corricales y subcorticales en tensor de difusión (DTI) (Sheridan
et al., 2010).
Los datos de los estudios de revisión y metaanáiisis, por otra parte, son optimistas cuando exponen los resultados de la recuperación de estos niños
al ser acogidos o adoptados, a l c a n a d o en muchos
casos a sus compaiieros no institucionalizados en
la mayoría de los ámbitos, lo que permite indicar
que, si se producen de manera temprana, antes de
los 24 meses, estas medidas son un factor de protección del neurodesarrollo (JufFet et al., 2011).
Los mecanismos epigenéticos que tratan de explicar el impacto que estas situaciones de graves
privaciones, abuso y abandono en etapas tempranas de la vida tendrían sobre el niño en cuanto a
presentar alteraciones en el neurodesarrollo o recuperarse de ellas, suponen un campo de e s d o
de gran actualidad. Las variaciones en la secuencia
de ADN de los genes o polimorfismos pueden
interactuar con estos factores ambientales, lo que
permite predecir la aparición de problemas neuroconducmales; así, por ejemplo, en este ámbito
se investiga el polimorfismo del gen transportador
de la serotonina (el 5-HTTLPR), que modera la
expresión de la ansiedad y la depresión o la percepción de la amenaza y la reactividad de la amígdala;
se ha encontrado que niños portadores del alelo
corto de este polimorfismo que fueron adoptados
después de los 6 meses presentaban mayores problemas emocionales que los adoptados antes de ese
tiempo con el mismo genotipo o que los controles
nunca institucionalizados (Sheridan et al., 2010).
Los factores de riesgo biológico y social pueden
incidir en la codguración anatómica y funcional
del sistema nervioso prácticamente desde el inicio
de la gestación y provocar, por ejemplo, malformaciones en el desarrollo de esuucturas cerebrales
que, con frecuencia, cambian el patrón de conectividad.
finaüzar el primer mes de gestación se puede observar un mal cierre del mbo n e d que origina una
anencefBlia(si se produce en el sector anterior del
tubo cefálico), incompatible con la vida, o qim
61jGIaabierta u oculta si se ocasiona en la zona postenor del tubo neural. En k espina bifida oculta, los
h u e m de la columna no se cierran, pero la médula
y las meninges permanecen en su lugar, cubierras
por la piel. Es la forma m& leve y raramente cursa
con síntomas. La forma más grave de espina bifida
es el rniel~menin~ocele,
que se produce por falta
de fusión de las porciones dorsales de las vértebras
lumbosacras, por lo que sobresalen las meninges de
la médula espina1 y los nervios raquídeos, formando un saco. Esta exteriorización puede dar lugar a
complicaciones por infecciones, como meningitis.
Es causa de parálisis motora por debajo de la apertura, pérdida del control de esñnteres y síntomas
neuropsicológicos variables y dependientes, sobre
todo, de las malformaciones asociadas. Una de las
más frecuentes es la hidrocefalia Uiménez-León et
al., 2013).
La hidrocefalia consiste en una dilatación del
sistema ventricdar por acumulación excesiva de
líquido ~efaiorra~uídeo
debido a un desequilibrio
entre su producción y absorción (hidrocefalia comunicante) o por la intermpción en su circulación
debida a obstmcción en los ventrículos o en los
espacios subaracnoideos (hidrocefalia no comunicante) @ig.3-1). A menudo es el resultado de
un estrechamiento del acueducto de Silvio (hidrocefalia no comunicante; suponen el 70 % de las
Malformacionescerebrales
Se pueden presentar anomalías en todas las etapas y en cualquier proceso del desarrollo: n e m génesis, proliferación, migración, mielinización o
selección de sinapsis. Se asocian a una amplia variedad de teratógenos, como los descritos. Ya antes de
..
Flgura3-1. Hidrocefalia no comunicantedetipoadquirido un
de z
de edad,debido a la presencia de
un tumor infratentariai.
pfñlia crin amria (A) y paquigiria (6)
FACTORES
El'IOL6WCOS Y DE RIESGO m LA NEUROPSICOLOG~A
DEL DFSA~OLLO
Figura 3-3. Displasia cortical localizada en hemisferio izqiiierdo (flechas)en una niña de5 añoscon crisis epilépticas
do a una zona cerebral diferente a su empkramiento natural) (Fig. 3 4 , las displasias están en la base
de muchas dificultades de aprendizaje, como la disIexia (Humphreys et al., 1990) y los uastornos del
espectro autista Wegiel eral., 2010), y su presencia
en la esquizofrenia ha conttibuido a que se empiece
a considerar más como un uasmrnos del neurodesarro110 que como un proceso neurodegeneratiiw
(Fatemi y Folsom, 2009).
Una de ks dformaciones más becuentes del
sistema nervioso, que puede presentarse aislada o
en asociación con otras anomalías cerebrales, es la
agenesia del ampo caiioso. El cuerpo calloso es la
principal comisura del cerebro, y su desarroUo se
observa entre la y la 20a semana de gestación.
En la agenesia, las fibras implicadas en su formación migran ipsilateralmente en vez de c m al
otro hemisferio. La etiología, alteraciones asociadas y. el perfil neuropsicológico
- se pueden consultarde manera más pormenorizada en el capírulo 7.
En &os es difícil precisar los síntomas específicos de rada anomalía concreta porque no siempre se presentan aislados; lo más frecuente es que
aparezcan en grupos. Esto ocurre, por ejemplo,
en la agenesia del cuerpo calloso y también en la
malformmión dPArnold-Chiari, que consiste en u n
desplazamiento descendente de las esuucturas de
la fosa posterior que afecta, entre otras, a la vermis
y a las amsgdalascerebelosas, el bulbo raquídeo, la
protuberancia y el N ventriculo, con hidrocefalia asociada. Existen vanos tipos en función de la
gravedad. En gener& los niños pueden presentar
dolor de cabeza, vómitos, dificultades para tragar,
babeo excesivo, pérdida de equilibrio y déficits en
la audición y la visión, entre otros. La cim& es el
único tratamiento eficaz para paliar el deterioro.
En cuanto al pera neuropsicológico, se han descrito casos de retraso generalizado del desarrollo,
con alteraciones motoras y marcha inestable, dficdtades en la coordinación bimanual y la manipulación fina, irritabilidad y llanto frecuente, rabietas
y escasa interacción con el entorno.
A
Figura 3-4. Ectopia cartical,
E LA NEUROPATOLOGíA INFANTIL
os grandes dasiíicaciones en las que se enla mayoría de los trastornos que aborda
son los uastomos del
uropsicología &ti1
desarrollo y el da50 cerebral adquirido.
tornos del neurodesarrollo
icionalmente, las dasilicauones de los trasos del neurodesarroilo han separado las causas
as y ambientales en dos grandes categorías.
n la actualidad se sabe que genérica y amte mantienen un diálogo constante a lo largo
do el cido evolutivo, tanto en la configuración
del patrón de desarrollo del sistema nervioen Ias alteraciones que pueden presentarse.
en aquellos trastornos que tienen una causa
uca bien identificada, el ambiente puede inen la variabilidad de k expresión genética.
emás de la inñuencia del entorno en la exn fenotipica, la relación enm genética y trasos del neurodesarrollo es sumamente compleor varias razones:
1. La variabilidad en los rasgos o caracteres
puede tener una misma mutación genética en
2. La heterogeneidad genética en referencia
mo un mismo trastorno puede ser explicado
distintas vaiantes genéticas.
. La modulación de numerosos rasgos (p. ej.,
esos cognitivos como la atención) viene dada
arios genes (polzgenmdd). La iduencia
inada de muchos genes y el efecto del entoreterminan que, para los rasgos cuantitativos,
son la mayoría de los que hacen referencia a
terísticas psicológicas, sea mucho más difícil
ocer el genotipo que para los rasgos cualitaS (p. ej., el grupo sanguíneo) (higa-Pallarés,
das estas condiciones genéticas explican, en
,la alw wmorbilidad de este upo de trastory el amplio fenotipo cognitivo y conductual
En los rasgos cualitativos existe una relación
cta entre la acción del gen y la presencia o
del rasgo (herencia mendeliana). Los tipos
erencia mendeliana que pueden darse son: aumzca domziuznte (cl alelo altcrado es dominante
el n o d , por lo que sólo basta una copia
adre o madre para que se exprese k enferme
dad; p. ej., en la corea de H u n ~ g t o n y) auwsámica zcaiva (los afectados son producto de padres
portadores del gen, pero que no presentan la enfermedad; &
p. ej.,. en la fenilcetonutia). Cuando los
trastomos se d e r e n alos aomosomas s d e s , se
habla de hermna bg& a l mmosomaXdmninantc
y recenva.Tambi&n pueden darse casos en los que la
mutación aparece por primera v a en una f a m i i
lo que se conoce como mutanón ex novo.
Como se ha mencionado a lo largo de todo el
capítuio, las dasiíicaciones que se r&
de los
nñstornos del neurodesarrollo por categorías requieren más investigación para caracterizar mejor
el síndrome de acuerdo con su etiología, las alteraciones cerebrales que ha idenaficado la neurnimagen y la afectación wgnitiva, emocional y
funaonal que origina En la actualidad tienden
a configurarse tres gmpos: genéticos, de etiología
ambiental y aquellos que se d&en por sus repercusiones funcionaies.
Trastornos genéticos
Constituyen un grupo heterogéneo de síndromes que presentan en su etiología un fuerte
componente h d t a r i o . Como se ha indicado, la
amplia diversidad que muestran en el fenotipo se
debe a las variante genéticas que pueden originar
el mismo síndrome y a la lnteracción de los genes
con los factores ambientales. La idenaficación de
la mutación concreta de k que se trata ha resultado
imprescindible para dis& un marcador que permita una detección precoz.
Las gametopatúü son las agresiones más precoces que puede sufrir el desarrollo embrionario.
Como su nombre indica, afectan a los gametos, ya
sea con alteraciones de los genes (genopatia) 0 de
los cromosomas (cromoromopa&~. Estas últimas,
a su v a , pueden ser gonosómicar (con alteraciones
en los cromosomas sexuales) o autmómrcar (en los
resuntes croiriosom~),bien niimeriuc, bien ccr r ~ a u r d eEl
~ .c~udroclínia~o f'ciiotivo
orii!iiiado
a
por una alteración cromosómca está determinado
por los genes especificas presentes en la región en
deseqdibno; no obstante, también inAuyen otros
factores genéticosy ambientales. Suelen cursar con
rasgos dismórficos y discapacidad intelecmal, y a
menudo se acompaftan de alteraciones en varios
órganos y sistemas (p. ej., candiopatías).Ante anomalías cromosómius, el número de abortos espontáneos es elevado.
En la mciosis de las células germinales debe
reducirse a la mitad la cantidad de cromosomas
para que, tras la unión de las &das masculina
FACTORES
ETIOLOGICOS Y DE m w EN LA NEUROPSICOLOG~A
DEL D F S A R R O ~
I l1
y femenina, permanezca constante el número de
cromosomas típico. Si una pareja de cromosomas
no se separa, una de las células hijas tendrá un cromosoma de menos, lo que se conoce como monosomía (raramente viables en cualquier especie
vegetal o animal), o uno de más, w n la trisomía
dentro de las anomalas numéricas (Tabla 3-1).
Entre las trisomias autosómicas más frecuentes
están la del cromosoma 21 o síndrome de Down
(V cap. 91, y k del cromosoma 18 o síndrome de
Edwards, que afecta generalmente a niñas, con
una esperanza de vida corta, y se asocia a discapacidad intelectual, nucrocefalra, hipertonía,
malformaciones cardiovasculares y criptorquidia.
Otra trisomía, en este caso gonosómica, es el sín-
Síhdrome dePrader-Wlli
\deleciÓndel brazo largo
del cromomina 15 paterno)
Slndrome de Angelman
Ldeleción del brmo largo
del cmmasma 15 materno)
Síndrome de DiGeorge
(del~ióndelbraw largo
del aomosoma22)
Duplicacioneí
Sindrome del cromosoma X
irágil [duplicación parcial del
brazo iwgodel cromosoma X)
Cl.rooente bite1ectUal:SNCarterna nerviaro central
drome de Künefelrer, que ocurre sólo en varones
y afecta al cromosoma sexual (un cromosoma X
extra:
sus m d e s t a u o n e s clínicas son
variables, pero suelen cursar con discapacidad
intelectud leve y dificultades más notables en
lenguaje, memoria auditiva, problemas de comportamiento y algunos casos de ataxia, además de
presentar hip~~onadismo.
En cnanto a ks alteraciones en la esuuctura de
los cromosomas, puede hablarse de deknón (pérdida de una porción del cromosoma, como en el
síndrome de W i l h s [v. cap. 111, o de un cromosoma completo, como en el síndrome de Turner:
XO); duphcaczón (segmento o secuencia de genes
que se replica), que no suele tener una m d e s -
m;
baja delas orejas),crecfrntentoposnatal lento, hipofonia,
discapaadad lntdectual
Rasgos dimóIficos(frente estrecha y ojos enrorma de
almendra).tiipogen~~~~moIhIpogonadismo,
talla baja,
apetlfo insaciableque suele provocar sbesidad, bipbtonik
discapacidad intelectual y labilidad emonanal
Veare capitulo l a
Facies dismórñca (párpadoscaidos, orqas pequehas,
paladar hendido), hipoparahroidismo.deW~scardiacos,
perdida audjtiva, problemas de alimentac6n. Discapacidad
intelectual variable, trastornos mentates
Véase capitulo 10
n fenotipica observable; i n v d n (cambio de
ión de una porción del cromosoma); bar(intercambio de segmentos entre uomono bomólogos, como en algunas *tes
drome de Down), que es la más importanre
su expresión chica, y el cromosoma m un&
'da del material en ambos amemos, con fuellos formando un círculo).
ien conocemos bastante acerca de los meos a través de los cuales se producen las
las cromosómicas, no ocurre 10 mismo con
ogía, ya que se sabe poco de los factom
cos y ambientales que las originan.Quizá la
más se ha estudiado es ia edad avanzada de
madre (sin que quede &o tampoco cuál es
o que sigue la alteración cromosómica),
más enfermedades autoinmunes, el proiento del ácido f ó h , radiaciones, drogas y
logía cromosómica anormal (traslocación)
en dificnlta~el apareamiento meiótico y La
afectar a UD único
. cap. 10).Las consecuencias son muy graves,
ue suelen ser proteína que están implicadas
activación de otros genes o en la degradación
tras proteínas, con lo que su ausencia provoca
reacción en cascada de alreraciones metabóue interfieren con el normal desarrollo del
a da0ar. por ejemplo, la
erebral o el cerebelo, y las conexiones que
sobre estos síndromes ha perrencia que no siguen las leyes mendelianas,
la xmpmnkz gmética, por la que se expresan
era diferencial genes paternos o maternos,
omúl uniparental, por la que ambos cromode un par d e r i w de un mismo progenitor.
bas condicioiies se oroducen, por eiemolo, en
síndrome de Angelrnan (v. cap. 12).
r
b r n o s de etiología ambiental
b
En este grupo se encuadrarían todos los trasnos del neurodesarrouo que se han mencionado
terionnente derivados del consumo de dmgas
(p. ej., síndrome alcohólico fetal), malnutrición
(anemia del recién nacido y del lactante), enfeimedades maternas. neurotóxicos (enfermedad de
Minamata), infecciones víricas, bacterianas o pa-
F
I
rasirarias (sida, nibéoola, paludismo, etc.) y factores
de riesgo social. La mayoría de ellos se asocian a
prematuridad, malformaciones estructurales en el
sistema nervioso y a l t d o n e s fundondes. Aunque se dasifiqnen como de etiología ambiental, la
investigación ha demostrado diferencias entre los
individuos en la vulnerabilidad genética a los efectos de cualquier agente terarógeno ambiental.
I
Trastornos que se definen
por sus repercusionesfuncionales
Al connario que en las anteriores dasificaciones, este grupo no se organiza según la etiología,
sino de acuerdo con su perfil funcional. En la
mayoría de los trastornos del neurodesarrollo se
han identificado causas genéricas y ambientales
que pueden contribuir a la explicauón del cuadro
que presentan estos ninos, pero todavía no se sabe
cómo interaccionan para originarlo. Por lo tanto,
tampoco cuentan con un marcador biológico que
las identifique. Todos, además, tienen en común
las siguientes ammerísucas: presentar rasgos que
aparecen en la población normal, aunque pueden
exhibu una expresión diferente o variar en intensidad; la modulación significativa por parte del
entorno de la expresión de los síntomas, y compartir un alto grado de comorbilidad entre ellos.
Dentro de este grupo se induyen los trastornos
del espectro aurista (v. caps. 17 a 19), el TDAH (v.
caps. 20 y 21), los trastornos especficos del lenguaje (v. caps. 14 a 16) y los uastornos del aprendizaje. Estas dos úlumas categorías se asociaban tradicionalmentea alteraciones en procesos concretos
corno el lengua~e,la lectoescrinua o el cálculo,
pero hoy se sabe que no son espeÚ6cas de un solo
proceso yque presentan un perfil neuropsicoiógico
de múlnples funuones afectadas.
Algunos autores suelen induir un cuarto grupo
de trastornos inespeúficos como discapacidad intelectual. En este capítulo, sin embargo, no se va
a tratar este grupo como una categoria diferente.
Tanw la disca~acidadintelecmal como la epilepsia
son síntomas comunes a las tres categorías presentadas, y pueden tener tanto etiología genéricas
como ambientales.
cerebral adquirido
Trasrevisar las alteraciones del SNC de carácter
prenatal, este apartado se centrará en las agresiones
que pueden producirse en el momento del nacimiento (oerinatales) o más. tudíamente (posnatales) en forma de problemas wsculares, traumatir.L
I
37
FACTORES
ETIOLÓGICOS Y DE RlEFGO EN LA NEURC
mos, infecciones, tumores, trastornos metabólicos,
epilepsia, etcétera.
A pesar de los grandes avances en la tecnología
de la monitorización fetal, la asfixia perinatal permanece como una condición relevante de mortalidad y morbilidad infantil. Ocasiona alteraciones
a muchos niveles: cardíacos, renales, metabólicos,
ex., pero la consecuencia más devastadora es la
encpfaalopatík hipórico-Uquhica, que se considera
la causa más frecuente de lesión neurológica en la
infancia y se define como el síndrome que presenta
el niíio, secundario a hipoxia o isquemia debido a
la disminución del oxígeno y el flujo sanguíneo en
el cerebro. Sus secuelas más frecuentes son la parálisis cerebral infantil, la discapacidad intelectual,
alteraciones sensoriales, trastornos del aprendizaje
y epilepsia, entre otras. b expresión clínica es variable, desde cuadros leves hasta graves, en los que
el factor más determinante es el tiempo de hipoxia
o asfixia. Dentro del sistema nervioso, la extensión
de la lesión depende de la distribución de la vascularización cerebral. Cuando la hipoxia es grave, el
flujo se dirige preferentemente al tronco encefálico
en detrimento de la corteza y, dentro de ésta, la
corteza parietal parasagital es la más susceptible.
Eti el cerebro en desarrollo la matriz germinal es
especialmente vulnerable a estas lesiones hipóxicoisquémicas.
Otro tipo de lesión que en ocasiones acompha
a la anterior y que contribuye a la presencia de síntomas neuropsicológicos es la hemomgia cerebrd
mucho más frecuente en grandes prematuros. Las
principales hemorragias en el recién nacido son las
que se sitúan en la zona ventricular (periventricular e intraventricular), concretamente en la matriz
germinal, también en el espacio subaracnnideo y
la zona subdural. Las hemorragias ventricnlares
producen necrosis en la sustancia blanca que rodea esta zona, lo que se conoce como leucomahcia
periuentricuhr, que se asocia a parálisis cerebral
infantil de tipo espástica (v. cap. 6) y a otros déficits cognitivos (p. ej., en atención, velocidad de
procesamiento, etc.), comportamentales y sensoriales. En los ninos prematuros con leucomalacia
perivenuicular se ha descrito un perfil neuropsicológico similar al TANV, cn el que priman las dificultades en habilidades de integración perceptiva y
motota, con relativa preservación del lenguaje formal, pero afectación pragmática (Crespo-Eguílaz
y Narbona, 2009). Además de la prematuridad (v.
cap. 41,son factores de riesgo para las hemorragias
ccrelirales las cardiopatías congénitas (v. cap. 4),
la anemia fetal, las alteraciones de la coagulación
y la cirugía.
Otra circunstancia que puede alterar el desarrollo neuropsicológico es la presencia de infecrionei, como ya se mencionó previamente. Estas
pueden producirse en el periodo prenatal, pero
también tras el nacimiento, como ocurre con los
cuadros de meningitis, especialmente en la bacteriana, que consiste en un proceso inflamatorio
agudo del SNC por microorganismos que afectan a las leptomeninges (piamadre y aracnoides).
Aparece sobre todo en la infancia y se asocia a
discapacidad cognitiva, ataxia, déficits sensoriales
y otras complicaciones, como hidrocefalia o epilepsia. Existen vacunas para prevenirla y se trata
con antibióticos potentes.
infecciosa, en general
Otro cuadro de etiologia
vírica, que en ocasiones acompha a la anterior, es
la encefalitis. También ha disminuido su incidencia por la vacunación, y se relaciona con síntomas
morotes, cognitivos y sensoriales, así como con
signos neurológicos focales. Del mismo modo, el
contagio por VIH a edades tempranas se ha asociado con secuelas como retraso psicomotor y otras
alteraciones neurológicas, como hidrocefalia y epilepsia. El grado de inmunndepresión será decisivo
a k hora de explicar dichas secuelas.
Los rraumatismoi craneoence$íliros también
son causa de déficits neuropsicológicos en niños
(V.cap. 22). Los más precoces son los obstétricos,
sufridos durante el parto, y pueden causar secuelas como consecuencia del efecto mecánico del
traumatismo o por la aparición de hemorragias
cerebrales. Son más habituales cuando existe una
desproporción cefalopelviana en las presentaciones
de nalgas, en partos prolongados y en situaciones
en las que se emplean fórceps o ventosas.
Otra importante causa de da60 cerebral adquirido en el niño la constituyen los rumorei terebrales (v. cap. 23). Éstos son la segunda causa de
mortalidad infantil después de los accidentes. En
muchos casos se asocian a síndromes hereditarios,
como la neurofibromatosis 1 y 11 (v. cap. 13), la
esderosis tuberosa o el síndrome de Von HippelLindau. Las manifestaciones clínicas dependerán,
entre otras variables, de la localización del tumor
y su grado de exrensión. Los tumores provocati
síntomas por su efecto masa, el aumento consecuente de la presión intracraneal, al provocar en
ocasiones hidrocefalia obstructiva, y el edema que
lo rodea; wmbién se ha observado daño asociado
al tratamiento antineoplásico, tanto en tadioterapia -hasta el punto de que se han modificado
los protocolos de actuación en la edad pediátrica
siempre que las características del tumor lo permitan- como en quimioterapia en general, con dis-
BS, Gesdiwind DH. Ad-cw
in aukm genmis:
Harr H, Rubia K Neuoimirnpi.g ofdiild abuse: a critica1 review. Fronr Hum Neurosa 2012;6:1-24.
Humphrey3 P. K a b WE, Galaburda AM. Dwdopmenrd dysleUa in women: neuopadiological f i n d i in rhree
patiuits. hN m l 1990;28:727-38.
CS. Malformaciones del a m a nervioso cuid:carda-
Bosi A, Bassi D. Dom's syndmme Lance 2003;
mí dmhol spe15:21834.
&ordecs. Dw Disab'il Res RN 200%
Shetidñn M, Dniry S, McL+
K Almas A Early instimtiodlation: neurobiological mnseqmces and genaic
rnodiiiers. Neum&ol
Rw 2010;20:41429.
oph-enia revisired. Sdiizophr Bu11 2009;35:528i?
Landtigan, PJ. Neurobehanoural &m of dweenrd roriciry. Lancet Neuml?014;13:330-8.
plaria of &e cerebral corta< epilepsy. J Ne-l Neurosug
Psydiiarry 1971;34:369-87.
Wepiel J. Kudina 1, Nowick K, Imaki H, Weel J. M& E,
a d. ?he neuropa&ology ~f autism; defeas of rieuogenesk and neurona1migration, and dyspplartic *es.
Acta
Neuopathol2010;119:755-70.
Demasiadas prisas por nacer
M. D. Roldán Tapia y J. Bernbibre Serrano
1 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE m
Al finalizar el capítulo el alumno será capazde:
W Describir las principales alteraciones neuropsicológicas asociadas a la condición de prematuridad.
W Identificar las hipótesis etiopatogenicas actuales que pretenden dar cuenta de los déficits neuro-
psicológicos relacionados con un nacimiento pretérmino.
Vincular las diferentes edades sestacionales de nacimiento con los hallazaos neuroanatómicos v
neurofuncionales observados en los niños prematuros y contextualizarlos déntro del patrón de désarrollo normativo del sistema nervioso central.
Según las cifras del Instituto Nacionai de Estadística (2012), en España la tasa de incidencia de
niríos que nacen antes de la s e m a n a 37 de gestación
se ha incrementado en los últimos años hasta situarse en torno ai 8 %. A lava, y ai igual que sucede en
el resto de los países desarrollados, la supervivencia
de estos niños aumenta debido a los avances en los
cuidados obstétricos y neonatales, especialmente
' en aquellos casos que se sitúan en el límite de la
viabilidad. Y si bien el número de condiciones graves que son fácilmente detectables desde la primera
infancia, como parálisis cerebrai, epilepsia, sordeira, ceguera o discapacidad intelecnial, se mantiene
' relativamente estable o con tendencia a disminuir
1 (Aarnoudse-Moens et al., 2009), problemas sutiles
:como bajo rendimiento académico, alteraciones
wnducmales y déficits en procesos cognitivos superiores o en funciones ejecutivas que aparecerán
a edades más tardías (p. ej., al inicio del ingreso en
la escuela primaria) se han comenzado a percibir
ielevados (Baron y Rey-Casserly, 2010; Marret et
'al., 2013). Por otra parte, dicha alteraciones no
se limitan a las etapas iniciales del desarrollo del
d o , sino que pueden acompañarlo a lo largo de
todo el u d o vital, hasta la adolescencia y la adult a , e incluso empeorar a medida que crecen y las
demandas cognitivas se incremenan con tareas
académicas progresivamente más complejas, para
ks que requieren apoyo escolar (Aylward, 2005;
Marret et al., 2013).
Numerosos son yalos estudios poblacionales (p.
ej., EPICure 1995 y 2 en Reino Unido, EPIPAGE
1de 1997 y 2 de 201 1 en Francia, POPS de 1983
en Holanda, o MOSAIC en regiones de diversos
países europeos) que han tratado de caracterizar el
desarrollo neurops~coló~ico
de los ninos premaniros en relación con el momento del nacimiento y
la disrupción de sus procesos de crecimiento intrauterino-normativo s..^ induso intentan establecer
si los déficits detectados son sólo ~roductode la^
daños cerebrales observados con más h u e n c i a
(p. ej., los asociados a la leucomalacia periventrid a r o a las hemorragias intraventriculares), o si
adcmás se añadirían procesos vinculados a una
preprogtamación de cnrucogénesis internunpida
o previamente defiüraia.
FACTORES
mL6GICOS Y DE RIESGO EN LA NEUROPSIC~LOG~A
DEL DESABRoila
bs necesario indicar, sin embargo, que en la liLa historia de Juanjo, con sus 32 semanas de
teratura cienrífica sobre este tema destaca la diveredad gestacional y sus 1.690 g de peso al nacer, nos
sidad de criterios para establecer una dasificación
permitirá rwisar algunas de las características más
wnsensuada de los diferentes niveles de premanuihabituales en el neurodesarrollo de esta población
cuyo número M en aumento, en esta ocasión sin
dad. Desde la Sociedad Espanola de Neonatología
se indica que es prematura aquel recién nacido que
graves alteraciones sensoriomotoras.
no llega a completar la sunana 37 de gestación o
edad gestacional,y que, aunque se utilicen como sin ó m o s , desdesu punto de vista es más c o m o el
PLANTEAMIENTO GENERAL DEL CASO.
concepto «pretérmino»,por no implicar unadoraA 32 SEMANAS DEVELOCIDAD
uón de la madua del neonato. Indican as~mismo
Anamnesis
que la mayor morbimortalidad afectaría a los bebés
«muy preténnino», nacidos antes de la semana 32,
Era la mañana del 16 de agosto de 2002 y, auny sobre todo a los «pretérminosextremos», con una
que todavía se encontraba a 8 semanas de su fecha
edad gestauonal inferior a 28 semanas. Por otra parde parto, Paula comenzó a sentir lo que interprete, y ante la dificultad de objetivar la edad gestaciw
tó como contracciones, que cada v a se repetían
nai, se ha considerado el peso al nacer como el pacon más frecuencia Esperó a su marido y acudió
rámeuo de referencia para clasificar a los neonatos
al hospital. A las 15:30 de ese mismo día nació
como de «bajopeso» (inferior a 2.500 g),«muybajo
Juanjo, su primer hijo, con un peso de 1.690 g,
peso* (inferior a 1.500 g)y «ewemadobajo peso»
una edad gestacionai de 32 semanas y una pun(inferiora 1.000 g) (Tabk41).Dela combinación
tuación en el test de Apgar inicial de 6 y, a los 5
de ambos datos surgirá el concepto, también muy
minutos, de 8.
relevante desde el punto de vista del neurodesarroNingún profesional del equipo médico supo
Uo, de «niño pequeño para la edad gestado&,,
determinar las causas de aquel nacimiento premaque induiria las variables peso y uVa en dos o más
turo, e indicaron que quizá fue una leve hipertendesviaciones estándar por debajo de la población de
sión en la madre o cualquier ouo factor que les
referencia. Este término, definido como estático, no
había pasado inadvemdo.
debe confundirse con el de «crecimientoinmutenLas siguientes semanas de la vida posnatal
no retardado,,, que supone un fenómeno de natude Juaqo esnivieron salpicadas del conjunto de
raleza dinámica. al imolicar una disminución en la
complicaciones típicas en un nacido pretérmino:
velocidad de crecimiento del feto, con indepaidenproblemas en la termorregulación, ineficiente
cia de que su peso al nacer esté o no por debajo de lo
adaptación respiratoria pulmonar y una hemotranormativo (Paisán et al., 2008; Rellan et al., 2008).
gia venuicular de grado iiI que se resolvió en los
-
Clasificación
Pero al nacer
Extremado bajo peso
1 Edad gestadonal / Wacimiento posmadum
< 1.O00 g
z 43 semanas
Naomiento a térmlnc
37-42 semanas
Baja edad gestacional
c 37 semanas
Nacimiento pretérmlno tardío
34-36semanas
Muy pretermino o muy baja edad gestacional
< 32 semanas
Pretérmlnoextremo o extrtirnddd bdja edad gestacional
< 28 semdnds
1 Microprernaturo
Adaptada de Barony ReyGrerlfi 2010
126 semanas
4 días en que estuvo ingresado en la unidad de &dados intensivos pediátncos. Durante su paso por
el hospital, permaneció la mayor parte del tiempo
en lo que se conoce como «nido*: una sala repleta
de incubadoras, donde los nwnatos, aiimentados
por sus madres y por los profesionales de enfermería (como en el caso de Juanjo, que recibió aiimenración mixta), van ganando peso.
A los 2 meses y 8 días del nacimiento, Juanjo
abandonó la incubadora. Pesaba en ese momento
2.560 g y tenia una edad corregida de 14 días.
Los siguientes meses trascurrieron entre ingresos hospitalarios, sobre todo por bronquioliús
y otras complicaciones pulmonares, d n por la
que no acudiá tempranamente a la guardería Y ya,
en torno al año de su edad cronológica, el pedraua detectó un revaso en el neurodesarmllo, que
empezó a vi& estrechamente. En el mes en que
Juanjo cumplía 2 &os, cuando GnaLnente pudo
asistir a la guardería, apenas hablaba y presentaba
un reuaio motor moderado. Fue derivado al centro de atención infantil temprana de su zona. Los
profesionales anotaron que su producción verbal
e n deficitaria e ininteligible en muchos casos, con
un Iéxim bastante reducido para su edad (se calculaba una media de 10-12 palabras: mamá, agua,
pelota, libro, zapato), y que no consuda &es de
dos pdkbm en las que hubiese una forma verbal.
Mostraba una conducta espontánea pobre, w n escasa inicia& y una baja capacidad para persistir
en cualquier aaividad iniciada El cociente de desarrollo en aquel momento en las Esalas Bayley
de desatollo &
d era de 70, y se le dkgnosuw
retraso psiwmotor y lingüístico. Se programó estimukción del lenguaje y de la autonomía personal.
Prematuridady desarrollo cerebral
Se ha indicado que quizá la característica más
relevante del premamo sea la inmadurez del sistema newioso cenual (SNC), que afecta a unas
esuuctums con escasa capacidad de adaptación
posnatal por tener una cronología madurativa relativamente fija (Recuadro 41).
En un nivel macroscópico, cuando alcanza
las 40 semanas, el cerebro de un gran prematuro
muestra una menor complejidad en los surcos y
circunvoluciones. así como un menor volumen
Recuadro 4-1. Posibles alteraciones en el desarrollo físico del bebé prematuro
La mayor parte de los niíios calificados de pre-
+
matLro5 nacen trds la presentación de un pan0
pretérmino csponráneo o amniorrexis prematura (> 50 %). Algunos factores maternos que se
han consideradoasociados a dicha presentación
prematura del bebé serían los partos pretérmino previos, una situación socioeconómica desfavorable, el tabaquismo, la gestación múltiple
y diferentes complicaciones médicas (siendo el
mayor porcentaje el correspondiente a la hipertensión y la desnutrición intrauterina, seguidas
por el polihidramnios).
El tipo de parto más adecuado en los nacimientos
Drematuros es una cuestión todavía no resuelta.
pero el uso de a cesdrea dlcdnzd un mdximo (6070 9b) a las 28 semanas. v derc.cnde a medida
que avanza ia edad gestahonal a tasas del 30 %
en los pretérminos que superan las 34 semanas.
Los trastornos prevalentes del neonato pretérmino son los derivados del binomio inmadurez-hipoxia, que se produce obviamente por el
acortamiento de la gestación y la ineficacia de la
adaptación respiratoriaposnatal tras la supresión
de la oxigenación trasplacentaria. Este perfil de
inmadurez característico en el prematuro esta
determinado por las diferentes condiciones dc
los organos y aparatos fisiológicos. Por e~emplo,
+
la función pulmoirar se ve comprometida por
diversos factores,entre los que se encuentran Id
correspondiente nmadurez neurológicd cenrrai
y la debilidad de la musculatura respiratoria, asociada a un pulmón ion escaso desarrolloalveolar,
déficit de síntesis de surfadante y aumento del
grosor de la membrana alveoiocapilar. Las afecciones respiratoriasson la primera causa de morbimortaiidad deestos bebés.
A nivel oftalmolóaico se encuentra de forma característica la retinopatia del prematuro. que se
vincula a la detención de la vascularización de
la retina que produce el nacimiento pretérmino
y el posterior crecimiento desordenado de los
neovasos. También en el sistema cardiovascular se observan secuelas del parto prematuro:
la hipotensión arteria1 precoz es más frecuente
cuanto menor es el peso al nacer y parece estar
relacionada con la incapacidad del sistema nervioso autónomo para mantener un tono vascular
adecuado o con otros factorescomo la hipovolemia, la sepsis o la propia disfunción cardíaca-se
observan asimismo complicaciones gastrointestinales (motilidad pobre). inmunitarias (inmunidad específica), metabólicas (termorregulación
deficientey acidosis metabólica), hematológicas
y endocrinas (hipotiroidismo).
-
1
1
que el cerebro de un niño nacido a término. Este
menor volumen refleja una reducción en el rarnaño de estructuras subcorricales como los ganglios
basales, el cuerpo calloso, la amígdala y el hipocampo, y en zonas de la corteza, como las regiones
motoras y la corteza parierooccipiral. La prematuridad altera la preprogramación de la corricogénesis y el desarrollo de los circuitos corricosubcorricales en la corteza, el tálamo y los ganglios basales
(Marret et al., 2013).
La inmadurez del SNC asociada a un nacimiento prematuro puede observarse también a
nivel microscópico en una estructura anarómica cerebral caracterizada par la escasa migración
neurona1 (que se produce entre los 3 y los 5 meses de gestación) y una pobre mielinización de
la sustancia blanca (a partir del 60 mes de gestación). A estas posibles anomalías en la génesis
y en la configuración de las células del sistema
nervioso hay que sumar lesiones adicionales
que se producen por la inmadurez de la barrera hemaroencefálica para controlar la entrada de
toxinas al cerebro y la ausencia de protectores
endógenos reguladores del desa~rollo(neurotrofinas y oligotrofinas), que ayudarían a preservar
las neurona y los oligodendrocitos de la muerte
celular (A~lward,2005).
La susceptibilidad a la hipoxia o a los cambios de osmolaridad y tensionales hace que sea
frecuente la aparición de hemorragias intraventriculares y de infartos hemorrágicos cerebrales.
Otra de las secuelas más características del nacimiento prematuro es la leucomalacia periventricular, que representa el d a í o hipóxico de la
sustancia blanca y cuya incidencia es del 1-3 %
en los nifios pretérmino de muy bajo peso. Se
atribuye a los cambios en el flujo sanguíneo en
torno a los ventrículos laterales, una zona frágil
por su elevada vascularización y propensa a las
lesiones isquémicas, en especial antes de la semana 32 (Aylward, 2005). Al ser la leucomalacia
uno de los primeros hallazgos en el cerebro del
prematuro, se consideraba causante de los déficits neurológicos y neuropsicológicos caracrerísricos de estos niños.
Sin embargo, no todos los prematuros presentan signos de leucomalacia periventricular; es
más, la mayor parte de esta población no muestra signos focales de daíio cerebral, y los déficits
neurológicos son a veces tan sutiles que pasan
desapercibidos, lo que ha ocasionado que hasta recientemente no se hayan considerado como
relevantes las secuelas de la prematuridad. En la
actualidad, las técnicas de neuroimagen han mos-
trado signos de venrriculomegalia y anomalías
en la sustancia blanca, como adelgazamiento del
cuerpo calloso y mielinización demorada, que se
consideran marcadores perinatales de riesgo en el
neurodesarrollo e, incluso, mejores predictores del
funcionamiento futuro del niño que la edad gesracional (Woodward er al., 2012).
Cuando Juanjo tenía 6 años y 4 meses de edad,
el pediatra lo remirió para su incorporación a una
investigación que llevábamos a cabo en la población prematura nacida entre los años 2001 y
2006 en los hospitales públicos de las provincias
de Almería y Granada, a fin de determinar el perfil
cognirivo en la primera etapa de escolarización de
Los niños grandes prematuros nacidos sin complicaciones neurosensoriales y motoras graves al
nacer. Es necesario, pues, rener en cuenta que los
resultados que se detallan (Tabla 4-2) derivan de
una metodología diferente de aproximación a los
déficits de la que se utiliza en el abordaje clínico:
no hay una demanda explícita de los padres para
dicha exploración, aunque sus hijos estén siendo
atendidos, como es el caso de Juanjo, por síntomas relacionados con el objeto de estudio; se debe
administrar la misma batería de pruebas a todos
los integrantes de la muestra, lo que elimina la
posibilidad de indagar, en un enfoque basado en
prorocolos, en los subprocesos que pudieran dar
cuenta de algunas de las alteraciones detectadas
en un individuo concreto o de discrepancias entre datos de un misma proceso; y finalmente, la
exploración no se encaminaba hacia el establecimiento de objetivos de intervención, aunque
se llevaba a cabo una sesión con los padres para
comentar el rendimiento de los niños y plantear
recomendaciones terapéuticas, pero de carácter
general. En definitiva, la investigación se orientó
a la ejecución del grupo seleccionado y no a las
del individuo.
En el momento de waluar a Juanjo, nos encontramos ron un nifio menudo y pequeño para
su edad cronológica. Sus padres reconocían protegerlo en exceso, condición frecuente en esta
población por sus problemas de salud, si bien lo
describían adaptado a su colegio y a sus compañeros. Cursaba primero de educación primaria y
recibía apoyo dentro de dase en las asignaturas de
Lengua y Matemáticas, por problema5 que bu iiiadre achacaba a su tendencia a despistarse con facilidad, a una pobre memoria y a dificultades para
btert Digittis-inveMr(WISC-IV)
btertL&ras y números (W15CW)
btertDrdende palabra (K-ABC?
btest Memoria espacial O<-ABC)
btestMovimiento de manos (K-ABC)
a complejade Rey.
Abstracto verbal
esarse. A nivel motor no se registró ninguna
'a por parte de la familia, ni en la o b s e d ó n
~
~
cognitivo
~
~
~
+ El pronóstico acerca del desarrollo neuropsicológico de los recién nacidos prematuros es muy
variable, aunque se ha observado que existe
una clara relación entre prematuridad. bajo rendimiento cognitivo y académico o alteraciones
emocionales y conductuales que pueden prolongarse más allá de la infancia (p.ej.,Aylward.2005;
Bhutta etal.,MO2:Larroque etal.,2011;Marretet
al., 2013; Samara et al., 2008).
El 1025 % d e los grandes prematuros presentan
alteraciones estadísticamente significativas en la
capacidad cognitiva general en comparación con
el 2.3 % de la población normativa. Dichas alteraciones se muestran en estrecha relación con la
edad gestacional, observándose diferencias que
oscilan entre 7 y 24 puntos en el cociente intelectual (CI)a medida queaquélla disminuye.Talesdéficits presentes hasta en el 40,6 % en los extremadamente prematuros en estudios poblacionales,
se ndn cdl/fic~do
de inespccificos osutiles, si bien
se ha calc~ladouna probahi iddd 56 veces mayor
de que alcancen niveles moderados o graves.en
relación con los compañeros de clase nacidos a
termino, así como un riesgo superior de manifestar trastornos del lenguajey dificultades escolares
en general (Larroqueetal, 2011).
Es necesario tener en cuenta que, mientrasque las
disfunciones neurosensoriales y motoras más graves suelen detectarse durante la primera Infancia,
la relación entre alta prevalencia -en el 50-70 %
de los niños nacidos con muy bajo peso al nacer- y baja gravedad, que aparece también en el
caso de las funciones y procesos específicos, hace
aue éstos emoiecen a ser más evidentes a medida
que el niño crece y el medio se hace más demandante. En el metaanálisis de Aarnoudse-Moens et
al. (2009). en grandes prematuros o de muy bajo
peso al nacer se pone de manifiesto la existencia
de diferencias significativas con respecto a los
nacidos a término en atención, fluidez verbal,
memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva; en el
rendimiento académico en matemáticas, lectura
y ortograiía, y, dentro del ámbito comportarnental, en intemalización de los oroblemas. Las rnatemáticas. la lectura y la indi'ación por parte de
los padres de problemasemocionalesen sus hijos
mostraron correlaciones fuertes y positivas con el
peso medio al nacer y la edad gestacional media.
Estos déficits, además, evolucionan peor en los
niños que en las niñas, lo que se atribuye a una
mayor incidencia de problemas neonatales y de
discapacidad en los varones (Samara et al., 2008).
4 En la línea de lo indicado sobre la elevada presencia de alteraciones sensoriomotoras, Incluida la
+
I
+
parálisis cerebral infantil (v. cap. 6) entre los prematuros, los estudios neuropsicológicos se han
centrado clásicamente en la evaluación de las
funciones visoomotoras y visuoespacioles, y se ha
observado que tienen repercusionesimportantes
no sólo en la percepción visual y la integración vC
suomotora, sino también en la coordinación oculomanual. La mayoría de los grandes prematuros,
los nacidos con bajo yextremadamente bajo peso
manifiestan algún tipo de problema vlsuomotor,
incluso cuando sus puntuaciones en el CI se encuentran dentro de un rango normal, problemas
que además se relacionan con otros déficits neuropsicológicos en atención o memoria de trabajo
visuoespacial (Vicarl et al., 2004).
Asimismo, un amplio cuerpo de estudio ha observado que los niños prematuros muestran alteraciones otencionoles) ejecutivas que incluyen
déficits en la mayoría de los procesos específicos.
De esta manera; se ha dercctado -n menor rcnd:mienro frente d os ninos nacidos a tPimino ? t i
tareas de atención selectiva o sostenida, en inhibición o en las habilidades de alternancia (shifting), en general con ejecuciones directamente
proporcionales a la edad gestacional (Van de
Weijer-Bergsma et al., 2008).
t Relacionado con estos resultados, un hallazgo de
gran robustez en el estudio de las alteraciones
neuropsicológicasvinculadas con la prernaturidad
es la asociación entreesta condición y el trastorno
por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).
Ya en el clásico metaanálisis de Bhutta v cols.
(2002) se recogeque estos niños muestranun riesao
- 2.6
. veces suoerior de lleaara manifestarlo en la
edad escolar q"e los nacidós a término. mientras
que Aylward (2005). por su parte, afirma que. mas
allá dedicha cifra, se han estimado riesgos hasta 6
veces superiores, con datos que pueden alcanzar
del 16 %al 47 %de prevalencia de estos síntomas
en la infancia y la adolescencia.
Se ha postulado que las alteraciones atencionales, metacognitivas y de autorregulación podrían
explicar la elevada frecuencia de este trastorno
incluso en los prematuros moderados. Estas alteraciones se han asociado a la interrupción de la
maduración fetal, entre las semanas 32 y 37 de
gestación, con mecanismos que van desde la organización de las capas corticales o el intercambio de hormonas maternas tiroideas (Aylward,
2005) a las lesiones en la material blanca neonatales, en especial las parenquimatosas y la dilatación ventricular (Johnson, 2007). Los autores
insisten así en una etiología fundamentalmente
biológica frente a la de corte social.
+
+
Continúa
1
Recuadm4-2. Neumpsimlaglay prematuridad (cont.)
e su rendimiento disminuía por debajo de la
rma cuando la tarea exigía integración y sínteelo con los estímulos presentados. Es
o tener en cuenta que la mayoría de 1 s
que integran esta escala de procesamientáneo tienen un importante componente
d.
Sin embargo, también en la farea de voca,habidmente utilizada como cociente o
intelectual, se objetivó una ejecución por
o de lo esperado para su edad
relación con los pmcesos espeúiiws, destan los resultados obtenidos en el ámbito de las
!&&a
' atencronuks. Juanjo mostró un rendinto deficitario en la mayoría de los procesos
ados en esta área, desde la concentración
la atención dividida En la misma Enea, su
ión en las tareas de memoria dz trabaje, ttanrbal como visual, se mostró alterada. Esras
diíidtadm poárían estar mediadas por el e n h tecimiento objetivado en el procesamiento de la
informaúi>n.
Asimismo, y en relación w n los hallazgos más
consistentes expuestos en la literatura en cnanro a
&os premaniros, destacaba el bajo rendimiento
de Juanjo en lar pruebas que induyen el mango
informnn'ón vimal sea en tareas de integración
perceptiva, de organización espacial, o enlas capacidades consnictivas o de razonamiento con este
material. De esta forma, por ejemplo, en k farea
de wpia y en la de recuerdo inmediato y democompleja de
rado del Test de wpia de una &gura
Rey, presentó un marcado d&Ut enla ordenación
y solapamiento de los elementos, lo que dio lugar
a una reproducción y a una recuperación poco
exacta y pobre (Pig. 41). Estos datos se correlacionan con los resultados obtenidos en la mayoría
gura 4-1. Ejecución de Juanjo en elTest de copia de una figura compleja de Rey.A) Copia. 6) Recuerdo inmediato.
I
47
de las ~ruebasque se incluyen en la escala no verbal de la Bateria de evaluación de Kaufman para
niños (K-ABC), como los subtests Triángulos,
Matrices análogas, Memoria espacial o Series de
fotografías, todas ellas con una puntuación escalar
inferior a su grupo normativo.
En el&ncionamiento ejecutivo se objetivaron
problemas para resolver la mayoría de las tareas
que exploran este ámbito. Como se ha indicado,
se observaron en atención dividida, en memoria de trabajo y en razonamiento con material
visual, pero no con material verbal, que parecia
conservado, y en la prueba de secuenciación tema oral. En el caso de las ~ r u e b a sde fluencia, su
rendimiento también era deficitario, lo que estaría, a su vez, mediado por el enlentecimiento
en el acceso al léxico, si se tiene en cuenta que su
ejecución en la ~ r u e b aque lo evalúa también se
hallaba alterada.
Desarrollocomportamental,
emocional y social
Aunque en el caso de Juanjo ni sus padres ni
sus maestros, en sendas entrevistas, informaron de
problemas comportamentales relevantes (si bien,
como se ha indicado, se observó en la evaluación
una reducida capacidad para mantener la atención
no acompañada de hipetactividad), la literatura
sobte ~rematuridadcada vez llena más páginas
con los síntomas emocionales y las dificultades
de integración social de esta población. Diversos
estudios señalan que estos niños mostrarian una
mayor probabilidad de manifestar síntomas internalizantes, externalizantes y totales cuando se
comparan con niños de su medio nacidos a tétmino, sobte todo en la edad escolar. Son problemas
que, de forma paralela a los hallazgos en el ámbito
cognitivo, también guardan una relación directamente proporcional con el grado de inmadurez
o el índice ponderal, y la mayor incidencia se da
en los extremadamente prematuros (con menos
de 28 semanas) o de extremado bajo peso (con
menos de 1.000 g) (Recuadro 4-2).
Creciendo: idemasiado rápido?,
idemasiado lento?
En los últimos años, algunos estudios se han
centrado en la evolución a largo lazo de esta población, ~oniéndosede manifiesto que, en la edad
escolar, los niños muy prematuros o cuii iiiuy bajo
peso muestran un riesgo importante de presentar
un espectro variable de dificultades para el apren-
dizaje y de alteraciones de conducta que se asocian
con una desadaptación académica, social y personal que iria más allá de la etapa infantil, cuando se
los compara con niños nacidos a término.
Así, por ejemplo, tras 19 años de seguimiento
de la muestra multicéncrica dentro del proyecto
holandés POPS (Poject on premancre and rmall
f i r gerracional age infanu), los autores observaron
un elwado riesgo de problemas neuropsicológicos
en la adultez: un 12,6 % de alteraciones nentosensoriales y cognitivas, con una proporción dos
veces superior de presentar un menor nivel educativo y rres veces más de no continuar los estudios
ni tener un empleo en relación con la población
genetal de su edad (Hille et al., 2007).
Por lo tanto, la exploración para la detección
precoz de posibles déficits y la inclusión del niño
con estos factores de riesgo en programas de estimulación temprana, en edades en las que todavia
no se ha producido la escolarización, podrian ser
beneficiosas para minimizar el impacto de dichos
factores.
Por otro lado, si bien como indican Baron y
Rey-Casserly (2010) en su revisión de los últimos
40 años, el camino en la atención médica, escolar
y clínica a esta oblación ha sido muy ~ r o d u c tivo, la principal medida para reducir la morbimortalidad seria la propia prevención de los nacimientos prematuros, a lo que se han de sumar
las continuas mejoras en los cuidados prenatales
y neonatales. Estas mejoras deberán incluir la
identificación y el manejo de los problemas cerebrovasculares que incrementan los riesgos de
isquemia y el consecuente daño en las células precursoras de los oligodendrocitos. Asimismo, insisten en que es crucial la intervención temprana
posnatal que minimice el estrés parentd inicial
y que promocione un ambiente familiar estimulante, ante la mayor gravedad de las dificultades
encontradas en los niños con discapacidad leve y
moderada y en situación de riesgo social que no
pueden acceder a este tipo de intervención. Recw
gen también que las estrategias de rehabilitacióa
cognitiva que inciden en las alteraciones asoci*
das a las anormalidades en la sustancia blanca,
similares a las adoptadas por ejemplo para paliar
los efectos de las quimioterapias en niños com
cáncer, se presentan prometedoras para remedi
los problemas atencionales y cognitivos en ge
ral, y de la misma forma las que promueven
capacidades autorreguladoras y preservan la in
@dad de las habilidades ncuropsicológicas em
gentes, así como el seguimiento familiar, esco
y social.
etiniura, incluso los premamos moderardíos presentaríanun riesgo más elevado
eoor funcionamiento neuropsicológico.
edad supone, pues, un factor de vulpara el oeurodesmllo, ya qne se
ere e n un proceso de orgaoización cerebral
a. Todo apunta a que, probablemente, el
iento premamro en sí mismo, junto wn
tímulos a los que el cerebro está expuesto
ya en el ambiente extrautcrino, afecte e n mayor
o menor grado al desarrollo cerebral normai, el
cual a su vez dependerá de los procesos de maduración intrauterinos, la propia edad gestacionai,
la causa de la premamridad, las complicaciones
tra.s el nacimiento (episodios de hipoxia, hipotensión, infecciones, etc.) y las posibles lesiones
cerebrales o m ~ i d a s
durante los primeros días de
vida.
1
de autorregulación'deposibleaparkióntardía.
e=Alteradonesen el desarrollo.Cer&ral:
~dl~espizrdcbs~ra
=;edad; junto.adéficiti
: atenuonales. en memoria de.trabajo,vizuoperceptivos~yvisuoconstructulos;:en!eote-
:i-
-:
-Enel.planomaa&cópico:reduaióndeluo
.- . lumen en áreas sot%ortiorti<ales.(gangliosba. :. sales,suerpo calloso; amíqdala.e hipocam-7-
parietoocripi~lj
junto a ventriculomegalia; .
alteración&la preprograma'ciónde b cor-
. . -
b
DAD 4-1. Familiarizarse con los datos
icos
.
.
- Amniorrexis.
- Hemorragia intraventriculary sus cuatro grados
de intensidad.
s familias suelen acudir al neuropsicólogo con
ACTIVIOAD4-2. Repasar la neuroanatomía infantil
las medicaciones prescritas. etc.
la neuro~sicoloaíainfantil d e ~ e
m i l i a r i z a r s e con estos términos.
E
-
Eiercicio l . B U S
. ~ L,Y Pdefina los sio~ientester
os:
Distocia.
Edad corregida.
C
Res~itaimpos~bleacercarsea.
est-diooela nedroosic(~loaiainfanti sin conocer la estructJra anatómica y el funcionamiento del cerebro. En los dis
tlntos capitulos se ofrecen actividades or:cntadas a
identificar v localizdr en 16minas v en ne~roimaaen
las estructuras ceretirdles más importantes implicadas en los circuitos neuroanatómicos que median
los diversos procesos en desarrollo.
i/
FACT~RE~
ETIOLÓGICOS Y DE RIESGO EN LA NELROI
J Ejercicio 2. Elija dos ejemplos de neuroimagen
en los que puedan observarse las lesiones asociadas a los grados ili y IV de la hemorragia intraventricular en un recién nacido.
ACTIVIOAD
4-3. Aprender a evaluar
en neuropsicología infantil. Principales pruebas
Alo largodelos próximoscapítulosseintroducirán breves descripciones de las pruebas relacionadas con ia exploración que se realiza en cada caso
clínico para familiarizar al lector con aquellas más
importantes que se emplean en evaluación neuropsicológica infantil. Los textos de referencia para
este tipo de actividades son:
Baron IS. Neuropsychologicai evaluation of rhe
child. New York: Oxford University Press, 2004.
Específica para la edad infantil.
Lezak MD, Howieson DB, Bigler E,Tranel D. Neuropsychoiogicalassessment, Sa ed. New York: Oxford
University Press, 2012. Para aquellas pruebas que
incluyen la edad infantil en normas y baremos.
Escala Bayley de desarrollo infantil-lll
(Bayley, 2005)
Las escalas de desarrollo son instrumentos de
medición del progreso evolutivo en las etapas más
tempranas y sirven para evaluar el nivel madurativo
de un niño en distintas áreas. A pesar de no ser pruebas neuropsicológicas, pueden interpretarse como
tales, ya que en muchas de ellas se exploran precursores de los procesos que irán madurando posteriormente.
Las Escalas Bayley de desarrollo infantil son ampliamente conocidas dentro de esta modalidad, y
la tercera edición amplia el periodo de adminlstración de O a 42 meses, con el objetivo de detectar
la consecución normativa de los principales hitos
madurativosy de desarrollo infantil.
En la actualidad se compone de pruebas administradas al niño, en un contexto de interacción y
juego, que se organizan en tres grandes áreas o
dominios: cognitivo, lingüistico y motor; incluyen,
además, a través de cuestionarios que cumplimentan los cuidadores, la evaluación del comportamiento adaptativo y una nueva subescala socialemocional. Su flexibilidad permite al evaluador
aplicar uno o varios dominios por separado.
Subescala cognitiva. Se centra en cómo el
niño piensa, reacciona y aprende sobre el mundo que le rodea, a través de procesos como la exploración y manipulación, la preferencia visual,
la memoria, la formación de conceptos, etc. Así,
por ejemplo, se administran tareas para medir el
interés y la búsqueda ante estímulos novedosos,
la atención a objetos familiares. el juego simbólico, actividades de resolución de problemas
como construcción con bloques o rompecabezas, el emparejamiento de colores o contar.
Lenguaje. Esta subescala se compone de dos
partes:
- Comunicaciónreceptiva:evalúa la comprensión
del lenguaje no verbal y verbal. Algunos ítems
son:reconocimientodesonidos,objetos y gente del entorno; desde identificación de imágenes y de objetos a identificación de acciones
en 1áminas;seguimiento de órdenes sencillas y
complejas; ejecución de rutinas sociales como
saludar o jugar al corro, e ítems sobre el grado
de conocimiento de la gramática básica, como
el uso de pronombres o preposiciones.
- Comunicación expresiva: tiene como objetivo
ver en qué grado el niño interactúa correctamente usando sonidos, gestos o palabras. Se
evalúan las formas de expresión no verbales,
como la sonrisa, el balbuceo o los gestos, la
atención conjunta y, posteriormente, la denominación de objetos, imágenes y acciones o el
desarrollo morfosintáctico,como la utilización
de plurales o del tiempo verbal adecuado.
Motor. Esta subescala también consta de dos
partes:
- Motor grueso: se centra en el movimiento, el
control y la coordinación de grandes segmentos corporales. Se explora desde el control
cefálico, la sedestación con apoyo y sin él, el
arrastre, soportar el propio peso, levantarse
o caminar sin ayuda, hasta la habilidad para
subir escaleras, correr, mantener el equilibrio
o golpear una pelota.
- Motor fino: se centra en el uso eficaz de manos
y dedos. Se incluyen items como llevarse una
mano a la boca y alcanzarlasir objetos, realizar
tareas con bloques, dibujar líneas sencillas, encajar en ranuras O usar tijeras para cortar papel.
Social-emocional. Mide el desarrollo a través
-del interés oor el entorno, el uso de exDresiones
faciales y gestos para comunicarsey resolver problemas, y de ideas para manifestar sentimientos,
deseos o intenciones, así como para vincular Iógicamente tales emociones y las ideas.
Comportamientoadaptativo. Evalúa la habilidad del nitio para adaptarse a las demandas de
la vida diaria en sus diversos contextos. Deperidiendo de la edad, se exploran algunas de las
siguientes áreas: en comunicación, el lenguaje
control, el seguimiento de órdenes y la
n de opciones; en ocio, el juego y el sento de reglas; en uso de la comunidad, el
en actividades fuera del hogar; en la vida
asa, ayudar a los adultos con las rutinas ccnas y el cuidado de las posesiones personan salud y seguridad, el conocimiento de las
s de salud básicas (llevar chaqueta cuando
hace frío) y la evitación de daños fisicos
estufa caliente), y en autocuidado, comer, ir
y bañarse deforma autónoma.
uación más alta que se puede obtener en
escala es de 20, y la mínima de 1, siendo el
o de 8 a 12 puntos el que se considera nor.Para obtenerla se realizan análisis que inciu-
E:'
de las puntuaciones escalares y uno de las
estas, y una comparación de diferencias entre
rsas subescalas (dentro de la cual se indica
iferencia es significativa y, de ser asi, se señala
base en la muestra de estandarizaciónl. Esta
detectar oJntos fuerbiles en el desarrollo del niño, lo que ayuda
ificación individual'mda de la intervención
ica y suseguimiento.Si bienesta últirnaverestá baremada en Espaiia. en estas edades
ue se observa una mayor homogeneidaden
isicionesevolutivas. seaún
se indica en la li<
sería posible utilizar la versión original.
~
~~
icio 3. Compare la Escala Bayley de desafantil-lll y la Escala de desarrollo psicomotor
primera infancia de Brunet-Lezine (v. cap. 7).
ice un breve informe acerca de las ventajas e
r wry low birrh weighr di-
tal outcomer of infanrr bom
y prererm b i d outcome: a
rive research.Nempsydiol
m oretem: a meta-andvsis. IAMA
inconvenientes que supone la aplicación de cada
una de ellas en función de las áreas que exploran,
las pruebas y materiales que utilizan, las edades de
administración, el tiempo que requieren, etcétera.
Acnviono 4-4. Neuropsicologia infantil
en los medios de comunicación
La neuropsicologíainfantil es una de las disciplinas neurocientíficas que más progreso ha experimentado durante las últimas décadas, y de la que
se esperan grandes avances en los próximos años.
Por ello es importante actualizar continuamente
los conocimientos y el desarrollo tecnológico que
seestá produciendoen la investigaciónsobreelcerebro y en el estudio de los procesos superiores.
Esta actividad está orientada a recoger los avances que difunden los medios de comunicación y a
analizarlos dentro del contexto de los temas y contenidos que se describen en los distintos capítulos.
Documentales
Los siguientes enlaces a doc~mentalesemitidos
Dor Radiotrlevisión Esoanola IRTVE) noi oermiten
ionocer diversos aspe;tos del desarrollo de los niños prematuros y extremadamente prematuros.
500 g de vida: httpJ/www.rtve.es/alacarta/vi-
NaOmientos prematuros: http://www.rtve.es/
alacarta/videoslpara-todos-la-2lpara-todos2-nacimientos-prematuros/l270791/
Milagro médico. Bebés premoruros: httpJlwww.
rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad1
comando-actualidad-mllagro-medico-bebesprematuros/1679416/
Budimayer S, Jobansson S, Johansson A, Hdunun CM,
Sparen P, Cnarringius S. Can assodation bemeen preterm
birrh and aiirism been mplained by marernd or neonatal
marbidiry?Pediatri~2009:124;e817-25.
HiUc ET, Weisglas-KupenisN, Vah Goudoever JB, Jacobusse
GW, Ens-Dokkwn MH, m d . Funcrional outcomes and
participation in young adulrhoad for very p m m and
very low b i d weighr infanrr: tbe Dutdi Pmject on Preremi and S m d for Gesrationd Age I n h m ar 19 years of
age. Pediaaics 2002120:e587-75.
Insúoiro Nacional de k d i s t i c a . Mo~irnimron a d de la
pobhci6n Madrid: ME, 2012.
Johnson S, Hollis C,Kochhar P, Hemcssy E, Walke D, Marlow N. Auúsn specuum disarders in arrremdy precmm
&&en.
J M i a a 2010;151:525-31.
I
Johnson S. Cogniti~cand behavio& outcome foiiowing
very preterm binh. Semin Fecal and Nmnatal Med 2007;
12:363-73.
Larroque B, Ancel PY, MMarand-Martin L Cambanie G,
Fresson J, er al. Spedal u r e and sdiool d&dties in
8-yeu-old very pterem dúldren: rhe EPIPAGE cohart
smdy. PLoS ONE 2011;7:e21361.
Marrer S, Marchad-Mar& L, Picaud JC, Hzscdt ]M, Arnaud C. et al. Brin injury in very prerenn diildien and
neurosenroty and cognitive diaabiliries duing chidhood:
h e EPIPAGE ~ohorr
srudy. PLoS ONE ZOL3;8:e62683.
Paisán L, Sota 1, Muga O, 1M. El recién nacido prematuro. En: Junta Directiva de la Sodedad Esp&ola de Neonarología, e&. Protowlos de neonacología, Z8 ed. Madrid:
AER 2008; p. 78-84.
ReUan S, Gaticia de Ribera C Aragón MP. El recién nacido
de bajo peso. En: Junta Directiva de la Sociedad Española
de Neonarologia, e&. Prorocolos de neonacología. 2' ed.
AEP, 2008: p. 68-77.
Samara M, Madow N, W o k D, EPJCuil; Srudy Group. Pcrvasbe bebavior pioblems ar 6years af age in a rord-popuktion sample of children bom ac c25 we& of gerration.
Pediacia 2008:122:562-73.
Van de Weijcr-Beig~mñE, Wijilnr~ksL.Jongmans MJ. Amention developmenr in infants and preschool diildren bom
preurm: a review. Infant Behav Dev 2008:31:333-51.
Viuri S, Caravale B, Carlesima GA, Casadei AM, Almand
F Spatial working mpmary dehcits in chüdren at ages 3 4
who were law birch weighr, prererrn infants. Newopsychology 2004;18:673-8.
Woodward LJ, Ckrk CAC, Bora S, InderlX. Neonatal Whire
mauer abnormalitier an impo-r
prediccor of newocognitive outuirne for very prernrn chidren. PLoS ONE
2012:7:e51879.
.
.
;..
, l. Galtier Hernández. k Nieto Barco y J. Barroso Ribal
'
.
.
'
8
,
I 8
E
Al finalizar el capítulo el alumno será capazde:
Familiarizarse con el concepto de cardiopatía congénita. sus características principales y los subtipos más frecuentes.
Conocer las complicaciones neurológicas que se asocian con este tipo de alteraciones.
11 m
Identificarel perfil neuropsicológicoasociado a las cardiopatias congénitas.
indicar los principios generales de intervención neuropsicológica con estos pacientes.
Las cardiopatías congénitas se definen como
alquier anomalía de la estructura o la función
sistema cardiocirculatorio presente en el recién
ido, aun cuando se descubran mucho después
momento del nacimiento. Se encuentran ene los defectos congénitos más comunes y son
causa importante de mortalidad infantil. Su
dencia es de 0.6-0,8 % en los nacidos vivos
bb et al., 2009); los estudios realizados en
erntorio esp&ol indican que las cifras oscientre 5 y 16 por cada 1.000 recién nacidos
os (Arias-López et al., 2008). Las variaciones
ctadas entre dichos estudios se explican, entre
s factores, por diferencias en los recursos de
óstico o en los criterios de inclusión. Existe un gran número de cardiopatías congénitas
para las que se han propuesto diferentes clasificaciones p aunque los grupos se solapan, uno de
los criterios más empleados es el que las divide
en cianóticas (coloración azdada de la piel) y no
Cianóticas. También existen anomalías cardíacas
que pueden formar parte de síndromes genéticos,
a m o en el caso del síndrome de Down. Entre
las más frecuentes cabe destacar la comunicación
intervenuicular, que representa en torno al 30 %
de todos los casos, la comunicación interauricular
(9,s %) o la temalogia de Fallot (5,s %) (Tabla
5-1). El caso que nos ocupa corresponde a una
atresia tricúspide, que se incluye dentro del grupo
de ks cianóticas, situándose entre las menos frecuentes (1,3 %) y más complejas, ya que u n alto
porcentaje de los recién nacidos con esta afección
también padecerá otras wmplicaciones cardíacas
(Friedman y Silverman, 2004).
Los importantes avances en el tratamiento quirúrgico de las cardiopatías congénitas llevados a
cabo durante las últimas décadas han supuestoun
aumento significativo en la supe~venciaa largo
plazo de los recién nacidos con este tipo de afecciones. Con el progresivo incremento en la esperanza devida, se ha producido un interés creciente
por las implicaciones que este grupo de trastornos
puede tener en el normal desarrollo de niños y
adolescentes. Dado que la afectación neurológica
es una de las complicacionesmás frecuentes, en los
últimos aíios un númcro considerable dc invcstigaciones se ha centrado en esmdiar el impacto de
las cardio~aúascongénitas en el neurodesacrollo,
1
~bla5-1. Principales cardlopatlasconghnitas [data basados en 2.310 nacidos vivos)
Cardiopatiar congénitas
Tetralogia de Failot
Breve definición
Cuatro anomalias del corazón que dan lugar a una mezcla
de la sangre arteria1 y venasa
Porcentaje
5.8
Transposición de grandesarterias La aorta y la arteria puimonar (los principales vasos que llevan
sangre lejos del corazón)están intercambiadas
4.2
Tronco arteria1
2,2
Un solo vaso sanguíneo sale desde losventriculos derecho e
-
izquierdo, en lugar de los dosvasos normales (aorta y arteria
pulmonar)
Atresia tricúsoide
La válvula tricúsoide está ausente o no se ha desarrollado
nornia rnrnrc, Fsredefrrroobrtruyrel fl.]ude,de
1.3
aa.rlru.adrrccna d venlr ~ , l o a ~ r c ~ t i ocararon,
del
por lo q1.r prrwntd corni.i.icdcion nierd-ricuid, 5oli
frecuentes otras complicacionescardiaras, como la
comunicación interventricular
No cianóticas
Comunicación interventricular
Orificio en la pared que repara el ventriculo izquierdo
30.5
v el rlererhn
Comunicación interauricular
Hasta que el bebé nace, existe una conexión que comunica
ambas auriculas del corazón. Esta afección supone que dicha
conexión no se cierra trasel nacimiento
9.8
Estenosis pulmonar
Estrechamiento de la válvula cardiaca quesepara el ventriculo
derecho de la arteria pulmonar
6.9
Coartación de la aorta
Estrechamiento de la aorta, principal arteria que sale
del corazón
6.8
Estenosis aórtica
Estrechamiento de la válvula cardíaca que separa el ventriculo
6,l
y han aportado datos que permiten minimizar el
daño cerebral y sus efectos (Recuadro 5-1).
Las cardiopatías congénitas se relacionan a menudo con alteraciones en el neurodesarrollo, siendo el funcionamiento psicomotor uno de los dominios más consistentemente alterado. También
se han descrito déficits en comprensión verbal y
en tareas de tipo perceptivo, entre otros. El caso
que presentamos a continuación nos permitirá
profundizar en las alteraciones neuropsicológicas
asociadas a estas patologías.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CASO.
TRES CIRUGíAS MAYORES
PARA UN PEQUEQO CORAZÓN
Anamnesis
El periodo de gestación de David transcurre w n
normalidad, sin incidencias destacahles. El parto se
produce en el Hospital Universitario Nuestra Seño-
ra de Candelaria (HUNSC) de Tenerife, de manera
natural y sin problemas. Dura en torno a 12 horas,
lo que es habitual en una primípara. Transcurridas
unas horas desde el nacimiento, se informa a los padres de que el niño ha sido rrasladado a la unidad
de medicina inrensiva porque presenta una cardiopatía congénita. La cardiopatía de David es una
atresia tricúspide, que se asocia w n hipoplasia del
ventriculo derecho y comunicación interauricular
y, a menudo, con otras complicaciones cardíacas,
como la comunicación interventricular. En estos
casos, el ventriculo izquierdo debe impulsar tanto
la sangre no oxigenada que procede de la aurícula
derecha corno la oxigenada que viene de las venas
pulmonates. Ambos tipos de sangre se mezclan en
la aurícula izquierda y el c o r d n expulsa una sangre
insuficientemente oxigenada (Fig. 5-1).
Apenas 24 horas después del parto, David es
trasladado en helicóprern al Hospital Universitario
Materno Infantil de Canarias (HUMIC) de Gran
Canaria, y es ingresado en la unidad médico-qui-
Cardiopatíacongénita
II
1I
I
pacto en el desarrollo cerebral del recién nacido.
Tradicionalmente, los esfuerzos de investigación
se han centrado en factores relacionados con la
ciruqía correctiva.. a la que
. debe someterse la m a
yoría de los niños con este tipo de alteraciones.
En la ciruqía cardiaca, la técnica de bypass car
dop~lmoriarsupldntd temporalmcnte d f ~ n con
dci corazon .y los .DJ mones, .y .pucaen prooLcirsc
cambios en el nivel de perfusión cerebral, con la
consecuente lesión neurológica. Sin embargo,
cada vezson más losestudiosque han detedado
alteraciones cerebrales previas a la intervención
en un porcentaje significativo de niños con cardiopatias congénitas.
4 La exploración neurológica de recién nacidos
y ninos menores de 2 anos antes de la cirugía
pone de manifiesto problemas como agitación,
irritabilidad, letargo o anormalidades en el tono
muscular. entre otros. Por su parte, los estudios
de neJroimagen prequ riirg ros han encontra
do altcr~cioncsccrcbrdlrr anaromicas Y f ~ n o
c
naleí en un purcenid e í gn hcat.vo de lus n nos
con cardi<iriat as conqrniias Los rcsLlraoos con
resonancia magnética y espectroscopia mues-
-
/
y elevados niveles de lactato (asociado a alteraciones cerebrales como la isquemia o la hipoxia,
entre otras) en más de la mitad de los individuos
(Mahle et al., 2002).
4 Recientemente, Limperopoulos et al. (2010)
estudiaron el volumen y el metabolismo cerebral en un grLpo de 55 fefor con caroiopdt ds
conqeniras
Cn comparar ón con los conrioles.
.
durante el tercer trimestre de gestación presentaron progresivamente un menor volumen
cerebral y una disminución de la proporción
N-acetilaspartatolcolina (NAAICho) en relación
con la edad gestacional. Estos resultados aportan evidencias de alteración en el desarrollo
axonal y en la actividad metabólica durante la
vida intrauterina.
4 En la actualidad existe un relativo acuerdo en
cuanto a que la hipoxia crónica, la acidosis metabóiica [que pone de manifiesto un aporte dericirdrio or. oxigeno a las cc L as1 o Id nduccLa
02 o e r f ~ í i o n
cer?bral. como ronsecLrnria ur id
inertah ioao ncmudindm ca. ron farrore, q ~ e
oJeuen r o n l r l b ~r a la e\ion cefebral en este
tipo de afecciones.
Aorta
Arteria
-pulmonar
' derecha
1 1 f
izquierda
Venas
pulmonares
izquierdas
Válvula
mitra1
1
Figura 5-1. Representacióndel corazón. can sus cavidades y válvuias. y de las principales venas y arterias que distribuyen la sangre.
FACTORES
ETIOLOGICOS Y DE WSGO
EN u NEUROPSICOLOGÍA
nírgica de cardiología ~ediátricay cardiopadas congénitas, ~1 objetivo es p l d c a r la p-era
de las
intervenciones a las que tendrá que someterse en
los próximos años. Al mes y medio del nacimiento
es operado, bajo anestesia general, por toracotomía derecha, y se le realiza una fístula subclaviopulmonar (shunt de Blalock-Taussig) (Tabla 5-2).
Tras la intervención es trasladado a la unidad de
medicina intensiva, donde evoluciona favorablemente y con buena función cardíaca. Permanece
una semana en la planta de neonatos, y 15 días
después es dado de alta. En este momento puede
regresar aTenerife y, por primera vez, ir a casa con
sus padres.
Cuando David cuenta ya con 17 meses de edad,
ingresa nuevamente en el HUMIC para someterDos
se a la segunda cirugía cardíaca
días después es intervenido por toracotom'a lateral derecha, y se le practica una conexión de vena
cava superior a arteria pulmonar derecha (cirugía
de Glenn) (Tabla 5-2). La cirugía resulta u n éxito y, dado que muestra una evolución favorable, se
procede al alta y puede volver nuevamente a m a .
Dwante los meses y &S posteriores, la familia
lucha por normalizar sus vidas, aunque sus padres
tienen presente que su hijo deberá someterse a una
última cirugía cardiovascular dentro de algún tiempo. David inicia la escolariración con 3 años, momento en el que son evidentes las dificultades en
el lenguaje comprensivo y expresivo, en psicomotricidad y en habilidades sodoafectivas, por lo que
desde la etapa de educación infantil es incluido en
un programa individual con la maestra de apoyo.
Su tutora, en este primer período de escokrización,
lo describe de k siguiente forma:
ES un nino con unas característics parriculares.
cuando llegó con 3 aOos no hablaba, su morricidad
DU. DESARROUO
gruesa no araba adquirida, le costaba permanecer
sentado, sus juegos eran repecirivos... Cuando puede,
a caminar por la
parnadas..
Le enanca la música y riene mucha memoria para las
canciones.. . Necesita de una arención individuahada
p,la
rdizaci,jn de las
David acude a una logopeda desde los 3 años.
Presenta una cnmpetencia lingüística reducida,
tanto morfosintáctica como semántica. El habla
espontánea es limitada, y se observan déficits para
utilizar correctamente diferentes formas verbales,
pronombres o sustantivos. Es capaz de comprender órdenes de estructura simple, aunque muestra
muchas dificudtades cuando se trata de órdenes con
mayor nivel de complejidad.
Antes de cumplir los 6 años, David debe volver
a trasladarse a Gran Canana para someterse a la úItima de las tres operaciones programadas desde su
nacimiento. En el momento del ingreso presenta
un cuadro dínico de cianosis progresiva e insuficiencia cardíaca Como en ocasiones anteriores, la
intervención se realiza bajo anestesia general, accediendo por esternotomía media con bypass cardiopulmonar parcial. Se practica una conexión de
vena cava inferior a arteria pulmonar derecha (cirugía de Fontan) (Tabla 5-2). La operación es un
éxito y el paciente es llevado a la unidad de medicina intensiva, donde evoluciona favorablemente
y sin complicaciones. En el ecocardiograma de
control se observa una buena función cardíaca del
ventriculo izquierdo, por lo que es dado de alta.
Durante los años posteriores David acude a las
consultas periódicas de pediatría y cardiologia, sin
más complicaciones médicas destacables que las
propias de un nino de su edad. Sin embargo, a los
"OS
de edad, mienvas se encontraba en casa
viendo la televisión, sus padres advierten que tiene
Fases de la cirugía
Breve definición
Shunr de Blalock-Taussig
Una rama de la arteria subclavia es conectada directamente a la arteria pulmonar, que
se encarga de transportar la sangre a los pulmones para ser oxigenada. Procedimiento
suirúrqico
. - paliativa para disminuir la cianosis, aumentando el flujo sanguineo hacia los
pulmones; de carácter temporal, mientras el recién nacido espera la cirugía definitiva
Cirugia de Glenn
Sección-anastomosisde la vena cava superior (transporta la sangre no oxigenada
de la mitad superior del cuerpo a la auricula derecha) a la rama derecha de ia arteria
pulmonar. Permite que una parte de la sangre no tenga que pasar por el ventriculo
derecho del corazón para ser oxigenada
Cirugia de Fontan
Conecta la vena cava inferior (transporta la sangre no oxigenada de ia mitad inferior
d-1 riiernai con la rama izouierda de la arteria oulmanar Último Daso de la ciruaia
I cct j iiii, iñ:a
e514 ,,ter e n c on a sangre no 2. grnuu¿ i ..dc p253r
U 1 1 ~ ,iiiert2
1
vc 7 C<P. nlone' ni-." m r irii;romos
~
5 entre a: i6'ri.i; z . 1 . ~
y las arterias pulmonares
!'
.
/
l
mirada perdida Al aarsase a é l para p q m t a d e
iP le ocurre perciben rigidez en las d d a d e s
posteriom&te m&entos
r6niudónicos
i las exuemidades suneriores. La ambulancia lo
vlada ai HUNSC y hospitalizado en la p h de pediatría con diagnóstico de epilepsia focal
cundariamente generalizada Durante el ingreso
:rmanme consciente, oriendo y sin signos neua lógicos focales. El electmencefalogramamuestra
i trazado de base narmal, con asimeuia interheisfénca y frecuencias y amplitudes dismiomdas
i el lado izquierdo. También es sometido a un
nidio de resonancia magnkrica (RM)cerebral, en
que se a&erten peque- &ex difusas de alta
fial en T2 y FLALR, que se localizao en la susncia blanca de ambos hemisf&os, con cierto pre,minio perivenmcular (Fig.5-2). Permanece en
~servacióndurante dos días, en los que muestra
iena evolución. Se decide darle el alta, con una
iuta de tratamiento farmacológico antiepiléptico
la recomendación de que acuda a revisión en la
multa de neurología inhtil.
progresivamente más tranquilo, obseiva lo que
ocurre a su alrededor y, aunque le cuesta mucho,
permaoece sentado. Muestra problemas de lenguaje, con m habla espontánea escasa y aparentes
dificultades para comprender algunas preguntas.
Con el objeavo de darle tiempo para que se sienta
más cómodo, se solicita información a sus padres
acerca del historial clínico del niño y el motivo
de la consulet Ellos relatan con detenllniento que
su hijo padece una cardiopatía congénita, identificada al nacer y por la que ha sido intervenido
quinkgieamente en varias ocasiones, la Última
cuando tenía unos 5,5 aiíos. También describen
&cuitades a nivel motor y lingüístico:
ntrevista inicial
Se soliuta mformación en cuanto al estado de
otros dominios cognitivos, como la amción y
capacidad de aprendizaje, así como respecto a la
capacidad para la autorregulación del comportamiento, k competencia socioafectiva, habilidades
sociales y autonomía. Describen dificultades en la
mayoría de las áreas:
David acude por primera v a a nuestra condta cuando tiene 9,5 a6os de edad y cursa 30 de
iucación primaria. S i e un programa de adap
ción curtidar con frecuentessesiones de apoyo
~utroy fuera del aula ordinaria. Es un ni60 alee, despierto y anrvo, que inicialmente se muesa inquieto y algo inseguro dentro de k consulta.
:gún van pasando los mioutos parece s e n h
ComenzUacaminaralos 18mesesya&dehoy
cononGa presentando problemas de u>o&ción
..Se
nora -do
practica alguna actividad deporwa o a la
hora de ponme la ropa... Tamb~énpresentó reuaso
en el lenguqe dijo sus primeras pdabras cuando tenía
3 a6os S610 deúa <Dava, umamax, %casa»... Desde
muy pequeña lo hemos Uwado a scsioner de logopedia
ym-&
acudiendo en la aauaüdad Ha mejorado
mucho, aunque todavía le cuesra expresam
.
L
..
Tiene muchos problemas para concenaane cuando hace las tareas... Se distrae con cualquier sonido o
cuando pasa alguien a su lado.. La mayoría de las ve-
.
gura 5-2. Reionancia magnética d e David. Las flechas indican las lesiones en la sustancia blanca periventricular.
cci cenemos que sentarnos con él para que termine de
hacer sus fichas de actividades... Desde hace 2 aíios
coma rnerilfenidaco por los problema arcncionales.. .
Creemos que eso le ayuda a cancencrarse un poco más.
Asimismo, nos informan de que, desde que sufrió la crisis epiléptica hace un &o, está en trataA pesar de que no ha
miento con lcv~tirace~am.
vuelto a tener ninguna otra crisis desde entonces,
sus padres se muestran desanimados al describir lo
sucedido. Después de todo lo que pasaron durante
los primeros 5 anos de vida de su hijo, no esperaban tener que enfrentarse a otro problema de salud
de este tipo. Dado que no describen otras complicaciones relevantes, retomamos el relato de las dificultades cognitivas y comportamentales de David:
Aveccs tenemos la sensación de que le cuesra recordar las cosas.. . Trabajamos las lecciones del colegio en
casa, pero cuando pasan los dias parece que le cucira rercner algunas asas.. . Es un niña de idear fijas; cuando
se le mece algo en la cabeza puede ser muy inskrcnte.. .
Normalmente no se enfada; algunas veces si puede ser
demasiado cariñoso, apccidmenre con nosotros ... Le
cucsta relacionarse con OCIOS niños de su edad.. . Parece
que no sabe bien cómo iniciar el contacto ... Yo creo
que se siente mejor cuando está con adulcos, parece que
está más cámoda, ya que están pcndienres de él ... Le
ocurre lo mismo m n los nitías más pequeños, con los
que si suele jugar más.
En lo que respecta al grado de autonomía funcional, aíirman que todavía precisa cierta supervisión en el aseo personal, en especial para ducharse
o cepillarse los dientes. Se viste solo correctamente, aunque con las dificultades descritas ante los
problemas de motricidad. No suele mostrar demasiada iniciativa a la hora de proponer juegos o
diferentes actividades Iúdicas.
PERFIL NEUROPSICOLÓGICO DE DAVID
Para esta primera evaluación se disefió un protocolo con el objetivo de valorar de forma exhaustiva diferentes dominios cognitivos, incluidos la
atención, la capacidad de aprendizaje y las funciones ejecutivas; se incluyeron también aquellas
áreas en las que, en los niiíos con este tipo de cardiopatía, cabe esperar un rendimiento inferior a
su grupo de referencia, como las medidas de inteligencia general y las pruebas de comprensión
verbal, entre otros procesos (Recuadro 5-2). Los
resultados obtenidos en la prueba de inteligencia
y en los restantes tests ne~ropsicoló~icos
se resumen en la tabla 5-3.
Así, los daros relativos a la capacidad intelectual
general indicaron un cociente intelectual (CI) total
bajo, sin que se apreciaran discrepancia significativa entre los restantes índices de la prueba: comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento.
En cuanto a los diferentes dominios cognitivos,
David presentó dificultades para focalizar la atención, cuyo mantenimiento estaba considerablemente alterado. Se objetivó enlentecimiento en
la uelocidad deproceiamiento, tanto en su componente motor como en el cognitiva. De esta manera, los déficits atencionales y de velocidad de procesamiento obligaron a realizar la valoración en
diferentes días, con frecuentes descansos en cada
una de las sesiones. También presentó alteraciones
en la capacidad o amplitud de la memoria de trabajo (pan directo) y en el uso o manipulación de
la información (pan inverso).
Respecto a la memoria verbal, el recuerdo inmediato tras la primera presentación de una lista
de palabras estuvo dentro de la normalidad. Sin
embargo, la curva de aprendizaje se encontró alterada, ya que tras los cinco ensayos el beneficio
de la repetición de la información fue escaso, con
una clara tendencia a recordar siempre los mismos
elementos. En el recuerdo espontáneo a corto y
a largo plazo no llegó al rendimiento esperable
para su edad. Cuando se le suministraron claves
semánricas para facilitat el recuerdo tampoco mejoró significativamente y cometió, además, varias
intrusiones. Finalmente, en la prueba de reconocimiento, aunque identificó la mayoría de las palabras, la ejecución se encontró contaminada por
un sesgo de respuesta positivo, con la observación
de un número elevado de falsos positivos.
Las&ncionrrpremotords se encontraron ligeramente alteradas, según la ejecución obtenida en
la prueba de alternancias motoras. En lo referente
a las&ncionei ejecutiuar, presentó un rendimiento deficitario en la fluidez verbal ante consigna
semántica, siendo incapaz de dar ninguna respuesta correcta en la prueba de fluidez verbal
ante consigna fonética. También se encontraron
problemas en el seguimiento y la alternancia de
series, tanto en orden directo como inverso. Se
objetivaron dificultades en la capacidad de razonamiento abstracto verbal y no verbal, la formación de conceptos y el razonamiento aritmético.
En cuanto a la capacidad de autorregulación de
la conducta, se valoró a partir de los datos obtenidos en las entrevistas (con padres y profesores)
y de la observación durante la propia evaluación.
Se apreciaron alteraciones en el control inhibito-
W o p a t i a congénita
m
l
Recuadro 5-2. Neuropsicologia de las cardiopatias congénitas
Eiisten numerosos trabajos que se han centrado
en esrudiar las alteraciones neuropsicolóqicas
.
asociadas a las cardiopatias cong6nitas. que en
la mayor parte de los osos se han basado en la
utilización de escalas de desarrollo o pruebas de
inkeligencia general. En gran parte de las investigaciones, el rendimiento se encontró dentro de
la media en los nidices de desamllo cognitivo,
mientras que la ejeaiclón fue deficitaria en aquellos que median el grado de desarrollo psicomotor (Snookes etaL. 2510).
r Otros trabajos han valorado el rendimiento en
la edad escolai. Los resultados obtenidos con la
Escala de mteiigencla de Wechsler para niños
IWISC) muestran aue la ca~acidadinteledual
suele situarse dentro del rango de normalidad
1100 1 15). aunque obtienen mcnorer punruacio
nes en diferentes índices. Así. en muestras de ninos con transposickn & grandes arterias se han
encontrado puntuacionesmás bajasen el cocien
Ir inteledual (CI) total, en el CI manipulativo y en
el indice de organ'mción perceptiva, en comparacdn con la media de su qrupode edad. Spijkerb e r e l d.(1W8)
evaluaron a ninoscon diferentes
tipos de cardropatíacoronana Y encontraron punraciones inferiores, en comparación con su grupo
normativo. en rl CI verbal y en el indice de comprensión verbal. Ademas, el wbgrupo de menor
edad (7-1 1 años) mostcó un peor rendimiento en
el CI maninulataváv en el índue de oraanirauón
percept va. mientras que cl grupo de mayor edad
112.16 anos) sóloobiuvo ountuacionesmás baias
Algunas investigaciones han aportafio datos adicionales con el empleo de otros instrumentos y
diseños exbettmmtaies. v han encontrado dé5cits endiferentes dominios cognitivos. Se han
descrito alteraciones en las funciorres atendonales, así como en la velociddd de procesamiento
y planficación motora. valoradas mediante la
realización de tareas de escritura y dibujo (Van
der Riiken et al., 2011). Utilizando elTest de copia
de una figura compleja de Rey, los niños con este
tipo de alteraciones muestran una ejecución deficitaria en los ensayos de recuero0 inmediato y a
largo pld~>(VanderRijkenet al.,2010).Mediante
la bateria deevdluación neuropsicol6qicainfantil
hEPSY se valoró a un grupo de ninos con cardio-
,con una clara tendencia a responder de forma
pdsiva y comportamiento hiperacuvo, rigidez
ntai, baja toleranua a l a frustración, dificdpara l a toma de decisiones, persweraciones y
ducta de utilización.
+
b í a s ccfngénitas e n edad escápd$e':efiWt r a r m en comparación m n Qmemc
~
~
;
défic-Wen atención, m@S@~a$@Sqpl;e%dB+qf
lenguaje. incluidos el pw@amientO:f8inolqSr<o;
la d e n o m i n a c ~ : ~ i ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ó . n ! d ~ i n i
nes (Miatton et a1.,2W7)..
Alg,unos au@s& S! fi&i :wfrado.en estudiar
aquellascardi.opatiau~~~pn'~~ue~por~ueI'e~
va&cO&reii&d
~, ' ~ ~ @ ~ ~ . l & ' & ~ t ~ d d t B h $ p
un mayor riesgo de presentar alterationes del
neurodesarrollo. Éste es el caso de las cardiopa
tias deventriculo único;como el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico (SCIH), una afección
poco frecuente en la que el lado izquierdo del corazón no se desarrolla completamente. También
entra dentro de este gwpo la atresia tricúspide,
que se asocia con atrofia del ventriculo derecho
del c o r d ~ n entre
,
otras complicaciones cardiacas. Forbess et al. (2002) valoraron a un grupo de
niños de 5 añosque habian sido intervenidospor
diferentes tipos de cardiopatía congénita. Utilizandsla & m b , d ~ e i W i @ ~ c i dé~:.Uecbsleilpana
a
preescolar y primaria $V&Q
.junto
,
con otras
pruebas neumpsicoicig~ms,encontraron q w el
grupo de ventrículo úníco. en comparauón con
el resto de cardiopatias, presentó puntuaciones
signific&ivamente m65 bajas en el índice general
y manipulativo de la WPPSI, aslcomo'endiferentes medidas de mmqda, a p r e n d i e y habilidqdes visuomotoiils.Traba~osposteríores encomraron resultados similares al valorar, mediante la
misma prueba de inteligencia, una muestra que
indNia el SCIH'y otro tipo dt afecciones de vehtrícuto único. Ademásde las diferencias en capa«dad inteleúual se han observado alteraciones
en la motricidad fina y gruesa m un elevado
porcentaje de los ninos. Otrosautotes valormon
a un gíupo de 128 pacientes con edades -mprendidas entre los 5 y los 17 años que habían
sido sometidos a cirwaía
. de F~nTan(Tabb 5-2).
Exploraron la capdcidad intelectual empleando
Id escala de inteligencia de Wechsler apropiada
en función de la edad del individuo y hallaron un
rendimiento inferior a l a media pobbcional tanto
en el CI total como en los indices verbal y manipiilativo. Ademds, el 8 % de la muestra mostró
una baja capacidad intelectual general. con una
pmtuación inferior a 70 (Wernovsky et al.. 2000).
. ,
.
En l o referente a las finnones lingUUtzca, presentó un habla espontánea reducida, wndicionada p o r l o limitado de s u vocabulario. La mayor
parte del tiempo l a producción se restringia a
frases cortas de esmctura relativamente sunple,
1
FunciDnvalorada
1
lndsces de la exala/instrumento
'
empleado
omprensión verbal
Semántica lanimales)
Seguimiento y alternancia de secuencias
Funciones
lingüísticas
Orden inverso
Alternancia
Semejanzas (WISC-IV)
Conceptos (WISC-IVI
Matrices (WISC-IV)
Cribadode lenguaje
Test deToken
Alterado
Alterado
Dificultad
Alterado
Alterado
Dificultad
Alterado
Vocabulario (WISC-""
Alterado
PROLEC
-
Normal
Normal
Dificultad
Alterado
Dificultad
Dificultad
Ligera
alteración
Alterado
Ligera
alteración
Normal
Ti
Ti
7
T
1
Normal
Copia de dibujos simples
:uisuoperceptivas
1: leve mejoria:Ti:alonlala normalidad; CI: cotiente intelectual:PR0LEC:Teltde evaluaci6n de los pmceror 1emres;TAVECI:TertdeaprendiVeverbal Erpaiia-Complutenre infantil:WISC-IVErcalade inteligencia de W ~ h r l e para
r
niiior-IV.
ción en las funciones atencionales y de memoria
acompañada en ocasiones de alguna estereotipia
de trabajo.
(P. ej., «si, sí ...>< o *no, no...» fuera del contexComo resumen podemos concluir que David
to de una pregunta). Era capaz de comprender
presentó un rendimiento alterado en funciones
correctamente órdenes simples y de complejidad
atencionales, velocidad de procesamiento, meintermedia; sin embargo, estaba alterada la commoria de trabajo, memoria dedarativa verbal,
prensión cuando se trataba de órdenes de mayor
funciones premotoras, funciones ejecutivas y
complejidad o cuando las oraciones eran más exlingüísticas. En lo que respecta a la memoria
tensas. La repetición de al abras y frases se endeclarativa, estaba alterada la capacidad de adcontraba dentro de la normalidad, aunque mostró
quiaiciúii de nueva información p en menor
dificultades ante frases de 7-8 elerneriius. T~LILO
el
magnitud, su consolidación a largo plazo. En lo
déficit de comprensión como las leves dificultades
referente a las funciones ejecutivas, se encontrade repetición estaban condicionados por la altera-
démico. Dado que son necesarios para la asimilación de n w o s conceptos, pautas o estrategias, su
riuno de maduración podia condicionar el éxito
de la intervención en su wnjunto.
Para la elaboración de las actividades desmadas a estimular lasfunnoner atencionales, nos basamos en el modelo clínico de Sohlberg y Mateer
(2001), en ei que se d a j a n diferentes tipos de
atención: sostenida, alternante y selectin Algunos ejemplos de estos ejercicios son: golpear la
mesa cadava que escucha un númem determinado (sostenida); tachar todos los números pares en
la primera mitad de la hoja y todos los números
impares en la segunda mitad (alternante), o bien
marcar varios estímulos a la v a , cada tipo de una
forma diferente, así rodear el número cinco con
un círculo rojo y el número siete con un cuadrado
azul (alternante); tachar en una hoja todas las veces que aparaca una determinada palabra mientras se oyen otros sonidos distractores, como una
&m, el mnbre del teléfono o el sonido de una
impresora (selectiva).
En cuanto a lasfuncionesmnérica, la capacidad
REHABILITACI~N NEUROPSICOL~G~CA de aprendizaje se estimuló mediante el entrenamiento en estrategias mnemotécn~cas.Este tipo
Y SEGUIMIENTO
de pautas ha demostrado ser especialmente Útil,
Diseño de la intervención
ya que proporciona mayor sentido al material que
neuropsicológicade David
se va a recordar y favorece la organización de la
información de una forma más sistemática. AlguDespués de explicar y comentar con la familia
nos ejemplos de los ejercicios trabajados son los
los resultados obtenidos en la waluación neurosiguientes:
psicológica inicial, se recomendó iniciar un programa de intervención individualizado y adaptaSe presenta una lista de palabras y la tarea condo a las necesidades de David. Además, se ofreció
siste en agrupar semánticamente todos los deasesoramiento tanto a los padres como al resto de
mentes (p. ej., animales, instrumentos, etc.),
los profesionales que ya estaban trabajando con el
estableciendo diferentes categorías que favoreznino, en este caso el logopeda y los maestros. Los
can un mejor aprendizaje y recuerdo posterior.
~adresse mostraron muy motivados ante la posiAnte diferentes tarjetas que representan objebilidad de potenciar la recuperación de su hijo y
tos, se le pide que genere una imagen mental
aceptaron la propuesta de intervención. En una
en la que aparezcan todas ellas. Se anima a que
consulta posterior se acordaron los objetivos de
genere una imagen absurda o divertida, ya que
trabajo en los meses siguientes: a) estimulación de
aumenta la probabilidad de que la recuerde
las hinciones cognitivas alteradas; b) consecución
con mayor fadlidad.
de objeuvos académicos; c) manejo y regulación
i Se propone una serie de palabras o fotografías
de roblem mas de conducta, y d) meiora de la autode diferentes objetos. El ejercicio consiste en
nomía funcional.
inventar una historia que incluya todos los eleSe disenó un programa de ejercicios y actividamentos que se han de memo&.
des destinado a la estimulación de las diferentes
funciones cognitivas que se habían visto alteradas
El entrenamiento en las estrategias mnemotécen David; ante la variedad de éstas, fue necesario
nicas se combinó con el método de recuperación
establecer
En este sentido, se consiespaciada, que implica el recuerdo inmediato de la
deró como objeuvo inicial potenciar los procesos
información presentada, seguido de ensayos posatcncionalcs y la capacidadde a~rcndizaje.Ambos
teriores cada vez más datados en el tiempo. Se
dominios repercuten significativamente en las acelaboró un rexistro con los diferentes intervalos
tividades de la vida diaria. incluido el ámbito acadéficits en la mayoría de los componentes
rados, incluida la capacidad para r e d a r
si mismo el comportamiento. En las funes linmiísticas.
se confirmaron problemas
"
to de producción como de comprensión. No
tacaban alteraciones de tipo visuoperceptivo
suoconstructivo en tareas simples, pero se
tivaron en tareas más complejas (Test de
'a de figura compleja de Rey y los subtests
operceptivos de la Escala de inteligencia de
hsler para ninos-N [WISC-IVI). Fmalmenlos resultados de la ~ r u e b ade inteligencia geindicaron una baja capacidad intelectual
o tanto, el perfd neur~~sicológico
objeriera indicativo de dako cerebral dtjko, con
opredomznzo de afictanónfiontaly temporal.
resultados obtenidos en la evaluación fuecompatibles con la información disponible
a actualidad relativa a las alteraciones neuroológicas oresentes en cardiooaúas congénitas
mplejas como la de David.
C
" .
-
temporales de los ensayos de recuerdo espaciado
(2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, etc.), y hasta que un intervalo de tiempo no era superado
con éxito no se pasaba al siguiente. Se consideraba
que un ensayo de recuerdo era superado con éxito
cuando David era capaz de recordar correctamente más del 80 % de la información.
Otro de los dominios cognirivos prioritarios
era el kngzuje. Como David ya Uevabavarios anos
trabajando con una logopeda, se planificaron
sesiones de coordinación. Además, desde el comienzo de la intervención se pautaron sesiones
periódicas con los padres, y se incluyó entre los
objetivos el asesoramiento acerca de las dificultades que presentaba su hijo, con la aportación de
información adecuada que favoreciera una correcta interpretación de los déficits y los permitiera
aprender las mejores formas de actuar para ayudarle.
En lo referente a Los objetivos académicos,
David mostraba dificulrades en el ámbito escolar
que con frecnencia tampoco eran correcramente interpretadas ni diagnosticadas. Este tipo de
situaciones son relativamente frecuentes en los
oifios con daño cerebral. Nuestra tarea se centró
en transmitir información acerca de la relación
entre la cardiopatía congénita y el dafio cerebral,
aportar datos útiles sobre los déficits que presentaba y favorecer la puesta en marcha de estrategias que permitieran mejorar la situación dentro
del aula.
Los nifios con dano cerebral presentan a menudo problemas de conducta y un bajo nivel de
autonomia para diferentes actividades cotidianas.
Como se objetivó en la evaluación inicial, el caso
que nos ocupa no era una excepción en este sentido. David mostraba dificultad para ducharse o
asearse solo, o para el cumplimiento de algunas
normas y demandas (p. ej., recoger su cuarto, hacer las tareas del colegio). Además, con relativa
frecuencia se producían conductas inadecuadas,
como gritos y gestos bruscos. Este tipo de manifestaciones puede tener diferentes explicaciones, como problemas en la autorregulación del
comportamiento, afectación de las funciones
ejecutivas y déficits en áreas cognitivas como
la atención y la memoria, además de las pautas
de crianza que con frecuencia llevan a la sobreprotección. La intervención sobre los problemas
de atención y tnemoria se abordó de la forma
que helnos descrito anteriormente. Para la intervención especifica e n la esfera comportamental se pusieron en marcha técnicas destinadas a
implantar conductas inexistentes o incrementar
aquellas poco desarrolladas, como el modelado
o el encadenamiento. Asimismo, se utilizaron
esrraregias para incrementar la frecuencia de
otras conductas ya existentes mediante refuerzo
positivo y técnicas para eliminar respuestas no
deseadas, como el procedimiento de extinción.
En esta línea, uno de los objetivos planteados
consistía en que David cumpliera con las tareas
escolares y fuera capaz de realizarlas con relativa
autonomía. Para poder alcanzar esta meta, la actividad se descompuso en tres fases que se denominaron de la siguiente forma: «permanecer sentado*, «aprovechar el tiempo* y «hacer la tarea
solo*. Como su nombre indica, en una primera
fase el objetivo era que permaneciera sentado en
su mesa de estudio, cada vez durante más riempo. En esta etapa no era relevante el grado de
aprovechamiento del tiempo ni el nivel de autonomía en el cumplimiento de la tarea, ya que se
le permitía que preguntara las dudas en cualquier
momento. Para conseguir este objetivo, se elaboró un registro de conducta en el que se indicaba
cada cuánto tiempo los padres debían supervisar si David estaba sentado intentando hacer la
tarea (inicialmente se plantearon 5 minutos),
reforzándolo cuando cumplía con lo que se le
pedía. En la medida en que se consiguió ampliar
dicho intervalo temporal (p. ej., 5 minutos, 10
minutos, 15 minutos, etc.) se pasó a la siguiente
fase, cuyo objetivo era incrementar el nivel de
aprovechamiento de este tiempo de estudio, sin
considerar, por el momento, el grado de autonomía con que realizaba sus tareas (se abordaría en
la fase 3). Para ello, se aumentó progresivamente
la cantidad de ejercicios que David debía cumplimentar por unidad de tiempo. Por ejemplo,
inicialmente se le permitían 20 minutos para
completar una ficha, y se aumentaba progresivamente el número de ejercicios dentro de cada
intervalo temporal. Una vez consolidadas las dos
primeras fases, el siguienre objetivo consistió en
potenciar un mayor grado de autonomía en el
cumplimiento de ks tareas escolares. Paraello, se
siguió el mismo procedimiento que en las fases
anteriores. Inicialmente David podría preguntar
dudas a sus padres o pedir su colaboración en la
resolución de los ejercicios, pero se limitaron los
momentos en que podía hacerlo. Progresivamente, estos momentos se fueron reduciendo, reforzando que sólo realizara las consultas al final del
período de estudio.
También se planteó como objetivo fomcntar
la autonomía de David en tareas básicas como el
aseo ~ersonalo el vestido. En la medida en que
Cardiopatía congénita
objetivos se fueron alcanzando, se propurogresivamente nuevas actividades más
tales, como ayudar a poner la mesa o
n otras tareas domésticas. Cuando era
o, algunas de estas actividades se slmuen las sesiones con David. En otras ocase explicaba a los padres la mejor forma
a se explicaba el papel fundamental
empeñan las funciones ejecutivas en la aua del niño (p. ej., iniciar y mantener una
lanificación y organización de actividaortando pautas específicas para favorecer
ecto a los hábitos de aseo personal, David
ba dificultad para ducharse solo correce; con frecuencia se saltaba pasos (p. ej.,
el jabón en la esponja, enjabonarse la carrar el grifo, etc.) e invertía u n tiempo
.Por ello, nos planteamos como objetivo
ir que esta rutina se consolidara de forma
a. Los problemas en esta tarea podrían
se por un déficit para su planificación y
ciación mental, o bien por errores durante
ción de dicho plan de acción. Se trababos aspectos de forma diferenciada. El
e entrenó en la consulta, identificando
les dificultades y practicando también la
iación mental de otras actividades rela(p. ej., cepillarse los dientes). Por otro
explicó a la farmlia la forma en que una
d compleja de estas características se desne en una secuencia de pasos que debe ser
da de un modo determinado para que la
desarrollada correctamente. Además, se
ó la forma de entrenar y reforzar proente los diferentes pasos hasta conseguir
actividad en su conjunto se ejecutara de
atendiendo a la conversación. Continúan siendo
evidentes los problemas de lenguaje y el peso de
la conversación sigue recayendo en el adulto. Sin
embargo, ~ u e d eresponder con frases de mayor
longimd y estructuras más complejas. Preguntamos a sus padres si
mejorías en los diferentes dominios cognitivos. Aunque mantiene
muchas de las dificultades, describen avances en
la intención comunicativa, confirmadas por la nitora del centro:
Hace pregmras, inrermándose por conocer m a s
nuo para rerolver dudas daUonas con temas que
no comprende.. Enalguna ocasión es élquien iniciala
comunicación sin que nadie le diga nada, diciendo cosas como «buenos dias, ;cómo estás?>, ahasa mañana.
o «ya hemos terminadon.
.
h a n que no sólo ha mejorado la producción verbal, sino que también entiende mucho
mejor lo que se le &ce. Reconocen que todavía
se beneficia en gran medida del contexro para
entender órdenes más complejas, aunque perciben mejorías en comparación con la evaluación
anterior. Describen progresos en la capacidad de
concentración y aprendizaje de nuevos contenidos. Ahora puede permanecer centrado en sus
tareas y completarlas con relativa autonomía.
Retiene mejor la información, m t o a nivel académico como en las situaciones de la vida diaria.
de las
Es más independiente para la r&ción
actividades cotidianas, incluido el aseo personal
(se ducha solo) o las pequeñas responsabilidades
que se van introduciendo en su día a día (recoger
su niarto, ayudar a poner la mesa, etc.). También
parece mostrar algo más de iniciativa, y llega a
~r en el coche de
expresar referencias
papá», *;puedo jugar con Bruno?»).Indican que
todavía le cuesta controlar su comportamiento,
con momentos de desinhibición e irritabilidad.
Consideran que son menos frecuentes que antes,
pero afirman que aún queda trabajo por hacer en
ción neuropsicológica
este sentido.
En la tabla 5-3 se resumen los resultados
obtenidos en los diferentes instrumentos emasado un d o y es el momento de volpleados en la evaluación neuropsicológica de
orar a David para determinar el nivel de
seguimiento. En lo que respecta a ks&nciones
os alcanzado hasta la fecha, redefinir oborientar las líneas de intervención h-atcnczonalrs, se objeuvaron mejorías en la capacidad de focalización con un rendimiento próximo
to cumplirá 11 años. En este momento
a la normalidad. Continuaba presentando défide primaria y mantiene su adaptación
cits en el mantenimiento de la concentración,
ar. Desde el primer instante se aprecian
aunque en menor magnitud que en la valoración
cias en su comportamiento que sugieren
antcrior. En la veloczrlad de proceramiento tamus eii la caya~idadde autorrrgulauón. Ya
1iii.n si: apreciaron progresos, si birii niievamrnrr
tratan inquieto ni hipetactivo, y es casin dcan/ar Id normalidad. Por el conir:trio, no
manecer sentado durante más tiempo,
FACTORES
E T I O ~ G I C O SY DE RIESGO EN LA NEUROPSICOWGÍA DEL DFSARROLLO
se obtuvieron avances significativos en la memoria de nabajo.
En cuanto a la memoria verbal, destacaba p o
sitivamente la mejoría en la curva de aprendizaje,
con un claro beneficio de la repetición de la información a lo larzo de los diferentes ensayos. No se
objetivó pérdida significativa de información tras
distintos intervalos de demora, mejorando con las
claves categoriales y el reconocimiento. Se observó una disminución significativa en el número de
intrusiones y la desaparición del sesgo de repuesta
positivo. Dicho rendimiento indicaba una aceptable capacidad de organización y consolidación de
la información. En su conjunto, el rendimiento
en memoria verbal se situó dentro de la normalidad para su grupo de edad.
Se objetivaron de nuevo dificultades en las
funcionespremotorar, valoradas mediante la prueba de alternancias motoras. La ejecución había
mejorado ligeramenre, aunque sin alcanzar la
normalidad, y estaba condicionada por cierta
grado de impulsividad. En lo que respecta a las
funcioner ejecutiuas, se observaron mejorías significativas en la fluidez verbal ante consirna
- semáncica, así como en el seguimiento y alternancia de
series en orden directo e inverso. La ejecución en
estas nruebas se situó dentro de la normalidad.
Además, mostró un progreso leve en la fluidez
verbal ante consigna fonética y el razonamiento
abstracto no verbal, aunque sin alcanzar el nivel
esperable para su edad. El rendimiento en k capacidad de razoiiamiento abstracto verbal, formación de conceptos y razonamiento aritmético
se encontró alterado, sin cambios significativos
en comparación con la evaluación anterior. Mejoró en el control inhibitorio, apreciándose una
disminución de la conducta hiperactiva, las respuestas impuisivas y las perseveraciones.
En lo referente a Iasj%ncioner lingüisticai, progresó en la producción verbal, ya que era capaz de
elaborar frases de hasta 5 elementos con diferente
-
1 m Juicio clínico: atresia tricúspide (cardiopatía
I
cianótica que conlleva otras complicaciones
cardíacas asociadas).
- Hallazgos en la exploración neuropsicológica: déficits en atención. velocidad de
procesamiento, memoria (curva de aprendizaje plana y problemas en recuperación),
lenguaje (escasa producción y dificultades
estructura, así como en la intención comunicativa, pues expresaba con más frecuencia deseos, preferencias o intereses. Comprendía correctamente
órdenes de mayar complejidad o fragmenradas,
aunque el rendimiento todavía no se situó en lo
esnerabie nara su erupo
de edad. Adicionalmente
"
se valoró el estado de los procesos lectores, y se
encontraron dentro de la normalidad la capaciL
comprensión lectora de estructuras gramaticales
complejas y textos resultó deficiente. Como ocurrió en la evaluación anterior, el rendimiento en
las pruebas de comprensión (oral y escrita) estuvo
condicionado por el déficit atencional y de memoria de trabajo.
Finalmente, no se detectaron diferencias significativas en la capacidad intelectualgeneral, dado
que el CI total seguía siendo bajo. En cambio,
se advirtió un progreso en más de 10 puntos en
el índice de velocidad de procesamiento, lo que
reforzaba algunos resultados descritos anteriormente.
Podemos concluir que, tras un ano de intervención, destacan las mejorías en la capacidad de aprendizaje y memoria declarativa, que
llegan a alcanzar un rendimiento dentro de la
normalidad, según lo que cabría esperar para
su grupo de edad. También se observó una ejecución dentro de la normalidad en la focalización de la atención y algunos componentes de
las funciones ejecutivas. Se apreciaron progresos en el mantenimiento de la concentración,
la velocidad de procesamiento, otras funciones
ejecutivas y el lenguaje (producción y comprensión), pero sin lograr el rendimiento esperable
para su grupo normativo. El perfil neuropsicológico mostró una evolución favorable, aunque
continuaba siendo indicativo de dafio cerebral
difuso, con cierto predominio de afectación
frontal y temporal.
en la comprensión de órdenes complejas)
y funciones ejecutivas (alteraciones en memoria de trabajo, fluidezverbal, inhibición y
autorregulación).
- Hallazgos en neuroimagen (RM):pequeñas
áreas difusasde alta señal enT2 y FLAlRen la
sustancia blanca de ambos hemisferios, con
cierto predominio periventricular.
t
IVIDAD 5-1. Familiarizarse con los datos
ACTIWOAD
5-3. Aprender a evaluar
édicos
en neuropsicología infantil. Principales pruebas
Como se ha descrito a lo largo del capítulo, las
congénitas se encuentran entre los
comunes presentes en el momento
jercicio 1. Busque información acerca de las
plicaciones de salud que cabría esperaren Dauando alcance la edad adulta.
El estudio de RM cerebral de David muestra lenes en la sustancia blanca de ambos hemisferios
Ejercicio 2. Con la ayuda de un atlas de neuroatomía, identifique las zonas donde se observan
lesiones en la RM. Para la realización de este
ercicio se recomienda:
MollerTB, Reif E. Atlosde bolsillodecortesonatómicos. Tomo 1: cabezo y cuello. Madrid: Editorial
Médica Panamericana. 2007.
Ejercicio 3. Explique en que ronsiste la técnca
e espectroscop'a por RM. q.é informacion aporta
qué utilidad tiene en el campo de la neuropsicogia infanti Describa los principa es metabolitos
'
n interes clii>'cuI J ~ Oid iieurup~iculuqid.cuiiiur
(NAA), la colia (~ho),la creatina
:
Escala de inteligencia de Wechsler para nihos-V
(WISC-V) (Wechs1er,2015)
Es un instrumento clinico de administración individual. Evalúa las capacidades cognitivas de la población de 6 a 16 anos y 11 meses, mediante la aplicación de varios tests que suministran información
del funcionamiento intelectual. Esta última actualización supone mejoras importantes en comparación con versiones anteriores de la escala, ya que se
han incorporado subpruebas e índices secundarios
que permiten ajustar el diagnóstico a situaciones clínicas específicas.
Además de una evaluación amplia de la aptitud
intelectual general, permite evaluar cinco dominios
cognitivos especificas que afectan tanto al rendimiento escolar como a otras áreas relacionadas.
Las diez pruebas principales se usan en distintas
combinaciones para obtener el CI total, las puntuaciones de los indices primarios y tres de las cinco
puntuaciones de los índices secundarios. Los indices
primariosson:comprensión verba1,visoespaciai. razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de
procesamiento. Los índices secundarios son: razonamionro cuanritdtivo, memoria de traoajo a~ditiva,no
verbal, capac:dadqeneral vcompctencia roqn tiva.
En cuantoa suéstruct;ra, la ~ l ~ ~ - V e s t á i n t e g r a aa por 15 subrests. que incluyen 3 pruebas nuevas
cuii respecto a la vcrsión anterior: Puoles vis~ales.
~alanzasy Span de Dibujos. A continuación sedescriben brevemente los subtests.
Semejanzas. Es una tarea de pensamiento abstracto; el niño debe encontrar la similitud entre
dos objetos o conceptos (p. ej., rueda-pelota o
sonrisa-llanto).
Vocabulario. En esta prueba debe definir pala
bras (p. ej., reloj o fábula).
Comprensión. Prueba de razonamiento y comprensión de situaciones sociales (p. ej., ipor
qué
-~
la policía lleva uniforme?).
Información. El niño ha de resoonder a oreguntas que reflejan su conocimiento académico
y sobre el mundo general (p. ej., jcuáles son las
estaciones del ario?).
Cubos. Es una prueba de construcción de modelos tridimensionales en la que se evalúan las
praxias visuoconstructivas.
Puzles visuales. Es una prueba diseñada para
medir la capacidad de analizar y sintetizar información. En un tiempo límite, el niño debe seleccionar las tres piezas que permiten reconstruir el
puzle presentado visualmente.
Matrices. Mide el razonamiento lógico y consiste en elegir, entrevarias opciones, la que completa una matriz.
Balanzas. Mide razonamiento cuantitativo y
la inducción. Se presentan dos balanzas, a una
de ellas le falta un peso y en un tiempo limite,
el niño debe seleccionar la pesa que falta para
equilibrarlos dos platillos de la balanza.
Díqitos. ESuna orueba tradicional de memoria
de trabajo, en la queel niñodebe repetir una s e
rie de numero8 e" orden directo e inverso.
Letrasv números. Consiste en repetir una serie
de letras y números que se presentan mezclados, pero diciendo en primer lugar los números
en orden creciente y, a continuación, las letras
en orden alfabético.
Aritmética. Setratadeunatareadecálculo mental
en la que se evalúa la caoacidad de manipular
la infoimación y la realización de operaciones
aritméticas.
Spandedibujos. Setratadeunatareadememoria
de trabajovisual.El niiioobsewa unosdibujosen el
cLaoerno de ertimulos durante un t;empo limire.
~ e- q dcbc
u SP eccionar los dib~ios
. que
. ha v.stu oc
entre las opciones de una página de respuestas(en
orden secuencia1 si es posible).
Claves. Mide la velocidad de procesamiento y la
atención visual; consiste en la copia de una serie
de símbolos asociados a los números del 1 al 9.
Búsqueda de símbolos. También relacionada
con la velocidad y la atención visual;el niño debe
indicar si en un grupo de iconos se encuentra o
no uno de los dos propuestos como muestra.
Cancelación. Es una prueba de cancelación,
en la que nuevamente se evalúan la velocidad
~
-
~
y los procesos de atención visual sostenida y
selectiva.
J Ejercicio 4. En el caso de David, las funciones
atencionaies se valoraron mediante el Test de la A
y algunos de los subtests de la WISC-IV. El Test de
atención d2 es un instrumento que permite valorar
la atención selectiva, aunque
.
.por su compleiidad
. .
no se incluyó en esta valoración. Describa brevemente elTest de atención d2 vcomente la información adicional que aportaría en comparación con
los instrumentos que se administraron a David.
Test de aprendizaje verbal España-Complutense
infantil (TAVECI) (Benedet et al., 2001)
El Test de aprendizaje verbal España-Complutense (TAVEC) es la adaptación en castellano del
Colifornio Verbal Leorning Test, uno de los instrumentos más utilizado para la valoración del aprendizaje y la memoria verbal. Esta tarea, diseñada originalmente para adultos, cuenta con una versión
posterior para población infantil (TAVECI, de 3 a
16 arios). Consta de tres listas de palabras: una lista
de aprendizaje (lista A), una de interferencia (lista
B) y una de reconocimiento. Las listas A y 6 están
formadas por 15 palabras cada una, pertenecientes
a tres cateqorías semánticas diferentes. El roced dimiento de administración implica la lectura de la
lista A hasta un máximo de 5 veces.. v, se solicita la
evocación inmediata en cada uno de los ensayos
(sólo se interrumpe la lectura si repite las 15 palabras en dos ensavos consecutivos). Lueao se lee
la lista B y se pide que la repita. Inmediatamente
después se solicita el recuerdo de la lista A, primero por evocación espontánea y luego con la ayuda
de claves semánticas. A los 20 minutos, se solicita
de nuevo el recuerdo, por evocación espontánea y
con la avuda de claves. de la lista A. Finalmente. se
adminisira la prueba de reconocimiento, en la que
se hade identificar las 15 palabrasde la lista Aentre
las 44 que forman la tercera lista.
J Ejercicio 5. Describa as simi i t ~ o e sy afrrenc as que egisten rntre el TAVECI Y el Tssi de aorrndizaje auditivo-verbal de Rey, otro instrumenko para
valorar la memoria verbal.
ACTIVIDAD5-4. Neuropsicología infantil
en los medios de comunicación
El 14 de febrero se celebra el Día Internacional de las Cardiopatias Congénitas. Los diferentes
medios de comunicación, las instituciones y las
organizaciones no gubernamentales (ONGI se es-
rgo, este tipo de alteraciones todavía no resuficiente atención, y la información acerca
trastornos neuropsicológicos asociados es
Menudos Corazones). Valore si proporcionan información suficiente acerca de los trastornos del
neurodesarrollo asociados con las cardiopatias
congénitas.
J Ejercicio 7. Busque en internet o en hemerotecas información relacionada con los artículos publicados en prensa, eventos organizados, etc., en las
últimas celebraciones del Día Internacional de las
Cardiopatías Congénitas en su ciudad o comunidad autónoma.
podanpedro E 6nt-
outcomeaftercon-
heart surgery. Circulauon
%eryE, Y'kgerhaets G.
in sdiool-aged children
tal hearr disease.J Pediam
Gunn JK, Eldridge BJ, Don& SM, Hum RW,
& et al. A s)sremacic rmiew of motor and cogni-
tive ourcomes &er early su'gery for congenital hem di-.
Pediauicr 2010;125:e81%27.
Sohlberg SM, Mareer C. Copitio rehabilitation: an integrative neumpsycho1ogjcal approach. New York Guilford
Press, 2001.
Spijkerbocr AW, Uens EMWJ, Bogers AJJC Ver&
FC
Helbing WA. Long-term intdecnial functioning and
school-relared behanoual outcomes in cbildrenand =doLsceno a k r invasiw rreament for congenid hean diease. Br J D w Psychol2008;26:457-70.
Van der Rijkcn R Hulsrijn W, H&tijn-Dirkmaat G, Daniels
O , Maassen B. P.y&omnror downcn in dml-age diildren with congenid h m &ease. Dev Neumpsychol
2011;36:388402.
Van der Rijken, R. HUlstijn-Dihc G, Kraaimaat F,
Nabuurs-Kobrman L, Dani& O, M a s a B. Evidence
of impaircd ncurouignitivtiv fuodoning in &al-age
child.en a.raiting d
c surgery. Dm M d ChUd N-1
2010;52:552-8.
Webb GD, SmallhornJF. 'íherrien J, Redingron AN. C d o paúas comngéniras. En: Braunwald E, Libby P, Bonow RO,
M- DL, zpcs DP, eds.Tn& dc cardiologia Terro de
medicina cardioyasnilar. Vol. 2. Barcelona: ELNief, 2009;
p. 1561-624.
Wernovrlo/ G, Súls KM, Gauneau K, Gendes TL duP1esis
A], Bellinger DC, er d. Copiitive ddwelopmenr afrer rhe
fonran opcraáoh Cirdation 2000;102:883-9.
Alteraciones cerebrales tempranas
Capítulo 6
Parálisis cerebral infantil
Algo más que Un trasfomo motor
Capítulo 7
Agenesia del cuerpo calIoso
Llamando al atm hemisfeno
Capítulo 8
Epilepsia infantil
Superando el estlgma
Parálisis cerebra
Algo más que un trastorno motor
R. Carrillo de Albornoz Morales y R. Cubillo Cobo
fitfinalizar el capítulo el alumno será capazde:
M Conocer la parálisis cerebral infantil: etiología, tipología y alteraciones asociadasfrecuentes
A1
Identificarlos principales indicadoresde alarma para la sospecha de un trastornaneuromotor.
Familiarizarse con la terminología médtca y yfoterápica parainterpretar los informes emitidos por
proTesionales de las díversas disciplinas.
Saber las características diferendales de la evaluacian con este tipo de trastornos y conocer las
pruebasespecíficas,
El término parálUi cerebral fue acuñado por
primera vez en 1888 por William Osler. Desde
entonces y durante más de cien &os, diversos
autores como Wdiam Lide y los miembros del
Lide Club, Sigmund Freud o Winthroo Phelps,
entre otros, elaboraron a r e n t e s propuestas para
definir y clasificar la parálisis cerebral infantil de
manera más precisa. Algunas de esas d a c i o n e s
se han mantenido durante décadas, pero en fechas
recientes se ha logrado un amplio consenso para
su conceptualización. En 2005, desde el Tder Internacional para la Definición y Clasificación de la
Parálisis Cerebral, reunido el aíio anterior en Estados Unidos, se propuso lasiguiente definición:
la parálisis cerebnl describe uo p p o de umornos
del desarrollo de la posy del movimiento, causantes
de limitación dela actividad, queson mibuidos a alteraciones no p r o p i l a s que ocuiiie~onen el cerebro fd
o hhd en desarmiio. Las alteraciones motora de la
p d i s i s cerebral se acompaíian a menudo de alterdones sensoriales, cognirivas, delacomunicación,de kpercepción yio de la conduce, yio aaimrnos epilépums.
Este término uparaguas,,, por lo tanto, engloba una amplia heterogeneidad, según el tipo y la
gravedad de la afectación motora (Tabla6-l), su
origen, la localización y extensión de la lesión y
el funcionamiento cognkivo, social y emocional
En este sentido, la parálisis cerebral infantil
puede, teóricamente, presentarse como un trastorno motor puro, pero en la práctica se observan
déficits neuropsiwlógiws asociados que varían, al
igual que los sintomas motores, en grado y extensión, pudiendo ir desde leves a graves y de espeúfiws a generalizados. Como ya se ha wmentado
en el capítulo 2, la relación cerebro-conducta en
un nüio es cuantitativa y cuaiitativamente disrinta a la de un adulto. A diferencia de las lesiones
~roducidasen personas adultas, en el nüio nos
encontramos con un cerebro en desarmuo, w n
gran cantidad de funciones todavía sin adquirir,
lo que dad lugar a alteraciones neuropsicológicas
bastante más difusas y complejas de especificar.
En la balaoza de la gavedad y el pronóstico harán
contrapeso, cntrc otros, la mayor plaxicidad cerebral en la infancia, la localización y extensión de
la lesión, y el momento del desarrouo cerebral en
ALTERACIONESCEFS.BUAI.ES
Iw
TEKPRANAS
bla 6-1. Clasificadonesde la parálisis cerebral infantil
Según la Iocalizaaón de la lwón y la formade maniiestaciónd d trastorno motor
Parálisis cerebral espásüca: lesión en la corteza motora o enei hazpiramidal. Destaca un aumento del tono muscular
de mayor o menor intensidad, can disminución del movimiento voluntario. Aparece un predominio de grupos
musculares flexores o extensoresque dan lugar a acortamientosy deformidades
Parálisis cerebral discinética: lesión en las ganglio8 basales o en el haz emapimmidal. Se presentan movimientos
involuntariosy cambios bru~osdeltono
Paráli~scerebraiatáxica:lesiónen,elcerebelo.Secaraaeriza por hipotonía,incoordinación yafectacióndel equilibrio
Parálisis cerebral mixta: se manifiestan síntomasde varias modalidades, sin el predominio claro de ninguna
.
Según la extensión de la akctación (darificaclóntopográfica)
Unilateral
Monoplejia: afectación de una sola extremidad (muy paco hecuente)
Hemiplejia:afectación de la extremidad superior e inferior de un hemicuev
Bilateral
Diplejia: mayor afectación de las extremidades inferioresque de las superiores
Tetraparesia: afectación de las cuatro extremidades
Triparesia: afectación de las extremidades inferioresy una sola extremidad superior
.
.
Según la gravedad de la afectación
Clasificaciónfuncional (nivel motor, manual, del lenguajey la funcionaiidad)
Grado O: normal
Grado I:anomalías ligeras con posibilidad de corrección volun~ria.No se altera la función
Grado II: anomaliasevidentes que no impiden la función
Grado III: función limitada (lentitud,cansancioy necesidad de ayudas)
Grado iV:función imposible(nohay marcha.no hay función manual o lenguaje)
Sirtema de clarificación de la función motora gruesa (GMFCS)
Nivel 1: marchasin restricciones
Nivel 11:marcha sin ayudas pero con limitacionesespaciales
Nivel III: marcha con soportes u ortesis
Nivel IV: movilidad independiente bastante limitada
Nivel V: totalmente dependiente para el desplazamiento
GMFCS:grm mafoifuncfion ci~~~rncoaon
wm.
el que ésta se produce. Es por esto que, en la mayoría de los casos, a medida que el niño avance en
edad y maduración se podrán habilitar funciones
que estaban ausentes inicialmente, mejorar funciones que estaban alteradas y, a l a v a , aparecerán
dificultades que permanecían enmascaradas. Será
entonces cuando sea posible definir con mayor
exactitud un perfil de funcionamiento neuropsicológico.
En cuanto a su etiología, en las primeras descripciones de la parálisis cerebral infantil se proponían dos causas predominantes: la asfixia neonatal y el traumatismo intraparto. Los nacimientos
prolongados y lo dificultoso del parto natural influían en esta consideración. Era, por lo tanto, de
esperar que los avances en obsterriúa y la mejora
de las técnicas y herramientas médicas produjeran
una reducción significativa de los casos. Pero las
investigaciones muestran que esta prevalencia no
ha disminuido desde 1960 hasta la actualidad: el
descenso de la muerte n e o n a d sobre todo en par-
72
I
tos premamos conlleva, incluso, un incremento
de la incidencia de la parálisis cerebral infantil,
que es de 1-211.000 nacimientos. De hecho, los
acontecimientos sucedidos en torno al momento
del p m o explican un porcentaje pequeño de los
casos de lesión cerebral, y en más del 70 % de
la casuística no hay evidencia de hipoxia peinatal. Actualmente se consideran otros factores de
riesgo, entre los que destacan la premaruridad,
el embarazo múltiple, el bajo peso para la edad
gestacional, las infecciones intrauterinas, la fiebre
materna y la tromboiilia (Fenell y Dikel, 2001).
La parálisis cerebral infantil es un cuadro dínico cuyo diagnóstico requiere la presencia de
alteraciones del desarrollo de la postura y el movimiento, por lo que las afecciones que únicamente
conlleven un reurso motor no se incluyen en esta
categoría. El diagnóstico suele ser muy precoz, en
los casos más graves incluso con pows meses de
vida, pero no existe un acuerdo completo acerca del momento adecuado para establecerlo. En
,
gestación, a i acudir a un cona01~ t i n a r i odetecen prneneuroimagen en edad tempsaqa se mI- taronaltera~onqenel registro cudiotocogr&co.
lo que provocó la &uón
de una cesárea de
con el tiempo y en Última instancia no se
án, tampoco, de un diagnóstico de parálisis
urgencia Enue los juicios diagnósticos tras el naal infantil (como ~ o d t í m
a en el
de la
cimiento desacaban el crecimiento inmutetino
fa de las hemorragias inmvenmcnlares de
retardado (iknadm 6-l), en este caso asociado a
r este motivo, en numerosos estudios
desnutrición por flujo invertido en la arteria ume uerto consenso en emplear como IC
bilicai, y la hemorragia inuavenuicnlar de grado
rior para el diagnóstico los 2 aóos.
1 ( R e d 6-2). En la pmeba de Apgar obmas lesiones cerebrales no deben ser progrevo una puntuación de 7 al minuto y de 9 a los
por lo que hay que diferenciarlas bien de
5 minutos, debido a apneas del prematuro, por
medades degenerativas que tienen una malo que precisó reanimación de tipo 111. Permaneación similar en los primeros momenms,
ció ingresada en la unidad de cuidados intensivos
uedan ser algunos tipos de enoefalopatías
durante un mes en incubadora, y fue trasladada
enerativas (p. ej., leucodistrofia o enposteriormente a cnidados medios ante su buena
mitocondnal grave). Habitualmente,
evolución, donde continuó 3 semanas más. D e s
'
cerebral infantil suele asociarse con
de el s e ~ c i ode neumpediatria que atendía a la
a periventricular por hemorragia inmenor se estableció el diagnóstico de hemiparesia
entricdar o perivenuicular, y en menos casos
derecha leve.
micropoligiria o porencefalia. Sin embargo,
Fue derivada al CAIT por la psicóloga de la
lesión sea permanente no implica la invaunidad de seguimiento y estimulación precoz de
su hospital de referencia, en donde recibía tratadad de sus consecuencias. Como ya se ha
onado, la plasticidad de un cerebro en demiento fisioterápico ambulatorio desde el moo, la capacidad de aprendizaje y la adecuamento del alta hospitalaria, con algo menos de
mdación pueden compensar, en mayor o
2 meses de vida. Además de los aspectos médicos,
r medida, la lesión originaria y favorecer un
los padres estaban preocupados por el desarrollo
io en sus manifestaciones. Así pues, la lesión
motor y lingui'stico. Al indagar sobre los anteceermanente, pero sus manifestaciones pueden
dentes familiares, informaron de una prima de la
a lo largo del tiempo a todos los niveles.
rama materna diagnosticada de trastorno motor
mo se ha indicado, al trastorno motor cacerebral.
teristico de la paráüsis cerebral infand suelen
En la exploración inicial se observó que Pada,
ciarse otros trastornos sensoriales, cognitivos,
a sus 17 meses, aún no deambulaba, ni siquiera
épticos, etc. De su aparición e intensidad degateaba. Había conseguido el sostén cefálico en
derán, en gran medida, la evolución y el protorno a los 8 meses y la sedestación sin apoyo a los
ostico de cada niño. Dada tan amplia variedad
13 meses de edad aproximadamente. No emitía
afectaciones posibles, a la hora de plantearnos
ninguna pakbra, sólo balbuceaba sonidos va&capimlo surgieron muchas dudas sobre qué
licos y sfiabas redobladas no referenciales. La faelegir. Optamos por presentar el de Paula, ya
milia también informaba de grandes dificultades
\que representa con bastante exactitud uno de los
en la alimentación, debido a hipersensibilidad
tipos más frecuentes de alteración del desarrollo
orofacial y un d e j o de arcada muy exacerbado
debida a paráüsis cerebral infantil, tanto a nivel
que provocaba que Paula rechazara los alimentos
semisólidos y sólidos.
motor como neuropsicológico.
Dadas ks complicaciones de salud y las frecuentes visitas hospitalarias para sus revisiones
PLANTEAMIENTO GENERAL DEL CASO.
periódicas (neuropediatría, otorrinolaringología,
RÁPIDA PARA NACER PERO NOTANTO
psicología y fisioterapia), Paula no había asistido
PARA GATEAR
aún a la guardería. Es frecuente que los pediatras
desaconsejen el ingreso en la escuela infantil en esPaula contaba apenas con 17 meses de edad
tas circunstancias, ya que así se previenen nuwas
mando la vimos por primera v a . Acudió al Cenenfermedades. A esto se une la falta en los centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) San
tms infantiles de medios apropiados para atender
Ratael acampanada de sus padres y con una mona niños con roblem mas motores Y de salud frá~il,
taíia de informes médicos. El embarazo cursó sin
lo que Iiaw quc cs posponga su i~iwrporacióneii
cllos. Así, cri 1 0 9 primeroiaiios de vida, cs linbicual
complicaciones basta que, en la semana 31 de
S caso$ las alteraciones da&
1
1 Recuadro 6-1. Neumblologia y neuropslcología asociadasa prernaturidad y crecimiento
lntrauierino retardado
El crecimiento intrauterino retardado hace refe
rencia al crecimientofetal por debajo de lo esperado. Es un concepto dinámico que implica que
el feto ha suirido una disminuciónen la velocidad
de crecimiento, tenga bajo peso o no al nacer,
aunque en la mayoría de los casos presentan un
pesoenel nacimientopordebajodelpercentil10
según las curvas pobbcionaies (criterio establecido por el Nat~onallnstimte of Child Hmlth and
Hurnan Development). No debe confundirse con
el bajo peso para la edad gestadonal, que es un
oncepto estático basado en el peso y la talla en
I momento del nacimiento y que, por lo tanto,
eferencia a aquellos nirios cuyo peso o talla
rior o igual a 2 desviaciones estándar de la
ia de su población de referencia. Así, un niño
crecimiento intrauterino retardado puede
r o no un bajo peso, y un nirio con bajo peso
no tiene por qué haber sufrido un crecimiento
retardado, aunque en muchos casos ambas condiciones van de la mano.
El crecimiento intrauterino retardado puede ser
simétrico o asimétrico. En el primer caso, se a k tan de forma equivalente el peso, la longitud y la
circunferencia craneal, y suele producirsepor trastornos geneticos, infecciones víricas congénitas,
errores del metabolismo y exposición intrauterina a fármacos. En el segundo caso, sin embargo,
el crecimiento fetal es normal hasta que la tasa
de crecimiento excede la provisión de nutrientes.
asociarse con una mala nutrición o a una alpsia, hipertensión materna o diabetes En
casos, el feto comienza con una menor gaia de peso, y pasa posteriormentea un menor
iento de la longitud. Sólo si la restri
erminará afectándose también el
la pmgtinwión de -S
&os por los d i v e ~ o s
semiciossaaitarios, m muchos cssosren combinación con terapias privadas quc, da& cl diagnóxtit o tan tempranoDsuelen i n i k e pmnta (generalmentf: a uavh de asociaciones).
de peso normal de la misma edad [Ch
1972).
En cuanto a los aspectos neuropsicoló
la mayoría de los estudios revisados se e
un cociente intelectual (CI) inferior en nirios c
crecimiento intrautenno retardado en conipd
ción a niños normales. Sin embarqo.
. esta
rencia nunca superó una desviación estánd
estos estudios se detectó que a mayor
del crecimiento intrauterino retardad
CI. Asimismo, se observan alteracione
nunciadas en el lenguajey en la autor
(hiperactividad y ansiedad), así como peor r
dimiento escolar y dificultades en la adquisic
de aprendizajes escolares básicos (Mulas, 199
Estudios más pormenorizados muestran los
guientes hallazgos (Viggedal et al, 2004):
- Menor verbal con respecto a la pobl
normal, con mayores dificultades en
~rensiónv un vocabulario inferior. Frecu
presencia.de anomia, parafasias s e m á n t i c a
dificultades en la resoludón de absurdos ve
baies, semejanzas y diferencias, comprensi
de situaciones y alteración en el juicio de c
salidad.
- Menor velocidad de procesamientoy empl
de mayor tiempo en tareas de exploración
mal. Inatención.
- En tareas visuoperceptivas muestran cap
cidades de orqanización perceptiva más p
bres, con may& número de roGcio
m
en pruebas de memoria de trabajo
La mapría de los f i m a f e n a d o s de pdsis
cerebral i m h t i i presmran ano~maii,dades n a o cmdioiÓ@cas, y iuia minoria (en wmo d 27 %)
n o m u e s m haaaagos pat01ógios en ks pruebas
de naimimap (Recnadro 6-31.En la resonan-
1
8
'
m
Recuadro 6-2. Parálisis cerebral infantil tras hemorragia intraventricular
La parálisiscerebral InfarrSIese1 iesukadodeuna
aiteraaón cerebral debida a d t ~ r s a scausas wenatales, peinatalesy posnatales. Entre ésbas-destaca la presencia de lesroner hip5ximisquemicas.
hemorragia intraveWcutar y peñpenáicular. defectos tempranas en la migración neuronai, malformaciones cerebrovaxulaies, infecciones'muterinas e infeccionesddsistemanervioso~tml.
La asfooa en el momento del parto da cuenta de
un 1614 % de los casos, y son los factores congénitos los más frecuentes (apmximadamente el
50 5).Debido al incremento de la supervivencia
de los bebés prematuros -incluso con menos de
30 semanas de gestación? actualmente la mrtad
de los casos de parálisis cerebral infantil se dan en
nacimientos pretérmino (Bottcher, 20101, por lo
que una de las causas más habituales es la k m o rragia intraveniricular (Fenelly Dikel, 2001).
La hemorragia intmventncular es la variedad
más común de hemorragia intmcraneal en el
recién nacido y es característfa de la prematuridad. Se origina habitualmente en la matriz germinal, que es una zona situaQaen los ventrículos
laterales cerca de la cabeza del núcleo caudado
Pig. 6-11.La matriz germinal está formada por
cPluias que serán precursoras de las neuronas
durante bs semanas 1620 de ge?@ción,;y dan
bgar principalmente a los astrocitos. y oligond&Wirocitac durante4 tercer trlrhestre del embarazo. Es unarma muyvulnerable+yaq u w á
inme-a en canales vasculaies inmaduros, de
pawdes muyñnas, sin apenascaLas muxu(ares.
La altcra&Ón respiratoria y ia subida de la presion aRerial que se produce con kewencia en
los niños prematurospar&& ser algunos de los
factoresque provocm el sangrado en la matriz
germinal. Cuando esto suaede, la sangre se &tiendes ~OSvent~ículog¡&ter&~,w n tendencia
a acumularse en las astasdccipitaleíy en l a fosa
posterior. Además, en el 15 % de los casos la
sangrellegaa la sustancia blanca ppefnnwkular,
cia magnética realizada a Paula a los 14 meses,
aunque n o se hallaron grandes alteraciones estmcturdes, se observó un discreto aumento de
los espacios subaracnoideos, sobre todo frontales
adyacentes a la línea media, asociados a leve atrofia cerebral. También se apreciaron pequeñas lesiones en l a sustancia blanca periventricular, algo
más evidentes en el lado derecho y en l a región
de l a escotadura caudotalámica, en probable relación con una antigua hemorragia de l a matriz
germinal. En las astas occipides de los ventrículos laterales se detectaron pequeños cambios por
bien porque se extravasa desde los ventriculo
bien por la suma de un infarto hemorrágicoen c
Dar6nauima(Govenechea.
19991.
- ,
ia hemorragia intraventrsular puede clasificarse
en cuatro aruws
- . íundamentales (Coulon. 19811:
- Grado 1: el sangrado está locakado e" la m i triz aerminal. sin hemorraqia
- intraventricular
O con una mtnima hemomgia. Generalmente
evolucionanbien.
Grado Il:el sangradoes intraventriculary OCLpa en el 1050%del ventriculo. Existe un 25 %
de riesgo de hidrocefalia y un 69 %de probabilidad de presentar parálisis cerebral infantil.
- Grado 111: el sangrado intraventricular es mayor del 50 % y el ventriculo está distendido.
Existe un 78 %de riesgo de hidrocefalia y un
92 % de probabilidad de presentar parálisis
cerebral infantil.
- Grado N:se asocia además hemorragia intraparenquimatosa. Hay un 100 % de riesgo de
hidrocefaliay el 100 %de los casos presentan
parálisis cerebral infantil.
La hemorragia intraventricular destruye la matriz
germinal y altera la sustancia blanca periventricular. Este hecho tiene repercusiones graves,
dado aue en el momento de la lesión Ihabitualm@e'e&?r~~~~~é$pe,de~~rnba~r~~o~dismin
W3dé manera d r ~ i c a ~ l ~ ~ ~ m e r o ~
radiallelias
les con io que merma la estructura glial sobre la
que miamn ~seomanlzanlasneumnas,asícomo
él de o¡igodendro;itos, células responsables del
proceso de mielinización.Por tanto, el qrosor cor
tical de estos niños es menor, y quedan afectadas
también las fibras de sustancia blanca subwrticales y las conw'ones tíontbbaralesy taldmícas
(Folkerth 2011). El hecho de q w la hemqrragia
intraventricular sea unilateral o biiareral, su grado, a$ conw.el momento de la gestac@nen que
re produzca, perán cmciaies para establecer la
gravedad de sus consecuencias en los aspectos
motoresy cagfiiüvos.
-
+
-
1
1
antiguos coágulos, asociados tal v a al hecho de
que la hemorragia alcanzara el sistema ventricdar
(Ei6-2).
EVALUACIÓN INICIAL
Recogida d e i n f o r m a c i ó n y evaluación
del desarrollo
Comenzamos entrevistando a los padres y observando a Pada en situaciones espontáneas de
juego e interacción. Encontramos a una niña es-
Ik
zhmmm&&sy eLknpjc, auny&iiahíamwssa k e h w ~ s e c u n d a -
my &mas p a w d e dí;iaconjmra,
Figura &l. Cortecorona1devnceebmde32mnasde
gestaaón, en el qiie se observa un sangmdaen lamatii
germina1 del ventrkulo lateml derecho. Elsang& de+
plaza la matriz hacia el interlordel ventriculo y lo wlapsa.
casamente conectada con el entorno y con baja
exploracjón del ambienre y de los objetos. Presentaba poco mterés por los juguetes propios de la
edad, y los padres reíaraban que en casa no los
usaba. Cambiaba umtinuamenie de foco atenciond, pasando de una anindad a otra sin casi detenerse en ninguna de ellas. El juego era muy pobre, con tendencia desrmniva y poco fundond
bacía pow
uso de ambas y %ran rmry nihimentarias. Había
+&ido
pmtoimperati~s~
pero no se det e d a n m u e s a a s de u a n b dechdva básica.
Ea &ón
can d l-je
expresivo, sus S S i o nes no eran r & d e s , como bien babían infado los p a b se limitaban d balbuceo y a
la ~ r ~ d u c c i ódendabas redobladas w n escasa variedad de sonidos. Sí empleaba giros para llamar
la arenuón de lospadres niando estaban ausentes.
En cuanto a ia esfera receptiva, también era inmadura, incapaz de discriminar objetos fadiares
por su nombre o de seguir instnicciones senciUas. Aun así,mniprendia k prohibición, pero no
siemprela acataba.
En el p h s ~ c i o e m o c d ,había establecido
un apego insegum ambivalente con los padres.
Se detectó cierta sobreproteaión por parte de &tos -muy habitual en nuios con salud delicada y
h e n t e s b o s p i d ~ c i o nlo
~ que
, hacía que la
nuia e m p b ultiducfas desadaptativas para manipular su entomo, que la con~extían,en cierto
modo, en una apequka h a n en casa. A& la
Figura 6-2. lmdgenes de la resonancia magnetita de Paula. A) Se observa el aumento de los espacias subaracnoideos
a nivel fronial, asícoma las lesiones periventriculares y en las astas occipitaies asociadas a la hemorragia de la matriz
germinal.E) En las secuencias en difusión seobserva con claridad la afectaciónde la escotadura caudotaiámicaderecha.
Parálisis cerebrd idbtil
logia, de las alteraciones cerebrales asociadas a
los sintomas que la caracterizan y del período
embrionarioen el que puede haberse producido
la lesión cerebral.
En Cuanto a la etioloqía. los descubrimientos de
cambiando la idea tradiciolial qde arribuia la mayorid de as causas de la
pamlisis cerebral infantd a problemas en el parto.
Actualmente se sabe que del 9 al 17 % se deben
d rnaiformacionesestr~cturaierdelcerebro(com-
plejas displas as corticales, no oprosencefalia. polimicrogirias, etc.). Gran parte de estas anomalías,
que pasan inadvertidas en los protocolos rutinarios de neuroimagen, se deben a fallos en la migración neurona1 (Horrldge et al.. 201 11.
Con respecto a las alteraciones cerebrales observadas. las más frecuentes han sido las anormal¡dades en la sustancia blanca y gris, la ventricudescribía a Paula como muy testaruda e
e, con rabietas frecuentes ante la frusrras deseos. Los iguales no eran todavía de
terés: se encontraba en una etapa madurativa
la entrevista familiar y la observación de
en juego libre y conducta espontánea, nos
teamos la administración de pruebas objetivar
1 finde determinar con mayor exactitud su
rollo evolutivo. Cuando se trata de afectas motoras hay que tener en cuenta algLIru>s
ctos diferenciales en la valoración. Al realizar
vidades manipulativas es conveniente llevar a
o un control postural previo, situando al niño
una posición adecuada que le permita liberar
extremidades superiores y conseguir la mayor
dad de movimiento posible. Hay que minimiel estrés, puesto que conlleva un aumento del
muscular y, por lo tanto, un empeoramiento
ejecución. Así pues, conviene disponer de
o suficiente, sin presionar ni apremiar al
ue la familia esté presente, ya que suecionar sensación de seguridad y mayor
dad. También es importante conocer el
o en que habitualmente se comunica el niño,
e en estos casos suele ser peculiar, dada la
uesto que se mostró poco colaboradora m
primera cita, se optó por administrar el Intan0 de desarrollo Battelle para su evaluación,
grandes prematuros. Se considera indicativa de
lesión hipóxico-isquémicay afecta, sobre todo, a
lostractosdefibrasque rodean losventrículos laterales. he han comunicadotambién déficits en la
confiquración del cuero0 calloso v en los Drocesor de rnieliniración. ~éspectoa 1; sustancia gris,
las estructuras 4ue
mis afectadas son
. aoarecen
.
los ganglios de la base, el diencéfalo, especialmente el tálamo, v el cerebelo. Junto con estas
alteraciones tambjén se han encontrado signos
de hidrocefalia.
Por el tipo de fallos detectados en la migración
neuronal, y la todavia escasa efectividad de la
respuesta de las células gliales a la lesión ocasionada, se sospecha que la mayor parte de las alteraciones cerebrales comunicadas se producen
durante el primer período de la gestación (Korzeniewski etal.,2008).
ya que no sólo se obtienen datos a través de la
aplicación de pruebas en situaciones esrructuradas (en las que Paula participó escasamente, por
lo que los resultados no se consideran del todo
fiables), sino que se complementa w n información recabada de la entrevista a padres y maestros
y la observación del menor en su entorno habitual.Por otra parte, este inventario está indicado
para la valoración del desarrollo global en niños
con mmusvalía y proporciona pautas específicas
en los casos de discapacidad motora que pueden
ser valiosas para las personas que no estén familiarizadas con ésta.
Los resultados de la prueba administrada uidicaron un desarrollo madurativo de la menor
que se situaba en torno a los 7-8 meses de edad,
es decir, se observaba un desfase con respeto a la
edad cronológica de unos 10 meses, aproximadamente. El desarrollo en aquel momento era homogéneo, con un p e d similar en todas lar áreas
(Tabla 6-2).
Valoración desde la fisioterapia:
aspectos motores básicos
El fisioterapeuta se centra en observar y registtar ks alteraciones motoras del n i h con parálisis
cerebral iidaxil de manera organizada, de forma
que pueda tener una idea clara de la afectación
en este ámbito tanto a nivel cuantitativo, es decir,
ibla 62. Resultados del Inventario dedesarrolloüaíielba ia d a d cmnológica de 17 mesas
«qué cosas hacen, como cualitativo, o sea, «cómo
las hace».
Empezamos valorando los &os osteotmdinosor, respuestas de contracción de los músculos esuiados ante un estiramiento rápido. Tanto su ausenda como la respuesta exagerada (hipetreflexia)
se consideran patológicas. En Paula se observó
una ligera hiperreflexía en el cuádriceps y elevada
en el tríceps de la pierna derecha (Fig. 6-3).
Otros reJeqor que deben evaluarse son los arcaicos oprimarios (Recuadro 6-4), respuestas presentes los primeros meses de vida que tienden a desaparecer. Son consideradosla base de la mouicidad
voluntaria por muchos autores. Su ausencia o su
permanencia en el tiempo son signos de alerta de
daño cerebral. Alos 17meses Paula no conservaba
los reflejos primarios evaluados.
A continuación exploramos las reacciones neuromohicer, que nos aymdan a valorar la capacidad
del niño para adaptar su posición en el espacio,
usando la información sensorial, por medio de los
cambios posturales impuestos por el terapeuta.
1
Mediante diferentes maniobras (suspensión dorsal, ventral, lateral y vertical; apoyo sobre una nalga; enderaamiento de decúbito supino a sedestación, etc.), se evalúan la aparición y la calidad
de las reacciones de enderezamiento, equilibrio y
apoyo. En el caso de Paula, las reacciones del eje
eran adecuadas y simétricas, y sólo aparecían debilitadas ias reacciones de enderezamiento lateral
y anterior en la extremidad derecha.
Conrinuamns con el desuwoIl0 posnrral, en d
que exploramos la movilidad espontánea tumbada boca arriba y, cuando es posible, sentada y en
bipedestación. Recogemos cómo es cada postura
y la posibilidad de pasar de forma autónoma de
una a otra (encadenamientos motores). La menor mostraba una actitud simétrica en decúbito
supino. Se detectaba buena movilidad de las extremidades, con alternancia en su movimiento.
Podía llevar las manos a la línea media e incluso
las u u b a hacia el lado contrario. Se observaba
u n patrón manipulativo aceptable con la mano
derecha, aunque de peor calidad y precisión que
Figura 6-3. Principalesgrupos musculares afectados en la parálisis cerebral infantil.
El recién nacido presenta una serie de reflejos insentedesdeel nacimiento y desaparece en torno
al @ mes, conforme a~arecela capacidad volunnatos wntroladosfundamentalmente por áreas subcorticales. &tos son automáticos y deiencadenados
taria de coger y soltarobjetos.
por diversos esthulos. Como ya se ha mencionado, 4 ReWo de marcha automática. Movimientos
la falta de uno de estos reflejos. asi como su persisalternos dc flexión y extensión de las extremidaalla del momento esperado para su desdes inferiores. Se activan al contacto con una sdaparición. se consideran indicativas de trastorno del
perficie sólida. Está presente en el momento de
sistema nervioso, por Ip que es importante conocer
nacer y desaparece sobre los 3 meses,
los diferentes reflejos y los momentos aproximados
Reflejotonicoce~calodeMagnus. Cuandoel
de aparición y extinción. Los más relevantes se desbebé está tendidosobre la espalda, la rotación lacriben a confinuación.
teral de la cabeza provoca la extensión del brazo
Reflejo de succión. Se pone en marcha cuando
y de la pierna del lado hacia el que mira el bebé,
con flexión de las extremidades del lado contraun objeto entra en contaao con los labios del recién nacido. Apareceen la etapa prenatal (entorno
rio. Está presente en el momento del nacimiento
alos 7-8 me%s&gestación)y disminuyenotabley desaparece entre los 4 y los 6 meses.
mente en torno a los 6 meses, coincidiendo con
Reflejo plantar o de Babinski. La estirnulación
la introducción de la cuchara en la alimentación.
de la superficie plantar provoca la extensión y seReflejo de Moro o del abraza Se abren y cieparación de los dedos del pie, como si fuese un
rran los brazos como respuesta a un movimiento
abanico. Debe estar presente desde el nacimienbrusco de la cabeza y el cuello hacia atrás. Suele
to y va desapareciendo a medida que se aproxiestar presentedesde el nacimiento y desaparece
ma la marcha autónoma, en torno a los 9 o los
sobre el mes de vida.
10 meses.
Reflejo pupilar. Al aproximar al ojo una fuente
Reflejo de los puntos cardinales o de búsquede iluminaaón, se produce la contracción de la
da. Al estimularcon un objeto lazona peribucal,
pupila. No desaparece.
el nirio tenderá a girar la cabeza hacia la fuente
4 Reflejodeprensiónoagarre. Al ejercer presión
de estimulación. Desaparece alrededor de los 3
en la palma de la mano, ésta se cierra. Está premeses.
1
1
1
*
de la otra mano. Los encadenamientos motores
taban enleotecidos. Era capaz de voltear hacia
bos lados, usándolo como único mecanismo
desplazamiento autónomo, puesto que no gaba todavía y tampoco reptaba. No consegnía
tase sola si partía de la posición tumbada, para
precisaba apoyo. Sentada, se mantenía con
inclinación sobre el lado derecho. Podíapode pie empleando un apoyo.
oseguimos con la valoración del tono mwlar, y recogemos la aparición de hiperronía, hitonía o tono fluctuante. Uno de los signos que
presentan con más frecuencia en los trastors neuromotores y que sugieren la posibilidad
una lesión cerebral es la presencia del reflemiotático. El reflejo miotático es la respuesnormal de wntracción de un músculo ante
estiramiento rápido, pero en los nifios con
áiisis cerebral este reflejo suele estar alterado:
sminuido (en niños hipotónicos) o aumenta(en niiíos con espasticidad). Como ejemplo,
a explorarlo en los músculos gastrocnemios,
tircmos de una situación de relaiauón y
aparece una contracción brusca o en forma de
temblor del músculo que estiramos. Un reflejo
miotático muy exacerbado se asocia con una
mayor espasticidad y, por lo tanto, una mayor
diicultad funcional. En el caso de Pada era un
reflejo patológico en forma de temblor, pero cedía rápidamente. Esto nos indica que aparecerá
en la marcha, como una tendencia a poner el pie
«de puntillas», que será más evidente al correr
pero que le permitirá un buen apoyo de todo el
pie en bipedesración.
Figura 6-4. Valoración del reflejo miotático.
I
ALTERACIONES
CEREBRALES ITh4PRANA.S
Muy relacionadas con las alteraciones del tono
están las limitaciones en los recorridos arn'cukzres.
Suelen producirse por el aumento del tono mantenido en el tiempo y empeorar con el crecimiento del nino con espasticidad, siendo responsables
de gran parte de la discapacidad motora. Paula
manifestaba ligeras limitaciones en los isquiotibiales internos y el gastrocnemio de la pierna
derecha.
En los usos en que sea necesario, se recogen
las posibles afecciones estructurales, tanto congénitas como las que se hayan podido producir por
acción de la actividad muscular anormal. Es muy
importante el control de la evolución de esras deformidades, por las graves consecuencias funcionales y en la calidad de vida que pueden tener. En
la parálisis cerebral infantil es frecuente la aparición de escoliosis, luxaciones de cadera y deformidades en manos y pies, entre otras, que precisan
en muchos casos el uso de ortesis para corregirlas
o evitar que evolucionen negativamente. Si el caso
lo demanda, anotaremos las ayudas técnicas que
el menor usa o requiere de forma habitual. Pueden ser necesarias ayudas al desplazamiento (sillas
de ruedas, andadores, muletas, gateadores) o a la
función posrural (corsés, férulas, bipedestadores).
Todas las personas que atendemos al niño con
parálisis cerebral infantil debemos conocer el manejo básico de estas ayudas, para que no sean un
obstáculo en el trabajo de cualquiera de los profesionales implicados. Paula no presentaba ningún
tipo de deformidad, por lo que no las precisaba,
aunque el pie derecho debía ser vigilado, dada su
tendencia a la flexión.
Finalmente, recogemos los resultados de las
escalas de clasificación y exploración utilizadas
en este ámbito. Según nuestra valoración, y coincidiendo con el diagnóstico emitido desde neuropediatría, a los 17 meses Paula presentaba una
hemiparesia de grado 11en la función motora y de
grado 1 en la funcidn manual según la Clasificación funcional deTardieu, y de nivel 11en el Gross
Motor Functlon Chification Syrtem.
Como se ha comenrado, los niños con rrastornos motores cerebrales suelen iniciar la atención
terapéutica de forma temprana, con pocos meses
de edad, de la mano de fisioterapeurasy terapeutas ocupacionales, para dar respuesta inmediara
a las alteraciones mororas y dejando riempo a la
propia maduración del menor para que muestre
las posibles dificultades neutopsicológicas asociadas (Recuadro 6-51.
Así, Paula regresó a nuestm manos a petición
de la terapeuta ocupacional cuando le faltaban
apenas 4 meses para cumplir los 3 d o s . Ya había
iniciado su asistencia a la guardería e incluso se
habían previsto las necesidades especificas de apoyo que iba a precisar en el segundo cido de educación infantil, recogidas en un dictamen de escolarización realizado por el equipo de orientación
educativa de su zona. En él se proponía para la
menor la asistencia a un aula ordinaria con apoyos
a riempo parcial, ranro de pedagogía terapéutica
como de audición y lenguaje.
La adquisición de hitos del desarrollo había
sido muy tardía: gareó a los 19 meses, inició marcha asistida a los 24 meses, y consiguió la bipedesración sin apoyo a los 25 meses y la marcha
liberada a los 29 meses. Los primeros bisílabos
referenciales llegaron a los 24 meses.
En la reevaluación nos encontramos, como
alteraciones principales, graves problemas en
el desarrollo del lenguaje, notablemente más
acenruados en el área expresiva, y frecuentes
problemas conducniales derivados de su dificultad comunicativa, con una nula tolerancia a la
demora y a la frusrración, así como una marcada inflexibilidad cognitiva. En especial llamaba
la atención la dilatada latencia de respuesta que
mostraba cuando se le hacia un requerimiento o se le formulaba una pregunta. En cuanto
se le organizaba mínimamente la actividad y
se le proponian tareas concretas con objetivos
específicos, la atención era sorprendentemente
adecuada, en contraposición con la desorganización que mostraba su conducta el resto del
tiempo. Presentaba unas estrategias de solución de problemas ineficaces, con empleo del
«ensayo-error))en detrimento de estrategias más
analíticas, y perseveraba en soluciones infructiferas. El juego era poco elaborado, tanto a nivel
funcional como imaginativo. Los intereses eran
limitados, aunque aceptaba tareas diferentes, y
permanecía brevemente en aquellas que no eran
sus favoritas, exigiendo finalizarlas en seguida.
Todo esto lo acompañaba de un amplio catálogo de autoesrimulaciones que iban desde correr
de un lado a otro o dar vueltas sobre sí misma aleteando con las manos, hasta movimientos conrinuos de la lengua con la boca cerrada,
que hacían creer que saboreaba un caramelo, o
de arrancarse el pelo, lo cual le
la co~ii~ulsióii
había generado alopecias en diversas zonas del
cuero cabelludo.
.
~
.
. .
,
e!l!mj e1 e osndoid as m s a p un ap u(>1~n2asuo~ -zriuas as sopeaimld so~nacqoso1 '!y .mi>!q~~
ap
e l ~auodsod
enaIIuo3 anb y d o r d peipvy!p e1 'opel
s a i u a n q saiueuapmuasap uera anb eX ' r q u r e j o i
o n o ~ o .Xda p n i qur opauaiqo ou!s 'a~a!nb as anb
- u a p u o ! ~ m y @ mqeisap ei2npuo3 ap uq!x1n2a1
o l ~ a n barapradr
~
e2y!u2!s o u reradsa anb lapuai
ap =uralqo~dsns X ' e y u q ap onoriesap lap soi2ad
-ua 'opel un i o d :sapelTnny!p sop uE!un as m b ~ -~1? Turap so[ ua rn!lajiaiu! a saiuei!~ednu! Xnur
.ora& ap pzyzmdn~q ie!~duie opesa3au e13
m~ a!en%ual [a ua ueq-enrasqo as anb sipyap so?
.ampuo3 el ap uo!~epiáar~orne
ap p ~ p c d m
el ua
X a(edua1 la ua i!p!2u! o!~ei!lo!~d o~ap!sum as
reralo1 A reradsa e rapuardv
~(le!iosuasoiewoso
on!l!pne 'lens!~)o!iew!id on!ida>iad olua!uiesa>
o ~ ap
d sewalqoid e so!iepunJas uos sauo!se>o
ua anbune 'saíez!puaide solsa u03 sopeuoj2elai
soi!n3i!3 e uelDa4e anb sauo!sal e sope!>oseie=a
ualans 'saiuan3aij uos ua!quielro1n2lg2la A einl
-!13saol>al el ua lepadsa ua 'io!oJsa a[o.puaid~
lap soulolsol~Lo!lowaui ap souia!qoid sol .(OLO?
'iaq3Uog) sopeilsqe soida>uo3 ap u?!suaiduio~
el ua peqn>y!p A on!i!pne s!s!l?ue aiqod 'leqian
zap!nw e s e m uejias so%!i>sapsi!>y?p sol '13 le
epa)e A ioAeui sa uo!sa( el ap uo!suaixa el op
uen3 saluasaid uysa so;i!l?nóu!! sl!>y?p sol anb
a m e d anbune 'so!lop!peiiuoJ uos so!pnlsa sol
ap sopeilnsai so1 'aknóual la u02 u o ! q a i u3
'(OLOZ 'laq3nog)
sezaqe3adwoi sol A soqn3 ap e( owo3 sealel ap
uopn>a. el ua ueniasqo as sen!)>niisuo3 zape1
-InJy!p se] anb seijua!w 'sew!%doou pep!l!q!s!n
+
l ua 'soialqo sol ap uo!>e>q!luap! el ua sewalq
-0ld u03 sepeuo!Jelai ielsa ualans Sen!lda~iad
sapeiln>y!p se1 .osolle> odian2 lap io!ia?sod
u(>!6ai el ap oiua!wezeólape un uaiaua6 anb o
SaleJaiel soln3!iluan sol ap salel!dp~oseise se1
ap uo!xle(!p uexnpoid anb'eJ!zdo uo!x!pei el
uelawoidwo3anb sauo!sal ua'ouis!w!se !salei!d
-!JJO A saleia!ied solnqol sol ua e3uelq e!3ueisns
el ap iio!xnpai ebn aiqixa oPLvn2 opol aiqos
~ e l n ) i . i u a n ~ ~e!3elewii~na1
~a
JP VI>
-uasaid el e sopej3ose soNimlisuoJonqn LSOA!~
-da>iadons!n si!>y?p sol saunuio3 uos u?!quiel
'saiuenal
-al o2od sauo!xn)!s alue sepeuo!>iodoIdsap
seisandsai u03 'enbuale uopelnóai ap eilej solio aiiua 'saluelnw!isa ap
uo!JeJls!u!uipe el aiue epeniasqo 'soiuawe3
-!paw sopeu!wialap e e>![opeJed esandsau 'evnpuo3 ap
.ase14 o eap! ews!ui eun i!iadai o oluajw
-esuad ows!w un e selrann iep
. e ei3ua~uai
.
,
.saleni!qeq sew se1 seui!lln seisa opua!s2saleq
-dan o salenpnpuo2 ueas eA 'sauo!~eianasiad 're>!iewolne o
salualodaid seisandsai lauaiap eied peqn3
-y!p A sajuenalaii! solnw!lsa o uo!3ewio~u!
Japualesap eled pelln>y!p owo3 opnuaui e
sew eiisanw as anb 'uo!~!q!qu! el ua l p y ? a .ep!uaisos A en!palas uopuale
el ua sopesnx seui 'saleuo!>uale SOUiOlSeJl :(o~oz"lela!Ilasou) salua!nfi!s sol ue2elsaD
s$pq?p sopa aiiu3 'oqw?lei ewais!s lap A aseq
el ap so!l6ueó ua sauoisal ua o w o !se
~ '(!euiw~a6
z!iiew el ap e!Keiiowaq el ap ose3 la sa OW03)
io!Jawe e3uelq epuelsns el ua saleln2!1luan!iad
sauo!sal seii saunwo3 uos soA!Inr>a!a sauopunj so!
uaLsa!ouo!>uaJo sl!>y?p ?sv 'sen!i!u603 sauopunj
seiurlsip e euaie anb uoiJeuiioiui el ao oiieiixao
.. .
.
,
,.,
sauo!sal se1 anb a m e d 'I!~u.~u!leiqaia, s!s!lyed
el a i n p o ~ danb leiqaia2 uopeialle el ap oluaw
-ow la A uo!suaixa el 'uopez!le3o[ el 'e!6o!o!la el
ua pep!aua6oialaq el ap lesad e 'aiied ello iod +
- ( L o o z ' I ~ >A~Ilauuaj)
!~
on!i!uóo~
ojua!weuo!,unj lap uopew!lsaqns eun e ienall
uapand anb'seloiow Ase!ioleln3!iie sapep!l!qeq
se! ap aiueiiodw! uopel3ale eun iaqeu
. . aians
.
IPp!.uei.deiixJ o d ! ~
ap , i i u ~ ~ Ic.q.,la>
u.
r s!l~.eo
el u3 ~ r n i ~ a ~2 aeiolow
i ~ i uoi3el3a,e
- r.1. >.lb¿
u o p e l & ~ oi ~
& e u eun ieilsow u a x i e d e!.ld!p
ap sose3 sol 'pep!leuilou el ap soilaweied sol
ap oiluap (13) lenpalalu! aiua!>o> un u03 epeu
-o!Jelai as e>!s?dsa e!saied!waq el anb seilua!w
'lenpalalu! uo!>euaje ioAew eun u02 epose as
e>!is?dsa e!saiede&!i el anb a>a~ed'06~eqwa
u!s 'od!~qnsepe3 ap oiiuap 'osnpu! 'a 1!iue4u!
(eJqaia3 s!s!lged ap sodil sol aiiua aiuawen!l
e3u!u6!s ueiien sauolxisaiiueui se1 'oniiiuóo>
~
~
I
~ R A c I o N T S CEREBRALES TtMPRANAS
cotidianas de la nifia, que promovían el aumento
de esta tolerancia de manera progresiva. Como
Paula no entendía todavía el concepro de espera,
se pautó la consigna «espera»empleada de manera
consistente y acompaíada del gesto narurai, y en
las sesiones se introdujeron actividades Iúdicas de
su interés en las que tenía que aguardar su turno.
Se llevó a cabo un abordaje específico de tolprancia a laj-zstración. Se realizó durante las sesiones, exponiendo a la menor a pequeñas negativas
y redirigiendo su interés tras producirse éstas, y
también a través de un programa de modificación
de conducta realizado con los padres. Dicho programa promovió inicialmente el establecimiento
de contingencias adecuadas y consistentes en la
casa, el uso de normas y límites daros, y el crabajn
con la familia en situaciones concretas en las que
la menor reaccionaba o se comportaba de manera disruptiva o disfuncional. Para ello se llevó a
cabo un análisis funcional de las conductas más
problemáticas y se llegó a diferentes acuerdos con
los padres sobre cuáles iban a ser las consecuencias asociadas, cambiando las habituales por otras
más eficaces. Por ejemplo, vivían de forma muy
negativa la visita a los abuelos, ya que, cuando se
despedían, Paula ponía en marcha todo un repertorio de conductas desadaptativas que tomaban la
forma de una gran rabieta, despropordonada tanto en intensidad como en duración. En este caso,
y en general para la eliminación de conductas disruptivas dirigidas a obtener un beneficio (de tipo
caprichoso), se propuso la extinción, aíadiendo,
si la duración de la rabiera era excesiva, la redirección, es decir, ignorar la conducta y, si no paraba
tras un período razonable de tiempo, orientar a la
menor hacia otro foco de interés que le permiuera
«desengancharse»del anterior.
Comprender mejor para expresar más
Aunque, como ya se ha señalado, el lenguaje
receptivo se encontraba menos alterado, se hacía
necesario mejorar el seguimiento de órdenes y
aumentar el vocabularin comnrensivo. Para ello
se promovió la ampliación de léxico a través de
imázenes en diferentes formatos (fotografías,
materiales digitales, objetos reales en miniatura como
los de las casas de munecas, etc.). Hay que tener
en cuenta que es importante incrementar el inventario tanto de sustantivos como de verbos. Las
nuevas tecnologías despertaban su interés y, por lo
tanto, su mayor participación en la tarea. Le encantaba el ordenador y que se le permitiera tocar
las tedas, por lo que una presentación sencilla de
imágenes o dibujos favorecía el trabajo por campos
sernánricos (comidas, animales, transportes, acciones, etc.). Al mismo tiempo, desde el comienzo
del tratamiento, se entrenó en el seguimiento de
órdenes. Se empew formulando insrrucciones cotidianas sencillas adaptadas al contexto natural de
juego, de tipo sihtate, a pardar, dame, se acabó,
etc. Inicialmente estas órdenes se acornpaíiaron de
gestos referenciales que ayudaban a la niña en su
comprensión y seguimiento, gestos que se fueron
retirando poco a poco hasta desaparecer. En pocas
sesiones Paula entendía y acataba la mayoría de
las consignas, por lo que fuimos complicando las
instrucciones, de manera qur se solicitaban dos
acciones (p. ej., coge el rompecabezas y siéntate),
o se le demandaban varios objetos (p. ej., trae la
pelota y el coche), hasta llegar a incluir conceptos
espaciales (p. ej., dame el coche que está debajo de
la mesa). A este nivel la menor evolucionaba rápidamente, ya que la capacidad de memoria estaba
preservada y sólo fue preciso trabajar la comprensión verbal audiriva.
iOh! Si no es capaz de articular la «o»
Con casi 3 aíios, su habla apenas estaba desarrollada. Tenía un inventario de fonemas muy
limitado, por lo que la mayoría del lenguaje que
empleaba era vocálico. Se detectó una gran dificultad amiculatoria que se observaba también al
imitar praxias bucofonatorias. Además, susritoía
el sonido vocálico lo/, independientemente del
fonema que lo acompañase y la posición que
ocupara dentro de la palabra, por una emisión
gutural. No unía todavía palabras y empleaba un
repertorio expresivo de no más de 15 vocablos.
Presentaba además sialorrea continua.
Para favorecer la evolución de la expresión
verbal se consideró importante el trabajo de las
prmias, con la finalidad de tonificar los músculos orofaciales, para reducir el babeo, mejorar la
movilidad voluntaria de dichos músculos y hacer
consciente a la nina de los iiiovimientos de su
propia lengua. Aprovechando el gusto de Paula
por la crema de chocolate, manchábamos el perímetro de su boca ron pequeñas cantidades en
lugares diferentes, y le pedíamos que empleara la
lengua para limpiarlo y comerse la crema. Iniciamos la masificación de la vocal «o».Hacíamos con
ella juegos en los que se caían cosas, mostrábamos sorpresa o tristeza, todo aquello que se nos
ocurriera y ante lo que pudiéramos exclamar de
manera funcional «;oh!». Aqui la evolución fue
considerablemente más lenta. Tardó 4 meses en
P d b i s cerebral &til
capaz de amcular esta vocal, pero a partir de
momento su lenguaje evolucionó de maneniginosa Trabajamos la unión & palabra a
s de peticiones (de tipo udame + objetoa o
ero + objetos), en denominación (sobre todo
adjetivo) y en descripciones sen& de
de acciones (sujeto + verbo). Para esto
e ser útil asociar cada palabra con una aa56n
ej., golpes en la mesa propinados cada
una mano diferente) o apoyar visualmens vocablos (p. ej., dos úrculos en la mesa o
es representativas de cada palabra). Una
quirida la yuxtaposición de dos palabras, el
casi vino solo. Poco a poco lo fue generala su lenguaje espontáneo y fue ampliando
itud de sus enunciados sin necesidad de inenir de manera específica sobre ello. Induso
odujo palabras funcionales (artículos, nexos,
de forma n a d , par simple mposiuón al
urso cotidiano en los diferenres contextos en
unos meses de intervención, cuando el
.e estaba más desarrollado, c o m e d amosersionapmnominales. Los pronombres pers son términos móviles, es decir, cambian
nción de la perspecriva que se toma como
encia. En ninos con problemas comprensivos
Frccurncc que, a la Iiora dc cmplcarlos, mur.,Eii Pdiih i>cr,isúaiinl dreración
priva leve que volvió a hacerse evidente en este
ento, puesto que en el funcionamiento couo no se detectaba Para ayudar a la menor a
derlo, desde la propia perspectiva, y a que
a un uso correcto, se emplearon juegos de
S:el terapeuta tenía que hablar al ni60 pondose en su lugar, y en cada turno preguntás quién había de llwar a cabo la acción. En
sesiones la nina corrigió su conducta verbal.
E
...
repetía
Conforme su lenguaje expresivo se &e volendo más mteligible y completo, empezaron a
arecer frecuentes perspveracmner uerbaks. Así,
día a realizar la mrsma pregunta a todas las
sonas con las que interamaba, e mduso a la
isma persona varias veces. Estas preguntas las
etía varias veces al día y dutanre varios días o
as, y mostraba dificultades para inhibii su
uiacíón. Últimamente preguntaba una y otra
<¿cómose llama tu m d x ,
«¿cómose llama
apá?w y «¿tienespiscina?»a todo aquel con el
e se encontraba. Las perseveraciones son freentes en los niños con parálisis cerebral infantil.
Se asocian a dificultades en el funcionamiento ejecutivo, concretamente a una marcada dificultad
de inhibición, que se observa también en ouos
aspectos del funnonamienw del menor (como la
re&ción de una acción siempre ante una misma
situación). La falta de autocontrol y la presencia
de conductas perseverativas y pensamientos obsesivos durante la primera hfmcia y la adolescencia
se ha relacionado con el fallo en el desarrollo de
los circuitos frootoesttiades (Marsh et al., 2009).
Cuando hablamos de perseveraciones verbales, el
trabaio encaminado a su eliminación se realiza
mediante diversas estrategias empleadas conjuntamente y en todos los contextos del d o :
Si el contexto en el que surge es adecuado, respondemos una sola vez a la pregunta o &rmación, ignorando el resto de repeuciones.
Siguiendo con el ejemplo mencionado, un dh
llegó una niña nuera al grupo en el que uabajábamos y, al hilo de las presentaciones, Paula
formuló sus preguntas. Se permitió a la nuia
n w a contestar y cuando, en sucesivos momentos, Pada tepería la pregunta, se di5traía a
la otra niña para que no respondiese.
Cuando la emisión no esté bien inserta en el
contexto inreractiva de ese momenw se ignora
y se redirige al menor hacia el tema que nos
ocupe. En este caso, al formular Paula sus cuestiones ya resueltas previamente hacia nosotros,
no le devolviamos la información esperaday en
cambio le lanzábamos una pregunta respecto al
tema que estábamos matando en el grnpo (que
en ese momento tenía que ver con la proxllnidad de la Navidad y las peticiones a los Reyes
Magos).
Si no era la primera vez que formula el enunciado en cuestión (ya lo dijo en un encuentro
anterior recienre), se confronta al niño con lo
inadecuado de la conducta, puesto que ya sabe
la respuesta. Como bien dijimos a Paula: «eso
ya lo sabes, me lo preguntaste ayer*.
Encajar las piezas
Las habilidades visuoperceptivas estaban muy
inmaduras, y precisaba ayuda para resolver tareas
sencillas. La terapeuta ocupacional informaba de
problemas graves en la coordinación bimanual
y dinámica de las manos, junto a marcadas dificultades de la planificación motora. Así pues,
paralelamente se trabajó de manera específica la
viruopezepnón y la manipulaciún. A edades tan
tempranas el abordaje de estos aspectos suele
I
gnipo normativo (Tabla 6-3). De esta manera se
objetiva que:
ser más atractivo para los nifios y se lleva a cabo
mediante el juego con encajables, rompecabezas
sencillos, copia de trazos, copia de construcciones, tareas de enhebrado, etc. En esre caso conseguíamos, además, otros objetivos como mejorar las habilidades de juego y la ampliación de
intereses o mantener un clima lúdico y de diversión durante la intervención, pues trabajar el
lenguaje cuando hay dificultades puede resultar
muy pesado para el menor, disminuyendo así su
motivación.
Funcionamientoneuropsicológico actual
En la actualidad Paula tiene 4 anos y 4 meses.
La evolución que ha mostrado en todo este tiempo de intervención ha sido muy notable.
Aunque en las Escalas McCarthy de aptimdes y psicomotricidad para ninos obtiene un nivel general cognitivo adecuado, si analizamos las
puntuaciones en cada subprueba y ouas pruebas
complementarias administradas observamos un
desarrollo cognitivo disarmónico, con habilidades
que se encuentran más allá de lo esperable para su
edad, mientras que otras están por debajo de su
Persiste cierro enlentecimiento cognitivo que
se refleja en tiempos de respuesta incrementados y en una velocidad de procesamiento baja.
Sus capacidades mnésicas, tanto para el recuerdo inmediato de información auditivo-verbal
corno de memoria episódica a largo plazo, están por encima de lo esperado para su edad. A
modo de ejemplo, Paula es capaz de recordar
los nombres de todas las alumnas de prácticas
que han pasado por nuestro centro desde que
ella inició la intervención neurapsicolágica.
Esta capacidad, sin embargo, se encuentra por
debajo de lo esperado en niños de su misma
edad cuando la información presentada es de
tipo visual (tanto imágenes como secuencias de
E
-O.~ D ~ O ) .
Las destrezas visuoperceptivas son adecuadas a
la edad, mostrando dificultades en habilidades
visuoconstructivas. Hay que mencionas que
durante la intervención llevada a cabo, las primeras han sido estimuladas en mayor medida
que las segundas.
lbla 6-3. Evalusción nwropricológicn de Paula a la edad de 4 anos y 4 meses
Función evaluada
Prueba utillzaaa
Proceros
i ~eruirado
Normal
CI perceptivo-manipuiativo
Velocidad
de procesamiento
( Atetencibn
Visuomotor
Subtest Búsoueda de símbolos (WPPSI-iiI)
/
Auditiva
11
t
e
alterado
Subescala Memoria numérica. Orden directo
(MSCAI
Gbescila Cuento (MSCA)
Normal-alto
Normal
Auditiva
Subescala Memoria numérica. Orden inverso
Visual
Subescala Memoria verbal i y II (MSCAI
Subescala Memoria pictórica (MSCAI
Subescala Secuencia de golpea (MSCAI
Normal
Bajo
Bajo
Lenguaje
Caudal léxico
Denominación
Subtest Dibujos IWPPSI-IIII
Subtest Nombres (WPPSI-III)
Normal-alto
Normal
Praxiar
Visuoconstructivas
Subescala Copia de dibujos (MSCAI
Subescala Cubos (MSCAI
Subescala Rompecabezas (MSCA)
Normal
Bajo
Normal
Funciones ejecutivas Razonamiento abstracto
Fluidez
Subtest Adivinanzas (WPPSI-IIII
Subescala Fluencia verbal (MSCAI
Normal
Normal
Juiciosocial
Subtest Comprensión (WPPSI-IIII
Normal
Memoria de trabajo
1
(MSCAl
MCSA: Escalar McCarthy de aptitudes y pricomotricidad para niiios; WPSSI-111: ~ ~ c ade
i ainteligencia de werhrler para pmercolar y prirnaria~iil.
11
1
Presenta un caudal léxico por encima de lo esperado para la edad.
La capacidad verbal está dentro de la normalidad, mostrando un lenguaje inteligíble en la
mayoría de las ocasiones, con errores leves de
articulación y con la pragmática preservada.
Hay dificultades en el manejo de la infonnación numérica, fundamentalmenterelacionada
con el cálculo. No ha adquirido todavía el concepto de cantidad y presenta dificultades en el
atención durante la realización de las prueadecuada, aunque precisó de pequenos
de descanso para múiimizar el efecto de
tiga en los resultados. Las ocasionales disciones durante la ejecución se debieron a las
ades de inhibición más que a un déficit
Grandes dificultades de inhibición de conductas prepotentes. Persisten las persweraciones
verbales, aunque han disminuido notablemente en frecuencia. Presenta también algunas conductas compulsiw que hacen que «desconecten
de aquello que sucede a su alrededor y se centre
sólo en satisfacer el impulso. Por ejemplo, puede abstraerse durante un juego por la necesidad
de tocar el pelo de otro niño o mirar las señales
que la ropa deja en su piel. Hasta que no realiza
la conducta, no wntmúa jugando.
Rigidez cognitiva. Paula muestra dificultades
en tareas en las que se realizan cambios de cri-
En el colegio se encuentra perfectamente integrada en el aula, en la que es capaz de seguir el
ritmo y el desarrollo curricular propio de su edad.
Con el grupo de iguales se relaciona de manera
saosfactoria, aunque recientemente ha manifestado miedo a la hora de salir al recreo, puesto que
en vatias ocasiones ha sufrido caídas durante los
juegos motores propios del patio, derivadas del
equilibrio precario que presenta secundario a su
lesión.
Desde nuestro servicio también orientamos a
las familias con el fin de que puedan acceder a la
mayor cantidad de r e m o s posibles. Así, acudieron al centro base de valoración de la minnsvaiía.
Otorgaron a la menor una discapacidad del 5 1 %,
que incluye tanto aspectos motores como cognitivos. Este trámite permite a los padres sohcitar
ayudas a los organismos pertinentes, como puede
ser la Ley de la Dependencia a través del Ministerio de Igualdad y Bienestar Social, o ks becas
de educación especial que ofrece la Consejería de
Educación.
La famiíia de Paula inició, hace ya cerca de
4 d o s . una carrera de fondo en la oue van a la
cabeza (por desgracia no siempre es así cuando se
trata de una parálisis cerebral), pero que todavía
no ha terminado. La atención temprana recibida, la coordinación interinstimcionaly el trabajo
llevado a cabo por los padres han permitido que
así sea.
Juicio clínico: parálls~scerebral infantil debida
l.
a hernorraqia
- intraventricuiarde orado
Hallazgos en la neuroimagen: discreto au- mento de los esnatios subaracnoideos: lesiones en la wdoncia blanca p&ntricu-
lar; pequeíios cambios debidos a antiguos
coáqulos
en las astas occipitales de los ven.
trículos laterales.
Neurbwzlcoloaía de la ~ar61isiscerebral infantil;~.'las lesiones
dlfus.~~.
e"---.=
k?_ii_de
.
~. .-. . ~ ..,.
.
.
nivel motor grueso persiste la tendencia
ora en el pie derecho, que aparece especiale en la marcha en la que, sobre todo con el
ento de la velocidad, la hipertonía distal da
o resultado una asunetría apreciable en el
o. Esto no impide la marcha e incluso le perte la carrera, ambas totalmente funcionales,
on apariencia alterada.
s déficim neuropsicológicos más importane persisten en la actualidad se centran en
ción ejecutiva. En esteámbito observamos
I
I
terio. Así, por ejemplo, ponemos en la mesa
fichas con diferentes formas (barco, pato, llave,
etc.) y colores, y se le pide que guarde en una
caja todas las piezas atendiendo al criterio de
color (p. ej., todas las piezas rojas). Cuando ha
reaüzado la tarea correctamente durante varios
ensayos, se modifica el criterio de selección,
solicitando que guarde todas las piezas de una
determinada forma (p. ej., todos los barcos).
Paula tiende en ese momento a seleccionar
un primer barco, uas el cual regresa al criterio
de color. Después de varios ensayos consigue
adaptarse al criterio nuwo.
1 . :
-
.
~
~-
;-~.~
~
~
~~~~
-~
.~
.~.
.
~
~~
~
11
11
I
Acnvio~o6-1. Familiarizarse
con la terminología médica y fisioterápica
/ Ejercicio 1. Busque y defina los siguientes términos:
- Tipos de reanimación en neonatología: reanimación de tipo IiI.
- Sedestación, bipedestación, decúbito prono,
decúbito supino y suspensión dorsal, ventral,
lateral y vertical.
ban. Contiene 18 tests independientes quevaloran
aspectos cognitivos y psicomotorcs, con los que se
obtienen índices en cinco escalas: Verbal. Perceotivo-manipulativa, Numérica, Memoria y ~otricidad.
Las tres primeras dan lugar a una sexta escala General cognítiva.
Escala verbal. Los tests qye la integran son
Memoria pictórica,Vocabulario, Memoria verbal, 1
Fluencia verbal y Opuestos. Explora capacidadde 1
denominación, expresión oral, memoria a corto
plazo, Ruidezy razonamiento.
*" Escala perceptivo-manipulativa. Está formada por Constmcción con cubos, Rompecabezas,
Secuencia de golpeo, Orientación derecha-izquierda, Copia de dibujos, Dibujo de un niño y
Formación de conceptos. Evalúa la memoria de
trabajo y las habilidades visuoperceptivas y visuoconstructivas.
Escala numérica. Compuesta por los tests de
Cálculo, Memoria numérica y Recuento y distribucíónValora la habilidad del niño para manejar números, el razonamiento lógico y su comprensión de términos cuantitativos.
Escala de memoria. Formada por los tests de
Memoría pictórica, Secuencia de golpeo, Memoria verbal y Memoria numérica. Evalúa la
memoria de trabajo y la memoria a corto plazo,
tanto en la modalidadauditiva como visual.
Escala de motricidad. Comprende los tests de
Coordinación
-.
.- -.
. de oiernas. Coordinación de brazos, Acción imitativa, coiia de dibujos y Dibujo
de un niño, se explora la aptitud motora, la coordinación de grandes movimientos y la motricidad fina.
-
A ~ D A6-2.
D Repasar la neuroanatomia infantil
/ Ejercicio 2. Localice en una lámina de neuroanatomia los siguientes haces de fibras periventricuiares que suelen verse afectados tras hemorragia
de la matriz germina1 y describa brevemente su
función:
- Cápsula interna.
- Cápsula externa.
- Radiaciónóptica.
ACTMDAO
6-3. Aprender a evaluar
en neuropsicología infantil. Principales pruebas
Escalas McCarthy de aptitudes
y psicomotricidad para ninos (MSCA)
(McCarthy, 2006)
Estas escalas fueron diseñadas para evaluar el
desarrollo de niños más pequeños (desde 2.5 hasta 8,5 anos) en un intento por cubrir edades que la
mayoría de pruebas de inteligencia no contempla-
1I
lbdi& cerebral infantil
Evaluación del ámbito motor
Es importante, como neuropsicólogos, conocer
las escalas que se usan con mayor frecuencia tanto
para ia evaluación como para la clasificación de los
aspectos motores si se va a trabajar con niños con
parálisis cerebral infantil. Aquí se describen las más
habituales.
Test de clasificación
Gross Motor Function Classification System
(GMFCS, de Palisano et al., 1997). Es el sistema
más aceptado actualmente para clasificar la
qravedad motora en la parálisis cerebral infande manera quees habitual encontrarla en los
informcr orocedentcs del médico rehabilitador
o del fisioterapeuta. Establece5 niveles de afectación, de menor a mayor, referidos a movilidad
general.Validado de O a 18 años.
ManuolAbility ClassificationSystem (MACS, de
E :asson et ai.,~2006).clasifica a los niños con paralisis cerebral seaún usen sus manos para manipular objetos enlas actividades diarias. Distingue 5 niveles, de menor a mayor afectación. Se
utiliza delos4a los 18 años.
Tesf de valoración
AlbertalnfantMotorScole(AIMS, de Piper etal.,
1992).Valora la motricidad gruesa con 52 ítems.
Bomdier L. Children ~ i t spactic
h
cerebral phy,diúr cognitive hcrioning and social parricipation: a r w i m Child
Neurop&ol2010:16:209-28.
Chase HP, Wdch NN, Dabiae CS. Vann NS, BurrerEdd LJ.
Alrerarions in h m a n brain bi~chemimyfollowii~
inuaumine growrh ietardation. Pediauiw 1972;501:403-9.
Coulon RA. Outcome of inmvenrriniluhemorrhagw in rhc
neonate based CT scan or post morrem grading. Concepm
Pediar Neurosurg 1981;2:168-73.
Fennd EB, Dikel TN. Cogniáve and neuropsychoiogid
hcrioning in childrenwith ccrebralpdsy. J J d Neurol
2001;16:59-63.
Folkerth RD. Germind maoúr haemoirhage: desrroying the
b d s building block. Brain2011;134:1259-63.
Goyenechca E Hemorragia inmuenrricukr. NeumcinyÍa'99.
1" uinienuo ~inual,1999. Disponible en: http:/lneubGn chiidren and y o u g people with cerebd p+. who
reporm matrer' D w Med Chüd Neurol2011;53:375-7.
Se evalúa el control postura1en decúbito, sedestación y bipedestación. Dirigida a la evaluación
en edades de O a 18 meses.
GrossMotor FunctíonMeosure (GMFM, de Russell et al., 1993). Evalúa la función motora gruesa
con 88 o 66 ítems. Se divide en 5 áreas que van
de decúbitoa correry saltar.Se emplea en niños
de 0 a 16 años.
Pediotric Ewluotion o f Disobility lnventory
(PEDI, de Feldman et al., 1990). Es un instrumento de valoración de las capacidades para la
autonomía personal y de su realización funcional. Consta de tres escalas y cada una de ellas
explora tres dominios: autocuidado, movilidad
y función social. En niños desde los 6 meses a
los 7 años, no es especifico de parálisis cerebral
infantil.
School Functbn k e s s m e n t (SFA, de Coster
et al., 1998). Identifica dificultades y limitaciones en la escuela y en la realización de tareas
académicas. Valora tres áreas de la actividad
escolar: participación, necesidad de ayuaa y realización. Para edades comprendidas entre los
5 y los 11 años.
J Ejercicio 3. Clasificar el funcionamiento motor
de Paula según el GMFCS (disponible en internet)
con los datos de dos momentos evolutivos: la evaluación inicial, a los 17 meses, y el funcionamiento
actual, a los 4 años y 4 meses, proporcionados en el
capítulo.
K o m i m l a SJ, B&e& G, DeLano MC, Potchen MJ, Pan& N. A systematic rwiew of neumimaging for cerebral
p&. J Child Neurol2008;23:216-27.
M d R, Maia TV, Pererson BS. Funniond dismbances
wirhin fmnmaiatal úrcuia auoss muluple childhood
psych~parologier.Am J P+any
2009; 166:6&1-74.
Mulas F. E~oluciónncuropsicolágigica a krgo plazo en k edad
escalar de los recién nacidos can peso d nacimiento inferior a 1000 gramos. Tesis doctoral. F a d a d de Medicina
Umi-msidad de Válencia, 1993.
Rosenbergk 'Ihe KIGR n d a m . Semin Perinaml2008;32:
219-24.
Rosselli M, Matute E Ardila A. Neuropsicolo&n del desarroUQ infand. M&-: Manud Moderno, 2010.
Tneodore R, Thompson J, Waldie K, Becrofi D, Robinson E.
Wdd C, a al. Detcmiinanrs afqpiave abiliryat 7 years: a
ionginidiinelcase-control smdy of diildrcn bom smd-forgenati~ualage ar r m . Eur J Pcdiao 2OOYi168:1217-24.
Viggcdál G, Lundalv E, CarLson G, Kjellmer 1. Neuropsychological follow-up inm yaungadulthaod ofrcrm infanm
bom s m d for gesrational age. Med Sci Monit, 2004:lO:
CR8-16.
Agenesia del cuerpo c
Llamando al otro hemisferio
A. Montes Lozano. J. Romero Sánchez y M. Piña Reynés
Profundizar en la importancia del cuerpo calloso como estructura conectiva entre los dos hernisConocer en qué consiste la agenesia del cuerpo calloso y cuáles son sus factores etiológicos ycomplicaciones asociadas más comunes.
Identificarlos principales sintomasde la agenesia del cuerpo calloso.
Aproximarse a las principales estrategias y técnicas de intervención empleadas para trabajar con
niños que presentan agenesia del cuerpo calloso.
complejidad del cerebro depende en gran
que es una malformación cerebral relativamente
común y su prevalencia en la población general se
estima en 3-7 por cada 1.000 nacimientos. Puede
ea media para constituir la principal comisura
erhemisférica. El fallo de estas fibras en c m
línea media ocasiona su agenesia.
La agenesia del cuerpo calloso es uno de los
tornos estructurales del sistema nervioso cen(SNC) que con mayor frecuencia se encuenn unaconsultadeneuropsicologíainfantil, ya
factores vasculares. La genética de la agenesia del
cuerpo calloso en los seres humanos es variable
y refleja la complejidad subyacente al desarrollo
de esta estructura. Algunas investigaciones i d can que la agenesia total se asoaa en el 10 % de
los casos a anomalías cromosórnicas; en el 15 % a
sindromes genéticos (p. ej., síndrome de Ander-
INTRODUCCIÓN
I
89
¤
1 Recuadro 7-1. Neuroanatornia del cuerpo calloso y su agenesia
Desde el punto de vista estructural, el cuerpo callosodibujaunarcocóncavoy,graciasalaimagen
por tensor de difusión (diifusion tensor imaging,
DTI), se sabe que en él se definen siete áreas con
un significado anatómico-funcional diferente:
1) su extremo anterior, el pico o rostrum, que se
corresponde con el área orbitofrontal y la corteza
premotora inferior: 2) la rodilla, que conecta con
el resto del lóbulo prefrontal; 3) el cuerpo rostral,
queestablece conexionesentre lazona premoto
ra y suplementaria; 4) el cuerpo medial anterior,
formado por fibras de asociación de las áreas
motoras:. SI. el cueroo medial oosterior. aue
. reci
be fibras del
temporal kuperior y parietal;
6) el istmo, formado por fibras de asociación del
lóbulo temporal superior, y 7) el esplenio o rodete,formado porfibrasde la corteza temporal inferior y de los lóbulos occipitales (Fig. 7-1). El cuerPO calloso se desarrolla .~rincipalmente
entre las
.
12 y las 18 semanas de gestación; comienza en
la parte central (en el primordio del hipocampo)
y progresa de forma bidireccional, aunque con
un patrón predominantemente anteroposterior,
IÓ~~IO
I
mann), y en el 75 % n o tiene una causa identificada (Tabla 7-1).
El cuerpo calloso ha despertado interés en los
neurocientíficos durante décadas. Quizá los p r i meros antecedentes sean los estudios con pacientes comisurotomizados (Sperry et al., 19691, en
los que se seccionaba quirúrgicamente el cuerp o calloso con el fin de aliviarlos de epilepsias
+
es decir, desde el rostrum y la rodilla hasta el esplenio. A pesar de que en el momento del nacimiento están presentes casi todas lasfibras, se ha
evidenciado que su mielinización continúa en la
niñez e incluso permanece en etapas de desarrollo más avanzadas (Keshavan et al.. 2002).
La agenesia del cuerpo calloso induce secuelas
anatómicas específicas. Estudios recientes han
encontrado que estos pacientes presentan una
rnicroestructura anormal, como puede ser la
ausencia de formación del surco del cíngulo o
la circunvolución del cingulo invertida, lo que
suoiere aue las anormalidades en los tractos de
sustancia blanca intrahemisférica pueden ser un
factor importante en las manifestaciones clinicas
de esta alteración (Nakata et al., 2009).Asimismo,
es frecuente la dilatación del sistema ventricular,
sobre todo de las astas occipitales (colpocefalia),
de los fascículos lonqitudinales de
.v la oresencia
.
Probst, consistentes en aquellas fibras que, en
luqar de cruzar al otro hemisferio, se proyectan
. .
hacia atrás y se acumulan junto a los ventrículos
laterales ipsilaterales.
-
.
-
refractarias. H o y es sabido que los síntomas de
estos individuos difieren mucho de los hallados
en las agenesias congénitas, en las que apenas
aparecen signos de desconexión hemisférica,
probablemente porque en estas últimas se ponen
en marcha mecanismos compensatorios de reorganización neurona1 y l a información puede ser
transferida por otras vías de conexión, en espe-
bla 7-1. Sindromer que suelen presentar agenesia del cuerpo calloso
Sindrome acrocalloso
Macrocefalia, cuello corto, polidactilia. discaparidad intelectual
Síndrome de Andermann
Neuropatia motora y sensorial, hipotonía, heterotopiasneuronales,discapacidadintelectual
Síndrome de Apert
Deformaciones craneofaciales, sindactilia, baja estatura
Sindrome de Aicardi
Espasmos infantiles, discapacidad intelectual grave
Hipotermia, epilepsia, hiperhidrosis
Síndrome de Shapiro
Sindrome de Donnai-Barrow
Hernia diafragmática,sordera, miopia, discapacidad intelectual variable
Síndrome de Dandy-Walker
Agenesia del vermis cerebeloso, hidrocefalia, discaparidad intelectual
Malformación de Arnold-Chiari Descenso de amígdalas rerebelosas, asociado a menudo a mielomeningocele
Síndrome de Neu-Laxova
Micracefalia. retrognatia, lisencefalia, discapacldad intelectual
Sindrome de Rubinstein-Taybi
Microcefalia, estatura corta, pulgares en paleta,discapacidad intelectual
1) ~ i i i ~ rfronion,i,dl
'a
Drmorfoioij CI fdi ,i n pcrfelor smo. ba\r ~i,jca anciid, l i . . o l ~o€ nariz b haa eir..,
PO dac11 a .nrrl,q~nr3 preservdud
.
-
Agenesia del cuerpo d o s o
m
---
-- -
--
Recuadro 7 2 . Cuerpo callosoy lateralizaci6n hemlrférica
4 La lateralmción de funciones wnniite m e cada
hemisferio procese un tipo es&íiico d e i n f o m
ción sin ser afectado por la interferencia wnWak
teral. Porejemploel hemisferioizquierdoestámás
especializado en aspectosfonnales del lenguaje y
el hemisferio derecho en habilidades espaciales,
musicales y atencionales La e s p e c i a l i ó n hemisferica es un fenómeno gradual, no absoluto,
es decir, un hemisferjo predomina sobre el otro
en el control de una detemínada íunaón. Dichas
asimetríasfuncionalerse relacionan diredamente
con otras de carácter anatómica Entre las asimetriar anaromicas con un conelato funcional mas
documentado destaca la región del planurn temporale, una wna triangular situada en el interior
de id cisura deSilviov,.posterior a la circunvolución
de Heschl, que presenta un volumen significativamente mayor en el hemisferio que se va a especiaizar en lenguaje, generalmente el iquierdo (Fig.
7-21, Aunque el hemisferio derecho también participa en aspectos prosódicos y pragmáticos del
enaualc.
. . tiene mayor eswcialización en tuncio
nes visuacs y espaciales. La asimetría del planum
ren~porrile
y de las areas que rodean a la cisura de
Silvioseobserva y en la etapa fetal. y puedellegar
a inverlirsetmslesiónen el hemisferioizquierdoen
etapas tempranas del dewrroi,~.El hemisferio derrcho podría asumir en estos caros la especializa
cion en el fenguaje, a veces con coste para el de%rrolioae sus propia' funciones (Kinsbourne, 1985).
La es~ecialización hemisferica Duede reauerir
la cooperación entre hemisferio; para producir
uha remuexta adaotada a una tarea com~leia
, o
con vaiedad de e;timJlos. ya que ias tareas m&
simples pueden ser procesadas por Jn solo he-
II
.
misferio. Los estudios con resonancia magnética
funcional refuerzan esta idea y han mostrado
una mayor actividad bilateral en tareas complejas frente a tareas simples (Welcome y Chiarellq
2008). Sin embargo, todavía se sabe poco sobre
cómo regula el cuerpo calloso la transferencia y
comuntcación entre los hemisferios, ya que hay
trabajoscon resultadoscontradictonos.De hecho,
existe un gran debate scbresi estasconexionesinterhemisféricasdel cuerpo calloso tienen un componente excitatorio (integran información entre
los hemisferios>o inhibitorio (frenando al otro hemisferio para rnaximirar la especializarionl.Pare
cen coexistir ambos tipos de conexiones, aunque
predomina la excitatoria. Sirvan como ejemplo de
esta controversia los estudios ex~erimentalescon
tareas de escucha dicótica, una pnieba muy utilizada para estudiar la especialáación hemisft;rica
en la que se presentan simultaneamente dos estk
mulosaudltivosdistintos,unoencadaoido.Cuaw
dolosest:mulos implican palabras.se havistoque
el oido derecho tiene mayor rendimiento, u ~ e s t o
que dichos estímulos son p m c ~ a d o sfinalmente por el hemisferio contialateral, en este caso e.
izquierdo, especializado en el lenguaje. Desde el
modelo inhibitorio, podría explicarse por un b l o
que0 del cuerpo callao sobre la scnal del hemisferio derecho. reduciendo ruido y permitiendo un
mejor rendimiento del hemisferio izquierdo. Por
otro Iddo, algunos estudios encuentran en tareas
de escucha dictitica una correlación neoativa entre el tamañodel cuerpo calloso y la 1ate;alidad de
laíunción. lo cual refuerza el modelo excitatorio.
ya que. a menor tamaño, aumentaria dicha iaterdlidad (Yazgan e l al.. 1995).
1
cial a través de l a comisura anterior. Sin embargo, estos niños distan mucho de ser asintomáticos y, a pesar de l a heterogeneidad del cuadro
que pueden presentar, son diversas las secuelas
neuropsiwlógicas que deben tenerse en cuenta
(Recuadro 7-3).
tómicas con sus proyecciones: el pico o rostriirn (1). la
iila (2). el cuerpo rostral (3). el cuerpo media1 anterior
,el cuerpo medial posterior (5). el istmo (6) y el esple-
Para este capitulo hemos elegido el caso de
Alejandro, que presenta u n a agenesia del cuerpo
calloso completa, y manifiesta de forma muy clara algunos de los síntomas descritos en relación
con este trastorno. O t r o m o t i v o de l a elección
h a sido l o temprano de l a intervención que se
estableció con él y con su familia, que muestra l a
eficacia de un rraianiiciiio precoL para lavorrcer
l a génesis de nuwas conexiones en un cerebro e n
desarrollo.
Línea de corte
Figura 7-2. Corte axial en el que se observa la asimetría interhemisférica de las regiones internas de la cisum de Siivio.
El planum temporale muestra un tamaha significativamente mayor en el hemisferio izquierdo, mientras que la corteza
auditiva primaria sude ser más exiensa en el hemisferio derecho.
PLANTEAMIENTO GENERAL DEL CASO
Alejandro llegó a nuestro centro a los 10 meses
de vida, acompaiíado por su madre. Lo primero
que nos llamó la atención fue su considerable es
trabismo convergente y una facies un tanto peculiar, marcada por la implantación baja de las
orejas, leve macrocefalia e hipotonía generalizada. Algunas de estas características físicas se han
descrito en investigaciones sobre la agenesia del
cuerpo calloso (Moes et al., 2009).
D m t e la entrevista, la madre describió la
historia previa del menor. Relató que no existían antecedentes familiares de discapacidad, que
era su primer hijo y que no fue consciente de su
embaraza hasta el segundo mes, momento en e1
que, además, aparecieron sangrados. Después
todo transcurrió con normalidad, hasta que en
la semana 32 de gestación recibió el diagnóstico
de agenesia del cuerpo calloso. Estos momentos
estuvieron marcados por los procesos psicológicos
y emocionales que suelen acontecer cuando unos
padres reciben el diagnóstico de una posible discapacidad en su hijo, el micio de un período de
adaptación a la nuwa sinianón que puede durar
desde meses hasta años. Alejandro nació por cedrea a las 40 semanas de gestación, pesó 3.620 g y
midió 52 cm.
En los primeros meses de vida mostró ya u n ligero retraso psiwmotor, que se fue haciendo más
manifiesto al inicio del segundo año. El sostén ceMico se prodnjo con 4 meses y la sedestación w n
8 meses. Además, presentó desde muy pequeño
problemas con la succión del biberón.
En este primer año también se dieron otras
condiciones destacables: fue intervenido de este-
nosis uretra1 y se le prescribió una férula de abducción de caderas por ser éstas inmaduras w n el
consecuente riesgo de luxación. A los 6 meses de
vida se le realid una resonancia magnéuca (RM),
en la que se observó agenesia del cuerpo calloso
completa, así como una dilatación del 111 ventrículo y de las astas occipitales de los ventrículos
laterales (colpocefalia), y la presencia de los fasc í d o s l~n~itudinales
de Probst junto a las astas
frontales de los ventrículos (Pig.7-3).
EVALUAC16N. EL PRIMER EXAMEN
Dada su corta edad, para la evaluación nos
servimos de la Escala de desarrollo psiwmotor de
la primera infancia de Brunet-Láine revisada, de
una valoración motora basada en la propuesta de
Amiel-Tison y Gosselin (2006),y de la observación de su conducta en situaciones de juego.
Constatamos que en aquel momento, can
10 meses de edad, el menor presentaba un buen
nivel de wnnuón con el entorno, mostrándose
todo lo colaborador que puede ser un niño de
esa edad, y que comenzaba a emerger la rntersu6jehehuidad
seculldaria. Respondía a su nombre
y participaba activamente en juegos de interacción como el wcucú-tras*. Su madre nos contó
que Alejandro era capaz de anticipar situaciones
a partir de daves contextuales, como alegrarse
cuando escuchaba el sonido de las llaves al abrir
la puerta, cuando llegaba su padre. Respondía a
órdenes básicas apoyadas en gestos, como al pedirle que nos diera algo que tenía en sus manos,
y reaccionaba a algunas palabras familiares. Con
esa edad, todavía tendía a explorar los objetos con
Agenesia dd cuerpo calloso
Recuadro 7-3. Aspectos neuropsicológicos de la agenesia del cuerpo calloso
Como es.& erperar, la falta de conectividaden- ..
tre diferentesestructuras delserelxo..pued&?
terar el correcto desarrollo de algunas funciones
cognitivas. Los ertudios newopsicologicosy Ips
que emplean técnicas de neuroimagen funcional
investigan la conelaciónenhcbs déf~citscogni:.
tivos, emocionales y comportamentalks de esta
población con las alteraciones que presentan en
la anaromia del cuerpocalloso.
Debido al amplio rango de factures genéticos
y ambientales invoiucrados e n la agenesia del
cuerpa calloso. los sintomas son muy hetero-
'
1
*
hasta otros muy graves, que ocasionan grandes
disc.jpacidades. En este continuo de aravedad
- .
tienemucho que decir el tipo de agenesia, total
o parcia.. y.el hecho deque existan otras anomalías cerebrales asociadas. Numerosos estudios
han mostrado que la presencia de polimicmgiria,
paquigiria y heterotopias se relaciona con retrasos en el desarrollo más graves (Shevell, 2002).
PM otro ado, las comparaciones entre agenesias
del cuerpo calloso parciales o totales desvelan
datos más contradictorios. con algunos autores
que afiri~ianque las agenesias totales se asocian
a cuadros más graves (Goodyear et al.. 2001). y
otros que defienden que las más graves son las
parciales, ya que en ellas se activarían en menor
medida los mecanismos de compensación intraheinisféricos e interhemisfericoc, como la reorganhción de vias subcorticales o la ampliación
de las ohas dos arandes comisuras cerebrales: la
comisura anteriGyla delhipocampo.
Por l o tanto. es sumamente dificil esfablecer un
perfil cognitivo dSoc.ad0 a la agenesia del cuerlas a~enesias
del
po callow En linear acnerales.
cuerpo calloso primarias suelen tener un impacto leve sobre la capacidad cognitiva general y,
aunque el cociente intelectual (Ct) pueda ser menor de lo esperado, se encuentra dentro de los
parámetros de la normalidad. Los síntomas más
veces descritos tienen que ver con alteraciones
l a boca, y l e gustaba úrados al suelo para experimentar el ruido que hacían.
Cuando se valora a un ni60 tan pequeno, se
hace complicado disociar l o motor de l o cognitivo, ya que van de l a mano. En su caso fue algo
más fául establecer dicha disociación porque l o
más llamativo, en este p r m e r momento, era un
desawolio motor muy rnmadzrro, tanto en l o referente a l a motricidad más grosera como a l a fina.
Su tono muscular era tan bajo que a duras penas
en el razonamiento abstracto.. la resoluc:ón de
problemas, la generaliación, la fluidez verbal.
las dilüultades de aprendizaje. los problemas socioemo4onales. el retraso en el desarroilo motor
y el funcionamiento sensorial (Brown et al, 2005:
Moes etal, 2009; Paul et al, 2007).
También las habilidades verbales han sido muy
estudiadas, obse~ándoseun aceptable desanoIlode lacapacidad de denominaci6n. del lenguaje receptivo y de la lectura global. Sin embargo,
se han encontrado dificultades en el proceumiento fonol6gico. la comprensión de la sinmis
más compleja y pubres habilidddes pragmáticas
(dificultades con el lenguaje más inferencia1 y en
el uso del contexto para extraer el significado).
Es sabido que los aspectos formales del lenguaje
se encuentran mas lateralizados en regiones del
hemisferio izquierdo, mientras que el derecho
se encarga en mayor medida de la prosooia y la
pragmáhca. El cuerpo calloso es la vía principal
para que esta información se coordine, sobre
todo la sintaxis y la prosodia; si esto no ocurre correctamente es fácil que aparezcan dificuirades.
Igualmente. re han descrito competencias sociales deficientes, pobre juicio social, inrnadurm
afectiva y falta de comunicación de emociones.
Estos oroblemas relacionados con la oraamática
del lenguaje y wn las interacciones sociales son
muy shnilares a los encontrados en pacientes
con trastornos del espectroautista De necho, en
muchasocasiones secumolen los criterios deese
. -
-
&lteracion& estructurales del cuerpo callosa se
han relacionado, además de con adtisrno, con
otros didqnósticos como el de trastorno oor déficit de atención con hiperactividad LTDAH), el de
esquizofrenia y el de trastorno bipolar (Van der
Knaap yVan derHam, 20111.
Todos estos hallazgos ponen daramente en entredicho estudias preliminarer que describen a
los individuos con agenesia del cuerpo calloro
como asintomáticm.
1
podíavencer l a fuerza de gravedad. A este tono se
le unía una manifiesta hiperlaxitud articular, condiciones que normalmente se dan juntas.
L a prescripción de l a férula de abducción de
caderas, que prácncamente debía uciüza~las 24
horas, n o favorecía en el n i n o l a vivencia del m o v m i e n t o y la integración de las extremidades inferiores en su esquema corporal, que era casi nuk;
n o soportaba el peso sobre ellascuando era colocado de pie, ni las usaba en los cambios de posición
,
~ T B A C I O N E SCEREBRALES TEMPRANAS
Figura 7-3. Resonancia magnética de Alejandro cuando tenía 6 meses deedad. Las flechas indican ausencia del cuerpo
calloso tanto en el corteaxial (A) como en el sagita1(5). En el corteaxial re observan,asimirmo,la col~ocefaliav lasfasciculos de Probst. En ambos cortes esevidente la dilatación del III ventriculo (línea media)
o para empujarse cuando se le facilitaba el volteo o
el arrastre. Al ponerlo boca amba permanecía así,
totalmente desplegado (como un libro abierto), y
boca abajo se cansaba muy pronto de mantener
su peso sobre los brazos extendidos. Sentado, su
espalda se curvaba debido al bajo tono muscular,
con la aparición de una notable cifosis. Todo ello
hacía que Alejandro no fuera capaz de realizar
cambios de posición adecuadamente. Estas dificultades psicomotoras suelen ser uno de los signos
más ternpranos que se dan en la agenesia del cuerpo calloso. Es lógico pensar que un nino con tales
dificultades para el desplazamiento no va a tener
las mismas ouomnidades de ex~lorarel entorno
que otros ninos de su misma edad.
En cuanto al uso que Alejandro hacía de sus
manos, tampoco era el esperado para su edad, y
contrastaba con sus capacidades de lenguaje u
otras habilidades cognitivas que sí eran más adecuadas en ese momento. Al igual que ocurría con
las extremidades inferiores, las superiores no estaban bien integradas en su esquema corporal. De
este modo, Waban aspectos tan básicos como la
aparición de las reacciones de defensa o el llevarse
objetos de una mano a otra.
En el ámbito sensorial, Alejandro presentaba
algunas peculiaridades como, por ejemplo, una
marcada hipersensibilidad a los esninulos táctikr,
uesn'buhre~y auditivos, condición que suele ser
bastante freiuente en niños con agenesia del cuerDO calloso (Moes et al...20091.
~,Así., rechazaba tocar
determinados tipos de juguetes, sobre todo de pe.
luche, o cualquier wsa que le manchara o mojara
las manos. Todos los desplazamientos de su cabeza
-
~~~
Agenesia del cuerpo calloso
e la verticalidad le provocaban temor, con
rehusaba moverse de la posición de sentao que tampoco ayudaba su estrabismo). Los
os elevados le provocaban una reacaón de
o exagerado. Todo esto dificultaba sobremasus actividades wtidianas, como los cambios
al, el lavado de la cara o la alúnentación.
último tenía muy preocupada a su madre ya
la inapetencia del pequeño, se sumaba el
o de éste al uso del biberón, que abandonó
pronto y, después, a la ingesta de cualquier
nto que no fuera totaimente batido y de temtura templada. Los vómitos eran frecuentes.
s datos cuantitativos de la evaluación retleen uerta forma, lo descrito. Alejandro prea un cociente de desarrollo de 75, siendo
cocientes por áreas los siguientes: posmal, 73;
rdinación, 67; lenguaje, 101, y social, 73.
~NTERVENCI~N
b n c e r el miedo al movimienio
esta evaluación se propuso un plan ine intervención, en el que inicialmente se
la estimulación de las
disfrutar del movinto. Para ello, se intentó trabajar tomando al
de manera firme, proporcionándole el tera-
o sobre la pelota de reeecer las reacciones de enderezamiento, apoyo
uilibrio. Era importante proporcionar a Alero sensaciones propiocepuvas a base de prees mantenidas, golpeteos y vibraciones sobre
corporales, con objeto
u esquema corporal Este
S, rotación y torsión de tronco como el juego
del tic-tac (movimientos oscilatorios de rotación
como si fuera un reloj). Los njuegos de regazo»
fueron otra herramienta de trabajo. La interacción
que se establece entre el nino y el terapeuta mediante el contacto, el ritmo y el sonido (canciones), genera un dima de confianza que favorece
que vaya tomando conciencia del movimiento y
del esquema motor que debe seguir para conseguir un objetivo. En cada acuvidad debía planificu cómo y dónde colocar sus manos, su tronco y
sus piernas, y cómo colocar el peso de su cuerpo
en un lado para poder liberar el braza del lado
contrario y así dmm el juguete que se le estaba
ofreciendo.
En la esfera más específicamente percephuomanzpukziva se estimuló que el menor fuera
capaz de cnizar la línea media e integrara el uso
coordinado de sus brazos (p. ej., pasando abjetos
de una mano a otra), y se Ueraron a cabo tareas
de precisión en las que tunera que usar la plnza
h a , como juegos de meter y sacar pinchos de un
tablero perforado o monedas en una hucha. En el
caso de Alejandro, la dificultad para realizar estas
tareas no sólo se debía a una pobre coordinación
oculomanual, sino también a su hipotonía. Un
punto importante del tratamiento cuando tenía
alrededor de 1 año fue mejorar la atención visual
w n un programa de estimulación en el que introducíamos ejercicios de fijación y de seguimiento
visual, como explotar pompas de jabón o seguir
la luz de una linterna en una habitación a oscuras.
Así, se fue haciendo cadavez más efectiva su wordinación ojo-mano y fue introduciéndose mejor
en juegos manipulativos como a p h o ensartar.
En cuanto al área táctil, la dificultad se abordó
desde diferentes frentes. Por un lado, se aportaba
estimulación propioceptiva que ayudaba a modular en el ni60 la ansiedad que le provocaba la
exposición a los estímulos hápticos, con juegos
como rodar como una croqueta sobre colchonetas
blandas o taparse bajo wjines grandes y pesados.
Por otro lado, se realizó una desensibilizaciónprogresiva, t a t o de la zona orofacial como del resto
del cuerpo, ya que el rechazo a la manipulación de
determinadas texturas estaba presente no sólo en
la alunenración w n sólidos, sino también cuando jugaba, ya que evitaba peluches, plastilinas o
pinturas. Para la zona oral, primero se masajeaba
la cara por fuera y se pasaban sobre ella diversos
mataides, como guantes de crin, gasas o esponjas; después estimulábamos la cavidad oral por
dentro, con nuestros dedos, cepillos de dientes,
mordedores, etc., siempre de manera muy gradual, sin forzar al pequeño. Para desensibilizar las
manos, los pies y el resto del cuerpo usamos el
cepillado y frotado con diferentes texturas, desde suaves a más rugosas. Ofrecíamos a Alejandro
que explorara dentro de cajas en las que habíamos
introducido arroz, lentejas o serrín y pintábamos
siemore
oor
con diferentes sustancias (emoezanda
,
L
L
las menos desagradables para el niño). Simultáneamente, se ofrecieron pautas a la familia para
continuar con este trabajo, ya en un ambiente
más natural, como el domicilio, y aprovechando
las horas de la comida.
un ítem concreto (p. ej., ante una plantilla con
20 dibujos del ratón Mickey, taparía con plastilina
sólo aquellos en los que Mickey tuviese una gorra)
o ampliando el número de ensayos para mejorar
su persistencia en las actividades.
Sus habilidader mnésicar eran buenas y esto se
reflejaba, como era de esperar, en su potencial
de aprendizaje, que para conceptos curriculares
era bastante acorde con su edad. Con menos de
3 años dominaba los colores, las formas geométricas y algunos conceptos espaciales sencillos. Su
memoria visual era francamente buena y reconocía muchos logotipos, como las marcas de coches
Alcanzar objetivos
o los de algún hipermercado.
Fueron pasando los meses y la evolución era
En este período, cuando Alejandro contaba
bastante positiva, ya que poco a poco Alejandro
con 32 meses, se produjo el hito evolutivo que
iba alcanzando hitos madurativos, algunos procon tanta ansia todos esperábamos: empezó a anpios de su edad y otros con cierto desfase, como
dar solo. Su marcha era peculiar, inestable y con
todos los relacionados con los aspectos motores.
una base de sustentación muy ampliada, por lo
Sus prerrequisitos para el aprendizaje fueron meque los movimientos aparecían en bloque y poco
jorando, entre ellos la imitación, en la que fue pafluidos. Para mantenerse en bipedestación, blosando de la procedimental con el uso de objetos a
queaba las rodillas y las caderas en hiperextensión,
una imitación gcstual más simbólica.
y cargaba gran parte del peso en la parte interna
En cuanto al lenguaje, Alejandro comenzó a
de los pies (algo que intentó solventarse con el uso
repetir palabras aisladas a los 17 meses, y lo hacía
de plantillas). Aun así, la consecución de este hito,
dándoles funcionalidad. El período de explosión
sumado a que en la escuela iba alcanzando los obIéxica, que en los ninos suele darse a los 18 meses,
jetivos esperados, generó en los padres un enorme
en é l se retrasó hasta los 22 meses. Pero a pesar de
oprimismo: lo .
peor ya
. había pasado; sólo faltaba,
ello, no tuvo problemas para adquirir vocabulasegún sus palabras, «que sea menos cabezota, que
rio nuevo. La articulación de su leomiaie era ~ o c o coma sólidos y que controle esfínteresi~.
precisa, como es habitual a edades tempranas de
desarrollo, aunque sus dificultades fonológicas perLas exigencias crecen de los 4 a los 6 años
sistieron algo más de lo normal por la hipotonía en
los músculos que intervienen en la pronunciación
Con el paso del tiempo las demandas del en(habla poco articulada). Utilizaba el lenguaje para
torno fueron creciendo, lo que provocó que los
demandar, para informar y para expresar algunos
síntomas variaran gradualmente.
estados. Su comprensión verbal también fue siContaba ya Alejandro con 4,5 aíios y comenzaguiendo un patrón normalizado: de la comprenmos a detectar una conducta xocial muy infantil y,
sión de palabras pasó a la de insmcciones sencillas,
en general, una ligera inmadurez en el razonamiena la de órdenes que implicasen dos proposiciones y,
to social, condición que ha sido descrita en algunas
por último, a la compresión de discursos.
investigaciones sobre esta alteración (Badaruddin
Se observaba en Alejandro un ligero enlenteet al., 2007). Para poder actuar de forma eeficimiento en el proceramiento de la información y
ciente>>en el mundo, el niño necesita desarrollar
en la emisión de respuestas. Sus capacidzder ateny servirse de recursos cognitivos que le permitan
cionaler iban madurando y podían considerarse
procesar adecuadamente los datos del medio que
aceptables, siempre y cuando las actividades fuele rodea y tomar decisiones que se ajusten a sus
sen más esrructuradas. En entornos menos diriginecesidades y voluntad. Muchos de estos datos no
dos, como la guardería, su maestra informaba de
son físicos ni materiales, y van mucho más allá de
que se dispersaba con cierta frecuencia. En las selo concreto; son psicológicos y abstractos, tienen
siones, ya con el nenropsicólogo, se fue haciendo
que ver con nuestra mente, con lo que piensan los
más complejo el material que podía trabajar desdemás, con interpretar sus intenciones, etc. Estos
de el punto de vista atencional, aumentando por
síntomas, aunque leves, fueron estableciéndose
ejemplo el número de estímulos distractotes en
con el tiempo. La madre nos contaba que otros
tareas de rastreo visual, donde tenía que encontrar
niños se reían de cómo andaba y que él se reía con
u
1
u
,
Agenesia del merpo E ~ ~ ~ O S O
iniciar y mantener conversaciones, dar
go, detectar dobles intenciones, etc. las
es grupales solían tener siempre la misma
esm-a:
a) cada uno contaba lo más importante que le había asado durante k semana, lo que
daba pie a los ouos a hacer preguntas o comentanos relacionados; b) se trabajaba una habilidad o
temática wncreta, por ejemplo la mentira, en k
que se analizaba con qué objetivo miente la gente
(evitar un castigo, recibir un m p l i d o o sunplemente por hmmear) y se presentaban varias situaciones en las que tenía que reconocer la mentira
y el propósito con el que se había empleado; c) se
hacían algunas actividades de psicomouicidad relacional, y dJ uno de los tres nifios presentes en la
sesión debía ninventm un juego y explicársdo al
resto para que todos jugásemos (reforzando así la
capacidad generativa que, como después veremos,
fue un punto c e n d de la intervención).
En lo académico, comenzó a adquirir conceptos cada vez más complejos, como los temporales (ayer, hoy.. .), aun con ligeras dificultades. Su
buena disposición a i aprendizaje de nuevos conocimientos hacía que en el colegio se fuese manejando bastante bien. En las meas de papel y lápiz
se evidenciaban sus ~ ~ I t d ~ p r & c(grafomoar
uicidad inmadura) (Fig. 7 4 ) ypenepnuar, como
las relaaonadas con la discriminación de asimetría simples izquierdadere& (Fig. 7-5). Esra
condición se intentó paliar con la realización de
un programa de desarrollo de lapercepciónvisual,
donde se hizo hincapié en k capacidad de detectar
la posición de dos o más objetos en relación con
el propio nifio y unos respecto de los otros (Eig.
7-6).
En el ámbito motor, las características que seguían destacando eran la hi~otoníay una coordinación dinámica algo obre. En esta etapa y tras
nuestra recomendación, comenzó a realizar actividades de natación e hipoterapia con el objetivo
de ir aumentando su tono muscular. Se trabajaban
asimismo aspectos wmo el equilibrio, la coordinación dinámica
o el fortalecimiento de
B
E~ecuciónde Alejandro del dibujo de una casa U!) y de un niiio (B1 a la edad de 4,5 anos. Se observa un trazo
duro, dificultadespfáxicas,asicorno tendencia a ocupar únicamente el lado derecho del papel
ra 7-4.
Figura 7-5. Lámina dediscriminacióndeasimetriasderecha-izquierda y arriba-abajo.
grupos musculares concretos, para conseguir una
marcha cada vez más fluida y coordinada; para
ello se le animaba a usar los columpios del par-
que, subir y bajar escaleras y bordillos, y practicar
juegos como lanzar y recoger pelotas, encesrarlas
en un cubo o una canasta, jugar al bádminton
(usando un globo en vez de una pelota), etcétera.
En las sesiones individuales de psicomotricidad, la terapeuta ocupacional ofrecía a Alejandro
la sala de terapia con una variedad de equipo suspendido, juegos más sedentarios, tareas manipulativas, etc., que é l conocía muy bien, para que
eligiera la actividad que quería realizar. Si no le
proporcionaban expresamente dos o tres actividades para que decidiera entre ellas, el niño siempre optaba por el mismo juego, por lo general
muy poco elaborado y de carácter sensoriomotor
(p. ej., balancearse en un columpio mientras gritaba y se reía), lo que indicaba dificultades de ideación («¿quéquiero hacer?n). Cuando se le complicaba un poco la actividad, por ejemplo, al colocar
el columpio a una altura que él no podía alcanzar, le faltaban recursos para resolver la situación
(buscar algo en lo que subirse para acceder así al
columpio), indicativo de dificultades para generar
soluciones a problemas. Ya se evidenciaban algunos d+iü ejecuhvor que can el paso del tiempo se
harían más patentes.
Con 4,5 años, Alejandra todavía no había alcanzado muchos de los hitos en cuanto a autonomia se refiere. Ayudaba en tareas de vestido y
desvestido de prendas sencillas, pero carecía de
nnnnn
Figura 7-6. Lámina de igualación a la muestra, en la que el niño debe seleccionar los estímulos que son idénticos a la
smuertra~que se encuentra a la izquierda de cada fila. Con este tipo de ejercicios se trabajaban aspectos atencionales y
perceptivos básicos
kgenesiahe\ cuerpo callosa
habilidades suiidentes para completar esta ta. Por ejemplo, no sabía abrir muchos tipos de
ches ni botones, y tampoco poseía la coordión y habilidad suíicientespara ponerse o quie una camiseta él solo. Participaba en tareas
icas de aseo, como lavarsela cara y las manos o
arse la nariz, y ayudaba durante el baño a enonarse y aclararse. Pero el lavado de dientes no
eficiente (dada la reticencia a la estimdación
Sta área) y no lograba connolar esfinteres.
con poco menos de 5 d o s cuando aicuizó
e objetivo, y que anteriormente indicaba que
ría orinar, pero siempre lo advertía cuando ya
haciendo.
mentación continuaba siendo el caballo
la de Alejandro y su familia. Pasaba lartemporadas sin querer ingerir prácticamente
ún alimento y, por supuesto, nada que no
batido. Esto no propiciaba su autonomía
uso de los cubiertos, pues, con tal de que
comiera, le daban de comer si era preciso. En
los períodos en que Alejandro tenía más apetito,
lo animaban a que se alimentara él solo. Poco a
poco iba adquiriendo habilidades como La succión con c d t a
Algunos de los síntomas relatados se muesuan
daramente en la valoración oeuropsicológica que
se Uevó a cabo a Alejandro a los 4,5 d o s (%la
7-21.
¡Cuánto trabajo tengo ahora!
Al entrar en el colegio, con 6 d o s , algunas
de sus dificultades se han hecho más patentes.
Lasfuncioner qec11n'uasviven un pico de madurez
entre los 4 y los 6 años, y cuando un niño ingresa
en educación primaria tiene que poseer ya ciertas capacidades autorreguladoras y ateucionales
para seguir el riuno de una dase durante varias
horas. En estos entornos, Alejandro muestra dis-
ons ancla percep iva
Percepción de la posic~ónen el espacio
Relaciones espaciales
,Memoria
Informaaón cuitumi
Subtest Infwmación (WPPSi-111)
Verbal
Retención auditiva inmediata
Subprueba Memoria verbal (RIAS)
Aprendizaje verbal
Subprueba Memoria verbal (LuriaInicial)
Visual
Retención visual
Subprueba Memoria no verbal (RIAS)
Lenguaje
Formación de cwiceptos verbales
SubtestVocabulario (WPPSI-111)
Vacabulario receptivo
Subtest Dibujos (WPPSI-IIII
Praxkr
Visuoperceptwas
Test de copia de una figura compleja
de Rey para niños
Subtest Cubos (wPPSl-ii~)
Funciones
Razonamiento abstracto
SubpruebasAdivinanzas y Analogias
ejecutivas
verbales IRIAS)
Fluencia
~ubescaia'~luencia
verbal (MSCAI
Habilidad para utilizar informaci6n práctica
E
Normal-bajo
NormaCbajo
Normal
I
Normal
Normal
1
1
Normal
Normal
Normal
Alterado
Normal
Normal
1 Normal-baja
Alterado
EMA-DDA: Exalar Magallaoes de detecri6n de déficit de atenilb" y otros problemasen el desanallb: MCSA: Escalas MrCarthy de aptitudes Y Piicamatricidad para nihos; RIA* Ervla de inteligencia de Reynolds; WPSSMII. Exala he Inteligencia de Werh~le?para preescolar y
pdrnadaail.
tracciones frecuentes, aunque no parecen estar
afectándole en la adquisición de aprendizajes,
sobre todo de los más concretos. No se observa en él una importante impulsividad cognitiva,
aunque en ocasiones sobrevalora sus capacidades
al enfrentarse a una tarea, sin poner en marcha
los recursos cognitivos necesarios ni monitorizar
adecuadamente su ejecución. En nuestras sesiomes, antes de dar comienzo a cualquier actividad
buscamos siempre que atienda a los estímulos
presentados, en ocasiones incluso los nombramos, y se modela la planificación de lo que debe
hacer y cómo hacerlo. Una vez iniciada la aitividad incitamos al repaso para ver si está siguiendo
adecuadamente la consigna. Por ejemplo, si se le
presentaba un rompecabezas de 8 piezas, primero observamos todas las piezas, dando la vuelta a
las que estén del revés; luego repasamos la meta
(encajarlas todas e igualar el resultado al modelo del dibujo); comenzamos por una esquina y
vamos continuando por el marco, buscando los
colores y formas que conectan. Todas estas estrategias pretenden pasar, en el futuro, de la guía
externa a la autoguía mediante las autoinstrucciones.
A nivel ejecutivo, se hace más llamativa su
escasa capacidad generativa, lo que se refleja en
s u habilidad para la resolución de problemas,
como se ha mencionado anteriormente. Dicha
condición, junto con las habilidades mentalistas,
es un punto central de la intervención en estos
momentos. Por ejemplo, se le exponen situaciones problemáticas lo más adaptadas a su edad y
ecológicas posibles, en las que tiene que plantear
varias soluciones a modo de lluvia de ideas y luego evaluarlas considerando pros y contras. Igualmente, se realizan muchas actividades de fluidez,
como emitir nombres de alguna categoría en un
tiempo determinado, o un juego en el que representamos de manera gráfica un cuento que él va
completando (p. ej., «Erase una vez un.. ., que
cogió su.. . y se fue a comprar 5 cosas que necesitaba:. ..»).
En clase comienzan a trabajarse aprendizajes
cada vez más abstractos y complejos, como la lectoescritura y el cálculo. Su magnífica memoria visual ha facilitado que adquiriera la lectura con un
método global que se está haciendo más analítico.
Así, conociendo ya todas las letras del alfabeto,
comenzamos con el reconocimiento de palabras
aisladas, por ejemplo «pato»,que asociamos a su
,
imagen; después pasamos a dividir en sílabas «pa»«ton, y luego en fonemas lpl-la/-ltl-lo/.
En lo relativo a la escritura, sus dificultades
práxicas siguen marcando esta área. Por un lado,
muestra importantes déficits para interiorizar el
trazado de las letras y necesita al principio ayuda
física para reproducirlas y después una guíavisual,
compensando también sus pobres habilidades visuoconstrucrivas con sus preservadas habilidades
Iingüísticas, de maneta que verhaliza lo que tiene
que ir copiando en forma de autoinstrucciones.
Por otra parte, el bajo tono muscular dificultatanto la adecuada prensión del lápiz como la fuerza
ejercida en el trazo, a lo que se suman sus problemas de coordinación bimanual (evidentes en algo,
en apariencia tan sencillo, como sostener la hoja
de papel con una mano mientras se escribe con
la otra). Su preferencia manual y podal es zurda,
pero los movimientos de la extremidad superior se
muestran aún muy inmaduros, sin apenas presencia de disociación entre los diferentes segmentos
(hombro, brazo, muheca, mano y dedos). Con todas estas dificultades, la escritura en cursiva aparece como un enorme reto.
Para resumir, y haciendo referencia al título de
rste epígrafe, cabe decir que la intervención con
Alejanho en los próximos anos va a continuar centrada en varias áreas de desarrollo, y serán muchos
los procesos y las habilidades que debamos seguir
trabajando: por un kdo, todo lo relacionado con
la cognición social y sus habilidades de interacción;
por otro lado, su madura ejecutiva en lo que se
refiere a habilidades generativas, de planificación,
mnnitorización y control de interferencia; igualmente en lo referente a habilidades práwcas y psicomotoras; y, por último, sus habilidades de autonomía, que están ciertamente relacionadas con
todo lo anterior y que siguen siendo algo deficitarias para u n niño que tiene casi 7 años.
A simple vista, podemos decir que Alejandro
habla relativamente bien, comprende lo que se
le dice, domina conceptos curriculares, etc., pero
presenta otros déficits que uenen un impacto en
su vida cotidiana y que se irán haciendo más evidentes a medida que los aprendizajes se compliquen. Todo ella confirma la idea de que la agenesia del cuerpo calloso no suele ser asintomática,
aunque en ocasiones pueda parecer10 y, por lo
tanto, es necesario llevar a cabo una intervención
integral que mejore la calidad de vida de estos
niríos.
Agenesia del cuerpo &
RESUMEN
-.
agenesia del cuerpo calloso^;.^
.
-
E&ífi~05,
como el iindrome de&rdi:oel
,,
en la exploración: retraso ps&
-+~w~;p&$&~.-~~~~~~-~~~=O
:
. .= motor. alteraciones en el procesamiéntn
% ~ f a i & n i a l t r j r ~ a l &..i %. .o m o O i mala
-sensorial. enlentecimiento counitivo.~bb- ~ f - 6 ó -6r.CiiiM~il.4a
n
hot6'orosencefalia.- '
-
7-1. Familiarizarsecon los datos
Ejercicio l. Busque y defina los siguientes térHiperlaxítudarticular.
Ejercicio 2. En una lámina de neuroanatomía
una visión sagita1 del cerebro, localice dónde
sitúan otras comisuras cerebrales, como la comianterior, la inteertálámica, el fórnix, etc., fibras
ociación que, al igual que el cuerpo calloso,
ctan ambos hemisferios.
cala de desanollo psicomotor de la primera
'a Brunet-Lézine revisada
1 ~ 0de los instrumentos empleados mas
temente en niños menores de 30 meses.
el nivel madurativo en las cuatro áreas
que explora: control postural (P), coordinación
oculomotora (C), lenguaje/comunicación (L) y
sociabilidad/autonomía (S). Permite obtener una
edad de desarrollo y un coclente de desarrollo
parcial (para cada área) y global. Un desfase entre la edad real y la edad de desarrollo no tiene
el mismo peso en función de la edad cronológica
del niño, de ahí la necesidad de calcular el cociente de desarrollo, Así, por ejemplo, un retraso de
2 meses a los 9 meses tiene mucho más peso que
a los28 meses.
La exploración dura unos 25-50 minutos; se comienza por administrar los ítems de la franja de
la edad de desarrollo estimada por el profesional,
y se continúa hacia edades inferiores (buscando
el suelo de la prueba) y posteriormente hacia
edades superiores (techo). Cada item se puntúa
en términos de éxito o fracaso. En el caso de bebés prematuros se corrige la edad cronológica, y
los cocientes de desarrollo se calculan sobre esta
edad corregida.
A continuación se ejemplifica un item de cada
área:
- Control postural: se mantiene brevemente sentado sin sostén (7 meses).
- Coordinación ocuiomotora: construye una torre
de tres cubos (17 meses).
- Lenguaje/comunicación: usa emisiones vocales,
gestos o grita para atraer la atención (7 meses).
- 50ciabilidad/autonomia: se presta activamente
a ser vestido por el adulto, por ejemplo, ofrece
su mano o su pie (12 meses).
FROSTIG.Test de desarrollo de la percepción
visual (Frostig, 2003)
Fue diseñado con el propósito de valorar los retrasos en la madurez perceptiva de niíioscon dificultades del aprendizaje. Se administra a la población
de 3 a 7 años y el tiempo de aplicación se sitúa en
torno a los 40 minutos. Explora los siguientes cinco
aspectos de la percepción visual que son relativamente Independientes:
Constancia de forma. Detectar figuras a pesar
de que puedan variar su tamaño o su posición.
Percepción de posiciones en el espacio. Discriminar si varias figuras son iguales o diferentes
según la orientación que presenten en el espacio
(p. ej., se muestran dibujos de cinco sillas iguales:
cuatro orientadas a la derecha y una a la izquierda, y el niño tiene que identificar cuál es la diferente).
Relaciones espaciales. Reproducción de patrones visuales.
Coordinación visuomotora. Dibujar con precisión de acuerdo con unos llmitesvisuales.
Discriminación figura-fondo. Identificar formas concretas en un fondo complejo.
J Ejercicio 3. Realice una propuesta de 5 actividades que permitan valorar la coordinación oculomanual en un niño de 24 meses.
Amiel-Tiron C, Goiselin J. Derarralio neuiol6gico de O a 6
años: mapas y evaluación. Madrid: Narcea, 2006.
Badamddin DH, Andrcws GL, Bolre S, Schilrnoeller KJ,
Schihoeller G, Paul LK, er d. Social and behavioral problems of diildren wich agenesis of che corpus callosum.
Child Psychiarry Hum Dw 2007;38:287-302.
Brown WS. Paul LK..Svminmon
M. Diecrich R Comorehen~,
sian of humor in primary agenesis of rhe orpus cdloswn.
Neumpsychoiogia 2005:43;706-16.
Goodyear PW, Bannister CM, Russell S, Rimmcr S. Ourcome
in prenarally diagnosed f e d agenesis of rhe coipus calloaum. Fetal Diagn%er2001;16:139-45.
Keshavan MS, Diwadkai VA, DeBellis M, Dick E, Kotwal
R. Rosenbere
" DR. et al. Dweloornenr of comus callosum
in chddhood, adolescente and early adulrhood. Life Sci
2002;70:1909-22.
Kinrbaurne M. Dwianr developmenr of lateralizarion and cerebral funcrion. Psychiarr Ann 1985;15:439-44.
Moes I: Schilmoder K, Sdiilmoeller G. Physicd, motor, scnsory
and dwelopmeirral f e a m s associared with agenesii of rhe
rumus d o n i m . Chid C m Hedch Dw 2009:35:65672.
Nakaia Y, Barkovich AJ, Wahl M, Sciominger 2, Jeremy RJ,
Wakahiro M, cr d. Diffusion abnormaliries and reduced
volume ofche ventral cinpi- bundle in agenesis of che
corpu callos-: a 3T imaging study. AJNR Am J Neuraradio1 2009:30:1142-8.
h u i LK, nrom WS, ~ d o i p h sR, T Y S Z ~JM, Richardr LJ,
Mukherjee E er al. Agenois of rhe corpua callos-:
generic, derelopmenral and funcrional aspeas of connecriNar Rev Neurasci 2007;8:287-77.
Sheveli, MI. Ciinical and diagnostic profiie of agenejis of rhe
corpus cdlosum. J Child NeuroI2002;17:896-900.
Sperry RW, G z m i g a MS, Bogen JE. lnterhemispheric relations: che neocortical commi.ruies; syndromes of hemiaphere dirconnecrion. En: Vinken FJ, Bruyen GW, eds.
Handbook of clinical neurology. Amsrerdam: Norrh Holh d , 1769: p. 273-70.
Van der Knaap LJ, Van der Ham IJ. How does chc corpus cdloaum mediate inrerhemispheiic rransfer?A rcview Behav
Brain Res 2011;223:211-21.
Welcome S, Chiarelio C. How dynamic is in~erhemis~heric
interacrion?Effxts of rask awitdiing on rhe across-hemisphere advancage. Braiu Cogn 2008;67:67-75.
Yazgan MY, Wexlcr BE, Kinsbourne M, Pererson B, Leckman
JF. Funnional significanceofindividud variations ofcallosal arca. Neuropsydiologia 1995;33:769-79.
Superando el estigma
S. Roldán Aparicio y L. M. Arrabal Fernández
1 Al finalizarel capítulo el alumno será capaz de:
N Conocer la definición de epilepsia y algunos de los síndromesepilépticos más relevantes de laedad
infantil.
N Descubrir los cambios históricos que se han producido en la concepción de la epilepsia y que han
condicionadoel tratamiento que se ha dado a las personas que la padecen.
Estudiar las principales clasificaciones clínicas actuales de los tipos de epilepsia.
Identificar las repercusiones psicosociales asociadas a estos síndromes.
La epilepsia representa uno de los trastornos
más comúnmente observados en la práctica dinica cotidiana en el campo de la neurología, y muy
especialmente en el de la neuropediatria Los prinsitúan su prevaiencia
cipales datos epidemi~ló~icos
general en el 0,4-0,8 %, lo que supone una incidencia de 20-70/100.000/aÍ10, y esta cifra se eleva
hasta el 2-10 % en la población infantil. La evolución natural de la epilepsia en la infancia está determinada por el tipo de síndrome epiléptico (Kwan
y Sander, 2004). El 20-30 % remitirá de manera
espontánea, otro 20-30 % lo hará con tratamiento,
y el 3040 %serán epilepsias refractarias.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Para comprender el entorno social y familiar
del enfermo epiléptico es interesante conocer los
prc~tdrnreshistóricos que han determuiado la
percepción de la epilepsia que la sociedad tiene
en la actuaiidad
La epilepsia ha estado presente en todas las sociedades desde la antigüedad más remota, como
lo constata textos en la antigua Babilonia (Código de Hammurabi, de 1760 a.c.), Egipto (papiros de 1580 a.c.), la medicina hindú (10s Vedas,
desde del segundo milenio a.c.) o la hebrea en sus
orígenes (la Torá, en torno al siglo VII a.c.).
Y si bien en Grecia y Roma se denominó la epilepsia como morbo sam («enfermedad saga&>),
ya en el siglo IV a.c., Hipócrates fue el primero en
considerar que tenía su origen en el cerebro y no
en posesiones de deidades o castigos divinos. En su
matado «Sobrela enfermedad sagrada, afirmaba:
[...] en c m t a a k enfermedad que Uamamos sagrada, he aqui lo que a: no me parece ni más sagrada
ni más divina que las otras: tiene la misma naniraleza
que el resta de las otras enfermedades, y por origen las
mismas causas que cadauna de elas. Los hombres le han
atribuido una causa dipar ignorancia y a causa del
asombro que les inspira, p u s no se parece en nada a las
enfermedadesordinarias (citado en Ch&-Albea, 1999).
Durante la Edad Media, las teorías nahualistas
de los médicos griegos perdieron influencia para
dar paso a las viejas creencias demoníacas (San
Isidoro de Sevilla popularizó en el siglo m1 el término lunaticur), Y si en el Renacimiento se acentuaron y radicalizaron las actitudes medievales en
torno a este tema, a partir del Siglo de las Luces
(XVIII) se inició el declive de tales hipótesis demoníacas y se utilizaron términos todavía presentes
en nuestros días, como «telele* o xtembelequen.
En el siglo m,algunos autores mantenían, desde
una óptica moralista, la hipótesis de algunas prácticas de *degeneración moral*, como el onanismo, en el origen de la epilepsia, una concepción
que ha perdurado hasta el siglo xx y acarreado
terribles consecuencias, ya que condujo a rratamientos supuestamente antiepilépticos como la
castración, la ooforecromia y la clitoridectomia.
En resumen, como Kale (1997) refería acerca
de la evolución histórica de la epilepsia: «ha sido
descrita como 4.000 años de ignorancia, superstición y estigma, seguidos por otros 100 años de
conocimiento, superstición y estigma*.
D E F ~ N ~ C ~ O NY ECONCEPTOS
S
BASICOS
ACTUALIZADOS EN EPILEPSIA
En el año 2010, la Liga Internacional contra la
Epilepsia (ILAE) estableció y actualizó los principales conceptos en epilepsia infantil (Berg et al.,
20 10).
Así, se habla de crisis epikptica para referirse
a la «ocurrencia transitoria de signos y10 sintomas derivados de una actividad anormal excesiva o síncrona de la actividad neuronalx, mientras
que el concepto de epilepsia constituye una eotidad que se define como un «trastorno cerebral
caracterizado par una predisposición duradera a
generar crisis epiléptica y por las consecuencias
neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales
de esta condición*. Una única crisis puede ser
suficiente para establecer el diagnóstico con un
electroencefalograma (EEG) acorde, frente al clásico criterio ya superado de que se precisaban 2
crisis o más.
Un concepto diferente, más amplio que el de
crisis epiléptica y el de epilepsia, al incluir información acerca del niecanismo, la causa o el
pronóstico, es el de síndrome epiléptico, que se
entendería como el «grupo de signos y síntomas
que configuran un trastorno epiléptico único».
Dentro de los síndroms epilépticos se distinguen
dos grandes grupos en general, que en~loban,a
su vez, diferentes entidades concretas, pero que
tienen en común el curso clínico: la encefalopa-
tia epiléptica o «cuadro epiléprico en el que las
crisis contribuyen a un deterioro progresivo de
las h c i o n e s cerebrales*, y el rindrome epiléptico benigno o «síndrome epiléptico caracterizado
por crisis fácilmente tratables que requieren o no
medicación y pueden remitir espontáneamente
con el paso del tiempo».
Uno de los conceptos clásicos que más ha
vatiado en la actualidad, como consecuencia de
los avances en los tratamientos farinacológicos y
quirúrgicos, es el de epilepsia refractaria, definido
ahora como la «persistencia de crisis epilépricas
diagnosticadas con certeza, que afectan a la calidad de vida, tras haber tomado dos fármacos en
monoterapia y una asociación de dos fármacos de
primera línea, apropiados al ripo de crisis y síndrome epiléptico, a las dosis terapéuticas máximas
toleradas, con cumplimiento adecuado, durante
un periodo de 2 años, que puede ser acortado en
períodos de gravedad» (Gómez-Alonso y BellasLamas, 201 1).
CLASlFlCACldN DE LAS CRISIS
EPILEPTICAS
Existen diferentes clasificaciones para las crisis
epilépticas dependiendo del punto de vista desde
el que se abordela cuestión (en función de su etiología, dc los mecanismos fisiopatológicos, según
la semiología, etc.). La actual clasificación de la
ILhE (Berg et al., 2010) resulta extremadamente
compleja y poco práctica en la asistencia clínica
diaria, además de encontrarse todavía en fase de
discusión y no ser aceptada por todos los autores
(Gómez-Alonso y Bellas-Lamas, 201 1).
En la tabla 8-1 se presenta la clasificación más
empleada en la práctica habitual (Engel et al.,
2001), por ser la de mayor utilidad desde un punto de vista puramente clínico y semiológico.
La primera condición que hay que abordar
para definir una crisis epiléptica se refiere a la afectación de La conciencia durante su transcurso. En
función de este aspecto se diferencian dos tipos
de crisis:
C~i~i~parcialer
oficales, en las que la conciencia no se pierde total y absolutamente desde el
inicio de la crisis, y que a su vez se dividen en
parczaler rimoler (conciencia totalmente conservada), parciales complejas (conciencia afectada) y parcialcr rrcundariamente gene?-alimda
(crisisparcial que posteriorment~se generaliza).
les lantesporcialer)
síntomas sensoriales elementales
íntomassensorialesexperienciales
ignos rnotoresrlónicoselementales
risis motoras tónico-asimétricas
automatismostípicos del ióbuia temporal
automatismoshipercinéticos
mioclonias focales negativas
crisis motoras inhibitorias
Generalizadas
Tónicoilónicas
Ciónicas
Ausencias típicas
Ausencias atípicas
Ausencias miociónicas
Tónicas
Espasmos epilépticos
Mioclónicas
Mioclonlas Qaiuebrales
(can o sin ausencias)
. .
Mioclónico-atónicas
Mioclonías neqativas
Atónitas
Crisis reflejasen los sindromesepilépticosgeneralizados
CrisisgeneralizBdas,con pérdida total y absolu-tade la conciencia o de la conexión del medio
esde el inicio de la crisis.
segunda característica que define a una crisis
tica es lasemiologíaclínica durante el episodio
e et al., 2001), pudiendo asociarse en una
a crisis más de una manifestación. Las prllimanifestaciones clínicas que se describen
motora: contracciones muscukres repetidas
e si son amplias y en salvas se llaman clonúu, y
son muy breves, miocloníar); con hipertonía (y
ominan entonces &tónica), o con pérditono muscular y caída brusca al suelo (iriris
nzcar); 4) semitiva: alterallona de la percepción
cualquieta de los cinco sentidos o síntomas au'cos; c) priquica: miedo, depresión, alegría,
uones, ilusiones o experiencias de tipo dqhamak-m; d) automztümor: actividad motora
iunmia consistente en movimientos repetitiy estereotipados sin objeto (masticación, deuón, golpeteo, abrochado de botones, emisión
onido, etc.), y e) aura: sensación subjetiva que
erimenta el paciente antes de una crisis.
r lo tanto, las crisis se d e h e n y clasifican
ando ambas características clínicas: a) crisis
iales simples o complejas (con o sin generaliecundaria), de semiología motora o sensio psíquica, con o sin aura y con o sin automay 6) crisis generalizadas (exclusivamente
iología motora): crisis tónico-clónica genea, tónica o mioclónica. Un tipo peculiar de
eneralizada es la ausencia, en la que no sue ningún fenómeno, ni motor ni de alteración
tono, y el paciente permanece desconectado
del medio sin más síntomas, para inmediatamente
desoués. al ceder la crisis. continuar con la actividad que estaba realizando, sin el período poscrítiw habitual (somnolencia, confusión) propio de
los otros tipos de crisis.
L
.
En la definición de un síndrome epiléptico, el
tipo de crisis epiléptica constituye un factor más,
de manera que para caractenzarlo se necesitan
también datos complementarios de la evolución
del cuadro y de otras manifestaciones clínicas.
Enmarcar a un paciente en u n determinado sindrome epiléptico aporta mayor información en
cuanto al pronóstico y al tratamiento.
Como $a se ha méndonado, si bien en 2010 la
ILAE estableció una nuwa dasificación, es todavía
muy criticada y no cuenta con una aceptación generalizada porque difidta el manejo dínico (GómezAlonso y Bellas-Lamas, 201 1). La tabla 8-2 muestra la clasilicación más u h d a en el trabajo clínico
diario debido a las dificultades referidas con la acnial; esta clasificación resulta mucho más práctica
y cuenta con el consenso de todos los profesionales.
El principal factor que caracteriza el dmgnóstiw de un determinado síndrome epiléptico en
neuropediatría es la edad del niño. Asociados a las
diferentes etapas de maduración cerebral, se observan síndromes espeúficos y característicos de cada
edad que sólo se dan en esos períodos de la vida del
niño y no en oms. Por m n e s didácticas se expondrán algunos de los más representativos, remitiendo al lector a textos específicos para los demás.
&
&
Tabla 8-2. Clasificación de los sindiomes epilipticos según la ILAETaskForceon Classification and Teminolo!
~
~
1 Focaies de la infancia
CE benigna infantil (no familiar)
E6 con puntas centrotemporales
EB occipital de cornienm temprano (Panayiotopoulosl
E6 occipital de comienzo tardío IGastaut)
Focalesfamiliares AD
CE neonatales familiares benignas
CE benignas familiares infantiles
Epilepsia nocturna del lóbulo frontal AD
Eoileosia
del lóbulo temooral familiar
,
Epilepsiafocal familiar confocosvariables
~
~
.
1 . .
.
Focales familiares
Eoileosia limbica
iprobabicmente rintomátcorj 1 tpilepcia oel idbulo temporal mediai ec,erosis"el hipocampo
Epilepsia del 1"bulo temporal por elioiogiar erpccihcas
Otros tipor uelinidos por iocalizac un y etiolaga
Epilepsias neocorticales
Síndrome de Rasmussen
Síndromehemiconvulsión-hemiplejia
Otros tipos definidos por localización y etlologia
CF nor~iale<
rnlnrantcsdeb infancia
úeneraiilddos idiophtiror
1
Epi1eps.a mioclon
' ca benigna de la nfancid
Epilepsla con CE m oc.ono-arráricds
Epilepsia con ausencia del niíio
Epilepsia con ausencias mioclónicas
Epilepsia generalizada idiopatica con fenotipos variables
Epilepsia con ausencia juvenil
Epilepsia mioclónica juvenil
Epilepsia con CE tónico-clónicas generaliadassólo
Epilepsia generalizadas con CE febriles plus
,
'
Reflejos
Epilepsia ldiopática fotosensibie del lóbulo occipital
Otras epilepsias visuosensibies
Epilepsia primaria de la lectura
Epilepsia
. . de sobresalto
Encefalopatíasepiiéptica5
lanomalíasepileptiformes
que contribuyen a la disiunción
Progresiva)
Encefalopatía mioclónica temprana
Síndrome de Otahara
Sindmmede West
Síndrome de Dravet
Estatus mioclónica en encefaiopatia no progresiva
Síndrome de Lennox-Gastaut
Sindrornede Landau-Kleffner
Eoileusia
. . de unta-onda continua del sueño lento
Mioclónicasprogresivos
Ceroidolipofuscinosis
Enfermedad de Lafora
Enfermedad de Unverricht-Lundborg
Distrofia neuroaxonai
Enceialomiopatíamitocondrial con fibras rojas rasgadas
Atrofia dentatorrubropalidalui~iana
Otras
CE que no requieren
necesariamente diagnóstico
de epilepsia
CE neonatales benignas
CE febriles
CE reflejas
CE por privación de alcohol
CE químicamente inducida por drogas u otros
CE postraumática inmediata y temprana
CE única o racimo aislado de CE
CE esporádicamente repetidas (oligocpilepsial
TornadodeBI~meefai,2m.
AD:autos6mica dorninante;CE:cririr epi1éptica;EB:epilepria benigna.
-
.~
s epilépticos del período
Las convulsiones en el recién nacido di6eren
r en varios aspectos, prindificuitad para cataiogar
s neonarales en relación
la expresividad c h i c a limitada del cerebro
duro, siendo escasas las correlacionesclínica-
con descarga de punta-onda lenta generalizada, y
discapacidad intelectual. El 20 % delos casos previamente presenta un síndrome de West. La edad
de inicio se si& entre los 2 y los 8 años de vida
(con un máxnno entre los 3 y los 5 años). Las
crisis pueden ser de varios tipos, si bien las tónicas
son las más frecuentes (hasta un 92 %). Aunque
aparecen en vigilia, lo que caracteriza al síndrome de Lennox-Gastaut es que suceden durante el
sueiio. Cursan con afectación neuropsicológica
(cog~tivay condumal) y se caracterizan por su
refractaciedad y por su etiología (aunque algunos
casos se consideran idiopáticos o criptogénicos, al
no hallarse una musa concreta).
drome de West
Esta entidad, descrita por West en su propio
de 4 meses, se conforma por la siguiente tríaespasmos infantiles, hipsarritmia y deterioro
El sindrome de West tiende a presentarse antes
los 12 meses de edad, con un máximo en torno
6 meses y son raros los m o s que se inician
ués de los 24 meses. Una característica peculiar
te síndrome es que, cuando aparecen las crisis
épticas, con frecuencia hay una detención o reón en el desarrollo psicomotor. El nino puede
er la sonrisa social, el interés por el entorno
cluso hitos evoluriws ya alcanzados. Las criepilépticas típicas son los espasmos infantiles.
nsisten en contracciones tónicas (sostenidas) de
abaa, el tronco y ks extremidades, bilaterales,
general simétricas, bmscas, de aproximadamen1 segundo de duración. Pueden producir una
n o extensión del mnco y las exmemidades,
combinación de ambos. Así, recuerdan un
«abrazo». Ocurren en salvas de
ta más de 100 elementos, varias veces al día,
a aDareCeI oredominantemente al
eaar o al conciliar el sueño.
n el electroencefalograma (EEG), el patrón
terístico es la hipsarriunia. Una hipsarrittípica se define, en vigilia, por una mezcla
uica y aleatoria de ondas lentas de alto
e y puntas de amplitud y localización ome en todas las áreas corticdes, sin sincronía
e ambos hemisferios ni riuno basal discere (Roldán, Bembibre, Ramos y Cimadevilla,
índrome de Lennox-Gastaut
Se caracteriza por la tríada: ausencias atípicas,
'sis tónicas y crisis atónicas; patrón en el EEG
Síndromes epilépticos del niño mayor
y el adolescente (Ruiz-Falcóet al., 2008)
Epilepsia con ausencia
Se trata de unz epilepsia que cursa con ansenciar (antiguamente denonunadada petrt mal) y
que comienza entre los 3 y los 12 años de vida.
Si se inicia entre los 3 y los 9 años se denomina
epilepsia con ausencias infantiles, y si aparece a
partir de los 9-10 años, epilepsia con ausencias
juveniles. En el 40 % de los casos se asocian crisis
tónico-dónim generalizadas, usualmente entre
los 10 y los 15 años de edad. Se observa un registro EEG característico y definitorio: paroxismos
generalizados de punta-onda a 3 Hz. Las uisis
se desencadenan de forma característica con la
hiperventilación. Habitualmente la respuesta al
tratamiento es muy buena, aunque de forma infrecuente aparecen casos refractarios.
Epilepsia parcial benigna con paroxismos
rolándicos o centrotemporales
Representa el síndrome epiléptico benigno infantil por excelencia. Las crisis se inician en- los
3 y los 13 años. Aunque pueden aparecer diferentes tipos de crisis parciales con o sin generaüzación secundaria, la crisis típica y característica
se da d m t e el sueño (primeras o íútimas fases
de éste) y es una crisis parcial sunple con semiología hemifaual: clonías, desviación de la boca y
parestesias, manifestaciones orofa3ngokríngeas y
anartria (el mño quiere expresarse pero no lo consigue e intenta comunicarse con gestos, aunque
puede emitir sonidos guturales). Habitualmente
son muy breves (menos de 2 minutos) y en la mayoría de las ocasiones muy poco frecuentes o de
crisis única. El diagnóstico lo ofrece la localiza-
I
ción de la descarga EEG en el área cenmtempotal
o rolándica. El pronóstico suele ser excelente, y
dada la benignidad y k escasa recurrencia, no está
indicado instaurar tratamiento en el inicio.
Sindromes epilépticos con punta-onda
continua durante el sueño
Los síndromes epilépticos con punta-onda
continua durante el sueno (POCS) están d&nidos por el EEG en el s u d o de punta-onda generalizada a 1,5-2 Hz de forma continuada (Eig.
8-1). Clásicamente, el criterio diagnóstico es que
la punta-onda ocupe al menos el 80 % del total
del sueno no REM (hoy en día discutido). En
vigilia los enfermos pueden presentar un EEG
normal o alteraciones foc&, a veces iguales que
en la epilepsia parcial benigna con paroxismos roIándicos. Aproximadamente el 40 % manifiesta
anomalías neurológicas, tratándose entonces de
sintomáticas, y el resto muestran normalidad neurológica antes de la aparición de la POCS. Se presentan con crisis de cualquier semiología (excepto
tónicas) o sin uisis. Otra de las características de
estos síndromes son los síntomas neuropsicológicos. de los qiir son <lir<<:i:lrricrirc
rccponsahlcc
lxs I'OCS: rraiuriios dc ~oiidiicia.ditiiiiliadcs de
aprendizaje y de lenguaje, síntomas compatibles
w n trastornos del espectro autista, trastornos por
déficit de atención con y sin hipetadvidad, etc.
Las crisis suelen ser refractarias al tratamiento. Es
preciso, además, que remitan las POCS, para lo
que se precisa la administración de corticosteroides durante vanos meses. Finalmente, en u n período variable entre 2 y 7 anos del inicio, se logra
el control de las crisis y de las POCS, aunque las
secuelas neuropsiwlógicas pueden ser ya permanentes. Existen tres síndromes de POCS: el síndrome de Tassinari, la epilepsia &ia adquirida
(síndrome de Landau-Kleher) y la epilepsia parcial benigna aúpica de Aicardi.
M COMORBlLlDAD
CON OTROS TRASTORNOS
En los niños con epilepsia se aprecia una mayor incidencia de discapacidad intelectual, trastornos del lenguaje, dificultades de aprendizaje
y problemas de integración social. Todavía hay
controversia acerca de si las crisis epilépticas en
si mismas pueden producir el grado de deterioro
mental que se observa, o si debe tenerse en cuenta
la etiología, la medicación, los factores psicosociales y el tipo de síndrome epiléptico. Existe un
leve aumento de la mortalidad en relación con la
enfermedad subyacente, y riesgo de ahogamiento
y de muerte súbita.
Son mucbos los trastornos orgánicos de la edad
pediátrica en los que la epilepsia es uno de los
principales síntomas y que, independientemente
del trastorno en sí, supone uno de los condicionantes más relevantes de la gravedad y del pronóstico del proceso (Parra e Iriatte, 2007).
Fiura El. Puntbonda continua durante el sueno (POCS) lento. (Cortesía del Dr. A. Galdón).
a valoración diagnóstica en la epilepsia se basa
ecialmente en una minuciosa historia dínica,
onstituye la base del diagnóstico. Será la hisde&& La que aporte las daves fundamenno sólo para diagnosticar la crisis, slno para
adra el tipo de síndrome epiléptico y plantear
quema tera~éutiw,así como el di-óstiw
di-
1 diagnóstico de epilepsia se basa fundamennte en la historia clínica, y son de especial
las cuestiones orientadas a describir
os que suceden durante la crisis de la
era mas detallada y precisa posible, así como
olución: si hay afectación de la conciencia
1uiicio hastael final, la secuencia de aparila semiología dínica y su progresión (tono
ar, fenómenos motores y sensitivos, autoos, etc.), la presencia de aura, mordedura
gua o pérdida del control de esfinteres, así
o la finalización del episodio y la recuperae gran interés resultan también las circunscias en que aparecen las crisis (sueño o uigilia)
posibles factores desencadenantes, ya que
nformación, además de ser muy útil en denados síndromes epilépticos,es fundamental
diferencial w n otros trastornos
stiws no epilépticos (p. ej., en los síncopes
portante, igualnenre, la información que
coge acerca de antecedentes personales (pardesarrollo psicomotor, enfermedades sistémietc.) y familiares (enfermedades neurológicas,
special la epilepsia, etc.), que proporcionan
s fundamentales acerca de posibles etinlogías.
b l o r a c i ó n física
exploración física debe ser general y comAdemás de recoger los hallazgos habituales,
acer constar la presencia de rasgos dismórfi'scromías. La exploración neurológica será
tizada, completa y minuciosa.
ebas complementarias
gcncral no son nece;rarios estudios al&s en la epilepsia infanU1; se solicitan cuando
de investigar acerca de procesos específi-
cos relacionados con la eaologia de las crisis o de
epilepsias sintomáticas, esro es, secundarias a una
afectación principal (cmmosomopaúas, enfermedades metabólicas, etc.).
El EEG debe realizarse en todo paciente w n
una crisis no provocada, aunque hay que recordar
que el diagnóstiw de crisis epiléptica es clínico
y un EEG normal no lo descarta. De la misma
manera, un EEG patológico no supone necesariamente un diagnóstico de epilepsia. el 10-15 %
de la población presenta alteraciones inespeúficas
en el registro, y el 1 % muestra anomalías eplleptiformes sin crisis. Si el EEG de vigilia es normal
pero se mantiene la sospecha de crisis epilépticas
que pueda conformar un síndrome epiléptico,
debe r e a h e un EEG en privación de sueño
y durante el sueño, ya que esws dos circunsrancias son las principales activadoras de descargas
epilépticas, con lo que aumenta la probabilidad
de encontrar alteraciones. Pucde ser precisa una
momtorizauón video-EEG de más de 24 horas
(imprescindible en la evaluación prequuúrgica de
k epilepsia). El EEG es la principal prneba para
la clasificación de los síndromes epilépticos, así
como para establecer el diagnóstiw diferencial de
crisis epilépticas frente a ottos trastornos.
Entte las pruebas de neuroimagen, la resonancia magnética (RM) es la de elección en la epilepsia. La RM funWonal tiene su indicación principalmente en el ámbito de la cirugía de la epilepsia
(Koepp y Woemann, 2005). Por su parte, la
tornografía por emisión de positrones PET) y k
tornografía wmputarmda por emisión de fotón
único (SPECT), que se basan en la captación de
determinados ligandos radiactivos por las zonas
epileptógenas, no son pmebas rutinarias, aunque
se precisan ante determinadas epilepsias refractarias y en estudios prequirúrgicos de la epilepsia.
Tratamiento agudo
Ante una crisis epiléptica se recomienda poner
al paciente de lado, en posición de seguridad para
evitar la aspiración y posibles lesiones. No hay que
fonar la apertura de la vía aérea (boca) ni mtroducir objetos en ella (dedos, palos, pañuelos, etc.), ya
que el riesgo de aspiración y lesión es mayor que
cualquier posible -y más que dudoso- beneficio.
Si la crisis es generalizada y no cede espontáneamente, se pucde administrar una canulera de diazepam renal o una instilación de midazolam en la
mucosa bucal.
I
D TE RACIONES CEREBRALES TEMPRANAS
Tratamiento crónico con fármacos
antiepildpticos
La decisión de iniciar o no tratamiento con
fármacos antiepilépticos debe ser individualizada
para cada paciente y consensuada con la familia,
estimando los riesgos y beneficios (Panayiotopulos, 2007).
Los principales factores que se deben considerar a la hora de decidir instaurar un tratamiento
con anriepilépticos son: seguridad del diagnóstico, tipo de síndrome epiléptico, riesgo de recurrencia de lac crisis y sus consecuencias, eficacia
del fármaco y sus efectos secundanos, y la opinión
de los padres. Como norma general, no suele iniciarse tratamiento en una primera crisis epiléptica
idio~áticao ~robablementesintomática hasta el
segundo episodio y, en determinados síndromes
pediátricos (epilepsia benigna de la infancia), se
recomienda como norma no tratar.
El objetivo del tratamiento es conseguir el
control absoluto de las crisis sin provocar efectos
secundarios. En algunos síndromes epilépticos
catastróficos o especialmente refractarios este ob-
Fármaco
jetivo no es, desafortunadamente, una expectativa
real. En cualquier caso, el fin último irrenunciable
es lograr la máxima calidad de vida del paciente.
En una primera aproximación, siempre se intenta la monoterapia para facilitar el ajuste de la
dosis, observar la eficacia y minimizar los efectos
secundarios, aunque con relativd frecuencia es necesario recurrir a distintas combinaciones de fármacos, en especial en aquellos sindromes epilépticos refractarios en los que concurren diferentes
tipos de crisis (Roldán et al., 2009).
Remitimos al lector a las reseñas bibliográficas
de este apartado para que acceda a información
más amplia acerca de los fármacos antiepilépticos
disponibles en el mercado, indicaciones en tipos
de crisis concretas y sindromes epilépticos y efectos secundarios (Roldán et al., 2009) (Tablas 8-3
a 8-6).
Otros tratamientos no farmacológicos
Existen otros tratamientos no farmacológicos
útiles en determinadas circunstancias, como los
siguientes:
Efectos secundarios
Acido valproico
Digestivos, anorexia, aumento de peso, temblor, amenorrea, sedación, alopecia.
hepatotoxicidad, pancreatitis. hematológicas
Carbamazepina
Vértigo, somnolencia,diplopia, hepáticos, hernatolágicos,digestivos,astenia. exantema
1
1
Segunda generadón
X
piramato
F
,
x
x
x
x
x
x
.
X
I
X
1
Tipo de crisis epiléptica
1
X
Opdón preferente
X
1
Opción alternativa
X
1
1
E~ileDsiarefractaria
Levetiraceiam,topiramato,
era cetogénica: dieta con un 80 % de grasas,
% de proteínas y 5 % de hidratos de carbom. Induce la formación de cuerpos cetónicos
son semejantes estructuralmente al ácido
pan~nobutítico(GABA), uno de los principaneurotransnusores implicados en el control
la epiieptogúiesis. Ea espe&imente útil y
ta necesaria en algunos errores congénitos
d metabolismo.
Estimulador del nervio vago: actúa sobre drcuitos necesarios para fa sincronización de las
crisis. Está indicado en epilepsias refractarlas
no candidatas a cimgía.
..
Bistuí gamma: adminüfiao'ón foca1 de radiación
ioni7ant.z (radiocinigia).Está indicado ai harnartomas hiporalámico~o
malformaciones va&.
Cirugía de la epilepsia: sólo en algunos casos
de epilepsias refractarias a otros tratamientos
1
11'
bla 8-6. Tratamiento recomendado en los síndromesepilépticos más frecuentes
Epilepsia rolándica benigna
T'
Carbamazepina,
ácido valproico,
1amot"gina.
oxcarbazepina
FAEf6macor antiepiiépücos.
Hábitos de vida
Los niños y adolescentes epilépticos deben Ilevar una vida absolutamente normal para su edad,
lo que incluiría evitar la ingesta de alcohol y la
privación de sueño, y sólo en aquellos sínáromes
epilépticos que cursen con fotosensibilidad, habrá que ser cautos con los videojuegos. Pueden
practicar cualquier tipo de depone, aunque en el
caso de la natación se recomienda la supervisión
estrecha.
REPERCUSIONES SOCIALES
En el ámbito de la epilepsia infantil existe un
campo en mudas ocasiones poco considerado
desde la neuropediatría, aunque no por ello menos relevante, como es el de los aspectos sociales,
familiares, educativos, laborales, etc.; en definitiva, los relativos a la interacción del paciente y su
familia con la sociedad. Para el niño con epilepsia
y los que le rodean, la gavedad de la enfermedad tiene implicaciones más allá del fenómeno
de las conwlsiones. La experiencia psicológica y
social de la epilepsia supone menor independencia, restricciones en actividades frecuentes, hospitalizaciones, estigma y aislamiento social, así que
estaríamos ante un súidror~ircoi1 el potencial de
limitar el desarrollo y afectar de manera negativa
la calidad de vida del nino y su familia.
La epilepsia repercute en la dinármca familiar.
La manera en que la experiencia es vivida en el
hogar se refleja directamente en el desarrollo del
autoconcepto del niño. Cuando el ambiente familiar está marcado por arcesivo temor, preocupación, vergüenza o inseguedad, el nifio integra
en su vida un sentimiento de incapacidad. Hay
que brindarles a ambos las herramientas para
enfrentar, aceptar y participar en el control del
problema. Todos estos desajustes se multiplican
y dramatizan en el caso de epilepsias de difícil
manejo, y más todavía cuando el niño tiene una
disca~acidadaíiadida física, psíquica o sensorial, o
algún trastorno de conducta.
Además del abordaje de la epilepsia dentro
de la familia, ésta también se enfrenta al estigma
social que acompaíia a la enfermedad. Los problemas se manifiestan especialmente en el ámbito de la educación y en las relaciones personales.
El ambiente escolar puede suponer en sí mismo
un factor esresante que hay que manejar con el
objetivo de que el niño experimente un menor
impacto. La escuela es el elemento fundamental
para la formación, el aprendizaje, la educación y
la integración social. El niño epiléptico debe seguir la misma escolarización que le corresponda a
un niño no epiléptico acorde a su capacidad. La
epilepsia cn sí misma no condiciona el modelo de
escolarización. Los niños epilépticos que además
tienen trastornos neuropsicológicos (déficits cog-
Iépticos como -d' os
por espíritus o hechizados.
En China y Estados Unidas, en la década de 1990
un 20 % de los ennwistados no daría empleo a
estos pacientes y no que& estar emparentados
con ellos. En Estados Unidos, hasta 1980 se les
prohibía el mauhonio y hasta 1970 no se legaíizó
la enmda deks personas epilépticas a murantes,
teatros y centros de ocio. En India y China hoy día
la epilepsia es causa de anulación de matrimonio.
En el momento en que es diagnosticada una
enfemedad como la epilepsia, aparece una serie de reacciones y fenómenos que preceden a la
aceptación y al aprendizaje de vivir con ella El
propósito es dar una visión positiva del entorno
penonal y social que vive el niño epiléptico y su
ación o en educación especial, que venerminados por estos factores asociados,
04
de la epilepsia es un as
nsiderar. Desde que fue conedad S@>
ha tenido
famiüa.
Ld rpilcpsia en Id infancia constituye una enti-
'
dad hetkogénea y compleja. Enqloba diferen-
1
la actualidad se dispone de numerosos firmao s antiepilépticos que se deben seleccionar y
.
-
-
~
~
-
-~
~
'f-amjlia:~&dbone,~demás,
d.e:Otrasi~t&&V+t&apéuti@$ no.farm@p!d~$&$@j+
~ne.3 q~irúrgias,
W- i.L3&Iepsia sianfantil repercup íne$$&lgrosR
te ,@&rela
vida
y am&$@'.$el nmpr
asf como &e la dloámicaamliiarirJíCh;ri*r;
pe'ursión estafa determinada W @ eltiw&
neuroimagen (estructural o funcional)y estusíndrome epiléptico y por el manejo que del
dios genéticos o metabólicos en función de la
proceso h a ~ a nlos diferentes
~rofcsionales
~~-~
, .- ~.
,...
.
;mplic&o<
i~
adecuado soaocitijib $el=:
iñdíuF
@Pilep~@
evitará impactos fieg$Ips:*i@t$t5;j;
valodeandamento, heredados de.~~~Ptor:er~&ff~
jnefi'ioi. En
neosy 6stigmabntes h,acia estas:@rha@&$s
.~-~~
:
~
~~~
cabal L, Rol& S, Ruiz A. Epilepsia. En: Ruiz Emremerak
ed. Pediarría en Cienciar de la Salud. Granada: Universidad de Granada, 2013; p. 42840.
erg A, Berkmic S, Brodie MJ, Budihalrei J, Cross JH, Van
Emde Boas W, et d. Rwised rerminology and concepts for
orgmimtion of S-res
and epilepsies: repon. of &e ILAE
Comission on Classificarion and T-inology.
Epilepsia
m e WT, Lüden HO, f i h a r i E, Tassinari C, Van Emde
Boas W,Engel JJL Glossqr of dercriprNc rerminology for
i c d semiology: reporr of the iLAE Tark Forre on Classification andTerminology. Epilepsia2001;42:1212-8.
gel J J R A proposed diqnosric scheme hr people wich
epileptic seizures and epilepsF Reporr of &e ILAE Task
~
Force and Wasri6cation and Tcrminology. Epilepsia 2001;
42:79G803.
Garúa-Alba E. Medicinagnega.En: Garúa-AlbeaE, ed. &roria de la epilepsia. Barcelona. Masson, 1999: p. 12.
Gómez-Alonso J, Bdlas-Lamas P Nueva dasificación de las
epilepsias de la Liga Inrernzdonal Conm la Epilepsia
(ILAE): ;un paso en direcúón equivacada? Rev Neuml
2011;52:541-7.
Kale J. Brioging epilepsy our of shadows. BMJ 1997;315:2-3.
Koepp M], Wwrmann FG. Imqjrtg mmin and ñuictian
in r ~ o l y f o c aepilepsy.
l
Lancer Neum12005;4:42-53.
K m P, Sander p.
'ihe n a d &rory af epilepsy: an epidemiologid view. J Neuol Neurasurg Psychiauy 2004;
75:1376-81.
Panayiotopoulos CE A dinical guide to cpileptic syndmms
and thcir tm-nr. London: Springer, 2007.
1
Bloque IV
Trastornos genéticos
Capítulo 9
Síndrome de Down
T s s o n multitud
Capítulo 10
Síndrome del cmmosoma X frágil
O como vrvira 1 000revoluc1onesporm1noto
Capítulo 11
Síndrome de Williams
Yo quiero tener un millón de amigos
Capítulo 12
Síndrome de Angelman
Ventifinaños con un ángel en casa
Capítulo 13
Neurofibromatosis de tipo I
Cuando el cuerpo y las palabras no pueden segura la mente
l
Tres son multitud
l. Candel Gil y C. Sáez Zea
- 3BJETIVOS DE APRENDIZAJE
I
Al final~zar
el capitulo el alumno será capazde:
Conocer algunas de las característicasgenéticas que afectan a las diversas etapas del neurodesarroIlo de los niiios con síndrome de Down.
Indicar el perfil neuropsicológicomás relevante de esta alteración cromosómica.
U Reconocer los prrncipales componentes de la intervención terapéutica en el ámbito de la atención
temprana, las habilidades académicas en la escuela y la integración social y laboral.
I
INTRODUCCI~N
n 1866, Jobn Langdon Down, un médico
, desuibió de forma sistemática un ripo de
pacidad intelectual integrado por nidiotas
génitos» con las macterísticas físicas que se
ían establecido como propias de la raza monAdemás de enumerar los rasgos ficiales
móniws d r a ancha, ojos oblicuos, lenesa, nariz pequeíia-, Down recogió otros
del cuadro, como la capudad de imia voz gniesa y confusa, o las dificultades
coordinación. En un principio se pensó que
atas adictiones o enfermedades de los padres
e todo, la tuberculosis), alteraciones endos o problemas ginecológicos podían onginar
e síndrome en su descendencia, al provocar una
de madura evolutiva. El término umongolisB para describir esta alteración se extendió a 10
o del siglo xx, hasta que en la década de 1960,
mcidiendo con la identificación de su base getica por el grupo de Lejeune (Recnadro 9-l),
consideró que era madecuado y se propusieron
ernativas más apropiadas: trisomía 21 o síndroe de Down (Madnez Pérez, 201 1).
.
El síndrome de Down es la cromosomopatia
más frecuente de la especie humana y, probable
mence, uno de los tipos de discapaudad intelectual más estudiados, debido, en gran parte, a su
homogeneidad etiológica Sin embargo, su presentación clínica es compleja y heterogénea. Son
pocos los rasgos que se manüiesan, en mayor o
menor grado, en todos los individuos que lo padecen: la dismorfología facial, el cerebro más pequ&o e hipocelular, la histopatología de la enfermedad de Alzheimer a partir de la cuarta década
de la vida, la disíimción cognitiva y la hipotonía
muscular. En cualquier caso, es conveniente insistir en que k frecuencia y la Intensidad con la que
aparecen la mayoría de los rasgos fenotípicos es
variable y que ninguno de los rasgos parognomómcos es exclusivo (Rasore Quartino, 201 1).
Por otro lado, mmo consenien& de la alteración crornosómica, se producen anormalidades
esnuctudes y funcionales en el sistema nervioso
central, que dan Como resultado diversos tipos y
grados de disíimuón cognitiva (Rec&
9-2).
Desdc suprimcra descripción, se ha asociado el sín
&me de Down con una h p a c i d a d intelectnai
considerada de moderada a grave. Pem, como ocu-
I
Recuadro 9-1. Genética del síndrome de Down
los déficits neuropsicológicos documentados
El síndrome de Down es una alteración caracterien estos casos. Por regla general, el perfil neuzada por un exceso de material cromosómico en
ropsicológico asociado al mosaicismo suele ser
el par 21, can tres variantes conocidas: trisomia
mejor que el de los afectados por trisomia o
21 primaria, trisomía por translocación y trisomía
translocación.
por mosaico (Fig.9-1).
El 21 fue el segundo cromosoma humano seLa trisomia es la alteración más frecuente, ya que
cuenciado en el Proyecto Genoma en el año
aparece en el 90-95 %de las personas con el sín2000. Su relevancia no está tanto en el número
drome. El cariotioo
, muestra una conia de más en
de genes que contiene (entre 200 y 300). menos
el par de crornosomas 21. En 1990, ~etersenet al.
aue e1 22 d e l mismo tamaño-, sino en las fundemostraron oue sólo la trioiicación de la banda
ciones que median. Entre los genes ya identlfica21q22 del cromosoma es suficiente para que se
dos están los relacionados con la morfología de
manifieste el síndrome.
los dedos y la cara, la laxitud de las articulacio4 En la translacación, el cariatipo presenta sólo
nes. con el sistema inmunoiógico, con la síntesis
4 6 cromosomas, pero en uno de los miembros de
de fl-amiloide (una proteína implicada en la enun par de cromosomas, por ejemplo del 14 o del
fermedad de Alzheimer) o con el desarrollo y la
15. se detecta un brazo más larqo; al analizarlo
configuración del sistema nervioso.
se comprueba que es material genético del croSin embarqo. está por demostrar si las anomamosoma 21 v,de hecho. la persona puede exhibir
lías que ;S observan en el síndrome de Down
característicás similares a las de la t'risomia.
se deben exclusivamente a la alteración total o
En el mosaidsmo puede ocurrir una de las dos
parcial del cromosoma 21, o si hay más informaopciones siguientes:
- Que el cigoto haya recibido 46 cromosomas,
ción genética implicada, sobre todo a la luzde un
estudio publicado recientemente en una pareja
pero que, tras un error en la primera división
de gemelos monocigóticos en la quesólo uno de
celular, los cromosomas del par 21 no se haellos tenía trisomía 21 y presentaba. por lo tanto,
yan separada bien, por lo que una célula recisíndrome de Down (Letourneau et al., 2014). Es
birá 45 (no será viable) y otra 47. Ésta dará luun caso rarísimo. ya que el error se produjo, no
q a i u una inea ce ~ l o LrO O l n cromosoma 21
desde la conformación del cigoto, sino después
uemar CI r c r ~ l t ~ u < > Tscraqdeel
ina
nd v ~ILO
de la aemelación.. ,
v únicamente en uno de los
oodrá tener en su oraanismo unas células con
gemelas. Los investigadores han comprobado
46 cromosomas y otras con 47.
aue en el embrión con síndrome de Down la ac- ' Oue el ciaoto hava recibido 47 cromosomas
tividad de los genes está alterada en todos los
desde su inicio (p.ej., de un progenitor portacromosomas y no sólo en el 21, algo que ya se
dor de translocación), y en sucesivas divisiohabía observado en los modelos animales que se
nes algunas células hayan perdido el cromotienen del síndrome.
soma 21 extra y otras no.
Generalmente, el sindrome es detectado duranLa variabilidad en cuanto a los síntomas que
te el embarazo mediante pruebas de cribado
puede originar el mosaicismo es mayor, dado
realizadas en el primer trimestre de gestación.
que el fenotipo dependerá de cuántos y cuáles
Si las pruebas indican un riesgo alto de afectasean los órganos afectados por la presencia de
ción, existen antecedentes genéticos o la edad
células trisómicas: habrá nihas sin los rasgosfade la madre sobrepasa los 35 años, seconfirma el
ciales tipicos del síndrome, quienes presenten
diagnóstico a través de amniocentesis, muestra
cardiopatías y quienes no. En el cerebro pasade vellosidades coriónicas o muestra de sangre
rá algo similar, de ahi la diversidad encontrada
umbilícal percutánea.
en cuanto a las capacidades intelectuales y a
+
+
I
I
1
-
+
+
1
~
~
~
<
2
2
+
rre en otros casos de alteraciones en el desarrollo, el
cociente intelectual (CI) n o puede ser ni el único
ni el más fiable de los indiwdores sobre l a capacidad de aprendizaje del individuo. Un detallado
perfil neuropsicológico tiene que informar de las
capacidades alteradas, pero también de las preservadas, porque de estas última dependerá en gmn
medida la intervención. El abordaje del síndrome
de D o w n constituye, además, un ejemplo de l o que
un trabajo interdisciplinar puede conseguir con
una actuación precoz. Por una pase, los avances
en medicina han conseguido tratar los problemas
de salud de esta población (cardiopatías, malformaciones digestivas, alteraciones endocrinas, etc.)
e incrementar las expectativas de vida y, por otro
lado, los equipos de atención temprana, a través de
programas específicos centrados en las dificultades
cognitivas y emocionales que estos ninos presentan,
i
Síodmme de Down
2
1
4
3
5
11 sr 11 15 11 tt II
11
U)
ii ti
u
14
S
fI
II
J
Ira
19
20
21
;I
16
I17P
u
ir
18
ir
n
f
X
Y
A
a 9-1. Mapa decromosomasdedos personas con síndrome de Down, en el queseobserva una trisornía 21 prima) y una translocación en el cromosoma 14 (8).
nen en su integración académica y social
ue son muy pequeños. La acción cnnjunta
os estos profesionales ha logrado en la ad una calidad de vida en estas personas que no
bía conocido en la historia del síndrome.
travks de la descripción de tres casos con disedades, los de María, &varo y Carmen, vas a analizar las características más significativas
alteracióri woriiosbmic~Iiacieiido especial
é en los aspectos neuropsicológicos. Cono perder de vista que, pese a la homogenei-
dad etiológica y a la presencia de rasgos comunes,
las personas con síndrome de Down son muy diferentes entre sí, y esta variabilidad se pone de manifiesto en muchas faceta, también en lo referente
al desarrollo neuropsicológico. Además, analizaremos algunos de los mtamientos para mejorar sus
capacidades y prepararlas adecuadamente para la
integración social y laboral, contando siempre con
la colabora~ibridc la íandia. El Iiecho de abordar
protagonistas de diversas edades -15 meses, 13 y
29 &S,
respectivamente-, nos permitirá cono-
I
-.
-.
.
Recuadro 9-2. Neuropsicologíay hallazgos neumanatómicosen el síndrome de Down
+ Los primeros estudios que comunicaron anomalías estructurales en el cerebro de personas con
síndrome de Down procedían de análisis post
rnortern. En sus descripciones se constataba la
reducción en el volumen de regiones como el cerebelo, el tronco cerebral, la corteza temporal, el
hinocamoo ,
v la corteza frontal. entre otras IFernander-Alcarazy Carvajal-Molina, 2014).También
establecieron. a una edad temorana.. hallazuos
neuropatológicos similares a los descritos en la
enfermedad de Alzheimer, como ovillos neurfibrilares, placas seniles y respuestas cerebrales
inflamatorias. Dichas alteraciones aumentan con
la edad, por lo que, a medida que envejecen, se
incrementa el riesuo de presentar demencia. Su
prevalencia se estima desde un 15 %a los45 aíios
de edad hasta aproximadamente el 75 %después
oe .os 65 años (Copp~ser al., 2006) Sin embargo.
el uiaqnósr <o de demericia pueue ser proolriri2
tico en .,te
debido fundamentalmente
- - ~ colectivo
-~
-~~
a dos factores: por una parte, la gran variabilidad
intraindividual en el funcionamiento cognitivo y,
por otra, la dificultad para identificar signos precoces de deterioro en personas que exhiben un d é
ficit intelectual previo. ya que no son adecuadas
las pruebas neuropsicológicasque se utilizan para
la población general con frecuente efecto suelo=.
Todo ello dificulta no sólo el diagnóstico correcto,
sino también el posible beneficio de una detección e intervención Drecor
En épocas más recientes, la neuroimagen estructural ha mostrado también las referidas diferencias volurnétricas. La inconsistencia entre
investigaciones en relación con el tamaño de
.
~
I
.
~
-
I
I
1
I+
cer mejor cómo funcionan en varias etapas de sus
vidas y cómo podemos intervenir de una manera
más eficaz en cada una de ellas.
EL CASO DE MARIA. DESARROLLO
DE LOS NINOS CON SiNDROME
DE DOWN EN SUS PRIMEROS ANOS
El pelo no es negra, como en los aurénticos mongo
ler, sino de un color pardusco, lacio y escao. La cara es
plana y ancha, y desprovista del prominencias. Las mejillas son redondeadas..v, se extienden hacia los lados. Los
ajos se sitúan ohlicuamenre, y los canros internos están
más disranres entre rí de lo que es normal. La hendidura
pñlpehral es muy estrecha l...]. Los labios son grandes
y gruesos, con fisuras rransversales. La lengua es larga y
gruesa, y es muy áspera. La nariz es pequeña.
John L. H. Down (1866)
algunas de estas estructuras se explica sobre
todo por la dificultad en disociar las anomalías
cerebrales propias del sindrome de los cambios
degenerativos debidos al envejecimiento acelerado que sufre el cerebro en esta población. Dlchas diferencias volumétricas detectadas se han
emnezadoa correlacionarcon las alteraciones en
el perñl neuropsicológico caracteristico de estos
niños. Así.. .Dor eiemolo.
,
. la reducción en el tamaño del cerebelo se asocia a déficits motores y en
el lenguaje; la mayor preservación de estructuras
parietales y occipitales con el mejor desempeño
en funciones visuoespaciales; las anomalías en
el hipocampo con los problemas en la memoria
episódica, que se aqravan con la edad, y la reducción en la corteza frontal y la circunvolución
cinqulada con alteraciones en la atención y las
l~ncionesqrcLriva5 (Carducc er dl. 201 31.
En el n vrl micro\<opico se ousrrvsn dpficits en
la arborización de las dendritas ven la estructura 1
laminar de la corteza, reducción de sinapsiz y retraso en la mielinización.Todas estas alteraciones
repercutirán en la intrincada red de conexiones
entre distintas zonas cerebrales.
Un dato interesante que han aportado las primeras investigaciones con resonancia magnética funcional es que los ninos con sindrome de
Down presentan un patrón de actividad cerebral
diferente incluso en tareas en las que tienen un
desem~eñosimilar al de su qrupo
. . de edad (Jacola et al., 201 1). un resultado que refuerza la hipótesis de que las alteraciones en el desarrollo ~ u e den configurar un cerebro diferente no sólo en la
estructura, sino también en su funcionamiento.
1
1
1
Evaluación temprana
María es una n i ñ a de 15 meses con síndrome
de Down. Presenta una cardiopatía congénita,
de l a que ha sido intervenida con éxito. Sigue un
programa deatención temprana desde los 15 días
de vida, con sesiones de estimulación y fisioterapia. La unidad familiar está formada por los
padres, Maria, y s u hermano de 2 años y medio,
sano. La madre es l a cuidadora principal, aunque, durante su ausencia por trabajo, ejerce estas
funciones laabuela materna. El entorno familiar
está estructurado y es estimulante y favorecedor
del desarrollo. Fue valorada a los 15 meses con las
Escalas de desarrollo de Bayley-11 y con la Escala
de Uzgiris y H u n t para explorar CI drsarro~lode l a
inteligencia infantil. Los resultados de la evaluación se recogen en l a tabla 9-1.
Tabla 9-1. Evaluadón da Mada a los 15 meses
I
María está bien conectada con su medio físico
ocial. Tiene unas conductas de fijación y seguito visual apropiadas. Muestra un buen conocular y una adecuada atención conjunta
embargo, la persistencia en distintos juegos y
idades es baja, observándose dificultades para
ener la atención. Reacuona apropiadamente
do le dicen un <<no»
rotundo ante una conucta inadecuada. En el nivel expresivo, es capaz
e imitar algunos sonidos familiares, dice algunas
abas, pero no emite palabras con sentido refeial. Su patrón de comunicación es eminenente unperativo: cuando quiere algo, mira el
y grita con genio, reclamándolo.
En cuanto al desarrollo motor, la niña muestra
una bipotonía muscular discreta, con frecuente
protnisión lingual. Se mantiene sentada sm apoyo
con buen equilibrio, adoptando ella sola esta posición Tiene adqwridos algunos cambios posmales, pasando de la posición sentada a la pronación
y a la inversa, así como a la posición de rodillas,
en la que se manriene c m un apoyo delantero.
No es capaz de pasar a la bipedestación. Se desplaza reptando, apoyándose en las manos. Puede
permanecer en posición de cuatro apoyos (manos
y rodülas), pero se deja caer a prono enseguida
A nivel manipulativo, coge los objetos a su
alcance con buena coordinación, a pesar de que
su pinza digitd no es completa. Manipula de manera adecuada los objetos y materiales de juego,
dejándolos caer al suelo con control visual, explorándolos y haciendo un uso funcional con algunos de ellos (se lleva el peine al pelo, el zapato al
pie, la cuchwa a la boca). Se entretiene sacando
objetos y metiéndolos en un recipiente. También
asocia el lápiz y el papel garabateando débilmente
Es capaz de accionar algunos objetos mecánicos
sendos. En lo referente al desarrollo socíocomunicxrivo, las reacciones emocionales de Maria son
adecuadas. Está bien integrada en la dinámica familiar, participando en juegos y anividades con
sus padres y hermano. En cuanto a las habilidades
adaptativas, le dan de comer la papilla con la cuchara, se lleva a la boca sóltdos blandos (pan, galletas, bizcocho) y los mordisquea. Bebe líquidos
con ayuda en un vaso y en un botellín con tapón.
Su patrón de sueno es normahado.
En consecuencia, podemos decir que María tiene, a sus 15 meses, un retraso leve en su desarrollo, w n wias conductas muy adaptadas a los requenmientos del medio. Pero ya a su edad podemos entrever algunos rasgos caraaeristiws en los
nifios con síndrome de D m : su competencia en
actividades perceptivo-manipulativas es mejor que
en actividades auditivo-verbalea le cuesta mantener la atención en juegos y actividades, y su estilo
luteractivo es ligenmente pasivo. Sus défiuts más
acusados se centran en los patrones comunicativos, en el lenguaje urpresivo y en la adquisicíón de
habilidades de mornudad gruesa. Este pe& neuropsicológiw se asemeja bastante al fenotipo conducnial del síndrome de Down en &os pequenos
al que se refieren algunos autores (Fidler, 2005), y
que induyepuntos@es en algunos aspectos del
procesamiento visnoespacial y las funciones sociales ypuntor débikr en el procesamiento verbal y en
cienas adquisicionesmotoras (Reaiadro 9-3).
¿Quéhicimos con María?
María seguía un programa de atención temprana desde sus primeros dias de vida. A raíz de
Recuadro 9-3.El desarrollo temprano de los niRos con síndrome de Down
I
Los niños con síndrome de Down muestran, en
relación con aquellos con un desarrollo típico o
con otros tipos de discapacidad intelectual, un
fenotipa distintivo compuesto por un patrón característico de déficits v fortalezas íFidier. 20051:
en el desarrollo psicomoror. La mayoria de los hitos motores básicos se adauieren
en el mismo orden, pero en edades posteriores. cuando se comDaran con la oblación
general. El desarrollo de la motricidad estará
influido por características propias del sindrome como la hipotonía muscular, la laxitud
de lisamentos, la reducción de la fuerza v el
tamaño de las extremidades superiores e inferiores, que son más cortas. Es frecuente,
entonces, la torpeza motora gruesa y fina. la
lentitud en las realizaciones motoras. la deficiente coordinación oculomanual y dinámica,
y las dificultades de equilibrio. Estos retrasos
en el desarrollo motor y en el control postura1
limitan las experiencias motrices y la exploración del entorno (Candel, 2005).
- Déficit en los sistemas de atencióny alerta. Su
conducta suele ser dispersa. mostrando poco
interés por los estímulos ambientales. Son
proclives a centrarse en los aspectos menos
relevantes de la situación y olvidan los más
significativos. Es frecuente la tendencia a la
distracción y la elevada sensibilidad a la interferencia.
- Alteración evidente en la adquisición y el
desarrollo del lenouaie.
- , Las dificultades de
comunicación son ya evidentes en la faseprelingüistico, desde los primeros meses de vida.
El lenguaje oral es fruto de las interacciones
socioafedivas que el niño establece con su
entorno; si éstas se encuentran alteradas,
influiran de manera neqativa en la posterior
adquisición del lenguaje. No sólo existe un
retraso en la aparición de la sonrisa y el contacto ocular, sino que no se utiliza ninguno
de ellos como medio para iniciar y mantener
una comunicación. Aunque parece que las
primeras vocalizaciones se manifiestan de
forma similar a las de los niños normales, se
van empobreciendo con el tiempo y las palabras aparecen muy tardiamente (Alonso
Hernández, 2010). Una vez que el niíio ha
adquirido el lenguaje, su capacidad expresiva
es inferior a su capacidad comprensiva. Saben
lo que quieren decir, pero les cuesta trabajo
expresarlo y fracasan al tratar de transmitir
sus ideas o sentimientos. Tienen dificultades
articuiatorias, io quc provoca dislaiias de va-
-
l
1
I
rios fonemas. como lb/, /c-k-ql, Idl. /rr/, /g/ y
/j/. Con respecto al ritmo, suelen hablar atropelladamente, a borbotones, con pocas o casi
ninguna pausas. El volumen también puede
estar alterado por exceso o por defecto, provocado fundamentalmente por las pérdidas
auditivas, y la voz suele ser ronca, grave. áspera, carente de timbre. A nivel morfológico
presentan dificultades para formar familias
de palabras, con aumentativos-diminutivos,
sinaular-olural,
masculino-femenino, asícomo
- .
con lasconcordancias entre género y número.
Las frases suelen serteleqráficas, con estructuras sintácticas simples. Si nos centramos en el
contenido, su vocabulario suele ser reducido
o limitado a nombres y objetos del entorno
cercano; presentan bastante dificultad para
evocar palabras, así como para estructurar su
vocabulario en diferentescampossemánticos.
Además tienen dificultades con palabras que
denotan tiempo (ayer, hoy, mañana, días de
la semanal, lo que repercute en la capacidad
para describir o narrar sucesos en orden cronológico. Pragmáticamente se caracterizan
por tener menor intención comunicativa, y no
suelen respetar las normas conversacionales:
guardar turnos, mantener la distancia adecuada. etc. (Alonso Hernández, 2010).
Loteraliraciónanormal. Múltiples estudios refieren en estos pacientes un mayar porcentaje de casos con dominancia manual mixta e
izquierda que en la población general o con
otros trastornos del desarrollo, por lo que aigunos autores han planteado que podría ser
la base de los problemas lingüísticos que caracterizan este sindrome.
- Mayor dificultad para procesar la información
aoditivoverbalque la visuoespacial. La capacidad de proces~mientovisuoespacial seconsidera incluso una fortaleza de su perfil cognitivo. Algunos autores sugieren la existencia
de un perfil visuoespaciai desigual entre los
distintos dominios explorados, siendo el desempeña en algunas habilidades acorde con
el nivel cognitivogeneral, y en otras por debajo de lo esperado.
Alteraciones mnésicas. Su memoria a corto
plazo, en especial para material auditivoverbai, es muy limitada. Suelen fracasar en la
consolidación del conocimiento recientemente adquirido, siendo el proceso de aprendizaje más lento que en la población con desarrollo normal. Son capaces de retener poca
información y necesitan más tiempo para
cootinúo
1
hficerlo* por lo que la brevedad del mensaje
y la repetición es fundamental para que la información se consolide. En contraposición, la
memoria a largo plazo estaría menos afectal
para
da, aunque muestran e s p ~ i admícultad
recordar información almacenada de manera
consoente (memoria explícita o declarativa).
51n embargo, lamemoria implíii o de actos
motores suele esar intacta y ser similar a la
que presentan los nitios con desarrollo mormal. Además, muestran tiempos de reacción
m% prolongados en comparac~óncon nitios
de la misma edad cronolágica o mental, debido a que procenn la información deforma
más lenta Tambien tienen dificultad para la
adquisición de nuevas habilidades, lo cual influiránegativamente en el proceso de apren-
aluación efectuada a los 15 meses, se objetin claros déficits, por lo que la intemención,
entada a minimizar sus efectos o a compensar
os déficits, trató de mejorar en adelante los
oblemas más notables y específicos de María.
En primer lugar, nos centramos en potenciar
tono muscular para reforzar los desplazamienS, lo que le posibilitaría descubrir y manipular
medio Físico e intervenir sobre él. Asi pues, dos
los objetivos del área motora a corto-medio
fueron el gateo y la bipedestación, para Ileás adelante a la marcha con ayuda.
Aunque el retraso cognitivo no era tan relevanen ese momento, se planeó el entrenamiento
sus bab~lidadessensoriomotoras. Para ello, nos
opusimos, entre otras cosas, mejorar sus capacies de control visual y sus estrategias de aten, estimulando unas adecuadas conductas de
encia visual. Asimismo, la adquisición de una
na discriminación perceptivovisual ayudaría a
iña a aumentar su atención y a complementar
rmación que recibe por la vía auditiva, lo
neficiaría sus procesos verbales. También se
an eó potenciar las habilidades de manipulación
de motricidad h a , y aumentar sus intereses y
competencias en la exploración manual, con
n de descubrir las características de los objetos
u entorno. Además, se propuso como objetivo
orecer sus recursos en la solución de probleas, procurando eludir las conductas de evitación
de escape. Recurrimos a los apoyos visuales utizando fotos, imágenes y dibujos en las taras, así
- Déficit ejecutivo. Las capacidades oe planifi-
+
cación, abstracción de reglas. generalización,
inhibirih y memoria de trabajo tambicn se
encuentran alteradas. Igualmente se observa
persistencia de conducta, bajo nivel de espontaneidad y reístencia a los cambios, y les
cuestamdrtmbajoadaptarse a las Stuaciones
nuevas. Son ~ m d i i as un uso creciente de
conductas de evitación e impulrivas cuando
se cnhentan a retos nuevos o a aprendizajes
por encima de su nivel (Candel, 2005). as dificultades para el razonamiento matemático y
el wlculo también son frecuentes.
La literatura científica actual ha intentado descrbir cómo evoluciona este perfil cognitivo en los
niños con síndrome de Down, sin haber obtenido
datos clariñcadores, por lo que se necesita m&
investigación al respecto.
1
1
como dispositivos muy atractivos, como el mbvil,
las tabletas o el ordenador, para ayudar a María
en estos aprendizajes. Un úitimo objetivo básico
era la mejora de sus habilidades de comunicación,
por lo que se estimuló Ia adquisición del esquema protodeclarativo y de patrones gesniales para
compensar sus limitauones expresivas.
Aunque el programa de atención temprana dirigido a María, a su familia y a su entorno
contemplaba sesiones en el centro de desarrollo
infantil y atención temprana, se implantaba fundamentalmente en el hogar. Para d o , orienmnos
a los padres para que aprovecharan los momentos
y rutinas diarios (el vestido, el baño, el cambio de
pañales, la comida, el paseo, las salidas, los juegos,
etc.) con el fin de promover aprendizajes significativos por medio de acriwidades lüncionales,
favoreciendo la maduración y las habilidades de
interacción de María en el medio que le resulta
familiar (Candel, 2005).
EL CASO DE ÁLVARO. LOS ETERNOS
NlkOS YA VAN AL COLEGIO
&varo ya tiene 13 años y 7 meses. Como antecedentes personales de interés, consta que fue
operado a los 6 meses para corregir u n defecto
cardíaco y que sufre una miopía Iwe, pero no usa
gafas. Está en el colcgio desde los 4 años, repitió
40 de primcuia y cursa acmalmente 60, pero ni
en su familia ni en el centro escolar tienen muy
claro si debe permanecer en educación primaria
o pasar el curso próximo a educación secundaria.
Sus padres están muy pendientes de él y colaboran activamente con los maestros, al igual que sus
dos hermanos mayores, que también le ayudan
mucbo en casa. El entorno familiar favorece las
capacidades del chico, aunque reconocen que está
demasiado protegido. En el colegio tiene apoyo
pedagógico y tratamiento de logopedia por parte
de sendos especialistas. De acuerdo con las características del alumno, se han adecuado los objetivos y 10s contenidos del currículum y se han modificado las estrategias metodológicas, realizando
adaptaciones curriculares significativas para favorecer sus aprendizajes básicos. Alvaro recibe tratamiento adicional de logopedia y refuerzo escolar
en una asociación.
Se valoraron sus capacidades intelectivas con la
Escala de inteligencia de Wecbsler para niños-IV
(WISC-IV); sin embargo, los resultados obtenidos no permitieron un diagnóstico discriminativo de sus ejecuciones, ya que las puntuaciones
directas alcanzadas se situaron por debajo de la
puntuación escalar mínima que pueda ser convertida en una puntuación compuesta descriptora de
su desarrollo. Por eUo se administró el Test breve
de inteligencia de Kaufman (K-BIT), en el que el
rendimiento de k r o (un CI de 45 puntos) en el
área psicométrica de la inteligencia confirma una
discapacidad psíquica moderada: su ejecución se
corresponde a la esperada para un niño de 5 años
y 11 meses. Su actitud durante la administración
de la prueba se caracterizó por una limitada atención y dificultades para permanecer en la tarea
hasta su finalización, con claros signos de cansancio (Tabla 9-2).
Su nivel de competencia curricular se sitúa entre el final del 20 ciclo de la etapa de educación
infantil y el inicio de l o de educación primaria. El
lenguaje expresivo es espontáneo y funcional. Su
habla es inteligible si está contextualizada, aunque
los errores fonológicos son muy frecuentes: susti-
Subtert
Puntuación
directa
tuye, omite y distorsiona. La estructura sintáctica
es la palabra-frase, aunque también
verbaliza frases simples en el contexto adecuado.
Es capaz de narrar acontecimientos muy recientes y expresa sentimientos y necesidades. En el
lenguaje receptivo, comprende órdenes sencillas
y bastantes oraciones compuestas, también responde a preguntas concretas del tipo: *¿cómo te
llamas?»,«¿quécomes?»o «¿quédía es hoy?».
En cuanto a los aprendizajes académicos, lee su
nombre, el de sus compañeros y el de algunos rincones y útiles de trabajo de la clase. Conoce los números hasta 10, ordena elementos de una serie numérica hasta 20, reconoce los que no pertenecen a
una serie, los relaciona siguiendo un criterio dado
y realiza el recuento de objetos con dificultad. Está
iniciándose en las nociones de la suma y la resta.
Presenta enlentecimiento en el procesamiento de
la información, si bien comprende las tareas cnando se le suministran instrucciones compiementarias; pero durante las clases se distrae con facilidad
y trabaja de Forma ocasional; ante cualquier dificultad, abandona la actividad; su ritmo de trabajo
es lento, aunque efectivo. Utiliza material adaptado y especifico, que acepta sin prob1:mas.
En el ámbito socioemocional, Alvaro respeta
las normas de la clase y del centro. Muestra afecto
hacia compafieros y maestros, y es sociable y comunicativo con los iruales, que lo aceDtan bien.
Colabora y participa en actividades de grupo, en
las que le Eusta
- Uamar la atención y destacar. Sin
embargo, no tiene verdaderos amigos y tiende a
estar solo o con niños más pequeños que él, con
10s que se muestra afable. Sus aficiones son la
música, el ordenador y jugar con su perra en el
campo.
A nivel adaptativo, tiene adquirido el control
de esfinteres, los hábitos de vestido, comida y
aseo, y no presenta alteraciones del sueño.
Las dificultades de &aro se han hecho más
evidentes a medida que avanzaban los cursas y
aumentaba la exigencia de los contenidos curriu
Puntuación típica t
intervalo de confianza
195 W
.
1
Puntuación
centil
Categoría
descriptiva
Vocabulario
Vocabulario expresiva
Definiciones
28
28
0
45t13
< 0.1
Muy bajo
Matrices
17
63i13
1
Muy bajo
Sumade las puntuarionestípicasde lossubtests
108
1
Síndrome de Down
l
dares. Sin embargo, su promoción a la etapa de
educación secundaria obligatoia (ESO) se considera adecuada, y permanecerá unas horas en u n
aula abierta en la que recibirá apoyos personales
(maestros espeualistas en pedagogía terapéutica y
audición y lenguaje), y otras en el aula de lo de
ESO para realizar actividades de contenidos más
sendos con sus compderos.
I
Avanzar con mis dificultades
Los problemas de aprendizaje y de memoria
que empiezan a surgir al &al de la infancia se
hacen más evidentes a medida que el nino con
drome de Down crece. Así, los datos aporrados
or Nadel (2006) muestran que las dificultades
cíficas aparecen en los dominios mnésicos
trolados por áreas hipocámpicas y prefronta. Dichas estructuras están implicadas en lameoria episódica, y la corteza prefrontal, además,
a memoria de trabajo. Ambos aspectos esraafectados en este síndrome, si bien esta alteran parece limitarse sobre todo a la información
bal, siendo menores los déficits en los ámbitos
uoespaciales (Tabla 9-3).
El lenguaje es un área especialmente deficitarra
en los & d o s por esta enfermedad Parece que
en ellos la senien& del desarrollo es muy similar a
la de los niiios no afectados, aunque la velWdad o
el ntmo no son constantes. El progreso más rápido se produciría entre los 4 y los 7 años, habiendo
también períodos de creamiento muy lento. Las
principales dificultades estriban, esencialmente,
en los componentes fonétiw-fonológico y morfosmtáctico, al e- limitados los elementos de memoria verbal. Otros aspectos, como el vocabulario
y la pragmánca, no están tan afectados e mduso
m d e s t a n una constante evolución. Se ha observado que, incluso pasados los 20 d o s , tienen un
acepable uso íüncional del lenguaje, es deur, que
el desarrollo linguístico no se interrumpe a los 1415 años, sino que la lo@md media de producción
verbal continúa aumentando hasta los 3040 dos:
aunque este lenguaje aparece muy m i n g i d o respecto a la morfología gramatical, sigue teniendo un
notable valor funcional. En cualquier caso, la enorme variabilidad interindividual aconseja ser muy
cautelosos a la hora de establecer generalizaciones.
También se hacen más evidentes las dificultades de atención y, en consecuencia, los individuos
ár preservada lavisualque laverbal
éficitsen b mernoiia detrabajo
depresióncomocomorbilidad
éficitsen la secuenciauónespaciotempoml
I
F
afectos son proclives a presentar una conducta
dispersa. Suelen mostrar incapacidad para adaptar
con rapidez los estados mentales a las constantes
exigencias del ambiente, y también una escasa
habituación ante las sucesivas presentaciones de
un estímulo. Las respuestas tienden a ser lentas,
es decir, su tiempo de reacción es elevado, sobre
todo si se emplea la modalidad auditiva. Además,
la novedad de la tarea y su complejidad incrementan el tiempo de reacción. Parece que esta lentitud
se explicaría, sobre todo, por los problemas en el
procesamiento de la información y en la toma de
decisiones (conducta estratégica). Persisten y se
agudizan las dificultades de generalización. Se han
descrito, además, problemas para la formación de
conceptos y para el pensamiento abstracto (p. ej.,
analogías).
- También se han subrayado repetidamente sus déficits aritméticos, incluso en aquellos
con aceptables niveles de desarrollo.
Apoyos y refuerzos en el colegio
En nuestro país, la modalidad preferente para
la escolarización de los niños con necesidades
educativas especiales, entre ellos los niños con síndrome de Down, es la ordinaria, con los apoyos
necesarios. En los casos, poco frecuentes, en que
sus necesidades educativas sean importantes por
la gravedad de su discapacidad y no puedan ser
atendidas en centros ordinarios, las ninos se escolarizarán en aulas abiertas o en centros específicos
de educación especial.
Como ya hemos visto, Avaro tiene unas necesidades educativas que requieren un apoyo dentro
y fuera del colegio. Es conveniente seguir trabajando en el ámbito cognitivo para evitar un mayor
deterioro: memoria visual y auditiva, capacidad
de razonamiento, funciones ejecutivas, habilidad
de resolución de problemas, etc. Sin embargo, hemos de ser conscientes de que un aspecto muy
importante de nuestra intervención es lafuncionalidad: las tareas propuestas deben ser significativas para ellos, e incidir en sus competencias
adaptativas, y así tendrán un sentido porque les
servirán para adquirir habilidadesprácticas para la
vida diaria (Schalock, 2010). A este respecto, son
muy eficaces los abordajes que destacan los puntos fuertes de los niños ron síndrome de Down,
concretamente las habilidades para el procesamiento de la información visual. Una estrategia,
muy desarrollada en los últimos años es la aplicación de programas de lenguaje-lectura. basados
en la hipótesis de que el dominio del lenguaje
escrito es más fácil para ellos que el del lenguaje
oral. Como tienden a adquirir más fácilmente los
lenguajes visuales, pueden usarse para fomentar su
lenguaje oral y el aprendizaje de la lectura, además
de favorecer otras habilidades cognitivas.
El progrma que proponemos tiene las siguientes características metodológicas (Navarro y Candel, 1992):
Es un método de lenguaje-lectura, es decir, no
se propone como único objetivo la enseñanza
de habilidades lectoras. sino aue., mediante estrategias adaptadas a los déficits de los niños
con síndrome de Down, se pretende desatrollar sus competencias lingüísticas y, más adelante, abordar la enseiíanza de la lectura propiamente dicha.
Se conjuga lo analítico y lo sintético.
Es flexible, pues se adapta a la realidad particular de cada niño.
Desarrolla una estimulación multisensorial,
trabajando más las aferencias visuales.
Se concede mucha importancia a la funcionalidad de los aprendizajes, para que tengan
una repercusión inmediata en la vida diaria del
niño.
Se propugna un método de aprendizaje sin
error, en el que se asegure que el nifio realiza
siempre la tarea correctamente, aunque para
ello precise ayuda física de cualquier tipo.
Se diferencian cinco fases: 1, discriminación
visual; 2, estadio perceptivo o de motivación;
3, lectura asociativa; 4, lectura analítica, y 5,
generalización de la lectura.
Los únicos requisitos previos son: un mínimo
lenguaje expresivo; comprensión de órdenes
verbales sencillas; mantenimiento de la atención, aunque sea en breves intervalos; que el
niño muestre cierto hábito de trabajo, y que
tenga habilidad para emparejar y discriminar
objetos.
.
~
~~
W EL CASO DE CARMEN. LA NINA
SE HA HECHO ADULTA
Carmen tiene 29 años y es toda una mujer.
Quién lo iba a decir. Parece que fue ayer cuando
empezó a dar sus primeros pasos, casi a los 2 años,
con sus coletas, siempre sonriendo, con esa carita
rellena tan expresiva. Cuando terminó la educación primaria, a los 13 afios, pasó a un instituto.
Carmen no tenia un buen potencial cognitivo -u
CI era entonces de 49- y su rendimiento académico era muy bajo; sin embargo, era una niña
Síndrome de Down
n buenas habilidades de adaptación, activa, y se
municaba bien con sus compañeros. En el instio la atención educativa no resultó la adecuada,
lo que los padres, cansados y decepcionados,
ron Uevarla a un centro de educadón espeel curso siguiente. Eran conscientes de que no
la opc@n más rewmendable, pero no sabían
' hacer para ayudar mejor a su hija Carmen
o en ese centro dos cucos; aprendió mudias
idades nuevas, pero echaba de menos a sus
afieros del instituto. Lo que empezaba a
ar a los padres de Carmen, a medida que
a años, era el hecho de que la veían más
en sus reacciones, con mayores dificultades
ara razonar y para expresarse. Además, tenía peodos de retraimiento y aislamiento social, y desentirse muy triste.
Se ha sdalado una relación entre el síndrome
e Down, el envejecimiento prematuro y la enferdad de Alzheimer. Así, las personas w n síndrode Down de más de 35 años presentan signos
uropatológicos cerebrales que son propios de
cha enfermedad, con un declive cognitivo taméu similar al de la población que la manifiesta
tez, 2010), aunque no todas desarrollan los
mas dinicos que acompañan o definen la
ncia. En la actualidad, la hipótesis más acepsugiere que la aparición de placas amiloides
síndrome de Down se debe a la presencia en
cromosoma 21 del gen que codifica la proteína
ecursora !3-andoide (el APP).
A los 16 años, los padres contactaron con una
ociación, y un año después Carmen abandonó
colegio de educación especial para iniciar una
eva andadura. Los profesionales de dicha asoióu le enseñaron habilidades para afrontar los
s futuros: el trabajo, la inregración social, la
tonomía y la independencia. Todo ello sin ollos aspectos académicos y la adquisición de
etencias en diversos ámbitos: entrenamiento
gnitivo, lenguaje, lectnra y habilidades sociales.
rograma de formación integral comprendía
Cuando ya tenía 25 años, le hicieron un contrato para trabajar en la detería de un centro
comercial. En un principio se encargaba de recoger las mesas y de la limpiaa del local. Era muy
perfeccionista, hacía bien las tareas rutinarias y no
presentaba problemas de adaptación. Después de
unos meses, empezó a servir alos dientes. A veces
olvidaba los encargos que le hadan, pero eso se
solucionó pronto, facilitándole una libretita donde apuntaba las palabras clave que la ayudaban a
recordarlos. Este procedimiento también fue Útd
para que pudieran planificar sus tareas. El empleo
con apoyo es u n modelo de inserción laboral que
ofrece a la persona con discapacidad un sistema
estructurado de supervisión para que encuentre,
aprenda y mantenga un trabajo real en una empresa ordinaria del mercado laboral.
Pese a su discapacidad intelectual, Carmen tenía sus inquietudes y sentía deseos de llevar una
vida independiente, aun con sus limitaciones y
las reticencias de sus padres. El mo&
de m&
indpnáiente es la consecuencia de las acciones
desarrolladas por las personas con discapacidad
que, w n su lucha por hacer valer sus derechos,
perfilaron un nuevo paradigma que se enfrentaba
abierta y conmndentemente a las concepciones
de la época y al paradigma de rehabilitación que
orientaba la prestación de los senricios.Así, mientras el referido paradigma de rehabilitación trata
la discapacidad como un problema de la persona,
que requiere de «cuidadosa durante toda su vida,
infravalora sus capacidades para desarrollar una
vida plena y activa, y decide sobre sus necesidades y los procedimientos más elementales que la
afectan -al tiempo que b i t a el ejercicio de sus
derechos fundamentales, como la parucipación y
la libertad-, el paradigma de vida independiente posibilita a las personas con discapacidad que
quieran salir del sistema tradiuonal de «rehabilitaciónr, recuperar su libertad y convertirse en
protagonistas de sus propios destinos individuales
(Illán, 2004).
A los 19 anos Carmen empaá a trabajar en
el vivero de la asociación. Mientras tanto, contibacon su proceso de formación. Los padres la
yaban en casa reforzando conductas para que
joma su autonomía. Sus capacidades seguían
ndo bajas, pero resolvía los problemas que se le
an presentando, con ayuda en la mayoría de las
ocasiones. Se la notaba torpe en sus movimientos:
a los 20 años conieid a scguir un progrmid de
actividad física para witar la gananda excesiva de
peso y para mejorar su coordinación motora.
Las personas can síndrome de Down y oaas discapacidades somos capaces de redizarnos; esa sí, ceniéndose en cuenta cierras dificultades, pero dándoles
consejos en ciertos puntos muy elementales, para que
así todo funcione mejor. Una de las grandes cosas que
descubrí desde mi independencia, &e cuando niue
que espabilar a k hora de hacer la comida, la cena, el
desayuno. El morim
por el c d digo esto es
parque mi madre jamás me dejó que hiciera nada para
aprender a cocinar,siempre se quejaba de que no sabia
hacerlo. Aveces denm de mi me preguntaba: cómo
puede decirme esro, si no me ense& a hacerlo? ¡Qué
fácil es decirlo Y no alicármelo!x. Otra de ks casas
con las que también nive que enfrentarme fue a la hora
de adminisuarme, en saber comprar aquellas cosas
más necerarias para r&
todo loque correspon& a
las comidas,cenas. etc., etc. Al principia me costó un
poco, ya que no estaba muy acosnunbrada a ello, pero
con el paso del tiempo fuiaprendiendo a hacerlo mejor
También durante todo este tiempo üanscurrido, al ir
tantas veces al mismo sitio, y cuando van conociéndote
es mucho más fácil, puedo redizar una compraporable.
Pienso que el m r o mutua del &a a dia con los demás
es impamnre, incluso nos puede ayudar a que nos
aconsejen con ciertos produms que necesitemos, si es
que cenemos pegas t...]. La vida realmente merece ser
vivida, aunque a veces nos dé algún rwolcón que ouo.
Y amevernos a dar la cara y seguir hacia delante, porque
realmente ES un don que rambién nos pertenece.
Garda-Siwlia (1999)
Mientras redactábamos estas páginas, se publicó la noticia de que Ángela Bachiller, una valliso-
l
II
Juicio dínico: síndrome de Down. Es la cromosomopatía más frecuente de la especie humana y, probablemente, el tipo de discapacidad
intelectual más estudiado. Como consecuencla de la alteración cromosómica, se producen
anormalidades estructurales y funcionales en
el sistema nervioso central, que dan como resultado diversos tipos y grados de disíunción
cognitiva. La mayoría de las personas con síndrome de Down tiene una dacapacidad intelectual de leve a moderada.
- Hallazgos neuropatológicos: como alteraciones macroscópicas aparecen microcefaIia y retraso en el crecimiento del cerebro;
reducción en el volumen de los lóbulos
frontalesven el tamaño del troncocerebral,
el hipocampo y el cerebelo. Por su parte. las
anomalia, rnicrosc0~icarsc reidciondn con:
a) disminución de determinados tipos de
neuronas situadas en la corteza cerebral, y
6) alteración en la estructura y número reducido de espinas dendríticas.
Perfil neuropsicológico: dificultades características Dara Diocesar la información auditiva:funcionan mejor en tareas que inclu-
.
.
letana de 30 años con síndrome de Down, se había convertido en la primera wnceida de Espaíia
wn esta enfermedad.
Es una imagen muy elocuente de l o que significan l a normalización y l a integración. Sus padres
declararon a los medios de comunicación que el
«cóctel. para llegar hasta este momento había
consistido e n «mucho amor, mucha disciplina,
mucho trabajo y una vida normalizada en todo*.
Ángela, de quien su profesora destacó s u perfeccionismo, su vitalidad, su alegría y su actividad,
estaba muy emocionada en el acto de toma de
posesión de s u nuevo cargo, y sólo pudo esbozar
unas pocas piabras: «Gracias por todo, por baberme dado la wnfianza». Y eso es l o que necesitan las personas con síndrome de Down, cuyas
características pueden parecer limitantes: confianza en sus habilidades para poder desarrollar s u potencial, sea éste mucho o poco, e n una sociedad
que debe ser consciente de sus obligaciones para
wn estas personas.
yen las modalidades visual-motor y visualvocal; problemas de atención y tendencia
a la conducta impulsiva. Los retrasos en el
desarrollo motor y en el control postura1
limitan la exploración de su entorno. Los
niños con sindrome de Down tienen déficits decomunicación ya desde los primeros
meses de vida. Los problemas de imitación
vocal y de expresión verbal agudizan las dificultades de lenguaje en los anos siguientes.
La intervención se adapta a las caracteristicas
de los niños en cada etapa de su vida. Conviene recurrir a los apoyos visuales y a las actividades funcionales para mejorar la adquisición
de habilidades. La inclusión en un contexto
escolar normai;zado favorece los aprendizajes
y las competencias que ies permitiran alcan;ar un adecuado grado de autonomia e independencia personal y social. La colaboración
con la familia es indispensable; desde el principio, un objetivo fundamental en el trabajo
con los padres es conseguir unos niveles de
adaptaciónque ayuden a su hijoen la integración social.
1
11
II
'
ACTIVIDAD
9-1.Repasar la neuroanatomía
infantil
/ Ejercicio l. Identifique los circuitos cerebrales
relacionadoscon los procesos de atención v de memoria. y trate de buicar su relación cons1
; alteraciones descritas en el síndrome de Down.
AnlvlDAo 9-2.Aprender a evaluar
en neuropsicologia infantil. Principales pruebas
Para revisar brevemente las peculiaridades de
las escalas ordinales, tal vez sea oportuno señalar
algunas de sus diferencias en relación con las escalas mas tradicionales. Mientras aue estas establecen un nivel basal y un techo, las brdinales proporcionan solamente una ejecución techo. Si los tests
tradicionales utilizan normas y materiales estandarizados, las escalas ordinales son mucho más flexibles a este respecto: el papel del examinador no es
evaluar las respuestas producidas por un individuo
ante tal situación estandarizada, s/n0 que consiste,
más bien, en elicitar la ejecución óptima en cada
dominio del desarrollo, recurriendo a un variado
conjunto de procedimientos y materiales de exploración. Finalmente, los tests tradicionales suelen
proporcionar una edad o un cociente de desarrollo,
y las escalas ordinales permiten calcular una edad
de desarrollo estimada o un nivel del estadio sensoriomotor piagetiano.
Escala para evaluar el desarrollo de la inteligencia
infantil (Uzgiris y Hunt, 1975)
Es la prueba más conocida de las escalas ordinales basadas en las referidas teorías del desarrollo de
Piaget. Menos utilizada que los tests con normas
de referencia, como las Escalas Bayley de desarrollo
infantil. tiene algunas características peculiares: al
valora la conducta del niño en una serie de situaciones provocadoras, en un contexto no directivo,
sin limitación de tiempo, buscando su mejor respuesta; b j ofrece una excelente y amplia posibilidad de diseñar intervencionesfuncionales,vcj está
poco contaminada por íterns motores.
Permite evaluar el desarrollo sensoriomotor de
los niños de 1 a 24 meses. Consta de 7 subescalas:
Seguimiento visual y permanencia del objeto. Se refiere al desarrollo del concepto de objetos con existencia independiente.
Desarrollo de medios para alcanzar fines. Incluye acciones iniciadas por el nirio para alcanzar un resultado determinado.
' Imitación vocal. Conductas vocales, aparentemente imitativas, pero también adaptativas.
Imitación gestual. Esta subescala está relacionada con respuestas de imitación que requieren
una acción corporal.
Causalidad operacional. La conducta anticipatoria es la acción más temprana en esta escala. También se incluyen conductas sistemáticas (incluso reacciones circulares), dirigidas al
establecimiento de las relaciones antecedenteconsecuente.
Relaciones espaciales. Pone en juego la creciente ca~acidaddel niño ara a~reciarel esoacio tridimensional.
Desarrollo de esquemas de acción. Trata de
evaluar el papel cambiante de los juguetes en el
mundo del niño.
J Ejercicio 2. En la bibliografía del documento
busque más información sobre el perfil neuropsicológico de las personas con sindrome de Down,
y establezca algunas comparacionescon las personas no discapacitadas.
J Ejercicio 3. Realice una evaluación a una person; con síndrome de Down, utilizando pruebas
neuroosicolóaicas v
instrumento oue valore
, alaún
<
su conducta adaptativa. Haga un análisis cualitativo, indicando las posibles relaciones de las puntuaciones y las habilidades prácticas del individuo,
teniendo en cuenta su edad.
-
ACTIVIDAD9-3.Neuropsicologia infantil
en el cine y la literatura
Una forma amena de completar el aprendizaje
en neuropsicologia es a través del análisis de los
casos clinicos uue han sido ~rotaaonistasde la literatura y el cine. A lo largo de los diversos capítulos
se revisarán algunos de los libros y las películas más
relevantes que se han aproximado a las temáticas
propias de la neuropsicologíainfantil.
Para leer
Paloma Garcia-Sicilia, una mujer con síndrome
de Down, ha escrito En el nombre del sindrome
de Down (Murcia: AyNOR, 1999). Comente los
1
capitulos que más le han interesado. intentando
analizar las aportaciones más interesantes, a su
juicio.
También ilustran las vivencias de niños y padres
con este síndrome los cómics:
Lang Agulló N, Garcia Llorca, R. Downtown. Madrid: Dibbuks.2012.
' Bautista López, JA. Cornic21: viñetassobree1s;ndrome de Down. Bautista López, 2012 (disponible además en libro electrónico).
Cinefórum
De las siguientes películas, protagonizadas por
personas con sindrome de Down,vea al menos una:
Alonso Hemández N. Síndrome de Dmvn: desarrollo del
lenguaje, d u a c i ó n e incwención. Rwise h r a mgifal
2010;3:915-21.
Candel 1. Sindmme de Da-. En: MiUá MG, Mulas R &.
Atención remprana. Desarroiio infantil, diagn6stico, -Inos e inrwención. Valencia: Pmmalibro, 2005: p. 683-708.
C a r d u c ~F, Onorati I: Condoluú C, Di Guinam G, Quarato PP, et al. Wholebrain ved-based morphometry srudy
of diildren and adolmcents wicb Dmvn ryndmme. Funn
Neuml2013;28:19-28.
Coppus A, Evenhuü H, Verbme GJ, Visser F, Van Gool P.e t
al. Demencia and martality in persons with Down's syndrome. J Incellect Diabil Rer 2006;50:768-77.
Down JL. Observations on an etbc dassificarion of idiots.
~ondon:Clinical LeReportr, 1886; p. 259-62.
Fidler DJ. The emerging D m syndrame behavioral phenotype in early diildhood. Implicztions for ptactice. Infanrs
and Young Chiidren 2005;18:86-103.
Fernández-Aicaraz C, h j a l - M o l i n a F. Cpgenenc and
neurabiological advances in Down síndrome. Anales de
Psicología 2014;30:346-54.
FIóin J. Enfermedad de Alíheimer y síndrome de Down. ReWta síndmme de Down 2010;27:63-76.
IUán N. El Proyecto Vivicnda Independiente. Una alternativa
de vida autónoma c independiente para ks peno- con
discapacidad psíquica Mur&: Fundación Síndrome de
Down de k Rezión de M W 2004.
Bermúdez X, director. León y Olvido. La Coruia:
Xamalú Filmes y El Paso PC, 2004.
Pastor A, Naharro A, directores. Yo, también.
Madrid: Alicia Produce y Promico Imagen,
2009.
Sarmiento C. director. Viene una chica. León: Impromptu 51 2011.
Van Dormael J. director. El octavo dia [Le huiti6rne jourl. Francia-Bélgica-Gran Bretaña: Européenne Production, Homemade Films, TFl
Films Production, Working Title, D.A. Films,
1996.
Describa las caracteristicas más relevantes de
los protagonistas y trate de realizar un perñl psicológico.
Jacacok LM, Byars AW, Chalhonre-Evaos M, Sdimithorst YI,
Hidrey F, er al. Funhonal magnetic resonante imaging
af uignitive processing in pung adula wirh Down spi
drome. Am J Inrdect2011;116:344-59.
Leromrau A, Sanroni FA, Bonilla X,Saiiani MR, Ganrála
D, a al. Do&
of genome-wide gene eapression dFrcguktion in Dom's syndrome. Naaire 2014;508:345-50.
Lott IT, Dienren M. Cognitive d&Ua and assackted neuraiogical mmplicarions in individuals wicb Down's syndrome. Lancer Neurol2010;9:623-33.
Mvriovrio Pérez S. El síndmme de Down. Madrid: Cararara,
2011.
Nadd L. Neuopsydiological a r p m of Down sy"drome. En:
Randa JA, Perera J, cds. Down syndrome: neurobehavio&
spedcity. London: John Wiley and Sons, 2006;
>o. 67-81.
. ~Na-m F. Candel l. Un programa de lenguaje-lectura para niños con síndrome de Down.En: Candel 1, Turpin A, &.
Síndrome de Down. Integración escolar y kboral. Murcia:
ASSIDO, 1992; p. 297-328.
Rasore Quarrina A Early medial caretaung and faiiow-up.
En: Ronda1JA, PercraJ. Spiker D, &.Neurocogni"ve rehabilitarion of Down syndrome: thc earlyy e s . New York:
Cambridge Universiv PNS, 2011; p. 117-27.
Sdialock iU.Incellecrual disabiliry. Ddnition, dwification
and systems of supporrs. Washington: Ameti- Associati'on on Inrdenual and Dcvelopmentd Disabilities,
2010.
l. Navarro Gutiérrez
i l finalizarel capitulo el alumno será capaz de:
i Indicar los principales rasgosfenotípicosdel síndrome del cromosoma Xfrágil.
1Describir el períil neurapsicológico de los niños afectados por el síndrome.
1Identificarlos principales objetivos de intervención en un caso típico.
1 Diseñar alguna de las actividades para la reeducación de los déficits cognitivos y comportamentales habituales en el síndrome del cromosoma Xfrágil.
p INTRODUCCI~N
El síndrome del cromosoma X frágil es la prinUpal causa de discapacidad intelectual de origen
hereditario. Afecta sobre todo a varones, w n
una prevalencia de 1:2.633 recién nacidos vivos
en Espana (Fernández-Carvajal et al., 2009). La
mayor incidencia en los vatones (1:4.000 frente a
1:6.000 mujeres) se debe a que su ongen se asocia
a una mutación del cromosomaX En las mujeres,
la presencia de un segundo cromosoma X normal
puede compensar los efectos del primero; así, la
mujer es más portadora que afectada Y puesto
que los varones sólo cuentan con un cromosoma
X, la expresión del déficit en ellos será congruente
con el cuadro clínico completo del síndrome
Desde el pasado siglo sabemos que la alteración
selocaliza en el gen FMRI IfragrkXmentalretar&hon l) (Reniadm 10-1). En la población general
este gen está formado por una secuencia de unas
5-60 repeticiones del triplete citosina-guaninaguanina (CGG). Las individuos afecmdos por el
síndrome presentan una mutanón compha del gen
debido a un número de repeticiones por encima
de 200. Esto produce una meulación del FMRI
que provoca su inactivación. Aunque todavía se
desconoce la función de la proteína que wdifica,
se sabe que es imprescindible para la maduración
y selección de las slnapsis y para la expresión de
otros genes. Existe un estado intermedio en la alreración de este gen: lapmutdción. En estos casos,
la secuencia CGG se expande entre 60 y 200 repeticiones. A pesar de ello, el FMRI logra w d & m
la proteína FMRP w n éxito. Por lo t m o , si bien
serían portadores de la mutación, estos individuos
no expresarán los défiuts asociados al síndrome, o
expresarán algunos síntomas de formaleve. Pero su
descendencia podrá padecer la enfermedad, ya que
la transmisión del cromosoma X fr@ sigue un
fenómeno conocido en genética wmo rxpannón
de repetrnones úi tnnucIPÓmhr, que incremenra la
penetrancia y expresividad del trastorno de generación en generación.
Aunque la mujer sólo pottara la premutación,
la repetición del triplete tiende a expandirse en
su descendencia (esto no sucede, por causas que
se desconocen, cuando el portador es el padre).
La madre transmitirá el gen alterado a la mitad
TRASTORNOS
GENÉTICOS
de su descendencia (hijos e hijas), mientras que el
padre l o transmitirá en estado de premutación y
únicamente a sus hijas (Fig. 10-1). Esta situación
~ u e d manifestarse
e
en l a
de premutación
edad adulta de manera diferente según el sexo: en
forma de falla ovárico prematuro en la mujer y de
síndrome de temblorlataxia en el hombre.
Debido a la identificación precisa del gen, es
posible detectar l a presencia del síndrome a partir
de un análisis del ADN del individuo. C o n los
resultados se estima l a alteración en el FMRI y s i
se trata de un estado de premutación o mutación
completa. El diagnóstico suele establecerse alrededor de los 3 años de edad.
La expresión de l a mutación genérica para el
sindrome del cromosoma X frágil debe describirse
a través de sus dos vertientes, esto es, el fenotipo
físico y el conductual. El primero es más difícil de
detectar, si es que se presenta, en las nifias y en los
varones de corta edad (Tabla 10-1). El presente
capitulo se centrará en recoger las particularidades
que caracterizan e l fenotipo conducrual del síndrome (véase un resumen en l a Tabla 10-2).
Varios grupos de investigación sostienen que la
maduración cognitiva en los casos de trastornos del
neurodesarrollo n o responde a un retraso generdizado, sino que puede dibujarse un perfil más o menos especifico en función de cada trastorno (Cornish et al., 2013). Artigas-Pdlarés y Bruo-Gasca
(2004) defienden que en el perfil neuropsicológico
del niño con este síndrome se distinguen comportamientos compartidos con nifios que padecen dis-
1 Recuadro 10.1. Aspectos históricos del síndrome del cromosoma X frágil
+ En la primera mitad del siglo xx, Martin y Bell
I
I
I
(1943) realizaron la descripción oriqinal del
sindrome tras observar durante 17 años a dos
generaciones de la misma familia con, al menos,
11 miembros varones afectados de discapacidad
intelectual (Fig. 10-2). Apuntaron ya a su origen
hereditario y a la vinculación con los cromosomas sexuales. Es más, situaron la base neurofisiológica en una alteración localizada en la porción
prefrontal de los hemisferios cerebrales y expusieron una sintomatología que otros autores más
adelante dibujarían con mayor precisión. Especificaban que la disfunción cognitlva no tenía carácter progresivo y que se debía a un «defecto en
al
idenel desarrollo».Como~ r i n c i ~característica
tificaron una discapacidad intelectual de mayor
oravedad en los 11 ~acientes(estimando. m e
&ante los tests de la ;;poca, unaedad mental de
entre 2 y 4años)y una menor afectación en otros
dos familiares, ambos mujeres. Dos hermanos
del qrupo
- . más afectado habían recibido diaqnósticos de trastornos psicóticos y a uno lo cataloqaban como desconectado de su entorno social,
y constantes movimientos estereotipados: además. anotaron que experimentó un
empeoramiento durante la adolescincia. si tenemos en cuenta que Leo Kanner dio a conocer su
artículo Autistic disturbances of affective contact
el mismo año de la publicación que nos ocupa,
podemos pensar que, de manera fortuita, Martin
y Bell estaban describiendo un caso de sindrome
del cromosoma X frágil afectado por autismo.
Por lo tanto, establecieron desde el principio, y
sin saberlo, una relación de comorbllidad entre
el sindrome y los trastornos del espectro autista.
Retrataron al rcsto de los individuos como afectuosos y sociables en mayor o menor medida,
+
aunque hablaban de dos familiares no afectados
odelqrupomenosafectadocomoretraídos,siendo latikidez, como veremos, uno de los rasgos
más típicos. Detectaron en los pacientes una importante alteración lingüística, al menos a nivel
expresivo, tanto fonológica como morfosintáctica y semántica: «ninguno puede formular una
oración». Al preguntar a uno de ellos cuál era su
profesión (acarrear carbón), sólo pudo responder
<rnegrou.con lo que mostraba cierta preservación
de la capacidad de comprensión verbal auditiva
y de las habilidades pragmáticas, pues empleó
sus limitados recursos lingüísticos para hacerse
entender. No identificaron, sin embargo, rasgos
físicos ~eculiaresni alteración en el desarrollo
motor, aunque señalaron que varios adquirieron
la marcha autónoma de manera tardía (con más
de 20 meses).
Fue Lubs, en 1969, el primero en llevar a cabo
un análisis cromosómico para concretar la asociación del síndrome con lo que denominó un
~marcadornlocalizado en una sección del brazo
larqo
. del cromosoma X. Encontró dicha asociación tras estudiar a una familia con 4 miembros
afectados a lo largo de 3 generaciones consecutivas. Durante ia década d e 1980. se llevaron
a cabo múltiples estudios que ayudaron a la
descripción del sindrome con una mayor precisión, tanto genétira como fenotípica. Ya Verker,
en 1991, vinculó el síndrome a una disminución
de la proteína FMRP (fragileXmentalretardation
prorein) debido a una alteración en el gen encargado de su codificación: el FMRl (fragiieXmenrai
retardation gene), lo que provoca niveles inferiores o ausentes de dicha proteina, que originan
un desarrollo dendritico anómalo (FerrandoLucas et al., 2003).
1
Síndrome del ErnmosomaX Wgil
Madre afectada
X frágil
Hija afectada
XXfrágil
XX
xy
tiijo afectado
X frágil Y
XX
Xy
Padre afectado
X frágil Y
Hilas portadoras
XX frág~l
XY
Dioujo esqucmát~coae Id I I C ~ C
d~.l
( ,iiidiume
~ ~ I ~ del rroinoroma X frjgil. Cuando la nerencia ~5 marerna
1 elcroino5oma Xalectaao se podra rransmirir a la mitad de los hijns. rantovaroner como mJIeres.S;nembargo.CJan
er paterna (8).la Irdnrmisi6rI s r praaurird "n'camenre a ,as hijas. que pueaen rei partaaorar.
acidad intelectual y con ninos con trastorno por
a t de atención con hiperadvidad (TDAH).
obstante, a dicho perfil habría que atíadir rascomportamentales genuinos del síndrome del
mosomax frágil que muesuan un nuío tímido,
rgonwso, apegado a los adultos, con problemas
pqnunciación o habla, perswerante en ciertos
os, con miedo a animales, situaciones o lugares,
preocupado por el orden o la limpieza.
Sin llegar a hablar de espectro, la expresión del
me responde a una amplia diversidad, pues
ye desde la dicapacidad intelectual grave
asgos autísticos hasta lo que Artigas-Pallarés
do en llamar síndrome del cromosomaXfidgzl
ncionamzenm ekuado (2001). De ahí k necede una evaluactón exhaustiva para establecer
a base sobre la que intervenir.
F
El grupo de mujeres afectadas presenta mayor variabilidad en su desempebo wgnirivo. Sólo
el 25 % de las nuias con mutación completa del
gen FMRI obtiene un wuente inrelectual (CI)
derior a 70; así, la enpresión del síndrome suele
ser más Iwe o incluso no aparecer. Sin embargo,
tanto en estos caos como en los individuos con
premutación del gen son frecuentes las dificultades
de aprendizaje, aun con un CI dentro de la normalidad (Hageman, 2009). Martin y Bell describiemn una familia con varios hombres afectados y
dos mujeres con evidentes problemas en la realización de tareas matemática simples, peco capaces
de llevar a cabo tareas wtidianas dentro del hogar
o en un rrabajo sencillo. Una de eUa (hermana,
pruna y sobrina de varones afectados), si bien autónoma en numerosas a h i d a d e s de k vida diaria
rgura 1 0 2 Figura original del ertudiodc:Martin y Bell en 1943. Se puedeobservarel detallado seguimlentoquereal1
ron de todos los miembros de la familia.
1 Neurológicos
1 cenvulsiones
sdel sueiio
ibia 10-2. Fenaipo conductual del síndrome
J cromosomaXfrágil
& t e ~ m l k ¿ a b l (suele
e
oscilar
de levt
leradal
Dficulk?desencálculo y antm6tica
Défcjts en m70mmientoabmam
Rasgosautisücos
- Evitaoóndeiwntacto ocular ytáctil
- Hipersensibilidad estimular
- Movimientos estermtipados
- Aleteo de manos
- Modedura demanos
- Excava timidez
- h t e d a d social
Lenguaje
- Refrasodel lenguqe
- Munsmo
- Ecolalia
Atención
- Défiat de atención
Comportamiento
- Hipemcüvidad
- impulsividad
- Rigidezmental, con aparición de trastornos
obsesivos
- Rabietas
- Ansiedad y depresión
..
.
Hipotonía
Torpeza
Estrabismo
Ermres refractivos
Ortopédicos
Pies pianos
Laxitud articular
Escoliosis
Luxaciones articulares
Cutáneos
Piel fina y suave
Línea palmar deSydney
Cardiocirculatorios
Prolapso mitml
Dilatación aórtica
Dilatación de la arteria
pulmonar
Hiwrtensión
i
Endocrinos
Macnwrquidra pospuberal
Obesidad extrema similar a ia
del síndrome dePmder-Wllt
Aceleración del oeso ,
v la talla
Pubertad precoz
Menopausia precoz
.
.
Adaptado deilammhlenter y6anzalezIgleriar (19991
miento se inició cuando tenía 21 meses. Relacionaremos su relato con la descsipción seminal de
Marún y BeU (1943).
.
Renales
Reflu~ovesicouretral
Del crec~m~ento
1 Crecimrento nreoubeml
. ,
acelerado
Leve disminución de la talla
.a". 12
o~~,ia,inn117
-.
- --- --- .-
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CASO.
UN NINOT~MIDOEN BUSCA
DE DIVERSIÓN
Ignacio era, ante todo, u n niño Feliz que se enfrentaba a su entorno buscando divertirse. A pesar
de su inquietud, desde el principio fue posible val o r a su prometedor potencial de aprendizaje; preveíamos que unos años más tarde podría ser muy
diferente al chico que evaluábamos. Para facilitar
la exposición agruparemos las peculiatidades del
caso en torno a tres rasgos nucleares: el perfil cognitivo: funcionamiento ejecutivo inmaduro; el
desarrollo comunicativo: alteración lingüística, y
el c o m p o m i e n t o relacional: ansiedad social.
A su llegada, Ignacio presentaba un r e m o generaikdo del desarrollo, aunque a medida que
crecía, se o b m ó que el cuadro inicial se iba definiendo a partu de la afectación específica de diferentes funciones cognitivas típicamente asociadas
con los lóbulos frontales. Con objeto de facilitar
la exposición del caso, nos adheriremos al modelo
de Miyake et al. (2000) para conceptualizar las
i
Aspecto fisico
Macmcefalia
Frente amplia
Cara alargada
Paladar ojival
Mentón y orejas prominentes
Piel fina v
suave
L...
'
. -1
Aidptaio dz An ga5-Pa lar@<12011). rerraiido li.ra%et
s . (2W31,
I
,
iian80r F.rnrrr yliomlez glr<a< 1%9l
(incluso en la crianza de sus hermanos pequeños),
no logró adquirir estos aprendizajes aritméticos
básicos a pesar de que asistió a una escuela especial
para nitíos con discapacidad (Recuadro 10-1).
Para caracterizar el Fenotipo conductual del
síndrome, así como para mostrar los aspectos
esenciales de la intervención temprana, se narrará
el caso de Ignacio, un niño de 5 años cuyo trata-
Y
Síndmme del fmmosoma X Mgii
1
Recuadro 10-2. Modelo factorial de funcionamiento ejecutivo
La definición especifica de las tunciones ejecuti-
vas aUn espera un consenso: no se dispone tampoco de Lna teoria coniprehensiva que cuente
con el beneplácito general de lacomunidad cientifica.El grupo dc Miyake propone, en su modelo factorla, tres funciones ejccurivas separadas,
pero no compietamente independientes: flexibilidab mental (shifting between task or mental
SetS), capacidad de actualización (monitoring and
updatrng af workíng memory representationsj e
inhibición (inh~bitionofdominanfororewtentres. .
ponres). para formularlo se basaron en los resultados obrenidos tras analizar la ejecución por parte
de 137 individuos en diferentes pruebas, como
el Test de clasificación de tarieras de Wisconsin
(WCST) y la Torre de Hanoi. concluyeron que sc
observaba relación entre las tres funciones,pem
qJe cada una de ellas poseá una entidad propia.
Segun este qrupo,
lo flexibilidadmental (shrhinq)
.
.
permite pasar de un esquema mental a otro; así,
podemos desengancharnos de una actividad
para afrontar la siguiente. Un ejemplo de alteración a este nivel sería la repetición perseverante
de una respuesta a pesar de que se demostram
que ya no es apropiada (p. ej., intentar acomodar
'
la pieza de un enca~ableen el lugar equivocado
una y otra vez,sin poneren marcha siquiera una
estrategia de ensayo y error).
.Y La actualización (updating) se relaciona directamente con el concepto de memoria de trabajo.
E
iones ejecutivas (Recuadro 10-2). Aspectos
o el desarrollo motor o las habilidades visuostructivas evolucionaron con tendencia a la
d, si bien se mantuvieron siempre por
lo esperado según su grupo normativo.
enguaje y ciertas funciones frontales progrean con lentitud en relación con dicho grupo.
e desarrollo heterogéneo dejó vislumbrar que
estaba configurando un
neuropsicológico
A lo largo de los últimos anos, en la literatura
ntüica, el síndrome del cromosoma X frágil se
asociado con retraso o trastorno del lenguaje
on déficits atenciondes. Sin embargo, algunos
tores apuntan a un fallo ejecutivo como origen
gran parte del fenotipo wnductud (Cornish
al., 2001; Cornish et al., 2013). Ya Martin y
, en su primera descripción del síndrome,
ieron atribuir las peculiaridades cogniuvas
na alteración cerebral frontal. Los hallazgos
euroanatómicos y funcionales que mayor resdo han recibido hasta ahora sitúan la base de
tsta capacidad nos permite mOnltOrlZar y procesar informaciónnueva relevante para la tarea,
así como rcvisar la ya existente para sustituir los
datos viejos e inservibles con información rccientc. Asi pues. no se trataría. de un mero almacenamiento de datos relevantes, sino de la manipulación activa de información (p. ej., buscar
patabras en un diccionario puede suponer un
trabajo arduo: es necesario revisar la secuencia
de letras que compone la palabra y compararla con los términos oue van aoareciendo en el
diccionario).
La inhibición (inhibllionjsupone la habilidad de
contener deliberadamente respuestas automiticas. dominantes o Dreootentes
cuando es nece. .
sario (p. e)., en un contexto poco estructurado,
agredir a la persona con quien se comparte el
juego, a pesar de que esta conducta ya se hubiera oroducido en los minutos vrevios y hubiera
sido reprendido por ella). La tarea protótipica referida ainhibiuón es ei test de Stroop.
Miyake considera, por otra parte, que los términos funciones ejecutivasy funciones frontales no
son intercambiables, ya que no todos los individuos con lesión frontal tlenen afectación en su
funcionamiento ejecutivo, ni todos los pacientes
con alteración ejecutiva han sufrido wna agresión frontal, al observarse también tras disfunción de circuitos frontobasales o afectación del
cerebelo.
las dificultades características del síndrome en
anomalías frontobasales, directamente implicadas en el funcionamiento ejecutivo. En estos
individuos se ha encontrado, bilateralmente, un
núcleo caudado de mayor tamaiío que en dos
grupos de control: uno con desarrollo neurotípico y el otro igualado en el CI. También se
han observado anomalías metabóhcas asociadas
a esta área, y se han identi6cado alteraciones en
las conexiones frontoestriatales vinculadas con la
memoria de trabajo, la atención y la capacidad de
inhibición (Bruno et al., 2013). El grupo de Peng
(2014) ha informado incluso de la relación entre
el tamaiío del núcleo caudado, el despliegue de
conductas desadaptatiw y el funcionamiento
cognitivo general (correlaciones positiva y negativa, respectivamente). Además de alteraciones
en los ganglios basales y en sus conexiones con
el lóbulo frontal, se han descrito anomalías en
el cerebelo, que sugieren que la ausencia de la
proteína afecta al desarrollo del sistema nervioso
desde etapas muy tempranas.
I
Anamnesis
Ignacio era el segundo de tres hermanos. Sus
hermanas seguían un patrón de desarrollo neurotípico. Claudia, la mayor, era extremadamente tímida, al igual que su hermano, si bien a los
8 años tenía su propio grupo de amigas y estaba
integrada en el entorno escolar. Clara, la hermana
pequeña, era muy extravertida, de manera que,
con 3 años, ya lideraba el grupo de compañeros
de la escuela. En ningún momento se detectó que
las niñas presentaran dificultades de aprendizaje;
de hecho, Martin y Be1 relatan varios casos de
individuos afectados con hermanos que han logrado becas de estudio por sus buenos resultados
académicos.
Los padres, ambos con estudios superioresy un
alto nivel cultural, diferían también en sus rasgos
de introversióniextravetsión, si bien contaban con
una capacidad de relación social normal. A pesar
de tratarse de un síndrome hereditario, no recordaban ningún caso de discapacidad en la familia,
a diferencia de la descrita por Martin y Bell, cuyo
árbol genealógico contaba con varios miembros
con alteración cognitiva a lo largo de distintas generaciones.
Los hábitos de alimentación y sueno nunca
supusieron una traba en el desarrollo de Ignacio.
Colaboraba en las actividades básicas de la vida
diaria como cualquier ni60 de su edad. La familia mantenía pautas de crianza apropiada. con los
tres hermanos. Desde el inicio, sorprendió la naturalidad con que consideraban las peculiaridades
del pequeño; esto favoreció la adquisición de autonomía en las tareas cotidianas.
Cuando pasó al segundo cid0 de educación
infantil, los padres escogieron un centro ordinario
con amplia tradición en educación inclnsiva de
niños con discapacidad. En este colegio fue desde
el principio un niño más, si bien sus dificultades
eran abordadas por un equipo especializado de
maestros de audición y lenguaje y de pedagogía
terapéutica. Sin duda, se encontró mejor atendido
que los individuos estudiados por Martin y Bell,
algunos de los cuales fueron institucionalizados
desde la infancia.
Evaluación del caso
Ignacio acudió al Centro de Atención Infantil
Temprana (CAIT) del Hospital Universitario San
Rafael de Granada a la edad de 21 meses, acompafiado por sus padres. Todavía no había recibido un
diagnóstico médico, que obtuvo cuando tenía ya
2 anos. Los padres se preocupaban por el retraso
en la adquisición de la marcha y porque con casi
2 años no emitía palabra alguna, ni siquiera para
llamarlos a ellos o a sus hermanas.
En edades tempranas, la expresión de los rasgos
faciales y corporales típicos no suele ser tan evidente, por lo que apenas reconocimos signos del
fenotipo físico propio del síndrome del cromosoma X frágil. Era posible identificar una frente y
orejas ~rominenres,y una cara alargada con paladar ojival. Era llamativa la hipotonía generalizada, así como la hiperlaxitud de sus articulaciones
metacarpofalángicas.
En el ámbito motor, acababa de adquirir la
marcha autónoma (los padres indicaran que Ignacio empaó a gatear a los 12 meses), pero mantenía una base de sustentación ampliada. Su nivel
de actividad motora era muy alto. La exploración
reveló un cuadro de hipotonía generalizada que,
a nivel oral, le llevaba a mantener la boca abierta,
la que provocaba el frecuente derrame de saliva.
Además, presentaba una capacidad de coordinación oculomanual inmadura para su edad.
Desde nuestro centro, el interés se focalizó en el
fenotipo conductual. En el plano social y comportamental, comprobamos, al llegar a la consulta por
vez primera, que Ignacio presentaba una rabieta
con conductas autolesivas leves que cesó cuando
la madre lo tomó en brazos. Lloraba ante la separación de su madre y ante cualquier situación
mínimamente no deseada, demostrando una muy
baja tolerancia a la frustración. No quiso colaborar
con la terapeuta p aunque la miraba, esquivaba el
contacto ocular conforme ella se acercaba. Actuaba del mismo modo cuando sus padres trataban de
establecer contacto ocular con él.
Su relación con el entorno era inmadura. Exploraba el contexto novedoso de forma superficial,
cambiando continuamente de foco de interés, y
lanzaba los objetos que encontraba; su madre deda: «es lo que más le gustan.
Carecía de ciertas habilidades requeridas para
la comunicación; no respondía ante actividades
de imitación gestual ni verbal. Pese a que se le había entrenado en el senalado, no ponía en marcha
ningún tipo de conducta protoimperativa de manera espontánea; en su lugar, conducía al adulto
hacia el objeto deseado, usándolo de forma instrumental. El llanto y estas conductas instrumentales
eran sus únicos medios de expresión. En las primeras sesiones se observó que realizaba conductas protodeclarativas dz forma ocasional (P. ej.,
enskar un juguete nuevo a la madre) e iniciaba
miradas conjuntas. Comprendía a un nivel un
Siodmme del cromosoma X frágil
superior de lo quepadía expresar; respondía
mbre y ante laprohibición, pero no seguía
a otra orden sencilla, a no ser que fuera
ada de un apoyo gestoal evidente (p. ej.,
la mano mientras solicitábamos que nos
suya o golpear la silla al pedirle que tomaento). No realizaba ninguna emisión verbal
@ble; su balbuceo era toda& indiferenciaasí se mantuvo, al menos, hasta los 2 años
dio. Incluso el entrenamiento iniciai para la
tición del fonema la1 resultó diücultoso; due las primeras sesiones abría la boca, pero no
el gesto con ninguna verbalización.
valuación inicial se antojó compleja, pues el
tencional de Ignacio cambiaba continuamenominado por los elementos del entorno. Esto
se mantuviera en una mea el tiempara permitir la valoración. El proceso
a todavía más debido a k emisión de
estas impulsivas, a pesar incluso de conocer la
ción correcta. Di& tendencia llevaba a Ignacio
moronar una construcción o a lanzar las piezas
sirnaciones de frustración y ante
que
ideraba por encima de sus posibilidades.
sta primera valoración, realizada a los 22 mee completó con la Escala de desarrollo pside la primera infancia Brunet-Láine
, que confirmó un retraso generalizado
esarrollo bastante homogéneo, aunque con
cid afectación de las áreas lingüística y social
uando Ignacio creció, fue posible adminisuna prueba más precisa, la E s d a de inteliia de Wecbsler para preescolar y primaria-III
PSI-III), aunque de manera incompleta en
omponentes verbales. Los resultados obtenidos en-los subtests manipulativos indicaban un
retraso leve en esta área, si bien los déficits atenuonales que manifestaba interferían con el desempeno en este tipo de pruebas (Tabla 104).
I
El paso de una nitina a otra desestructuraba
completamente el mundo de Ignacio: cambiarle el
paíial, por ejemplo, suponía todo un reto; hacerle
salir de la consulta para irse con su madre (cuya
llegada había recibido con evidentes muestras de
alegda) le hacía esconderse bajo una mesa. Iniciaba una rabieta en situaciones que no éramos
capaces de anticipar. Con poswioridad, comprobamos que esta respuesta se
bien ante
cambios bien ante situaciones cuya carga esumuiatoria suponía una agresión para él. A este respecto, es prewso advem que estímulos como la visita
a un espacio nuevo le Uevaban a senurse abrumado debido a la dificultad de asumir el exceso de
mformación estimular; por este motivo, recibió
con el paso del tiempo el apoyo periódico de una
terapeuta ocupacional especialista en terapia de
integración sensorial.
Finalmente, observamos conductas estmtipadas sobre todo ante situaciones que le provocaban
una elevada excitación: aleteaba con ambas manos
o bien se mordía una de d a s mientras aleteaba
con la otra (p. ej., cuando un juego le gustaba
especialmente). Si en esa situación se encontraba
cercano a otra persona, su mera presencia seMa
como estímulo desencadenante de una agresión
leve (manotazo, tirón del pelo o mordisco). Esta
agresión se consideró fruto de la irnpulsividad; no
suponía una expresión de rechazo.
Ignacio tomaba un va.sn de zumo de naranja todas las mahanas por las propiedades antioxidantes
del cítrico comentadas en unas jornadas acerca del
síndrome del cromosoma X frágil a las que la familia asistió. Era el «matamientofarmacológico» más
potente que seguía este ni60 ( R e c d o 10-3). Por
su pme, en el CAIT nos centtamos, como se indicó anteriormente, en la habilitación de los ámbitos
de desarrollo cogoitivo y lingüístico, así como en
aspectos relacionales y comportamentales.
Perfil cognitivo. A todo gas
I nrea postura1
1 15 meses y medio 1
Área de coordinación
15 mesesy medio
Área del lenguaje
13 meses
Cocientede desarrollo global
68
Ignacio rese en taba un retraso madurativo generalizado que, evolutivamente, dio paso a un
funcionamiento peculiar en el que se apreciaba un
fallo ejecutivo. Manifestaba un cuadro general de
impulsividad, inatención e hiperactividad explicable por un déficit frontal. La afectación abarcaba
tanto la capacidad de flexibilidad mental como el
proceso de actualización de información y el de
1 137
1
I
hbla 104. Resultados en la Escala de inteligsnda de Wechrlerparii preermlar y primaria-lll (WPPSI-III)
Ilos 4 aAos v 9 mises daedad
1
Función evaluada
Cociente intelectual (CI)
1
Procesos
1 verbal
mani~ulativo
CI
/
Subtest
1
Funciones ejecutivas
Vocabularioexpresivo
Vocabulario receptiva
Razonamiento
Abstracto verbal
Abstracto visual
inhibición de respuestas prepotentes (Recuadro
10-2). Esto suponía un inconveniente tanto a nivel académico como social.
Ya se ha comentado en el punto anterior que
un aspecto Uamativo durante la evaluación fue
su capacidad atencional, extremadamente lábil.
Ignacio no podía dirigir de manera voluntaria su
foco atencional; todos los elementos del entorno captaban su interés y no conseguía inhibir su
reacción ante ellos. Cambiaba de tarea continuamente y, de manera especial, cuando suponía el
más mínimo reto. Esto influía de manera negativa en la adquisición de los aprendizajes propios
de su edad. Tratamos de aumentar el tiempo que
debía mantenerse en cada actividad forzando su
duración sólo un poco más de lo que él admitía,
intentando siempre evitar que la tarea finalizara
mediada por la queja, para que la participación
no se asociara con un evento aversivo. Fue habituándose y entrenando su capacidad para persistir a pesar, incluso, del fracaso (p. ej., continuaba
haciendo una torre aunque un cubo cayera). La
atención de Ignacio evolucionó favorablemente,
pero se mantuvo por debajo de lo esperado según
su grupo normativo y según otras áreas de desarrollo del propio nino.
A medida que fue creciendo se fue haciendo
más evidente su escasa capacidad de inhibición,
con un comportamiento plagado de respuestas
impulsivas. Un esúmulo determinado (p. ej., uii
interruptor de la luz) desencadenaba una respuesta (encender) aunque él no buscara realmente
el resultado, o a pesar de saber que rendría una
consecuenci;i negativa. Otro ejemplo con consecuencias sociales era que tiraba del pelo a sus
compañeras aunque se le reprendiera de manera
Resultado
1 No obtenido
ti
Lenguaje
1
Nombres
Dibujos
Información
Cubos
Rompecabezas
Adivinanzas
Matrices
Conceptos
:1
No obtenido
Alterado
Inferior a la media
Alterado
I
1
1
/
Alterado
Normal
Alterado
Alterado
Normal
inmediata o, incluso, recibiera una bofetada por
parte de la otra niña.
Destacaba el alto nivel de actiuiúud motora que
mantenía de manera continua y que, a los 2 años
de edad, ya lo diferenciaba de sus pares. Sin embargo no se emitió un diagnóstico deTDAH en el
momento de la evaluación debido a su corta edad
y a que desconocíamos el desempeño que tendría
conforme tuviera lugar su maduración cerebral.
La observación durante la ejecución de tareas
naturales y semiestructuradas hacía sospechar de
un fallo en la memoria de trabajo. Era capaz de
realizar secuencias de tres colores sin dificultad
(p. ej., azul, rojo y amarillo), pero si, accidenralmente, cometía un fallo (p.
. ej.,
. azul, rojo
. y
. azul).
no podía detectarlo; es más, si la terapeuta le indicaba dicho fallo, solía volver a cometer otro error
al corregirlo (p. ej., azul, rojo y rojo).
Las habiliddes uuuoeqacialei y uisuoconrtnrctivar parecían niuy afectadas al inicio del tratamiento, mediadas en gran parte por su impulsividad e
hiperactividad, pues la manipulación que hacía del
objeto con 2 años y medio era muy rudimentaria;
únicamente se enfrentaba a los juguetes con el fin
de golpear o lanzar, no podía detenerse a realizar
una acción más elaborada (p. e¡., construcción,
rompecab-,
dibujo). pocoa poco se fue interesando por actividades básicas del tipo encajables
o construcciones sencillas (p. ej., torre de cubos),
pero ante la más mínima frustración (p. ej., la
pieza no se ajustaba en el lugar que él esperaba o
una de las piezas de la torre se caía), lanzaba todas
las partes por los aires y, a partir de ese momento,
se hacía imposible volver a la tarea; parecía más
interesado en revolver o arrojar las piezas que en
construir algo con ellas. Fue preciso modelar estas
Síndrome del oommniaX &&ü
O Recuadro 10-3. Tratamientofarrnacológlco en elsindromedel cromosoma Xfrágil
.
En la actualidad no se &,pone dc dn tratamiento
S forhecuencia. El metilfenrdatoen sus dit;
especilico que se haya demostrddo eficaz para
masdepresentaciónse ha demostrad--..da la
compensar de manera qlobal
los rasaos deficihora de pabi el conjunto funcional afectado en
tarior del sindrome del cromosoma X fragil. El
el irastomopor déficit de atención con hiperacconsejo genético es la unica medida preventiva.
Mdad ITDAH). Su mecanismo de acción no ha
Y pareceque. ya en la primera mitad del siglo %,
sido completamente descrito, pero su empleo
se empleaba de forma efectiva, dado que Mares€Ajustificado por la eficacia que ha demostratin y Bell mencionan el conmovedor caso de la
do en numemsos estudios. Se cree que bloquea
madre de uno de los afectados que pidió (y fue)
en la
la recmtación denoradrenalinavdooamina
,
esterilizada para evitar tener un segundo hijo con
neurona presinaptica, con lo que logra aumentar
el síndrome.
la concentración de estos neurotmnsmisores en
Al referirnos al tratamiento farmacológico, se
el espacioextraneuronal. Esta acción qlicaría su
cuenta con un amplio rango de medicamentos
s neoefecto para&íjico, pues activaría g ~ p o de
que pueden emplearse en el síndrome, mientras
ronas hipoactivos responsables de las funciones
que los fármacos antioxidantes e inhibidores de
cognltivascom~rometidas
en eiTDAH.
la metilación se encuentran en fase de ensayo.
Por su parte, la prescripción de inhibidores seEl uso de antioxidantes persigue mermar el enlectivos de la recaptación de serotonina (p. ej.,
vejecimiento celular d e d t o en enfermedades
fluoxetina) se lleva a cabo con objeto de abordar
metabólicas; en este síndrome se sospecha que
el tratamiento de la ansiedad. Se ha observado
una respuesta endocrina inadecuada ante situaque en pacientes con síndrome del cromosoma
ciones de estrés provocaría el envejecimiento ceX frágil disminuye la aparición de respuestas
lular de manera precoz (De Diego-Otero, 2001).
ansiosas manifestadas como heteroagresiones,
La línea de hvestigación dedicada al empleo
mutismo selecfivo y estereotipias motoras. Las
de inhibidores de la metilación busca revertir
condurtas desaddphtivas relarionadds con inesestt. proceso responsable de los bajos niveles de
tabilidad emocional se han intentado controlar 4
protcind FMRt! Por SJ parte. los haodios aue estravéc de neurolépttcos. La risperidond ha sido e,
tudran el efecto de los antagonistas del mGluRS
anripsicót~coinas usado, ya que ha demostrado
(receptor metabotrópico del glutamato) han
ser seguro y efectivo. En caso de que aparezcan
mostrado efectos poco potentes por el momentrastornos del sueñose recomienda la adminir
ta pero suponen una nueva vía esperanzadora
tración de meiatonina.
IHag~rman.2009).
t También se ha observado que los niños con YnEl tratamiento del sindrome delcromosoma Xfrádrome del cromosoma X fráoil se encuentran en
gil es. por lo tdnto y por ahora, de caraaer sintomayor riesgo de padecer crisis epilépticas que
mdtico (Anigas-Pallarés.2001: Hagerman, 20091.
la población neurotipica, por lo que cI uso de
La bibliograh'asugierequclosrasgoscompatibles
antiepilepticos estará justikddo eo aquellos en
c m el déficir de atención y la hipenctividad polos que se haya objetivado actividad paroxistica
drian exp.icarse por un fracaso en la moduiacion
tipicamente epileptica. Debido d la complejidad
de la corteza prefrontai y parietai ante tarea5 que
de los sintomas, el niño puede oenefic;arse de un
demandan más recursos de memoria de trabajo.
tratamiento farmacológico combinado e indiwLos síntomas relacionados con dicho déficit son
dualizado, teniendo siempre en cuenta la posible
susceptibles de mejora gracias al tratamiento
interacción al prescribir varios medicamentos.
con metilfenidato o atomoxetina, por lo que su(Para un análisis más detallado de los fármacas
ponen el grupo de fármacos prescritos con más
mencionados en este apartado, v. caps. 8 y 21.l
-
.
actividades constructivas de pruicipio a fin para
ensefiarle a relacionarse con los objetos y alcanzar
un fin más elaborado. Hubo que tomarlo de las
manos para hacer una torre de cubos y reforzar la
tarea dejando que los lanzase al terminar. N o fue
fácil Ueva a cabo la técnica del moldeamiento en
estas siniadones, porque l e resultaba tremendamente desagradable que le sujetaran las manos; l o
hicimos de manera cuidadosa y tratando de respetar su espacio y tiempo en todo momento. Poco a
1
1
poco, encontró este tipo de actividades manipulativas divertidas y empezó a realizarlas en imitación
o de manera espontánea (p. ej., coser una cuerda
en una tablilla de madera, seguir trazos sendos).
Logró manejar los objetos con un objetivo determinado, con l o que su rendimiento manipulativo
mejoró hasta casi alcanzar a su grupo de iguales.
N o o b m c e , n los 5 anos, ya escolarizado en el
3= curso de educación inhtil, mostraba nna gran
dificultad en las actidades de preemitura.
La adquisición de las competencias académica
básicas propias de la etapa de educación infantil
fue lenta y trabajosa. Aprendió a clasificar y denominar formas, colores y tamaños después de un
entrenamiento específico y continuado, tratando
siempre de cambiar los materiales para favorecer
la motivación hacia la tarea. A los 4 años, Ignacio
empezó a numerar elementos y, algo más tarde,
los contaba de maneta apropiada (entre 1 y 5).
Desarrollo lingüístico. Aunque
me sea difícil hablar, tú me entiendes
Como ya anticiparon Martin y Bell, las capacidades lingüísticas en el nirío con síndrome del
cromosoma X frágil se encontraban especialmente
afectadas con respecto al resto de áreas del desarrollo. Veremos a continuación que las diferentes
dimensiones del lenguaje siguieron un patrón
madurativo heterogéneo, alejado del modelo neurotípico: las dimensiones formales del lenguaje se
vieron más afectadas que la semántica o la pragmática.
Esta heterogeneidad se manifestaba en una
discordancia entre los niveles receptivo y productivo: la capacidad de comprensión verbal
auditiva fue desde el principio muy superior a
la expresiva, lo que facilitó la conexión con el
entorno y, así, su integración social. No obstante, dicha comprensión era al inicio muy dependiente de claves gestuales y contextuales, por lo
que fue necesario enseñarle el vocabulario básico
inicial de manera explícita, junto con la respuesta a órdenes sencillas. Una vez adquiridos estos
aprendizajes, alrededor de los 2 años y medio,
mejoró notablemente por sí sola, lo que hace
sospechar que realmente habíamos entrenado
la atención auditiva y esto había provocado tan
oportuna consecuencia. A los 5 años de edad, la
comprensión de mensajes elaborados todavía era
ligeramente deficitaria.
La intervención sobre el área comunicativa comenzó con el entrenamiento en un modelo de demanda apropiado mediante el senahda. Para ello
se utilizaba un estímulo deseado (p. ej., coche,
golosina) y se moldeaba la respuesta completa.
El apoyo fue retirado de manera progresiva mediante encadenamiento hacia atrás. Finalmente se
eliminó el apoyo, comenzó a senalar de manera
espontánea y generalizó la conducta a diferentes
contextos.
Como se observó en la evaluación, la mitación verbal básica se antojaba tremendamente
complicada para el niño, quien, en ese momento,
daba pocas muestras de intención comunicativa
oral. Por eso no quisimos poner toda la responsabilidad comnnicativa sobre la referida imitación
verbal, aunque se siguió entrenando de manera
especifica. El señalado había supuesto un avance
importante, pero a pesar de ser una conducta más
elaborada que el llanto, seguía siendo un método
rudimentario. La superioridad de sus habilidades
pragmáticas (v. más adelante), wmada a la extrema dificultad para la expresión verbal, nos Ilevó a
introducir el uso de dos sistemas aumentativos de
la comunicación. Puesto que era capaz de realizar
imitaciones básicas, le enseñamos un sistema basado en signos que eran verbalizados por el adulto
siguiendo las recomendaciones de Benson Schaeffcr con objeto de estimular la intención comunicativa general y, finalmente, la verbal. El primero
de los signos fue <más»y consistía en acariciar la
mejilla con la mano homolateral. Esta técnica logró desmurizar a Ignacio. Una vez adquiridos los
primeros signos (más, y;i mrá, dame, gominola),
comenzó a acompañarlos por sus primeras verbalizaciones, to<lavíapoco precisas. Comprobada la
lentitud con la que se desarrollaba esta capacidad
de expresión verbal y el aumento del repertorio
de signos, decidimos enseñarle un rirtema b d o
en interrambio de imágenes básico, siempre acompañado por la emisión verbal correspondiente.
Al principio empleamos fotografias, pero pronto
aumentamos el nivel de abstracción con dibujos
representativos. Aunque la capacidad expresiva
verbal del
progresó, seguimos acudiendo
al apoyo gráfico para favorecer el desarrollo lingüístico y la comunicación de ideas que todavía
no conseguía transmitir de manera oral ni gestual.
A continuación veremos el trabajo específico que
se llevó a cabo para el entrenamiento de las diferentes dimensiones del lenguaje.
Fonología
La articulación del habla fue poco precisa desde
su inicio; ni siquiera conseguía repetir las vocales
de manera aislada. La intervención a este nivel se
inició mediante juegos de imitación verbal básica,
pero avanzaba de manera muy lenta. A los 2 años
y medio todavía instruíamos la imitación de nnomatopeyas sencillas, vocales y estructuras monosilábicas compuestas por una consonante y una
vocal (p. ej., Ipi!, /mal, lto!). Esta reeducación
siempre se llevó a cabo por medio de un sinfín de
actividades Iúdicas y reforzadores positivos enca~
minados a enmascarar el tedioso entrenamiento
(p. ej., saltos, juegos en colchoneta). La madre
m
Síodmme del a o m o m a X ü á @
estar presente en las sesiones y, en ocasiones,
de cumplú los 5 años. Su abordaje supuso una
~ p a b aen ellas de forma activa para ilustrar a
abstracción de dificil acceso ante la que el nifio
la y favorecer que lo ejercitaran en un esse mostraba desconcertado. Este aprendizaje se
naniral, alejado del planteamiento clínico.
vio entorpecido, además, por el déficit atenuonal
a vez que comen& a hablar, se evidenció
ya comentado. Así, observamos que el h c o rea habilidad en concienciafonológica y en
fendo a vocablos concretos se amplió de manera
alización de transiciones fonemática; sólo
casi espontánea, mienuas que el aprendizaje de
mitir dabas reduplicadas como '<mamá>, conceptos básicos requirió intervención direcá>). Mediante entrenamiento, se amplió la
ta y continua Esta dicotomía puede revelar, de
tura a vocal + consonante + vocal 0.
manera temprana, una dificultad para el manejo
ficultad para combinar fonemas consonánde idormación abstracta EL niño no e n capaz
s en una misma palabra Uevó a que e1 proceso
de procesar al mismo tiempo los diferentes ítems
imp~ificaciónfonológica más resistente fuera
que se le presentaban, por lo que no podía exmisión de la consonante inicial; así, pedir una
traer las peculiaridades o reglas que los asemejan
o se conveda en l'otoi. La conciencia fonoo diferencian (p. ej., colores, formas). El terapeuta
ca fue mejorando con el trabajo específico y
deberá estar alerta y no deiarse enzañar por un
el desarrollo de ciertas funciones cognitivas,
vocabulario aceptable, que puede e&&u
una
o la atencional. A la dificultad en conciencia
alteración en la formación de conceptos.
ológica se unió una propensión a la taquilalia
gruente con la tendencia impulsiva general de
Morfosintaxis
omponamiento. Ambos aspectos combinados
güístico y cognitivo) daban como resultado
La formación y wmbinación de palabras, aunel habla de Ignacio tuviera un nivel todavía
que rardía y a menudo errónea, no supuso una
bajo de inteligibilidad a los 5 años de edad.
verdadera traba en el proceso wmunicaúvo. Al
principio se comunicaba mediante bolofrases.
Con ejercicios especificas, iniciados a p m r de sus
intereses, pronto aprendió a combinar palabras
El uorabulanU receptivo y, en mayor medida,
para demandar. Estas primeras combinaciones teexpresivo se encontraban en el límite inferior
nían, por lo tanto, intención imperativa: aclame»
otro de lo esperado según el grupo de iguales
o *más* + objeto deseado. Conforme adquirió el
edad, como se objetivó en el índice de Lenempleo de verbos, fue preciso ensefiarle a com'e General de la WPPSI-111 y en el Test de vobinarlos con el sujeto (p. ej., «Pocoyó salta.) y
lario en imágenes Peabody-111 (Tablas 10-4
más adelante, con el complemento directo (p. ej.,
0-5). NO obstante, no supuso un problema
«Pocoyó come manzana*). Una v a instmido de
tante puesto que, una v a iniciada la coforma específica en la combinación de palabras,
cación expresiva verbal, su Iéxiw referente
comenzó a usar oraciones sencdas de manera esustantivos aumentó de manera espontánea sin
pontánea; es más, llegó a extraer las normas gratemención directa, mientras que fue preciso
maticales básicas, lo cual se certificó al sobrerreguar a cabo un entrenamiento específico para el
larizar las formas verbales (p. ej.. rompidolroro).
de los verbos. Cuando adquirió el vocabulario
Al cumplir los 4 &s. k longitud habitual
erniente a acciones básicas, el referido a otros
de sus enunciados alcanzó las tres palabras y, en
os se amplió, de nuevo, de manera natural.
contadas ocasiones, cuatro. Teniendo en cuenta la
Sin embargo, la adquisición de conceptos b h i c o ~ baja inteligibilidad de su habla, la longitud media
a m o los colores y las formas fue un reto dificil de
del enunciado no podía continuar creuendo, ya
superar y sólo lo Logró por completo poco antes
que entorpecería más la comprensión del mensaje
por parte del intedocutor, dada la grave afectación
ibla 10-5. Resultados en elTest de vocabulario
de la capacidad articulatoria.
I imágenes Peabody-lllIPPVT-IIIIa los 4.5años
Pragmática
Edadequivalente
3 años y 8 meses
L a superioridad de Ignacio en esta dimensión
lingüística facilitó la comunicación expresiva, lo
que favoreció la interacción Familiar y el establecimiento de un apego adecuado.
La valoración de la pragmática en el caso que
nos ocupa puede llevar a error, pues la timidez
extrema de Ignacio puede simular un fallo pragmático. Sin embargo, a pesar de sus escasas habilidades lingüística, era capaz de emplear sus instrumentos comunicativos con un amplio abanico de
objetivos: solicitar o rechazar algo, compartir un
foco de interés, llamar la atención, saludar, ~.
iugar
al equívoco para provocar la risa en el interlocutor
o., simolemente.
conversar de manera rudimenuL
ria. Demostró de forma continuada que intervenía sobre las personas de su entorno haciendo uso
de sus habilidades comunicativas.
La proiodia que empleaba Ignacio era variada, aunque peculiar. Pronto aprendió a modular
la entonación para expresar matices emocionales
(enfadoldesacuerdo, conformidad, miedo, asco).
Sin embargo, su entonación habitual siempre tendía a ser ascendente, lo que daba una sensación
continua de euforia, aunque sus emociones parecían moverse de manera drástica hacia los extremos (no opuestos): euforia, ansiedad.
Su capacidad nar/atiua se veía enormemente
dificultada por las carencias lingüísticas formales
(fonología y morfosintaxis). Compartía focos de
interés con la terapeuta e informaba acerca de
algún evento que considerara interesante (p. ej.,
Cecilia ha «mordía»). Sin embargo, no lograba narrar varios sucesos encadenados. El entrenamiento
se realiw con diversas actividades, como relatar
un episodio de dibujos animados apoyado por el
adulto o la plasmación en un dibujo (por parte de
la terapeuta) de los hechos que habían tenido lugar a lo largo de una mañana para que los contara.
La introducción a la lectoescritura se llevó a
cabo de manera temprana (a los 5 años de edad)
debido a la precocidad con que actualmente se
inicia este aprendizaje en el currículo académico. Ignacio empezó a encadenar la lectura de dos
vocales con 5 anos; todavía no escribía más que
letras sueltas copiadas y tenía dificultad para finalizar las tareas de preescritura.
Comportamiento social.Te voy a explicar
por qué no soy autista
La literatura científica muestra que existe un
gran interés en el establecimiento de un vínculo
entre el síndrome del cromosoma X frágil y el autismo, ya que el 15-30 % de los niños con este
síndrome cumplen criterios para el diagnóstico
comórbido. Como mostraremos a continuación,
en el caso de Ignacio la relación entre este sindrome y el autismo no tenía lugar. Comprobaremos
que no cumplía los criterios nucleares para ese
diagnóstico, aunque manifestara conductas que
con frecuencia obsemamos en niños con uastornos del espectro autista. Para defender esta posición partiremos de la criada de Wing, por ser la
ordenación más reconocida acerca de las particularidades en dichos trastornos del espectro autista
(v. cap. 18).
Aln largo de la intervención identificamos bascantes conductas comoatibles con un fallo cualitativo en la interacción rocial. Al inicio del tratamiento, cuando el pequeño tenía 2 años, apenas
establecía contacto ocular, ni siquiera con sus familiares; es más, esquivaba dicho contacto a pesar
de que el adulto lo intentara provocar de manera
explícita. Esta conducta podía ser considerada
como rasgo autístico: sin embargo, comprobamos
que la ponía en marcha como reacción de timidez, algo poco frecuente en niños con trastornos
del espectro autista de igual nivel de desarrollo.
El contacto ocular directo mínimamente sostenido suponía para él algo cercano a una agresión;
se sentía tremendamente observado, bajo un escrutinio insoportable. Esta reacción constituía un
precursor del desarrollo de habilidades mentalisras. Por otra parte, Ignacio no ignoraba, sino que
evitaba de forma activa la relación con adultos o
iguales extraños para él; en ningún momento se
mostró impasible ante la presencia de una tercera
persona. Al inicio de las sesiones grupales buscaba
a la terapeuta o se alejaba a un rincón para esquivar la inreracción con los compañeros, y Ilemba. en ocasiones. a una reacción de llanto. Una
vez que los conoció, la respuesta fue totalmente
diferente: realizábamos juegos con normas sencillas (p. ej., pollito inglés) que el pequeño seguía,
imitando a sus compañeros sin necesidad de la
mediación de un adulto. A pesar de las pobres habilidades cognitivas y comunicativas, en contextos
familiares disfrutaba del juego con sus hermanas,
adultos e iguales, a quienes solicitaba de manera
explícita para iniciarlos o para provocar en eiios
alguna reacción (frecuentemente. la risa). El problema residía en que difícilmente podía participar
en actividades cuyas reglas no comprendía. Además, contaba con pobres habilidades para comenzar la interacción. Llamaba la atención de otro
nino de forma rudimentaria; aveces, mediante un
empujón o tirándole del pelo. La reeducación a
este respecto apenas tuvo éxito; con 5 años, seguía
acercándose a sus amigos de forma inmadura. A
pesar de ello, en la celebración de su 50 cumpleaños acudieron compañeros del colegio y, según el
relato de la madre y las fotograFías que mostró a la
0
,
1
terapeuta, el pequáio se encontraba ampliamente
integrado w n sus ¡&es, disfrutando de la fiesta
como un buen anfitrión.
Continuamen~ebuscaba la inreracllón social y
era consciente de la reacción que podía causar en
el otro En el contexto clínico se observaba que
repetía conductas que, en el pasado o en otro contexto, habían suscitado la risa en el adulto. Así,
por ejemplo, decía bye-bye a la terapeuta y quedaba expectante, aguantando la risa a la espera de
una reacción, seguramente la risa expresada por
sus padres en esa situación.
Dentro de este ámbito socioemocional, y en
relación con lo expuesto, el aspecto que se mostró más resistente a la intervención externa fue
la ansiedad social. A pesar de haber sido escolarizado desde edades tempranas (primer ciclo de
educación iufantii) y de recibir entrenamiento
espe&w, Ignacio mostraba un patrón de fuetre
ansiedad ante la iuteracción con i&es o adultos
desconocidos. También respondía de este modo al
encontrar a adultos conocidos en un entorno no
esperado, como se observó cuando encontró a su
terapeuta ocupacional en la consulta a la que solía
asistir con la psicóloga. Desplegaba una respuesta
similar cuando se sentía obsemdo, induso por su
madre, mientras jugaba con la cerapata; su actitud era más colaboradora y su desempeño más
acertado cuando trabajaba a solas con una person a Este hecho mostró que el pequeño se sentía
inquieto ante la presenua de un espectador, lo
que ya se ha comentado como indicador precoz
,de habilidades mentalistas, y esta precocidad no
,concuerda, en principio, con un diagnóstico de
tcastnrno del espectro autista con un nivel de funcionamiento similar al de Ignacio.
También mostraba peculiaridades que podían
atribuirse a una alteración cualitativa de la comunicacrón. Desarrolló el lenguaje verbal de manera
=día; induso fue preciso enseñxle a sseíialar para
demandar lo que quería, algo frecuente en los individuos con trastornos del espectro autista. Sin
embargo, cuando contó con unas mínimas habi-
Juicio clinico: síndrome del cromosoma X frágil.
- Hallazgos en la exploración: perfilcognitivo
congruente con un funcionamiento ejecutivo inmaduro, desarrollo comunicativocon
alteración lingüística y preservación de ha-
Súidmme del uomosoma X Mgü
lidades comunicatim y lingüísticas, las puso en
marcha de manera habimai y generalizada a dXerente5 contertas. Se refería a si mismo en tercera
persona cuando sus fgdes ya dominaban el uso
del <yo»,pero esta panicukridad era acorde w n
su nivel de desamo110 lingüisnco. Además, tardó
en exhibir juegos con contenido simbólico, pem
esto se explicaba por el perfil cognitivo expuesto
con anterioridad. Se d o n a b a con los objetos
mediante un patrón de juego desmictivo porque
no era capaz de mantenerse en la tarea el tiempo
d c i e n t e para explorarlos, con una reIadón que
s
Conforme
se limitaba a ~ 1 0 y golpearlos.
adiibió juegos más
maduró de manera
elaborados y con alto contenido simbólico.
Observamos conductas que concordaban con
patrones de comporvlmentos reppntlvor, aunque
sus intereses fueron siemprevanados. En situaciones de excitación, como se ha indicado, aleteaba
o se mordía la mano invariablemente, si bien didios compotramientos nunca consatuyeron una
forma de antoestimulación. Tampoco se adhirió
a rutinas de manera rigida o inflexible. Hasta los
4 d o s , los cambios (iduso los esperados, como
entrar o salir de la consulta1 desencadenaban conductas de rabieta o autoprotección (p. ej., esconderse bajo una mesa o de& de una estantería).
Esta respuesta de inüexibilidad debe atribuirse a
que tales cambios (p. ej., de escenario) suponían
una sobrecarga estimulatoria ante la que se encontraba abrumado debido un déficit en el procesamiento de la información, lo que puede asemejarse a la conducta que encontramos en niños con
trartornos del espectro autista.
Las respuestas de ansiedad social expuestas
completan, junto con el dificit ejecutivo y la aíectación lingüística, el perfil de Ignacio y el que se
encuentra a menudo en los individuos con síndrome del cromosoma X frágil. ia investigación
futura descifrará de manera más precisa las claves
del desmoiio cerebral que justifican este funcionamiento general, con lo que facilitarán la intervención global en el síndrome.
bilidades pragmáticas; muestras de ansiedad social.
m El síndrome se debe a la mutaoón del gen
FMRl y al consigutente déficit en la síntesis
de la proteína FMR.? Los hallazqos neuroanatómicos apuntan a la presencia-de un núcleo
(
$
;
_
_
.
G
_
_
.
.
~- - - ~ ~~~
~
-
=~
. ~.~
~ ~= ~
~ ;;:~
~
~
~~
-
- Area cognitiva:
estimulación generalizada
:L~*~~~n~F~-@eni;e~&~&&rPe~e:~iso@re
con especial atención al desarrollo de las
~
~~
~
=.~.
~-tade~szjj~nne,~
.~:~;~.~~~ ~ .
'>
--
~
~
~~~~
~~
~
~
~
~
~-~~
~
funciones ejecutivas, como la capacidad
~
~ ~ ~ ~ ~ i - ~ i B e i i ~ h h ~ ~ ~ w qn&md6n
p ~~.
t L ~ d g fde
I :autocontrol
a ~ e n y la dirección voluntaria del
:.f: - ~
1~:~
: .=-::.2
.~~
.. ~ ~
...~.
- . .@*pra-&*~~
>
~
~~~
~~
~
:~-.L~ ~
. . ~ - A ~ ~ + ~ ~ ~ ~~m%.@@@@nto.Ztfiis~ j @ i & i a :
: .,- ~ k
- - ~ ~ & & @ ~ o f + ~ & ~a;
h--:..~ .
~-~. . ..
=:
~~
~
foco atencional.
- Ácea sociatparticipa«ón en qctividades gru-~
i-p&e$(ra&fadf&@ir*,.~~fln")fi.i~&@:,: -
~
~
~
ACTV
ID
IAD
~~
~
~
~
10-1. Repasar la neuroanatomía infantil
El aumento de tamaño del núcleo caudado y
cierta anomalía en las conexionesfrontoestriatales
suponen el hallazgo neuroanatómico más específico del síndrome del cromosoma X frágil.
J Ejercicio 1. Localice en una lámina de neuroanatomía los núcleos de la base y, concretamente, el
núcleo caudado, implicado en la clínica del síndrome del cromosoma Xfrágil.
ACTMMD10-2. Aprender a evaluar
en neuropsicología infantil. Principales pruebas
Escala de inteligencia de Wechsler
para preescolar y primaria-lV (WPPSI-IV)
IWechsler, 2012)
Es un instrumento de aplicación individual que
evalúa el funúonamiento cognitiwo general en niños desde los 2 años y 6 meses hasta los 7 años y
7 meses. Este rango de edad se divide en dos etapas (de 2 años y 6 meses a 3 años y 11 meses, y de
4 años a 7 años y 7 meses), en cada una de las cuales se aplica una bateria de p ~ e b a sdiferente. En la
l a etapa ofrece los siguientes índices: Comprensión
verbal, Visoespacial y Memoria de trabajo. En la 2"
etapa se añaden los índices de Razonamiento fluido y
Velocidad de procesamiento.Además, ambas proporcionan un Ci total e indiues secundarios [Adquisición
devocabulario, Noverbaly Capacidadgeneral).Aconhnriación sedescriben brevemente los SuoteStS incluidos en cada indice compuesto dc las distintas etapas:
Iaetapa(de2 años y 6 meses a 3 años y 17 meses)
Comprensión verbal:
- Dibujos: mide el vocabulario receptivo, en
láminas con 4 dibujos cada una; el niño tiene
~p
~~
-~
.~ . - = ~
~
=~
~
~
~
que señalar la palabra que nombra el examinador.
- Información: el nrño debe responder a pre
guntas que reflejan su conocimiento sobre
el mundo general y el académico (p. ej., ¿con
qué se corta el papel?).
Visoespacial:
- Cubos: prueba de construcción mediante
piezas de modelos tridimensionales, en la
que se evalúan la praxias visuoconstructivas.
- Rompecabezas: prueba que mide la organización visuoespaciai, en la que se pide al niño
que complete un modelo a partir de unas
piezas.
Memorla de trabajo:
- Reconocimiento:el niño observa una página
de estímulos con uno o más dibujos durante
un tiempo límite. Luego debe seleccionar los
dibujos que ha visto de entre lasopciones de
una página de respuestas.
- Locolizoc,ón: el niño observa una o más tarjetas de animales colocadas sobre un plano durante un tiempo limite. Después debe colocar
cada tarjeta en el lugar en el que estaba.
Comprensión verbal:
- Información.
- Semejanzas: mide el razonamiento verbal y
consiste en que el niño cierre un enunciado
donde se diga la caracter'stca común entre
dos elementos (p. ej.. guitarra y tambor son
dos...).
- Vocabuiario:en esta prueba el niño debe definir palabras (D. ei., castillo).
- ~ombrensión(opcionall: es una prueba de
razonamiento de situaciones sociales (p. ej.,
¿por qué llevamos zapatos?).
I
I
I
Shdmme del mmosoma X hágü
Visoespacial:
- Cubos.
- Rompecabcas.
Razonamiento fluido:
- Matrices: mide el razonamiento perceptivo
y consiste en elegir, entre varias opciones, la
figura que completa una matriz.
- Conceptos: es un test de semeianzas visuales
en el que el niña debe elegir Los objetos que
comparten alciuna característica entre varios
Memoria de trabajo:
- Reconocimiento.
- Localización.
1
,
Velocidad de procesamiento:
- Búsqueda de animales: es una adaptación de
la búsqueda de símbolos de la versión anterior. El niño tiene que encontrar un animal
(que vienecomo modelo)en una fila con cinco animales distintos. '
- Canceloción: el nino tiene que encontrar
prendas de vestir en una lámina con estímulos de distintas categorías.
- Clave de figuras: el nitio tiene que emparejar
animales con formas básicas.
Test de vocabulario en imágenes de Peabody-lll
(Dunn et al., 2006)
Es una de las pruebas más empleadas en la actualidad para evaluar el léxico receptivo y como
cribado del funcionamiento intelectual general.
Consiste en la presentación de láminas en las que
aparecen 4 dibujos, teniendo el niño que indicar
Arrigas-Pdarés J. Sindmme X frágil. En: Artigas-Pall& J.
NarbonaJ, e&. Trastornos del neumdesarrollo. Barcelona:
Vi-& 2011: p. 99-120.
Artigas-Palla& J. Tratamiento médico del síndrome X frágil.
F h Neuiol2001;33:4i-50.
Artigas-Palkrés 1, Brun-Gas- C. ;Se puede amibuir el fenotipo c o n d u d del síndrome X fr@I d alrementa
y al mrorno por déficit de atenci6nihiperacrividad>Rw
Neurol2004;38:7-11.
Bruno JL, Sheliy EW, Quintin E, Ronami M, Pamaik S,
Spielman D, et d. Aberanr basa1 gangUa metabolisrn in
fragile X syndmme: a magietic resonante speccroscopy
snidy. J Neurodw DUotd 2013;5:20.
Cotñwh K,Calc V, Longhi E, GrniloffSmith & Scerlf G.
Mapping developrnend r~ecrones of arrcnrion aod
cuál de ellos representa mejor el significado de
una palabra proporcionada por el examinador. Su
rango de aplicación abarca desde los 2 años y 6
meses hasta los 90 años. Existen distintos criterios
de comienm y terminación en función de la edad,
de manera que, de las 192 láminas, se administran
únicamente los elementos adecuados al nivel aptitudinal del examinado. Suele comoletarse entre
15-20 minutos, y las puntuaciones dkectas se convierten en puntuaciones típicas, percentilesy edad
equivalente.
/ Ejercicio 2. A lo largo de los capítulos se describen distintos tests de aotitudes aue orooorcionan
un Ci general e índices verbales y no verbaleso manipulativos. Compare las subpruebas que componen las escala manipulativa de la escala WPPSI-III y
la perceptivo-manipulativa de las Escalas McCarthy
de aptitudes y psicomotricidad para niños [v. cap.
6)y razone cuál es m i s adecuada para evaluar el CI
no verbal.
. . .
Acnviono 10-3. Neuropsicología infantil
en los medios de comunicación
Documental
Sánchez-Maroto M, directora. iguoles pero diferentes. Línea 900. Madrid: RTVE, 2000. (disponible en: httpj/educacionespecial-sindromexfragil.blogspot.com.es/2012/02ligualespero-diferentes-hoy-os-dejamos.html).
Analice los síntomas de Ignacio expuestos a lo
largo del capítulo e intente identificarlosen los protagonistas del documental.
Cornish K,MunirF, WiidingJ. PerH nmpsicol@co yconducnial de los déficir dc arenci6n en el síndrome X frápii.
Rev Neurol 20O1;33(Supl 1):SZ429.
De Diego-OreroY. Modelos taapéuticos aopmhcnrales enel
sindrome X fragil. Rw Neuml2001;33:70-6.
Fernanda-Canajai 1, Walidiiewia P. Tassone E Scrcming for
eap&
alleles of &e FMRl gme in blood $pon from
newborn males in a spanishpopulatlnn. J Mol Di* 2009;
11:324-9.
Ferrando-Lucas m,BanlsGÓmer E López-étez G. Aspecros cognitivor y del lenguaje ui niOos con sindmmeXfrá$. Rw Neurol2003;3G(Supl 1):S13742.
Hagerman RJ. Advances in rhe trearmenr of f&le X syndrome. Pediatcia 2009:123:378-90.
Yo quiero tener un millón de amigos
R. Campos Garúa. P. Martfnez Castilla y M. Sotillo Méndez
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE I
1
I
I
_I
Al finalizar el capitulo el lector será capaz de:
Describir las características del funcionamiento neuropslcológico de las personas con síndromede
Williams.
Conoceralgunas herramientas de evaluación del funcionamiento psicológico aplicables a este síndrome.
Analizar los elementos para el diseño de una intervención neuropsicológica con personas afectadas
por este síndrome.
David tiene 4 d o s . Le gustan mucho los cuentos, sobre todo los de animales. Observa las Iá&as con atención y pide a sus padres que se los
lean. También disfruta jugando con las aplicaciones de sus teléfonos móviles y de la tableta gráfica.
Va muy contento al wlegio y a las actividades extraeswlares; todo el mundo que lo conoce coincide en describirlo a m o muy cariíioso, y su madre
dice de él que «es un cautivador nato, un encanto
de nüio*.
A David le diagnosticaron síndrome de Williams a los 21 meses, un trastorno del neuodesarrollo de origen genético que implica una evolución dife~entea la esperada en numerosas áreas
del funcionamiento neuropsicológiw.
El síndrome tiene una prevalencia estimada de
1 por cada 7.500 a 20.000 nacimientos. Fue definido por John Williams en 1961y Alois Beuren en
1962 sobre la base de cuatro signos clínicos: rasgos
facialcs patognomóiucus, esrenosis aórtica supraval&,
alteraciones en el crecimiento y discapacidad intelectual: <Lapresencia de estenosis aórtica
supravalvukr en pacientes con retraso menral que
presentan las características faciales peculiares que
aquí se d e d a n , podcía constituir un síndrome
que no se ha descrito previamenten (Williams et
al., 1961). A estas manifestaciones se asocian diferentes alteraciones sistémicas: cardiovasculares,
metabólicas (hipercalcemia), oculares (estrahismo,
miopía), musculoesqueléticas, digestivas y renales, entre otras. Las características fenotípicas del
síndrome en distintos momentos del desar10110 se
encuentran recogidas en la tabla 11-1.
La selección del caso de David nos permite
incidir en la importancia de un diagnóstico precoz, junto a k enorme infiuenúa que ejerce la
organización lo más temprana posible de unos
apoyos adecuados. Asimismo, posibilita adoptar
una perspectiva evolutiva en la explicación del
funcionamiento ne~ro~sicológico
de las personas
w n síndrome de Williams, de forma que se asume explíciramenteque el nivel de dicho funcionamiento en un nifio peque60 con un trastorno del
neurodesarrollo no tiene por qué coincidir w n lo
esperable en otros momentos de éste. Cuando se
presenten los datos del perfil neuropsicoiógico ge-
abla 11-1. Caractarbtlcas fenotiuicas del slndmme d e Williams
/
Caracteristicas
1
1
Cualquieredad
/
Edadadulta
Rasgos craneofaciales"
Exceso del tejido periorbital
Estrabismo
Estrechamiento bitemporal
Raiz nasal baja
Malar plano
Filtro largo
Mejillas protruyentes
Mandibuia pequeña
Frente ancha
iris estrellado
Punta de la nariz bulbosa
Boca ancha
Labios protruyentes
Oclusión dental deficitaria
Pabellones auditivos
prominentes
Ciielln larao
Asimetria facial
Pelo cano prematuro
Envejecimiento
prematuro de la piel
Alteraciones
cardiovasruiarer
Estenosis pulmonar periférira
Estenosissupravalvular aórtira
Estenosis supravalvular
aórtica
Hipoplasia aórtica
Otras estenosis
arteriales
Hipertensión
Hernia inguinal
Hernia urnbilical
Laxitud articular
Prolapso rectal
Hombros descendidos
Cifosis-lordosis
Retracciones
articulares
Colon diverticulada
Vejiga diverticulada
Retraso en el desarrolio
Personalidad especifica
Perñi cagnitivo especifico
Trastorno por déficit
de atención
Discapacidad intelectual o
dificultadesde aorendizaie
Ansiedad
Depresión
Colon irritable
Parto oostérmino
Tamaño pequeño para la edad
gestacional
Hipercalcemia
Dificultad para tragar
Otitis media crónica
Hiperralciuria
Nefracalcinosis
Estrenimiento
Voz ronca
Marcha rígida
Alteraciones
neuracomportamentales
1
Infancia
Otros problemas médicos
/
Hioerreflexia
de las extremidades
inferiores
Dolor abdominai
crónico
1
1
Adaptado de Mervir et al. (1999).
L O Srasgos faciales pueden comenrara ser reconocibler a las 4 meses y ron evidentes a los 18 rnerer IMorrir e t al. 1988).
neral de las personas c o n síndrome d e W i l l i a m s se
considerará que se refieren a l desempeño habitual
e n l a edad adulta, o se recogerá e l período d e edad
a l que hacen referencia.
PLANTEAMIENTO GENERAL DEL CASO.
UN CAUTIVADOR NATO
Antecedentes: diagnóstico y primeros
momentos del desarrollo
D a v i d nació e n octubre d e 2007. Es el p r i m e r
h i j o d e padres n o consanguíneos, que refieren que
e l embarazo n o c o m p o r t ó complicaciones. N a c i ó
e n l a semana 40+4 d e gestación, pesó 3.290 g, m i d i ó 49 c m y presentó una estenosis supravalwlar
p u l m o n a r leve al nacimiento.
La madre relata que los primeros indicios d e
que e l desarrollo d e D a v i d n o i b a b i e n surgieron
cuando e l bebé tenía 3 meses y constató que n o
mostraba sonrisa social. C o m u n i c ó estos signos
e n las revisiones médicas, pero n o Fueron tenidos
en
--- riienra.
--.-- C- u a n d o D a v i d tenía 6 meses f u e deriYadoalservicio d e genética d e su hospital, ante
la
sospecha
de un síndrome d e N o o n a n que se
descartó.
~~~~
Las caras son redondas, las frentes anchas. los ojos separados, lasmejJlas &hadas Y caídas, las bocas
y aveces wn los labios haciendo un mohín. Las barbillas,
sin embargo, srán marcadac. A l p o s rienen las orejas
prominentes y malodusián denral. Si bien esrá claro que
hay diferenciasentre los rostros, las caiacrerisricas anrenores en mavor
se combinan D a n dar a
, o menor erado
"
lua pacicii~rrap~ririiUas~iiilar
no dd todo dhnida, pero
evidenre para sus padres y para un observador casual.
Williams et al. (1961)
~
El
de Williams
se debe a la
d ó n submicroscópica hemicigótica de l a región
701
1-23
et d.. 1993). En e l análisis de i a
~,
- (Ewart
,
muestrade
se empleó la
de amp
ficación dependiente d e ligamiento d e múltiples
sondas (MLPA, rnultiplex ligation-probe amplifica-
rri
Shdreme deWfiiams
tion), en la que se detectó una pérdida de dosis
génica en todas las sondas localhdas en la región
crítica del síndrome, c o n h a d a por un análisis
de hibridación fluorescente in situ @uorescent in
sítu bybndization, FISH), específico para dicha
región crítica. Los resultados indicaron una hemicigosidad para los marcadores estudiados de
la región 7q11-23 y, por lo tanto se confirmó la
existencia de la deleción más común (1,5 Mb)
causante del síndrome. Con excepción de la estenosis pulmonar y una hernia inguinal que fue
intervenida, David no presenta otras alteraciones
biomédicas, aunque muesua los rasgos faciales característicos del síndrome.
1
Habilidadesvisuoperceptivas
y visuoconstructivas
Evaluacióndel caso
I
I
vis et al., 2000). Sin embargo, esto no significa
necesariamente que estas habilidades cognitivas
aparezcan disociadas. De hecho, por el contrario, sus problemas para la cognición espacial se
d e j a n lingüísucamente, por ejemplo, en las
limitaciones en el uso de términos espaciales.
Asimismo, los resultados en tareas que evalúan
capacidades visuoconstructivasy capaudades lingüísucas obuenen, en ocasiones, correlaciones altas entre eilas. En la base de esta relación pueden
encnntrarse las di6cultades de las personas con
síndrome de Williams en la memoria de trabajo y
en las habilidades analíticas.
Aunque con retraso rnend, recibían educación limirada en esnielas especiales y prwenraban un a r a dimiento S U ~ C ~ M X mmo para haber adquirido hábitos
sociales n o d e s . Sus cocientes inrelecruales (Senf o r d - B k ) eran de 72, 67.42 y 67, respectivamente.
Williams er al. (1961)
Funcionamiento cognitivo general
David fue evaluado mediante k Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia BrunetLézine cuando tenía 2 años y 11 meses. El cocient e de desarrollo obtenido fue de 78 puntos, lo que
correspondía a una edad de 1 año y 9 meses. Posteriormente, cuando contaba 4 años, se aplicaron
la Batería de evaluación de Kaumian para niños
(K-ABC) y el Cuestionario de madurez neuropsicológica infantil (CUMANIN) (Tabla 11-2).
En relación con la K-ABC, la edad mental
global correspondiente al rendimiento de David
a los 4 años y 2 meses fue equivalente a 3 años y
5 meses. Las personas con síndrome de Williams
presentan una discapacidad intelecmal que suele
mantenerse enue un rango de 50 a 70 puntos de
cociente intelecnial (CI). Las puntuaciones giobales del CI, sin embargo, mascaran diferencias
en habilidades cognitivas específicas, como se verá
más adelante.
Por otra parte, los resultados de David en el
CUMANIN indicaron un mejor índice de desarrollo verbal que no verbd. Esta discrepancia
entre el funcionamiento verbal y no verbal se
corresponde con el perfil cognitivo habitualmente desuitn para el síndrome de Wiiliams, en el
que una de las características principales sería un
marcado desfase entre habilidades lingüística y
visuoconstmctivas, a favor de las primeras (Mer-
En la entrevista, la madre refiere que, aunque
advierte diferencias entre el rendimiento de David
y el de los ninos de su edad en actividades que
implican la construcción visuoespacial, su ejecución ha mejorado y ahora es capaz de abordar
rompecabezas sencillos (indica que induso en una
ocasión completó uno de siete piezas). También
refiere que las habilidades de dibujo de David han
aumentado en el úkimo año. En la figura 11-1 se
recoge un dibujo que realirá a la edad de 4 años,
en el que hay representadas figuras humanas.
David no parece mostrar graves dificultades
cuando debe i n t e p r infamación visual local para
alcanzar una configuración global. Por ejemplo,
en el subtest Cierre gestáltico de la K-ABC se
evalúa la habilidad del niño para nombrar o describir un dibujo que no está completo. Reconoce
8 de los 25 elementos presentados y obtiene una
puntuación que se corresponde aproximadamente
con los 4 años y 6 meses de edad (ligeramente
superior a su edad cronológica). De igual manera,
el test Ventana mágica de la misma batería mide
la capacidad para identifim y nombrar un objeto
cuyo dibujo es expuesto a través de una estrecha
abertura, de modo que el dibujo sólo es visible en
un punto y no en su t o d d a d . En esta tarea identifica correctamente 8 de un total de 15 estímulos
presentados, y su rendimiento se coiresponde con
una edad de desarrollo de 4 años.
Los resultados de David en algunas pruebas
que implican la puesta en práctica de habilidades vinropmcqn'var y de consmscción uimoerpacio~
sugieren dificultades importantes en estas áreas.
El1 la escala de Visuopercepción del CUMANIN,
que walúa la capacidad para reproducir dibujos
geornétricos de complejidad creciente (líneas rectas, c m , úrcdo, cuadrado, triángulo, etc.), no
1
Tabla 11-2. Rendimiento da David en las distintas baterías da evaluación utilizadas
Adivinanzas
2; 9
Total en conocimientos
3; 3
Edad mental global
3; 5
Nivel de funcionamiento
CUMANlN
Psicomouicidad
Bajo
Lenguaje a~t~culatorio
Lenguaje expresivo
Normal
Bajo
Bajo
Lenguaje comprensivo
fstructuraciónespacial
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Visuopercepción
Memoria icónica
Ritmo
Bajo
Atención
Normal-bajo
índicede desarrollo verbal
1
INN~Ide funcionamiento
PLON
Contenido
Bajo
Léxico
Identificacionde colores
Normal
Relaciones espaciales
Bajo
Opuestas
Normal
Normal
Necesidades básicas
I
1
Usa
Necesita mejorar
Puntuacióntotal de contenido
Expresiónespontánea Lamina
Expresian espontánea Rompecabezas
I
Normal
Muy bajo
índicede desarrollo no verbal
Puntuacióntotal en uso
1
Normal
Normal
Normal
reas de reconocimiento de rostros, diversos estndios, tantu de medidas c o n d u d e s como P ~ O fisiológicas, muestran que no es posible maritener
la disociación entre un módulo de procesamiento
de caras presemdo frente a uno de procesamiento visuoespacial alterado, sino que ambos hsbrían
seguido una trayectoria aúpica de desarrollo, de
forma que mmpanirían un d&t d a r en el
procesamiento de la configuración. El hecho de
que el procesamiento de caras pueda realizarse
mediante un análisis por rasgos permite que paraca (en un nivel mmportaaend) nornd en
adolescentes y adultos. Esta compensaú6n, que
no sería posible en el procesamiento visuoespacid, sería la responsable de las diferencias entre
la ejecución de las personas con síndrome de WiIliams en ambos dominios (Karmiloff-Smith y
Thomas, 2004).
Atención y memoria
copiar correctamente ninguna de las figu-
A David le cuesta mantener la atención durante períodos relativamente largos de tiempo. En la
entrevista su madre indica, no obstante, que ha
mejorado en este aspecto, de forma que ahora
puede centrarse en una película entera en el Une,
y también permanece más focaüzado durante el
desarrollo de algunos juegos.
El CUMANIN induye una escala de Atención
en la que se solicita al niño que idenllfique y tache 20 figuras geométricas iguales que el modelo
(niadrado), que se presentan entre un t o d de
100 figuras de las que 80 son distraeores. David
no fue capaz de identificar ninguna figura igual
al modelo.
Elfuncionamientoatencmnalde6citario de David. como el de orros &os con síndrome de Wiliiams (también en otras alteraciones del neurodesarroiio), tiene importantes implicaciooes para su
vida cotidiana y, sobre todo, para sus apreobjes
ncolares. Estas alteraciones, observadas desde
edades muy tempranas en este síndrome y que se
mantienen en la edad adulta, se han relacionado
con dificultades en el desengacbe atencional y
no parecen explicarse por el bajo rendimiento intelectual general, los dé6cits en la memona de trabajo o en el propio foco atencional (Lense et al.,
2011). Desde el punto de vista neuropsicológico,
estas alteracionesse han vinculado con disfunciones cerebelosas, así como con una morfometría
peculiar del cuerpo caUoso, que es más corto y
más ancho.
El test de Movimiento de manos de la K-ABC
mide la habilidad del nióo para repetir correcta-
1
1
mente la secuencia realizada por el evaluador con
diferentes posiciones de la mano. David es capaz
de imitar los tres componentes aislados (p. ej.,
palma, puño y canto), pero sólo repite secuencias de dos mnvimienros, can lo que obtiene una
puntuación que se corresponde con la estimada
para niños de 3 aíios y 6 meses. En esta misma
escala, el test de Repetición de números cenrrado
en la iteración de series de números pronunciados
por el evaluador alcanza únicamente las de dos
elementos. Este nivel se corresponde con la ejecnción en niños de 2 años y 9 meses.
En la escala de Memoria icónica del CUMANIN, David no es capaz de recordar ninguno de
los 10 dibujos presenrados. Su rendimiento en
esta tarea es muy bajo y se corresponde con el perceotií 1 en relación con su grnpo normativo.
En general, se considera que la memoria verbal
o fonológica a corro plazo es uno de los aspectos
de mejor funcionamiento del perfil cognitivo del
síndrome de Williams, mientras que presentarían
un déficit específico en memoria visuoespacial a
corto plazo, así comn en memoria a largo plazo
verbal y espacial, en este último caso relacionado con problemas funcionales en el hipocampo
(Meyer-Lindenberg et al., 2005).
Lenguaje y comunicación
La madre refiere que David comenzó a seríalar
a los 18-20 meses con valor declarativo e imperarivo. Esta conducta coincidió con las primeras
palabras referenciales en su vocabulario expresivo
(«agua»,«mamán).A los 2 d o s producía 5 bisílabos y entendía órdenes sencillas.
Con el objetivo de waluar su competencia
lingüística se le aplicó, también a los 4 años, la
Prueba de lenguaje oral de Navarra (PLON). El
rendimiento global en ella se situó en la franja que
indica cierta discrepancia con respecto a su grnpo
de referencia (según las indicaciones de la prueba: «necesita mejorar»). En un análisis por escalas,
sus puntuaciones se enconrraron por debajo de la
media en las de Forma v Contenido. mientras aue
obtuvo una puntuación normal en la de Uso.
En relación con el componentefonológico, David ha adquirido los fonemas correspondientes a
su edad, con una pronunciación correcta, comn
se observa en la prueba de Fonología de la PLON
o en la escala de Lenguaje articularorio del CUMANIN.
En cuanto al componente rnurju~inráczir.~,
David presenta dificultades en la repetición de fra.
ses, aunque recuerda algunos elementos (prueba
de Repetición de frases de la PLON y escala de
Lenguaje expresivo del CUMANIN). En la prueba de Expresión verbal espontánea de la PLON
produce frases sencillas (de cuauo elementos
como máximo) que se refieren a una lámina que
se le ha mostrado, en las que no se aprecian errores gramaticales (p. ej., «Está llorando», «Subir la
escalera), aunque sí sustituciones Iéxicas («Están
jugando al 'pul'n).
Acerca de su nivel de vocabulario, en la prueba
de Léxico de la PLON es capaz de designar todos
los estímulos, pero sólo denomina correctamente
3 de los 6 dibujos (en los demás comete errores
léxicos, como decir .banana» por «pera» o «teléfono» por «planchan). En la tarea de Vocabulario
expresivo de la K-ABC también es capaz de reconocer y nombrar objetos conocidos presentados
en una forografía, con un rendimiento correspondiente a los 3 años y medio. En esta tarea comete
de nuevo algunos errores de sustitución Iéxica,
como decir «silla»por «banco»o «gafas»por .prismáticos~.
En la tarea de Colores de la PLON, identifica
todos los que se le presentan (rojo, verde, amarillo y a d j . Tiene&;
dificultades para resolver
la tarea de Relaciones espaciales: comprende los
conceptos de encima y debajo, pero & delante,
al lado o detrás. En cuanto a este resultado, la
tarea de Estructuración espacial del CUMANIN
también implica que el niño sea capaz de cumplir determinadas órdenes de orientación espacial,
ejecutadas mediante una respuesta psicomotora
y grafomotora. David no puede seguir ninguna
de estas órdenes y su rendimiento se sitúa en el
~ercenril3. El lenauaie
- , referido a términos espaciales constituye un lugar de confluencia eotre las habilidades visuoespaciales y li~~üísticas,
tradicionalmente descritas como disociadas en el
síndrome de Williams. como se ha indicado con
anterioridad.
En relación con la compresión oral, David es
capaz de encontrar términos opuestos (grandepequeño, calieote-frío, día-noche) y también de
dar respuesta a necesidades básicas como el sueno
(«a dormir») o la sed (~renemosque beber aguan).
En la escala de Lenguaje comprensivo del CUMANIN, es capaz de contestar a dos preguntas de
las nueve que se le plantean acerca de una historia
que ha escuchado previamente, rendimiento que
se corresponde con el percentil25 en relación con
el grupo de niños de su edad.
En cuanto a la pragrrriítica, David demuestra
ser capaz de nombrar y describir los elementos de
la lámina del PLON, aunque todavía no puede
larse de narración (no relaciona los acontecientos del relato siguiendo una secuenua temral). Durante una tarea de constmcción de un
mpecabezas muestra conductas de autorregulaLa madre no considera a David muy hablador
comparación con los ninos de su edad. Refiere
e rara vez narra espontáneamente situaciones
Le han sucedido en el colegio, por ejemplo.
es capaz de mantener un mismo tema de wnsación mucho tiempo, y en ocasiones repite
ias veces una información que ya ha contado.
cuesta seguir una estmctura argumentatira y
enar las ideas que quiere transmitir, de manera
e tiende a desistir de explicarlo o, si el adulto le
e a iniciar otro tema, lo continúa aunque no
eso lo que inicialmente quería contar.
ene además dificultades para respetar el N, no siempre mira a los ojos de la persona con
'enestá hablando o, según cuenta la madre, su
onación es a menudo exagerada. También sea que David no tiene conciencia de sus dkficits
a hora de expresarse, y sólo se esfuerza en volver
epetir lo que ha dicho si quiere conseguir algo
Como referíamos, las habilidades linguísticas
e las personas con síndrome de Williams tendrían un mejor funcionamiento que las no linucas, a pesar de que se observa relación entre
arrollo cognitivo y lingüístico. Se describe una
nnponante heterogeneidad entre los distintos
componentes del lenguaje, con unas relativamente buenas capacidades fonológicas, un desarrollo
atípico del léxico y déficits importantes en la morColologia y la sintaxis, además de alteraciones en la
pragmática, lgadas a sus dificultades mentalistas
(para una revisión, v. Stojanovik, 2012).
) Funcionamientosocioemocional
A David le gusta relacionarse con ouos ninos y
también con adultos. Su madre refiere que ha mejorado mucho en eljuego con sus iguales, ya que el
curso pasado sólo realizaba juego en paralelo. Le
encanta conocer gente y se fija mucho en los rostros, de manera que puede identificar a personas
que hace uempo que no ve, a la vez que no suele
manifestar vergüenza o recelo ante desconocidos.
Sefiala que no tiene dificultades para hacer amigos, pero sí para mantenerlos.
Se refiere a sus sentimientos, sobre todo si está
triste o asustado, y no suele equivocarse cuando
etiqueta una emoción propia. También es capaz
de darse cuenta de que los demás están tristes y
a veces anticipa que su madre puede enfadarse.
Ante dicha emoción de tristeza ajena pregunta,
pero no manifiesta conductas de consuelo. No
finge emociones ni trata de ocultar lo que siente.
La madre refiere que David tiene dificultades
para ponerse en el lugar de otra persona; para
entender, por ejemplo, que puedan gustarle cosas distintas de las que le gustan a él (así, mando
ofrece algo para comer insiste en que el otro se lo
coma, aunque le haya aplicado que en ese momento no lo ¶uiere). No es capaz de guardar un
secreto y no comprende bien las bromas, y por lo
tanto no le gustan mucho (pero sí repite bromas
sencillas). Tampoco entiende expresiones de sentido figurado (~ronía,sarcasmo), aunque juega a
las adivinanzas.
Con el objetivo de waluar la capacidad de rawnamiento r~cioemonomldeDavid se eml>leamn
tareas de emparejamiento de expresiones faciales,
de comprensión de emociones y de ambución de
creencia.
La tarea de clasi6cxión de expresiones faciales
evalúa la capacidad de los 1150s para emparejar
expresiones en rostros que manifiestan la misma
emoción (Campos, 2009), De un total de 32 tríos
de fotografías presentados, David respondió correctamente a 17; por lo tanto, su rendimiento se
considera bajo (la probabilidad de responder al
azar es del 50 %).
En cuanto a la tarea de atribución de emouones a situaciones, explota la habilidad para wmprender la relación entre un acontecimiento y la
emoción que provoca en u n personaje -en este
caso cuatro emociones básicas: alegría, tristeza,
enfado y miedo- (Campos, 2009). David identificó correctamente los dibujos de las cuatro emociones básicas, pero tuvo dificultades para emparejarlas con los contextos apropiados.
Con el objetivo de evaluar la comprensión de
David del estado mental de falsa creencia de pnnicr orden, uálizamos la tarea clásica de «Sallyy
Arme». En ella se presenta una situación en la que
un personaje cambia la lo&ción
de un objeto
cuando el otro personaje ha salido y se pregunta al
niño por lo que puede pensar en cuanto a la posición del objeto ese segundo personaje que no ha
percibido el cambio. David no es capaz de resolverla y responde que ese segundo personaje irá a
buscar el objeto allí donde se encuentra realmente. La habilidad mentalista que se ha de poner en
juego para solucionar esta tarea implica tener en
cuentalo que las personas saben y piensan sobre la
situación, sin dejarse llevar por su conocimiento
acmd de ella En el recuadto 11-1 se describen
las características del funcionamiento social y la
comprensión de estados mentales en personas con
síndrome de Williams.
Desarrollo psicomotor y autonomía
D a v i d presentó retraso en l a consecución de
varios hitos del dcxavollo motor e hipotonia desde
los primeros meses. Logró la marcha autónoma a
los 2 1 meses, pero n o tepró ni gateó. A los 2 anos,
en una revisión fisioterapéutica, se detectaron dificultades en l a motricidad fina y gruesa y en el
tono postural, así como u n insuficiente control
antigravitarorio; l a hiporonía axial comporta inestabilidad oroximal., v
, las reacciones de endereza,
miento, equilibrio y apoyo son m u y inmaduras.
I
También p o r el insuficiente control gravitarorio,
D a v i d se mueve en patrones rotales de flexión a
extensión, sin rotación ni disociación. Posteriormente, a los 2 años y 11 meses, desde la consulta
de neurología, se informa de la normalidad en
pares craneales, fuerza, reflejos osteorendinosos y
ausencia de temblor, con un tono muscular levemente disminuido. Mientras, en l a evaluación actual, a los 4 años y 2 meses, en la Escala de psicomotricidad del CUMANIN, D a v i d obtiene una
puntuación que se corresponde con el percenril
15 en relación con el grupo de referencia. Es capaz de mantenerse unos segundos sobre la pierna
dominante (menos de cinco), de tocarse l a nariz
con el dedo (con
l a mano uauierdai.
~
,. de referir la
secuencia de estimulación de varios dedos de la
+ La manifestaciónde un gran interés por lo social 4 El procesamiento socioemocional está particuconstituye un rasgo invariablemente asociado
al uerlil neuroosicolóuico de las personas con
sindrome de hlliams.Sin embargo, este rasgo
se constituve en siqno de atipicidad: se
presentan a veces como ndémasiado» sociables,
lo que suele traducirse en un desaiuste relaciona1
moivado por un exceso de familiaridad ante desconocidos. A s i se describen qeneralmente como
empáticas y muy atentasa los sentimientos de los
demás, pero, en ocasiones, parecen pasar por alto
ciertas claves relevantes para comprender el mecanismo de las interacciones con otros
4 Su rendimiento es el esperado por su edad de
desarrollo en distintas tareas que evalúan el procesamiento de emociones básicas, pero revela
más dificultades para detectar emociones complejas. La marca fundamental de la posesión de
una teoria de mente representacional es la habilidad de atribuir creencias falsas. Aunque no han
sido muchos los trabajos que se han ocupado de
la competencia de atribución de creencias en el
sindrome de Williams. se han descrito resultados
discrepantes que, en ocasiones, permiten establecer un funcionamiento mentalista dentro de la
normalidad, en otros casos se detecta el es~erable
para su nivel dedesarrollo cngnitivo y, en otros, se
sualere un déficit incluso en relación con su nivel
de desarrollo general. Algunas variables que podrian explicar estas discrepancias quardarían relacton cori el tlpooe tared, emp rao.ra la d fereric,a
enrre rl eoao cronolnqica
y. Id eadd oe oe,arrol o
..
de os paril<.panresde ior traoajos, o rl mooo dr
prequntar
por e ertaoo rtienrdt de creencid ,p,ii~
. .
una revisión, v. Campos y Sotillo. 201 2).
-
larmente relacionado con el funcionamiento
de la amígdala v de los circuitos amiqdalocorticales. Se ha señalado la correspondencia entre
el desempetio social de las personas con este
con lesiones en
~ í n d r o m eel' ~de los
dicha estructura. En cuanto a las características
estructurales, los resultados sobre el tamaño de
l a amíridaia en el sindrome de Williams resultan
contradictorios: algunos estudios refieren un
tamaíio habitual en relación con el volumen cerebral global. mientras que otros describen que
el volumen de la amígdala y, específicamente, el
de la región posterior de su núcleo lateral serian
significativamente inferiores, de forma que una
reducción en estas conexiones podria conllevar
que las experiencias sensoriales no adquiriesen
la valencia emocional apropiada (p. ej., la emoción de peligro vinculada a la aproximación de
personas desconocidas). En cuanto a sus caracteristicas funcionales, las alteraciones se relacionan con una mayor reactividad de la amígdala
a estímulos sociales positivos y una respuesta
atenuada ante estímulos sociales neaativor. iunto con la referida tendencia incrementada de
aproximación a desconocidos. Los adultos con
sindrome de Williams muestran, además, unfuncionamiento cerebral atípico ante rostros y escenas potencialmente peligrosos. Con respecto a
otras de las explicaciones de la hipersociabilidad
en o t e smdroine, <eha propi.esro qiie a tncdpac udd pdr-1 ntilotr a lnformaclon sticld. sailelite
pooria errar relaconaoa r o n ~ l l da r ~ r ~ r ' cn
on
or I<joulo\ 'ronraer 'para L n d revisión. i rlaar
y Reiss. 2012).
-
.
-
muestra dificultades para i n t w las pistas dadas
y emplearlas para identificar el objeto. Su ejecución se cortesponde w n el nivel a l d o por
ninos de 2 años y 9 meses.
También en la K-ABC, el test de C m y lugares evalúa conocimientos a l m m a d o s en la memoLa madre refiere que David ha mejorado muria a largo plazo, como los nombres de personas
o en habilidades de autonomía para la vida dia.Es capaz de abrochar botones grandes y de su- famosas, personajes ficticios o sitios conocidos.
David es capaz de teconocer objetos de uso Wy bajar cremderas (aunque no las engancha).
puede desvestir solo (salvo algnnas ~rendas), mún, personajes de cuentos (como Capenicita
nerse y quitarse el abrigo sin ayuda y también
Roja) o de dibgos animados (wmo el pato Dobabero, así como zapatos y zapatillas sencillas
nald), pero no identifica personajes célebres,
sin cordones. Todavía necesita bastante superhistóxicos o famosos, ni lugares significativos (p.
ej., la Torre Eiel). Se objetiva un rendimiento
ión en el aseo (p. ej., lavarse los &entes o ks
anos). El comportamiento adaptaSvo de niños
comparable d de niños de 3 años. Cabe decir que
y adolescentescon síndrome de Wiiams se ha relos ítems presentados no son de completa actualivelado deficitario en varios estudios. Se describe
dad, por tratarse de u n test disenado hace algunos
una adquisición de estas hahiidades por debajo
años, por lo que es frecuente que los niños de la
de lo espetado para la edad cronológica así como
edad de David tampoco los reconozcan.
u n uso inadecuado de los objetos en el ámbito esLa escala de Riuno del CUMANIN demanda
colar, domtstico y de auwcuidado, y también por
la reproducción de 7 $enes tímicas de dificultad
debajo de lo que cabría esperar según su nivel de
creciente, mediante presentación auditiva David
desarrollo o por su rendimiento académico.
no fue capaz de ejecutar ninguna, y obmvo un percentil igual a 15; es posible que el rendimiento en
esta tarea se vea dificultado por sus Limitacionesen
Conocimientos académicos
la memoria de trabajo. Las persona con síndrome
y habilidades musicales
de Wdiams muestran un gran interés y afinidad
Las escalas de evaluación aplicadas a David
por la música, pero sus habidades musicales se
tambien induyen taras que permiten explorar los
encuenuan en un nivel similar o incluso Merior
conocimientos adquiridos a p m i ~de conceptos
al espetado por su edad mental o su nivel coguitransmitidos en el colegio y de los adultos de su
avo (Martina-Chilla et al., 201 1). Este interés
hacia los estúnulos anditivos se ha relacionado con
El test de Aritmética de la K-ABC mide la hala hiperamia. Además, se han hallado evidencias
bilidad del niño para identificar números, contar,
de una organización neuroanatómica y fun«onal
realizar operaciones ariunética y demostrar que
diferente en relación con la modalidad auditiva.
comprende ciertos conceptos matemdtzcos. DaAsí, se ha observado un patrón de activcxión más
vid reconoce gráhmente algunos números (al
global, variable y difuso ante dichos &dos
aumenos el 1, el 2 y el 3) y es capaz de contar wditivos que el hallado m pusonas con desardo
rrectamente hasta 5; también reconoce las figutipico, de manera que en las personas w n síndroras geoméuicas de círculo, cuadrado, rectángulo,
me de Williams se activan no sólo disuntas áreas
rombo y estrella, pero muestra dificulrades para
temporales, sino también de la corteza visual y
asociar el número a la cantidad, y para comprenouas regiones de la amígdala, el cerebelo y el aonder los conceptos de mayor, menor o igud cuanw del encéfalo (Thornton-Wels et al., 2010).
do se refieren a cantidades. Su nivel de ejecución
en esta tatea se corresponde con lo esperado para
nifios de 3 años y 9 meses. Las habilidades de
M INTERVENCI~N.UNAMIGO
procesamiento numérico son deficitdas en este
ES PARA SIEMPRE
síndrome, con problemas importantes en la comprensión de la cardinalidad (Ansari et al., 2007).
David está escolarizado en segundo curso del
El test de Adivinanzas de la misma escala excido de educación infantil en un colegio conlora la capacidad para deducir el nombre de un certado bilingüe español-inglés, en la modalidad
concepto uerbaL concreto o abstracto a partir de
educativa ordinaiia w n apoyos. Prwiamente,
algunas de sus características. David responde
desde los 10 meses hasta los 3 aíios y 9 meses,
wrrecramente a dos adivinanzas; en las demás
acudió a una escuela infantil privada. Su currículo
con los pies juntos, de ponerse
con los brazos en c m y de tocar con
ulgar los dededos de la mano. Muestra
ultades para andar en equilibrio y para andar
, de
TRASTORNOS
GENÉTICOS
actual presenta adaptaciones muy significativas y
sus objetivos son los del primer curso de didio
ciclo. Tiene apoyo de un profesional de pedagogía
terapéutica 4 horas a la semana.
Además de los establecidos en la escuela, David
ha participado en programas especializados para
personas con síndrome de Williams. Así, ha asistido a algunos de los ofrecidos desde la Unidad
de Apoyo Psicológico al Síndrome de Wiliiams
(UAPSW), un servicio del Centro de Psicología
Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid cuyo objetivo es
brindar asesoramiento psicológico a los afectados,
a sus familias y a los profesionales que trabajan
con ellos. La UAPSW lleva funcionando desde julio de 2009 (con anterioridad, desde el año 1999,
algunos de estos servicios se ofrecían a través de
la Asociación Síndrome de Williams de España).
Los padres de David acudieron al servicio de
acogida a familiares de la UAPSW cuando recibieron el diagnóstico. Posteriormente, David participó en los programas que se enmarcan dentro de
los servicios de intervención con las personas con
este síndrome y de asesoramiento a sus familiares
acerca de las dificultades de funcionamiento psicológico y de las estrategias para afrontarlas. Estos
programas fueron dirigidos por tres psicólogas
e implicaban una fase presencial con el niño (4
sesiones de 1 hora de duración, con una periodicidad quincenal) y un trabajo con las familias
con el fin de generalizar a otros contextos las estrategias trabajadas en la consulta (como se señala
en Campos et al., 2007). Para cada uno de ellos
se proponían objetivos específicos y se retomaban
objetivos comunes (p. ej., relacionados con la comunicación o la relación con los iguales).
Uno de los programas en que se incluyó a David fue el de intervención en relacioner iocialer con
iguale^. So objetivo general era conseguir que los
ninos mejorasen su capacidad de interactuar con
otros menores, mediante la puesta en práctica de
estrategias eficaces. Los objetivos específicos que se
abordaron con David-ylos otros tres niños con los
que acudía- fueron los de ser capaz de presentarse,
iniciar el juego con los iguales, expresar los deseos
propios, comprender y respetar los deseos distintos
a los propios, entender algunas emociones ajenas
y expresar adecuadamente las suyas, compartir
materiales, respetar el turno y realizar peticiones
de forma correcta. Asimismo, se presentaron a las
familias las actividades realizadas acompaíiadas de
unas pautas para su indusión en el ámbito familiar, a fin de favorecer la mejor generalización de
los aprendizajes iniciados en los talleres.
Mientras, en el programa de juego con iguales, el obietivo general era que los niños llevaran
a rabo estrategias lúdicas en situaciones variadas
de juego funcional, de reglas y simbólico, siempre en-un contexto
en el que además se
favoreciera su desarrollo social y comunicativo.
Algunos de los objetivos específicos que se ti-abajaron fueron: aprender a iniciar el .iuego con otros
ninos, expresar los deseos propios con respecto al
juego, comprender deseos descentrados del juego, participar en juegos de reglas, intervenir en
escenarios de juega simbólico y mostrar iniciativa en la realización de sus secuencias, ampliar el
vocabulario relacionado con la actividad Iúdica,
compartir materiales y, de nuevo, respetar el turno
y realizar peticiones adecuadas. Algunos de estos
objetivos coinciden con los propuestos en el programa anterior, ya que los participantes eran los
mismos, y se trataba de dar continuidad y afianzar
las competencias previamente elaboradas.
En el mismo curso, David acudió a un programa centrado en habilidader de autonomía, cuyo
objetivo principal fue fomentarlas en actividades
relacionadas con el aseo, el vestido, la comida y
la realización de tareas sencillas en el hogar. Los
objetivos específicos que se plantearon guardaban
relación con mejorar la motricidad fina para el
vestido (abrochar y desabrochar, poner y quitar
zapatos o zapatillas), el conocimiento y manejo de
utensilios en el aseo (p. ej., el peine y el cepillo
de dientes), actividades de ayuda y de cuidado de
los enseres en el hogar (poner la mesa, recoger los
juguetes), o destrezas relacionadas con la alimenración (manejo de cubiertos, pelar frutas, pautas
adecuadas para la bebida).
Por úlrimo, David participó en el programa
de intervención para el desarrollo de la atención,
cuyo objetivo era el de mejorar las habilidades
atencionales y de concentración en la tarea, así
como poner en marcha estrategias adecuadas de
organización, planificación y autorregulación que
permitieran perseverar en las actividades y un
adecuada maneja de la frustración. Algunas de
las áreas que se trabajaron fueron las relacionadas
con el aumento de la amplitud atencional sobre
material visual y verbal, la focalización en la tarea
demandada, la persistencia en su realización, el
respeto de los turnos, el fortalecimiento de habilidades atencionales como base para actividades de
memoria, y las de organización y control de las
demandas.
Como se ha indicado, todas las intervenciones
senaladas que David recibió tenían una periodicidad quincenal y pretendían apoyar los programas
Síndrome de Wilihms
les a los que acudía a diario. Además de los
a; otras intervenciones, como la de natación
pectos concretos de su desarrollo, como la de
gopedia o la de musicoterapia.
Creemos imprescindible destacar la imponancia de la coordinación entre todos los agentes de
los programas en que paniupen las personas con
síndrome de Williams de cara a comparur objetivos y a potenciarse entre ellos. Asimismo, secundamos la idea de una necesaria d u a u ó n continua
y seguimiento de los programas, para determinar
aquelloí qiic dehen f"i&ar
ili2 otro\ a~pccios
dehcn ser ol>j~.to
de uii.i intsrvcnción cs,riiiriii~dn
o de implementauún ante demandas nuevas. En
este sentido habrá procesos cuya relevancia hará
que sean ob~etode intervención (ajustada a la edad
cronológica y a la capacidad intelectual) prácticamente a lo largo de toda la vida. En estos casos,
para la mejora del funcionamiento en procesos
cruciales y habitualmente afectados en personas
con síndrome de Williams, entendemos que se
deben poner en m m h a intervenciones intensivas
(no esporádicas), multifuncionales (de manera que
la misma intervención pueda servir a los objeuvos
de varios procesos), bien coordinadas (no hay que
obviar que es el mismo cerebro en desarrollo el que
está procesando el conjunto de la intervención) y
siempre aprovechando las fortalezas, motivauones
(como «querertener un millón de amigos»)e intereses individuales acordes con la edad.
En este sentido entendemos que, cuando sea
posible, es más conveniente un número peque60 de programas que, potenciando los aspectos
fuertes del desarrollo de la persona, busquen conjuntamente mejorar las áreas deficitarias. En ocasiones, una multiplicidad de programas con una
periodicidad muy dilatada en el tiempo pueden
llevar a acciones más puntuales (y, por lo tanto,
menos efectivas), además de un ingente trabajo de coordinauón entre los tratamientos (que a
menudo se ven obligadas a asumir las familias).
También consideramos fundamental, como s d a lan otros profesionales y padres, que los niños con
síndrome de W k , como todos, dispongan de
tiempo para jugar, para esUu en sociedad, para el
para poder vinr, acorde con
ocio y, en d&iua,
su edad, de una forma normalizada.
El desarrollo actual de David es ciertamente
prototípico de un ni60 con síndrome de Wiüiams
a su edad. La esumulaúón que recibe está contrihuveiido a mejorar su ~iincion=mienropsicolbgiLO, ayudiii<loloa poviiciar ;ilgiin3, 'le siis Ti>ri:,lczas y a minimizar los efectos de aquellos aspectos
en que presenta mayor alteración. Sus necesidades
de apoyo, como las de cualquier persona, irán
cambiando, y a estos cambios deben adaptarse los
programas que se pongan en marcha con el objetivo &al de mejorar su calidad de vida.
~. .
Juicio clínic~-dridromede Williams.:
estados mwtales, qse indican dificultades-.
- Hallazgo&
pniebas complemmentarias:
cog~itivasy.lingüisüi,con un mejor fun'
-kemicigosidad para marcadores -de la mdonamientaen el'ása verbal que en la no^
verbal (de:g&rdorqn el perfil cognitivo:: ;gión 7ql1-23,que confirma la deleci6nm8s
. .
,común [l&iMbJ;~B~~@@:d$I:s~fldc~.me
de
d e s e t o parael.%índromedeWi1liams)~::
.~
. =~.,
y,tilliam$,
T~~... .~ ~
* : ~:~~
r . Inknrem~ió~.nwmpsicul6gica.
Se desakkeun:.-.
~
= . ~ ~ ~
- Hallazgos enla expl'oT%86nneuropsicol&gi- conjuote de progmmas de intervención. des-;!
ea: se recogen los resultados de David en un
3é los-demás amplioespectro (estirnulaáón~
.
. .,a.mplioconjunto de pruebas d e evaluatrián
temprana) a Id~centradosen ámbitos C Q ~ : : ~ ~
.~
. -:.&ugnitiva y lingüística y en tareas de evalua: 3% (Isgopedia, musicoterapia),con el,n!&&ivp
cognia~o-y.soQag~=-~
: ? :Gon~deimp.e$enc~a~
de .~.&o.~rensiiinde d e ap~yargl~deorrollo
~
.e
;
~
,
~
~
~
~
~
~~
~~~~
~
~
~
~
~~
,.
>...::.~~-~.
~
~
~.~. .~ .. .
--.-.a:, . ..~
~:~
:
~ - . . ~ p L A -
~
~
~
~
~
-
~
- ~
~~~.
. .~
. = .z..-.:.
~
~
~
~
..
~~
ACTIVIOAO 11-1. Familiarizarse con los términos
referidos a sindromes con un origen genético
J Ejercicio l. Busque y defina los siguientes términos:
- Deleción.
- Hemicigosidad.
- Prueba MPLA.
- Prueba FISH.
ACTIVIDAD11-2. Repasar la neuroanatomia
infantil
J Ejercicio 2. En este capítulo hemos revisado
la forma en que el procesamiento socioemocional
está particularmente relacionado con el funcionamiento de la amígdala. Identifique esta área en
la siguiente aplicación: http://www.zygotebody.
coml, que permite consultar de forma interactiva
las principales estructuras anatómicas del cuerpo
humano.
ACTIVIDAD11-3. Aprender a evaluar
en neuropsicología infantil. Principales pruebas
Cuestionario de madurez neuropricológica
infantil (CUMANIN) (Portellano et al., 20001
Aplicable de los 3 a los 6 años de edad, permite
determinar el grado de madurez neuropsicológica.
así como la posible presencia de signos de disfunción cerebral. El instrumento consta de unas escalas principales (Psicomotricidad, Lenguaje articulatorio, Lenguaje comprensivo, Lenguaje expresivo,
Ec'r~crurdron f,p,ir 21. V ~uoperc?pr.onMemoria
conic,i v Riir~iol
(Atencion.Fluiaez
. ,i orr~sa~x.liares
verbal, Lectura, Escritura y ~atera'lidad).Su tiempo
de administración se estima aproximadamente
entre 30 y 50 minutos. Se obtienen unas puntuaciones centiles en las escalas y sus agrupaciones,
proporcionado además un índice de desarrollo.
Para el rango siguiente de edad, entre los 7 y los
11 años, los autores han diseñado el Cuestionario
de madurez neuropsicológica escolar (CUMANES)
(Portellanoet al., 2012).
A continuación se describen brevemente las distintas escalas.
Psicomotricidad: está formado por 11 ítems dc
tareas como caminar «a la pata cojan o saltar con
lo5 pies juntos.
Lenguaje articulatorio: repetición de 15 palabras de dificultad creciente.
Lenguaje expresivo: repetición de 4 frases de
dificultad creciente.
Lenguaje comprensivo: tras escuchar una historia, el niño debe responder a 9 pleguntas sobre su contenido
Estructuración espacial: actividades psicomotoras y grafomotoras de orientación en el
espacio.
~isuopercepción:reproducción de 15 dibujos
aeométricos de compleiidad creciente.
Memoria icónica: s i presentan 10 dibujos de
objetos sencillos que el niño tiene que memorizar.
Ritmo: reproducción de 7 series rítmicas de
complejidad creciente.
Fluidez verbal: se demanda al niño que construya frases a partir de una o dos palabras estímulo.
Atención: cancelación de 20 figuras iguales a
un modelo dado de entre 100.
Lectura: se aplica a partir de los 5 años de edad
y consta de la lectura de 10 palabras y de 2frases.
Dictado: también aplicable a partir de los 5
años de edad y consiste en el dictado de 10 palabras y de 2 frases.
Lateralidad: valora la preferencia manual, ocular y podal.
J Ejercicio 3. Elabore un breve informe de la evaluación cognitiva de David a partir de los resultados
obtenidos en las distintas pruebas descritas en el
capítulo.
A~TIUIDAO
11-4.Planificar la intervención
en neuropsicología infantil
La relevancia del diseño de un proqrama
indi.
.
vidualizado de tratamiento para niños con alteraciones en el neurodesarrollo incluye tener en
cuenta que el objetivo final de lograr una mejor
calidad de vida pasa por habilitary compensar sus
caoacidades en un contexto motivador v. a menudo, lúdico.
J Ejercicio4. Esboce los principalesobjetivos de
un programa de intervención centrado en las habilidades de relación social para niños de 4-6 años
con síndrome de Williams.
F
VIDAD 11-5. Neuropsicologia infantil
la literaturay el cine
ara leer
A partir del conocimiento actual sobre el perfil
europsicológico de las personas con síndrome de
lilliams, realice una crítica argumentada del libro:
Moure G. El síndrome deMozart. Madrid: Ediciones SM, 2003.
~BLIOGRAF~A
D, Do& C, KarmiloffSmichk Typical and arypical
dwelopment o€ visual estimallon abilities. Corta 2007;
43:75848.
mpos R Construyendo mentes: desarroUo de lammprensión de estados mentales en d o 5 con síndrome de Wtlliims y en desarrollo ripico. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2009.
ampos R. Garúa Nogales MA, Sorillo M. Programa de inteivención en habilidades de comprensión social &igido
a personas con síndrome de V I En:
. Garcia Sándin
JN, eds. Dilidmdes del desarmllo: waluacián e intervención.Madrid: Pirámide, 2007; p. 47-58.
mpos R Sarilla M. Menrd s u t e undenunding and sodd
intcraction. En: Eararnn EK, Karmiloff-Smith A, cds. Neurodwelopmenal dirorders across the lifespan. New York:
oxfoni UniversiryPrcsi,2012; p. 279-95.
uarr AK, Morris CA, Ensing GJ, LokerJ, Moox C, Lepwr
M, er d. Human vasdar disorder. mpravalwlar aortic
stenosis, mapa ro chmmasome 7. Proc Nati Acad SU USA
1993;90:3226-30.
rran EK, JarroldC, Garhermle SE. Divided arunrion, selective arteniion and drawing: p~ocessing~refefeeecw
in Millims syndrome ax dependenr on the rask adminisrered.
Neumpsychologia 2003;23:175-202.
a a i BW, R e k L R Social brain dewlopment in W
d
l
i
a
m
s
syndmme: the currenr status and direnions hr iü- res e a d . Fronr Psydiol2012:186:1-13.
irmilo%-SmirhA, T h o m M. Can dwelopmend disorders
be "sed to bolster daims from wolurionary p+ychology!
A neuroconsuuctivist appmach. En: Parker ST, h g e r J,
Cinefórum
Kent l. director y productor. Embraceable.NashvilleTN: 501Cinema; 201 1. Disponible en: http.Jl
www.embraceablemovie.com/.
También ~ u e d consultar
e
varios vídeos de divulgación sobre el síndrome de Williams en la página
de la Asociación Síndrome de Williams de España.
Disponible en: htt~~/w.sindromewilliams.ora/
ind&.php/es/vide~s.
Milbrath C, eda. Biology and knowledge rwisited: From
os&
.
ur adolrr<cnr.and .>diiltrwirh Wiliiarns wn&.,rnr. \(irvi<
i'rrccpiicin 201 1.29.79.91
Mrrvi, C. Murri, (1, Bcrtnnd J. Rul>inwnFR V'illimr ryndmme: Endings fmm an integrad pmgram of mearch.
En: Tager-Flusberg H, ed. Neurodwelopmend disorders
mnuibution ro a new framovork h m &e cognitive neurosUences. Cambtidge: MIT Fress, 1999; p. 65-110.
Mervis C, Robinson BF, BdJ, Morris CA,Klein-Tasmao BP, h u o n g SC. The Ticagnitive
profile. Brain Cogn 2000;44:604-28.
Meyer-Lindenberg A, Hariri AR, Munol KE, Meniis CB,
Matcay VS, Morris CA. m al. Neural correlares of generically &normal so& cognition in W i i a m s syndrome.
Nar Neumsci 2005;8:99l-3.
Morfi CA. Demsw SA. Leonard CO. Dilw C. Blackhurn BL
~aniralhistoGof*&
phFi& diaoniristiw. J Pacdiac 1988;113:318-26.
StojanouikV. Laterlanguage. h Eum EK KarmiloBSmith
A, eds. Neurodwelopmend disorders actos &e üiespm.
NewYork: O;doniUniversiryPress, 2012; p. 205-21.
Thornron-WeUr TA, Cannkmci CI, Anderjon AW, Kim Kim,
Eapco M, Gore, JC, et al. Audirory a-don:
acrintion
of visual coma by music and sound in Wüiiams syndrcmc.AmJ Inrellecr D w Disabil2010;115:172-89.
W h a JCP, B-u-Boycs
BG, L-m.
Suprauawlaraortic stenosis. Circularion 1961;24:1311-8.
+ame
.~
l. Sancho Frías. A. Ramos García y C. Sáez Zea
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
I
Al finalizar el capítulo el alumno será capaz de:
Conocer la genética del síndrome de Angelman y sus repercusiones en el fenotipo.
Identificar el perfil neuropsicológico del sindrome de Angelman con las capacidades preservadas
y alteradas.
Revisar los tratamientos que existen en el momento actual para intervenir sobre los síntomas neurológicos y neuropsicológicos del síndrome de Angelman.
Reflexionar sobre las repercusiones que tiene en la familia el que uno de sus miembros presente
síndrome de Angelman u otra discapacidad similar.
Descubrir el papel de lasasociaciones en el asesoramiento y la adaptación de las familias afectadas,
asícomo en la divulgación y el impulso de la investigación.
1 M INTRODUCCIÓN
II
0
La historia de k mediesrá llena de relaros intela
reranter acercadel deruibrimienm de
saga del
de ~~~~l~~
uno de
Fue por mera &dad
que hace casi 30 años, alrededor
de 1964, m ninos minusválidas fueron admitidos en
diferentes momentos en mi cenuo infantil en In&erm
P m f a b a n sintomatoloda diversa Y. aunque a primera
vista, pardan sufrir afecciones diferentes, tenia la sensación de que
una causa común parasu
EI dwmhticn
frie
nunmenrp-- dinicoooroue.
de
-~~
~-~
r
' .a
que las técnicis de invesrigación son hoy en día más r&nadas, no hiicapaz de robar cienrificamenteque los tres
tedan la misma &-pacidad. Si embargo, esmdo de
de
vacallonaen Itaia vi un cuadro
~ecciode Verona llamado Rindtm difdmiufficon drregno
son"uite
IRm
de muchacho con manonrtal, La
del m u a 0 y d hedio de que mispacienrm
movimientos espasm&diu>sme dieron k idea de eswibir
iui aiúculo sobie los mes ninos con d título de Puppct
ChiUen [Ni~o,ManOnmI.
~
~
Éste es un fragmento de lo aue el ~ediatra
inglés H a q Angelman menta a un compakro
acerca de la primera descripción del síndrome que
llevará su nombre. En él relató las características
dínicas comunes de tres niños: discapacidad intelectual grave, ausencia del habla, ataxia, temblor,
hioooiementación. eoile~siacon un ~ a t r ó ncaracterisúco en el electroencefalogram/(~~~)
y un
aspecto fisico similar, caracterizado por prognatia,
o i o ~hundidos, boca grande con lengua promi"ente y microcefalia ion occipucio plano. Pero
el rasgo patognomónico era de tipo conductd:
su semblante feliz y persistente sonrisa, repentina,
inexplicable y, en ocasiones, incluso inapropiada.
Durante décadas se intentó, sin éxito, establecer
una prueba diagnóstica positiva común para los
casos desaitos con esta afeccibn. No se consiguió
hasta 1987,gracias al desarrollo de nuevos métodos
de análisis genético. Fue entonces cuando se pudo
definir el mecanismo implicado en la apadción de
~
~
~
Angelman, 1991 (tomado de Williams er al., 2009)
L
L
"
.
&
A
este síndrome: alteraciones en una región del brazo
largo del cromosoma 15 (Recuadro 12-1).
El término «síndrome de marioneta feliz» se
utilizó para referirse a esta alteración neuroge-
nética hasta 1982, año en que Williams y Frías
sugirieron sustituirlo por el de «síndrome de Angelmann n o sólo para honrar a su descubridor,
sino también para evitar posibles connotaciones
+ Ld mayorld U? nLesIros genes se expresan derde
I1
I
I
c ~ dos
r aleios el mdterno y el paterno Sin enibargo,algunos lo hacen exclusiva o predominantemente en uno de ellos. Los genes que no se
expresan se dice que están marcados o simpronr ~ u u s Iimpri»rrd,,
,
y el froiimeno qde SJpOnQId
exprecion d ferente oe a gunoc genes en fiinc on
del sexo del progenitorse denomina impronta
genómica o marcado genómico (genomic imprintingl. Hay varias regiones en el genoma humano
en las que se han identificado genes con esta impronta genómica; entre ellas se encuentra el brazo largo del cromosoma 15, la región comprendida entre q11-q13. Anomalías concretas en esta
región se han asociado con dos síndromei, el de
Prader-Williy el de Angelman. La diferencia entre
ambos estriba en el origen materno o paterno
del material genético alterado o ausente, que da
lugar a rasgos clínicos (fenotipos) distintos. En el
caso del síndrome de Angelman estas anomalías
se producen por la falta de activación o la ausencia del alelo de un qen de expresión materna, el
gen UBE3A (proteiná ubiqultin-ligasa E ~ A )estan
,
do el alelo paterno de ese gen silenciado (paternalmente improntado) ( ~ a b et
b al., 201 l ) . ~ olo
r
tanto, este síndrome es un claro ejemplo de herencia epigenética, es decir, de cómo determinados fenómenos pueden no afectar a la secuencia
de ADh de or gerirj, pero S: a su expresión.
E l \innrome o r Ange man re vinrJ a a oiferenrcs
alteraciones genéticas que implican al cromosoma 15ql1-q13:
- Deleci6n(pérdida de una parte del cromosoma,
que se %rompe»y se separa del material genéticol en el cromosoma materno 15all-a13
que contiene el gen UBE3A activo. El gen del
otro alelo, de oriqen
.paterno, no puede suplir
su función, porqueestá inactivadi, y se produce la repercusión fenotípica. Esta anomalía es
la más frecuente, responsable del sindrome de
Anqelman en el 70-75 %de los casos.
- ~ i s o m i ouniparental: ambas copias de un cromosoma determinado, o de un segmento cromosómico, proceden de un solo progenitor,
en este caso el paterno. Por lo tanto, el individuo tiene las dos copias del gen paterno inactivadas y ninguna copia materna activa. La
disomía unioarental oaterna es resoonsable
de un p e q u k o porcentaje de los casos con
síndrome de Angelman: el 2-3 %.
Miilacionrs . l ~ igen (IBE3A por .d ao r o f i de
grupos nietilos a los res duo< oe c rosind <Ir
los dinucleótidos formados por citosina y
guanina. Los grupos metilo pueden hacer a
los qenes inaccesibles v. ~ o ello.
r transcrio- 1
C I U I ~ ~rnr.nie inart vos. O r ~ r r e
en aprox madamenreel2 5 >< oe os casos o ~rinosticauos
de síndrome de Angelman.
- Mutaciones en un centro de improntación o
marcado (imprhting centerJ, lugar donde se
activan los genes maternos: provoca que. a
pesar de que el individuo ha heredado sus
dos cromosomas 15, uno del padre y otro de
la madre. se haya borrado la impronta para el
de origen materno. Se denominan mutaciones de impronta y ron la causa de alrededor
del 25 % de los casos de sindrome de Angelman.
Aunque todos estos mecanismos dan lugar al
síndrome de Angelman, la gravedad del cuadro (expresión fenotípica) varía en función de la
anomalía oenética Que lo Drovoca. En aeneral.
algunos s.inos como la discapacidad intelectual. la alteración del habla v
'
. la e~ileosia.
.
,
. tienden a ser menos graves cuando se han producido por disomia uniparental o por defecto de
impronta que cuando derivan de una delerión
o de una mutación del qen UBE3A. Además.
los rasgos faciales rJe en ser menos proni nen
res y rl drrdrru lo niuror dlqo mar fapdo. DO,
lo Que es habitual que se diagnostiquen más
tardiamente. Una posible explicación podría ser
que los parientes con una deleción o una mutación portan una copia intacta (aunque prácticamente no funcional) del gen UBE3A, y aquellos
con disomía uniparental o defecto de impronta
portan dos copias intactas (aunque prácticamente no funcionales). por lo que existiría una
posibilidad residual de expresión del alelo indemne (Dan, 2012).
Por otra parte, es también muy importante conocer por cuál de los posibles mecanismos se
ha producido el síndrome de Angelman, ya que
el riesgo de transmitirlo a futuros hijos varía. En
el caso de las deleciones y de la disomía uniparental, la probabilidad es inferior al 1 %,mientras
que en los casos de mutación de impronta o mutaciones en el UBE3A asciende hasta el 50 96.Es
preciso, pues, realizar un cariotipo en todos los
casos (Arias Pastor et al., 2006).
-
+
I
1
1
+
tativas, prejuicios o estigmatizaciones hacia
ersonas afectadas. En ocasiones se los conomo «ángeles»por el nombre del síndrome
elman» podría traducirse por «persona an*), pero también por su apariencia juvenil
, junto con la conducta estereotipada de
que suelen adoptar d caminar.
síndrome de Angelman es una enfermedad
enética poco frecuente. Su prevalencia se
en 1 de cada 12.000-20.000 individuos,
a día de hoy no se conoce con exactitud la
porción de individuos que lo padecen debido,
otros factores, a que suele tener un diag(enue los 3 y los 7 afios) y, sobre
conocimiento del síndrome por parte
os profesionales, que lo confunden con
sis cerebral, autismo o síndrome de Rett,
tre otros trastornos del neurodesarrollo.
Su diagnóstico es fundamentalmente clínico,
marcador más importante es su fenotipo conctual, entendido como el patrón característico
alteraciones motoras, cognitivas, lingüísticas
ociales. En 1995, tres décadas después de la
imera descripción sindrómica, se establecieron
ediante consenso los criterios para su diagnósco (Williams et al., 1995). Entrelos más mportes están: a) historia de desarrollo prenatal y
nacimiento normal, con ausencia de defectos
ngénitos importantes y perímetro cefálirn drnn o de los límites establecidos; b) entre los 6 y los
12 meses de edad, retraso en el desarrollo, aunque no progresivo, sin pérdida de habilidades;
C) normalidad en los estudios de laboratorio (períilhematológicu, metabólico, erc.), y 4 ausencia
de alteraciones relevantes en las pmebas de neuroimagen, aunque, en ocasiones, pueden revelar
leve mofia cotrical o desrnielinización.
La confirmación del diagnóstico requiere la
identiiicación de sintomarologia clínica, esnidio
mediante EEG y análisis cromosómiws y moleculares. Estos datos son útiles como criterios dc inclusión, pero las excepcionesnoexduyen el diagnóstico. Precisamente el caso que presentarno<pertenece
a ese gnpo etiquetado corno «de causa desconocida»,si bien cumplía todos l~ criterios chicos para
ser diagnosncada como síndrome de Angeiman.
LA LLEGADA DE ANA Y LAS PRIMERAS
SOSPECHAS
Ana es muy guapa y le gustan las muesuas de cari-
no. Es aficionada a la música (cuanta más electrónica
y potenre, mejor). Montar en m d i e y en autobús, tomar d sol, explorar las viviendas de los amigos hasta
encontrar su 1favorito: La cocina También di&ra haciendo mido can objetos, jugando con d agua,
etc. Toda esto es nomal en ella. Ver a los de& hacer
deporte, más que practicarlo, le arranca siempre una
sonrisa. Tiene 22 años y está diagnosrirada de síndro-
me de Angelman. Er nuema hija.
(Inma y Antonio)
El nacimiento de un hijo con síndrome de Angelman rompe todas las expectativas, y su prebencia altera la vida familiar, al no ser el ni60 que se
esperaba y quedar invalidadas muchas estructuras
en relación con los umodelosv de paternidad y
maternidad. Hay que tener en cuenta que el síndrome de Angelman conlleva una discapacidad
i n t e l e c d con necesidades de apoyo generalizado. El grado de dependencia es alto y, por lo ranto, el grupo familiar se enfrenta a una sitnauóu de
cuidados de intensa y larga dwdción.
Desde que observamos en h que *algo no
iba bien» ha habido, para nosotros, un proceso de
cambios, luchas y adaptacionesen todos los ámbitos, que ha necmtado para su abordaje decisión,
fuerzas y altas dosis de realismo y optimismo. Son
reflexiones de una experiencia, la nuestra, que
compartirá semejanzas pero incluirá diferencias
con respecto a l a de otros hogares. Cada «familia
A n g e h » presentará unas
que
y
dependen, en primer lugar, de las cara~fetí~ti~as
de k gravedad del cuadro de la persona con síndrome dehgelman, de las desmezas personales, la
relauón de pareja, la historia familiar, el contexto
cuimai y el social, los recursos y apoyos ewnómicos, educativos, formativos, e a , y esta wmbinación de factores condicionan partinilarmente cada
situación y crea enormes desigualdades (nosotros
nos sentimos unos privilegiados). Podnan denominarse las ermables intangiblesv de nuestra realidad.
Incluso con las referidas diferencias y particularidades de cada familia y de cada nino wn este
síndrome, hay características y vivencias wmunes
que compartimos y nos hacen pertenecer a un
grupo minoritaio, pero con unas señas de idenudad. Nuestro relato, como decíamos, partiendo de
la experiencm particular de compartir la vida con
Ana, espera reflejar la dimensión colectiva de estas
<familias Angelmann. Son retaws de momentos
de nuestra historia de vida que los profesionales
han de conocer.
Ana es hija única y su Uegada a nuestra familia
fue deseada. La etapa del embarazo fue normal;
el nacimiento se realiW por vacnoemracción a
k s 42 semanas de gestación. Con una prueba
de Apgar 919, pesó 3.250 g y tuvo un perímetro
craneal de 33 cm. Sólo cabe destacar que, sig-
nificativamente, casi no iloró al nacer. Era una
nifia preciosa, rubia, de ojos azules, y un bebé
muy bueno, que apenas Uoraba y no protestaba
Uo, y ei diagnósricopuedellegar tardí
casi nunca Eramos Los padres más felices del
penodo de espera es wmplqo y deswnce
mundo, nos sentíamos totalmente afortunados.
cuando no yatrogénico, para los pmpios
Sin embargo, la ausencia de llanto o el llanto de
w n síndrome de A n"e e h : Ana tuvo
baja intensidad, que ha sido y es una constante
ingresos hospitalarios, crisis epilépticas sin wnen su vida, nos fue llamando la atención y comolar, cambios de medicación, pruebas a veces
menzó a preocuparnos. Ana, además, presentaba
dolorosas, consultas w n diversos profesionales,
otros síntomas que nos hicieron sospechar de que
dmgnósticos erróneos y un largo etcérera. Todo
algo no iba bien, wmo un umbral de dolor muy
esto unido a la angustia y el miedo que nosotros
alto, falta de interés hacia los objetos y juguetes,
oodímos transmitirle por nuestra incertidumbre.
dificultad en conectar la mirada con la del adulApartir de los 15 meses de edad tomamos conto, balbuceos escasos, risas d e s c o n t e x t u ~ a es
ciencia de que el desarrollo cognitivo, psicomotor
bipotonía en el tronco.
A los 9 meses apareció el cuadro epilépticoCO y social de nuestra hija era muy difmnte al de las
expeciatim que cualquier madre o padre tiene y
aunque no se diagnosticó hasta los 13 meses. Éste
quiere para sus hijos. Y no sabíamos si ese « r e m o
sería el primer gran signo de alarma y preonipsiwmoton) iba a estar presente a lo largo de su
pación sobre lo que le ocurría a Ana. Se trataba
vida. El diagnóstico dehitivo Uegó a los 3 aiios
de crisis parciales complejas, cuya frecuencia auy medio de edad. Se descartó una mutación en el
mentó progresivamente hasta Uegar a 30 crisis a i
gen UBWA y otras anomalías relacionadas w n la
mes. Con el cuadro dieron comienza las hospitagenética del síndrome, y se diagnosticó un síndtolizaciones, las pruebas diagnósticas y la polimedime de Angelman de etiología desconocida.
cación, que wnsiguió 4 control farmacológico a
los 27 meses de edad. Tras este control, inició la
bipedestdón a los 32 meses.
La zona cero: el final y el comienzo
Es importante para nosotros destacar y reUsamos la metáfora de la u n a m,que tomaflexionar sobre cómo recibimos los padres la primos prestada de Gmía de la Cniz y &m (2003,
mera noticia y el diagnóstico de nuestros hqos
por parte de los profesionales. Porque es un hecho
para desuibu dos cuestiones dave en este período
tan impactante que nos deja una huella indeleble.
de la vida Familiar:el duelo y el punto de partida
Todos recordamos «como si fuera ayer,, los prode una nueva y diferente vida familiar y personal.
La sociedad que hemos creado necesita, para
cesos de quién y cómo se nos comunicó, los mofuncionar, un prorotipo de ciudadano sano, inmentos y lugares de la noticia, los contenidos, las
teligente, ajustado a un canon de belleza, joven y
circunstanciasque la rodeaban, y los sentimientos
consumista. Las personas w n síndrome de Angelenwntrados. Por una parte, recibir dicha noticia
man no encajan bien en este modelo social. Nosoproporciona cierta tranquilidad y respiro, ya que
tros, los padres, formamos parte de esta sociedad,
después del período de mcertidumbre en el que
y cuando esperábamos a nuestro hijo nadie nos
se van detectando los diversos signos de alarma,
preparó para la ilegada de u n ni60 diferente. El
algwen por fin nos escucha y comprobamos que
dolor se produce al ver que las expectatim que
teniamos razón, que algo pasaba en el desarrollo
corno pareja teníamos puestas en nuestra hija no
evolutivo de nuestra hija. Pero si el profesional
se correspondían con la redidad. El proceso de
ofrece la noticia como un acontecimiento negauduelo es sirmlar al de cualquier pérdida: hemos
vo o trágica, transmite a la familia más angustias,
perdido a la hija ideal y hay que aprender a acepmiedos y dolor. De ahí que incidamos en la necetar a nuestra hija tal y cmno a.
sidad de preparar y formar a los profesionales saA partir de este momento, y con la toma de
nitarios para mejorar el proceso de comunicación
conciencia de qae las mnas no van a ser como las
del diagnóstico a las familias.
habiamos d e s e d jiaa mup distintas, hay que
buscar solucionecg
la nuera situación con
La peregrinación y el diagnóstico
Co~riose ha mencionado, las enfermedades
con baja incidencia, denominadas también enfermedades rara, como el síndrome de Angelman,
disbutams con
1
LOS PRIMEROS AÑOS DE UNA NlnA
QUE NO PUEDE LLORAR
l~istoria
de desarrollo temprano
,
Con 4 &os de edad, nuestra hija sigue siendo
una niím rubia preciosa, como el primer día. Es
independiente; se enfada mucho mando alguien
intenta jugar con ella. No muesm interés por
nosotros, no nos busca ni siquiera para satisfacer
sus necesidades básicas. Le gusta pasar el tiempo
corriendo de un lado a otro, mientras mantiene
una posición incorrecta del tronco (inclinado hacia delante). No acondiciona la postura a la velocidad, lo que hace que tropiece con todos los
obstáculos que encuentra a su paso. Pierde el
equilibrio con frecuencia, pero al caer no coloca
las manos para protegerse y amortiguar el golpe.
Y a pesar de los golpes y accidentes, no Ilota. No
quiere sentarse, y cuando se cansa se tumba en el
suelo. No tiene conciencia del peligro: le auaen
las superficies elevadas, así que cuando está cerca
de unas escaleras corre hacia ellas y se precipita hacia abajo; le encanta meter los dedos en las ranuras de los radiadores, de las puergs, en cualquier
pequefio agujero que ve (incluso en la boca de un
adulto cercano, en el desperfecto de una madera,
de un azulejo...).
Le apasiona comer, no tiene preferencias, 1Iega a ingerir sustancias no comestibles de sabores
desagradables. Lleva panal, no le molesta estar
mojada y no pide controlar sus esfínteres ni ir al
inodoro.
No presenta contacto ni seguimiento visual.
El mundo de las imágenes no significa nada para
ella; tampoco son importantes los objetos, con los
que no establece relación alguna. Conseguimos
que nos dedique una sonrisa cuando hacemos ddos muy fuertes, cuando golpeamos una lata con
un objeto metálico.
Los problemas del sueíio están presentes en
Ana desde el primer atío de vida: duerme 2 o 3
horas y luego se queda despierta el resto de la noche. Por las matíanas se encuentra cansada y eso
hace que se alteren los períodos de vigilia y suefio.
Este cansancio no favarece en nada los procesos
de aprendizaje.
Tiene un pequefio repertorio de autoestimulaciones y estereotipias: balancearse, golpearse los
dientes, hacer apneas, etcétera.
En una relación más detallada del desarrollo
por áreas funcionalcs, sc observa que Ana presenta
un perfil neuropsicológico típico del síndrome de
Angelman (Recuadro 12-2).
Desarrollo motor
Antes de los 32 meses, edad en la que consiguió la bi~edestación,Ana sólo gateaba y rodaba
por el suelo para desplazarse, pero ya en su gateo
mostró indicios y signos de hiperanividad y falta
de atención.
Para ella, el medio es un mundo en movímiento y obtiene su pkcer fundamenta1 en los
desplazamientos: carreras, subir y bajar escaleras,
saltitos. Pero a su v a se da una paradoja: con el
patrón hiperactivo de deambulación continua
aparece una dificultad mayor de control motor.
No sabe andar, transita por los espacios wrriendo y con el centro de gravedad muy adelantado,
lo que provoca que vaya «atropell&ndosen. Como
se ha mencionado, no percibe el peligro, ni tiene
en cuenta los distintos niveles en el suelo a fin
de acondicionar su movimiento postural, de veloudad o de coordinación. Sus capacidades en
motricidad fina son menores que en la gruesa. La
prensión es breve y desinteresada, y la pinza digital es muy poco selectiva.
A los 15 meses inició un programa de atención temprana. N trabajo de psicomotricidad,
fisioterapia y terapia ocupacional se amplía y
complementa con terapias alternativas, como hidroterapia e hidrocinesiterapia desde los 4 aíios;
entre todos consiguen un avance significativo en
su desarrollo motor.
Desarrollo cognitivo
Ana se muestra interesada por la música, pero
su interacción con el mundo circundante indnye
una actitud exploratoria muy dkbil hacia los objetos y escasas acciones propositivas de explorauón, incluidas las sensoriomotoras. Poco a poco
aumenta la estabilidad de las representaciones
de lo que no está presate. Atiende a estímulos
auditivos y le atraen los objetos luminosos y metálicos.
Desarrollo emocional y social
Habinialmente Ana muestra una expresión
plácida y positiva. Va incrementando de forma
paulatina la propositividad global de su conducta. Aparecen miradas significativas en contextos
de relación, aunque es frecuente la retirada del
contacto ocular o el empleo de una pauta caracreristia de mirada lateral. Poco a porn mani6esta
iniciativas de interacción y desarrollo de la función comunicativa de pe& y buscar consuelo.
m
m
m
+ Algunas de las caracterlctiasdel síndromeseenmentm pwamtese~~el-lMI%
de b a f e c b k
- Dbm.Wintektuodd e m o d e d a
- 7miomo en el mavimimto a equillbh a menudo con marcha Mx-m y temblor de las
mtremidades: se o b m un retraso
ej
Inlcio be la 4 e s t a d h y de la marcha, que
se adquim, fmenWmnteI a parair de los
3-4 anos de dad y suele sw I-bb
Muchos, adepwentan mwlrnfenbs es@sthi~
y temblor en&&
que m p m a n en
sltyadcimdeeM5.
Múdt l i n g t i ~sin
, exwsí6n verbal. De be&lloran rnen~s,disminwyen~ivamwite el M l b y Iw susunas, nosuelen h-r
\ ~ o c a ni
b gestos natumles,En m u y p
ccas osos y de fomtardrg llegan a pradrrcir
algunas palabms, m o
aunqmsuekmusadas de modo Infrecuente,lndisaim-mdo y sJn stgnNcsd0 drnbdka A la 2-3años
de edad es data la atehda de lenwje expreslmLas m i d a & cpmpm-my de comun~g@s#u/sansypriwsaiasdettpo
m
m
1 Recuadro 12-2. Perfil neumpsicolbgicodel slndrorne de Angelman
m
sfnhom cubre una amplia
+
wnductassin que ninghWlminom par&
ailarWde=iWomn prski6hSude
Miame de inquietud, dlsbmWn
tit
W M a e hIpmcMóIad para definirlo,
y tiende a acompañatse de mwlmlentos
&emdpados, EMO el típico aleta h
monas do@an& la psiuta da un ángd
mlas atas pbiertaEcuanhrsminan
n M
d
t de atmd6n: elewada dirbaccm
aunquesonc a p a r e s d e k b la a t e m
en algunas cimrnstanda r n o t l e
a Biisqueda da IWaccIh &al: disfrhn
de ks rdaciwies CM tos otros. Suelen
acem3e a los dem& con g d ~ ~ l a ~ h
nes anitnqdas y wnavidad exubera*
Iduso sin la capacidad para cwnunicaw
d.
verbalmente, I n t e W a n con los iguales
y 1~ adultw sefia@tdo o tomandol~&l
bmm para m d ~ u r f o
hacia
~ sus i
m
y acavlrfades fwiaritar A -,
pellizcai:
agarrar, rnmord-abfetwry golpear pueden repmenaar w r t a m i e n t o s dIiJgle ~ ~ e ~ ipueden
v o : ertbendwdrde~~
simple$
dw a
o restablecerd l & a interen el contexto de su nifina, sin que se I a p
~arnMoswciaZes,
nunta la cawiprenslón de m e s complejas
Otros signos habiales, en más del 80 ñde los
a que no tengan un MYente presem se
akhdas, s4n ia r n h x e b 1 i a y la presencia de
mantiene la daicukaden sWiaiar con d deda
crisis epiMptia mn
caracterktico.htds alM
I
rnndu¿h& en forma de:
sis suelen p r o d u d ~antes de las 3 afios de edad,
A Rjsk. es el p r i w si@'w p a t q m w h r c d
asociadas normalmente a -03
WrÍIa y p u e
del mniporbmhto del síndrcrme de Anden rnan*fmme de difere* tipos tienden a
gelman. Suele apaenñe el I*
ser refractariasy diFiciIes de tratar.
mes de vkfk M& tarde tienden a
A pesar de la gravedad del fenotipo del sfndmyd
emerger W ~ Otipos
S
de comportamiento
me de Angelman, la resonancia magneíca suele
s u p w s t a m fdiq desde simpies mueser arwdim. Sin ernbrgo, mdiante estudios &
as hasta, &S pa-cas,
wm@ow
tractografla &m1
re han evldmdaáo aletaa mrra~das,
Puede ser jnmotiva& ante
dones en tractos de frbras acata que sugie&fmulmnoacord&oirijraso~aren un emr tempmo en las mecanismos de
-5,
la felicidadaparentees
guía axonaldurante el nwrdewmlto. Erta a k
b k En
fugq y ES la imtabilidad(tloros,chllli&s o
ración m genediia& observándme un menor
mkbs g m ( e s ) el msgo -depem&
valumen m fasdcu~oscuma d tonghdinal hkdad pswalente.l.m nmos con mayw di%+
iuor, el talAmico anteñor, el arqueado, el chigulo,
psddad &e&uai, con ~ w n v u k el mrticwsphal o el cuerpo dloso m r i et
sivm g~auesy sltuaclón famibar Ínembfe
al, 2012). Especf~wente,destam na sb0 una
p u m m menm p-s
a wh#r
reducción, ainolnduso b ausencia del fasdculo
arqueadode fwma M e a l lo cual w relacbna,
eapiriencia defellad;id.
enm &os deficits,ron la a-&
de lenguaje
a Hjp-d,
&d&
y com(WIBona& 20111.
mimos reladodos: este a q x c h dd
-
m&
-
+
Autonomía y actMdades de la vida diaria
Ana ha ¿jsmir~uidoel babeo de forma muy
sigdcativa, pero desde los primeroc años apaatermcipias como k h i p t i k i 6 1 1y la
b p e = n h i & n m~iram* qm hoy día s
w
siendo muy hmenfesI de ahí que en ocasiones
se cüzgnosrique el s í n b m e de An+
como
síndrome de Rert. O m U p i a s , m p la
mi&
lateral y e1 giro de cibeza, st han reduci-
.Se obseman progresos paulatinos en el control
esfínteres y en capacidades como llevarse una
chara a la boca o colaborar en el veddo. Estos
rogresos son todavía muy lentos.
La mejora del sueño sólo se produce con el
tamtento fannacológico con melatonina A
edida que mejora el sueño, aumenta su tasa de
tividad. No tiene problemas de ingesta de dintos, y muestra pequeños avances en destrezas
masticación y de k absorción de líquidos.
Como condusión, podemos decir que, en esta
primera etapa de su vida, los objetos nno están
ahí*,de forma que el mundo que percibe es esencialmente un espacio en el que ejercer sus nuevas
habilidades de movilidad, un mundo sonoro y un
mundo afectivo, pero no un mundo manipdable.
1Orientacionese intervenciónterapéutica
El síndrome dehgelman, como muchos otros
trastornos geneticos en k anualidad, no tiene
cura, pero se dispone de tratamientos paliativos
que pueden mejorar la &dad de vida de la persona y del entorno familiar (Recuadro 12-3). El
trabajo con Ana ha sido llevado por un equipo
interprofesional de los campos de la neurología,
la psicología, la pedagogía y la educación especial,
la fisioterapia, la audición y el len-ie
- , .y las terapias complementarias. Siempre es importante que
exista coordinación entre los distintos pmfesionales quc rrdbxjm con Aiia y no.;oiros, Ii,s padrcs.
L o s obicrivos de iii~crvcri~ión
desde la itcrición
temprana están dirigidos, sobre todo, al trabajo en
psicomotricidad y logopedia, así como al control
farmacológico de las crisis epilépticas. Algunas de
las orientaciones y objetivos marcados en esros
primeros años de vida de Ana son los siguientes:
Afianzar esquemas del período sensoriomotor:
de relación causa-efecto, de medios-fines (que
permitan generar conductas intencionales dirigidas a un h).
Para ello se realiza trabajo en
una mesa con tableros multiactividad.
Incrementar sus capacidades de anticipación
s ej.,
mediante lapercepciónde w n ~ g e n d a (p.
re enseño la esponja y vamos al bdo). Tambih
se emplean sistemas visuales de presentación
de actividades en los distintos contextos en los
que se desenvuelve y que hacen la función de
agenda de rutinas. Se inician con pocos objetos
y diferentes para cada actividad placentera: comida, salir a la d e y colegio.
Continuar y reforzar estructuras de imitacióncontrairnitación.
Iniciar a Ana en tolerar k demora, por ejemplo, pautando los momentos de correr iibremente y alternarlos con otros en que debe permanecer sentada.
Aumentar la atención conjunta con juegos circulares de interacción; estimular en estos úItimos pautas de anticipación y, progresivamente,
de petición. Seguir aumentando su repertorio
de juegos.
Continuar con un programa sistemático de
respuesta a órdenes sencillas.
Mejorar la conducta de prensión y la pinza; potenciar la actividad manipulativa dirigida y un
uso h u o n a l de objetos.
Incluir actividades que impliquen trabajo de
psicomouicidady competenciasmotoras,como
natación, aspectos posturales al caminar, el
equilibrio o agadiarse y levantarse sola.
Etapa escolar
Desde los 6 meses Ana asistió a la escuela infantil, en la que permaneció durante 5 cursos.
Este período supuso una mejoría en su relación
con otros nüios y el aumento de la iniciativa de
interacción. A la v a , recibía dos sesiones semanales de atención temprana en el centro, más una
sesión semanal en un gabinete.
La toma de decisión de escolarizar a Ana en
un centro ordinaio o en un centm especüico fue
complicada. Creemos en la escuela indusiva, pero
la realidad de los recursos en la escuela ordinaria
y las necesidades de Ana nos llevaron a tomar la
decisión de hacerlo en un centro especifico, donde cuenta con una maestra de educación especial,
en un ada con un ratio de 5 niños, y profesionales en servicios complementarios como psimotricidad, fisioterapia, psicología, especialidad
en audición y lenguaje y trabajadora social. Este
equipo profesional es imposible de enwntrar en
los centros educativos ordinarios. El trabajo realizado a lo largo de todos estos d o s nos ratifica en
que tomamos la mejor decisión para ella. Ana es
feliz yendo al colegio, le encanta tomar el autobús
escolar y asistir a la escuela.
El p r o p i n a individual de trabajo llevado a
cabo en este tiempo por los diferentes profesionales, coordinados a su v a por las orientaciones
del psicólogo de referenua, ha reforzado y mejorado sus capacidades. Desde el primer momento
se marcaron, entre otros objetivos, disminuir la
hipermotricidad en Ana y aumentar y mejorar la
a t k ú ó n y la comunicauón; y para despertar su
interés por el entorno, estimular las capacidades
1 Recuadro 12-3. Abordaje del síndrome d e Angelrnan
4 No existe cura para ?*e sindrome. pero hay tra-
I
taniirnros que permiten paliar, en cierta medida.
algunos de sds sintornar. abriendo las necesidader individuales de lar perronas afeciadds.
4 Entre los síntomas más incapacitantes se encuentra la epilepsia Para el control de las crisis
convulsivas se suelen utilizar medicamentos de
prescripción común como ácido valproico, clonazepam, carbamazepina y lamotrigina. Recientemente tambrén se ha observado una buena
resouesta de las convulsionesal tratamiento con
levetlrdcctam y con coriicosteroide~,que pueden
melorar además las mioclonías. el patrón de sue
no e incluso modificar el EEG tipico del sindrome.
Otras rerapias no farmacoiógicas. de tipo dieretico, rambien muestran alta eficacia y tolerdbilidad
para e aoordaie de la e[t:lepsia en el sindrome.
La dieta cetogénica es de uso extendido en estos
pacientes (Bird et al, 2011) (v.cap. 8).
Los problemas crónicos de sueño, con cidos
anormales de sueno viqiha y una necesidad disminuida de dormir, son muy frecuentes en este
síndrome y pueden interferir gravemente en la
calidad devida de toda la familia. En algunos casos se benefician de r~atamientosconductuales
especficos y de la administración de melatonina.
Para paliar las alteraciones motoras suele administrarse tanto tratamiento farmacológico con
levodopa como fisioterapia. La espasticidady los
consecuentes acortamientos muscuiares también se manejan con la administración de toxina
1+
+
necesarias para l a exploración de los objetos y la
relación con las personas que la rodean.
PUBERTADY DESARROLLO SEXUAL
Todas las personas cambiamos cuando crecemos, y las personas con síndrome de Angelman
n o son una excepción (Clayton-Smith, 2002).
L a menstruación en Ana se inicia a los 1 2 ahos;
es regular, pero con signos de molestia y tensión
prernensrrual. Aparece la masturbación, al princip i o de manera muy compulsiva: siempre y a todas
horas. C o n el tiempo intentamos enseñarle que
puede hacerlo de manera privada y en momentos
determinados, pero todavía n o l o hemos conseguido, aunque l a impulsividad de la primera etapa
h a disminuido ~i~nificativamenre.
C o n el cambio hormonal reaparecen las crisis
epilépticas y se l e prescribe de nuevo medicación,
botulínica y la prescripción de ortesls. La escoIiosis se presenta raramente en la infancia, pero
es uno de los problemas más importantes en la
edad adulta, y requiere no sólo %ioterapia sino
también abordajes ortopédicos e incluso cirugía.
Las opciones terapéuticas más recomendadas
para el control de los comportamientos disruptivos o desajustados son las terapias de modificación de conducta, que deben utilizar como
reforzadores aquellas actividades que resulten
muv atractivas [tara este tino de ~Bcientes,como
la intemcción social, la htdroterapia o la musicoterapia. La administración de metllfenidato para
el tratamiento de la hiperactividad y la falta de
atención tambiénes habitual. Arimismaestablecer un entornoestable en el hogar podría reduur
el riesgo de conductas aberrantes, autlstas o autolesivas. Por último, hay que hacer hincapié en
la importancia de un entrenamiento en sistemas
alternativos de comunlcaciiin, dada la ausencia
de lensuaie oral.
4 ~odosescosprocedimientos ofrecen una oportunidad para mejorar el bienestar y la calidad de
vida de las personas afectadas por el sindrome
de Anqelman y sus familias, aunque tienen una
eficacia limitada, sin que un gran porcentaje de
los afectados logre desarrollar las míntmas habilidades de autonomía uersonal. La escasez de
opciones terapéuticas más efectivas incide en la
necesidad de aprende?más acerca de la [tatoaenia de este síndrome.
1
+
1
1
1
11
1
aunque n o es eficaz. Se tardó más de un a60 en
volver a controlar farmacológicamenre las crisis,
que siguen presentándose de manera ocasional.
Todo esto empeora los ritmos de vigilia y sueño,
como en los primeros ahos de vida.
Ana va disminuyendo poco a poco su hiperactividad y cada día es más sedentaria Al principio pensamos que se debía a l a epilepsia, pero
coincide con l o comunicado p o r los estudios en
personas adultas con síndrome de Angelman:
ahora el problema es que n o quiere hacer ningún
ejercicio, con las consecuencias habituales para
la sdud, como obesidad, retención de líquidos,
etc. (Clayton-Smith, 2002). Además, observamos
algunos cambios físicos: se acentúa l a lordosis y,
cuando camina, l o hace de puntillas. Se intensiíica
el trabajo en fisioterapia y paralelamente se inicia
un tratamiento con toxina botuiínica, de escasa
eficacia Al final, h a tenido que ser intervenida
q u i ~ g i c a m e n t ee n dos ocasiones (a los 1G y a los
1
años) para alargarle los tendones deAquiles, en
caso con resultados positivos.
Las intervenciones quirílrgicai y los tratamiens a medio y largo lazo suponen nuevas situaes estresantes, porque alteran la rutina y la
Iliación f a m ~ h En
. estos momentos se neitan apoyos externos que faciliten la vida en el
y garanucen el cuidado a las personas con
de ocio inclusivo, aunque en este ámbiro y para
eses personas queda mucho camino por recorrer.
Intentamos que mantengan una vida en comunidad lo mas normalizada ~osible,y cuidamos los
vínculos y contactos con f d m y amigos.
FAMILIAY DISCAPACIDAD
Acontecimientos relevantes
en la «familia Angelmanm
EDAD ADULTA
El crecimiento físico y la salud de Ana son, en
neral, buenos. Es corpulenta, y su talla y su peso
encuentran en rangos normales. Hay que vigilas contraauras muscuíares, por su h i p o t o ~ a ,
escaso movimiento y las posiciones rígidas de
extremidades. El trabajo de fisioterapia sigue
ndo importante. También asiste a natación
terapéutica una vez a la semana. Poco a poco va
aumentando la movilidad y la actividad física a
través de paseos, aunque no tienen nada que ver
con la etapa infantil. Esto ayuda al control del sobrepeso, ya que la comida sigue siendo una fuente
de placer muy importante para ella.
Ana ha iniciado u n ciclo más regulado de sueño y vigilia, las crisis epilépucas están más controladas, y ha progresado mncho en la autonomía
de las actividades básicas de la vida diaria: avances
en la comida, colaboración en el vestido y el aseo,
y el control de esfinteres. Pero sigue necesitando
apoyos generalizados para las necesidades de su
día a día.
Su comunicación aumentatlva va mejorando,
aunque utiliza muy pocos signos y no emite ninguna palabra con significado, pero recurre a gestos
globales y demanda al adulto para que la awmpañe, indicándole lo que necesita: agua, abrir una
puerta, comer, salir a pasear, etc. Las fotografías y
los objetos nos sirven para annci~arlesituaciones,
pero ella no los emplea pata pedir una acción. Las
dificultades de comunicación pueden hacer que,
a veces, se muestre muy irritable y autoagresiva,
como respuesta a la frustración de no poder manifestar s& deseos y necesidades.
Tras finalizar la etaoa escolar. asiste a una unidad de estancia diurna para personas con discapacidad intelecmal y necesidades de apoyo generalizado. Le encanta coger el autobús y mardiar a su
centro, donde sigue recibiendo terapia orientada a
rrahajar la autonomía
También es importante destacar sus relaciones
sociales. Desde el centro se favorecen acuvidades
En todos los hogares en los que hay un niño
con alterauones en el desarrollo, la familia sufre
una serie de cambios que afectan tanto asus patrones de interacción como a la adaptación del hogar
en el que conviven para evitar accidentes. Los que
mayor impacto producen en el entorno famüiar
serían: a) las renuncias a proyectos personales y
laborales, junto con la falta de ocio y descanso,
al tener que esta continuamente supemisando el
comportamiento de la persona con discapacidad,
siendo, además, conscientes de que será una tarea
para toda la vida; b) el peso de una vida rutinaria,
tan necesaria en estos niños, como agobiante para
los demás miembros de la familia; c) las dudas
constantes acerca de si lo estamos haciendo bien,
porque a veces se nos convierte en especialistassin
una formación adecuada; 4 la sensación de no ser
suíicientemente escuchados en el proceso terapéutico de nuestros hijos, y e) la constante lucha por
buscar recursos educativos, sanitarios y sociales,
que nunca son bastantes ni llegan a uempo.
Afrontar las dificultades y los retos
desde el ámbito familiar
Desde nuestro punto de vista, no creemos que
existan formulas mágicas que den respuestas y solución a lo que nosotros ~lamamos«acontecimientos relevantes en la vida familiar con una hija con
síndrome de Angelmann, pero queremos compartir aquello que nos ha ayudado a afrontado. Destacamos la aceptación de nuestra hija y la valoración
de sus logros, la relevancia de la labor de los profesionales implicados y las ventajas pata las familias
de participar en los movimientos asociativos.
Aceptar a la persona como es
y compartir, disfrutar y valorar sus logros:
orgullosos de Ana
Nosotros estamos muy orgullosos de ser los
~ a d r e de
s Ana. Eso no significaque nos guste que
Ana esté afectada por su síndrome. Todos prefe-
ruiamos que nuestros hijos no lo sufrieran, pero
podemos y debemos acepm con fortaleza nuestra
situación y luchar por sus derechos. Creemos en
sus capaudades y no sólo miramos sus limitaciones. Valoramos sus logros, que suponen para eUa
mucho esfuerzo. Con los apoyos adecuados, Ana
y nosotros mejoramos.
Buscar apoyo y colaboración profesional
Aquí nos gustaría destacar la importancia de
los profesionales en la vida de hs M a s y las
personas w n síndrome de Angelman. Podríamos
desarrollar un capítulo sobre este tema; las a p e riencias significauvas w n eUos marcan nuestra
existencia- desde la sospecha, pasando por la primera noticia, hasta la peregrinación, y todas las
etapas evolutivas de la persona con síndrome de
Angelman. La necesidad de uansmitir la información, acompañar, orientar, intervenir, interesarse,
compartir. Los profesionales deben tener en cuenta las necesidades de cada la familia, su calidad
de vida y la relevancia de enfocar la intervención
desde las fortalezas.
En nuestro caso, hemos sido unos pridegiados porque en el camino encontramos magníficos
profesionales: neuropediatras, psicólogos, educadores, logopedas... que nos han ayudado y han
conseguido que Ana evolucione de forma positiva,
discreta pero dara, consiguiendo pequenos objetivos en su desarroilo en las diferentes áreas, wmo
el wntrol de la epilepsia, la mejora del sueíio, la
de la atención, la de la psiwmotricidad, etcétera.
Movimiento asociativo. Asociación
Síndrome de Angelman
La asociación nos ha ayudado mucho. Nos
ayudamos de fonna intrínseca porque nos reconocemos unos en ouos, porque sabemos que nos
entendemos, comparamos esfuenos, sacdiuos y
u n sinfín de emociones, wn nuestras &en&
y particularidades. También nos ayudamos de Forma extrínseca contribuyendo a que el síndrome se
conozca más y mejor, se inwstigue, se difunda, se
generen recunos, se reivindiquen actuaciones, etc.
De hecho, cada familia en su pequeíio úrculo lo
hace. Es tarea de todos, por eso creemos que el
asociacionismo debe llevar como complemento un
compromiso de participación activa de cada uno de
nosovos en k medida y forma que podamos y queramos hacerlo. A todos nos v i n d a un fin común
La Asociación Síndrome de Angelman es una
entidad sin ánimo de lucro que se constituyó en
vulgación del síndrome de Angelman, y d) mejorar
la caiidad de vida de las personas con este síndrome
y su integración en la commdad.
Es importante destacar que en los últimos d o s
la investigación acerca del síndrome de Angelman ha dado un salto cualitativo y ha genemdo
expectativas en las familias. Desde el movimiento
asociativo se colabora y participa activamente en
estos estudios. En Estados Unidos se ha puesto
en marcha un ensayo chico con minocidina,
un fármaco de la familia de las tetracidinas, que
podría reactivar determinadas conexiones neuronales en niúos con síndrome de Angehan de 4 a
14 años. En enero de 2014 se realizó otro ensayo l
en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, w n
afectados de entre 6 y 30 anos. También se están
efectuando trabajos de manipulación genética en
modelos animales,con resultados prometedores.
Buscar tiempos de ocio, espacios propios
para hijos, padres y cuidadores
A veces « r e s p h >uno mismo genera sentimiento de culpa; creemos que si pensamos en
nosotros, desatendemos a nuesm hija. Pero se
hace indispensable para cualquier cuidador reponer fuerzas y energías; reír y descansar es muy
sdudable. Eso significa que en ocasiones tenemos
que luchar w n 1aAdministraciónpara reivindicar
programas de ocio y tiempo libre saludables para
todos; los denominados «programasrespiro». Dedicamos mucho tiempo a wnocer el síndrome de
Angelman: terapias y tratamientos, recursos, etc.
Pero hemos constatado, en nuestra experiencia,
que sacar tiempo para lo personal y lo familiar, al
margen del síndrome o en paralelo, nos fortalece
y enriquece.
EL FUTURO
Nos estamos haciendo mayores, nos cansamos más, pero también hemos desarrollado más
estrategias. Sohre todo nos preocupa el día que
falremos y ya no podamos cuidar de Ana y su
bienestar. Esta preocupación está presente en
chas familias que tienen un hijo con discaidad intelectual. La pregunta que nos aaguses: ¿quién atenderá a nuestros hijos cuando
sotros no alcancemos a hacerlo! Pero estamos
ubriendo que quizás esa no sea la cuestión
damental, sino {qué podemos hacer ahora
para ofrecerles una vida buena, que posibilite
proyectos que garanticen s u felicidad presente y
futura? H a y que empezar a planificar su futuro, y
así podremos responder s i n angustias a la primera
prcyliia.
ToJu 1
s person.L\, dc 1'oriii.i cotisciciiic o i n
consciente, establecemos un plan de vida. Ana no
I
m Juic~oclinico:síndromedeAngelman.
El síndrome de Angelman es una enfermedad
II
neurogenética que se encuadra dentro de las
denominadas enfermedades raras por su baja
incidencia, y que suele confundirse con cuadros de autismo o con d síndrome de Reü.
El perfil neuropsicológico se caracteriza por
dircapandad intelectual v trastomos motores
graves: ausencia de lenguaje expresivo o con un
numero muy limitado de palabras con escaso
contenido funcional; son frecuentes los déficits
de atención, el comportamiento hiperactivo y
las risas y carcajadas no ajustadas al contexto
(signo patognomriniw), así romo escasa autonomía en lasactividades de la vida diaria.
Como en cualquier hogar que incluya entre
sus miembros a una persona con discapaci-
ACTIVIDAD12-1. Familiarizarse con los trastornos
genéticos
puede hacerlo y hemos de ser nosomos quienes
lo proyectemos por ella. Desde los movimientos
asociativos y desde los colectivos profesionales debemos, conjuntamente, impulsar que las personas
wn síndrome de Angelman estén integradas en
la comunidad, por s u desarrollo personal y social
desde una perspectivabasada e n los derechos.
Quisiéramos concluir con una frase de nuestra
asociación: «Quizá tengamos que invertir tiempo
y energía en conse&
- aquello que creemos que es
mcjur pAn riucirro, hijos, pero cl csfucrro riicrc~cc
13 i>Cnil.A~rei~d'r:is
i vivir LCIII ~ l l o s
t>nrouele serj
imposible vivir sin ellos*.
dad, la presencta de un niño con este cuadro
provoca una seriede cambiosen la famiha que
requieren un exigente proceso deadaptación
a l modode vida que demanda la situacióh:
- Los profesionales tendrán un papel funciamental a la hora de facilitar esta adaptación, desde la forma en que transmiten el
diaanóstico hasta la calidad de la información que proporcionan a lo largo de todo el
proceso terdpeutico y la implicación de la
familia en él.
- Ser2 de gran ayuda la partícipación en asociaciones. en las que se favorecen el asesoramiento y el intercambio de opinmnes
entre familias de afectados, ademas de promoverse la divulgación y la investigación
sobre el síndrome.
cas del síndrome y que lo diferencian de otros trastornos genéticos que también cursan con discapacidad intelectualgrave, como el síndrome de Rett.
J Ejercicio 1. Como se indica en el recuadro 121, los sindromes de Prader-Willi y de Angelman son
dos ejemplos típicos de impronta genómica, en
este caso por alteraciones en la región cromosómica 15q11-13. Elabore una tabla con las principales
diferencias y semejanzas de rasgos clínicos entre
ambos síndromes.
J Ejercicio 2. Se ha indicado en el texto que algunos profesionales tienen dificultades para diagnosticar el síndrome de Angelman a edades tempranas.
Anote las características clínicas que son prototípi-
AC~IVIDAD
12-2. Aprender a evaluar
en neuropsicología infantil. Principales pruebas
BATTELLE. Inventario de desarrollo
(Newborg et al., 1996)
Permite evaluar las habilidades fundamentales
del desarrollo en niños con edades comprendidas
entre el nacimientoy los 8 años. Se aplica de forma
individual con una duración media que ronda los
30 minutos. Está integrado por un total de341 items
agrupados en 5 áreas: Personal/social, Adaptativa,
Motora, Comunicación y cognitiva; también incluye una prueba de cribado formada por 96 ítems
seleccionados del total. Se comienza administrando
el nivel de cada área correspondiente a la edad del
niño v, se ~
cada ítem con O si no lo ha reali, untúa
zado nunca, con 1 punto si lo logra a veces y con 2
puntos si lo realiza siempre. Si no consigue 2 puntos
en dos ítems consecutivos, se aplicarán todos los
elementos de ese nivel y luego se retrocederá a un
nivel inferior, hasta llegar al umbral en el que el niño
tenga adquiridos todos los ítems. Posteriormentese
sigue hasta encontrar el techo, por encima del cual
todas las puntuacionesserán de O.
A continuación se enumeran las subáreas que
forman cada una de las 5 áreas principales:
Área personallsocial: interacción con el adulto;
expresión de sentimientoslafecto; autoconcepto; interacción con los compañeros; colaboración; rol social.
Área adaptativa: atención; comida; vestido;
responsabilidad personal; aseo.
Área motora: control muscular; coordinación
corporal; locomoción; motricidad fina; motricidad perceptiva.
Área de comunicación: recepción; expresión.
Área cognitiva: discriminación perceptiva; memoria; razonamiento y habilidades escolares;
desarrollo concewtual.
Escala de calidad de vida familiar
(Verdugo et al., 2009)
Es una adaptación de la Family Qualiryof Life Survey diseñada en 2003 en el Beach Center on Disability
(Parket al., 2003). Se basa en una definición de la calidad devida familiar según 5 dimensiones: interacción
familiar, papel de los padres, bienestar emocional,
bienestar íísico y material, y apoyos para la persona
con discapacidad.Se estruaura en tres secciones:
Información sociodemográfica: recoge datos
familiares generales, como el número de miembros, la situación socioeconómica y el tipo de
discapacidad de la persona afectada. entre otros.
Información sobre apoyos: indaga en los recursos que necesita y recibe tanto la familia
como la persona con discapacidad.
Información sobre calidad de vida familiar:
se administra a uno o varios miembros de la
familia un cuestionario, que consta de 25 items
que evalúan (con una escala de 1 a 5) los niveles
de relevancia y satisfacción tomando como referencia las cinco dimensiones del modelo de
calidad de vida familiar antes indicadas: a) interacción familiar (p. ej., «MI familia resuelve los
problemas unida,,); b) papel de los padres (p. ej.,
«Los miembros de mi familia ayudan al familiar
con discapacidad a ser independientes); c) bienestar emocional (p. ej., «Los miembros de mi
familia tienen amigos u otras personas que les
brindan su apoyo*); d) bienestar físico y material
(p. ej., «Mi familia puede hacerse cargo de nuestros gastos»), y e) apoyos (p. ej., cEl miembro de
la familia con discapacidad cuenta con apoyo
para progresar en la escuela o el trabajo»).
Una de las características más interesantes de la
escala es que proporciona una herramienta para la
intervención con la familia de la persona con discapacidad. Así, una vez se ha cumplimentado, se
elabora un mapa de planificación familiar, donde se
identifican los puntos fuertes y débiles de la calidad
de vida familiar y se obtiene la base sobre la que
establecer las prioridades de acción.
J Ejercicio 3. A lo largo del libro se describen
algunas de las principales baterías de desarrollo
(p. ej., Escala de desarrollo infantil Bayley, Escala
de desarrollo de Brunet-Lézine,etc.). Elija una y, en
relación con la escala BATíELLE, realice un breve
informe acerca de las ventajas y los inconvenientes que supone la aplicación de cada una de ellas
en función de las áreas que exploran, las pruebas
y materiales que utilizan, las edades de administración, el tiempo que requieren, etcétera.
J Ejercicio 4. La Escala de calidad de vida familiares una herramienta muy útil para el abordajede
las dificultades en el contexto familiar de la persona con discapacidad. Acceda a la escala (http://sid.
usal.es/idocs/F8/FDO26164/herramientas~6.pdf) y
proponga tres líneas de intervención para un caso
en el que la familia tiene como punto fuerte la dimensión de interacción familiar y como punto débil la dimensión de bienestar emocional.
ACTIVIDAD12-3. Hablar con lasfamilias
J Ejercicio 5. Elabore un breve folleto explicativo
para padres de nirios con sindrome de Angelman
acerca de las características principalesdel cuadro y
de los recursos disponibles para las familias, redactado deforma clara y con una terminologia asequible, a partir de la información que se ofrece en la página web de la Asociación Sindrome de Angelman
(http://www.angelman-asa.org) y del documento:
Ponce, A. Diferentes. Guía ilustrada sobre la diversidady la discapacidad. Barcelona: Fundación
Adecco y OHL. 2011. Disponible en http://www.
fundacionadecco.es/SalaPrensa/PublicacionesEstudioCasos.aspx?Estld=163http.
Urresti, G, director. Un dios que ya no ampara.
Madrid: lmval Producciones, 201 1. Disponi-
ble en httpJ/fibabc.abces/videos/dios-ampara-1909.html.
PasmanA, Melega M, directores. CasaAngelman.
Argentina: Pasman Producciones, 2011. Disponible en http://andrespasman.com.ar/webf?
p=25.
Mabb AM, Judson M C Z+
M], Phidpor BD.Angelman
syndmme Insighrs into guiomic imprintingand neumdewlopmmd phenop/pcs.Tmds Neumsi 2011;34:293-
e las Personas con Disyacidad
Ilo (FEAPS), ed. Shdrames y
e la ciencia y desde las asociacioEAPS 2006:8:191-223.
CA, k c e n SU, S h e r S,Aniic trial of pro-mechyi.ü~ndietary
man syidromc. Am J Med Genct
e de Angelman: historia de esta
la i&cia
a la edad adulta En:
m,
Tiwwi VN, Jeong JW, W h o n BJ,Behen MX Chugani
Swidaram SK Relationship baween aberrant brain mnnectivi~and dini& kain Angelmm p d r o m e A
new merhod using uacr based sparial retido' of DTi
color-mded oientation map. Neuroimage 2012;59:349-
55.
WiIlim CA, AngeLmao H, Clqmn-Smich J, DmsmU DJ.
Hendrickson JE, KnoU JH, er al. Angelman syndmme
Convnsus for diagnosric crk~ia.
Am J Med Gene 1995;
56237-38.
man syndrome,7'ed. Aurora:Angelman Spdmme Foundation. 2009.
SR, Behen ME, er d . Abnormd kngwgc parhway Ui
ihildrm wirb Angdman syndrome. P&tric
201 1:44:350-56.
Ncumlogy
Cuando el cuerpo y las palabras
no pueden seguir a la mente
M. M. Hurtado Lara. C. Carnacho Hernández y M. Prieto Cuéllar
OBJETIVOS DE APRENDIWE
r
mI
[ Al finalizar el capítulo el alumno será capazde:
Conocer los sintornas caracteristicos de la neurofibromatosis de tipo I y sus implicaciones en las
dificultadesde aprendizaje especificas.
-
B Identificar los principales déficits neuropsicológicos asociados a esta enfermedad y su relevancia
funcional a lo largo de la infancia.
B Diseñar las áreas de intewenclón específicasde la neurofibromatosisde tipo I y algunas de las téc-
I
La oeurofibromatosis de tipo 1, o enfermedad
de von Reckliughausen, en homenaje al patólogo
alemán que en 1882 dio nombre a los neurofibromas característicos, es una altemción genética
que sigue un patrón de herencia autosómico dominante vinculada al cromosoma 17 (la neurofibromatosis de tipo 11 lo estaría al cromosoma 22),
que a¡,-cia 2 I persona h u d .1.1100
~
aproximadaiiicnic (13.000 rn tíl>aíi:i).1 3 mitad de lor af,:c:tados la heredan de alguno de sus padres, mientras
1 que en la otra mitad es producto de una mutación
espontánea. Su curso es crónico.
Dos signos ayudan al diagnóstico: a) seis o más
manchas de wlor café con leche en la piel, que
aparecen habitualmente durante el primer dio de
vida y casi siempre antes de los 5 dios de edad, o
bien ouas formas de pigmentación, como pecas
en axilas o ingles, y b) neurofibromas dérmicos:
nódulos pequeiíos en la piel, como una masa o
protuberancia, que puedcn variar cn tamaíio,
color y forma; se manifiestan usualmente durante la pubertad y tienden a iucrementarse en
I1
número durante el resto de la vida. Otros signos
relevantes de la enfermedad son los nódulos de
Lisch (pequeím masas en el iris), la baja estatura
y cierto grado de macrocefaüa.
Nuestro aspecto físiw es uno de los rasgos más
destacados a la h o n de relacionarnos con los otros,
más induso durante fa infancia y la adolescencia.
Así, los signos corporales característicos, desde la
baja estatura y la escoliosis a los neurofibromas
plcxilórirics, pucdcn coricribiiir 31 iilmiiicrito
socid del afccrado. Miidins de k), rnfcrrnis iciiderán a restringir sus contactos interpersonales y
realizar cambios en su estilo de vida para intentar
ocultar dichos neurofibromas y manchas.
Se ha escogido el caso de Helena porque consideramos que sus síntomas son altamente representativos de la neurofibromatosis de tipo 1 pediáuica, ya que muestra todas las manifestaciones
físicas y la mayoría de las alteraciones neuropsicológicas descmtas en esta enfermedad. Además,
contamos con una exploración longitudinal, tanto
con técnicas dc ncuroimagcn como con pruebas
neuro-psicológicas, desde los primeros dios hasta
la adolescencia. Por otro lado, el caso retleja cómo
una intervención de inicio temprano y mantenida
en el tiempo permite que estos nitíos desarrollen
al máximo su potencial y puedan Uwar una vida
lo más satisfacroria posible.
PLANTEAMIENTO GENERAL DEL CASO
Helena ya nació con la sospecha de presentar
neurofibromatosis de tipo 1, pues su padre la padecía y, aunque se accedió a la inseminación artificial como medio de control para evitar la transmisión de la enfermedad, en el camino se cruzó
Helena, una nitía que sus padres descnben como
aceptada y querida desde el primer momento.
Nació a término, con u n peso y una talla dwados para su edad gestacionai. Destacaba un p e r a ti1 craneal de 90, que se consideró un primer signo
de la enfumedad, a lo que se sumó la aparición,
semanas más tarde, de las típicas manchas de color café con leche, que iüeron incrernentando en
número paulatinamente, junto con la apaIición de
pecas axilares e inguiales (Fig. 13-1).
Ante esras sospechas, fue derivada por su pediatra al s e ~ c i ode neuropediatría alrededor de
los 2 &os de edad. Ya en esa fecha presentaba dificultades en el mantenimiento del equilibrio, con
laneurofibromatosisde tipo 1 y presentes en Helena.
alereos, y necesitaba en muchos momentos un
apoyo para evitar caer hacia los lados. Asimismo,
empaaba a observarse un retraso en el lenguaje
expresivo que Helena suplía con un exceso de sonrisas y expresiones de afecto.
En ese momento se solicitó una serie de pruebas médicas, y entre los resultados obtenidos dest a a r o n los de la resonancia magnética cerebral,
que mostraba una lesión hamartomatosa (Recuadm 13-1)en la porción laterobulbar derecha, con
Recientes estudios han descrito un patrón de de- + El riesgo de malignización de este tipo de lesio.. sarrollo
nes es bajo, en torno al 2-10 96, si bien en estos
cerebral anómalo en pacientes con neucasos pueden producirse neoplasias en el sisterofibromatosis de tipo 1, que incluye un mayor
1
ma nervioso. Dentro deesta categoría, las descritamatio de estructuras subcorticales como el tálamo, el núcleo caudado o el cuerpo calloso. As¡tas con mayorkcuencia son los gllomas del nervio óptico y de tronco cerebral, los astrocitomas
mismo, estos pacientes suelen presentar un nivel
más bajo de girificación en los lóbulos frontales
y los ependimomas de la médula. De ellos, el de
mayor incidencia es el glioma del nervio óptico,
y temporales, la insula, la corteza cingwlada y las
que llega a suponer el 15 % d e los tumores que
regiones parietal y occipital (Violanteetal., 2013).
aparecen en los niños con neurofibromatosisde
4 Por otra parte, una de las complicacionesmás temidds de la neurofibromatosis d? tipo 1 es la apa
t ~ p o1 (más habitual en mujeres, con una ratio
rición de pmliferaciones de células que crecen de
2:l). En casi la rniiad de los casos se presenta d e
manera desorganizada, llamadas hamartomas.
manera asintomática, y en los demás aparecen
Aunque en su morfología un hamartoma es pasíntomas como pérdida de visi6n. dolor, protmrecidoa un tumor benigno" se considera unamalsrón del globo ocular y, en ocasiones, pubertad
formación. No se disemina mrno las neoplasias,
precoz.
v sólo en raras ocasiones da luqar
- asíntomas w r 4 Finalmente. en la neurofibromatois de tioo 1
tambirn se han descr;ro varias les;ones cerebro
compresión de las estructuras adyacentes. Lds
lesiones hamartornatosas pueoen darse casi en
vasculares, como estenosis, aneurismas. seudoaneurismas fistulas o enfermedao de moya-moya
cualquier parte del cuerpo y pasan inadvertidas
(includa dentro de las enfermedades rards. pre~uandoafectan a órgano, internos. En ocasiones
dispone a los pacientes a presentar irrus por esse local'zan en el cerebro.Por orden de hecucncia
$uelci,curl~entrarsren los ganglios del* base, el
tenmis de algunas 3rtrrias importantes, en particerebelo, el tronco y los hemisferios cerebrales.
cularde la carátida interna).
I
Neumfibmmatosisde tip 1
L
.mpliación de la cisterna del ángulo pontoweBeloso homolaterai, así como otras más difusas
.en la sustancia blanca de los hemisferios cerebeiosos y bilateralmente en los núcleos pálidos y en
d pulvinar talámico. También se obsemaba una
protrusión inferior de las amígdalas cerebelosas
compatible con malformación de Arnold-Chiari
de tipo 1y una discreta dismorfia ventrinilar, con
aumento de tamaño p~incipalmenteauriculoocupitai (calpocefalia) de predominio derecho, sin
signos de hidrocefalia (Fig. 13-2).
Además, los padres de Helena en la primera visita médica se mostraban muy preocupados por la
evolución y las posibles repernisiones cognitivas y
emocionales de la enfermedad. Comentaran que,
tanto durante el juego como en reposo, exhibía
gritos y autolesiones en la- 7n-r reuopreauicukr
y fronroorbitaria derecha,
,emitían de forma
-
espontánea pasados 20 o 30 minutos, y que induso se producían durante el sueño. Por todo ello,
una v a confirmado el diagnóstico, se decidieron a
consultar con una neuropsicóloga, a iin de orientar
la intervención precoz del casoo-(
13-2).
EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA
LONGITUDINAL
Hay que destacar que las pruebas estandarizadas de evaluación, como la Escala de inteligencia
de Wechsler para preescolar y primaria-III"(WPPSI-111) o el Inventario de desarrollo Battelle, en niños tan pequeños son útiles para detectar déficits
madurativos globales, pero no tanto para valorar
la afectación de áreas especihcas que podrían estar
contaminando los resultados generales. Mayor re-
l
i a a He
I zona later*
Figura 13-2. Hallazgos de la resonancia rnac
!apreciar el ha
bulbar derecha junta a la ampliackjn de la Q
julo PO
,tosasdifusas
5 (A),las lesion8
en ambos hemisferios cerebelosos (6)y en ambas núcleos pálidos y pulvinares (C),la colpocefalla (Oy la malformaciónde
Arnold-Chiaride tipa I (D).
Recuadro 13-2. Perfil neuropsicológico de los niños con neurofibromatosis de tipo I
En relación con el funcionamiento neLropsicológico asociado a la ncurofibromato%isde tipo l. se
ha indicado aue las principales funciones y procesos
alterados serian las siguientes:
+ Percepción visuoespacialy coordinación visuomo-
+
toro. en general, muestran un rendimiento más
pobreen tareasde percepciónvisuoespaciai.Presentan una cjecucion deficitaria en pruebas que
requieren habilidades de motricidadtarito gruesa como fina, que se refleja, por qemplo, en el
trazo de la exritura, que resulta menos legible y
orqgnimda. Así, se ha estimado que manifiestan
problemas de escritura un 53 %de los niños con
neurofibromatosis de C i p o l frente al 6 % de los
grupos normativoslHyman et al, 200á; Lehtonen
et al, 2013; Schrimsheretal., 2003).
Atenoón: los estddios revelan déficits en tareas
que 'mplican atención sostenida o cambio del
foco atencional. También se indica que, a panir
de las respuestas a cuestionarios de padres y
profesores, entre un tercio y la mitad de los niños
presentan niveles de atención más defiutarios
qLe sus compañeros, y llegan incluso a ser diag
nosticados en algunos casos de trastorno por
deficit de atención con hiperactividad. En este
punto conviene ser cautos, ya que para establecer un aiagnóstico de erre tipo no es suficiente
con aplicar un cuestionario, sino que se necesita
uiia evaluaci6n mas extensa que incluya observaciones adicionales. entrevistas clinicas y medidas nedropsicológicas.
Lenguaje se han observado retrasos en el desarrollo en el 68 % de los nihos estudiados. Los
problemas anicuiatorios del habla y las dificultades en el lengbaje expresivo y receptivo tambien
están presentes en cifras cerca c al 40 %. Más
importante por su r e p e r c u s i ó h la inclusión
social del niño es la observación de anomalías
en el discurso, con alteraciones de la voz y difi-
lwancia poseen las exploraciones centradas en l a
observación en el ámbito natural del niño (cómo
juega, cómo interacdona con los adultos e iguales, cómo manipula objetos, etc.). A medida que
avanza l a edad, las pruebas e s t a n d a r i d aportarán una informauón más fiable de l a evolución
del desarrollo global de Helena. Teniendo esto e n
cuenta, presentamos los resultados ordenados por
áreas (Tabla 13-1). En general, resultan de interés las diferencias encontradas entre las distintas
capacidades waluailis. Se oblctivan déficits en l a
memoria de trabajo, e l razonamiento perceptivo
y la velocidad de procesamiento, en comparación
+
+
1
cultades para regular el ritmo del lenguaje, para
acentuar sdecuadamente las oraciones segqn la
intención comunicativa, los timbresrnásnasales,
y ciertas variaciones singulares en la entonación
(Lehtonen et al., 20131, lo que a veces es motivo
de rechazo entre sus iguales, De hecho, el 44 %
de estos niios requieren un apoyu logopédlco
en algún momento de su desarrollo.
Funcionamiento ejecutivo: se recogen problemas
en el control inh:bitorio, con un peor rendimiento
en tareas detipoStroop (Lehtonenetal., 2013):en
la memoria de trabajo, puesto que cometen mas
errores que los controles. ya sea con material verbal o visual (Ferner et al. 1996;Ullrich et al. 2010).
y en las habilidades de planificación, con una ejecución empobrecida en tareas como la Torre de
Londres (Hyman et al.. 2005; Roy et dl.. 2010).
Habilidades academuas: relacionado con los dt;ficits en los distintos procesos cognitivos. el rendimiento se ve afectado en tareas consid~adas
fundamentales en el ámbitoescolar, como el calculo mental o la expresióndel lenguaje (oraloescrito) cudndo la respuesta requerida es de mayor.
elaboración. Estas dificultadesde aprendizaje no
son atribuible8a un cociente intelectual bajo. Así,
se ha informado de que aproximadamente el 24.
45 % de los niños con neurofibromarosis oc tipo
I necesitan clases de apoyo y quimiento por
el psicólogo escolar debido a estas dificultades
(Mouridsen y Sorensen. 19953.
Conducta inferpersonal: los problemas de integración social parecen ser en muchas ocasiones
consecuencia de la poca habilidad que estos
niños muestran en la percepción social. Su bdjo
rendimiento en tareas que implican entender
aspectos de la comunicación no verbal, como
los gestos o la expresión facial. se ha relacionado con comportamientos poco apropiados con
sus iguales. Por ello se beneficiatan deapoyos en
este ámbito.
con su ejecución en todo l o referente a l a comprensión verbal. M u e s m también cierta precipitación al responder (que mejora cuando se le exige
r d e u i ó n antes de dar l a respuesta). Y, sobre todo,
sus dificultades se incrementan cuando l a tarea es
por sus alteraciones en l a
de tipo manipula&,
coordinación h a .
Motricidad
En la primera infancia, aunque presentaba un
control motor aceptable, se apreciaba cierta torpeza en l a motricidad gruesa, con dificultad para
1
BATTELLknormal-bajo
BATTELLE: normal
BATiELLE:alterado
BATiELLE: alterado
Gruesa
1
BATTELLEalterado
1
-
<
WISC-R: normal
WiSC-R: normal
WISC-R: normal-bajo
-
...
.
Subtest Semejanzas WISC-R:
bajo
1 Subtest Cubos WISC-R: normal-
RFi: normal
Test de Stroop de palabras y colorer: normalbajo
Subtest Semejanzas WISC-R: normal
1 Subtest Cubos WISC-R: normal-baja
Problemas de artlculaci6n
Aprorodia
SubtertVocabularioWISC-R: normal
Test de retención visual de Benton: Test de copla de una figura compleja de Rey
(recuerdo) normal-bajo
normal-alto
TAVECI: normal-bajo
Curva de aprendizale: normal
Recuerda libre a corto plazo: normal-bajo
Recuerda con claves corto plazo: norma-bajo
Recuerda libre a largo plazo: normal-bajo
Recuerdo libre con claves a largo plazo:
normal-bajo
Peneveracioner:alterado
intrurioner: alterado
Reconocimiento: normal
CEG: normal-alto
Subtest ComprensiónWISC-R: normal
-
WISC-R: normal
I
6ATiELLE:alterado
-
-
Dificultad en la coordinación manual
Torpeza psicomotora
-
BATTELLE: normalBATiELLE: normal
Vifietar «en la mentex: normal en situaciones
I
1 alI0 - / socia er i m p er
BATTE..C
n.entir n o r x < a i i ? o a r ~ i r rr (€5. Zomprerr onoe.íti.c~.iar grama! c. ~5 i(-BT res arcieac n:e g:nc aae i<..vnoii; F-Oh Pi-eoa oe enq.i,r oio h a ~ a i i oiií irg stinfmn og ro no.< oo.
1A1Ec:Ten icapcenirar ,tic$ E,piroCl>rip
dan: A \C-R E s r i a dc ntr qenc a a ? 'ecnier urra ii i i , i c , i d o d
-.
- - - ... .- -.
Sorializarión
Autonamla
WISC-R: normal
WiSC-R: normal
-
.. -.
Subtest Clave de números WISC-R: Subtest Clave de números WISC-R: normal-bajo
alterado
1 Subtest DiaitarWISC-R:alterado 1 Subtest Diaitos WISC-R: normal-baio
1
1
normalbbajo
subtertsemejanlasmsC-R:alterado-
Subtest Matrices K-BIT: normal
Fina
-
Psieomotricidad
-
1 Subtest Cubos WISC-R: alterado
BATiELLE: normal
Subtest VocabularioWISC-R: narmal
RFI: normal-baio
BATTELLE: normal
-
Inhibición dela
interferencia
Abstracción
-
-
PLON: alterado
Forma
-
BATTELLE: normal
BATTELLE: normal
Expresivo
-
.
Subtest Clave de númerosWISC-R:
alterado
Subtest Dialtos WISC-Ralterado
.
WISC-R:normal-bajo
WISC-R: normal-bajo
WISC-R:alterado
Funcloner
ejecutivas
-
1
I
-
1 BATiELLE alterado 1 BATTELLE alterado
Receptivo
Praxia viruoconstrurtiva
Lenguaje
Aprendizaje
y recuerdo
verbal
Retención
Trabaja verbal
Velocidad de procesamiento
Total
Manipulativo
Cociente Intelectual Verbal
1lndice de desarrollo
11
4
1 1
realizar ejercicios como saltar con los pies juntos
o alternándolos y, en general, en las actividades
que requerían mayor equilibrio. En cuanto a la
motricidad fina, Helena tenía problemas para realizar movimientos que requerían mayor precisión
(p. ej., ensartar cuentas, recortar con tijeras, etc.),
y estos movimientos eran más lentos de lo habitual. Actos cotidianos como manejar los cubiertos, abrocharse botones o vestirse sola se veían
afectados también por estas dificultades motoras.
Al inicio de la escolarización no mostraba especial dificultad en la grafomotricidad a la hora de
copiar figuras, pero sí cuando los estímulos eran
letras, pues requerían mayor precisión. Posteriormente la caligrafía, aunque legible, era distorsionada y lenta, si bien iba mejorando durante la
etapa escolar. En la actualidad, su caligrafia muestra signos de macrografía y falta de organización
espacial del folio.
Ámbito cognitivo
En relación con la capacidad intelectual global
y según el Test breve de inteligencia de Kaufman
(K-BIT), Helena presenta un cociente intelectual
(CI) medio, si bien la puntuación de la Escala
de inteligencia de Wechsler para niños visada
(WISC-R) seria media-baja cuando comienza la
edad escolar. Posteriormente su CI evoluciona hacia la normalidad.
Los estudios realizados revelan que la discapacidad intelectual no es una manifestación típica
de la neurofibromatosis de tipo 1. Se observa que
los niños afectados presentan un CI dentro de los
límites de la normalidad, si bien algo más bajo
que los de sus compatíeros sanos, con una media
en torno a 90 (Lehtonen et al., 2013; Hyman et
al., 2006). Sólo en el 6-7 % de ellos se aprecia un
CI por debajo de 70. Se objetiva habitualmente
una ejecución dispar al comparar el área verbal y
no verbal, con un mejor rendimiento en la verbal
(Mouridsen y Snrensen, 1995).
En cuanto a los procesos especificas, y en la
primera infancia, la discriminación perceptiva, la
memoria, el razonamiento y el desarrollo conceptual se encontraban dentro de su rango normativo
de edad. Sin embargo, Helena ya presentaba problemas para mantener la atención cuando estaba
en grupo si la tarea no era altamente motivante.
Esta tendencia a la distracción era muy llamativa
(durante la ejecución de distintas actividades empezaba a conversar sobre otros temas, curioseaba
objetos que tenía alrededor, etc.). La atención se
encontraba por debajo de los valores normales en
todas sus manifestaciones (sostenida, selectiva,
control inhibitorio y capacidad de concentración).
Con respecto a las capacidades mnésicas, presentaba y todavía presenta un rendimiento bajo
en memoria de trabajo y en memoria verbal y visual cuando no puede contexmalim el material,
con intrusiones y perseveraciones que no llegan a
afectar tanto a su aprendizaje cuando el material es
verbal, pero sí cuando es visual. Sin embargo, ante
materiales contextualizados (textos con significado,
cuentos, temas escolares) su aprendizaje y recuerdo
se encuentra dentro de la normalidad. Muchas de
esas incrusiones y perseveraciones pueden explicarse por su tendencia a responder rápido, sin permitirse tiempo para monitorim k s palabras que ya
lleva dichas para no repetirlas. El reconocimiento
en ambos casos es mejor que el recuerdo libre.
Ha Progresado en velocidad de procesamiento.
No muestra un enlentecimiento general,
sino sólo
en tareas que requieren coordinación visuomanual, por sus dificultades en motricidad fina.
La percepción es normal en todos los procesos
explorados. Pueden aparecer problemas aislados
en la coordinación oculomanual.
Siempre ha exhibido dificultades con el cálculo
mental, pero planifica bien los problemas aritméticos ajustados a su edad, razona el planreamiento
y responde adecuadamente a las operaciones que
debe realizar. Sus déficits aparecen cuando tiene
que realizar cálculo mental, por sus problemas
atencionales y de memoria de trabajo.
En el área lingüística, Helena presentó un retraso en la adquisición del lenguaje expresivo que
ha llevado incluso a sospechar algún déficit auditivo, que fue descartado posteriormente. Como
ejemplo, al año de vida sólo mostraba sonidos
guturales, no emitía ninguna sílaba; a los 2 años
y medio pronunciaba palabras monosilábicas
y algunas bisilábicas, y n o comenzó a generar
construcciones de dos o más palabras hasta que
se inició la intervención logopédica. Con la rehabilitación se logró una mayor normalización en
morfosintais, si bien seguía exhibiendo múltiples
dislalias y problemas articulatorios que hacían su
lenguaje ininteligible, dificultades que se mantuvieron incluso durante la etapa escolar. Posteriormente se fueron superando muchas de las dislalias
mencionadas, aunque persistían los problemas
articulatorios, que complicaban la comprensión
del lenguaje oral, caracterizado por un habla farfulleante y nasalizada, con déficits de entonación
y fluidez. Se observaban, además, déficits ala hora
de elaborar definiciones, categorizar y dar explicaciones. En la actualidad, presenta un léxico y una
sintaxis adecuados, pero persisten algunos problemas articuiatorios v nrosódiws aue dificultan la
inteligibilidad del ~ c n ~ s o .
El lenguaje receptivo siempre se ha visto da, ramente afectado por el déficit atencional y mné/ sico, y no es capaz de seguir órdenes queimpliquen
más de dos acciones a los 2 d o s o de recordar los
detalles de una historia a los 7 d o s , sin que esas
dhculrades se pudieran explicar exdusivamente por los déficits en comprensión del lenguaje.
Aparecen además problemas de conciencia fonológica. En la actualidad, Helena sólo presenta
d&cultades de comprensión lingüística cuando el
mensaje es figurado o posee un alto gado de abstracción. Por otra parte, su comprensión lectora es
mejor que la mecánica oral de su lecnira.
1
Area social y autonomía
Durante la primera infancia no presentaba
&cuitades de interacción con los adultos, y era
capaz de expresar sentimientos de forma ademada. No tenía problemas para desenvolverse en
situaciones sociales, y discriminaba ~erfectamente cuándo una conducta era aceptable y cuándo
no. Iniciaba contactos con los otros, era capaz de
esperar su turno y no se mostraba especialmente
tímida, si bien se observaba escasa iniciativa en
estos contextos, adecuándose más a los deseos de
los compafieros que a los suyos propios.
Posteriormente, durante la etapa escolar comenzaron a hacerse más evidentes las dificultades
si bien Hede integración
con el grupo
.
. . de iguales;
.
I r n ~;ra U I I A n i i l d acvptida. no )L la rcq~~criil
para
1- iciivid.d;r ciiw irnoli<nbnnIilhilhladcs moro..
ras y lingllísticas, para las que era menos diestra.
Se defendía mejor ante agresiones de carácter físico que de carácter verbal, y se observaban muchos
problemas para asumú sus tareas y cuidar de sus
pertenencias. Rara vez admitía la responsabilidad
de sus errores. Presentaba déficits en todas las tareas que requerían organizar y ~lanificarel tiempo
y los acontecimientos. Además, la capacidad de
juicio social que implica la utilización de uúormación práctica y de las experienuas pasadas se encontraba por debajo de la de su edad cronológica.
A medida que se acercó a la adolescencia, empezó a comprender mejor situaciones sociales
tanto simples como complejas: engaños, dobles
sentidos, ironías... En la actualidad posee una
buena capacidad para ponerse en el lugar del otro
y captar sudezas en las interacciones socides.
Pero su comportamiento red es más i u h t i i que
el razonamiento que utiliza, y carece de algunas
habilidades s o d e s propias de esta etapa (interrumpe conversaciones, dta de un tema a otro).
Entendemos que las dificultades de socialización
que actualmente mantiene Helena y su tendencia
al aislamiento son el resultado de la influencia de
algunos de los déficits mencionados (apariencia física, dificultades arnculatorias en el Lenguaje oral
y aprosodia, que producen una comutucación
verbal menos ágil, torpeza motora que no le ha
permitido parucipar en juegos físicos, etc.), así
como de unas motivaciones e intereses algo pueriles. Suele evitar situaciones codictivas y de recham.Estos aspectos jusriúcarian que sus relaciones
actuales se establezcan principalmente con otros
niños con diferentes trastornos o con adultos, hasta el punto de que, en ocasiones, las maestras de
apoyo la requieren para prestar ayuda a compañeros con dificultades de aprendizaje, actividad por
la que muestra mucho interés.
Primera etapa: conseguiré decirte
lo que quiero para merendar
Tras la primera waluación, se priorizó la intervención en el lenguaje. A los 2 &os y medio
Helena comenzó a reubir dos sesiones semanales
de logopedia en las que trabajaba sus dislalias, realizaba praxias para tonificar la musculatura orofacid, denominaba objetos mediante lotos fonéticos
para aumentar su vocabulario (Monfo~ty Juárez,
2008) y mejoraba sus estructuras gramaticales con
diversas actividades como las secuencias temporales. Poco a poco, h e apresando de forma cada
vez más dara todo aquello que quería y sentía.
Por otro lado, dadas las dificultades en la motricidad gruesa (apecialmentepara mantener el equilibrb), se mdicó a los padres la realización de una
serie de ejercicios espeúficos: subir y bajar escaleras; realizar un recorrido, sm salirse, sobre líneas
d a s en el piso, e imitar los movimientos de diferentes animales (saltar como un canguro, correr
como un perro, caminar como un cangrejo, etc.).
Segunda etapa: ahora lo haré
mirándote a los ojos
A los 6 años y medio su acusado déficit de
atención junto con algunos síntomas de hiperacuvidad empezaron a interferir con fuerza en la
intervención terapéutica (p. ej., se levantaba de la
silla a la menor oportunidad), por lo que se indu-
11
yeron, de forma diaria, ejercicios especificas que
trabajaban la atención sostenida y la inhibición de
estimulos distractores, como los rompecabezas,
las secuencias temporales, y diversos juegos del
tipo «¿Dóndeestá Wally?». Helena no conseguía
mantener el contacto visual más de unos pocos
segundos, por lo que llevamos a cabo la siguiente
actividad: mirarnos fijamente a los ojos, advirtiéndole de que perdería quien desviara la mirada en primer lugar. Al principio es aconsejable ir
contando en voz alta los segundos que pasan para
mantener centrada la atención hasta que se logra
realizar en silencio. Posteriormente introdujimos
distractores, como chasquear los dedos o dar palmadas a izquierda o derecha, hasta conseguir que
mantuviera la mirada a pesar de ellos.
Tercera etapa: soy capaz de aprender
lo que me explicas pero me gusta más
todo lo que hay a tu alrededor
El déficit de atención le impedía seguir las explicaciones de los profesores en clase, no porque
no atendiera, sino precisamente porque quería
atender a todo; cualquier estímulo le provocaba
mayor interés que lo que el profesor escribía en
la pizarra. Es cierto que todos nos hemos evadido
alguna vez en clase mientras nos explicaban cómo
los Reyes Católicos expulsaban a Boabdil; la diferencia es que, mientras que la mayoría somos
capaces de volver a atender tras unos minutos
de evasión, Helena no lo era, pues presentaba lo
que llamamos atención düpersa; no podía ni sabía
cómo reconducir su atención. Al llegar a casa todo
«le sonaban; sin embargo, no lograba dar sentido
a lo aprendido, por lo que se disenó un entrenamiento en habilidades cognitivas que incluía las
siguientes técnicas:
Grafomotricidad
Los problemas grafomotrices hacían prácricamente ilegible la escritura de Helena, por lo que
aplicamos un programa para mejorar el trazo, la
prensión de los dedos y la caligrafía en general
(Portellano y Quiros, 2004). Una de las actividades más efectivas consistió en ponerle un modelo, pues era capaz de reproducirlo de manera casi
exacta desde el inicio del entrenamiento.
Atención
La atención dispersa de Helena era el principal
problema a la hora de enfrentarse a cualquier nue-
vo aprendizaje, ya que tardaba pocos segundos en
interrumpido con cualquier distracción. En este
caso utilizamos las «autoinstrucciones»,de manera que le enseñamos a dividir las tareas en varias
instrucciones (o as os) que debia decir en voz
alta antes de llevarlas a cabo (p. ej., en una suma,
el primer paso seria «tengo que comen- por la
columna de la derecha; el segundo, «ahora debo
seguir por la columna que hay a la izquierda», y
así sucesivamente). Además, siempre que iniciara
una actividad, verbalizaría: «no debo dejar las cosas a medias» o «voy a hacer esta actividad de un
tirón.; de este modo, por un lado se daba ánimos
y adoptaba una actitud positiva y, por otro, le servía para poner sus mecanismos de atención «en
alerta» y no distraerse. Cuando las tareas aumentaron en complejidad, las intrusiones (cambios de
tema, comentarios espontáneos en mitad de una
actividad) aparecían de nuevo en escena, por lo
que optamos por anotar los temas que le preocup b a n y le aseguramos que podría comentarlos en
los últimos 5 minutos de cada sesión. No sólo se
redujeron las intrusiones, sino que aumentó considerablemente el tiempo de concentración; es
posible que el hecho de realizar las anotaciones
Supusiera atender las necesidades emocionales que
se manifestaban en la relación terapéutica, y ello
permitió optimizar los resultados.
La atención sostenida se trabajó en ambas modalidades sensoriales, verbal-auditiva y visual. En
la modalidad auditiva, leíamos un texto que Helena debía escuchar atentamente y, siempre que
pronunciábamos una palabra determinada (p. ej.,
imása), tenia que dar una palmada. Al principio,
la palabra aparecía con más frecuencia, y paulatinamente la frecuencia disminuía para obligar a
mantener la atención durante intervalos más largos. Otra de las actividades consistió en leer un
texto deteniéndonos en cada punto (o en una
coma si la frase era demasiado larga) y pidiendo
a Helena a continuación que lo repitiera con la
mayor exactitud posible; poco a poco lo fue generalizando a la escuela y a las conversaciones que
mantenía con otras personas, de manera que mejoró mucho tanto su atención auditiva como la
comprensión del lenguaje oral.
En la modalidad de atención vüual, puesto que
cometía múltiples errores de sustitución, adición,
inversión y omisión de grafemas, al escribir y al
leer, aplicamos un programa muy sencillo para
aumentar la atención visual sostenida y selectiva
(Álvara y Gonzáiez, 2008). Otra actividad miiy
efectiva dirigida a mejorar la exactitud lectora
consistía en aplicar la sobrecorrección; por ejem-
NeomfibmmPtogs de tipo 1
plo, volver a leer la frase completa en la que había
cometido el error. No se debe interrumpir al niño
en mitad de una frase cuando se eqllvoca, sino
esperar a que llegue al siguiente punto para advertirle, ya que al interrumpirlos suelen ponerse más
nerviosos y, además, se acostumbran a que seamos nosotros quienes estemos atentos a los errores
mientras ellos bajan la guardia.
Memoria
Aplicamos un programa de estrategias metacognitivas para el aprendizaje que incluía reglas mnemotécnicas, acrósucos, categorización
y técnicas basadas en la asociación de conceptos
(Valiés, 2000a). Sin duda, la técnica con que obtuvimos mejores resultados fue la de asociación
ideovisual (como se mencionó anteriormente,
su memoria visual era especialmente buena), que
consiste en crear una imagen para cada palabra
de la oración o texto que se ha de memorizar; al
principio es aconsejableutiliza una imagen fisica,
es decir, un dibujo, fotografía o mcluso un objeto,
hasta que el mecanismo se automatiza y podemos
crear las imágenes en la propia imaginación, lo
cual disminuye mucho el tiempo empleado. Una
vez aprendido este mecanismo, se asocian directamente grupos de palabras (ya no palabras aisladas)
y a conunuación oraciones no muy extensas, y así
se va aumentando hasta llegar
- incluso a mear una
sola imagen que represente un párrafo entero.
También enseñamos a Helena a e m e r las
ideas más relevantes de los textos y a realizar mapas conceptuales, lo cual mejoró su problema para
organizar la información y dar un sentido global a
lo que estaba aprendiendo.
destreza comenzó a imaginarlo). Una vez leído y
analizado, tenía que anotar los datos en una tabla y poner al lado qué signiscaba cada uno de
ellos (p. ej.. tres manzanas, las manzanas que tiene Alberto; dos manzanas, las manzanas que se
come Alberto). Además hicimos hincapié en que
aprendiera el significado de las operaciones (sumar significa añadir, juntar; restar significa quitar,
perder; multiplicar es sumar números iguales, y
dividir signitica partir, repartk, hacer grupos).
Control inhibitorio
Era muy h a b i d que Helena contestara de
forma equivocada a una pregunta y justo unos
segundos después diera la respuesta correcta. Para
disminuir la impulsividad, propusimos u n juego
en el que le hacíamos preguntas sendas (;qué
has comido hoy'; ¿qué ropa llevabas puesta esta
maíiana?) y ella debía contar hasta cinco antes
de contestar (primero en voz alta, luego interiormente). Otro juego en la misma lfnea consisre
en eniregar al niño una pizarra y un rotulador; a
continuación, se leen palabras y, por cada una que
escuche, tiene que dibujar una cruz o un círculo,
dependiendo de la instrucción que hayamos dado
(p. ej., que dibuje un círculo si la palabra contiene la letra *a» y una c m en caso contrario). Las
instrucciones pueden aumentar en complejidad
tanto como queramos (inviruendo la insuucción,
intmduciendo rotuladores de varios colores, etc.).
Estas actividades, así como cualquiera de las denominadas tareas de tipo Stroop o go-no go son
muy adecuadas para aumentar el pensamiento reBauvo y minimizar la impulsividad
Razonamiento abstracto
Cuarta etapa: este círculo es cuadrado,
y punto
Helena no mostraba dificultades en aprender
procesos mecánicos como los de las operaciones
matemáticas. Sin embargo, la resolución de problemas aritméticos fue el caballo de batalla desde
sus primeros años académicos, de manera que,
por un lado, limamos a cabo un programa que
desarrollara el razonamiento abstracto (Vdés,
2000b) y, por otro, le enseñamos una serie de
pasos para abordar dichos problemas matemátlcos: en primer lugar, teda que leer con atención
el enunciado completo para hacerse una idea
general; a continuación, debía hacer una segunda lectura, dctcnikndose esta v a cada dos o Lrrs
palabras para pensar en lo que decía y dibujarlo
(al principio lo dibujaba y cuando adquirió mayor
En este apartado nos gustaría hacer referencia a
varias característicasdel funcionamiento ejecutivo
que pueden aparecer en las personas con neurofibromatosis de tipo 1: la in9exibilidad cognitiva,
la perseveración conductual y la baja tolerancia
a la frustración. Puede parecer un aspecto poco
relevante en relación con otros síntomas, pero se
convirtió en un problema cuando empezó a interferir en cualquier aprendizaje que Helena realizaba, hasta el punto de que al explicarle un ejercicio con el que discrepaba y buscarlo en el libro,
respondía: *Me empeño en que es como yo digo
porque me enfurece no I l m r la razón*. Es muy
importante en estos casos introducir técnicas de
autorregulación emocional que incluyan aspectos
como el manejo de las emociones negativas (rabia,
tristeza), el descentramiento de la propia perspectiva y el desarroiio de la empatía y la autoestima,
así como el entrenamiento en habilidades sociales
y asertividad.
Quinta
etapa: yo también quiero wguasapm
Como ya hemos mencionado, Helena tiende
a establecer relaciones sólo con adultos u otros
niños con dificultades que acuden al mismo instituto, no conserva amistades de cursos anteriores y
en la actualidad únicamente tiene un amigo fuera
del ámbito escolar. En un intento de amoliar su
círculo social, a los 12 d o s , sus padres la inscnbieron en dos grupos distintos que se reúnen semanalmente y organizan excursiones y convivencias. En general, las experiencias han sido buenas
(Helena cuenta que se relaciona y lo pasa bien).
Sin embargo, también aquí sufrió varias simaciones de rechazo por parte de sus compderos y,
unavez más, no llegaron a fraguarse relaciones de
amistad íntima en ninguna ocasión.
Si revisamos ks pmebas de evaluación, podemos observar que Helena ha tenido problemas de
socialización prácticamente desde el principio de
su escolarización, a oesar de ser una niña educada.
carinosa y no especialmente introveruda. Como se
ha comentado, sus diiicultades en el lenguaje y la
torpeza motora parew'm ser las principales claves
del oroblema e hicieron oue Helena utilizara cada
vez más la evitación y el escape como estrategias
de afrontamiento. Nos gustaría apuntar que desde
muy pequeña ha sido consciente de las dificultades que tenía y ha demostrado una gran madurez
en este aspecto, pues acepta la siniación tal como
es; sin embargo, en ocasiones se rebela y enfurece
porque no puede jugar al fútbol como le gustaría,
Hallazgos neuropsicologicos: inteligencia
dentro de ,os ~arámetrosde ia normalidad:
principales déficits en atención, memoria
de trabajo, velocidad de procesamiento,
psicomotrlcidad fina y gruesa, y disartria
Datos d e neuroimagen: en las primeras RM.
desde los 2 años, lesiones hamartomatosas
de unos 0,5 cm locaiizadas en los ganglios
basales [globo pálido) y en el cerebelo,
otras m6s ~eoueñasen reoiones como la
porque m compderos se ríen de ella por «hablar
raro» y, en definitiva, porque su cerebro no le permite ser como los demás. Helena no entiende tanpoco que a sus 14 años tenga que ir acompaíiada al
instituto, a comprar golosinas o al cine, y su mayor
deseo es tener un teléfono móvil y una cuenta en
dgum n.d snci31, c<)ino12 ~ ~ ~ a v odc
r i x1xj 11iii:al CIC
TU edad. I'cro i IcIi 11 l. ci>ii 14 .iiios. c.rii,a los px,os
de peatones sin mirar a ambos lados, se detiene en
cada escaparate o ante cualquier perro que encuentra a su paso y, en ocasiones, no recuerda qué debía
comprar al llegar a la tienda.
A lo largo de estos d o s se han programado diferentes actividades para fomentar su autonomía,
comenzando por hábitos básicos de casa como
doblar la ropa, lavarse el pelo o manejar los cubiertos (tareas que le resultaban muy complicadas
por la torpeza motora). Una de las últimas actividades realizadas ha sido salir a comprar distintos
productos en los comercios cercanos a su casa.
Cada día, justo antes de salir, realiza sus ejercicios
para mantener el equilibrio y el control postural
(tiende a caminar encomada y con los pies rotados
hacia el exterior, y en ocasiones pierde el equilibrio al girarlos a la posición normal); además ensaya mediante roleplaying cómo debe realizar la
compra (dar los buenos días mirando a los ojos
del dependiente, hablar alto y claro, pedir la cuenta y el cambio, etc.). Por último, en el portal de
casa, como estrategia para activar la atención, Helena debe decir en voz alta oué cosas debe recordar (mantener la postura, mirar a ambos lados al
cruzar los pasos de peatones y no detenerse hasta
Uegar a la tienda). Al principio lo hizo acompañada durante todo el recorrido y después manteniendo cierta distancia; continuará practicando
basta que, algún día, pueda ir al cine sola, como la
mayoría de las niñas de su edad.
núcleos dentados y las zonas ad
a. IV ventriculo, y ligera oilatación de i
ventriculos laterales. A partir de los 6
regresión parcial de las lesiones hama
matnsas, en principio en la unión bu
medular, y posteriormente en la susta
blanca de los hemisferios cerebelosos. A
10 años resultaba dificil identificar las les
nes hamartomatssas, continuando con
proceso de regresión de este tipo de le
nes. aunaue se detectó un enarosamie
Neu~ofibromaf~sls
de tipo 1
118
ACTIVIDAD13-1. Familiarizarse con los datos
médicos
J Ejercicio l. Busque y defina los siguientes términos:
- Hamartoma.
- Giioma.
- Neurofibroma plexiforme.
- Enfermedad de moya-moya.
ACTIVIDAD13-2. Repasar la neuroanatomía
infantil
J Ejercicio 2. Localice una imagen en la que
pueda observarse un bajo nivel de girificación en
algunas de las áreas que se han detectado como
afectadas en la neurofibromatosis de tipo l.
ACTIVIDAD13-3.Aprender a evaluar
en neuropsicología infantil. Principales pruebas
Batería de diagnóstico neuropsicológico infantil
(Luria-DNI) (Manga y Ramos, 1991)
Basada en el procedimiento de Luria para el
diagnóstico neuropsicológico en adultos, esta batería permite evaluar a niños de entre 7 y 10 años.
El motivo de centrarse en estas edades es asegurar
la existencia de una organización cerebral diferenciada de los patrones adultos, evitando la excesiva
inmadurez de la etapa preescolar, para la que los
autores han disehado la Batería Luria
Inicial.. aolica,
ble en nihos de 4 a 6 años (Ramos y Manga, 2006).
Consta de 195 ítems agrupados en 19 subtests. incluidos, a su vez, en 9 pruebas:
Motricidad. Integrada por dos subtests, el primero evalúa las funciones motoras de las manos.
la noción del esquema corporal, la orientacion
derecha-izquierda y la organización secuencia1
de losactos motores. El segundo incluye la explo-
ración de praxias orales, siguiendo las órdenes
del examinador y la regulación verbal del acto
motor.
Audición. Se compone de un solo subtest que
evalúa percepción y reproducción de estructuras ritmicas.
Tacto y cinestesia. El primer subtest explora
las funciones de localización y discriminación
táctil, así como la dirección del movimiento.
mientras que el segundo valora las sensaciones
musculares y articulares y la estereognosia o dificultad para reconocer objetos al tacto.
Visuoespacial. Dividida en dos subtests, evalúa la percepción visual, la orientación espacial y
operaciones intelectuales en el espacio.
Habla receptiva. En esta prueba se incluyen
los subtests de audición fonémica (diferenciación de los sonidos del habla), comprensión de
palabras y frases simples, y comprensión de e r
tructurai lógico-gramaticales.
Habla expresiva. Los subtests que la componen evalúan, por un lado, la articulación de los
sonidos del habla y el habla repetitiva y, por
otro, la denominación y el habla narrativa.
Escritura y lectura. La exploración se inicia con
el análisis de los procesos fonológicos, para pasar a los subtests de escritura y lectura.
Destreza aritmética. El primer subtest que la
compone es la comprensión de la estructura numérica, y el segundo la de las operacionesaritméticas.
Procesos mnésicos. Se evalúa en primer lugar
la memoria inmediata (proceso de aprendizaje,
retención y evocación), para pasar a explorar la
utilización de relaciones lógicas para memorizar
(memorización lógica).
J Ejercicio 3. Siguiendo la tabla 13-1,y a partir
de los datos que se observan en las evaluaciones
administradas a Helena a los 7 y a los 10 años de
edad, indique cuáles podrían ser sus resultados en
las pruebas y los subtests de Luria-DNI.
l
I
I
l
J
A~IVIDAD
13-4. Planificar la intervención
en neuropsicología infantil
J Ejercicio 4. A partir de los déficits comentados
en el texto. elabore un oroorama
de intervención
, *
para dos momentos evolutivos (2.6. 12 o 14 años)
que incluya al menos:
- 5 ejercicios para mejorar la motricidad gruesa.
- 5 ejercicios centrados en la motricidad fina.
- 5 ejercicios que permitan mejorar la musculatura orofacial.
.
ACTIVIDAD13-5. Neuropsicologia infantil
en los medios de comunicación
Videofórum
~~~~
ÁIvarez L, Gonlálrz P. Fijate y concéncrare más. Madrid:
CEPE, 2008.
Ferner RE. Hughes M, Weirnan J. Inrellectual impairmenr in
neurofibiomacoris 1. J Neurol Sú 1996:138:125-33.
HySL, ShoicsA, North KN ?he naniie 2nd frequenvj of
ognirive deficirs in diildren wirh neurofibrornatosis we
1. Neurology 2005;65:1037-44.
Hyrnan SL, Shorer A, Norrh KN. Learning dirabilicia in children widi neurofibromatosis rype 1: subcypa, cogtiirive
profile, and arrenrion-deficit-hperaccivi'y disorder Dev
Med Child Neurol2006;48:973-7.
Lehronen A, Howie E, Trump D, Huson S. Behavior in diildren with ncurofibromatosis rvne
execurive
, 1: coenition.
"
funcrinn.
~ttrntion.
ernorinn. and social comoetence. Dcv
~~~~~~,
~~~~~~~~~~~~,
Med Child N~uiol2013;55:111-25.
Monforr M, Juárez A. Loro fonérico. Marerial de reeducación
logopédica. Madrid: CEPE, 2008.
Mouridsen SE, Sarrnsen SA. Psychological arpeca of von
Reckiinxhausen neurofibrornatosis (NFI). J Med Gener
.
~~~
~
El documental «Las neurofibromatosis», elaborado por la Asociación Catalana de las Neurofibromatosis, permite conocer diversos aspectos
de este cuadro. Disponible en: http://www.acnefi.org/nf/mm.asp?ld=l.
Porrellano JA, Quims JM. Rehabilitación de la disgrafia. Madrid: CEPE, 2004.
Roy A, Roulin JL, Charbonnier V, Allain P, Farotti L. Barbbaror
S , er al. Exerurive dysfuncrion in diildren with neurafibro-
- .
. .
sparial performance deficirs in diildren widi neurofibromarosis rype-l. Am J Med Genet A 2003;120/1326-30.
Ullcich NJ, Ayr L, Le&r E, h n s MB, Rqv-CarserlyC. Pilot
..
.
Vallés A. Me-cmoria,
Programa de esrraregias rnegognimvas para el aprendimje. Valencia: Prornoiibro, 20002.
Vallés A. Rzonmienro espacial, lógico, numérico, verbal,
temporal y secuencial. Valencia: Pmmolibro, 2000b.
Violanre IR, ñibeiro MJ, Silva ED, Cardo-Bmco M. Gyrificarion, cortical and subcanicai morphomerry in neurofibrornatosis rype 1: an uneven prolile of developmental
a b n ~ r m ~ r i eJsNeucodcv
.
Disord 2013;5:3-15.
Bloque V
.,
-
'
e
>
<
~
;
,
6~
-:,
.
-
. : .8
:A:
<&
.
:
.
.,. . ,.Capítulo
15
, , . ~ , .
.~
4
-.
.'A
1.1
,
.
Trastorno fonológico-sintáctico del Lenguaje
El ncinoicitor
,.
~
;%pífu'o 16
'
Emergencia tardía del lenguaje
Minino no habla... ¿Ya hablará?
,,
.5 '.,. ,. -.>...
.
am?o
Trastornos del lenguaje
Trastorno pragmático del lenguaje
Las palabras vienen sin manual de instrucciones
Mi niño no habla ... i Ya hablará?
E. Mendoza Lara
Alfinaüzar el capapitulo~eialumno será capaz de:
B Conocerlas caracteristícas Imgüístícar;de las hablantes tardíos y los criterios de identificacMn.
.B Establecer las conexiones entre la emergencia tardía del lenguaje y el trastorno especifico del lenguaje.
Profundizar en el desarrollo lingüisticoy comunicativode los hablantes tardios.
B Identificar los indicadores de riesgo del trastorno especifico del lenguaje en los hablantes tardios.
B Reflextonar sobre la conveniencia de iniciar la intervención linguistica desde que se identifican los
indicadores de riesgo o bien deesperar su evolución.
El término «emergencia tardía del lenguale* se
utiliza para referirse a la condición de los niños
que a los 2 años presentan un retraso de vocabulario en ausencia de un trastorno subyacente reconocido, como déficits sensoriales, neurológicos
o cognitivos, o trastornos del espectro autista. En
la actualidad, estos niños se denominan uhablantes tardíosn. En rorno al 13-15 % de los niños
presentan retraso en el inicio del habla a dicha
edad.
A pesar de la exclusión de défiuts subyacentes,
la población con emergencia tardía del lenguaje es
altamente heterogénea. Algunos niños presentan
sólo retraso expresivo, mienrras que en otros se
observa, además, retraso en el lenguaje receptivo.
Estos problemas lingüisticos conllevan unos modelos diferentes de interacuón familiar y ambiental, relacionados en muchos casos con las pautas
de crianza, lo que incrementa la heterogeneidad
de esta población.
Por otro lado, se ha comprobado que muchos
nicíos que empiezan a hablar tarde llegan a alcanzar a sus iguales a pesar del inicio tardío, sin que
éste se asocie con ninguna otra dificultad en su
desarrollo. El término utilizado para referirse a estos niños es el de Lzte bloorncrs, que no tiene una
correspondencia exacta con un término español,
traducirse por «desarrollo lento
aunque
del lenguaje». Extrayendo resultados de distintas
investigaciones, se puede concluir que en torno
a una tercera parte de los niños hablantes tardíos
continúa teniendo problemas; otra tercera parte
hace algunos avances, y la tercera parte restante
se sitúa en el rango normal de desarrollo del lenguaje.
En definitiva, entre los niños cuyo lenguaje
emerge de forma tardía es ~osiblediferenciar dos
grupos. El primero estaría formado por aquellos
con desarrollo lento del lenguaje (Lzte bloomerr),
que alcanzan una relativa normalidad lingüística
en un período de tiempo más o menos corto. El
segundo grupo estaría formado por los hablantes
T R A S ~ R NDEL
O SLENGUAJE
tardios, en los que el retraso en la adquisición del
lenguaje continuará en el tiempo y, con alta probabilidad, persistirá. En este grupo se encontraría
la mayoría de los niríos con un trastorno específico del lenguaje, si bien puede haber niños en este
grupo en los que el inicio del lenguaje no haya
sido tardío. Se hace necesario encontrar algunos
signos de alerta a edades tempranas que permitan determinar con la mayor probabilidad posible la persistencia del retraso en el desarrollo del
lenguaje, criterio principal para el diagnóstico de
un trastorno especifico del lenguaje. Estos signos
serán especialmente importantes en relación con
su prevención.
EMERGENCIATARD~ADEL LENGUAJE
Y TRASTORNO ESPEC~FICO
DEL LENGUAJE
La emergencia tardia del lenguaje se considera
una parte integral del fenotipo del trastorno especifico del lenguaje, que está generando un importante cuerpo de investigación
en los últimos
.
años.
El trastorno específico del lenguaje se puede
definir como un trastorno de adquisición del lenguaje, una vez descartadas posibles etiologias que
podrían explicarlo, como bajo cociente intelectual
(CI), pérdida auditiva, daño cerebral, déficits motores, factores ambientales o alteraciones del desarrollo emocional. Afecta en torno al 3-5 % de la
población escolar y se considera uno de los trastornos del neurodesarrollo que más interfiere en
el funcionamiento académico, personal y social,
debido a la carencia de herramientas lingüísticas
que permitan una adecuada comunicación interpersonal.
Una de las características centrales del trastorno especifico del lenguaje es su persistencia, por
lo que en su diagnóstico se deben excluir los late
bloomers, ya que en estos casos el problema lingüístico no es permanente. Sin embargo, según
resultados de diversas investigaciones, el 88 %
de los niños con trastorno especifico del lenguaje han sido hablantes tardios, razón por la cual
la emergencia tardia del lenguaje se convierte en
uno de los indicadores más potentes para su identificación. Para ejemplificar10 con datos, podemos pensar que en una población de 1.000 niños
se espera que en torno a 100 sean hablantes tardíos y 30 presenten trastorno especifico d d lenguaje grave. De estos 30 niños, el 88 %, esto es,
26 casos, son hablantes tardios, y sólo 4 presen-
-
tarán un desarrollo inicial del lenguaje dentro de
rangos normales, razón suficiente para estudiar
esta emergencia tardía del lenguaje y para identificar los marcadores que con mayor probabilidad
indiquen que un niño desarrollará un trastorno
persistente del lenguaje.
El trastorno especifico del lenguaje es un problema altamente heterogéneo: las diferentes habilidades lingüisticas pueden verse afectadas en
mayor o menor p d o . Y dado que cuando se hace
una evaluación en profundidad es muy difícil encontrar la normalidad en una medida linRüistica,
para definir un subgrupo lo más homogéneo posible del trastorno especifico del lenguaje no siempre serán suficientes las pruebas estandarizadas, y
se requerirá un análisis comparativo intrasuieto
entre las habilidades lingüísticas más desarrolladas
y las claramente deficitarias. En algunos casos la
afectación de la comprensión del lenguaje puede
ser relativamente leve, mientras que en otros puede ser mayor, dar lugar a un trastorno profundo
del lenguaje y tener repercusiones altamente negativas.
No obstante, en la actualidad está muy cuestionada la existencia del trastorno específico del
lenguaje sólo expresivo. La 5 a edición del Manual
diagnóstico y t ~ t a d í ~ nde~ los
o trastornos mentales,
DSM-5 (APA, 2013), lo considera como trastorno del lenguaje dentro del apartado de trastornos
de la comunicación, incluidos, a su v a , en los
trastornos del neurodesarrollo.
La clasificación de referencia del trastorno específico del lenguaje es la formulada por Rapin y
AUen en 1983, que precisaron con mayor detalle
en 1988. Diferenciaron seis subtipos agrupados
en tres categorías: 1, trastornos expresivos (dispraxia verbal y trastorno de programación fonológica); 2, trastornos expresivo-receptivas (trastorno
fonológico-sintáctico y agnosia auditivo-verbal),
y 3, tratornor dp procesamiento de orden superior
(trastorno léxico-sintáctico y trastorno semánticopragmático). En la actualidad se considera que la
primera categoría (trastornos expresivos) no se
corresponde con la definición del término trastorno especifico del lenguaje. La dispraxia verbal
tiene un claro origen neuromotor y el trastorno
de programación fonológica entra en la categoría
diagnóstica de trastorno fonológico o de trastorno de los sonidos del habla. Son alteraciones que
afectan principalmente a la emisión del habla y en
especial a la inteligibilidad del mensaje, más que
al contenido lingiiísrirn.
Tal vez el snbgrupo en el que se engloba el mayor número de niños con trastorno específico del
sea el tiastorno fonológico-sintáctico,
ta principalmente a los aspectos f o ~ m y gramaticales del lenguaje. Algunos autores
dd
han referido a éI como m o m o rspecíko
gramaticaL De forma característica, el
o actual de trastorno espeú6co del lenguapresivo alude a este subgmpo, en el que la
cipd alteración se encuentra en el lenguaje
esivo, aunque en ningún caso se pueden deslos problemas de lenguaje receptivo. Como
oce Leonard (2009), el trastorno especifico
nguaje expresivo no constituye una categoría
nóstica precisa (v. cap. 15). Por otro kdo, la
sia auditivo-verbal es un problema muy raro
infancia, y los casos descritos se asocian a
os neurológicos reconoudos, como sucede
torno de Landau-Kleffner.
Por último, se encuentran los trastornos que
autoras catalogaron como de procesamiento
orden superior. El trastorno léxico-sintáctico
'ste alta gravedad, puesto que a los problemas
ente formales y gramacicales se unen los
feridos al léxico: dificultades de denominación, de fluidez, de comprensión y de categorizauón de palabras, que comurometen de forma
muy importante el rendimiento académico y la
comunicación interpersonal. En la actualidad,
este subgrupo se c&responde con el trastorno
específico del lenguaje expresivo y receptivo. Al
estar comprometida la comprensión, se considera, iosistimas, una alteración grave que conlleva
un pronóstico negativo. En esta amplia categoría
se induye también el trastorno semántico-pragmático, que el DSM-5 (APA, 2013) reformula
como trastorno de comunzcanón social (pragmática). Su integración dentro del trastorno específico del lenguaje ha sido muy debatida, puesto
que no está clara su diferenciación de los trastornos del espectro autista, aunque muy bien
puede conceptualizarse como un puente entre
los trastornos formales del lenguaje o trastornos
específicos del lenguaje y los que dectan principalmente al aspecto comunicativo-pragmático,
como sucede en los trastornos del espectro autista (v. cap. 16).
En definitiva, dada la secuenua significativade
emergencia tardía del lenguaje y trastorno específico del lenguaje, en este capítulo vamos a profundizar en la problemática de los hablantes tardíos,
intentando esclarecer algunos de los aspectos relativos a sus caracrerísucas, a su desarrollo y a los
principales marcadores de riesgo que hagan pensar que nos encontramos ante un posible caso de
trastorno específico del lenguaje.
HABLANTES TARD~OS:
DIFICULTADESDE UNA DEFINICIÓN
Dos criterios se han utilizado para considerar
que un niño a los 2 d o s es un hablante tardío.
El primero, que corresponde estrictamente a la
emergencia tardía del lenguaje, sólo alude al retraso del vocabulario expresivo, manteniéndose intacta la compmsión. Otro criterio de dehnición
induye el retraso del lenguaje expresivo y también
del comprensivo. La adopción de una definición
n otra puede explicar las incoosistencias entre los
estudios publicados.
Igualmente, para la identificación de los niños
hablantes tardíos se han utilizado instrumentosde
medida diferentes, lo que ha dado lugar a importantes incoherencias entre los datos publicados.
Rescorla (1989) diseíió el Lanpage Dmelopment
Suniy (LDS), un inventario de vocabulario para
detectar recrasos de lenguaje a los 2 anos. Ha sido
muy utilizado el Madrthur Communicatrve DevelopmentInvcntory (CDI), del que tenemos adaptación espaílola: Inventacio de desarrollo comunicativo MacArrhur. Ambos instrumentos establecen
umbrales clínicos diferentes. Reswrla recomienda
utilizar una p u n ~ a c i ó nde vocabulario en el LDS
igual o inferior al percentil 15 para idenuficar a
niños con retraso del lenguaje de entre 18 y 23
meses de edad. Por su parte, el CDI proporciona
normas para niños de entre 9 y 30 meses, con valores percendes diferentes para cada mes. En esta
medida se considera que el umbral dínico se sitúa
en el 10 %. Es, por lo ranw, un instrumento de
medida más preciso cuando se utiliza con niños
menores de 30 meses y permite su aplicación en
hispanohablantes.
Por otro lado, la consideración de las destrezas
de comprensión plantea un problema relevante.
La comprensión desempefia un papel central en el
desarrollo lingüístico de los nifios y está estrechamente vinculada con las habilidades cogoitivas.
Es también importante sefialat que las medidas
de comprensión del lenguaje son tremendamente cambiantes en los niíios muy pequeños y que
sxisten pocos instrumentos con buenas propiedades psicomérricas disefiadas para evaluarla. En
la revisión sistemática de Desmarais et al. (2008)
sólo se encontraron cinco publicaciones en las
que se consideraban explícitamente estas medidas de comprensión. En todos estos trabajos
los nifios hablantes tardíos obtuvieron punnia~ionessignificativamente inferiores a las de sus
controles en dicho ámbito. En general, se puede
afirmar que un número importante de niños con
emergencia tardía del lenguaje expresivo también
1INDICADORES DE RIESGO
presentan problemas de comprensión. IgualmenDE LA EMERGENCIA TARDíA
te hay que considerar que los niños identificados
DEL LENGUAJE
como «comprendedores tardíosn permanecen
retrasados con respecto a los que sólo presentan
En los últimos años se han identificado pre
retraso en la producción, tanto en vocabulario
dictores del desarrollo posterior del lenguaje y L
como en longitud media del enunciado (LME).
presencia de trastornos específicos en niños cuy<
En un estudio a gran escala en el que se adminislenguaje emerge de forma tardía. Entre esto:
tró el CDI, los nifios se clasificaron como compredicrores se encuentran el nivel de uocabrrlak~
prendedores tardíos o como productores tardíos.
expzsivo, el número de consonantesproduidar, e;
Los del primer gmpo manifestaron un menor
nivelde vocabulario zcpptivo, la inteligencia no ver
avance, tanto en vocabulario expresivo como rebol y el uro de gesm. Otras seíiales de alerta a l z
ceptivo. En otros estadios retrospectivos de nique los clínicos deben o t o r m un valor ~ronóstico
ños diagnosticados con trastorno espeúfico del
relativo son el retruro en la comprensióny expresión
lenguaje se ha comprobado que el 1,5 % había
del lenpuje, junto con el antecehte familiar <ir
tenido un desarrollo lingüístico inicial normal, el
watoriosde bnguaje o de lecmra.
3,7 % habían sido productores tardíos y el 8,6 %
A pesar de las dificultades metodológicas y del
habia mostrado un retraso inicial en la compreupeligro que entrafía en sí misma la predicción, los
sión del lenguaje.
indicadores de riesgo en hablantes tardíos que,
En la actualidad suelen admitirse los criterios
hasta el momenro, han recibido mayor apoyo
propuestos por Rescorla (1989) para considerar
empírico son los siguientes: antecedentesfamiliaque un nirío es hablante tardío si a los 2 d o s :
ms de trartomos de lenguaje o de dekrtu 7 r e m o
a) emite menos de 50 palabras significativas; obrignifcativo del knguaje receptivo. Otros factores,
viamente, estas palabras no tienen el mismo sigcomo uso de gestos, modelos familiares de intenificado ni extensión que para los adultos, ni su
racción y, posiblemente, el CI no verbal, pueden
emisión se corresponde con la forma adulta, o
incrementar el valor predictivo, aunque de forma
b) no produce combinaciones de dos palabras,
aislada carecen de este valor. No hay que olvidar el
aunque esas combinaciones aún no se puedan
curso del desarrdo del vocabulario en la segunda
considerar oracionespor la carencia de estructura
mitad del segundo d o . La ausencia de a p b ~ i d n
y de conectores granaticales.
léxica o de la aceleración del crecimiento léxico
que se produce en nUios normotípicos duranre ese
período puede ser otra vatiable que inuemente el
1DESARROLLO LINGÜíSTICO
poder de predicción de un posible trastorno esY COMUNICATIVO DE LOS HABLANTES
pecífico del lenguaje. No obstante, siempre va a
existu un relativo margen de error en el diagnóstico, por lo que se hace necesario el seguimiento
Son escasas las publicaciones que abordan el
y la revisión periódica de los niños en los que el
desarrollo lingüístico de los hablantes tardíos, tanlenguaje emerge de forma tardía.
to en términos absolutos como en comparación
con los niños en los que el lenguaje se desarrolla
de forma típica. Este factor, junto con el reducido
EVOLUCION: ~LATEBLOOMERS
número de participantes en los diversos estudios,
O TRASTORNO DEL LENGUAJE?
hace que los resultados no siempre sean coincidentes, por lo que se debe extremar la cautela en
A corto plazo, los niños en los que el lenguasu interpretación.
je emerge de forma tardía suelen presentar una
Desmarais et al. (2008) han llevado a cabo
evolución Favorable, sobre todo en el desarrollo
una excelente revisión de las caracterkricas de
léxico; no obstante, se ha observado que pueden
esta población. Estos autores abordan las habilimostrar un rendimiento inferior en medidas sindades lingüísticas de los niños hablantes tardíos
tácticas; por ejemplo, utilizan menos oraciones
(adquisición del léxico, intención comunicativa,
adverbiales, adjetivales y relativas que sus comgestos comunicativos, y destrezas fonéticas y fopafíeros en medidas de narrativa ?cantidad de
nológicas) y la influencia de distintas variables
información aportada, LME, cohesión y número
personales, sociales y famiiiares, que se resumen
de palabras diferentes). En general, existe un conen la tabla 141.
senso bastante amplio sobre el hecho de que, si
Emergencia tardía del lenguaje
'Habilidades
lingülsticas
11
II
Adquisición
del léxico
El ritmo de adquisición de palabras es continuo, con ausencia
del fenómeno deexplosiánIéxim. que se suele produOr en torno
a los 18 meses y se caraderiza por unaaceleración de la cantidad
de palabras que el niño aprende
Intención
comunicativa
El niño utiliza menosados comunicativos que sus iguales con desarrollo
tiplco
Uso de gestos
comunicativos
Cuando existen dificultades en el lenguaje receptivo, se observa un uso
reducido de gestos comunicativos
Destrezas fonéticas
yfunoi@~as
Desarrollo del juego
simbólico
El niño es menos hablador aue sus iouales. disoone de un inventario
fono,óg,co m6s reducido. yla estru;tura s'i1ab;r;i de r ~ palabrar
r
e, mis
simple y se carñrrer'm por una preponacranc a de sildbas ab ellas
.
Se han encontrado algunas d~ferencias
sobre todo en lo referente
a las juegos desimulación
1 Desarrollo
1 El niño está menos motivado ara socializarsee interactuarron otras niñas 1
[
Variables
individuales
l
de riaoilidader
soc.dies y
CO~U~~CJ~IVRI
Cono~rra
~
l
1
~
~
~
~
1
'1
~
la que conlleva una menor necoioad de ñdqu:rir Icnquo]e. inr.riso cuando
id, oportunidadessean las misma, a ,as de sris tgLa.r< Sin embargo.
parece prematuro idecitihcñr una direcckin o r reiac:ón :ai.ral
entre desarrollo del lenguaje y habilidades sociales
Se absrrva ~ n elevada
a
prevdiencid or conductas nrqarius
-
7
exrernali7anie,. como Iiorai, ttrar o golpear, probablementereldrionada,
con la frustración de no poder comÜnicarse~decuadamente
Variables
familiares
ysociales
Antecedente
familiarde retraso
del lenguaje
El antecedente deproblemasfamiliaresde lenguaje es tres veces mayor
en estos niños queen aquellosen los que el lenguaje se desarrolla
con normalidad
Estimulación
del lenguaje
Los padres de niños con retraso de vocabulario utilizan unos enundados
excesivamente largos. lo que puede reducir la eficacia de la estimulación.
Asimismo, responden con menos frecuencia a las iniciativas comunicativas
de sus hijos, lo que supondría un papel negativo
en el desarrollo del lenguaje de éstos
Estrés parental
El nivel de estrés parentales muy superior en las padres de hijoscon retraso
de vocabulario entre los 18 y los 30 meses
Niveleducativo
de la madre
Un bajo nivel educativo de la madre se relaciona directamentecon el grado
de estirnulación aue brinda a sus hiioz
bien muchos ninos con inicio tardío del lenguaje
pueden superar su retraso lingüístico inicial, una
parte de ellos continuará manifestando dificultades sintácticas importantes. Se ha comprobado
que niños de 8 anos con historia de retraso del
lenguaje puntúan de forma significativamente inferior que sus controles en una serie de medidas
sintácticas, p o r l o que se puede decir que los n i ños en edad escolar con retraso p r w i o del lenguaje
están en riesgo de fracaso cuando las demandas
académicas se incrementan.
N o obsrante, hay que tener en cuenta que n o
todas las habilidades liiigüísticas de los nihos inicialmente diagnosticados como hahlantes tardíos
se desarrollan por igual durante l a edad escolar.
Los avances pueden ser diferentes en vocabulario, LME y distintos indicadores morfológicos.
L a información disponible sobre resultados a
largo plazo en esta población presenta algunas limitaciones como l a esusa base de evidencia, los
problemas de las medidas utilizadas, el pequeño
tamaño de l a muestra en l a mayoría de los esmdios, y el escaso control de las influencias sociales
y parentales. A pesar de estas limitaciones, los niños wn trastorno específico del lenguaje, hayan
sido o n o hablantes mdíos, presentan dificultades
e n todas las dimensiones lingüísticas, en especial
en morfología y sintaxis y, dependiendo del tipo y
de l a gravedad del trastorno, dificultades Iéxicas.
Estos problemas afectan de forma general a la ex-
l
presión, aunque también, en mayor o menor grado, a la comprensión. Se han detectado, también,
dfficirs pragmáticas, si bien no está úam si: a) los
presentan exclusivamente los ninos con trastorno
semhtico-pragmático o de comunicación social
y 6) las difidtades pragmáticas son una consecuencia de las carencias de recursos IingUisticas
que obstaculizan o impiden una intcmmunicación adecuada.
¿SEDEBE INTERVENIR SOBRE
EL LENGUAJE DE INICIO TARD~O?
En la actualidad exisre consenso en que los niños hablantes tardíos n d t m al& tipo de intervención. La postw más wnsmdora ha sido
la de «esperar y ver» la evolución del lenguaje,
apoyada con revisiones periódicas cada 3-6 meses,
con inicio del mtamiento si no se aprecia mejoría
significariva Esta postura se ha querido justifica¡
en que muchos de estos niños se e n c o n m r h en
el grupo de kzte bioomers y podrían alcanza^ un desarrollo adecuado de su lenguaje en poco tiempo
sin necesidad de inremnción, con el consigniente
ahorro de reumas y esfuerzo, sin incrementar la
ansiedad de los ~adresy evitando la esSgmatización del niño. Frente a esta postura, existe otra que
propugna la intenenaón de diversos tipos, administrada por logopedas o por los propios padres.
Parece dam que no se puede determinar con
precisión los niños con inicio tardío del lenguaje
que continua& manifestando retraso, debido a
la variabilidad normal del desarrollo a estas edades. No obstante, la mayoría de los niños con
trastorno específico del lenguaje en la edad escolar han sido hablantes tardíos y se dispone de
evidencias de que los que presentan retraso comprensivo están en mayor riesgo que los que sólo
tienen problemas expresivos. Además, se han demosttado los efectos positivos a corto pkw de la
intervención de estos niños en tama6o y uso del
vocabulario expresivo, en la LME, en la socialización y en la reducción del estr& parenral. Los
niños hablantes tardíos con historia familiar de
trastornos del lenguaje, retraso en la comprensión
y producción del vocabulario, y un uso reducido de alguna forma de wmunicación simbólica
o protosimbólica, como gestos comunicativos, se
encuentran en situación de riesgo. La presencia de
estos indicadores, junto con otros, como ambiente empobrecido, retraqo en el juego simbólico o
presencia de otitis media recurrente, aconsejan un
plan de inteweoción temprana.
gxiones que han abordado los efectos del tr
miento lingüísrico de niños de 2 y 3 años, a
de que cada v a se incide más en la interne
temprana.
Las principales técnicas de tratamiento que se
han aplicado a estas edades han sido la estimulación focalizada, el modelado y repetición de
palabras aisladas y el tratamiento logopédico individual tradicional. Los resultados de las investigaciones sobre la efectividad de cada una no son
concordanta, tal vez por razones de cipo merodv
lógico. En algunos estudios los tratamientos los
administran los padres, en otros los eduadores, y
en otros los logopedas.
En general, la esrimulación facalizada admúiisnada por los padres consigue unos efectos dinicos
entre medianos y grandes. Esta adminisuación par e d atiende a las nnesidades de los niños en ambientes naturales, por lo que maximiza sus opominidades de wmunicaci6n y de participación. Los
estudios que han utilizado la técnica de modelado
de palabxas se han llevado a Cabo en contextos de
juego, presentando a los m6os una palabra de forma repetida sin exigirles respuesta, aunque, en general, se animad niño a que la emita. LOStrabajos
revisados por Cable y Domsch (2011) han t e ~ d o
una duración de 10-12 semanas y han pretendido
u n aprendizaje de 3 a 14 palabras. En algunas de
esras invesúgaciones se u&
el modelado )unto con estimulyión &calizada, por lo que si se
combinan de forma sistemática ambas técnicas se
puede conseguir una mejoría en vocabukno y en
medidas más glob& de Iengnaje. Los resultados
la técnica de repede los d a j o s que han +do
tición de palabm son k t e modesms, por lo
suficiente evidenque, de momento, se -can
cia sobre su efectividad
A pesar de quc M se +nr
de medidas precisas para evalw la e b i d d a d del tratamiento
1
temprano en los hablantes tardíos, los datos apuntan hacia ganancias discretas en algunos aspectos
y más importantes en oms. Problemas éticos y
Em-cia
d
a del lenguaje
metodológicos &cuitan la investigación en este
campo. Tal v a técnicas de intervención de mayor
duración esdarecaíanmejor esta situación.
-
RESUMEN
o La emergencia tardía del lenguaje reviste espe
2 años e&@ menos de 50 p a l a b i y no pw;
cial interés para la prevención y el diagnóstko
duce combihacionesde 5 palabras.
del trastorno espedfico del lenguaje, ya que un
importante nilmero de nilios con este trastorno
tem-~
díos más relevantes esara el diasnóstico
empiezan a hablar más tarde que sus iguales
prano del trastorno especifico del lenguale secon desarrollo típico, es decir, son hablantestar
rian:oJ la existencia deantecedentes familiares
díos, si bien tamblén hay nlíros cuyo lenguaje, a
de trastornos de lenquaie
o de lectura, y b) el
.
pesar de aparecer tardiamente, evoluciona con
retraso significativodel lenguaje receptivo. a lo
normalidad. Nos referimos a este segundo gruque se añade: r] la ausencia del fenómeno ae
pode n'ños CMO late bloomers.
explosión Iéxica que se suele presentar entre
Ld definición de hablantes tardios planrea dislos 18 y los24 meses.
en muchas ocasiones sólo sc con- • La consideración de que un niño es hablante
.
.creoancias:
,.
tardío favorece la indicación de una interven-,
. . 5i&fa
.~
el retraso del lenguaje expresivo, y en
ción temprana con el fin de prevenir'eltrastnrq. :
- ~ Bpas
- ~ se tienetambién en cuenta el retraso de
del lenguaje. En general, se
no especifico del lenguaje o de aminorar sur..:
.: .t?: bmpFensión
.~
,,..
~:.--;.-rn@q$@~$~un
n@
g e s , ~ b & ~ t e : ddbs$:a
f
$5- - dtQn"r:uq~iasneg~tiga~.:
~.~~ ~~~.
.
~~. .~
-~
~. .~
-,,
.~~-~~-~ .~
-.
~-~
.
I1
11
~
1
~
i!':
~
~
~
'
~
~~
~
:
~
~
~
~~
~
~~~
~
~
~~
~
~
~~
~
~
~~
~
~
~
~
BIBLIOGRAF~A
Cable Al Domsdi C. Systematic review of the literanire on
thc ueaunenr of &&en with la= hguage emergente.
IntJ Lang Comm Dis 2011;46:138-54.
Desmarais Ch. S~lwstrcA, MeyerE BaMri 1, Rodea" N. Sysrematic review of thc liruanire on characmistics of laterakingroddlers. lnrJ Lang Comm Dis 2008;43:361-89.
Leonard B. 1s expressive language disorders an acnirate diag
nosuc carhegory!AmJ SpeechLuig Path 2009;18:115-23.
~
~
~
~~
~
~
~~~
~
~
~
~
Rapui 1, AUeo D A Developmental languagc disorden:nosologic considerations. En: Kirk U, ed. Neur~psycholog~
of
language, reading and spelling. New York Academic Press;
1983.
Rapin 1, AUen D A Syndmmes in developmenral dysphasia
and adulr aphasia Res Pub1 Assoc Res Ncn Menr Dis
1988;66:57-75.
Rescorla L. 'Ihe Ianguage Dcvclopment S-:
a sweeoing
rool for delayed langpge in toddlers. J Speedi Hear Dis
1989;54:587-99.
A Montes Lozano. R. López Gutiérrez y N. Fernández Montes
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
i
, Al finalizarel capítulo el alumno será capazde:
Identificar los principales circuitos cerebrales responsables del lenguaje.
Reconocer las características clínicas del trastorno fonológico-sintáctico.
Relac~onarlas hipótesis explicativas del trastorno con los síntomas presentes.
Comprender los principios generales que debe incluir un programa de intervención en trastornos
mixtos del lenguaje.
El lenguaje oral es el código por excelencia de
la comunicación humana; es el que nos permite
transmitir ideas, pensamientos y emociones, junto a otras importantes funciones como hacer de
motor del pensamiento, regular nuestra conducta
o acceder a la información. Todo esto lo convier1 te en un proceso superior de gran complejidad y
relevancia, que siempre ha despertado el interés
de los neurocientiFicos. De hecho, el origen de la
neuropsicología actual se establece en los trabajos de los primeros afasiólogos Broca y Wernicke,
quienes, a través de autopsias, estudiaron el cerebro de pacientes que habían sufrido lo que se denominaron trastornos afásicos, idenuficando así
una pme importante del susrrato neurobiológico
del lenguaje (Recuadro 15-1). Las aproximaciones iniciales al lenguaje en niños también se basaron en estudios de caso único w n lesión cerebral.
Con el paso de los años, creció el interés por aquellos otros que presentaban dificultades en la adquisición del lenguaje pero no manifestaban orno
menoscabo que pudiese explicadas, como una
discapacidad intelectual, una lesión neurológica o
una sordera. Estos estudios tuvieron su auge en las
décadas de 1970 y 1980, cuando se establecieron
categorías diagnósticas de trastornos del lenguaje
que aún hoy continúan vigentes, como la das&cación de Rapin y AUen (1987) (v. cap. 14). Este
trayecto histórico estuvo acompañado de una wolución terminológica: desde audiomuda, afasia
wolutiva, afaria congénita, disfasia del desarrollo,
retraso del lenguaje hasta el término más aceptado
hoy en día, que es el de trastorno específico del
lenguaje (TEL).
Dentro de la clasificación mencionada, el trastorno fonológico-sintáctico es posiblemente el
más frecuente, y podrirnos afirmar incluso que
es el trastorno del lenguaje por excelencia, ya que
en él se ven afectadas las funciones formales de
esta habilidad. Este subtipo deTEL se caracteriza
por dificultades fonológicas y morfosintácticas,
con alteración tanto de la esfera expresiva como
de la receptiva Los nifios con este trastorno suelen presentar un lenguaje espontáneo con errores
de pronunciación y múltiples agramatismos. Los
problemas de comprensión son menores que los
de producción, y conforme pasan los años quedan limitados a las estructuras gramaticales más
I
TRASTORNOS
DEL LENGUAJE
4 Los conocimientos que hoy tenemos sobre la re-
I1
I
dentro de las palabras y de las palabras en frases,
lación cerebro-lenguajese han ido construyendo
esto es, de la ordenación temporal de los eiea lo largo de muchos anos. Pero han sido las últimentos lingüísticos (morfosintaxis).
mas décadas, ron la introducción de las técnicas 4 El sistema perisilviano posterior es el que conde neuroimagen funcional, las que han arrojado
tiene los registros auditivos de los fonemas y de
más luz sobre modelos neuroblológicos antelas secuencias fonémicas que confiquran
las Da.
riores que, aunque muy valiosos, han resultado
labras, y donde se inicia la secuencia de eventos
ser ligeramente reduccionistas. En la actualidad,
que conduce a la comprensión. b t a se producirá
se considera Que el lenquaie
cuando se activen los conceotos asackdoc
-~~
- -.
ron
. . no está sustentado
sólo por uno;pocos centros cerebrales, y se ha
los registros de una palabra dada. Dependerá de
superado esa visión localizacionista. De hecho, ya
numerosas zonas corticales y de diferentes moes por todos conocido. por ejemplo, que una ledalidades y jerarquías, que se distribuyen en las
sión restringida al área de Broca no ocasiona una
cortezas ~arietai.temporal
vfrontal.
.
.
afasia de Broca, sino que da lugar a un síndrome
Ambos sistemas están comunicados por una
con defectos leves de articulación en el que se
compleja red de conexiones que unen la corteza
reduce la habilidad para encontrar palabras y se
temporal, parietal y frontal bidireccionalmente
evidencia una ligera dificultad para entender es(como el fascículo araueado).
tructuras gramaticales más complejas.
4 La corteza temporal izquierda, fuera de las áreas
El lenguaje sería el resultado de la actividad sinclásicas del lenquaie,
. . actúa como lntermediacronizada oe amplac redes neiironales. ronsriria rntrr rl \¡\rema conccptca y t.1 iingu\tico.
rdidds por dversas regiones Corticdles y suucorCstdr d :III~
icadd e11 el dc<?so a noinurec de
licdle5 y por ndmerosa, v~dsqJe inrerconccran
personas. oojetos. an males. e!<. Los pa<ientes
ePt¿s regones de forma reciprocd. Ciisicdment?
con esioncs en esras zonas tieiien Dreservddos
se describen tres circuitos o regiones de la corlos conceptos, pero presentan dificultades para
teza asociativa del hemisferio izquierdo: el cirevocar las formas Iéxicas correspondientes. Se
c ~ t persiivano
o
anreror drea de Broca. curtcza
cons:oerd, pces. cn sistema mediador en .a recLldreral adyaccnre larcas 6 , 8. 9. 10 y 46! inculd y
perarión lexica (Damasio el al. 1996.. El almacrri
sustancia blanca colindante), el circuito perisiilexicai se encuentra distribuido por todo el cereviano posterior (área de Wernlcke y numerosas
bro; las palabras o morfemas funcionales tienen
regiones corticales distribuidas sobre todo por
mayor representaciónen el hemisferio izquierdo,
la corteza temporoparietal) y los fascículos que
mientras que nombres y verbos se almacenan
interconectan ambos circuitos. Pero se sabe que
casi por igual en ambos hemisferios.
otras muchas zonas de la corteza participan en 4 El hemisferio derecho también desempeña un
el lenguaje, como la corteza frontal medial, que
papel importante en lo que se refiere al lenguaestá implicada en la iniciación y el mantenimienje y contribuye a los automatismos verbales, los
to del habla. Asimismo, existe una interrelación
aspectos pragmáticos del lenguaje y la prosodia.
funcional con estructuras subcorticales, específi- 4 Existe una asimetría anatómica que subyace a
camente los ganglios basales y el tálamo. Cualla diferenciación funcional hemisférica: el plano
quier actividad, por simple que sea, requiere la
temporal (en la superficie interna superior del
activación de múltiples neurona8 que forman
lóbulo temporal; v. cap. 7);además, el ooérculo
parte de una misma red, aunque estén muy alefrontal contiene
más corteza en el
jadas espacialmente.
hemisferio izquierdo, y la cisura silviana Darece
El sistema perisilviano anterior es el responsable
ser más larga también en ese hemisferio.
de la conjunción o ensamblaje de los fonemas
complejas o descontextualizadas. En l a 5" edición
del Manualdiagzórticoy estadistico de h trastorna
mmtaks (DSM-5, APA, 20131, el TEL se ubica
en l a categoría de trastorno del lenguaje, formando parte de los trastornos de l a comunicación.
En esta versión se han agrupado las categorías
trastorno expresivo y trastorno mixto expreiivoreceptivo en una única que tiene u n carácter dimensional, exponiéndose tres niveles de gravedad.
~
~
~
1
1
Aún h o y las causas del trastorno son poco conocidas, aunque desde hace décadas se sabS que tiene
u n origen neurobiológiw con un fuerte componente hereditario, como muestran los estudios en
gemelos monocigóticos y dicigóticos. Igualmente,
estudios como los realizados con la familia KE han
ayudado a cnwntrar algunos gcncs ligados en cierta medida al lenguaje, como el FOXP2, ubicado en
el cromosoma 7. En esta familia se diagnosticaron
trastornos del lenguaje durante tres generaciones
en vanos de sus miembms, y todos ellos wmpartían una misma muraáón en dicho gen Sin embargo, la investigación en este campo recomienda
ser cautos en la interpretaaón de los datos, y el gen
F O E 2 ya no se considera el «gen del lenguaje»,
sino un gen relacionado con habilidades articulatorias y con efectos moduladores sobre otros genes
que afectan a habilidades wpitivas (Watkuis et al.,
2002). Es muy probable que, como ocurre en otros
trastornos del neurodesarrollo, detrás delTEL haya
una participación de múltiples genes (herencia poIigénica) que afectarían al desarrollo del sistema
nervioso central y darían cuenta de las manifestauoues clínicas del trastorno. Así, se han observado
distinras anormalidades cerebrales sudes, como
reducción de la asimetría hemisférica en regiones
perisilvianas (Herbertet al., 2005), menor especialización hemisférica funcional para el lenguaje (De
Guibert et al., 2011) o anomaüas en el electroencefalograma, probablemente vindadas a defectos
en la migración ueuronal, como las heterotopías.
Las corrientes explicativas del TEL siguen en la
actualidad dos grandes líneas. Una de ellas, basada
en la teoría innatista de Chamsky, considera que
el TEL es consecuencia de un déficit en el conocimiento que toda persona tiene de las reglas que
regulan su lengua, es decir, una limitación en la
gramática generativa. La otra línea se basa en investigaciones desde una perspectiva neuropsicológica que tratan de estudiar k existencia de algunas
limitaciones cognitivas en el TEL como ks que se
describen en el recuadro 15-2.
Las diferencias terminológicas y la heterogeneidad del trastorno dificultan la tarea de seleccionar
u n caso especifico como nprototipo~de déficit
fonológico-sintáctico. Hemos elegido a Hugo porque en é l se ven afectadas las dos vertientes, la
comprensiva y la expresiva, y puede mostrar, de
forma general, las limitaciones a ks que se enfrenta
un nifio con este trastorno. Con la variabilidad de
síntomas luiguisticos y no lingnísticos descritos en
la literarura científica para este subtipo deTEL, es
explicable que en el caso expuesto se vislumbren
pefiectamente algunos de ellos, pero no otros.
PLANTEAMIENTO GENERAL DEL CASO.
MEJOR DfMELO CON GESTOS
Anamnesis
La detección de las difidtades de Hugo, como
ocurre en ocasiones, la realizó nuestro equipo sin
que ni siquiera existiera un motivo de consulta,
dado que el nino acompaeaba a su hermano mayor que asistía a lugopedia en el centro de atención infantil temprana (CAIT) del Hospitai de
San Rafael de Granada. Fue en b sala de espera
de aquellas visitas donde se manifestaba en Hugo
cierto nivel de desconexión y un desarrollo, a simple vista, algo inmaduro, sobre todo en lo concerniente a cuestiones verbales. Tras indicar a los
padres la necesidad de una valoración en profundidad, redactamos una nota dirigida al pediatra
para que derivase el caso al M.
La evaluación se re&
pasadas G semanas,
cuando Hugo tenía 22 meses de edad. Esta primera sesión de acogida fue atípica, ya que conocíamos el caso previamente y se había establecido
una relación de confianza con la madre.
En la anamnesis se recogieron todos los datos
relativos a antecedentes, desarrollo del nino durante los primeros meses, factores de riesgo, etc.
Cabe destacar el antecedentefamiliar del hermano
mayor con un trastorno expresivo del lenguaje y
algunas referencias a retrasos en e! lenguaje en Mnos miembros de la rama paterna, a !os que los
progenitores restaron importancia, pues parecían
haber tenido un desarrollo posterior normalizado. Como antecedenter personafa, se indicó que
el embarazo había sido normal y el parto nahlral
a termino. Al nacer Hugo pesó 3.500 g, midió
49 cm y presentó una puntuación en la prueba de
Apgar de 9-10.
Su desarrollo durante el primer af~ode vida he,
según los padres, totaimente normal; se aliment6
con lactancia materna durantelos 6primeros meses,
adquirió la sedestación con 8 meses y anduvo con
13 meses. Se escolarizó a los 18 meses en la escuela
infantilY a los 20 meses se detectaron los rimer ros
signos de problemas en el desarrollo del lenguaie,
.. .
pues mostraba difiaili;~<l
p d n seguir consignu y no
Iial>íanemcrgiilo aún su? priinrrnr p~labr;ir.
Evaluación inicial de Hugo
Una vez finalizada la enmevista pasamos a explorar al menor en presen& de su madre. La valoración constó de pruebas estandarizadas, muestm
del lenguaje espontáneo y actividades semiestructuradas creadas para evaluar ditativamente algunas conductas. En la tabla 15-1se indican las principales habilidades requeridas y el repenorio de
capacidades lin@'sticas que es conveniente waluar
en niiíos con sospecha de dificultades del lenguaje.
No hay disponible, y menos para estas edades,
una prueba estandarizada que englobe la diversidad de características que presenta este trastorno
1 Recuedm 15-2. Hipótesis cognltivas del trastorno específico del lenguaje
fonol6alco-sintdctico
1
I
I
I
I
I
I
I
I
En las últimas décadas. las neurociencias han
contribuido con aportaciones muy valiosas al
estudiode los trastornos específicos del lensuaie
- .
(TEL), buscando clarificar los mecanismos de las
funciones coqnitivas en estos niños y sus correlatos neuroló~icos.En esta línea, se han realizado
numerosos estudios que siguen la orientación
bottorn-up, en la que se asume que las funciones
cognitivas superiores, como el lenguaje, se ven
afectadas y dependen de otras funciones más
básicas y psicológicamente menos complejas,
como pueden ser la memoria o la atención (Mendoza, 2001). Existen varias líneas de investigación
que
a distintos déficits nucleares aue
. apuntan
.
explicarían los síntomas que se observan en esta
~oblacion.Las más aceptadas son las siauientes:
DPfirrr deprocrr<i,n,znioperrepfpii/o Lnd oc a<
habi iu'iilt., o r r c i d i i ~ s
oara a adquisiciun ocl
lenguaje es la capacidad de procesar y clasificar los estímulos auditivos (fonemas) que
acontecen en decenas de milisegundos. El
equipo de Paula Tallal lleva arios estudiando
las dificultades que los niños conTEL presentan en el procesamiento de las señales auditivas que tienen segmentos cortos y se suceden rápidamente. El lenquaie
. . cumple estas
dos condiciones: los fonemas que componen
las palabras son cortos y cambian a qran velocidad. Trabajos con habla modificada acústicamente han mostrado que enlenteciendo
el ritmo y alargando la pausa entre sonidos
facilitamos su percepción. Si trasladarnos
esto al lenguaje espontáneo, vemos que los
principales problemas en los niños con TEL
se producen con la discriminación de consonantes, no tanto con las vocales (que son más
largas) y, sobre todo, con las que se suceden
muy rápidamente, como las oclusivas o las
sílabas trabadas. La neuroimaqen funcional
ha permitido observar la participación de los
dos hemisferios ante el procesamiento desecuencias de sonidos lentificados, y la superioridad del hemisferio izquierdo para procesar
secuencias rápidas. Esta dominancia funcionai del hemisferio izquierdo aparece desde
edades muy tempranas, y filogenéticamente
puede considerarse un signo precursor de su
-
I
tan heterogéneo. Por ello, con niños tan pequenos
se suelen emplear escalas globales de desarrollo, y
en nuestro caso administramos l a Escala de desarrollo psicomotor Brunet-Lézine revisada.
Durante toda l a sesión Hugo mostró una aceptable interiubjetiviúad recunúaria, y en l a mayoría
1
1
esoecialización para el lenquaie.
- . De hecho. se
está estudiandi cómo patrones atípicos de
activación cerebral pueden estar en la base
de las dificultades q"e presentan los TEL (De
Guibert et al., 2011).
- Déficitenmemoria de trabajo. Essabido que la
memoria de trabaio desempeña un papel
. . importante en el apoyo de un amplio rango de
actividades cognitivas, entre las que se halla
el lenguaje (Gathercole y Baddeley, 1993). Un
ejemplo es que, para comprender con éxito
un mensaje oral, debemos procesar y almacenar esa información durante un intervalo
de tiemoo. Se ha oostulado aue los niños con
TEL
problemas en el almacén
fonolóaico de la memoria de trabaio. lo cual
11d relar 0n300 con la retenc o,? fle d formd
fonoloalca de las oalaordr v con difirtilrdocs
en la comprensión verbal o en la adquisición
de nuevo vocabulario, principalmente ara
términos con poca relevancia ierceptiva ipreposiciones,conjunciones). La gran mayoría de
estos estudios se basa principalmente en tareas de repetición de seudoealabras (Girbau
y ~chwar¿, 2007) que, al carecer de significado, eliminan por completo los requisitos de
comprensión. por lo que son consideradas
una medida pura de memoria de trabaio fonológica.
- Enlentecimiento generalizado. Algunas investigaciones han encontrado que los nirios con
TEL son más lentos en las tareas cognitivas,
tanto verbales como no verbales. El paradigma más estudiado ha sido la medición de los
tiempos de reacciónen pruebas de evocación
de palabras, comprobándose que IosTEL presentan mayores latencias de respuesta.
En los últimos años, siguiendo este abordaje
neuroosicolóaico del trastorno. también se han
estudiado otras funciones cognitivas que se presentarían alteradas en los niños conTEL y que no
serían tan directamente verbales. Entre éstas se
pueden mencionar déficits de atención (McArthur y Bishop, 2004). en función ejecutiva (Hoffman v Gillam, 2004). problemas de aprendizaie
procédimental o dificultades de coirdinación
motora.
1
1
>
l
de los juegos propuestos mantuvo una adecuada
atención y acción conjunta. En este sentido, p o r
ejemplo, compartió con el evaluador l a sorpresa al
ver explorar un globo, o miraba a su madre cuando hacia correctamente una actividad, buscando
su complicidad. La observación de estas conduc-
Trastorno fonol6gico-sintácti- del lenguaje
Conductas
lingüinicas
-
Categorias/reiacionessemántica5
Repertorio Ié*ico~sustanti~~,
adjetivos<verbos. pronombres
v adverbios
Fundones comunicativas
- Imperatwa
- Declarativa
- Emotiva
-Demanda de infurmación
Habilidades conuersacionaler.
- Inicio!mantenirnienZo
de la converqacidn
.. .
-Capacidad descriptiva
- Respuestaadaptada
- MteraclonesO ecoidia
-Uso defacilbadore8~enuales
tas ayudan a menudo a establecer un diagnóstico
diferencial con los trastornos del espectro autísta, si bien es cierto que en esa primera sesión d
contacto ocular fue algo escaso, y en actividades
menos dirigidas podía darse ocasionaimente al
aislamiento.
Iguahnente, existía en Hugo intención comunicatiua señalaba para demandar objetos que estaban fuera de su alcance (protoimperativos) o para
mostrarle a su madre algo (protodeclarativos), y
se servía de gestos de contacto, como dar un bote
transparente con un coche denuo para que se lo
abriesen.
Había por aquel entonces ausencia casi total de
lenguaje qrerivo; únicamente emitía tres palabras
(/papá!, lmamál, /no/). El resto eran emisiones
vocálius que empleaba con carácter wmunicativo (p. ej., atraer la atención del otro) y una
jerga poco fluida y pobre desde el punto de vista fonológico. No compensaba estas limitaciones
verbales con gestoi simbólicos, como ocurre con
otro tipo de niños, como los sordos. En cuanto
al lenguaje comprmsiuo, lo más sorprendente fue
ver que Hugo apenas respondía a órdenes verbales sencillas como «dame la pelota), o «siéntate*si
no se apoyaban en gestos naturales muy daros.
Al demandarle un objeto familiar entre vatios era
incapaz de discriminarlo, por lo que dedujimos
desde ese primer momento que su vocabulario
comprensivo era muy limitado. Esraba preservada la comprensión de la prosodia, e interpretaba
algunos mensajes por la entonación que empleábamos. Con frecuencia en niños w n dicultades
comprensivas graves, como en este caso, su «desconexión~suele achacarse a problemas atencionales, lo que puede llevar a error a la hora de programar la intervención. Imaginemos que cualquiera
de nosotros viaja al extranjero y se enfrenta a un
idioma que maneja de forma muy precaria; midentemente sería inevitable tender a la dispersión
en las interacciones.
Los síntomas eran similares a los que presentan
los ninos con agnosia auditiva verbal, al ser midente que no existía un déficit auditivo grave. De
ahí la importancia de tener en cuenta la evolución
de los trastornos en el desarrollo del lenguaje, ya
que son dinámicos y pueden ir modificando su
presentación, solapándose los distintos subtipos
descritos o incluso pasando con el úempo de uno
de euos a otro.
Hugo realizaba imitacione~sencillas, como peinarse con un peine, dar de comer a una muóeca
o reproducir m s con un lápiz. Pmicipaba en
juegos perceptivo-manipulativos simples, como
apilar o realizar encajables de formas. También se
introducía ya en juegos simbólicos muy básicos.
En el plano motor observamos un desarrollo
bastante adecuado, aunque llamaba la atención
la hipotonía generalizada que presentaba. A los
22 meses era capaz de subir escaleras sin alternar
los pies; de correr, aunque de forma inestable, y de
dar una patada a una pelota.
Todo esto rwelaba que su inteligencia no verbal
se encontraba bastante más preservada que la verbal, cumpliéndose por lo tanto el criterio de dis.rqnr~:iz qu2 i r ~ ~ l qi t~w ., ~p r . cluc
~ un ni"<>p e d i
,rr ilhgnoíiii.idi> .lL. TFI., ion ncccr~riii,21 i i i i . .
IIO~
6 111c\c.\ <1cJitlr<.r~c:i,aCIIIIL. 1.1 crl.~dIIICIII.IIY 1.1
edad de su lenguaje receptivo. Igualmente, cumplía el criterio de exclusión, ya
. que las dificultades
lingüisticas de Hugo no pudieron ser puestas en
relación con un déficit sensorial, un trastorno motor, una lesión nenrológica, una discapacidad intelectual o una privación ambiental. Por regla general, con niños tan pequeños, como en este caso,
es preferible ser cautos en cuanto al diagnóstico y
no establecerlo en las primeras sesiones de waluación, sino posponerlo un tiempo
prudencial, que
permita advertir su respuesta al tratamiento.
En resumen. el nerfil de desarrollo de Hupn era
bastante heterogéneo ya que, mientras en lo referente al lenwaie
- , el desfase fue considerable, en el
resto de áreas presentaba u n patrón de desempeno
más cercano a la media. Y así se reflejaba en las
puntuaciones obtenidas en la escala administrada,
en la que obtuvo un cociente de desarrollo de 75,
siendo los cocientes por áreas los siguientes: postural, 85; coordinación, 85; lenguaje, 57, y social,
85 (Fig. 15-1).
A
.
C
0
L
S
Global
Figura 15-1. Puntuaciones en cociente de desarrollo de
Hugo en la Escala de desarrollo psicomotor Brunet-Lérine
revisada. CD: cociente de desarrollo: P: oostural: C: caordinación; L: lenguaje;S: social,
De lo funcional a lo formal
Está más que constatado que presentar un
trastorno del lenguaje puede tener consecuencias
negativas en el aprendizaje, en las relaciones sociales y en aspectos emocionales (Sr. Clair et al.,
2011), de ahí laimportancia de la detección e intervención temprana en este ámbito. Dada la referida heterogeneidad de estos trastornos, resulta
complicado mencionar un conjunto unificado de
pautas de intenrención, ya que dependerá de las
áreas lingüísticas que se vean alteradas. Aun así, se
postulan una serie de principios de alcance general y que debemos tener presentes para programar
el tratamiento. Estos principios son: a) comenzar
por un lenguaje funcional; 6) secuencia1 adecuadamente los objetivos; c) apoyarse en imágenes y
otros referentes; d) servirnos de modelos ecolóaicos que faciliten la generalización, y e) emplear
estrategias basadas en el aandamiajer, en el que las
ayudas se irán retirando.
Tras observar que algunos de los requisitos
comunicativos de Hugo, como la atención conjunta o la imitación, estaban relativamente preservados, el primer objetivo fue mejorar su comprensión verbal, lo que conllevaría paralelamente
una mejor comprensión del entorno y del modo
de interactuar con éste, por ejemplo disminuyendo las conductas disruptivas. Para tal fin, aparte
del trabajo directo con Hugo, pautamos con sus
familiares cómo facilitar la consecución de este
objetivo, principalmente en lo que concernía a la
adaptación del lenguaje cuando se dirigieran a él,
o al hecho de apoyar el leneuaie
- , en otras claves,
como gestos, la prosodia o la expresión facial. Este
trabajo conjunto con la familia puede determinar
la evolución de un caso pues, en múltiples ousiones, la intervención únicamente centrada en las
sesiones y la falta de implicación familiar llevan a
que las dificultades del niño se mantengan en el
tiempo, incluso siendo de carácter más leve.
En las sesiones, c o m e n m o s trabajando un
vocabulario funcional que tuviera un verdadero
impacto en las destrezas comunicativas del niño
(Mendoza, 2001), wmo los nombres de las personas de su entorno, alimentos básicos, juegos
de su interés y algunos verbos de alta frecuencia.
Nos servimos para ello de fichas, objetos reales,
etc. Con Hugo acompaiíábamos el lenguaje de
la acción (habla paralela), sin dar oportunidad a
los errores; por ejemplo si hacía saltar un león,
verbalizábamos /oh, el león saltal, o si le pedíamos guardar un objeto, modelábamos e incluso
L
.
Trastorno fonol@iw-sintáctiw del lenguaje
1
moldeábamos su conducta para que relacionase la
acción con la demanda verbal (Recuadro 15-3).
Este tipo de intervención está a caballo entre
los tratamientos de corte más wnductista (métodos formales) y los más interaccionistas (métodos
naturales). Así, a menudo aprovechábamos sus
iniuativas comunicativas y sus puntos de interér
para estimular el lenguaje, pero incorporando técnicas de modificación de conducta como el desvaneumiento. A la par, empleábamos actividades
un poco más estmcturadar como 1% de discriminación, en las que se colocan dos fichas u objetos
y se le demanda uno de ellos. En un principio,
como se ha indicado, comenzábamos trabajando
con aprendizaje sin error, pero una v a que fue
aumentando el vocabulario complicábamos la actividad w n un mayor número de objetos, entre 3
y 4, sin proporcionarle ayudas.
Como apenas emitía palabras de forma espontánea, tuvimos que estimular el lenguaje expresivo.
No se ignoraban ouas esuategias de comunicación
como los gestos, ya que primaba en este momento
la función sobre la forma. El objetivo era ampliar
su repertorio expresivo para redirigir esta comu-
I
I
1
En Gineas generales, las estrategias empleadasen
el tratamiento de los trastornos del lenuuaie
- . consisten en aumentar la hecuencia con que dererminados obietivos linq"isticos se presentan al niño, ofreciendole un acceso inmediato al modelo correcto. A
se describen las mas frecuentes.
nicación hacia el lenguaje oral. Se comenzó con
la imitación de onomatopeyas de animales, que
suelen ser un centro de interés de los &os a esta
edad. Así, empaó a repetir el liüül del caballo o
el /muuu/ de la vaca. De ahí, pasamos a al abras
con sílabas redobladas como Ipapál, /pipí/, /tarta/,
e a . Poco a poco fuimos hacia la combinación de
sílabas diferentes. Cualquier emisión funcional o
acercamiento a una palabra era reforzada y reformulada correctamente; es decir, si Hugo decía /te/
para pedir un coche, nosotros repetíamos correnamente la emisión: /coche/, haciendo especial hincapié en la sílaba omitida.
Un poco más de vocabulario
y a por las primeras frases
Fue panndo el tiempo, y cuando llevaba
6 meses en tratamiento Hugo ya tenia un vocabulario expresivo de unas 30 palabras. Las construcciones eran aún holofrásticas y la comprensión había mejorado bastante, ya que era capaz
de seguir instrucciones sencillas con un referente
inmediato en espacio y tiempo. En este punto,
1
da (Aguado, 19991.Por ejemplo, el adulto dice:
nfiiare.
. . se ha rolo la cadena Y a mi también se
me ha roto el ca cenn; jtú tienes algo roroh.
- Autoconversacion: el adulto conversa consigo
mismo mientras realiza una actividad (p. ej.,
oesroy reparando un bocadillon). Es una estrat&ia
muvútil
amoliarelvbcabulh 1
~-d.-..
~, oara
r~
- Habla poralela: se comenta lo que esta haciendo el nino en ese preciso instante. Con
respecto a la anterior, presenta la ventaja de
que tenemos la certeza de que el nitio está
atendien00 a ese estimulo al que hacemos
referencia.
4 Reforrnulación. El adulto repite un enunciado
incorrecto emitido por el niñocorrigiéndolo desde el punto de vista fonológico, morfosintáctico
o léxico. Por ejemplo, el niM dice: "swna teléfono~,y el adulta usuena el teléfono*; el ni60
dice: «comeperm hueso*,y el adulto:rsi, el perro
come un hueso*.
4 Expansión. Eiadulroefechiauna repeticiónampliada de un enunciado emitido por el niñoen la
que se incorporan términos léxicos mas complejos desde el punto de vista gramatical. Debemos
intentar que los modelos sólo sean ligeramente
más complejos de los que es capaz de emitir el
nino. Por elemplo: el niíiu dice: %mamacome*, y
el adulto: s i , mamá come melón*.
1
~
~
~~
4 Imiiación eliritada. Repetición literal inducida
de una palabra o hase. Es una de las estrategias
mas empleadas en la intervención, a pesar de ser
bbncode algunas criticas porser un pmceditniento muy directivo. Se recomienda sobre todo para
trabajar aspectosfonológicosy morfosintacticos.
4 Modelado. Pmceso de aprendizaje observacio
naien que el modelosirve de estimulo para gene.
lar conductas ndevasenel observador. Essimilar a
la imitación. perono se demanda al niiío que repita el estimulo verbal. Por ejemplo, al ver un avión
podemos ver~alizardel avión vuela por el cielo>.
Dentro del modelado existen algunas variantes
- Estlmulación focalizada: exposición continuada y repetitiva de un estimulo o grupo de
estimulos. con un modelo correcto para aumentar el número de exposiciones del niíio a
la palabra o frase.Tiene su fundamento en la
alta frecuencia con que se presenta la forma
lingüist~ayen la ausencia deambiguedad de
los contextosen los que esa forma es emplea
I
había alcanzado un mayor nivel comunicativo,
por lo que presentaba una mayor predisposición
a la intnacción.
Cuando tuvo un repertorio expresivo más amplio, aproximadamente de unas 50 palabras, comenzamos a trabajar la unión de dos elementos,
en la mayoría de las ocasiones con un esquema
sujeto + verbo, empleándose también otras como
sujeto + adverbio (p. ej., Imamá aquí/) o verbo +
objeto (p. ej., /dame pan/). Sirva de muestra para
este objetivo una tarea con apoyos visuales en la
que se le presentaba una imagen (p. ej., un oso
pintando) que se dividía debajo en sus elementos sintácticos constituyentes de forma separada;
imagen de un oso + pictograma «pintar», y nos
servíamos de ritmos, dando un golpe en la mesa,
al nombrar cada palabra. De ahí, pasamos a frases
de tres elementos, introduciendo complementos a
las estructuras ya dominadas (Fig. 15-2).
Una vez que Hugo incrementó su lenguaje
espontáneo, se fue trabajando la precisión articulatoria. Con esto no pretendemos exponer que
en la intervención se parcelen las dimensiones
del lenguaje (fonología, morfosintaxis, semántica y pragmática); no se debe caer en perspectivas reduccionistas e ignorar que el lenguaje es
un sistema global, y en las actividades de ensefianza-aprendizaje tenemos que integrar la forma, el contenido y el uso. Además, las disuntas
dimensiones se influyen entre sí, condicionando
las estrategias de tratamiento; así, por ejemplo, las
habilidades pragmáticas son mayores cuanto más
amplio es el léxico, o los errores articulatorios son
más frecuentes cuando aumenta la complejidad
sintáctica de las emisiones.
En evaluaciones posteriores se identificaban
en Hugo errores articulatorios, de los cuales unos
obedecían a patrones más inmaduros de pronunciación, mientras que otros eran menos frecuentes, desviándose del desarrollo normal. Algunos
de sus errores fonológicos se pueden resumir en
los siguientes:
Sustituciones de fonemas (p. ej., Idubiendol
por «durmiendo*).
Asimilaciones consonánticas: tendencia a igualar un segmento de la palabra a otro (p. ej.,
Inunaí por «luna»).
Metátesis: inversión de los fonemas que constituyen la
(p. ej., Icinpicitol por eprincipiton).
Omisión de la sílaba inicial átoria en palabras
de 3 sílabas o más (p. ej., la1101 por «caballo»).
Reducción de grupos consonánticos: omisión
de una de las consonantes que forman la sílaba
trabada (p. ej., Ibujaí por ~brujaa).
Reducción dz grupos vocálicos (p. ej., lepazol
por «espacio»).
Omisión de wnsonantes finales en skbas inversas
ej., labol por «árbol»).
En la intervención que se realiza con este subtipo de TEL es importante saber dQndese presentan las difidtades articulatorias. Estas no se dan
Figura 15-2. Ejemplos de una tarea con apoyosvisuales para entrenar la unión dedos (Al ytres elementos (61.
Tiastorno fonol6gicMin~cndel lengoa.e
tanto en la adquisición fonética, sino a nivel fonológico, y están mucho más presentes en las frases
y en el lenguaje espontáneo que en las palabras
aisladas. En este caso, Hugo no presentabadiíicultades a nivel fonénco: ya tenia adquirido prácticamente todo el repertorio de fonemas del espaóol
excepto el Id; por lo tanto, los objenvos estaban
orientados a mejorar la conciencia fonológica y el
proceso de recuperación y secuenciación de fonemas dentro deun contexto lingüístico más amplio
como la frase.
Para los aspectos fonológicos se emplearon
también estrategias compensatorias como el uso
de gestemas (Fig. 15-3) pata los fonemas que
tendía a omitlr o sustituir. Éstos consisten en gestos de apoyo a los fonemas, recutriéndose a un
movimiento que permite un acceso más directo
al modo y al punto de articulación. Estos facilitadores son indispensables en la intervención fonológica, ya que la información visual permanece
durante más tiempo. Una v a que el niño va adquuiendo la correcta articulación del fonema se
desvanece el apoyo, basta que la realiza de forma
espontánea y sin errores.
Asimismo, y debido a su limitada memoria de
trabajo verbal, se empleó otro apoyo compensatono. Como ya hemos menuonado, Hugo tendía
y simplificar la estructura de la palabra;
a redasí, en palabras de tres o más sílabas, soíía o m ú r
la inicial. Este apoyo consistía en colocar debajo
de una imagen (p. ej., una pelota) tres círculos,
uno para cada sílaba, que tenía que ir golpeando
a la vez que nombraba (p. ej., Ipe-lo-tal). Es frecuente comenzar trabajando la estructura global
de las palabras, para adquirir conciencia del número de sílabas, y de ahí se avanza hacia lo más
específico: los fonemas.
Vamos al cole
Además de la intervención familiar hay que
del d o ,
abarcar todos los contextos s&cativos
especialmente el colegio. Debe ser casi obligada la
coordinación con los miembros del centro ednca-
Figura 15-3. Gestemas utilirador para trabajar los aspectosfonológicos con Hugo
T~asroRN0~
DEL LENGUAJE
tivo para transmitir y compartir la información,
así como los objetivos de intervención. Para su
ingreso en la escuela realizamos un informe ptevio al equipo de orientación educativa del centro
donde, tras evaluar a Hugo, dictaminaron que la
modalidad de escolarización sería de tipo B: ordinaria con apoyos en períodos variables.
En l o de educación infantil, con 3 años y medio, Hugo comenzó a tener mayor fluidez verbal;
empleaba frases de unos cuatro elementos, aunque con frecuenres agramatismos del tipo alteración del orden de los elementos en la oración
(p. ej., iabaw da niña/ para referirse a que una
niña daba un abrazo a un osito de peluche) y
omisión o errores en el uso de palabras «función*,
como artículos o preposiciones (p. ej., /keo bana
con picinal en lugar de «me quiero banar en la
piscina). Estos términos, que son muy gramaticales y no tienen un significado concreto ni hacen
referencia a nada tangible, suelen ser muy difíciles
de adquirir por los niños con TEL. En cuanto a
esto último, sirva de ejemplo para trabajar la preposición «con., una tarea de cierre gramatical,
para la que colocábamos varios objetos en la mesa
que se emplean para realizar acciones (la plancha
para planchar, el lápiz para pintar.. .) y pedíamos
a Hugo que cogiese el objeto que cerraba el enunciado, haciendo nosotros hincapié en el uso de
,,con* (p. ej., /me peino CON el
1). Otras
dificultades gramaticales que se han descrito a menudo en este trastorno son: errores de concordancia (más en género que en número), problemas
con la flexión verbal o confusión con posesivos,
demostrativos y pronombres personales (Mendoza, 2001). Para estos y otros errores morfosintácticos, nos semíamos igiialmente de la reformulación de sus enunciados.
Entre los problemas de los niños con TEL y
en relación con la morfología Uexiva, la adquisición de las inflexiones verbales es uno de los aspectos más complejos, y son muchos los autores
que han realizado investigaciones en este sentido.
Hugo abusaba de formas verbales simples como
el presente de indicativo o el infinitivo, y cometía
numerosos errores en el uso de los demás tiempos
verbales. Como medida para soslayar esto, decidimos emplear un calendario mensual donde se
dibujaba algo que representase una actividad importante de cada día. Los dibujos podían hacer referencia al futuro o al pasado más inmediato, pero
dependiendo del momento en el que preguntásemos por ellos, el menor tenia que expresarse en
pretérito perfecto simple, compuesto o futuro (p.
ej., fui-he ido-icé al cumplea5os de Jorge). Este
apoyo visual servía igualmente para trabajar vocabulario relacionado con la temporalidad (ayer,
antes de ayer, mañana.. .), términos «móviles»que
dependen del contexto conversacional y que suelen ser complicados para los ninos con TEL.
Los meses de intervención transcurrian y siis
receptivos iban disminuyendo, pues el
vocabulario comprensivo aumentaba ronsiderablemenre. Aun así, se hacían evidentes sus dificultades con estructuras más complejas, como en la
comprensión de las partículas interrogativas. Esta
característica es muy frecuente en niños con TEL
mixtos (Van der Lely et al., 201 1). Cuando se Le
hacía una pregunta que empezase por «quién»,
«qué»,*cuál», «con quiénn o «cómo», no idenrificaba qué información era la que realmente se le
estaba demandando y podía responder «zumo» a
la pregunta «¿quiénbebe?».Para evitar estos errores es frecuente empezar introduciendo en la pregunta todos los elementos salvo el que queremos
solicitar, por ejemplo: «¿quiénbebe zumo de naranja!». Además, incorporamos unos pictogramas
que asociábamos con cada partida, como en el
caso de «quién»,que era una persona con un signo
de interrogación encima de la cabeza. Estos apoyos sólo se emplearon en los inicios del abordaje
en este ámbito.
Llegados a este punto de la intervención, dehemos prestar especial atención a la pragmática. Sólo
en teoría, los ninos con TEL de tipo fonológicosintáctico no parecen tener especial dificultad en
el uso del lenguaje pero, cuando se trabaja con
ellos, se observa que su déficit de base, tanto comprensivo como expresivo, provoca la incapacidad
de adaptación y panicipación en conversaciones.
No sólo es lenguaje
Como se ha descrito en la introducción, sufrir
dificultades lingüísticasicomunicativas puede ocasionar una serie de problemas secundarios como
rabieras, baja cantidad y calidad de interacciones
sociales, o problemas emocionales y de autoestima. Sin embargo, no queremos transmitir la idea
de que éstos sean inherentes al trastorno, sino que
a menudo están causados o mediados por múltiples factores, como la forma en que se interactúa
con ellos.
En este sentido, el caso de Hugo no es una excepción: desde pequeño, cuando carecía de lenguaje expresivo, tendía a comunicarse mediante
las rabieras o CI llanto, y eran frecuentes las agresiones leves a su hermano mayor. Estas situaciones
son difíciles de manejar por parte de la familia,
'
Tmtorno f~noló~ico-sintácti~~
del leng4e
rir un valor comunicativo propio. Pasan a
nción propiuó que éstos no se prolongaran
mpo, y conforme comenzó a comunicarse
un círculo vicioso: las difidtades linguísprovocan una reducción de interacdones y,
ez, esto implica menos oportunidades para
roiiar la competencia comunicativa (Agua999). Es frecuente ver cómo estos niños se
'an mejor con adultos, ya que para nosotros
fácil interpretar sus intenciones y tenemos
capacidad para adaptar nuestro lenguago siempre se mostró más *suelto» y más
vo con personas del entorno cercano, y se
ciertamente ansioso cuando se enfrentaba
ciones comunicativas más ambiguas o con
as poco conocidas. De hecho, incluimos a
ano mayor en algunas sesiones para que se
sintiera más seguro y poder estimular su lenguaje
de forma mucho más ecológica.
Progreso adecuadamente:
iya cuento cosas!
Con 5 d o s Hugo seguía alcanzando hitos: ya
era capaz de mantener conversaciones y narrar
acontecimientospasados; su comprensión era más
que aceptable, pero su lenguaje no era aún comparable al de los n u i o s de su edad. Seguían prede formas
sentes procesos como la ~~ularización
irregulares (p. ej., lponelol por «ponlo»),errores
de pronunciación más habituales con palabras de
menor frecuencia, y problemas para comprender
estructuras gramaticales de mayor complejidad,
como las oraciones pasivas rwersibles (p. ej., «EL
maestro fue besado por la niña,).
Como su comprensión había mejorado tanto,
las actividades de intervención se fueron haciendo
más complejas e introdujimos tareas como las de
juicio de gramaticalidad. En éstas se presenta una
frase que hace referencia a una ilustración, y el
niño tiene que decir si es o no correcta desde el
punto de vista
Ni que decir tiene que
todas estas actividades se realizaban de forma 1údica y a menudo se asociaban refueízos dentro de
sistemas de puntos. Otra forma de trabajar aspectos comprensivos de orden superior wnsistía en
emplear actividades mediadas por órdenes complejas, compnesm por varias secuencias en las
que el niño tenia que ejecutar un mandato; por
ejemplo, ante la presencia de distintos muñecos y
objetos, se proponían órdenes como «el mwíeco
corre y después, como está muy cansado, duerme
al lado de la bicicletas. En este tipo de actividades
es muy interesante que se intercambien los roles,
de forma que el niíio sea primero el que recibe
la orden y después el que la da. Esto facilita su
motivación y permite trabajar aspectos expresivos
y receptivos en una misma tarea.
Hemos mencionado que ya narraba hechos
que le habían ocurrido o cuentos previamente
escuchados. Estas habilidades discursivas suponen la puesta en marcha de una gran cantidad de
procesos lingüísticos, wgnitivos y sociales, y han
sido muy estudiadas en el TEL, dado que se aprecian problemas tanto en la expresión como en la
comprensión de discursos. Dentro de los requisitos necesarios para el desarrollo narrativo de un
niño hay que tener en cuenta su capacidad para
conocer el entorno, idendicar la información
relevante que quiere trasmitir, y utilizar las daves lingliísticas adecuadas para hacerlo con éxito.
Vaias investigaciones se han centrado en describir las características narrativas de los niños con
este trastorno, y con frecuencia se ha observado
que se expresan a través de frases corras o relatos
breves con múltiples errores gramaticales, que los
relatos suelen tener un contemdo descriptivo y
una menor coherencia discursiva, y que en ellos
hacen poca referencia a estados mentales (Wetherell et al., 2007). En el caso de Hugo, aparte de
los errores morfosintácticos, era frecuente k ausencia de elementos deíctiws en sus narraciones,
de manera que cuando contaba un cuento poda
emplear el mismo sujeto varias veces seedas,
sin introducir una deíxis personal (p. ej., rErase
una vez un nuio que tenía hambre y el niño iba
a comprar y el niño no tenía dinero.. .>). En general, lo elementos de cohesión eran pobres y la
longitud media de sus enunciados, escasa. En lo
que se refiere a la comprensión del discurso, su iimitada memoria de trabajo impedía mantener la
información el tiempo necesario para relacionada
,
TRASTORNOS
DEL LENGUAJE
con distintas partes del mensaje y llegar así a una
comprensión eficaz.
Seguimos evaluando
A los 5 años se realizó una valoración neuropsicológica más amplia con el fin de explorar la madurez de los distintos procesos y continuar con la
programación de las estrategias de intervención a
partir de las nuevas demandas escolares y sociales
que se presentaban. Los resultados aparecen integrados en la tabla 15-2.
En lo referenre a otros aspectos cognitivos,
el pequeño se mostraba bastante reflexivo en las
actividades, sin manifestar impulsividad cognitiva en la ejecución, condición que se ha descrito
en algunos casos de TEL, en los que en ocasiones
aparece comorbilidad con el trastorno por déficit
de arención con hiperactividad. Sus habilidades
atencionales, rznto en lo referente a la selectividad
como al sosrenimiento, eran aceprahles, aunque
mejor para material manipularivo o visual que
para tareas verbales. La memoria de trabajo era
algo limitada, aunque no presenraba problemas
para recuperar la información aprendida.
Sus habilidades visuoconsuuctivas eran particularmente buenas, por ejemplo, al reproducir
consrrucciones con cubos. Mostraba, por el contrario, ligeras dificultades en la realización de praxias ideomotoras, como cuando se le demandaba
imitar gestos sin significado o arbitrarios.
iA primaria! Próxima estación:
lectoescritura
El paso a la etapa de educación primaria representaba para Hugo un gran reto: el aprendizaje de
la lectoescrirura y el manejo de sirnaciones comunicativas mucho más complicadas. Esre cambio
decido supone un aumento en las exigencias y en
la autonomía de los alumnos: las órdenes orales
son más complejas en contenido (mayor número
de elementos que es necesario recordar) y en forma (gramaticalmente),y están dirigidas de manera global al grupo; por lo tanto, seguir el ritmo de
trabajo puede ser realmente difícil.
Partiendo de que la conciencia fonológica, la
memoria de trabajo y una buena comprensión
verbal son algunos de los requisitos para el apren- 1
dizaje eficaz de la lectoescritura, no es de extrañar
Pruebas utilizadas
Registra Fonológico Inducido
'Exsmrnofonológico-sintáaicndel lenpaje
ugo se encontrase en cierta desventaja Es
que depende del correcto funcionamiento
&as otras áreas: lenguaje, atención, meetc., por lo que parte de la intervención
&ida a mejorar dichos requisitos antes de
tarse a este complejo aprendizaje. Hay una
a trayectoria en el estudio reiacionai entre
L y la dislexia, y no se ~ u e d edudar de su
ón causal. El déficit que define elTEL, desde
unto de vista fonológico, es una pobre cona fonológica, posiblemente causada por una
tad en la discriminación de sonidos brwes
suceden rápidamente; pues bien, este msficit es el responsable principal del trastorno
ndizaje de la lectoescri~a(Tallal, 1999).
en el úiumo curso de educación infantil se
ía trabajado, a travbs del método analítico, el
onocimiento de todas las leuas e incluso la lecde algunas palabras. Hugo memorizó rápinte la mayoría de las letras, y no tenía granroblemas para reconocerlas y denominarlas.
n educación primaria cuando se complicó
quisición de competencias básicas. Con leve
ultad, comenzó a leer al abras y a realizar la
versión prafema-fonema de forma fluida. En
sentido la evolución fue favorable, y este enmiento ayudó a una mejor estructwación
enguaje y a seguir mcidiendo en la conciencia
ca. Se ~ o d r í aconsiderar que había que
la fludez, pero en general el desarrollo
o sí, la comprensión del lenguaje exrito era
un reflejo de sus déficits en el lenguaje oral. Iba adquiriendo la capacidad de entender frases: pero no
pasaba lo mismo con los textos breves. Estos im~licanun nivel superior, ya que presentan una esuucma jerárquica con ideas más complejas y abstractas, unidas a través de mecanismos de cohesión.
El aprendizaje de la escritura supuso aún una
mayor dificukad para Hugo. La principal limitación la enconmábamos en la conversión de la
forma oral a la escrita: los defectos en la arricuk ó n , como los ocurridos con sílabas Inversas o
con sinfones, aparecían como los errores escritos
más frecuentes. En ocasiones tenía problemas
para segmentar ks palabras dentro de una frase.
Precisaba más tiempo de procesamiento para una
palabra, por lo que en frases o dictados era incapaz
de seguir el ritmo de sus compaiíeros.
En la actualidad, en 3- curso, como medida
individual de atención a la diversidad, se ha realizado una adaptación cutricular no significativa,
en la cual se incluye u n programa espeúfico de
lectoesuitura Además, se ha introducido en un
programa de refuerzo de las áreas instrumentaies
(lengua, conocimiento del medio, resolución de
problemas) para rrabajar los contenidos de estas
materias de gran cargalingúística. La intervención
escolar la lloran a cabo entre el tutor, la maestm
especialista en audición y lenguaje y la maestra de
pedagogía t e r a p é u h de apoyo a la integración
(PTAI). Hugo va siendo cada vez más consuente
de que su nivel de aprendizaje es un poco más
bajo que el de sus compaiíeros, y esto parece estar
mermando ligeramente su autoestima. A pesar de
todo, podemos decir que el avance ha sido muy
favorable, pues está bastante adaptado al ámbito
escolar y se va relacionando mejor con sus iguales, aunque queda mucho camino por recorrer.
Próximamarte vendrá la pubertad y la adolescenua, etapas de la vida en las que las relaciones
humanas se hacen más complejas y es necesario
poseer una buena competencia comunicativa para
prevenir algunos de los síntomas descritos en los
adolescentes con TEL, como son la ansiedad y
otros problemas emocionales derivados del autoconcepto negativa.
- ción actual deeste trastorno, en las quq$bi-
1
II
O el más común de los subtipos de TEL y sus
síntomas grincí~alesson. discurso paco Ruido
con una sintaxis rudrmentaria. y alteraciones
en la pronunciación ton frecuentes omisiones,
sustituciones o distorstones; la comprensión
este también mermada, pero siempre en menor medida oue la oroduccion.
Las teorías c&nitkas del TEL son una a e las
- -... ..
...cor~jentes-@S-impo~tarttes
...-- - .- - ..
.
eo l a inue-9,,
,
.
,
.
.
7
:
,
. .; .. - .
p6tesis más aceptadas son el déficit en procesamiento perceptivo y en memoria detrabajo.
Todo ello hace dudar de si realmenteestamos
ante un trastorno «específico» del tenguaje
y, por consiguiente, cabe replanteaea G I&s
clasificaoones etiológicas deberán seguir reconociendo al lenguaje como una entdad
disociable de otros procesos cognitivosTodos
encontrados
los factores etia10~icos
. . . . . . -_
t
o
m
.
&
.
~
;
d
e
.
o
,
~ar,b@
~~io~
L-5;.
.... ..... . .- .
~~
1
1
I
ACTI~IOAD 15-1. FamiliarizarseWntémiinoS
Iíngiiírticos
J Ejercido 1. Busque y defina los siguientes terminos:
- Holofrase.
- Loaotomas.
- Deixis.
- Conciencia fonológica.
- Sinfbnes.
.
~
O
A 15-2.
D
Repasar la nwroanatornía
infantil
J Ejerricio 1. Localice en una lámina de neuroanatomía las regiones cerebrales que se incluyen
d e m del circuito perisilviano anterior encargado
de la expresión del lenguaje.
ACTIVIDAD15-3. Aprendera evaluar
en neuropsicología infantil. Principales pruebas
Se describen a continuación algunas de las
pruebas mas utilizadas para la exploracion del lew
auaie v aue orooorcionan una valiosa información
del nivel comprensivoy expresivo del niño.
- ,,. . .
de wmprensíonde e*ructuras
(CEO(Mendoza, tarballo y Fresneda,ZOW)
Erre instrumentoevalúa la comprensión gramatical en niños de 4 a 11 años. Consta de 24 bloques
organizados según el grado de complejidad de las
oraciones. Se subdivide en owciones predicaüvas
sujeto-verbo-objeto
reveribjesy no reversibles, atributivas, predicativas negativas, predicati-
(m
vas pronominalizadas, predicativas SVO con 5
plural, cwrdinadas disyuntivas y adversativas
dicativas SVCC de lugar, relativas del ti
OVEOS, comparativas absolutas. coord
venativas, con objeto pronominal'iado
género-número), y OVS con objeto esci
administrmia se muestra una lámina con 4 im
ne5 muy similares y el sujeto señala la que cree
se identifica con el ítem emitido por el examina
por lo que no es necesaria ninguna respuesta
bal. Por ejemplo, el examinador dice:el niño
mira a la niíia está comiendo=, p m estoger e
otras alternativas («la niña que mira al niño está
miendo», ala niña mira al nitio que está comlen
y el niño mira a la nifia, pero no está comiendo
Batería de lenguaje objetivay cnterial [BLOO
(Puyueio, Renom, Solanasywiig 2002)
Se trata de una exploración exhaustiva divi
según las diferentes áreas del lenguaje
gía, sintaxis, semántica y pragmática (a
de la fonología). Está indicada para niño
5 y 14 años. Pretende definir las conductas ing
ticas alteradas cualitativa y cuantitativamente.
los diferentes ciiadcrnos de evaluación se pres
tan imaaenes ante las cuales el examinador h
preguntas esperando la respuesta verbal corre
y se valora la parte comprensiva y expresiva.
ejemplo, en el cuaderno de morfología, en la p
de <pluralen>un ítem ser¡a:aqui hay un Iápiz,a
hay dos. Idpices~.
-
..
pshlingcbstkas
llinois de
(ITPA) (KikMcCafthyy Kirk, 2bo41
Este material evalúa Las habilidades psicoli
güísticas de niíros de entre 3 y 10 años. El objeti
Expresión verbal (fluidez verbal). Se rnuestra
una Iámina en la que aparecen unos dibujos y se
pide al niño que enumere más imágenes de las
mismas características (durante 1 minuto aproximadamente). Por ejemplo: %ojosy mano>.
Integración gramatical. Se dice una frase apoyada en una imagen (p. ej., =aquíhay una cama$
y después se enuncia una frase incompleta que
el niño debe cerrar al señalar la otra parte de la
Iámina (p. ej., a q u í hay dos ... camasu).
Expresión motora. Se presenta al niño una Iámina y se denomina el objeto,después pedimos
al niño que demuestre su uso (p. ej., se muestra
un «peine» y debe realizar los movimientosde la
acción de peinarse).
Integración auditiva. Se realiza mediante la
lectura de una serie de palabras incompletas
que el niño debe repetir ya completadas, por
ejemplo: ubici-tau- bicicleta.
de la prueba es identificar los fallos o dificultades
en el proceso de comunicación. Además, da la información de las habilidades o capacidades que
están preservadas, para utilizarlas posteriormente
en el proceso de intervención. El test se divide en
varias áreas:
Comprensión auditiva. Se presenta una Iámina con 6 imágenes y se narra una historia. Posteriormente se formulan una serie de preguntas
y el niño debe responder señalando la imagen
a la que corresponda la pregunta. Si responde
verbalmente la respuesta también se considera
válida.
Comprensión visual. Se muestra al niño una
lámina en la que aparece un objeto (p. ej., un iápiz) y después se presenta otra donde aparecen
varios. El niño debe señalar el que ha visto en la
primera Iámina (con la particularidadde que no
son exactamente iguales).
Memoria secuencial visuomotora. Se presenta una Iámina, durante unossegundos,en la que
aparece un dibujo (p. ej., dos líneas paralelas) y
el niño debe reproducirlo.
Asociación auditiva. Se leen una serie de oraciones sin terminar y el niño debe completarlas
(p. ej., ame siento en una silla; duermo en... la
coman).
Memoria secuencial auditiva. Se leen una
serie de dígitos que debe repetir el niño, en el
mismo orden, tras escucharlos.
Asociación visual. Se muestra una Iámina en
la que aparece una imagen (p. ej., un hueso) y
después se presenta una segunda en la que
aparecen otras imágenes. El niño debe señalar
cuál se relaciona con la primera (en estecaso, «el
perro*).
Integraciónvisual. Se presentan 4láminas con
dibujos en los que hay escondidos animales u
objetos. Cada Iámina tiene un estímulo que
debe buscar y cuenta con 20 segundos para encontrar la mayor cantidad que pueda.
Hugo, identifique los principales errores fonológicos y morfosintácticos (basándose en los descritos
en el capítulol. tanto en la esfera expresiva comoen
la receptiva.
Examinador (E): Hugo, ¿tútienes novia?
Hugo (H):lSí, se llama Sivia y tene cinco año/
E: ¿Yqué cosas haces con ella?
ti: [Jugando en el rekeo con ella1
E:Y, ja quéjuegas?
ti:. /al pilla-pilla, el escondite, a l pilla-pilla/
E:Y ¿nojuegas al fútbol con ella?
H: INo,es quea Sivia no e guta juga afúbol,sólo
e gusta jugan con las chicas1
E:Y a ti, ¿tegusta el fútbol?
H:/Sí,a mí me gusta al fúbol, se juega, le gusta a
Jorge, a Juan Antonio y a Claudio y yastal
E: Y te voy a preguntar una cosa, ¿viste un partdo que echaron ayer en la tele?
H:lPueeso lo habían echadoen la tre y ayerlovi
porque papá lo había echao en el tres/
Aguado G. Tmrorno específico del lenguaje. Retraso de lenp a j e y disfcia. Málaga: Aljibe, 1999.
Damasio H, GrabowskiTJ,Tranel D, Hichwa R Damasio A.
A neural basis for lmical reuiwal. Nature 1996;380:499505.
De Guiben C, Maumcr C, Jannio I: Ferré JC,TrégAer C,
Barüior C, er al. Abnormal hincúonal late&Uon
and
acwiryoflanguage brain areas in ?.pica1 ~peciúclan~uage
impaimenr (dcvelopmend dysphuil). BrzUl21111; 114:
304458.
Gadierole SE, Baddeley AD. Working memory and language. Cambridge: Pydiology Prers, 1993.
~ e r hMs R ~ z ~DA,
~ ~D~e Iu d~ CK,
I O'Bcien LM, Kennedy DN, Rlip& PA, et al. Brain asymmecries in aacism and
dwelopmeiual language diiordec a n m d whole-brain
andysis. Brain 2005;128:213-26.
Hoffman L, Gillm R Verbal and s p a d information procer>iris;onitr~inb iii .li.ldrcn wirh \yccin. Imgii~ficuiiliiir
iiiriir. ~ p c r t h
Laig H r u Ro 2OU4 ,+7.1 1 4 2 5 .
>l.Artl~tlr<;\t,l$s,l~o~,
[)V. F c c m ~ ~ n <Ji:r~niit#~r~cr
,
d&ib
in people wirh sp'ecific language impairment: diability,
didiry, and linguisnc correlares. Speech Luig Hear Res
2004;47:52741.
J Ejercicio 3. En la siguiente conversación con
. .
sin manual de instrucciones
A. B. Villegas Pérez e l. Navarro Gutiérrez
Conocer el desarrollo de las habilidader pragmáticas en la edad infantil para detectar posibles aiIndicar los piincipales síntomas que caracterizan al trastorno pragmático.
Describir el cuadro neuropsicológico tipico observado en el trastorno pragmática
Realizar un diagnóstico drferencral con respecto a otros trastornos afines.
Establecer los principales objetivos de intervenciónen un caso d e trastorno pragmático del lenguajey abordar su reeducación.
INTRODUCCI~N
rpretar las daves de su interlocutor en esta
por lo que, como afirman Monfort et al
4),ofrecen una visión incomplera. Así pues,
mero conocimiento de las reglas gramaticales de
idioma y el de los significadosde las palabras
son suficientes para interpretar el mensaje de
Si pretendemos abordar el estudio de la pragtica hemos de considerar una definición gloque tenga en cuenta dos dimensiones commentatias: la formal y La funcional. Así, por
niveles.
Ante esta persistente Mta de consenso en la deíiniuón, surgen diferentes formas de agrupar a los
niíios con afectación pragmática. La dashcación
del wastorno especifico del lenguaje (EL)que más
se ha seguido ha sido k que Rapin y M e n elaboramn en la década de 1980. En ella mencionaban
el déficit semántiw-pragmáuco, uniendo así dos
dimensiones del lenguaje: la referida al vocabulario y los conceptos, y la tcCrrida al iwu furiuonal
de ks habilidades lingtiísticas (v. cap. 14). Conti-
TRASIORNOS DEL L E N G W
i
rI
S Precisamente ante la falta de consenso en su
I
I
+
1
Reeuadm 16-1. Desarrollo pragmático en el n i i i o
definición, la pragmática es el componente del
ienauaie
- , cuvo
, estudio se ha iniciado más tardíamente.Ta1vezporeiloy porlodificil queresultasu
evaluación, hav pocos trabaios acerca de su desarroilo en ~aedaknfantil.~u~orescomo
~ o n f o retl
dl. (2004) nan dvudado a comprender la evolución
de las competencias pragmáticasen el niño y, así,
identificar habilidades ~relinquisticasque deben
aparecer como indicadbrec timpranorde un desarrollo praqmáticoapropiado (Tabb 162).
El dialogo tiene sus raices en habilidades protoconuersoclonales como la toma de turnos, el contacto ocular y la atención conjunta. La aparición
de estas habilidades pragmáticastempranas se ve
favorecida por la actitud del adulto, cuando tiende a sobreinterpretar la conducta del bebé atribuvéndole una intencionalidad aue Inicialmente
no existe. De este modo, los progenitores interactúan con sus bebés como si se tratase de partiapantes activos en conversaciones, interpretando
cualquier sonido o movimiento como turnos de
un diálogo entre ambos, durante los juegos cara
a cara, la alimentación o el cuidado. Así, a los
8-9 meses de edad, el nitio se convierte en todo
un experto en la toma de turnos durante las actividades Iúdicas con el adulto. Cuando inicia sus
primeras palabras, va es capaz de mantener esta
situación durante más tiempoy. alrededor de los
24 meses, comenzará a unir dos palabras para referirse a la otra persona por su nombre.También
a esta edad empieza a pedir información, aún de
forma rudimentaria. A los 4ahos esta práctica se
domina en la conversación con losiguales.
El desempeno en la comun,<orionrelerenriol "iddura conforme el nifio daqu ere la capacidaa de
lenguaje en los que distingue dos tipos con alteraciones en ei área de l a pragmática: un subgrupo
«puro», de natural- cognitiva y lingüística, y otro
que añade al anterior las alteraciones mentalistas y
sociales, denominado trastorno pragmático xplusn
(Monfort et al., 2004). Tal vez esta propuesta sea l a
que más se ajusta a l a visión global de la pragmática
mencionada e n el párrafo anterior.
La propia entidad del TEL semántico-pragmático (TEL-SP) h a sido cuestionada por numerosos autores. Bishop y N o r b u r y (2002)
proponen l a etiqueta de trastorno pragmático dd
lenguaje, defendiendo que los ninos diagnosticados con T E L S P n o presentan, necesariamente,
alteraciones semánticas, y así l o comprobamos
en nuestra práctica diaria. Es más, l a mayor par-
+
tener en cuenta la información que conoce su
interlocutor. A los 3 años es todavía inmaduro
v. con frecuencia. falla a la hora de adaptar su
mensaje al oyente. Ya a los 4 años, es capaz de
adecuarlo. si bien de manera tosca (D. el., imitard el habla materna cuando se dirijaa un bebé).
A~ruximadamentea los 10 anos, podrá aclarar
la información de su mensaje de manera que
pueda ser comprendida por el receptor; mientras que, un par de años más tarde, esperará pequeñas señales por parte del oyente, como leves
asentimi~ntosde cabeza o expresiones faciales
indicat vas de que el mensaje ha s.do entendido. Esta habilidad evolucionará al tiempo que
lo hagan sus capacidades linguístiicas;así, a más
alto nivel cultural en un adulto, mayor capacidad
para adaptar su registro en función de su interlocutor.
Estrechamente relacionada se encuentra la habilidad de adaptacrón alentorno social. Los nihos
de 3 años ya introducen cambios en susexpresiones según la familiaridad que exista con el interlocutor, por lo que emplean fórmulas propias del
lenguaje social como egraclara y xpor favom. La
variedad de expresiones utilizadas a este respecto a lo larao de la vida dependerá de la estimulación recibida desde el contexto interpersonai
inmediato (familia v escuela).
Por su parte, el empleo de térmmos mentolistas
relacionados con los sentimientos y pensamientos del otro (p. ej., saber, creer, imaginar, gustar]
aparece deforma temprana en el lenguaje infantil, pero su dominio se enriquecerá con la edad.
La ausencia de elementos mentalistaso la inflexibrlidad de su uso son predictores tempranos de
algún tipo de alteración.
te de l a bibliografía consultada define el TE
centrándose en el uso deficitario o anómal
hace e l n i ñ o de sus habilidades IingiXsticas.
do a esto, hemos decidido seguir l a nome
de Bishop e identificar nuestro caso con
nósuco de trartomo pragm'nco Mlengrra é
que sería equivalente al uasmrno de comu
social propuesto en el DSM-5 (APA, 20
consideramos que dicha etiqueta carneriza a
y a otros muchos de un modo más a c t o . N o o
;ante, puesto que ei diagnóstico mdicional es el
TELSP, nos referiremos a l a literatura cien '
existente con res~ectoa este último (Tabla16-1).
U n a nueva controversia surge a l a hora de
cuadrar e l diagnóstico dentro del remolino q
componen los trastornos de l a wmunicació
11
1
4
1
Trastorno pragmático del lenguaje
Tabla 16.1. CaraWMicas del nlho con trnrtotno rspeclficodd IinguaJe$em6ntico-pragm(itlc0 Meiin
dihrrntoc autores
Lenguajeexpresiva'fluido
r Uso de epvesiqnes automatiradas, aprendidasde memoria
Lenguaje poco comunicativo
Diñcultad para codaicar el signficado relevante en situaciones conve~acionales
Problemas importatiter para participar en discursos comunicativos
Comprensióncorrecta defrases cortas y palabrasgi.sipda2
,
. .,
Trastorno.dela comprensión del discurso conexo,
.
..
@puestas to@lmente'irreIe@ntesa las pregunta^, ,, .
Presencia de lenguaje ecalálicay repetitivo
.
Bishop y Rosenbloom
(1987)
Retraso en el desarrollo del lenguaje
Respuestas inconsistentesa los sonidos
Inicio del lenguaje con ecolalias yjerga
Destrezas lingüísticas expresivas superiores a las receptivas
Marcada diferencia entre la ca~acidadde com~renderel ienauaieen
situaciones
<
,
estruct~radasy la ~rlpacoao para comprenuer a canverracion natural
Fascinación por algunui ,on dos del hab d lrepet,r canciones o poemas1
Parafasiasfonológicas
Dificultad de acceso al léxico
i En algunos casos, formuiacióncontinua de preguntas, aunque no se manifieste
interés por la respuesta
Dificultades para producir y comprender el significada de indicadores como
la expresión facial o el tono de voz
Expresiones fluidas y gramaticalmente complejas, pero con algunos problemas
con la sintaxis y la fonologia que pueden perdurar hasta la edad escolar
Dificultades mayores cuando se habla de situaciones que noderivan del contexto
ffsico
,
Comprens on literal del lenguaje
Fa ta de dtenclon en edades tempranas
Dercripc óo por los mapstror como Intnor que noobedecen rus oroener
Juego imaginativo poco desarrollado; interés por mecanismos
Problemas de compresión lectora, aunque la descodificaciónpuede adquirirse
incluso de manera temprana
Posibles dificultades en psicornotricidadgruesa
Adams y Bishop (19891
8
.
Monfortet al. (2004)
..
.
.
Afectación a nivel comorensivo v
, exoresivo
Prrrervacion (a ercdsa afectaron. de los aspecto5 fono ogfro y r'ntáctico
Alterac án f ~ n anal:
c
pdrdfrlsas scmdnIicd5 ,ncnheirncas dc o:scui$o,trastorno
básico de los ajustes pragmáticos
Cuadro similar al cocktuilparrysyndrome descrito par Bishap y Rosembloom.
~~~~~~~
Habla poco funcional
Uso equívoco de las palabrasfuncióny de los términos mentalistas
. ,,
Pobreza de registros: dificultad para ajustarse al contexto, al estatus del interlqitzfw
Y a lar normas sociales
Pro" emar para rrqprtar lar regias converracionale<
Dihcultadpdra *reparamen fnalentend u05 o fracasa5
Alteraciones de la prosodia
~
,. ,
...
Respuestas inadecuadasa las preguntas
Conductas perseverantesy rituales no fun&pl&~
Alteraciones de la expresión no verbal
Juegoalterado
Déficits en las relaciones con igualesy adulta%
y
Problemas del comportamiento
Hiperseiectividadalimentaria
. , . ..
.- .
.
AdaptadodeBuira-Elavarrete et al. (2W11. Mendoui 120011y MonforIet al. 120041.
~
.
.
1
TRASTORNOSDEL LENGUAJE
lbla 16-2. D~sarrollotemprano de las habilidades pregmdtlcasy mentalistas
meses
Antes de los 12
meses
Desde los 18
meses
..
..
..
-
Establecemntictooculardemanerafuncional
Muestra sonrisa social
Da muestras de atenclónconjunta
Realrza conductas protoimperat!vas
Re3peta los turnos enjuegoscompartidos
Domina los gesta protoimpetativos
Realiza canductas~ratorleclaratí~s
de manera habttual
.
...
..
..
.
..
Usarus habilidadesrudimentariasparapodir,llamarlaatencidn,preguntar,expresa~
básicas y estados interno5,jugarysaludar
Detecta,de manera rud~mentaria,intencional~&d
en la conducta del interlocutor
Expresa rechap de manera funcional
Usa el lenguaje soda1básito a demandadeladulto
Desde los 24
mes=
En ocauones, habla de manera descontextualizada
Se refierea si mismo usando q o n
&preca intenrionalidad: yo quiero>,yo voy aa
Solicita y aporta a~laracrones
en la conversación
Utiliza el lenguaje para imputar emociones queno son verídicas a simisma/otra ni~íoImuñeco
como lueuo de ficción
.
.: ..
,.
~
4anus
Rdeja emocbnes de forma más precisa,clara y compleja
Algunosniños pueden resolver tareas de falsa creencia de primer orden
Reconoce intencionalidad en el otro de forma más precrsa (p ej., detecta un error cometido
voluntariao involuntar~amente]
Pide aclaracionesgenerales (a<iqu&W
Usa el lenguaje socialdeforma habitual
Rerprta los turnos durante la conwrwcibn
Pide aclaraciones :nforrnativasde manera más preciu y sistrmáticd
Distmgue entre mentira y errDr
Es capazde adaptarsu registro al a ter locutor; por ejemplo, a un bebé
~
p
p
..
..
..
.
t-5 años
Identificamentiras, ironíasybromas
El 80 %de los niños mantiene el hilo conversadonal
Comprendeel concepto de mentim de manera prensa
-
meneen cuenta el conocimlcnto del interloruror o? rndnera mas acendda
R~suelvetareas de fdlsacreenrid d? segundo orden
Entiende las mentiras spiadosai
Por un lado, encontramos autores como Rapin
y AUen, quienes defienden que es en el uso del
lenguaje donde se observan la mayoría de las dificultades, y por ello clasifican el trastorno dentro
de los TEL. Mantienen que existen ciertas diferencias con respecto a los trastornos del espectro autista, como la ~reservaciónde la función
simbólica, la baja frecuencia de estereotipias y la
presencia evidente de interés social que, además,
aumenta conforme crece el niño. Por otra parte,
otros autores encuadran el trastorno entre los del
espectro autista debido a que los nifios de este
grupo suclcn contar con pobres habilidades dc
cognición social. De este modo, el nino con problemas pragmáticos apenas tendrá en cuenta el
conocimiento del ~nterlocutordurante una conversación, presentará una alteración de la comprensión verbal, tomará los enunciados de forma
lireral y mostrará déficits a la hora de realizar inferencia (Adams, 2001). Nos topamos también
con los defensores del TELSP como una entidad
propia, es decir, aquellos que no lo consideran
dentro de los TEL ni de los trastornos del espectro autista, ya que encuentran múiuples diferencias con ambos gmpos (Mendoza, 2001). Gibson
er al. (2013) concluyeron que, tras realizar un
estudio examinando la capaudad de interacción
con iguales, los intereses restringidoslrepetirivos
y las habilidades linguisúcas, los individuos de
los grupos de TPL, TEL y trastornos del espec-
I
Tnstomo pmpá*
tro autista diferían significativamente entre sí en
la capacidad de inreracción con iguales, aunque
la mayor distancia se encontraba entre el grupo
TEL, que era el que presentaba menor grado de
afectación, y el resto. En el análisis de patrones de
intereses restringidoslrepetitivos,no encontraron
diferencias entre los grupos TEL y TPL, pero sí
con respecto al grupo de trastornos del espectro
autista. Finalmente, obtuvieron resultados similares al tener en cuenta la influencia de las habilidades lingüísricas sobre la capacidad de relación.
Bishop y Norbury (2002) defienden la clasificación del trastorno fuera del espectro autista, pero
a caballo enue éstos y los TEL, pues comparte
rasgos sintomáticos con ambas categorías diagnósticas (Gibson et al., 2013).
Entre las distintas hipótesis explicativas de estos errores pragmáticos, cobra especial relevancia
la que trata de explicarlo como un'déficit en el
funcionamiento ejecutivo. El fallo pragmático vendría originado por una incapacidad para
mantener y manipular la información compleja
implicada en la interacción social, así como para
actuar en función de ella. Al hablar de esta información nos referimos a la mirada, la actitud
postural, la expresión facial, la prosodia... No
defendemos una relación lineal entre alteración
ejecutiva y afectación pragmática, pues no pensamos que todas las personas con una disfunción
frontal presentan errores en el uso del lenguaje.
Sin embargo, sugerimos que el TPL es consecuencia de un fallo ejecutivo. Esta afirmación no
supone una novedad en la literatura, ya que se
desprende de una de las teorías más respaldadas
actualmente para la explicación de los trastornos
del espectro autista: la hipótesis de la disfunción
ejecutiva (v. cap. 17).
Concretamente, en la investigación acerca del
TEL se ha estudiado cómo el fallo en el funcionamiento de la memoria de trabajo dificulta la
comprensión de mensajes largos o elaborados (el
proceso de actualización o upbting) (v. cap. 15).
La disfunción ejecutiva a este nivel justificaría,
incluso, los problemas para adquirir conceptos
complejos que son aprendidos por la combinación de conceptos básicos o por el procesamiento
de información abstracta. Se explicaía así la alteración a nivel semántico que tradicionalmente se
ha asociado al TPL.
Hemos seleccionado el caso de Rachid para
ilustrar nuestro planteamiento del TPL a pesar de
no tratarse de un caso prototípico, pues la redidad
chica demuestra que este trastorno supone un
reto en su diagnóstico y abordaje, por la cercanía
del lengoaje
que mantiene con otros cuadros, así como por la
heterogeneidad de su presentación.
PLANTEAMIENTO GENERAL DEL CASO.
RACHID, EL NINO QUE N O SABíA
Q U t HACER CON SUS PALABRAS
Cuando llegó a nuestro centro de atención infantil temprana (CAIT), Rachid había cumphdo
los 4 años y mostraba una moderada alterac5ón de
la comunicación que interfería tanto en sus relaciones personales como en sus actividades cotidianas.
Rachid nació en el seno de una familia inmigrante, procedente de un país de k i c a occidental. Era el pequeño de dos hermanos; la mayor,
Fatou, era una nuía alegre y extravertida. Sus padres trabajaban en el sector wmercial y se habían
establecido en España hacía 17 años. El niño fue
derivado a nuestro centro tardíamente, con 4 años
y 10 meses. Esta demora suponia la pérdida de un
uempo precioso, pues el menor se encantraba en
mitad de un período cdriw para el desarroiio del
lenguaje en todas sus dimensiones.
La madre, después de años de trabajar de cara
al pública en España, mosrraba unas capacidades
de comprensión y expresión del español adeaiadas, aunque mantenía un fuerte acento extranjero.
Además, era agradable en el trato y entendía sin
problemas los matices expresivos empleados por la
terapeuta. En ningún momento llegamos a con*
cer al padre, por lo que no fue posible valorar sn
dominio del castellano. Sabíamos que el niúo e
taba expuesto a varios idiomas en el entorno familiar, ya que los progenitores se wmuni&
enue
sí en su lengua materna, pero aürmarm duigirse
a sus hijos siempre en castellano. La alteración
de Rachid no se debía al origen
- exuanjero de su
famdia; su hermana mayor cantaha, a los 7 &os,
w n unas habilidades lingüistim e interpmonales
totalmente apropiadas. Ahora bien, enel cantacto
que mantuvimos con ella ( a s i d a varias sesiones
idencificaen las que participó de manera amos los referidos rasgos e l e d o s de-versión
y
cierta tendencia a la impuisMdaá. Eaou seguía el
currículo escolar sin incidencias drstadles.
Rachid asistió d m t e el p k e r cido educzkvo
a una escuela infantil que no contaba con ningún
apoyo para los niños m uecgidada específicas.
Justo antes del inicio del tmmniento había sido
escolarizado en un colegio que, por íiu, disponía
a t o de maesm espeualista en audición y len
guaje como de maestra especialista en pedagogia
terapéutica.
Evaluación
La dificultad en la evaluación de la habilidad
pragmática tiene, al menos, dos orígenes daros:
por un lado, la ya mencionada inexactitud en la
definición del concepto de pragmática, que obstaculiza la estandarización de pruebas o protocolos y, por otro, su naturaleza ecológica, esto es, la
necesidad del entorno natural para la puesta en
marcha del mecanismo pragmático.
Entrevista con la madre
Rachid llegó al centro acompañado por su madre tras ser derivado por el pediatra, quien sospechó un retraso del lenguaje. Esta indicó que había
adquirido los principales hitos motores de manera
ligeramente tardía, pero la emisión de sus primeras palabras se demoró mucho más, pues tuvo
lugar a los 3 años de edad. En la línea de Monfort (2001), la mayoría de los niños con TEL-SP
presentan un proceso de adquisición del habla retrasado o dificultoso, con cierta afectación de las
dimensiones formales del lenguaje.
La madre había detectado en su hijo problemas de comprensión y expresión verbal, además
de dificultades para seguir el ritmo del aula. No
obstante, comentó que la comprensión había mejorado hasta su normalización, mientras que la expresión verbal seguía siendo tan poco precisa que
incluso ella no le entendía en muchas ocasiones.
Además, refirió que su hijo cambiaba el tema de
conversación con demasiada frecuencia.
Destacó, a nivel comportamental, frecuentes
rabietas ante situaciones de frustración comunicativa o de sus .
propios
. deseos. Definió a su hijo
como inquieto y con peleas constantes con su hermana. No identificaba neculiaridad aleuna
en la
"
relación con los otros niños de su edad.
Desarrollo lingüístico
Rachid mostraba
en la comprensión de mensaies elaborados. Resoondía tanto asu
nombre como a preguntas sencillas: ¿qué er?,
de es&?, pero no podía hacerlo ante cuestiones que
requerían una contestación con un mayor nivel de
procesamiento, como: $ara quérirue?Tenía gran
dificultad para la comprensión de información sin
un referente inmediato; se apoyaba en el contexto
para entender el meusaie. En tareas de elección
múltiple, sólo era capaz de completarlas tras la denominación del objeto o una definición sencilla
(p. ej., orden que genera un respuesta correcta:
«Dame una cosa que se comen; orden con respuesta errónea: «Dame un animal que tenga pelo»).
Ante un mensaje largo, se guiaba por las úItimas palabras que lo componían. Sin embargo,
era capaz de repetir enunciados de al menos 6
palabras (incluidas palabras función), por lo que
la dificultad no se encontraba en la capacidad de
memoria verbal inmediata. Este problema para el
procesamiento de la información hizo sospechar
de un fallo en la memoria de trabajo.
Habitualmente, su expresión verbal alcanzaba
el objetivo comunicativo, pero de manera poco
elaborada. Así, lograba la ayuda del adulto sin
solicitarla, simplemente escenificando su incapacidad para u n fin (p. ej., ante un bote fuertemente cerrado, simulaba intentar abrirlo con gran
esfuerzo). Sus emisiones eran fluidas aunque, debido a que mantenía un desarrollo lingüístico aún
inmaduro, en situaciones naturales mostraba una
jerga incomprensible, plagada de palabras reales.
La articulación del habla no era precisa, pero el
mensaje era inteligible. El aspecto articulatorio
no se estableció como objetivo de intervención
prioritario, si bien se dieron pautas a la familia
para entrenarlo de manera indirecta. El vocabulario de Rachid era escaso, aunque dentro de los
límites esperados. Esto quedó reflejado en los resultados en las subpruebas del índice Lenguaje
general de la Escala de inteligencia de Wechsler
para preescolar y primaria-111 (WPPSI-III), en la
que obtuvo una puntuación baja, pero dentro de
la normalidad (LG = 88). Conforme abandonó la
emisión de jerga ininteligible, se pudo valorar el
plano mo&intáctico y comprobar que usaba palabras función, aunque cometía errores de manera
eventual. Empleaba el gerundio y varios tiempos
verbales: presente, pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto. Si bien conjugaba los
verbos en las diferentes personas, solía utilizar la
tercera del singular tanto cuando se refería al «tú>,
como cuando hablaba de sí mismo usando «yo»
(p. ej., «yo quiere el coche*). Era frecuente que
se refiriera a sí mismo mediante su propio nombre, en cuyo caso concordaba el uso verbal de la
tercera persona (p. ej., .Rachid come gusaniton).
Tendía a construir oraciones demasiado sencillas.
Aunque de manera tardía, parecía haber aprendido las reglas gramaticales básicas (p. ej., estructura
sujeto +verbo +complemento directo), pero tenia
dificultad para aplicar las menos evidentes (p. ej.,
concordancia sujeto-verbo). Por lo tanto, parecía
que Rachid no era capaz de extraer de forma precisa toda la información relevante para organizar
la oración. Aun así, los aspectos formales del len-
guaje de Rachid, a pesar de contener errores, eran
muy superiores al uso que era capaz de hacer de
ellos.
En la pragmática, se observó una alteración
tanto en la funcionalidad como en el dominio de
las reglas sociales del lenguaje. Manejaba sus habilidades Linguisticas con diferentes objetivos: hacer
peticiones, expresar rechazo y compartir información con el adulto. Su prosodia era anómala,
pero no plana: parecía estar siempre sorprendido.
Llevaba la iniciativa a la hora de realizar preguntas
de manera efectiva, pero usaba siempre la murnación de sorpresa mencionada. Había aprendido
las expresiones propias del lenguaje soual y ks
empleaba de forma espontánea, aunque inconsistente. No sabía llamar la atenuón de la terapeuta
ni verbai ni gestualmente, aunque la necesitacl.
Al entregarle un juguete fuertemente encerrado
en un bote daba muestras de enfado y miraba ala
terapeuta, pero no sabía pedir ayuda, ni siquiera
con un gesto o entregando el objeto. Era capaz de
describir una imagen o un evento concreto (p. ej.,
«el niño lloran), pero no narraba los antecedentes
o consecuentes a tal evento (p. ej., uel nióo llora
porque se ha caido»).En ocasiones, comería errores a la hora de nombrar o Imitar emociones básicas mediante la expresión facial. En el ambiente
n a d respondía a esta información de manera
apropiada, incluso al enfrentarse a emociones
secundanas, como la vergüenza. Con frecuencia
empleaba oraciones que no encajaban en el contexco; aplicaba de manera mecánica una fórmula
adquirida en una situación parecida, demostrar-
do un aprendizaje memoríscico del lenguaje. Así,
por ejemplo, decía «meestá molestando» (expresión que usaba su hermana cuando él la fastidiaba) ante aaividades que no le gustaban; ésta era la
única estrategia verbal que usaba para evitar una
tarea que no era de su agrado. En nuas ncaiiones,
retiraba la atención o cambiaba de tema.
Al inicio del tratamiento empleaba el susurro
con frecuencia, a veces antes de dirigirse a la terapeuta, por lo que daba la sensación de entrenar
la respuesta de manera prwia a la emisión definitiva Necesitaba repecll. oralmente el enunciado;
parecía que su limitada capacidad de memoria de
trabajo no le permitía mantener la mfotmuóu
activa para revisarla.
Perfil neuropsicológico
El desempeóo cognitivo se valoró mediante la
WPPSI-111 (Tabla 16-3).No fue posible concluir
la parte verbal por las dificultades en la comprensión de las actividades. Concretamente, el subtest
de Información evidenció estas carencias a nivel
comprensivo. Su rendimiento caía en picado conforme los enunciados se hacían más complejos.
Aunque las pruebas manipulativas deben ser independientes de la habilidad lingüística, en realidad se ven inAuidas por el componente verbal de
las instmcciones. Sólo la ejecución en la resolución de rompecabezas se encontraba dentro de la
normalidad. Racbid obtuvo un CI manipulativo
correspondiente a una inteligencia límite (CIM
751, y este resultado se interpretó como dentro
-
de lo esperado para su grupo normativo debido a
la referida contaminación iineüística
de las Drue"
bas. En tareas visuoespaciales y visuoconstructivas
su desempeño era bajo, pero aceptable. Imitaba
construcciones tridimensionales con piezas y representaba la figura completa de un niño en un
dibujo. Ante fallos en actividades manipulativas
(p. ej., rompecabezas), iniciaba una estrategia de
ensayo y error.
Rachid se encontraba conectado con su entorno social, pero no podíamos decir que al nivel de
sus iguales, pues la alteración comprensiva mediaba en este aspecto de manera dramática. La complejidad lingüística suponía para el pequeño una
traba relacional. No entendía gran parte de los
mensajes que había a su alrededor, así que éstos
no captaban su atención, la cual quedaba enganchada más fácilmente por el material visual. De
este modo, practicaba un *entrenamiento diario
en inatenciónn ante material auditivo verbal.
Había aprendido los conceptos propios de su
edad (p. ej., forma, color, etc.) y, con mediación
del adulto, adquirió conceptos abstractos seniiIlos, como «diferente».Indnso reconocía y wpiaba los números. Sin embargo, su capacidad para
los aprendizajes complejos (p. ej., concepto de
cantidad, secuencias, etc.) se veía comprometida
debido a un fallo ejecutivo. Le llevó mucho tiempo pasar de seguir secuencias de dos colores a tres:
tendía al patrón de dos colores continuamente, lo
que supone cierra inflexibilidad cognitiva. Además, se mostraba muy perseverante; por ejemplo,
al inicio de al menos 5 sesiones, señalaba un dibujo de «Dora, la exploradora» colgado de la pared
y pintado en un tono demasiado oscuro y decía:
«Dora está pintada de marrón»; o cuando quería
algún juguete concreto, insistía una y otra vez a
pesar de que se le negara; esto lo apartaba de la
actividad principal de forma habitual. Presentaba
una incapacidad para controlar la dirección voluntaria de su foco atencional, proceso dependiente
del funcionamiento ejecutivo. Concretamente se
observaban déficits en la capacidad de memoria de
trabajo con problemas para la actualización de la
información (uphhngj, así como en la flexibilidad
mental con dificultades para desengancharse de
un estímulo (rhtfnnd y pata inhibir una respuesta
prepotente, como obviar un estímulo no relevante
(inhibition) (Miyake et al., 2000; v. cap 10).
Como conclusión, el cuadro clínico que identificamos en Rachid corresponde a un TPL, pera
resulta simplista aludir a esta especificidad. Sus
dificultades estarían relacionadas con un déficit
ejecutivo: fracaso para procesar un gran volumen
de información que debe ser relacionada entre si y
con información previa para ser entendida y para
responder de manera apropiada a las demandas
del entorno.
Diagnóstico diferencial
Las diferentes categorías diagnósticas relacionadas con este fallo pragmático (p. ej., TPL,
TEL-SI: trastornos del espectro autista de alto
funcionamiento, síndrome de Asperger, trastorno del aprendizaje no verbal) han entablado en la
literatura especializada de las últimas décadas un
baile en el que se combinan, desaparecen y dejan
lugar a otras nuevas. Si a esto sumamos que dos
nihos con patrones de desempeño pragmático semejantes evolucionarán de manera muy diferente, el proceso diagnóstico se complica aún más.
Comentada la situación actual, hemos decidido
incluir algunas consideraciones acerca de las cuestiones diagnósticas que nos planteamos al encatar
el caso de Rachid.
Trastorno del espectro autista
Como se ha indicado, la conexión con el entorno social que mantenía Rachid no se equiparaba a la de sus compafieros. Sin embargo, el patrón del déficit se mostraba diferente al típico en
un trastorno del espectro autista. El menor había
aprendido a comunicarse de manera no verbal por
si solo. Adquirió el sehalado y la mirada conjunta
de forma autónoma, sin entrenamiento externo.
Habitualmente establecía contacto ocular de manera funcional, pero su tendencia a distraerse le
llevaba a perderlo. También se inició en el habla
de manera espontánea, aunque fuera tardíamente.
La alteración pragmática comenzó a evidenciarse
conforme su mundo social se fue haciendo más
complejo y el volumen de información que había
de procesar se volvió ingobernable.
A pesar de la alreración comprensiva, continuamente realizaba declaraciones para compartir información con el adulto; es más, buscaba
la atención de la terapeuta cuando ésta simulaba
estar poco interesada o distraída. Desde el inicio,
daba daras muestras de satisfacción ante el refuerzo social Que,además, provocaba.
Si bien su entendimiento del mundo social
era deficitario, presenraba indudables habilidades
mentalistas. Se sentía observado ante la presencia
de otra persona. Era tímido, especialmente, ante
adultos desconocidos. Cuando había una alumna en prácticas observando, la miraba de reojo y
Trastorna pragmático del lenguaje
l
dudaba antes de emitir una respuesta. Era capaz,
además, de atribuir estados mentales al otro, y
sólo ocasionalmente cometía fallos a la hora de
identificar una emoción básica en la expresión facial ajena.
Pese a que al inicio del tratamiento prestaba
menos interés del esperado hacia sus iguales, ésre
aumentó conforme se entrenaron sus habilidades
ciales. Es más, se evidenció que disfrutaba de la
ación con los compañeros. Sin embargo, a este
ecto, el pronóstico era desfavorable, pues a
r de estas edades el juego se complica y depene un mayor número de reglas que han de ser
cadas verbalmente. La afectación de Rachid
ve1 receptivo hacía pensar que fracasaría en la
prensión de las reglas, por lo que la mteracn con los otros se vería inffuida negativamente.
I
teligencia límite y discapacidad
suma de una alteración pragmática y un
'ecutivo podría Uevar al lector a considerar
uadro general dentro de la discapacidad inectual. Sin embargo, en este último grupo es
ente encontrar diagnósticos que cursan con
es pragmáticas apropiadas o casi preser' ocurre en el síndrome de Down, cuya
telectual general, en la mayoría de los
S, se encuentra afectada en un grado moderain embargo, uene en las habilidades sociales
e sus puntos fuertes (v. cap. 9). El desatrola pragmática en los nifios con síndrome
es similar al de niños igualados en edad
,si bien es cierto que se observan ciertas dides en aspectos pragmáticos formales como
o del discurso conversacionaly la habilidad
a (Mendoza y Garzón, 2012).
otra parte, el desarrouo motor de Rachid
lugar sin incidencias destacables y manejaba
terid manipulatiw sólo un poco por debajo
esperado según su grupo normativo. Como
ha mencionado, su desempeño en pruebas
darizadas le hizo obtener un CI manipulatierpretable como de inteligencia limite explipor la dificultad que le suponía la comprenerbal de las normas.
ación secundaria a un trastorno
ífico del lenguaje mixto
babilidades fonológicas, morfosintácricas y
cas eran muy superiores a las pragmáticas.
, las áreas mencionadas, aunque no se en-
contraban totalmente presemdas, evolucionaron
de manera satisfactoria sin apenas intervención
externa. Este desfase nos llevó a establecer como
diagnóstico
principai el uastorno .
pmgmático.
Sin
.
.
embargo, no debemos olvidar que, con frecuencia. los ninos afectados oor TEL mixto. bien sea
fonoló~icesintácticobien léxico-sintáctico. presentan en mayor o menor medida u n desempeño
pragmático anómalo.
INTERVENCIÓN. DESCARGAR
EL MANUAL DEL USUARIO
Objetivos y abordaje terapéutico
de las dificultades de Rachid
La evaluación inicial Uwó a que el tratamiento
@ a ~ aen torno a los siguientes aspectos: entrenamiento cognitivo; comprensión verbal auditiva;
pragmática, tanto en relación con las habilidades
lingüísticas pragmáticas como en el uso funcional
del lenguaje; y pautas para la familia.
El entrenamiento cognitivo se focdiw en el
funcionamiento ejecutivo. Racbid mostró dificultades para el aprendizaje de reglas como las
secuencias de colores y la ordenación de series
temporales que narraban una historia breve. No
lograba abstraer la información relevante para solucionar la tarea, en parte por una disfunción en
su memoria de trabajo y en el proceso de a m a lizauón. Una vez aprendida la norma, tampoco
sabia aplicarla de forma flexible, y era incapaz de
detectar y corregir errores. Al principio de cada
sesión, dibujábamos las actividades que íbamos a
realizar a modo de agenda de anticipación, ualiviandon la memoria de trabajo y reforzando así
la secuenciación temporal de los acontecimientos.
En relación con la capacidad de abstracción,
le ensefiamos a extraer normas sencillas a parti~
de la observación y la corrección explícita de los
errores. Fue preciso apoyarnos en material representativo (figuras, fotografías o dibujos) para que
realizara dasilicaciones categoriales básicas (p. ej.,
instrumentos musicales frente a medios de transporte). Una v a adquirido este aprendizaje, pudimos iniciar la formación de conceptos abstractos
como «diferente».Sorprendió la rapidez con que
se benefició del uso de apoyos gráficos o manipulativos para entender las normas abstractas que
no había aprendido de manera espontánea ni con
el mero apoyo verbal. Finalmente, logró aplicar
reglas sencillas y autocorregirse, lo que nos indicó
una mejora en el aprovechamiento de la memoria
de trabajo.
La iniciación en el concepto de cantidad se Ilevó a cabo mediante el uso de material manipulativo (p. ej., números de gomaespuma y coches o
golosinas). A los 6 años sólo fue capaz de aprender
a contar un máximo de 5 elementos, a pesar de
que había automatizado la secuencia numérica (al
menos, hasta el número 20) y reconocía los números del 1 al 10. La variedad de material no fue
suficiente para aumentar la baja motivación hacia
esta tarea.
En cuanto a su memoria de trabajo, usamos
actividades que obligaban a Rachid a tener en
cuenta el mensaje completo, pues tendía a considerar especialmente las últimas palabras que había
escuchado. Comenzamos a estructurar las emisiones posicionando la información clave al inicio,
manteniendo un orden gramatical aceptado en
español. Otra actividad que perseguía el mismo
objetivo consistía en solicitar ítems con características concretas que los diferenciaban del resto
(p. ej., ¿dónde está el mufieco con camisa amarilla
y pantalón azul?). Este aspecto mejoró ampliamente, pero sin llegar a alcmzar lo esperado según
su edad cronológica; Rachid no podía comprender un cuento completo si no iba acompañado de
apoyo gráfico o gestual. Las emisiones más largas
colapsaban su capacidad de memoria de trabajo.
Como se ha comentado, el menor tenía dificultades para controlar voluntariamente la dirección del foco atencional. Con el paso del tiempo,
logramos que se mantuviera en la tarea casi al nivel de sus iguales. No obstante, cuando se basaba
en material verbal, era preciso guiarlo hacia la actividad constantemente. Esto se sumaba al hecho
de que trabajar la habilidad de comprensión verbal auditiva supone una ardua tarea. Recurrimos
a diversas técnicas valiéndonos siempre de apoyos
gráficos. Entrenamos la respuesta a preguntas de
tipo «q» del siguiente modo: la terapeuta formulaba una pregunta a Rachid, y era la misma terapeuta quien contestaba. A continuación, volvía a
realizar la pregunta e iniciaba la respuesta, pero
no la cerraba, dejando al niño completar la contestación. Este apoyo se retiraba de forma gradnd.
Una vez que dominaba la respuesta a un tipo de
pregunta, ésta se mezclaba con otros tipos también dominadas, y así, la actividad suponía finalmente un entrenamiento en atención auditiva
verbal. La comprensión verbal mejoró de manera
notable pero, como ya anticipaba Bishop (19891,
siem~remantuvo dificultades a este nivel en situaciones menos estmcturadas.
La reeducación pragmática se inició afianzando
el establecimiento de contacto ocular. Igualmente
h e preciso enseñarle a captar la atención del adnlto, llamándolo por su nombre o tocando su brazo.
También se entrenó la utilización del lenguaje con
fines novedosos, como pedir ayuda: tras pocos ensayos, empleaba las peticiones «ayúdame»,«quita»
o .no puedo» y las generalizaba a otros entornos.
Además, intentamos fragmentar la información
relevante a nivel pragmático para practicarla de
manera segmentada y facilitar su cnmprensión.
Materiales gráficos acompañados del modelo
real sirvieron para afianzar la denominación e imitación de expresiones faciales. Una vez dominado
este aspecto, se amplió la actividad incluyendo las
variaciones prosódicas que deberían emplear los
protagonistas de las situaciones presentadas.
Dadas sus dificultades con el uso de los pronombres personales, parte del tratamiento se destinó a este objetivo. El uso del <yo))se trabajó en
sesiones compartidas con otros riiños, inicialmente en respuesta a una pregunta: «¿Quién quiere un
caramelo?*.
La narración se entrenó mediante varias técnicas. En primer lugar, se emplearon tarjetas que
representaban un cuento para que Rachid las ordenara y relatara los sucesos. Al principio sólo describía cada dibujo. Apoyándonos en el modelado,
aprendió a usar nexos que historiaban la secuenda. No obstmte, esta habilidad no se generalizó
del rodo al habla espontánea. Se recomendó a la
madre que narrara los eventos cotidianos con un
lenguaje sencillo: «Mamá coge la ropa sucia y la
mete en la lavadora. Después, echa el detergente
y le da al bocón.» La repetición de estas situaciones favorecía que Rachid pudiera unirse al relato.
Además, pedimos a la familia que revisara fotografias recientes que sirvieran de apoyo gráfico para
rememorar acontecimientos que pudiesen ser narrados con la ayuda de su hermana y su madre.
El protagonismo de la reeducación pragmática
lo tuvo sin duda el trabajo en sesiones grupales.
I n i c i h e n t e , se estimuló el empleo del lenguaje
social básico propio de esta edad: saludo inicial,
despedida, preguntas habituales (p. ej., jcómo te
'
llamar?,jcud~itoraño1 tiener?). Resultó complicado
hacer entender a Rachid que, en ocasiones, era él '
quien debía hacer la pregunta; cuando lo instábamos a preguntar a otro niño, tendía a responder
él mismo a la cuestión (p. ej., el terapeuta a Rachid decía: pregúntale a este nido cómo se llama.
Y Rachid contestaba: Me llamo Rachid,. Una v a
adquirido el patrón de manera correcta, lo ponía
en marcha con mediación del adulto.
Aprendió a escuchar la información relevante
y a esperar su turno para no hablar mientras lo
ii
Tta~mrnopragmática del lenguaje
bacía un compañero, no obstante, era preciso reconducirlo a la tarea, pues tendía a distraerse. Disfrutaba en los juegos de rol acerca de una actividad ficticia, como Vamosalnrmpkafios& Paco. en
I la que Radiid asumía su papel de invitado a una
fiesta de principio a fin. Con este juego, entrenábamos las conductas adaptadas ante situaciones
sociales concretas (p. ej., comprar en una tienda,
unirnos al juego de otros niños). Nuestro protagonista no mostró dificultad en la representación
de la ficción en ningún momento. Como era de
esperar, actuaba del mismo modo ante actividades
de juego simbólico como «la casa de muhecasn,
aunque apenas narraba la situación que él mismo
proponía con los muñecos (p. ej., el momento de
dar de comer al bebé).
A los 6 años, los niños i n t e ~ e n e nya en juegos
con normas complejas expuestas mediante instrucciones verbales. Rachid no era capaz de entender mensajes tan elaborados; su dificultad en
comprensión verbal a u d i t i ~le llevaba a preferir
actividades sencillas e individuales. En el gmpo,
participábamos en juegos propios del patio de
recreo para favorecer que se involucran en ellos
cuando estuviera en el entorno n a m d (p. ej.,
canciones representadas, «pajarito inglés*, «juego
de las sillasn). Radiid se implicaba en ellas pero,
al cabo de un tiempo, siempre encontraba algo
que llamaba su atención más que la actividad de
juego.
También tratábamos de hacer pequeñas namuones de acontecimientosreales que le habían sucedido a cada participante. Con objeto de entrenar las habilidades convenacionales, la terapeuta
guiaba la situación de modo que los niños presentaran diversas cuestiones al narrador. Así, un niño
comenta que por la mañana se ha caído en el colegio; la terapeuta insta a los compañeros a hacede
preguntas significativas al respecto, como: j t e has
hecho áafio?,jte ha dolrdo?, jhar Ilorado?, jguién te
ha curado?,jtenías sangre?
Gran parte de la actividad grupal se dedicó a
trabajar competencias mentalistas. Por ejemplo,
cada nuío debía decir lo que le pstaba y lo que
no; esto quedaba representado en una pizarra.
Después, tenían que identificar lo que gustaba o
no gustaba al resto de los compañeros, y esperar
la confirmación o corrección de cada nuío. Radiid aprendió rápidamente el funcionamiento de
esta tarea y la resolvía sin dificultad. Las sesiones
grupales, por su propia naturaleza semiestructurada, daban lugar a numerosas situaciones cómicas
o dramáticas que facilitaban el entrenamiento en
habilidades pragmáticas. Así, durante una de las
úitimas tuvo lugar un hecho que, a pesar de su temática escatológica,no hemos querido dejar pasar
debido al modo en que representalos aprendizajes
pragmáticos adquiridos: durante una actividad en
el suelo, la terapeuta detectó un olor procedente,
sin duda, del descuido de nuestro protagonista. Al
apuntar a Rachid como responsable, éste negó ser
el agente y aguantó (con algún fallo) una respuesta de risa para evitar que su mentira fuera detectada. Anre la insistencia de la terapeuta, él acusó al
compañero señalándolo y diciendo ha sido él. Este
ejemplo evidencia cómo la conciencia social del
niño le permitía saber que su acción no sería bien
vista por los compañeros. Es más, detectó el carácter cómico de la situación (él mismo tuvo que
reprimir una respuesta de risa). Además, contaba
con suficiente capacidad mentaiista para adivinar
que si los demás niños lo veían reír, sabrían que
era realmente el responsable. Por último, hizo un
uso ademado del lenguaje con objeto de salir airoso de la situación al culpar al compañero más
cercano para evadir su responsabilidad.
Finalmente, la reeducación de las rabietas que
aparecían en el entorno familiar se UevÓ a cabo
instruyendo a la madre en la técnica de extinción
de conductas no deseadas, pues en el ámbito clínico y en el escolar nunca expresó su disconformidad de modo desadaptativo.
Pronóstico
La evolución que experimentó Rachid desde el
punto de vista relaciond fue valorada como positiva y, aunque sus habilidades pragmáticas no le
permitían comprender y responder alas demandas
del entorno al nivel de sus pares, se desenvolvía de
manera aceptable. Además, hemos de esperar cierta meiora esoontánea debido a Quelas áreas cerebrales responsables del funcionamiento ejecutivo
(y, por consiguiente, del desempeOo pragmático)
son de maduración tardía en e1 desarrollo neurotípico. Igualmente optimista se muestra Bisbop
tras comprobar que el desarrollo general adulto es
más favorable para el gmpo con TPL que pata el
grupo con trastornos del esperno autista de alto
funcionamiento (Gibson et al., 2013).
No obstante, existe una cuestión de enorme
peso que juega en su contra: la complejidad del
mundo social y de los matices pragmáticos de la
comunicación aumentará para él drásticamente
durante los años venideros. No podemos anticipar si las habilidades pragmáticas de Rachid ~erán
suficientes para salvar el increíble obstáculo que
le espera.
TRASIWRNOSDEL LENGUAJE
ACTIVIDADES
ACTIWOAD
16-1. Aprender a evaluar
en neuropsicologíainfantil. Principales pruebas
Como ya mencionamos en el capítulo, para
que una evaluación del desempeño pragmático
sea completa debe realizarse en un entorno natural, teniendo en cuenta las vertientes recepiiva y
expresiva del lenguaje. En español existen varias
pruebas que incluyen un apartado de valorac~ón
de la pragmática.
PLON-R. Prueba de lenguaje oral de Navarra
revisada (Aguinaga, Armentia, Fraile,
Olangua y Uriz, 2086)
Se administra a niiios de 3 a 6 años, y el apartado USO de esta prueba hace referencia a la funcionalidad del lenguaje oral. Recoge los datos a partir de una primera tarea de expresión espontánea
ante una lámina (puntuación:2, si describe onarra;
1. si denomina; 0, si no denomina), y una segunda
tarea de expresión espontánea durante una actividad manipulativa (un rompecabezas en el que se
trata de sacar todas las orezas exceoto una. aue se
deja parcialmentea la vista).
Tienen un tiempo establecido de 1 a 3 minutos. Se tiene en cuenta si el niño solicita información, si pide atención o si autorregula su acción
tarea (puntuación: 1, si se observa una
durante IU
o más respuestas; 0,si no se observa ninguna respuesta).
Batería del lenguaje objetiva y criterial (BWC)
(Puyuelo, Renom, Solanas yWiig, 2002).
Módulo de pragmática
Diseñada para edades de entre 5 y 14años. contiene un módulo dividido en 13 apartados de 10
ítems cada uno que explota la pragmática, basándoseen cinco escenas diferentes de la vida diaria (1,
la clase; 2, el recreo; 3, el zoológico; 4, la consulta
del veterinario, y 5, el restaurante de comida rápida). Cada apartado o bloque evalúa y puntúa una
habilidad pragmática diferente (1, saludos y despedidas; 2, reclamar la atención; 3, ruego. concesión,
negar permiso; 4, demanda de información especifica; 5, demandas de confirmación o negación; 6,
quién, qué, de qué, cuál, cuyos, con qué; 7, dónde,
cuándo; 8.de quién, para quién,a quién; 9, por qué,
cómo; 10, hacer comentarios, mostrar aprobacióny
desaprobación; 11, requerimientos directos de acción; 12, reqyerimientos indirectos de acción, y 13,
protestas).Cada uno de los items se puntúa como 1,
acierto; 0, error, o N, nula. Posteriormente se calcula
la puntuaciónglobal del módulo.
Children's CommunicationOlecklid-2 (CCC-2)
(Bishop, 2003)
Se administra entre los 4 y los 16 años de edad.
El cuestionario incluye 70 items que se clasifican en
10 asoectos: habla: inteliaibilidad
v fluidez: sintaxis;
semántica; coherencia; introducción inadecuada;
lenguaje estereotipado; uso del contexto conversa1 cional; comunicación no verbal; relaciones sociales.
e intereses. Está disenado para ser cumplimentado
por los padres o cualquier persona que haya estado
en contacto habitual con el niño durante, al menos,
los últimos 3 meses. Este inventario se puntúa siguiendo una escala de tipo Likert de O a 3, teniendo en cuenta la frecuencia de la conducta valorada.
Permite extraer dos puntuaciones compuestas:
problemas de interacción social (SIDC: índice de
pragmática [E+F+G+Hl menos índice de lenguaje
estructural [A+B+C+D]) para identificar a niños con
dificultades pragmáticasy sociales desproporcionadas en relaciun con su discapacioad en el lenyua;e
esrruct~ral.v aeneral comunicativa (CGC: indice de
pragmática Í&F+G+H]
más índice de lenguaje estructural [A+B+C+DI), que ayuda a detectar a aquellos con problemassignificativos del lenguaje.
1
J Ejercicio 1. A partir del caso expuesto y los co-
.
. . '
nocimientos teoricos re sentad os, señale las áreas
del CCC-2 que identificarían los puntos fuertes y
débiles de Rachid.
I1
Acrivion~16-2. Planificar la intervención
en neuropsicología infantil
I
Los niños con alteraciones linguísticas a nivel
comprensivo se benefician de los apoyos gráficos
Adams C. Clinical &gagnostic and i n t e m t i o n s n i d i s of
diiidren with semanúc-piagmaric language disorder. Inr
J h g CornrnDi 2001;36:289-305.
Bishop D. Aurism, Asperger's syndrorne and sunanric-pqmatic disorder: Where are &e boundarics? Br J Disord
Commun 1989;24:107-21.
Bishop DVM, Norbury CE Exploring the boiderlands of autistic disorder and specific languagc impaimenr: a snidy
usingsendadised diagnosric inarmments.J Wiild Psydiol
Pqchiauy 2002;43:917-29.
Buim-Navame JJ, Adtián-Toma JA, González-Sánchez M.
Maricadow neurocognitivos en el crasrorno espcafico del
Icnguaje. Rw Neuml2007;44:326-33.
Gibson J, Adarns C, Lockton E, G r e n J. S a ú a i wmmunication disoder ouaide autism?A diagágnorric dajsification
para entender los mensajes. Consulte los recursos
libres existentes en internet como los faciliados
por la web Disfasia en Zaragoza (httpJ/www.disfasiaenzaragoza.comfl.
J Ejercicio 2. Elabore un depósito de imágenes
que pueda ser utilizado para reeducar la expresión
emocional verbal.
ACTIVIDAD
16-3. Para saber más
Para ampliar información acerca del trastorno
pragmdticodr lenguajecontamos con cl coinp eto texto en casrellano. citado en la hiblioqrafia. de
~ o n f o ret
t al. (2004), quienes realizan uná exhaustiva revisión del trastorno desde el punto de vista
logopédico.
Por su parte, Monjas incluye un extenso número de objetivos para reeducar las capacidades
en su libro:
.praqmáticas
Monjas MI. Programa de ensehonra de habilidades de interocción social (PEHIS). Madrid: CEPE,
2009.
J Ejercicio 3. Diseñe una actividad grupa1 para
cuatro niños, teniendo en cuenta las necesidades
de Rachid en el plano pragmático.
approach to ddinearing pragmaric language impsirment,
high funcrioning autisrn and speúfic knguage unpaúment. J Chiid Psydioi Psychiauy 2013i54:1186-97.
Mendaa E. Tranoino wpeafico del lenguaje (TEL). Madrid:
pragmáticos? Rw ~L1cnaFonoaudiologia 2012.11:3756.
Miyake A, Friedman N, Emerson MJ, W i a ü AH, Howerter
A. 'Ihe uniuniry and diverriryof executive functions and thcir
wnuibutions <o ~ o m ~ufrantal
l u lobe» &: alatent vanable analysis. Cogn Psydiol2000:41:49-100.
Monforr M. NiOos con déhcir sunántico-pragmático. R w Logop Fon Audiol2001;XXE188-94.
Monfort M, Juára Sánchn A, Moniorr Juárea 1. Ninos con
trastornos pragmáticos del lenguajey de la comunicación.
Madrid: Enrha, 2004.
Btoaue VI
Trastornos del espectro autista
Capítulo 17
Trastornos del espectro autista
Una vrs~ónactual
Capítulo 18
Autismo
El srlencio y la opaodad
Capítulo 19
Síndrome de Asperger
Suspenso en recreo
Una visión actual
J. Marios Pérez y M. Á Burgos Pulido
1
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el capítulo el alumno será capasde:
&
m Conocer las teorías que en este momento intentan explicar las diferentes características de estos
trastornos y su perñl neuropsícológico.
que permitirá una lecturaadecuada de los capítulos del apartado.
INTRODUCCI~N
Una vez wmentk que tener shdmme de Asperger
yla sensación de que nunca logaria wngeniar wn personas que no fueran de mi familia me p r e o ~ p a k La
.
gente me daba miedo. Aún me lo da bastanre...
B., 23 d o s (Marros et al.,2012)
y Judith Gould. Esta nueva concepción dimensional da cuenta de un conjunto de alteraciones
que pueden variar enormemente de un individuo
a otro. Así, en un exuemo del espectro podemos
encontrarnos a personas en las que el cuadro de
autismo se acompaíia de discapacidad intelectual
Se han tenido en cuenta, esencialmente, dos
1. El diagnóstico del TEA tiene una inequi-
típico o con otros trastornos mentales que no son
del espectro autista, lo que permite su identificación y reconocimiento como etiqueta diagnóstica.
En cambio, no ocurre lo mismo cuando la comparación se realiza dentro de los subgrupos que
integran los trastornos generalizados del desarrollo que seguían los criterios descritos en el DSMN-TR (APA, 2002).
2. La categoría única de TEA permite describir variables individuales a partir de la inclusión
de especificaciones clínicas (p. ej., gravedad, babilidad verbal, etc.), así como de alminas características asociadas (alteracionesgenéticas, epilepsia,
discapacidad intelectual, etc.). También considera
otros factores, como la etnia, el sexo o la cdtura. Todo ello posibilita elaborar un perfil bastante
personalizado de la forma en que se presenta el
trastorno en cada afectado.
La nueva propuesta del DSM-5 para los TEA
cuenta con detractores y no está siendo asumida
de manera clara y homogénea por distintos sectores implicados o afectados, ni por algunos investigadores de prestigio en el campo del autismo. Una
de las críticas considera mucbo más restrictivos
los criterios, lo que puede determinar que algunas
personas y familias tengan mayores dificultades
para conseguir los apoyos necesarios en recursos
sociales y económicos (en la medida en que puede
que no alcancen dichos criterios exigidos para recibir el diagnóstico). Otras críticas lanzan sus dardos en relación con la posible arbitrariedad de los
cambios que se producen en las distintas versiones
de la clasificación de los trastornos mentales que
Ueva a cabo la APA. Por otro lado, está el propio
colectivo de personas con síndrome de Asperger (y
las asociaciones y servicios que se han ido creando
a lo largo de estos anos) que han levantado la voz
en defensa de su oronia idiosincrasia. w m o ocurre
con el movimiento que se ha venido a denominar
«neurodiversidad» o movimiento en favor de los
derechos de las personas con autismo. Desde estos
colectivos se defiende la concepción del autismo
como una variación del genoma humano que da
lugar a un perfil neuropsicológico diferente, pero
no por ello necesariamente deficitario
1
1
MARCO TEÓRICO DE LOS TRASTORNOS
DEL ESPECTRO AUTISTA
Cuando se habla del oerfil de funcionamiento
neuropsicológico de las personas con TEA es necesario remitirse al conjunto de teorías explicati-
vas de las que disponemos en la actualidad. Dado
el carácter introductorio de este capítulo, se hará
de manera sintética. En Espaíia existen ya muchas
publicaciones en las que es posible adentrarse en
las características centrales del autismo para comprender las dificultades que subyacen a las funciones mentales que posibilitan el aprendizaje y la
incorporación de habilidades complejas de interacción, comunicación y simbolización, y que son
esperahles en un desarrollo ontogenéticn normal.
En las personas con TEA está documentada
una d$cultadpara mentalizar. El grupo de BaronCohen está detrás de esta posición (Baron-Cohen
eral., 1985; Wheelwright, 2005). Con este término se hace referencia a la capacidad de ponerse en
el lugar del otro, de imaginarse lo que piensa y lo
que siente y de comprender de manera intuitiva
estados mentales como las creencias y los deseos.
Las dificultades en esta habilidad, que evolutivamente se va construyendo en el desarrollo normal, pueden explicar muchas de las alteraciones
sociales y de comunicación que presentan las personas con TEA. Hay que decir, no obstante, que
la competencia de mentalización mostrará distintos niveles de gravedad y ello remite de nuevo al
concepto de espectro autista. En un extremo de
ese continuo, en los casos de mayor afectzción,
aquellos en los que el autismo se asocia con grave
discapacidad intelectual, es muy probable que los
fallos en mentalización sean permanentes e incluso que ni siquiera emerjan muchos de los hitos
evolutivos previos a esa capacidad. En el otro extremo, los casos de alto nivel de funcionamiento o con síndrome de Asperger, en los que esas
carencias vinculadas al trastorno se pueden suplir
con el aprendizaje y las experiencias guiadas, el
mendismo será lento, poco eficiente o eficaz y
carente del dinamismo que exigen las interacciones cotidianas.
Las dificultades en mentalización pudieran tener, en el marco neuropsicológico que se está recogiendo, poco poder explicativo para dar cuenta
de los comportamientos no sociales en los TEA.
Por ello, recientemente, Baron-Cohen (2010) ha
propuesto la teoría de la empahh-sutematimcidn,
que incide tanto en las procesos deficitarios como
en las habilidades excepcionales, proponiendo
que junto a las dificultades en empatía (mentalización) existe un proceso diferente que está intacto o que incluso es superior. A este proceso lo
ha denominado sistematización. Droceso aue nos
permite analizar las variables de un sistema, construir uno de cualquier tipo y entender las reglas
que gobiernan su funcionamiento. Desde esta
.
mo un patrón desigual de inteligencia (buenas
mpetencias en algunas habilidades y rendimienpobre en otras) también se han explicado desde
se entiende un estilo de procesamiento de
formación y, más wncretamente, la tenden-
centra se explica teniendo en cuenta los tres aspectos siguientes: en primer lugar, se plantea que
más que un déficit en el procesamiento global lo
que existe es un procesamiento local superior; en
segundo lugar, se wnsidera la coherencia central
débil como un estilo wgnitivo, y en tercer lugar,
una débil coherencia central no trata de explicar
todos los aspectos de los TEA, sino que más bien
se postula como una parte de la cognición que se
observa en ellos.
Otra posición teórica y una explicación wgnitiva ampliamente aceptada wnsidera al autismo
y los TEA como una dufinczón ~ e m t i v a(Russel,
2000). Se establece una similitud entre las manifestaciones clínicas que presentan los TEA y las
exhibidas por las personas que han sufiido una
lesión en el lóbulo frontal. En el caso del autismo se trataría de una alteración en el desarrollo y
la maduración de estas regiones frontales. Desde
esta posición se explicaría la mayor parte de, por
no decu todos, los síntomas protorípicni que Fe
observan en los TEA, como el deseo de invarianza
ambiental, la dificultad con el cambio de aten-
ción, la rigidez y la tendencia a la perseveración,
la pobraa en la iniciación de nuevas acciones, las
conductas repetitiw y estereotipadas y la ausencia en el control de impulsos. Se han documentado fallos o un rendimiento pobre en muchas
de las habilidades que se considera que forman
parte del funcionamiento ejecutivo (p. ej., planificación, memoria de &ajo, monitorización de
la acción, m.).No obstante, en el momento acd conviene tener en cuenta que existen algunos
problemas que debe resolver esta teoría: en primer
lugar, la falta de wnsenso acerca de qué aspectos
de las funciones ejecutivas están alterados en el
autismo; en segundo lugar, los fallos de función
ejecutiva también se encuentran en otros trastornos, lo que limita el potencial explicativo de esta
teoría y, en tercer lugar, dichos déficits en función
ejecutiva no se dan de manera universal en autismo, en cuanto que algunas personas (autismo de
alto nivel de funcionamiento y síndrome de Asperger) resuelven de maneta similar a sus controles determinadas tareas concretas en este ámbito.
Por último, se ha propuesto la hipótesis de dé$clt mrütple, opuesta a la concepción teórica de
continuolespectro, y que se fundamentada sobre
la existencia de subgrupos dentro de él (Pellicano
et al., 2006). Así, el autismo sería un complejo
de trastornos copitivos con alteraciones en mentalización, coherencia c e n d y función ejecutiva.
Ahora bien, se postula que las personas con TEA
pueden verse afectadas de manera diferente en
estos tres dominios, que también se consideran
independientes. Este enfoque tendría implicaciones importantes en ámbitos tan
r e l a t e s wmo el diagnóstico (p. ej., individualizado y apropiado a la heterogeneidad categorial
existente en los TEA), el tratamiento (p. ej., un
abordaje a la carta) y la necesidad de establecer
subgrupos y subclasificacionesde los TEA, lo que
debilitarla el estatus del autismo como un espectro de trastornos.
DIVERSIDADY CONTINUIDAD
EN EL ESPECTRO AUTlSTA
En los capítulos siguientes nos adentraremos en
la casuística concreta de los TEA. Con la descripción de Felipe, en primer lugar, se ha elegido intencionadamenteel caso de un niM que se sitúa en la
zona intermedia del espectro y que, wmo sugieren
los autorey, se cnmponde de manera más fiel w n
las caracteristicas descritasinicialmente por Kanner
(1943). Felipenos mostrarálos síntomas h a b i d e s
I
de la mayoría de los casos en su presentación wmo
I
TEA. De su mano nos permitirá wnocer insmmentos de cribado o detección temprana, así wmo
el proceso de valoración en las áreas del desarrollo
que se alteran cualitativamente en el auúsmo y el
uso, en el proceso diagnóstico, de un instrumento
wmo la Autiihn Diagno~cObseruation Schedule
(ADOS). La intervención que se ha llevado a cabo
w n é l da cuenta de los objetivos que raracteizan d
matamiento de los ninos pequeíios y los programas
que se han implementado hasta llegar a su situación actual.
Con César se nos sitúa en el mundo de los autistas de alto nivel de funcionamiento: los niaos
con síndrome de Asperger. El capítulo se inicia
li
dando cuenta de la breve trayectoria de vida que
ha tenido este síndrome en los manuales de diagnósuco y describiendo las características que definen los trastornos que se sitúan en la patte del
espectro sin discapacidad intdecmd y, normalmente, con mejor evolución y pronóstico. Como
en el caso anterior, tendremos oponunidad de
conocer otros instrumenros de evaluación, como
la Entrevista para el diagnóstico del autismo, edición revisada (ADI-R) y el peculiar, por momentos sorprendente, funcionamento de César en las
distinta áreas del desarrollo que se evalúan. El
tratamiento y la intervención que se ha llwado a
cabo también se detallan con objetivos y programas que son más propios de este tipo de casos.
autismo se acompatia de discapacidad inteLa actual propuesta de definición de los traslectual, marcado retraso o incluso ausencia de
tornos del espectro aubsta ( E A ) engloba
lenguaje, y otras que presentan un alto potenuellos trastornos del neumdesarrollo que
uyen, además de aiieraciones en la comucial cognitivoy lenguaje acorde con la edad.
ción y la interacción social, la presencia de e Diferentes aproximaciones teóricas pretenden
ones de comportamiento, intereses y actiexplicar las características de este trastorno,
des restringidos,asicomo otras manifestadestacando las que proponen un déficit en
esclinicasaue ~uedenvariar enormemen-entalización.
un deseauilibrio entre las habite de un individuo a otro.
Dentro de los TEA, por lo tanto, es posibl
Il
1'
l
l
l
I
~ n w smiz.
,
B~1ou-6henS. Auti9m y siodtomc de Xspergcr Mddd:
&ama+ ZOLO.
BarenGkm S, IpsiieA, Ftth U. Doas die auaghc W h m
a&my ofd
&@non 1985;21;37&.
Fnrh U.Auusme: %u una +icaciÓn dd enigm- 3 ed
Madrid:AIm 2013.
He&R W mgnitive d&at oi qmuw wle?Tm&
Csgg Sa 1999,@$1&22
of &CCLVC -m. Nerwua
Eawm L. .&&jc
Chiid 19&'3:217-50.
Mums J. A*& R,Ghh PrelteS,UorcmrM. El sin-
PJlieam E, Mrybery M. DUtkio K, M+ A Mddpk
~ognitiwm&ili>tiel&
in LhiIdm ?vi& an audw
specaum W e r rwrala central mhmmee and rtr iekrionskip m &e
sf mmd and arenibe mnuol. Dr.
~ & ~ ~ a t h 2~06:i~,n-98.
oi
Rusel J. W audpmo toma m o m o & k fun&
qmupdi
dit ton al a r a p & ~ ~ ~ 1 20
c00a. o ~
Wh&n&t
-cm,
S. skummzmy e x l w t y a i IOs uastomas <t.
aufista. En;káxtosJ, G9ld=Bd, U o m t e M?
NiwC &.&cm ~crarmüarenauúsmo:e~IÜairoe
hoy, M.Imsevo-AWA, 2bb5.
El silencio y la opacidad
R. Carrillo de Albornoz Morales y J. Martos Pérez
Al nnaiizarel capitulo el alumno será capaz de:
Conocer cómo es la aparición y presentación del autismo.
Detectar los principales indicadores d e riesgo y d e alerta temprana.
1 Identificar y describir la característica tríada d e alteraciones q u e configuran la peculiarforma d e ser
y funcionar d e las personas con autismo.
Explicar d e manera fundamentada los objetivos esenciales d e la intervención y el tratamiento en
niños pequeños con autismo.
*
m INTRODUCCIÓN
características que identificó como comunes a los
casos que pasaron por s u consulta.
Había una marcada limitación de la actividad esEn este espacio d e tiempo, el autismo h a vepontánea. Deambulaba sonriendo, haciendo movinido
librando (Y ganando) batallas en una guerra
mientos estereatipados con los dedos, C I ~ ~ ~ ~ ~enO I O S
el aire. Movía ia cabeza de un lado a orro, susurrando O
que le permitiera erigirse como una entidad clítararada la misma melodía de tres nota. Giraba con
nicanente bien definida y diferenciada El arma
gran placer cu'quier
cosa que pudiese girarse. * i b a
fundamental con la que ha contado ha sido y sigue
cosas al suelo, deleitándose con los sonidos que hacían.
Agrupaba mentas, palos o bloques en grupos de diferentes series de colores. Cadava que terminaba una de
esras actividades, griraba y saltaha arriba y abajo. Más
allá de esto na mosmó iniciativa. reauiriendo órdenes
:riniliitlra t.!<. ski iiirdrr, par^ cudquirr iipu d. r.-.ihiieinii raieoaoaurisra.incapacioaopara
estdb ecer relac~anescan lar persona5
\¡dad qu: nii fiicr.,n .o< i i i i . r ~ r .lim>ri<l<,i
~
' n lo, L I ~ I . ,
ciiin.. .ibruri.>.
Deseo obsesivo de invarianzd arnbientdl
r Memoria excelente
E l c m rk Donaid Leo Kanner (1943)
Buen ~otencialcorinitivo
~ s p e i t fisico
o
normal yfisonomía inteligente
Hipersensibilidad a los estimulos
Han transcurrido ya siete décadas desde que
Retraso y alteracion en la adquisicion y el uso
Kanner (1943) publicara su articulo semind: Perdel habla y el lenguaje. Mutlsrno o lenguaje
turbaciones autü*tr del contacto afemuo, donde,
sin intencióncomunicativa real
por primera vez, se caracterizaba nosológicamenLlrnltaclones en la variedad de la actividad
r~ PI trastorno autisfa (micidmente denominado
espontánea
Aparición de los primeros sintmas
nautismo infantd precoz»). E n la tabla 18-1 están recogidas, de manera sintética, las principales
II
TIUSTO~OS
DEL ESPECTRO AUTLSTA
I
siendo la investigación, tanto en el plano neuropsicológico como en el neurobiológico. De hecho,
y dadas las alteraciones o desviaciones cualitativas
que suhyacen al trastorno, todavía sigue siendo
uno de los campos más fértiles y productivos que
existen para la investigación en neurodesarrollo.
No obstante, conviene dejar constancia del poderoso efecto que también han ejercido, sobre todo
momentos, los movimientos asoen los
ciativo~y la creación de colectivos de padres en
distintos lugares del mundo.
Una de las rimer ras batallas v. un gran obstácu.
lo con el que tuvo que enfrentarse la comprensión
y el abordaje del autismo (y desafortunadamente
aún se observan momentos de resistencia incluso
en lugares de nuestro país) ha sido el grave error
en la consideración etiológica del trastorno que se
desprenda de las concepciones psicodinámicas,
predominantes en las dos primeras décadas y hasta
comienzos de la de 1970. Las hipótesis psiwgénicas, que ponían el acento de una u otra manera en
la culpabilidad de los padres, no sólo hicieron mncho daño a los propios padres, sino que impidieron seriamente el desarrollo de la investigación y
de los procedimientos de educación e intervención
efectivos. Afortunadamente. el trabajo científico
de autores ya clásicos como Rutter et al. (1984)
contribuyó a establecer los criterios esenciales para
el diamóstico v sentar las bases para las definiciones que w n posterioridad se han plarmado en los
manuales de clasificación de trastornos (Manual
diagnóitico y estadhtico de los tratomor mmtaler [DSM], de la American Prychiammc
Auociation
[APA]) y enfermedades (Chificación Internacional
de Enfmedzdpx [CIE], de la Organización Mundial de la Salud [OMS]).
Un avance muy significativo lo constituyó
considerar el autismo como un trastorno del
desarrollo, en el que se producen alteraciones o
desviaciones cualitativas en ámbitos de funcionamiento que definen de forma muy característica
al ser humano. Ello propició que, a partir de la 3a
edición (DSM-111) y, en especial, de la versión revisada (DSM-111-R), el autismo y otros trastornos
similares de presentación temprana, en los que se
afectan el surgimiento y la adquisición de las funciones psicológicas, que en el desarrollo neurotípico se gestan en los primeros años de vida, tuvieran
entidad propia y se desligaran con clara rotundidad de la psiwsis y los trastornos psicóticos.
Los trabajos de Lorna Wing et al. (i. e., Wing y
Gould, 1979) estableciendo la conjunción de déficits en dominios como las competencias sociales y
de relación, la comunicación y el lenguaje, y la ac-
tividad simbólica e imaginativa, que se ha venido
a denominar «la tríada de alteraciones», sentaron
las bases para el concepto de «espectro autistan y
la nueva y acmd concepción dimensional -que no
categorial- del autismo. Se construye así la idea de
un continuo de trastornos en los que un factor determinante como la gravedad puede dar cuenta de
la heterogeneidad en la presentación sindrómica,
con casos que van, en uno de los extremos, desde
una gran afectación, en los que suele ser muy hahitual que el trastorno autista se asocie w n una importante discapacidad i n t e l e c d a, en el extremo
opuesto de las dimensiones que se manejan, otros
casos sorprendentes, con muy buenas wmpetencias en algunos ámbitos de funcionamiento, con
inteligencia conservada o por encima de la media,
un adecuado desarrollo del lenguaje y presencia incluso de habilidades especiales. Son ejemplos de lo
que se denomina autismo de alto funcionamiento
síndrome de Asperger (v. cap. 19).
En este caoítulo hemos elegido intencionadamente la historia de Felipe, que se sitúa, aproximadamente, en la zona intermedia del espectro y
que suele corresponderse de manera más fiel w n
las características descritas por Kanner. Felipe nos
va a permitir descubrir la sorprendente similitud
que existe en la presentación del trastorno autista
en la mayor parte de los casos, así como wnocer algunos de los instrumentos que se usan en
su diagnóstico y valoración. Además, en el plano
del tratamiento, Felipe también nos ayudará a entender cómo se construyen los primeros objetivos
focalizados en el funcionamiento nenropsicológico que seria esperable en un desarrollo típico,
por ejemplo, el uso de la mirada y la atención, los
mecanismos de acción y atención conjunta y el
acceso a los primeros símbolos.
o
-
PLANTEAMIENTO GENERAL DEL CASO.
UNA HISTORIA QUE SE REPITE
UNA Y OTRA VEZ
El "¡no parece muy inceligenre, jugando con los
jugueres en la cama, y muestra adecuada curiosidad
por los instrumentos utilizadas en el mamen. Parece
basranre autosuficiente en su juego. Es difícil decir con
cerreza si oye, pero parece que si lo hace. Obedece órdenes como usiéncaten o «túmbate,,,indusa cuando no
ve a la persona que habla. No presta atención a la conversación que se entabla a su alrededor y, aunque hace
ruidos, no emite palabras recanocibles.
E l c m de Richard. L o Kanner (1943)
Felipe tenía 2 años la primera v a que acudió a
consulta. Era el segundo hijo (en ese momento su
hermana tenia 9 años) de una pareja sin antecedentes personaes o familiares de auusmo. El embarazo y el parto fueron normales. La adquisición
de hitos motores también se reaíii dentro de los
parámetros esperables en el desarrollo normal, induso un poco precoces, porque comenzó a andar
a partir de los nueve meses y medio. En este punto
es conveniente señalar que es bastante infrecuente
o inusual que se observe en el autismo un retraso
en la adquisición de hitos motores que pudiera
ser significat~vo.De hecho, su ausencia es uno de
los elementos que caracterizan el fenómeno que
se ha dado en denominar «disarmoníaevolutivau,
que es prototípico del trastorno, es decir: mientm
algunas áreas del desarrollo están intactas o relativamente intactas, en ouas se observa un retraso,
alteración o desviación significativa.
Aunque los padres describen un desarrollo general en apariencia normal hasta aproximadamente los 2 años de edad, de manera retrospectiva hforman de que detectaron un escaso inretés en los
juegos típicos que se hacen con bebés. Asimismo,
no observaron la aparic~ónde la conducta de señalar que, de manera natllcal, suele emerger desde
el año en adelante o induso 1 o 2 meses antes, ni
de manifestaciones comunicativas con finalidad
de enseñar, mostrar o compartir con el otro, que
también son muy evidentes en el desarrollo normal, a partir del primer año (y que generalmente
suelen evidenciarse a través de la conduma de seiialar). Otro aspecto que refirieron es que no se
produjo la evolución esperable desde los primeros
balbuceos (que induso eran pocos) hasta las primeras palabras y el lenguaje.
Es el pediatra de la sociedad médica a la que
pertenece la familia el que alerta un poco antes de los 2 años, sobre posibles difcultades en
el desarrollo. Obsem escaso o prácticamente
nulo contacto ocular, presencia de lo que se ha
denominado sordera paruhjica aparente -el niño
parece sordo, aunque realmente no lo es, al no
responder al nombre o a las órdenes que se le dan,
pero sí lo hace a otros estímulos andiuvos (p. ej.,
la telwisión, con algunos programas de dibujos
animados)-, ausencia de lenguaje, así como de interés en la relación con ouos niños, y conductas
de aislamiento.
A Felipe ya se le habían practicado algunas
exploraciones médicas complementarias en ese
momento: un electroencefalograma y pruebas
auditivas como una audiometría y potenciales
evocados auditivos, en las que obtuvo resultados
dentro de la normalidad. Asimismo, los padres
informaron de que recientemente se les había su-
gerido
que contaaaran con la unidad de atención
temprana.
La historia que cuenran los padres de Felipe se
repite una y otra vez, con pocas variaciones, en
la manifestación de las dificultades que disparan
la alarma sobre un posible trastorno del neurodesarrollo asimilable a un trastorno de espectro
autwa (TEA) (Martos et al., 2008). En realidad,
estamos ante una presentación bastante prototipica, en la que induso pueden encontrarse diferencias con otros trastornos próximos también de
inicio temprano. Es importante, pues, retener las
señales de alerta al objeto de que se produzca una
derivación lo más precoz posible hacia servicios
especializados en el diagnósrico de los TEA. A los
12 meses de edad ya &te un conjunto de estas
seIíaies que son muy relevantes: pobre contacto
ocular, disminución de la mirada a la cara de los
otros falta de respuesta al nombre, ausencia de la
conducta de seíialar, de rnosttar cosas y de compartir intereses, así como escaso hterés en la relación interpersonal.
PROCESO DE VALORACIÓN.
ALTERACI~NCUALITATIVA
EN ÁREAS DE FUNCIONAMIENTO
CARACTER~STICAMENTEHUMANAS
Mientras se realizaba la entrevista a los padres, previa a la valoración propiamente dicha,
Felipe permaneció entretenido con lápices y bolígrafos que estaban a su alcance, uno o más en
cada mano, centrado en una actividad reiterativa
de aproximarlos entre sí para que se tocatan las
puntas o las superficies. En ningún momento de
la entrevista estableció contacto ocular con ninguno de los adultos presentes. Tampoco manifestó
conductas comunicativas que implicaran mosuar
o enseñar algo a los adultos ni compartir algo con
ellos.
Esta misma actitud es la que manNvo en la
fase de valoración, mienuas no se le dirigiese activamente o se le proporcionase una tarea esuuaurada y directiva; es decir, permanecía «a su aire»,
indiferente a las personas y e n h c a d o en la actividad repetitiva de coger objetos que emparejaba, colocaba juntos o hacía que se tocasen por las
superficies. En ocasiones realizaba esta actividad
alternándola con la conducta de mirar una de sus
manos mientras flexionaba el dedo índice. Sólo
tenía en cuenta a las personas cuando las necesitaba para algo, siempre y cuando no pudiese conseguir lo que deseara por sí mismo; así pues, hacía
un uso instrumental de los otros, como si fueran
herramientas que le posibilitaban acceder a aquello que quería, pero sin siquiera mirarlas. El contacto ocular espontáneo era prácticamente inexistente; se detectaba, aunque con baja frecuencia y
de forma esporádica, ante algún juego interactivo
de carácter circular que, aun siendo de su agrado,
no demandaba continuar ni siquiera de manera
instrumental. Tampoco se observó seguimiento
de la mirada, mirar dónde setíala el otro y, por lo
tanto, se consideró ausente la habilidad de atención conjunta como respuesta en su repertorio;
asimismo, en ningún momento mosuó conductas
que implicaran establecimiento de habilidad de
atención conjunta como iniciativa, es decir, cualquier intento por su parte de atraer la atención
de un adulto hacia un objeto que ninguno de los
dos está tocando y que no es con el propósito de
pedir algo. Cuando se le ofrecía, de maneta dirigida, alguna actividad manipulativa, se implicaba
brevemente y de forma elemental con acciones
básicas, como encajar figuras geométricas, tareas
sencillas de ensartados o construcción de torres.
La competencia en estas actividades, no obstante,
se correspondía con lo esperable para su edad. Felipe presentaba una evidente alteración cualitativa
en la interacción rocial.
En lo que respecta al desarrollo de la comunicación y el lenguaje, Felipe mostraba una clara alteración cualitativa, con ausencia de lenguaje expresivo y presencia ocasional o muy esporádica de
algún sonido o balbuceo de carácter repetitivo y
sin funcionalidad. La comunicación se restringía
a la realización de actos insuumentales con personas con una función exclusiva de petición, es
decir, con carácter imperativo (con precisión habría que decir «protoimperativos», puesto que no
había lenguaje expresivo). Se constató, además,
la ausencia de la conducta de setíalar. Cuando
se le proporcionaba ayuda, podía observarse una
relativa facilidad para modelarla físicamente, tocando el objeto que deseaba, pero no lo hacía de
forma espontánea. No se detectó comunicación
con la finalidad de mostm, enseñar o compartir
con el otro, es decir, comunicación con función
declarativa («protodedarativa». porque, como se
ha comentado, no existía lenguaje expresivo). La
comprensión del lenguaje también estaba alterada, restringida a un reducido número de órdenes
sencillas y, en gran parte, contextualizadas o ligadas a las rutinas en las que realizaban dichas órdenes; aun así,rnzntpnia cirrta inronii~r~ncia
en
la respuesta a esas órdenes sencillas, al igual que
ocurría con la respuesta al nombre. De manera
similar, manifestaba una marcada dificultad en la
comprensión y comunicación no verbal, mientras
que no se observó el uso de gestos para compensar
la ausencia de lenguaje.
También se constató una clara alteración en
la actividad simbólica e imaginativa, sin que ésta
existiera propiamente como tal. Incluso el uso
funcional de objetos y juguetes estaba limitado
y restringido. Más bien presentaba la tendencia
a realizar actividades reperitivas con ellos, como
las que se han mencionado, junto con la ptesencia ocasional de manierismos de manos y dedos.
En la valoración realizada también se observó una
conducta de bruxismo frecuente.
Como instrumento diagnóstico se utilizó el
módulo 1 de la Escala de observación para el diagnóstico del auúsmo (ADOS). Este instrumento
recoge un protocolo estandarizado de observación, basado en los criterios del DSM y la CIE,
que evalúa las dificultades sociales y comunicativas que son características del autismo, y puede
usarse desde los 2 anos hasta la vida adulta. En la
tabla 18-2 se recogen las puntuaciones obtenidas
por Felipe en el algoritmo diagnóstico del módulo
1 de la ADOS. (En la tabla 18-3 se enumeran
otros instrumentos de cribado y evaluación de
áreas relevantes para la detección y el diagnóstico
de los TEA.)
¡Bienvenido, Felipe!
Tenía poco más de 2 años cuando iniciamos
la intervención. Felipe entró con su madre en el
aula, observador aunque cauto. El primer paso en
cualquier intervención es el establecimiento de
una relación de confutnur entre niño y terapeuta,
así que, con ese objetivo central en mente, le ofrecimos un gusanito de azúcar y funcionó (rara vez
falla). A partir de ahí, Felipe se despegó de las faldas de su madre y empezó a participar. Hasta ese
momento había explorado la clase con la mirada y
nos había esaltadon; no éramos de su interés.
En las primeras sesiones se debe conseguir la
adaptación del nitío y que acuda contento a las
citas, que entienda que en aquel contexto la figura de referencia es la persona que lleva a cabo
la intervención, y establecer las pautas de funcionamiento y las normas de la relación terapéutica. Esto hará que sepa en todo momento qué
está permitido y qué no; le dará la capacidad de
anticipar a qué viene y le ayudará a interactuar
con quien dirige las sesiones, sabiendo que en ese
Tabb 18-2. Puntuac1on.s obtenldaa por k l l p s . n e I algoritmodel módulo 1d.a
l
para el dlagnbrtlcodml autismo (ADOS)
Exala d.ob~wati6n
".ihtad0 visual inusual
81
2
83
2
~ ac0mpaR:idum
r
la interacciotj
65
T
?5fnl
R9
2
-
1
Tabla 18-3. Algunos lnrtrumentosdedctacdbn delos trastornos del espectro autista
CherxiistlntAuDrm ni Toddlerr (CnATI. 8-enos indicadores en famlol paralcloíae;~egosimbólico y atcncion
ronjdnta A td erprrific daa y pobre renr;bi ioao. Se ap ica a o=
l. 18 mewr
Mod8írd-C~eckiirr
forAut8rrn in Toddleir IM-CHAI').Mantiene lo5 itcrn, oel CHAl y atiadc 14 items. Mqora la
scnr oi idad. Se ap icd entre los 18 y os 30 me,?,
8 Quantitative-Checkiist ForAutism in Toddlerr (Q-CHAT). Aún no se han publicado propiedades psicométricas.
Se aplica entre 105 16 y los 30 meses
, PervasiveDeveloprnent~iDi10rder15creeni~gT=tPho>yCareScreener (PDDST-11). Está diseñado para ser usado
en tres niveles dedetección. lndicer aceptables de sensibilidad y menores en especikidad en el nivel 3. Se aplica
entre los 9y los 24 meses
m (ornm~nirorion
andSymbolicReli<ivia~r
Scok, De~~elupn~erit<il~rofil~s
(CSBS-DP Mwhor \tern,'ond$fereiv\as
51gnlficnrvar con contruler no,mdle, y ninos con d Tic" IJdei com..nicativa%, nqu ,tirar y r ~iibolirasAltos valore5
Am~srnObservatronScaleforlnfants(AOSI) Esta ideado para una detección muy temprana.Valor aceptable
de sens~bilidady alto de especificidad.Se aplica entre los6 y los 18 meses
, Screenrng Tool forAurism in Two YeorDid (STAT]. ftems adecuados para 2 años, pero no para periodosposteriores.
Nivelesaceptables de sensibilidad y especificidad. Se aplica entre los 24 y los 35 meses
, ñohyonrilnlnnt qcreenfor Childrenwitli oviicrn lrorts (B.SCLIT.. Di,eiwoo par4 idenrifirñr aut:srna y otros problemas
aruciador. Contieiie ti?\ panes. hivelcr ir~ptaoleroe \en\ o idao b erpecificiddd. Se ap.;ca entre los 17
y los 37 meses
>
l
su instrucción resulta una buena guía para seguir:
a) tocar señalando; 6) seiíalar a distancia; c) señalar a distancia para escoger, y d) señalar y usar la
mirada.
De la mano de estas primeras conductas comunicativas se inicia la intervención en acción y
atención conjunta, tan afectadas en este tipo de
trastornos. Con Felipe fue sencillo descubrir jneManos a la obra. Llamar a Felipe
gos circulares de interacción de su interés que nos
permitieran trabajar este objetivo, pero no siemCuando se trabaja con nióos en edades rempre es así. A la hora de elegir actividades, tenepranas y con un TEA no pueden perderse de vista
mos que encontrar juegos muy reforzanres para
algunos principios de la intervención terapéutica
el niño, con la finalidad de que desee varias repeque, con ellos, cobran especial relevancia: partir de
ticiones e incluso que pueda llegar a demandarlos
sus intereses, formular objetivos funcionales (para
de alguna manera. En este sentido, nos valdremos
ese niño concreto o para su familia), reforzar los
de conocer el estilo perceptiva o el perfil sensorial
intentos comunicativos, elegir contextos lo más
del menor. Felipe era un buscador de sensaciones
naturales posibles, establecer rutinas y ambientes
táctiles y cinestésicas, por lo que sabíamos que
estructurados y ~redecibles,apoyar visualmente
acertaríamos con juegos de cosquillas, volteretas,
la información, adecuar nuestro lenguaje al nivel
carreras, erc. Ideamos varios tipos de cosquillas:
comprensivo del menor y formar a la familia en el
sus favoritas eran las rhormiguitasn. Las demanpapel de coterapeuras.
daba situando nuestras manos en sus rodillas. Las
Partiendo de estos fundamentos, el primer obhormiguitas hacían un alto en el camino hacia
jetivo siempre va a ser «conectar al niño con su
el cuello, y no proseguían hasta que él establecía
entorno». Vamos a trabajar en el establecimiento
contacto ocular. A través de este tipo de juegos se
de medios de omunicación, desde las manifestapromueve, además de acciones conjuntas básicas,
ciones más rudimentarias hasta las más elaboradas
una asociación interesante entre la interacción
y específicas que sea ~osible.Como ya se ha indicon el otro y el disfrute, con lo que aumenta la
cado, Felipe «utilizaba» a sus padres como meras
Frecuencia de elección por parte del niño de jueherramientas para conseguir aquello que deseaba
gos compartidos con el adulto frente a juegos más
(los llevaba de la mano, sin mirarlos, dirigiendo su
solitarios. Los juegos de turnos sencillos serían
brazo como si de una pinza se tratase para que couna buena herramienta para continuar con la ingieran y le entregasen los objetos que ansiaba). Las
tervención en este aspecto, como construcciones
conductas instrumentales de demanda o petición
de torres, en las que cada vez uno pone una pieza,
están en la base de esas manifestaciones iniciales,
o un juego de pescar, en el que nos vamos pasando
siendo las más primitivas dentro del desarrollo de
la cana para atrapar un pez.
la comunicación en los seres humanos. Con Felipe
Habiéndose incrementado de manera notable
se fueron construyendo poco a poco estas conducla
intención
comunicativa de Felipe, se trata ahora
un
obieto
tas: se le enseñó la habilidad de entreear
"
de convertirlo en un comunicador cada v a más
para conseguir un fin (P. ej., la caja de las galletas
eficaz. Tras unos meses de intervención, aún no
para que se la abrieran, y poder así coger una).
había desarrollado lenguaje expresivo; simplemenUna vez establecida esta primera manifestación de
te empleaba la queja para rechazar o para mostrar
expresión de un deseo, el siguiente paso fue la endisconformidad, y todas sus emisiones tenían fiseñanza de un gesto, una conducta más elaborada
nalidad autoestimulatoria o eran una conducta
con finalidad de petición que resultara daramente
repetitiva sin sentido comunicativo. Por este mocomprensible por cualquier persona, un gesto de
tivo se decidió introducir un sistema alternativol
tipo protoimperativo. Señalar es el primer gesto
aumentativo de comunicación (SAAC) que le proverdadero que tiene extraordinaria imporrancia
porcionara una forma más específica y exitosa de
en comunicación, por sus características de ser
satisfacer sus deseos.
intencional, intersubjetivo y simbólico. Esta conEn el momento de elegir un SAAC debemos
ducta innata, habitualmente ausente en niños con
tener en cuenta factores como el nivel intelectual
TEA, requiere entonces una enseñanza explícita.
l
y, por lo tanto, el nivel de representaMediante el uso de las técnicas de moldrami~nro d ~ niño
ción que es capaz de comprender; la posibilidad
y encadenamiento hacia atrás, la secuencia de pade trasladar el sistema elegido a todos los ámbitos
sos que proponen Newson y Christie (1998) para
marco se le comprende; todo esto le proporcionará confianza y, por lo tanto, tranquilidad. Nunca
se debe escatimar tiempo en el establecimiento
de esta relación, ya que será la base sobre la que
construir todo el abordaje y explotar al máximo el
potencial del menor.
(familia y escuela fundamentalmente),y si -os
a pensar en un sistema gestuai habrá que considerar la destreza motora del menor y su capacidad
de imitación. En d a u v a , este sistema deberá
ser individualizado y adaptado a las características
del núio y su familia En algunos casos es posible
combinar diferentes sistemas en función de los
contextos; por ejemplo, gesmal para necesidades
básicas (como agua), y de imágenes para objetos
favoritos. El finúltimo es, siempre, dotar al menor de las herramientas que le sean más útiies y
funcionales. Con Felipe se optó por el sistema
de comunicación por intercambio de imágenes o
P a r e Exchange Communication Syrrn (PECS),
de Frost y Bondy, 2002). Se trata de ensehr al
a entregar u n símbolo (en este caso una ima, que puede ir desde una fotografía real hasta
pictograma o una palabra escrita) para obtener
110 que quiere. Es impresionante ver cómo,
e instaura un pequeño panel de comuniel niño puede expresar sus principdes denuye su irritabilidad y, por lo tanto, las
ietas, con lo que meiora enormemente el dMa
Un espejo en el que mirar el desarrollo
Los datos de los estudios sobre la imitación
en d o s pequeños con TEA indican un evidente retraso en esta habilidad y establecen una clara
relación entre la competenna social y lingüística
de los niños y tales capacidades de imitación. Por
otro lado, como es bien sabido, la imitación es
uno de los motores del aprendizaje, con especial
relevancia en la primera infancia Uno de los objetivos principales de intervención a edades tempranas será, por lo tanto, pmmover la adquisición de
la capacidad imitativa o mejorarla en aquellos casos en que BÍisten mdimentos de ésta. Empezaremas por juegos de imitación procedimental, que
suelen ser más sencillos y atractivos para el nifio,
para continuar posteriormente con el trabajo de
imitación g e s t d y, en úitima instanua, verbal. A
Felipe le gustaban mucho los animales; en especial le llamaban la atención sus onomatopeyas, así
que empezamos por ahí.Fuimos asociando gestos
que se uuliian de forma habimal en la internención, adaptados a la capacidad motora del menor,
a los sonidos que tanto le gustaban. Inicialmente
moldeamos el gesto con nuestras propias manos
(cogiendo las del niño y haciendo el gesto por él)
y poco a poca los fue imitando. También cuando
ttabajamos la imitación es deseable, aunque no
siempre posible, la búsqueda de la funcionalidad,
es decir, que aquello que imita pueda serle útil
posteriormente en SU desempefio cotidiano.
...
No entiendo por qué, pero de repente
jotra rabieta!
niño con acontecimientos agradables,
promoviendo su mterés comuntcati-
Algo que parece tan elemental como querer
conocer el antecedente que subyace a una rabieta,
puede ser muy complicado en los niños con TEA.
Para modiicar la conducta hay que entender los
dis~ntossusuatos y desarrollos cognitivos que la
respaldan. En este punto es relevante indicar que
la mvestigación neumpsicológica ha proporcionado ayudas muy valiosas. Como ya se ha mencionado en el capitulo k o d u c t o ~ i o las
, personas
con TEA muestran un déficit importante en el
funcionamiento ejecurivo. Esto se expresa a través de graves dificultades en numerosos aspectos:
resolución de problemas, regdadón emocional,
adaptación a situaciones imprevistas y novedosas, anticipación, inhibición de conductas predominantes, etc. Cuando estamos hablando de
conducta cobran especial relevancia, por ser un
frecuente detonante de explosiones emocionales,
las dificultades de ann'cipaczón. La anticipación se
relaciona con muchos otros procesos que son muy
relevantes en el desarrollo, como por ejemplo, la
intencionalidad en la comunicación, el establecimiento de esquemas, el progreso de la memoria
dedarativa y, en general, la provisión y previsión
hacia el futuro. Conforme fue avanzando en edad
y en comprensión del mundo que lo rodeaba,
Felipe mostraba frecuentes conductas desadaptadas, tanto en casa como durante la sesiones de
intervención. Era el momento de introducir una
agendavisual diaria que le permitiera anticipar los
sucesos mis importantes del día y las actividades
durante la terapia.
A la hora de instaurar una agenda es conveniente, como con muchos otros aprendizajes,
que sea el terapeuta quien la inicie y ensene al
nino su hincionainiento antes de trasladarla a
otros contextos. en esoecial
a la casa. Con ello se
~r
pretende, Fundamentalmente, evitar errores frecuentes en los padres que alargarían el proceso
de adquisición, por no hablar de lo complicado
que es desaprender aquello que se ha aprendido
de manera incorrecta. Las agendas, al igual que
los SAAC, han de ser totalmente individualizadas
y adaptadas al menor (nivel intelectual, nivel de
representación, conciencia de temporalidad, etc.).
No hay que olvidar que, aunque la evolución del
niño sea notable y parezca comprender mucho
mejor, las dificultades de anticipación siguen en
la base del trastorno y este recurso, la agenda, será
conveniente mantenerlo largo tiempo, si no toda
su vida, aunque vaya modificándose en formato y
contenido.
Aprender a jugar y a disfrutar
de los juguetes
Felipe, como tantos niños con trastorno autista, presentaba un juego escasamente funcional,
con tendencia repetitiva y limitado a objetos muy
concretos, y no mostraba interés por la mayoría
de los juguetes infantiles. Las dificultades en el
juego y la actividad simbólica se han relacionado
también con la disfunción ejecutiva, en concreto
con los déficits en procesos de planificación, de
inhibición y de control de impulsos. La inflexihilidad cognitiva que subyace a estas dificultades se
vincula muy directamente con los problemas que
se observan en la capacidad generativa, y da lugar a alteraciones en las habilidades para concebir
objetivos y metas adecuadas y para crear nuevas
conductas.
Por otro lado, el juego es uno de los indicadores más evidentes del desarrollo de un nino,
siendo clave en la maduración motora, cognitiva,
lingüística, afectiva y social. Así, se hace necesario
trabajar específicamenre las dificultades en esta
área. De nuevo echaremos mano de las técnicas
de modificación de conducta, condicionando el
empleo de aquello que le gusta (ya sea un objeto
o un tipo dr juego) al uso previo de lo que queremos introducir (un juguete nuevo o un juego
funcional con un juguete que ya utiliza).
FUNCIONAMIENTO ACTUAL.
VATIENE 7 ANOS
Desde hace un año, Felipe está escolarizado en
un aula específica para alumnos con TEA.
Sus competencias sociales, aunque todavía
muy deficientes, han mejorado. El contacto ocular espontáneo es más frecuente, en especial en
situaciones de interacción. Busca con mayor asiduidad relacionarse con las figuras de referencia
habituales, aunque no tanto con otras personas
menos familiares. Sigue optando por el juego en
paralelo, pero acepta la iniciativa de los iguales
para compartido con él, siempre y cuando sea un
juego de su interés.
Aunque ha adquirido un lenguaje oral funcional, se encuentra limitado exclusivamente a situaciones de demanda. Es capaz de producir frases
sencillas de tres elementos, de forma telegrjfica,
pero muestra tendencia a emplear la holofrase con
fines imperativos. Su habla es de inteligibilidad media, pues si bien ha adquirido un inventario amplio
de fonemas, presenta frecuentes omisiones silábicas
intermedias y ciertos sonidos algo distorsionados.
Al igual que la pragmática, la comprensión del
lenguaje aparece aún muy afectada. Sigue instrucciones cotidianas en los diferentes contextos, pero
con grandes dificultades para entender las ptegunras. Su léxico se cine casi únicamente a aqueilas
palabras que son útiles, funcionales para él, o que
forman parte de su día a día. Recientemente se le
ha administrado elTest de vocabulario en imágenes
de Pmbody, en el que se ha objetivxdo una pobre
ejecución, con resultados en vocabulario receptivo
equivalentes a una edad de unos 3 dios.
Sus intereses, aunque todavía bastante restringidos, se han visto ampliados de forma notzble.
En general, es un nino colaborador en todos los
contextos, lo que está facilitando enormemente su
evolución. Eri el colegio informan de que, si bien
realiza las tareas de manera mis eficiente cuando
cuenta con supervisión, es capaz de llevar a cabo
el trabajo diario de forma autónoma. Está adqui-
riendo l a lectoescritura, aunque de manera global, gracias a las buenas habilidades mnésicas que
presenta. Muestra un nivcl elevado de actividad,
atenuón lábil e impulsividad. Presenta multitud
de autoestimulaciones, l a mayoría de ellas verbales, y algunos manierismos motores.
Después de casi 5 anos trabajando con Felipe,
nos invade una enorme satisfacción+al observar
su evolución y los logros actuales. Estos son el
e Juico c :nico: rrasrorno a~tista.
I
I
1
I
Hailazrios
- en la exoioración: destaca ,na
disarmonia evolutiva. Desarrollo general
aparentemente normal hasta aproximadamente los 18 meses de edad. cuando los
padresdescriben un aparóm.Pobrecontacto ocular, ausencia de respuesta al nombre,
de la conducta de señalar v de cond~ctas
protodeclarativas. inflexibilidad cognitiva y
escaso interés en la interacción social.
-- Pruebas médicas com~lementarias: eiectroencefalogramii y pruebas auditivas (audiometría y potencialeswocadosauditivos)
con resultados dentro de la normalidad.
Intervención neumpsicolági~a en atención
temprana:
-
ACTIVIDAD18-1. Función ejecutiva y autismo
A lo largo del capitulo introductorio a los TEA,
así como en el presente, se ha tratado el fallo en
la función ejecutiva como una de las teorías que
da cuenta de algunos de los signos observados en
estos trastornos, si bien no permite explicarlos todos. Actualmente se tiende a la simplificación a la
hora de definir qué procesos comprende la llamada función ejecutiva y, así, algunos autores como
Miyake et al. (2000) proponen modelos factoriales
que aglutinan estos procesos y subprocesos en tres
grandes factores: actualización, inhibición y alternancia. Definen estos componentes como:
Actualización. Implica la monitorización, la
manipulación y la actualización de información
en iinea en la memoria de trabajo.
producto n o sólo de l a posibilidad que tuvo en
este caso de recibir una atención temprana, sino
también de la gran colaboración y participación
de l a familia, implicada en todo momento, capaz
de aplicar cada una de las pautas que se proporuonaron y, wn el uempo, convertirse sus miembros en hábiles corerapeuras, con estrategias eficaces en l a estimulación y el control conductual
de su hijo.
Con el nino: instaurar los prerrequis:tos de
la comunicación v de la interacción social.
potenciar el contacto ocular y las conductas comunicativas iniciales de demanda
íinstrumentales v, oestuales): oromover la
acción y la atención mnjunta,'así como la
imitación y el juego funcional.
- Con la familia: osicoeducación (sobre las
caracteristicas del trastorno y el manejo de
contingencias) y apoyo para instaurar un
sistema altcrnativo/aumentativo de la comunicación y agendas diarias en el hogar.
- En la escuela: psrcoeducación con maestras
y otros p~ofesionalesimplicadasi ertructuración del ambiente y empleo de-apoyos
visuales.
1
1
1
Inhibición. Capacidad para impedir de forma
deliberada o controlada la producción de respuestas predominantes automáticas.
Alternancia. Ca~acidadde cambiar de manera
flexible entre distintas operaciones mentales o
esquemas.
J Ejercicio l. Asocie cada conducta que aparece
en la tabla 18-4 con el componente ejecutivo que
crea que está alterado.
ACTIVIDAD18-2. Aprender a evaluar
en neuropsicologia infantil. Principales pruebas
Dadas las frecuentes dificultades en lenguaje,
tanto expresivo como comprensivo, que presentan
--
bla 1E4. Conductasobnrvadar en IosTEA y procesosejecutivosalterados que lar explicarían
Conducta
Actualización
Inhibición
Alternancia
Esterotipiar motorasy verbales
Incapacidadpara la aceptación de cambios
Dificultadpara solucionar un problema nuevo
Focalizaciónen detalles en detrimento
de la globalidad
Risa inmotivada
Juego repetitivolusorepetitivode un objeto
Dificultadpara generar nuevos comportamientos
Dificultades de anticipación
Insistenciaen la invarianza ambiental
algunas personas con TEA, resulta muy complejo
administrar pruebas de inteligencia general debidoa la ausencia detareas libres de carga lingüística
(y menos aún adaptadas a la población espaiiola).
Sin embargo, la situación para la evaluación de los
rasgos del espectro autista no es así. Existen numerosas pruebas que permiten establecer un perfil de
funcionamiento en estos aspectos, entre ellas las
siguientes (v. también tabla 16-31.
Escala de observación para el diagnóstico
del autismo, 2= edición (AutisrnDiagnostic
ObservationalSchedule,2nd edition IADOS 21),
de Lord, Rutter, DiLavore, Risi, Gotham
y Bishop (2015)
Es una evaluación estandarizada y semiestructurada de la comunicación, la interacción social,
el juego o el uso imaginativo de los materiales,
v las conductas restrictivas ,
v reuetitivas diriaida a niños, adolescentes y adultos de los que se
sospeche que presenten n
; TEA. Se compone de
cinco módulos oroanizados a uartir de la edad v
del nivel de lenguáje expresivo de la persona qué
se va a evaluar. El módulo T está dirigido a niños
pequenos quetienen entre 12 y 30 meses de edad
y que no usan de manera consistente un lenguaje
de frases; el módulo 1 para nitios mayores de 30
meses y que no usan de manera consistente un
lenguaje de frases; el 2 se utiliza a cualquier edad
cuandoexiste habla con frases pero noes fluida; el
3 es Dara niños con fluidez verbal y adolescentes
jóvenes (menoresde lGaños), mientrasqueel módulo 4 es para adultos y adolescentes de 16 años
en adelante con lenguaje fluido. La prueba ofrece
.
aigoritmos diagnósticos para las áreas de interacción social, comunicación y comportamientos
estereotipados e intereses restringidos (que puede ser distinto en cada módulo), así como para la
suma de ambas áreas. y establece puntos de corte
paraTEA y para autismo.
Inventario de espectro autista (IDEA),
de Riviere (2004)
Desarrollado a partir de la tríada de Wing, permite establecer, con su administración, la gravedad de
los rasgos autistas presentes, y es útil también para
formular objetivos iniciales de intervención generales y específicos para cada niño.
J Eiercicio 2. Cumplimente el inventario IDEA
(disponible en la red) con los datos de la evaluación de Felipe que se han proporcionado en el capítulo.
ACTIVIDAD18-3. Neuropsicología infantil
en el cine y en la literatura
Para completar el aprendizaje acerca de IosTEA,
una vez más, recomendamosel análisis de casosclinicos que han sido protagonistas en la literatura y
en el cine o la televisión. En este caso proponemos
las obras detalladas a continuación.
Para leer (o ver)
Gallardo M. María y yo. Bilbao: Astiberri, 2007.
También en formato documental para RTVE dis-
ponibie en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/
el-documental/documental-maria-yo/2060907/
Gallardo M. v Gallardo M. Maria curnole20años.
Bilbao: Astiberri, 2015.
Cinefórum
DocumentalEllaberintoaimitadeR1VE,disponible
en: htt~'JI~~~~rtve.eslalamfta/videos/d~~umentos-tv/documentos-tv-laberinto-autista/l59818~
cantnhutionsto complea u f m n d lobci, rasks A krent M-
Frosr L. Bondy A. lhnie P i c m Exdiange Comrnunicarion
Systern uaining manual 2~ed. Pyramid Educarional Con-
sulranm. 2002.
Kanner L. Aucktic dirturbances of demive contan. Nervous
C h i i 1943;2:217-50.
Marm J, Ayuda R Freire S, Conzáln A, Llorente, M. Los
n.rir>\ pqueiiur ron riirirno \i,lucioiic. pia;i.<a, pira
prnhlciiirs ciiridiriius. .Va&icl <:I'PE 21iU8.
\liyAc h Indina. N. Fiiirrroii ( , Ii'mki A. Ilowcnc, 4.
The unity and diverdty of eaecucive funcrions and dieir
riable analpis. Cogn PsyEhol2000;41:49-100.
Newson E, Chriscie P 'ihe ppsychobiology of pointing. En:
Linhot G, Shatrock P. eds. P~ychobiolog~
ofaurism. uirrenr research and pmcrice. Sunderlmd: Aurkm Research
Unit, Uniwsiry ofSuoderland, 1998.
Ruaer M. Diagndsrico y definición. En: Rurrer M, Sdiapler
E, eds. hrirmo. Madrid: Alhambra, 1984.
WigL, Godd J. Swere impairmenii of $ M a l inreactionand
assaciaied abnomaüties in children: epidemialogy and
da~ificarion.J Auism Dw Disord 1979;9:11-29.
A Montes Lozano y J. Bernbibre Serrano
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
II
m
Al finalizarel capítulo el alumno sera' capaz de:
Indicar los sintomas característicosdel síndrome de Asperger en los d~ferentesámbitos decomportamiento dentro del espectro autista.
Describir los principales déíicits neuropsicplógicosobservados en el síndromede 4sperger.
Identificar los circuitos cerebrales asoc.ados al denominado cerebro social»,que darán cuenta de
las d:ficultades de las personas con sindrome de Asperger en la interacción y en la comunica~ión
con los otros
1 m Establecer los orincioaler comoonentes de una intervención tera~éuticaenel ámbito de las habili-
El sindrome de Asperger ha tenido una vida
cona en alguno de los manuales diagnósticos que
habitualmente se utilizan para el abordaje terapéutico de los pacientes (P. ej., en la 5a versión
1 del Manuldtagnósnco y ertadbtico de los hatornos
menkaler [DSM-51 de la Amerzcan Psychiamc Arsocutton [APA], 2013). Ya en 1981, Lorna Wing se
hizo ew de las dudas acerca de la validez teórica
y clínica de dicha entidad nosológica, al describir
el conjunto de síntomas a los que dio el nombre
del psiquiatra austríaco Hans Asperger basándose
en la semejanza entre los casos por él expuestos y
los evaluados por ella misma, dudas que aún wntinúan (Macintosh y Dissanayake, 2004) (Recuadro 19-1).
Clásicamente, el síndrome de Asperger se ha
considerado un trastorno generalizado del desarrollo que se caracterizarla por una aiterdciúii
cualitativa de k interacción social, así wmo por
patrones de comportamientos, intereses y activt-
dades restringidos, repetitivos y estereotipados, en
ausencia de un retraso clínicamente significativo
del lenguaje, intelectivo o de las habilidades de
autoayuda, las conductas adaptativas y la curiosidad propia de la edad, como se describe en el
DSM-N-TR (APA, 2002). En la actualidad, este
síndrome ha adquirido difusión en libros (¿quién
puede olvidar a Christopher John Francis Boone
en El curioso inndente del perro a medianoche, y
cómo no reconocer la labor de Temple Grandin
a la hora de darnos a conocer la mente de estos
niños en primera persona?) y series de televisión
(Boston @al, %e Big Bang Iheory) o películas
(Mary and Max), y reivindicado en pegaunas,
llaveros o uzas ( A n o a una persona w n el síndrome de Asperger*, <TeníaAsperger antes de que
fuera coob, «Viendo el mundo desde un ángulo
diferente») que pueden wmprarse por internet.
Asimismo, al revisar la biografía de algunos perscii~jijesrelrvautes de la historia ( N m o n , Einstein,
entre otros) se ha postulado que, tal vez, pudieran
haber sufrido este síndrome.
+
+
+
La historia es sobradamente conocida: mientras
Leo Kanner en Estados Unidos publicaba en 1943
sus observaciones sobre un grupo de niños con
estereotipias y problemas de comunicación y
relación social, Hans Asperger, en alemán y en
Austria. apenas con un año de diferencia divulgaba su trabajo con un grupo semejante de niños
pero que presentaban un mejor funcionamiento
lingüistico e intelectivo.
En su articulo de 1981. Lorna Wing comparaba
los datos clinicos recogidos por Asperger con sus
propias observaciones relativas a un conjunto de
niños autistas. Indicaba que en ambos grupos
de individuos se detectaban alteraciones en la
comunicación verbal y no verbal, junto a problemas en la interacción social, conductas estereotipadas y resistencia al cambio, así como cierta
habilidad o interés especialmente desarrollado.
aunque algunos podían presentar dificultades
en tareas aritméticas, en la escritura o en la lectura. Destacaba asimismo la elevada frecuencia de
alteraciones en la coordinación motora.
Dicha caracterización ha sido adoptada en los
manuales diagnósticos al uso, ya que se incorpora como entidad nosológica en la 4- edición del
Manuol áiagnóstico y estadistiro de los trastornos
mentoles de la APA [DSM-IV) y en la loa edición
de la Clasificación lnternocional de Enfermedades
(CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud,
aunque no sin resistencia. Por ejemplo, se califica
de «trastorno de validez nosológica dudosa» en
la CIE-lO(1992).
De hecho, ya Wing apreciaba las dificultades para
una delimitación del sindrome de Asperger al
establecer como criterio diferenciador frente al
autismo la ausencia de un retraso clínicamente
significativo en el lenguaje, en el desarrollo cognitivo o en las habilidades de autoayuda, el com-
Mientras esta popularidad ha supuesto una
atención mayor sobre las dificultades especificas
de los ninos y adolescentes autistas en general, l a
literatura científica incide en la importancia de
l a delimitación conceptual del sindrome de Asperger en especial frente al aucismo de alto h n cionamiento, aún s i n criterios consensuados, el
trastorno semántica-pragmático (v. cap. 16) o el
de aprendizaje n o verbal, asi como frente a otras
alteraciones con las que presenta una elevada comorbilidad, como el trastorno p o r déficit de atención con hiperactividad (v. cap. 201, el negarivista
desafiante e incluso los problemas afecuvos. De
esta manera, delimitar si se está ante dos cuadros
+
+
portamiento adaptativo o la curiosidad del individuo ante el ambiente que lo rodea. Tomando
como ejemplo el caso concreto del desarrollo lingüístico, su retraso tampoco se requiere de forma
obligatoria para el diagnóstico de autismo.
Hasta tal punto parece extenderse la confusión
en relación con los criterios nosológicos del sindrome de Asperger, que una autora de tanto
prestigio en este campo como Uta Frith (20041
indica que las evidencias encontradas hasta el
momento (comportamentales,neurofisiológicas.
etc.) sugerirían que se trataría de unavariantedel
autismo en individuos de alto funcionamiento y
no ante un trastorno diferente y que, incluso, algunos de los casos descritos por el propio Asperger hoy no podrian diagnosticarse como síndrome de Asperger siguiendo los criterios del DSM.
Así, la propuesta que en este momento ofrece el
DSM-5 (APA, 20131 es una categoría global denominada drastornos del espectro autistau con dos
criterios principales centrados en los déficits persistentes en la comunicacióny la interacciónsocial
junto con las conductas repetitivas y los intereses
estereotipados. sin introducir los retrasos en el lenguaje por no representar una caracteristicadefinitoria única y universal de los trastornos de este espectro. Se trataría de incrementar de esta manera
la validezyfiabilidad deestacategoria diagnóstica
y su capacidad de representar las diversas manifestaciones clínicas individuales.junto con sus variaciones evolutivas, situacionales o de gravedad.
Y si bien el DSM-5 continúa sin proponer hipótesis etiológicas, tampoco los datos ofrecidos por
los análisis post mortem, la neurolmagen o los
protocolos neuropsicológicos proporcionan en
la actualidad un perfil claro y especifico de los
procesos cerebrales implicados que caractericen
al sindrome de Asperger frente al autismo.
cualitativa y etiológicamente diversos, el sindrom e de Asperger y el autismo, permitiría incidir en
las necesidades especificas de cada uno a la hora
de establecer un diagnóstico precoz, diseñar una
intervención eficaz e incluso incorporar medidas
preventivas o ajustar el pronóstico. S i n embargo,
si las diferencias son cuantitativas, aquellos nifios
y adolescentes con sindrome de Asperger podrian
verse beneficiados del abundante cuerpo de conocimientos relativos al autismo (Macinrosh y Dissanayake, 2004). L a literatura neuropsicológica
y n r u r u ~ i e i i ~ i f i cen
a gencral ofrece datos en esta
misma linea: l a dificultad para establecer un perúl
de déficits del síndrome de Asperger tanto da-
Síndrome de Asperger
procesos psicológicos básicos y superiodbury-Smith y Volkmar, 2009).
rnos de inicio en la infancia. Alavez, se preincidir en la relevancia de una intervenuón
sidades observadas a través de una evaluación
PLANTEAMIENTO GENERAL DEL CASO.
A LEER
A LOS 3 A ~ ~ O S YSE
Es fácil recordar nítidamente el primer día en
,que César acudió al Centro de Atención Infantil
Temprana del Hospital Universitario San Rafael
de Granada. Tenía 3 años y 2 meses y venía derivado por su pediatra por presentar «dificultades
en la relauón y en la comunicación».
Al entrar en la consulta no intercambió una
mirada con nosotros; ni siquiera lo hizo con su
madre, buscando la seguridad que se suele observar en cualquier niño de su edad cuando se enfrenta a una situación desconocida. Simplemente se h g i ó de manera resuelta a un calendario
mientras verbalizaba: «es 4 de marzo, estamos en
el mes 3»,y se dedicó a pasar las páginas como
si adivinar el siguiente mes le produjese un gran
placer. Nuestra sorpresa Fue en aumento cuando
se hizo patente que aquel pequeño era capaz de
Ieer los meses del almanaque y otros letreros de
la consulta. Desde ese primer instante dejó claro
su enorme interés por todo lo que tuviera que ver
con secuenuas ordinales.
Centrándonos en la anamnesis, como recv
miendala G d a de bu~mpráctiicaparaeldiagnórtico de lo5 h'tomos del eqemo auhsta (Día-Cuervo et al., 20051, se llevó a cabo una waluación que
comprendía tanto una historia chica detallada
como pruebas neuropsicológicas estandarizadas
que permitieran establecer el perfil específico de
las necesidades personales, educativas y sociales
del nifio, a las que se sumaron observaciones en
situaciones de juego librc y dirigido.
A la sesión de acogida César asistió junto a su
madre y una tía materna, qwenes proporcionaron
la información relevante acerca de su desarrollo
psicowolutivo, así wmo los antecedentes íamiiiares. En este Último aspecto el único dato signiíicativo era la enfermedad renal crónica que sufría
la madre.
En relación con el desarrollo previo del niño
relataron que el embarazo estuvo muy controlado, ya que la madre padeció diabetes gestacional
y que el parto fue inducido a término por exceso
de líquido amniótiw. La lactancia fue muta basta los 6 meses. Referían también que César había sido un bebé unormalr: inició la marcha con
12 meses, para ser independiente a los 13 meses;
las primeras palabras las presentó en torno a los
12 meses, y combinaba vanas alos 18 meses; controló esfínteres con 36 meses.
Igualmente indicaron que ks señales iniciales
de alarma aparecieron alrededor de los 15 meses.
Su tía materna, y cuidadora principal durante la
actividad laboral de la madre, relataba wmo mayor motivo de preocupación que el menor apenas
respondía a su nombre ni obedecía órdenes. Con
posterioridad observaron que casi no se relacionaba con los iguales y, en general, lo describían
como un niño enormemente independiente. En
ningún momento sospecharon que pudiera sufrir una deficiencia auditiva, porque exhibía, por
ejemplo, buenas aptitudes musicales e iba adquiriendo los hitos lingüísticos a la edad esperada.
Además, les llamaba mucho la atención el hecho
de que a edad temprana ya reconociera letras o
logoupos, dentro de lo que consideraban como
una admirable memoria visual global.
Podía deducirse, pues, de este relato que César
presentaba un desavollo düamónico: mienuas a nivel intelectivo se presumía un potencial de aprendizaje superior al de un niño de su edad, mostraba,
sin embargo, un deterioro importante de la cognición social. Para profundizar en gn>s aspectos se
induyó en la evaiuauón la Enpara el di+nóstico del autismo, edición rwisadaADI-R ('Eabla 19-1). Se especifican a conthuacián, signiendo
los uiterios requetidos para el diagnóstim, los datos más relevantes en las &as e x p l ~ ~
i ¿QUÉ DiRíA EL DOCTOR ASPERGER
ACERCA DE LO QUE M E PASA?
EVALUACI~NINICIAL
Interacción social
En la evaluación inicial pudo establecerse que,
si bien César apenas se interesaba por la inreracción con el otro y únicamente participaba en jue-
I I
247
TRASTORNOS
DEL EjPE<3TRO AZííISUL
Ir- -
Tabla 19-1. Competenciasde C i u r según la nWsUdiagnóstica
1 Alteracionescuali@tivasde la intemción social recíproca 1
1 Aiteracionescuali*iti~sde comunicación
1
fa
Patrones de conduda restringidos, repetitivos
y estereotipados
Alteracionesen el desarrollo wdehtes a los 35 meses
1U26
8/26
1
1
19
14
3/12
6
1/5
3
1
I
'Larmntuarianei m= elevadas ind~rarianuna rnayoralteracion
AD1.R Entwutapawl disgnbflicodelaufisrnoreviradavlutBmDlogn<
gos solitarios, como escribir nombres en un folio,
no cabía interpretar t&s conductas como timid a o ansiedad so&, puesto que no presentaba
problemas para acercarse a desconocidos y llegaba
induso a mostrarse desinhibido en la interacción
con los adultos. Se valoró asimismo una limitada
reciproudad emocional: era capaz de reír cuando
otros iloraban, a pesar de reconocer y denominar
el estado de ánimo que presenciaba.
Comunicación
Comenzó a hablar en corno al aho de edad. Cono& numerosas palabras yaen ese momento [...l. Su
desarrolla v a t i c d era bueno, aunque se refirió a sí
mismo en tercera persona hasta los 4 o 5 años. Nunca
había sido muy comunicarivo. I d u s o de adulto sólo
dabainformaciónsi se le preguntaba, y aun así contestaba de la manera más brwe posible. Sus expresiones
facides y sus gestos eran limitados, y su voz monótona
SobreKN Wing (1981)
En cuanto a la comunicación no verbal, César
apenas mantenía contacto ocular con su interlocutor, no respetaba los espacios interpersonales,
hablaba a escms centímetros del otro, y durante
las interacciones realizaba frecuentes manierismos o adoptaba posuuas corporales poco correctas, como contorsionarse mientras se le hablaba.
Además, su expresión facial y su roso odia eran
a menudo incongmentes con el contenido de la
conversación.
En lo que se refiere a la comunicación verbal,
y en concreto a sus arpectosformaks, el lenguaje era correcto, con excepción de algunos errores
modosintácticos habituales desde un enfoque
evolutivo, como la sobregeneralizacibn de reglas
(p. ej., Iestoi inagusto/ por <<nocstoy a guston).
La pronunciación aparecía, en ocasiones, exageradamente correcta para un nifio de su edad y de
origen andaluz (como una amculación marcada
de la 1st en posición inversa). Su vocabulario era
adecuado desde el punto de vista cuantitativo,
si bien mostraba un alto interés por palabras de
bala frecuencia, como ealternatiw, nnocturnou o
«significadon,que convertían su habla en pedante.
A la vez, presentaba &cultades progresivas ante
los mayores niveles de absmcción conceptual y
empleaba este tipo de vocablos fuera de contexto.
Realizaba en aquel momento inversiones pronominaes (p. ej., hablaba de sí mismo en tercera
persona) y mostraba algunas eco& inmediatas
y demoradas, que fueron disminuyendo.
Los arp~cttscompremrvos del lenguaje oral podían considerarse adecuados, aunque con ligeras
dificultades para responder a frases interrogativas
que comenzaran con pronombres del tipo quién,
cómo, etc. Por otra parte, si bien en aquel momento inicial esta comprensión de los contenidos
se cenia a lo Iiteral del dscurso y, por lo tanto, a
lo que se espera de un nino de esta edad, conforme pasaron los meses y &os fue desajustándose
con respecto a su gmpo normativo a la hora de
entender el lenguaje con mayor carga inferencial,
como metáforas, fórmulas indirectas, juegos de
palabras, chistes o ironías. Esta faita de claidad
para percibir significados múltiples, junto con la
baja capaudad para entender claves no verbales
y sus dificultades para identificar intenciones en
los demás, le ilwaban a realizar interpretaciones
literales de los mensajes (p. ej., en una ocasión,
mientras montaba un rompecabezas, el terapeuta
le animó a que intentara colocar una de las piezas
diciéndole: «prueba»,e inmediatamente se llevó la
pieza a la boca como si le estuvieran demandando
que la degustase).
En esta misma línea, las principales dificultades
de César se observaban en los mpecfos ~ramdticos.
Su conocimiento y aplicación del conjunto de re-
.-
que gobiernan el uso del lenguaje en un contexm social era deficiente. Lo empleaba con una
/ función eminentemente imperativa y de negación,
haciendo escaso uso de la función declarativa. Así.
sus mensajes iban destinados a modificar el muudo Eísico y no tanto el mundo m e n d de los otros.
Sus familiares comentaban que nunca les narraba
de manera espontánea hechos o actividades cotidianas, y mosuaba un limitado deseo de compartir
información y experiencias con los otros. Como se
ha dicho, uhiizaba la tercera persona del singular
en lugar de la segunda incluso con el interlorutor delante, como si hablase para si pero en voz
alta: «María se va a enfadar conmigo si hago.. .»,
aunque María era la persona que estaba interacmando con él. En aquel momento inicial, sus habilidades wnversacionales estaban muy por debajo
de lo esperable en un nino de su edad: no existía
coherencia en su diálogo, realizaba respuestas taneenciales, cambiaba radicalmente de temática v no
se adaptaba al oyente ni aJ conocimiento que éste
disponía con respecto al tema de conversación. Por
ejemplo, podía relatar un episodio de una serie de
dibujos animados sin introducir elementos contemales (que eran dibujos animados, el t í d o de
la serie o el nombre de los personajes, cuándo y
dónde los había visto) y sin tener presente que no
se había compartido con él esa vivencia.
Intereses, rutinas y conducta
Otro niño autisra estaba obsesionado con los venenos. Demostraba unos conocimientos inusitados en
esta área y poseía una numerosa colección de venenos,
dgunos preparados por él. Este niño llegó a n u e m
consulta porque había conseguido mbar una imporm t e cantidad de cianuro del aula de química de su
escuela.
Hans Asperger (1944), citado en Atmod (2009)
En el contacto con César destacaba un interés
absorbente por letras y números. En concreto, era
muy llamanva la presenua de una h t p m k desde
los 2 anos y 10 meses, con una moderada comprensión de lo leído. Un ejemplo sugerente de este
interés obsesivo ocuiria al presentarle fichas con
un mensaje emocional llamativo, como un niño
con una herida, en las que su atención era capnirada en mayor medida por el número de la ficha
que por el wntenido semántica (Recuadro 19-2).
Espontáneamente no participaba apenas en
juegos simbólicos y, cuando lo hacía, era ante demanda Moitrah tinas destrezas bastante limitadas en este sentido. Sus juegos favoritos, además
de cualquiera que tuviese que ver con las letras,
como deletrear palabras, eran los rompecabezas
y pintar. Tenía centros de interés algo llamativos
para su edad, por ejemplo, le gustaba enormemente lo relacionado con la señalización de tráico. Estos centros fueron haciéndose más complejos: historia de las civilizaciones,sistema solar, etc.
Mostraba siempre un gran afán de conocimiento.
Tanto la familia como en la escuela nos informaban de que no disfrutaba de juegos en equipo
donde tuviese que cooperar o competir y, como
nos relataba su maestra, rendía a permanecer en
actividades y juegos que interesaban poco a sus
iguales. Esta condición era sin duda un obstáculo
en la integración del menor en su contexto escolar.
En lo que se refiere a su comportamiento, se
puede decir que la rabieta y el llanto eran, dentro de su repertorio, las conductas más empleadas
para actuar sobre su entorno, tanto para conseguir un objetivo material como para finalizar una
actividad que no era de su agrado. La famiüa, por
aquel entonces, reconocía que el menor estaba
acosnunbrado a recibir todo lo que demandaba y
las contingencias utilizadas no eran del todo adecuadas (Recuadro19-3).
A nivel ejecutivo se observaba inüexibilidad
cognitiva y comportamental. Se mostraba intolerante ante algunos cambios en las nitinas. Así, por
ejemplo, tenía que cruzar las calles siempre por
los pasos de cebra, y si la calle no tenía se negaba
a hacerlo, porque así había aprendido esa regla, o
lloraba desconsoladamentesi el calendario estaba
en un mes distinto al que correspondía.
Motricidad
En el área psicomotora, César era un nuío con
una pobre coordinación áinámica. Su carrera era
poco estética (con aleteos); se movía en bloque,
disociando escasamente k cintura pélvica y la
escapular. Tenía dificultades con ejercicios como
saltar con los pies juntos o caminar sobre una línea recta y, en general, con actividades que requer i l i i i irl:ivor gr.i<lo<leequilibrio, <:om<i
perriiarieccr
<Icvic whr' un2 r c , l ~ r>icrri.i. Su morricirldd fin^
estaba sólo ligeramente por debajo de lo esperable
para su edad, característica que se evidenciaba en
actividades como enhebrar o en su caligrafía, ya
que los trazos eran poco precisos, a pesar de gustarle tanto el ámbito de las letras.
Autonomía
En lo que se refiere a la autonomía en las actividades básicas de k vida diaria, César no presenra-
I
-]
¤
Recuadro 19-2. Teorías neurocognitivas y síndrome de Asperger
4 La literatura científica sigue tratando de estableautismo o sólo en la mavoría de los individuos
cer un perfil de alteraciones neuropsicológicas
diagnosticados?En la actualidad, los datos apunasociadas al autismo. así como la correlación con
tarían a una pluralidad de factores como responel sustrato anatómico. metabóiiro v funcional
sables del autismo.
que pueda dar cuenta de estos déficits.
4 De esta manera, y a tenor de los resultados, se
4 En cuanto a las alteraciones anatómicas. se ha
han propuesto diversas teorías neurocognitivas
observado un mayor volumen de la sustancia
para explicar el síndrome de Asperger (v. cap.
qrts y la blanca. sobre todo frontal, así como un
171. Las que cuentan con mayor respaldo serían
menor volumen en la amígdala, el hipocampo,
la del déficit en la adquisición de una teoría de
caudado ve1 cerebelo. Un metaanálisis
la mente o déficit en la mentalización. la de la
deYu et al. (2011) sobre las investigaciones ron
disfunción ejecutiva y la de la coherencia central
resonancia magnética en cerebros de personas
débil (Hill v Frith. 2004:Townsend v Westerfield.
con autismo y con sindrome de Asperger para
2010): ~arbn-Cohen(2010) ariadé una cuarta
apreciar similitudes y diferencias entre ellos,
teoria aue
. .pretende abarcar la qlobalidad de
concluye que en ambos trastornos se detecta
los síntomas y las evidencias empíricas hasta el
un volumen mayor de sustancia gris en regiones
momento, denominada teoría de la eempatíaventraies del ióbulo temporal izquierdo, pero
sistematizaciónu, que hace referencia a la diverquedifieren en la distribución de lasalteraciones
gencia entre dos dimensiones de estilo cognihalladas, ya que en el caso del autismo se obsertivo: la empática, deficitaria en el sindrome de
va una distribución hemisférica más bilateralizaAsperqer. y la de sistematización (entendida
da. Unos aíios antes, el mismo grupo había cocomola búsqueda de las reglas que rigen los
municado una distribución también diferente de
sistemas de cualquier tipo -mecánicos, numérilas anomalías en la sustancia blanca. En el caso
cos, motores, de colección, etc.-, para predecir
de los déficits funcionales se ha detectado hiposu funcionamiento) en la media o por encima de
metabolismo en las zonas asociadas al «cerebro
la media en este sindrome. Esta teoría abarcasocialn: corteza medial y orbitofrontal y corteza
ría la propuesta del autor de la concepción del
cinqulada.
circunvolución frontal inferior v temcerebro masculino extremo, a partir de las dife.
poral superior, unión temporoparietai, circunrencias de género en estas dimensiones: las muvolución fusiforme y amígdala (Baron-Cohen,
jeres puntuarían mejor en tareas que miden la
2010) (Recuadro 19-3).
empatia, mientras que los hombres lo harían en
4 Sin embarqo,el conocimientoacerca de las bases
las que implican sistematizar, siendo esta ventaes limitado, los datos son inconja extrema en las personas con sindrome de Assrstentes, cuando no abiertamente contradictoperger. Baron-Cohen recoge una quinta teoría:
la magnoceluiar, focaiizada en una disfunción
y '15 h poieiis rrpicalivus cuiecen de e,pecificioad. rinquiar,ddd
y i.n versa tdan. En orrar
visual. en concreto de las vías maqnoceluiares
.
palabras: al jemergería el autismo a partir de un
que procesan el movimiento.
único factor etioiógico o hay diversos factores 4 Sin embarqo, hasta el momento cada una de esimplicados?; bJ jes ese factor (o factores) únicatas teorias se centra en aspectos específicos del
mente explicativo para el autismo o da cuenta
trastorno, sin que una sola ~ u e d a
dar cuenta de
de las alteraciones observadas en otros trastorla giobalidad
los sintom~sobservados. De henos del neurodesarroiio?, y cJ jestá presente ese
cho, es muv
. .probable que las diversas teorías no
factor (o factores) en todos los individuos con
sean incompatibles entre sí.
1
1
1
-
I
dé
ba grandes problemas, salvo con l a alimentación.
Se adaptaba con dificultad a nuevos alimentos, y
se negaba a comer en numerosas ocasiones p o r l a
aversión a ciertas texturas, como las gelatinosas.
Esta hipersensibilidad frente a alguna clase de estímulos sensoriales se daba también en l a modalidad táctil, por ejemplo, al manipular plastilina.
Por l o demás, colaboraba adecuadamente en el
vestido y el desvestido, quitándose incluso prendas pequerías.
1
1
I
Desarrollo n e u r o p s i c o l ó g i c o g l o b a l
En resumen, se pudo observar que en el perfil
neuropsicológico destacaban, como ya se ha i n dicado, numerosas destrezas, como las habilidades mnésicas (verbales y visuales) o el caudal de
vocabulario, pero tambicn otros déficits relevantes, en especial los relativos a s u funcionamiento ejecutivo y a la cognición social, en concreto,
dificultades para generar distintas soluciones ante
+ En contraste con otros trastornos del espectro
-
I
I
I
I
I
*
1
autista. los individuos que padecen síndrome
a menudo oueden desear interacde Asoerqer
.
tuar socialmente o tener amigos y una pareja.
Sin embargo. las dificultades a la hora de relacionarse con los otros son evidentes. ¿Es una
forma extrema de eqocentrismo coqnitivo. no
deliberado. que da lugar a una ausencia de c o n
;Se trata de una falta de empatía, de sintonía emocional hacía los
demás; un déficit básico en el reconocimiento
de emociones, en especial las más complejas,
las sociales. o una dificultad para integrar los
aspectos cognitivos y afectivos de los estados
mentales?(Frith, 2004).
Las dificultades en la interacción social y en la
comunicación observadas en los trastornos del
espectro autista se han postulado secundarias a
anormalidades en las estructuras límbicas o en
sus conexiones. El denominado «cerebro socialn
incluiría zonas frontales y temporales y sus conexiones: en el orimer caso. la corteza cinqulada
y la orbitofrontal contribuirán al desarrolló de la
autoconcienciav de la ca~acidadde entender las
de los otros; en el segundo, la a m i g
dala, la lnsula v el hiuocamoo tendrán un imoortante papel e" la memoria ~ m o c i ~ n a l , ~incluue
ye el procesamiento afectivo de claves visuales
o la percepción de caras (Pugliese et al., 2009).
Los patrones anormales de crecimiento neuron ~enl per~odoscritiro, de dcwrro lo ruqeririan
L I ~
r0rnpron11so de a nreqr
. daa de 14 matciia
blanca en estos sistemas cerebrales asociados a
la cognición social (zonas corticales prefrontales
ventromediales y cinguladas anteriores, encrucijada temporoparietal, surco temporal superior,
áreas adyacentes a la amígdala, tractos temporooccipitales, rodilla del cuerpo calloso!, con lo
que se produciría un proceso de crecimiento excesivo seguido de un enlentecimiento en la maduración oosterior. Este oroceso se relacionaría
con una Lnectividad defectuosa de la sustancia
blanca v. una .drdida acelerada de teiido cerebral
con el envejecimiento (Townsend i ~ e s t e r f i e l d ,
2010).
En el caso concreto de la amígdala. se ha observado que los monos con lesiones en esta estructura se han mostrado aislados socialmente o
desinhibidos (dependiendo de la especie!, pero
básicamente con conductas inapropiadas, mientras que los seres humanos con dano bilateral
presentan dificultades para el reconocimiento de
las expresiones emocionales, sean éstas faciales
o verbales (prosódicas), y en especial si son emo-
ciones negativas y de carácter social más que básicas.También se han encontrado en lesionados
bilateralesdificultades uara establecer iuicios socialesengeneral.pore~empiolosquei~plicaban
detectar enfotoqrafíasel contactoocular directo
o la dirección déla mirada, o en tareas de razonamientoverbal que incluían enqaños o trampas
en interacciones sociales.
En la actualidad se han incrementado los datos
a favor del papel de la amígdala en las dificultades de procesamiento de la información social
y emocional en el autismo y en el síndrome de
Asperger. Así, en los estudios post morrem en
individuos diagnosticados como autistas se ha
observado una disminución de la densidad y
un tamaño menor de las células de esta estructura. La neuroimagen estructural ha revelado
anormalidades en el tamaño o en el volumen
amigdalino, si bien en este caso se ha constatado tanto un incremento como un decremento
y no especifico de la amígdala, sino aplicable
también al hioocamoo.. e incluso no se ha hallado relación entre el volumen y los parámetros
conductuales asociados al autisma (Dziobek et
al., 2006).
Esoecialmente fructífera oarece la relación entre
la amígdala y la teoría de la mente. De hecho, la
neuroimaqen funcional ha orooorcionado
datos
. .
a favor de una menor activación de la amígdala
ante tareas tradicionalmente asociadas a la teorta de la menrs o clc mental 7 2 r on .I~IIL)LI
un
ae r<rauos inenrdlr, epistz!ii<u~,dc c~racler
general acerca de conocimientos, creencias,
etc.), atribución de intenciones (p. ej., si un acto
ha sido intencionado o accidental) y atribución
de estados mentales emocionales o afectivos
(deseo, miedo, enfado), bien con material verbal
en forma de historias, bien como material visual
(fotografías).
Más allá de la amigdala y su papel en la cognición
social v de nuevo en relación con las anormalidadesin la sustancia blanca en la etiopatogenia
del síndrome de Asoeroer. se ha oodido observar
mediante tractografía én individ;os diagnosticados de este síndrome diferencias respecto a controles sanos en las proyecciones hacia el lóbulo
temporal anterior v la corteza orbitofrontal en
ambos hemisferios, especialmente marcadas en
las fibras del cíngulo derecho, con un menor rnetabolismo de éstas. La corteza cingulada, como
se ha comentado, forma parte de la red que participa en los procesos que median la empatia, el
comportamiento social a la percepción del dolor
(Pugliese et al.. 2009) IFig. 79-11.
-
.
1
1
1
1
1
l
.......
......
Control
.......
izquierda Derecho
1
Hemisferio
1
Figura 19-1. Tractografia en la que se comparan los principales hallazgos en individuas con síndrome de Asperger e
individuos de control. Los asteriscos indican que las diferencias entre ambos grupos son estadísticamentesignificativas.
Adaptado de Pugliese et al. (2009).
un mismo problema, inflexibilidad, falta de inhibición de respuestas predominantes, pero irrelevantes para la demanda, y baja ejecución en tareas
que requerían atención sostenida o vigilancia, con
gran tendencia a k distracción, si bien, en este último caso, mediada por la motivación ante el contenido de la tarea (Tabla 19-2 y Recuadro 194).
¿Quésignifica guiñar un ojo?
Trabajar la cognición social
Tras finalizar la evaluación, la hipótesis &agnóstica era un síndrome de Asperger, a la espera
del seguimiento de la evolución del caso. El pnmer paso, entonces, h e explicar a los familiares
qué le ocurría a César y en qué consistía el irastorno que sospechábamos que presentaba. Los
padres y familiares de nifios con síndrome de
Asperger, al igual que ocurre con cualquier otro
tipo de discapacidad, se enfrentan a una serie de
retos y situaciones para los cuales tienen escasa o
ninguna formación. Por esta món, necesitan una
información ajustada a sus capacidades, asesoramiento y apoyo. Todo ello favorece el proceso de
aceptación y adaptación a la nueva airiiación, lo
que consideramos de v i d importancia para el óptimo desarrollo del menor.
Desde este momento, se propuso un plan de
intervención que se asentó sobre tres ejes: el menor, la familia y el entorno.
En relación con el primero de los ejes y conforme pasaban las sesiones de intervención, íbamos
conociendo más cómo era César, a qué atendía,
cómo pensaba, qué lo motivaba, etc. Poco a poco
se confirmó nuestra hipótesis diagnóstica. Eran
innumerables las anécdotas que daban cuenta de
sus excelentes capacidades de memoria, principalmente de tipo visual, wmo aquel día en que
le administramos un test de elección múltiple, el
Test de comprensión de estructuras gramaticales
(CEG), que no se pudo concluir hasta 2 semanas después. Al mostrarle una de las últimas 1áminas, la 72, César comentó «es igual que la 16n.
La sorpresa fue mayúscula al comprobar que la
lámina 16, que había visto en la primera sesión,
efectivamente contenía las mismas imágenes. Su
atención, una vez más, había sido captada por estímulos nada siznilicativos socialmente, mosuándose como unode los aspectos fundamentaes que
se debían trabajar en la intervención.
Así pues, elprimer objetivo que nos propusimos fue mejorar algunos de los requisitos de la
comunicación y de la interacción social, como
la atención conjunta y el contacto ocuiar. Fueron
frecuentes los juegos en los que rl terapeuta y el
nino tenían un foco de interés común, y la ejeación dependía de esta capacidad de compartir
I
u
r
-
Tabla 19-2. Evaluación neuropsicológlca de César
(
Síndrome de Asperger
1
ubesrala Memoria de números
Retención auditiva inmediata
Retención visual inmediata
Material estructurado
Subtest Dibu'os WPPSI-111
Abstractovisual
Superior a la media
MCSA:GcaIar McCarth~deaptituder
y pricomotricidad para nina$WPSSI-lil: Escalade inteligenciadewerhrler parapreereeolary primada-lll.
la atención en una actividad. Una muestra era la
tarea en la que colocábamos 5 o G fichas de personas que realizaban acciones: nosotros imitábamos alguna de las fotos y él tenía que adivinar
cuál estábamos representando; posteriormente se
intercambiaban los roles. Al emplear actividades
Iúdicas vimos como, poco a poco, iba «introduciéndose» en entornos sociales y disfrutaba en
ellos. De ese aislamiento inicial había pasado a ser
cada vez más activo en las intetacciones, aunque
la forma de relacionarse mantenía características
peculiares. Destacaba en este sentido una mirada siempre fija y rígida, de ahí que el contacto
visual se promoviera sistemáticamente antes de
satisfacer su petición en actividades u objetos que
le interesaban mucho. En la misma línea, en las
sesiones se realizó una lista de reglas sociales para
el aula, apoyada en pictogramas, que incluía la
consigna «Debo mirar a los ojos de quien me está
Iiablando».Se añadieron otns relativas a su comportamiento, como «Debo estar sentado mientras
realizamos Las actividades».
TRASMBNOSDEL ESPECTRO AUlTSA
1 Recuadro 19-4, Perfil neurop$icológico del slndrome de Asperger
1 4 Hasra el momento no ha sido posible estable- + En la línea de un bajo rendimiento en tareas ma-
I
l
+
cer un cuadro homog6neo acerca de los déficlts neuropsicolóqicos propios del sindrome de
Asperger: los datos, al igual que sucede con los
hallazgos en la neuroimagen, son inconsistentes
y hasta contradictorios. De la misma manera, el
uso de baterías y protocolos neumpsicológicos
tamooco ha conseauido delimitar un uerfil aue
permita diferenciareste sindrome de otros tipos
de trastornos del esoeciro autista. en Darticular
del autimo de alto funcionamiento.
En el conocido trabajo de Miller y Ozonoff (2OW)
desde el ámbito neuropsicológiw, seobservaron
diferencias significativas en el cociente lntelectual ICI) y en habilidades visuoespaciales a favor
del síndrome de Asverqer, nero en el momento
en que se eliminaron istadísticamente las diferencias atribuidas al CI, desaparecieron las detectadas en habilidades uisuoespaciales. No se
objetivaron diferencias en las funciones ejecutivas, pero se mantenía un ligem déficit psiwmotor en el grupo con síndrome dehpergerjunto
con una mayor discrepancíaentre el CI verbal y el
manipulativo, a favor del primero. De esta forma,
consideran que setían el nivel cognitivo global y
las habitidades verbales generales superiores los
que podrian diferenciar este síndrome de los restantes cuadros del espectro autista.
Respecto al desarrollo de la cognición social, se
pusieron en marcha numerosas actividades mentdistas que tenían que ver con la interpretación
de intenciones y emociones ajenas. Comenzamos
idenrificando las expresiones faciales y comprendiendo la relación entre situación y emoción.
Así, por ejemplo, jugábamos a lo que habíamos
denominado «;A quién le pasa?». En este juego
se presentaban cinco caras con las emociones
básicas (contento, triste, enfadado, sorprendido
y asustado), se le mostraba una escena y tenía
que decir a cuál de las caras le había sucedido.
Si acertaba, 61 narraba situaciones en las que se
sentía así. La reciprocidad emocional también se
abordó comparando sus emociones con las ajenas, haciéndole consciente de cómo se sienten los
otros ante diversas circunstancias. Aun así, siempre que era posible, se intentaba incluir la identificación y la comprensión de las emociones en
situaciones reales, centrando su atención en sus
componentes psicofisiológicos en el momento en
que le estaban ocurriendo, pues son frecuentes en
el sindrome de Asperger las dificultades no sólo
+
nipulativas, se han encontrado datos de déficits
motores finos, hasta el punto de que dichos hallazgos serían indicativos deque el desarrollo psicomotor pudiera considerarse una caracteristica
critica en el diaanosiico
diferencial del sindrome
*
frente a los demás trastornos del espectro autista
IBade-White et al.. 20091.
También se ha hablado mucho de las alteraciones disejecutlvas en el autismo, al comparar los
síntomas de los trastornos del espectro con los
manifestados por los individuos con lesión frontal. Pero tampoco en este campo los datos son
homwéneos. Si se han observado en individuos
con siidrome de Asperger dificultadespara inhibir respucstas dutomiticas quc parcccn relacionadas w n las estereotipias, la restricción de lntereses o la ~nflexibilidadconductual que suelen
mostraren la vidacotidiana. asicomodificultades
en el inicio y el control de la acción. Estos déficits
estarian mediddos por alteracinnes en los circuitos frontobasalcs y frontoectriados, sm olviddr el
papel del cerebelo -tantoen aspectos del control
m q n i t ~ ocomo en las conductas estereotipadas
intereses restringidos- o las alteraciones en
ios sistemas dopaminérgicos, serotoninérgicos y
opioides en sus relaciones con los ganglios basales (Solomon et al, 2008).
1
1
1
1
1
1
1
para comprender las emociones ajenas, sino también las propias.
Para estos objetivos mentalistas nos semimos
de material de elaboración propia y otros ya publicados, como En La mente (Monfort y Monfort,
2001) o Emeñar a los niríos auhrtar a compren&
a lor demás:guíapráctzcapam educadores (Howlin
et al., 2000, siempre con apoyo visud. Partimos también de juegos de perspectivas, donde
el terapeuta y el niño describíamos objetos desde
distintas posiciones espaciales con el fin de crear
conciencia de que cada uno percibe de forma distinta un mismo objeto dependiendo de su punto
de vista. De la percepción se pasó a las creencias, y
realizamos ejercicios del tipo «;qué crees que hay
en esta caja cerrada?»,a lo que cada uno daba una
respuesta y la representaba visualmente mediante bocadillos. Se abordaron conceptos sociales
como «ayudar»o «disculparse»y se asociaban a los
contextos en los que debían emplearse. Presendbamos frecuentes situariones mediante juego de
roles, y se evaluaba la idoneidad de la conducta en
esa situación. También se hacía hincapié en el uso
terpretación de verbos mentalistas, como
entender, creer o recordar.
las situaciones sociales que le prwocaban
ión se emplearon historias sociales
1998), que son cuentos cortos que se apopictogramas, se narran en primera persona
an a mqorar la conducta en contextos ingenerar dificultades de
historias sociales traducen la
dea a k interacción social en
e y comprensible que propora las personas con síndrome
rger. Constan de cuatro tipos de frases: a)
:detallamos la situación objeto de pro, b) directivas: orientamos sus actos, &eno que tiene que hacer; c) perspectivas: le anticiasar y cómo pueden sentirse
trol: suelen ir al final y
be el propio nino con el 6n de identificar
tiles que le permitan recordar información incluida en una historia social y delimitar
su propia respuesta (v. un ejemplo en laFig. 19-2).
A la vez, se fue implementando un programa
de habzlzdaés soczaler y de seguimiento de normas
básicas de comportamiento en sesiones grupales.
Sirviéndonos de los principios de aprendizaje
1 (moldeado, modelado, reforzamiento, etc.), se le
fue dotando de competencias, desde cómo iniciar
una interacción hasta cómo dar un cumplido.
En estrecha relación con los contenidos sociales mencionados, se dedicó gran esfuerzo a mejorar sus hab~lzhdesspra~ma'ticas.
El mero hecho de
trabajar aspectos sociocogmtivoscomo interpretar
intenciones ajenas ya tiene una repercusión en el
uso social del lenguaje. Aun así, centramos gran
parte de la intervención en trabajar las funciones
comunicativas. Ante la queja de la famiüa de la
incapacidad de César
narrar e informar sobre
hechos cotidianos, se decidió crear una agenda de
rutinas en la que, mediante dibujos y rexto en los
ias personas
L
jugamos para divertirnos
dL.
CNando jugarnos, todos queremos ganar
Ea $1 juego, algunas veces se gana y otras se pierde.
Figura 19-2. Historia social.Tema: el Juego.
1
que él participaba directamente, se anticipaban las
actividades más llamativas del día para que luego las relatase a personas que no habían estado
presentes. De esta manera, el menor comenzó a
describir a sus padres lo que había comdo en el
colegio o, a nosotros, en qué columpios se había
subido en el parque. A pesar de ello, la narración
se centraba con frecuencia en los d e d e s y raramente en los aspectos importantes o claves, por lo
que mediante preguntas era necesaio moldear la
descripción.
En relación con lo anterior, las habilidades
conversacionales se trabajaron mediante el uso de
contingencias, el moldeado o el modelado, para
evitar los cambios bmscos de tema o las preguntas
fuera de contexto y reiterativas que presentaba.
En este sentido, realizábamos actividades en las
que César tenía que detectar errores pmpáticos,
como cambios radides de temática, en un diálogo entre dos personas. En las sesiones grupales
(3-4 ninos) se generaban situaciones conversacionala y se le entrenaba para demandar información reievante en torno a un tema, como preguntar a los compañeros qué habían hecho durante
algún período concreto e identificable: el recreo
de la mdana, la feria o el día de Reyes. Para esta
finalidad rambikn se acudía a juegos habituales,
como el ;Qui& er quién?, las adivinanzas o materiales como Pragma y Szntax: un roporte gráfico
para la comunicación ..fmcial (Monfort y Juárez,
2002).
La idoneidad de los temas de conversación y
de su comportamiento en los distintos contextos
se trabajó mediante nguiones sociales» (p. ej., qué
pasos dar en u n cumpleaños al que había sido invitado) y mediante «círculos de prhcidad», que
consisten en círculos concéntricos que representan desde las personas más familiares a las menos,
y se ha de elegir ante quiénes es conveniente hablar de un tema y ante quiénes no (Fig. 19-3).
Con el paso de los meses la conducta de César
fue volviéndose más dificil, ya que desarrolló una
forma de relación con los demás marcada por el
negativismo. Todo en él era oposicionista: si le decías que ibas a darle la pelota verde, él te decía que
quería la azul; si le decías que estabas contento, él
te decía que triste; si le leías un cuento que comenzaba con el clásico Érase una v a , é l interrumpía
diuendo: &ase una vez, no; éranse dos v m .
También se dieron algunos episodios de conductas dismptivas, como pegar a a@n compañero. Con el fin de extinguir este tipo de wmporramientos se empleó un programa de modificación
de conducta. El m e s o de esta intervención se di-
l
TRASTORNOS
DEL ESPECTRO AUTISTA
-
Partes del cuerpo
Fiaura 19-3. Círculos de orivacidad: aoovo visual Dara
rigió a sus padres, con un entrenamiento cenrrado
en contingencias para el manejo eficaz de este tipo
de episodios. Es de destacar que César se había
mostrado siempre muy poco sensible al castigo, lo
que había supuesto un obstáculo para su familia
a la hora de establecer las normas de conducra. Se
incidió con ellos en el uso de la extinción y en el
refonamiento de conductas alternativas que fuesen más adaptativas.
En la escuela somos más
Uno de los punros que cobra enorme importancia en el tratamiento del síndrome de Asperger
es la integración escolar, por ser la escuela un entorno social complejo en el que es necesario enrender bien las relaciones humanas y las reglas explíciras e implíciras que las rigen. Una inadaptación
en este contexto puede desencadenar en el niño
problemas emocionales y de autoestima. Diversas
investigaciones registran un aumento significativo
de la ~revalenciade episodios depresivos y de trastornos de ansiedad en personas con síndrome de
Asperger, en especial a partir de la adolescencia.
Para lograr un tratamiento integral, nos dirigimos al colegio en el que César estaba escolarizado
y tratamos de aunar esfuerzos con los profesionales
implicados con el fin de seguir unos objetivos y
metodología de trabajo similares. Desde el principio, las referentes del menor en el centro educativo
(maestra y psicóloga) se mostraron muy motivadas
a colaborar v> receotivas
ante las recomendaciones.
L
pues, según ellas, era d primer niño con «estas
características» que habían tenido. En el aula pudimos observar lo aislado que se encontraba: parecían dos clases paralelas con normas distintas, una
para el resto de los 19 compañeros y otra para él.
Cuando se visita a estos niños en entornos grupales, en los que se dan gran cantidad de interacciones sociales simultáneas, se confirma que se
desenvuelven peor, ante la demanda de procesar
numerosos estímulos al mismo tiempo. Además,
el resto de iguales ~ercibíancomo rara o extraña
la manera de actuar de César, sus estereotipias o
algunas rabieta sin motivo aparente, lo que provocaba que tuviesen una imagen negativa del menor y, por lo tanto, no lo buscasen con la misma
frecuencia que al resto. Lo primero que hicimos
fue intentar que se inrerpretaran las acrimdes del
niño de manera ajustada a sus dificultades y que
evitaran tratarlas como problemas de conducta sin
más (*es caprichoso», «es muy inquieto>,,«no tiene
límites marcados»),ya que esro podía tener efectos
negativos en la rdación maestra-alumno.
Otras recomendaciones al centro escolar fueron
las siguientes (para una completa guía de esrrategias
de intervención en el aula, v. Martos et al., 2012):
Utilizar herramientas que facilitaran la comprensión del entorno. Se crearon apoyos visuales para indicar las normas básicas de convivencia en clase. También nos servimos de un
plan visud y escrito para prepararlo frente a las
novedades ambientales o a las alteraciones de la
rutina, como asambleas, excursiones o modificaciones del horario. Su inflexibilidad cognitiva y su alta sensibilidad a los cambios podían
propiciar que apareciesen, en estas situaciones,
conductas disruptivas y un alto nivel de estrés.
Fomentar su participación en grupo, reforzando positivamente a las compañeros para que lo
estimulasen a colaborar e intervenir, creando
los llamados «círculos de amigos».
Disminuir los tiempos de contacto no estructurado con los compañeros: las acrividades formales con cierto de organización hacían
que su funcionamienro fuese más ajustado.
Evirar que empleasen con él un lenguaje w n
conceptos abstractos y generalistas. Por ejemplo, trarar de no preguntarle «¿por qué te has
portado mal?»,y en su lugar decir: «No me gusta que me pegues cuando va a acabar la sesión;
si no quieres que termine y estás enfadado dime
"me gustaría seguir más tiempo, por favor"».
Generar un enfoque positivo: alabar sus logros
y no centrarse únicamente en sus déficirs o dificulrades.
Crecer juntos
Durante estos años hemos observado que César
va comprendiendo mejor el mundo que lo rodea y
que su integración en él rr m i s sólida.
Ahora, a la edad de 6 años, puede ser más consciente de que las personas perciben, entienden,
Sindmme de Asperger
n o sienten de manera distinta a la suya, y de
s o los llevará a comportarve en una detemidirección. Va aprendiendo que una persona
e decir una cosa y pensar otra distinta, como
re en la ironía, aunque es necesario valorar
bién las características del contexto en el que
tipo de contenidos aparecen. Resuelve tareas
falsa creencia de primer orden y comprende
ceptos mentalistas como parecer, convennar, etc. Aun así, las dobles intenciones,
dudas sociales más ambiguas o las daves
sutiles, como que le guiñen un ojo buso su complicidad ante una mentira, le siguen
'endo en una gran confusión y desconcierto.
Lo anterior, a la vez, ha idluido favorablemenen sus habilidades pragmáticas, en el sentido
e ser capaz de tomar el punto de vista del otro
tarse a b información que su interlocutor
eja, sin darlo todo por sabido. Tiene mejores
lidades para iniciar y mantener una conversa, aunque sigue mostrando escaso interés por
vivencias o experiencias ajenas, por lo que los
diálogos son aún algo unilaterales.
Participa más y mejor en juegos gupales típir a s de patio, como el apilla-pilla o el fútbol, a pesar de que desde el punto de vista motor es poco
habilidoso, y se adapta a las reglas, tolerando la
derrota. Sin embargo, se mantiene poco integrado
,socialmente, no dispone de amigos estables, y sus
II
a JuKio clinico: sindrome de Asperger.
a
l
intercambios suelen ser fugaces y muy condicionados por la actividad en la que se contexnializan.
Por o u a parte, demanda mucha información
y tiene un gran afán de conocimiento, sobre todo
en lo relacionado con sus intereses que, en la actualidad, se centran en la historia de las civilizaciones. Cuando domina algún tema suele disminuir su motivación y tiende a cambiar de materia,
por lo que se hace complicado que permanezca
atento a algunas explicaciones en clase, pues son
aprendizajes que él ya ha adquirido.
Su forma de organizar el entorno sigue siendo
rituales, corno subir
arbitraria e insiste en r&
los primeros dos pisos de su bloque andando y los
siguientes hasta el 40 en ascensor.
Las d i e t a s , sin embargo, van disminuyendo
ligeramente y es capaz de emplear comportamientos más funcionales para influir sobre su entorno.
Aun así, su escasa tolerancia a la frustración facilita la aparición de conductas disniptivas, que se
acompdan a menudo de reacciones emocionales
exageradas (P. ej., llora porque no le ensehamos
la pestda «Todos los programas» de nuestro ordenador).
Dada su edad, César aún no es consciente de
sus déficits y no observamos por sus verbahciones que se perciba como diferente a los demás.
Esta condición probablemente sea uno de los
puntos dave de la intervención futura.
al cerebro socialn; importancia de la relación
Hallazqos en la exploración: desarrollo dientre la arniqdala y la teoría oe la mente.
sarm&icn con capacidades mgnitivas
Las teorias ne~roco~nrtivas
actuales sobre el
dentro de la normalidad o por encima de
sindmme de Asperger se centran en aspectos
especñicos del trastorno que no permiten exésta (habilidades rnnésiras o caudal léxico)
plicar laglobatidad de los síntomas observados,
y cognición social y habilidades lingüísticas
deforma que pueden ser compatiblesentre sí.
pragmáticas deficitarias; escasa interacctón
con los otros y recrprocidad emocional, inte- a Intervención neuropsicológica en atención
temprana:
reses estereotípados, inflexihlidadcognitiva
- Con el niño: parür de requisitosde la comuy baja tolerancia a la frustración.
nicación y de la interacción social (p. ej.. la
a En la actualidad, los datos ofrecidos por los
análisisponrnortem, la neuroimageno los proatención conjunta o el contacto ocular) y
potenciar el desarrollo de la cognicián sotocolos neuropsicológicos no han conseguido
cial a travds de amvidades menialistas reproporcionar un perfil claro y específicode los
lativas a la interpretauón de intenciones y
procesos cerebrales implicados que ramcteriemociones ajenas.
cen al sindrome de Asperger frente al autismo.
- Con la familla: ps~oeducan'ón bobre las
Datos de neuroimagen:~)morfológicos: mayor
caracierísticasdel trastorne y el manejo de
volumen de sustancia gris y blanca. en ewecial
continqencias).
fronral. Y menor volumen oe la amicidala.
el hi.
- En Id rscueld: psicotulucdci6n con maestras
pocampo. el c a ~ d a d oy el caebelo. y bt fur1c.oy compañeros; estructuración del ambiente.
nales: hipometabolismo en las áreas asociadas
1
1
I
ACTIVIDAD19-1. Repasar la neuroanatomía
infantil
Test infantil del sindrome de Asperger
(ChildhoodAsperger Syndrome Test
de Scott, Baron-Cohen, Bolton y Brayne, 20021
J Ejercicio 1. Localice en una lámina de neuroanatomia el denominado «cerebro social», cuyas
alteraciones se asocian con las dificultades en las
interacciones y en la comunicación observada en el
sindrome de Asperger en sus dos principales áreas:
- Áreasfronta1es:cortezaclngulada y orbitofrontal.
- Áreas temporales mediales: amígdala, ínsula e
hipocampo.
Consta de 37 ítems que evalúan áreas generales
de socialización, comunicación, juego, intereses y
patrones de conducta repetitiva, si bien serán sólo
31 preguntas las que contribuyan a la puntuación
total del niño, con una valoración de O o 1. Una
puntuación total superior a 15 sería indicativa de
que el menor probablemente presente un cuadro
clínico dentro del espectro autista, lo que justificaría una evaluación más orofunda.
ACTIVIDAD19-2. Aprender a evaluar
en neuropsicologia infantil. Principales pruebas
Las escalas y cuestionarios tienen un valor clínico Importante, pues permiten una exploración
preliminar de un coniunto variado de comportamientos, sobre todo ;ociales y comunicativos. Sin
embarao,
- tienen imwortantes limitaciones con respecto a las propiedades psicométrlcas de validez o
fiabilidad que impiden queel diagnóstico se asiente sólo en ellos. Se describen a continuación las
más usadas para explorar el sindrome de Asperger.
Escala australiana del sindrome de Asperger
(Australian Scole for Asperger's Syndrome [ASAS],
de Garnett y Atwood, 1998)
Es probablemente la más utilizada en España.
Consiste en un listado de24 ítems, con una escala de
7 puntos para cada uno de ellos. Evalúa las siguientes dimensiones: las habilidades sociales y emocionales, la comunicación, las habilidades cognitivas,
los Intereses específicos, las habilidades motoras y
otras característicasespecíficas del individuo.
ICAST
Escala Gilliam para evaluar el trastorno
de Asperger (Gilliom Asperger Disorder Scale
[GADSI, de Gilliam, 2002)
Se compone de 32 ítems que describen conductas específicas, observables y medibles. Se divide
en 4 subescalas: interacció; social, patrones restrinaidosdecom~ortamiento.
. ,werfil coqnitivov habilidades pragmáticas. Se emplea para individuos
desde los 3 hasta los 22 años.
<
J Ejercicio 2. Elija una de las cuatro escalas presentadas previamente (la versión española puede encontrarse en Martos et al., 2012) y trate de
completarla con los datos sobre César que se han
proporcionado a lo largo del capítulo. Realice un
breve comentario sobre los resultados obtenidos
acerca de las áreas más deficitarias de cara a una
intervención clínica.
19-3. Neuropsicología infantil
ACTIVIDAD
en el cine y la literatura
Para leer
Cuestionario de detección del espectro autista
(Aufism Spectrum Screening Questionnarie
IASSQI, de Ehlers, Gillberg y Wing, 19991
Consiste en un listado de 27 afirmaciones sobre los comportamientos del niño y está diseñado
como prueba de cribado para individuos con un
nivel intelectivo alto y una alteración social en el
espectro autista. Los ítems se puntúan 0,l o 2. Una
puntuación superior a 19 indicaría una alta probabilidad de presentar un trastorno del espectro autista, con lo que se recomendaría proceder a una
evaluación más completa.
' Grandin, T. Pensar con imágenes. M i vida con el
aurismo. Barcelona: ALBA, 2008.
Haddon, M. El curioso incidente del perro a medianoche. Barcelona: Salamandra. 2006. p. 69108.
Cinefórum
*
Elliot A, director. Mary ondhlax. Fitzroy VlC (Australia): Melodrama Pictures, 2009.
Johar K,director.MinombreesKhan. India: Dharma Productions, 2010.
T Guia del síndmme de Asperger. Barcelona: PaidOs,
Obnur JE, Randall PP. Neuopsycologipervasivc dmlopmenral and auurm specE n : Repol& CR, F l e t c h e r - J w E eds.
d,Ncal cMd n e ~ o W d i o l o ~New
. York:
üsmo y sindrome de Asperger. Madrid:
MUnor-Yum JA, Fuenta-Biggi 1, 6nd-
dala thmry of aurisms revisired: Linking sauaure ro b+
havioz Neuropqrhologia 2006;44:1891-9.
Fárh U. Emanuel Mine lecme: confurions and mntrovcrsies abour Asperger s/ndrome. J Chiid Psydiol P+auy
2004;45:672-86.
Gray C. Social smnes and comic stnp conwrsacions widi
rtudenis wirh Asperger syndmme and higl-funcrioniqg
autkm. En: Sdiopler E, Mesibov GB, Kunce LJ, eds. Asperger syndrorne or high-hinctianing a u e m ? New York
Plenum Pms, 1998.
W E, E A U. Un&isanding aubm: insighis from mind
and brain. En: Feth U, Hill E, eds. Autism: mind and
brain. OxFord:Oaford Universiiy Pms, 2004;p. 1-19.
Howlin P, Baron-Cohen S. Hadwin T. Enseñar a los ninos aurktas a compren& a los demás. Guía práctica para educadores. Barcelona: CEAC Educación, 2006.
Macintosh KE, Dissanayake C. Annotation: 'ihe similmities
and differencm b m e e n aurisric disorda and Asperger's
disorder: a rcvicw of the empiricd widence. J Child Ry&o1 R y & q 2004;45:421-34.
M a s J, Ayuda% Freire S, G o n h A, i.¡orenteM. Trastornos del e s p e m autista de Aro fuociinamicn~o. Otra
forma de aprender. Madrid: CEPE, 2012.
Miller JN, OuinoffS. The memalddityofAsperger disarder: ladrofwidence from rhe do& ofneurop&oIogy
J Abnom Psy&l2000;109:227-38.
Monfon M, Juára A. Pragma y Sin= Un sopone @co
parala comunicación ~ f c ~ nMadrid:
d . Enrha, 2002.
Monfort M,Monfort 1. En la mente. Un sopom pua el enrrenamicnro de habdidadei p+cz
cn 1- -m. Madrid Entha, 2001.
Pu&ese L, Ca*aoi M, Amus S, Ddl'Acqua F. 'íbpbaur de
Schooen M. Mumhv C. ec d ?he anammy of ~amded
limbic path$aF &'Asperger syidmme: á prrlimioary
&ion
censor imagin mctography 4.N-image
2009;47:427-34.
Solomon M, OzonoffSJ, Cummings N, Camer CS. Ggniñvñv
control in avrism specrnun dimrders. IntJ DcvNeumaci
2008;26:239-47.
Tmnsend J, Westeaield M. Auúsm m d A s ~ s 9 y n d m m c
a ognitive neumscience perspectiw. Eni
CL,
Mormw L, eds. Handbmk of medical naqr+dogy.
NewYo& Springer Súence, 2010;p. 165-91.
Whg L. Asperger$ syndrme: a clinical auounr R j d d W
1981;11:115-29.
Woodbury-Smirh MC, V o h FR Aspuger syndrome F m
Child Adolesc Psyd"ahy 2009;18:2-11.
Yu KK, Cheung C, Chua SE, M d o n a n G M Cznsvndrome be disrinmikhed hom aurisrn? An -mimi
Bloaue VI1
r
Trastornos de la atención
Capítulo 20
Neurobiología y neuropsicología del trastorno
por déficit de atención con hiperactividad
El pequeño terremoto
Capitulo 21
Farrnacologia del trastorno por déficit de atención
con hiperactividad
Una ayuda que alivia... jYmucho!
por déficit de atención c
El pequeño terremoto
A. Miranda Casas. C. Colorner Diago y B. Roselló Miranda
-
1 OBJETIVOS DE APRENDIZA,
.
,.
. .
. .
.
%e Lancet. Still expuso 43 casos dínicos con «déficit en el control moral,, que presentaban graves
problemas en la atención sostenida y en la autorregulación de la conducta. Por ejemplo, entre las
descripciones encontramos la siguiente referencia
a un chico de 6 anos:
A lo largo de la historia, diversos autores han
scrito a nifios con u n parrón de síntomas simis a los que actualmente caracterizan el trasno por déficit de atención con hiperact~vidad
DAH). Se trata desde referencias de corte lite, como la de Shakespeare en su obra Enrique
1.. .] que era incapaz de mantener la atención más
de un corto periodo de tiempo, induso en el juego y,
donde hablaba de una «enfermedad de la
como era de esperar, el fallo arencional era apreciable
btenciónn, o las famosas historias ilustradas que el
sobre todo en la escuda, d o n d o que el nióo esta!médico alemán Heinrich Hoffmann creó para su
ba renasado en dgunv maraias, a pesar de que en las
bijo de 3 anos (El inquzeto Phil, Johnny el derpüconversaciones corrientes pareda m inteligente y btid o ) , hasta literatura científica sobre problemas
llante como cualquier otro niúo (p. 1166).
de atención, como el artículo de Melchior Adam
Weikard, quien en 1775 detalló síntomas de disS d I ya describió en esa época rasgos que caracmibilidad, baja persistencia, acciones impulsivas
terizan acniamente al TDAH: mayor incidencia
e inarención, o el capítulo escrito por Sir Alexanen varones, presencia de una alta comorbilidad
der Crichton en 1798 dedicado a «la atención y
con la conducta antisocial y la depresión, existensus enfermedades*, donde recoge un estado mencia de una predisposición familiar, con un posible
tal similar al del TDAH con presencia de inatenorigen hereditario. Por otro lado, su denominación (Barkley y Peters, 2012).
ción del cuadro, <déficiten el control moral>,ha
Sin embargo, para muchos la primera aportaevolucionado, con el acuío de diversos nombres
ción científica que describe sistemáticamente las
a lo largo del tiempo según el enfoque dominante
características del trastorno fue realizada por el
en cada período; así, por ejemplo, desde la mpediatra Sir George F. Still, en 1902, en la revista
dición médica, como *lesión cerebral mínima» o
I
edisfunción cerebral mínima», pasando por los
planteamientos conducruales de areacción hipercinética de la infancia», y los rognitivos de «trastorno por déficit de atención..
Sin embargo, ha sido durante los últimos anos
cuando más notoriedad ha adquirido el TDAH,
hasta el punto de que, en la actualidad, es uno de
los trastornos más diagnosticados en la infancia y
la adolescencia, con tasas de prevalencia del 6-7 %
(Willcurt, 2012). Se identifica por la presencia de
un parrón persistente de falta de atención, actividad motora excesiva e impulsividad que inrerfieren en el funcionamiento o en el desarrollo, como
se define en la 5%edición del Manual diapórtico
y estadirtico de los trartornoi mentak, DSM-5 de
la American Pychiatric Rsociation (APA, 2013)
(Recuadro 20-1).
La referida notoriedad que rodea al TDAH en
el siglo xxr se acompaña de numerosas controversias debido, sobre todo, a que el aumento exponencial del número de personas diagnosticadas
ha transmitido ideas equivocadas. De hecho, en
10s medios de comunicación de masas se atribuye
el trastorno a un gran número de personalidades,
como 'ihomas A. Edison, Leonardo Da Vinci o
Albert Einsrein. Sin embargo, no se trata de niños
simplemente difíciles, maleducados o con falta de
voluntad, sino que tanro la práctica clínica como
la lireratura científica muestran consistenremente
que se trara de uii rrastorno con un fuerte romponente genérico, que se acompaña de la afecta-
ción de una serie de estructuras y circuitos cerebrales (Recuadro 20-2). El caso que se expone
a continuación pretende poner de manifiesto la
complejidad sinromarológica y la necesidad de
intervención terapéutica precoz en este rrasrorno,
ante las re~ercusionesque los síntomas tendrán en
los diversos contextos de desarrollo y, en mucbas
ocasiones, más allá de la infancia.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CASO.
¡SOCORRO, NECESITO AYUDA, N O
PUEDO CONTROLARA M I HIJO!
La primera vez que acudió a la consulta, Nacho
tenía 7 zuíos y 2 meses y cursaba l o de primaria.
Llepó
iunro con su madre, aconseiada
por el cenu ,
,
tro escolar, ya que no conseguía prestar atención
suficiente en la escuela y molestaba y distraía a sus
compañeros. También en casa, los padres y otros
familiares venían observando desde hacía riemoo
que era un niño con dificultades para prestar atención y que presentaba signos muy notables de inquietud motora. La madre solicitó una evaluación
neuropsicológica para estudiar la posible existencia de un trastorno.
La sospecha diagnóstica de TDAH se hizo patente nada más entrar por la puerta de la consulta.
Cuando apareció Nacbo, un niño simpático, exrravertido y alegre, enseguida se presentó, diciendo su nombre y apellidos, y comenzó a inspeccioA
7 Recuadro 20-1. Criterios diagnósticos y trastorno por déficit d e atención con hiperactividad
4 El trastorno Dor déficit de atención con hiper-
del neurodesarrollo. Los criterios clínicos para el
actividad (TDAHI aparece por primera ver en
diagnóstico no han cambiado con respecto a los
los sistemas de clasificación psiquiátrica
en la
del DSM-IV-TR, aunque se han introducido algu. .
edición del Manual diagnóstico y estadistico
nas variaciones en relación con la versión anterior: los síntomas deben estar presentes antes de
de los trastornos mentales (DSM-11) (APA, 1968).
en la que se denominó «reacción hipercinética
los 12 años (independientemente de que causaen la infancia y la adolescencia». Se ponía, por
ran alteraciones o no a esas edades); el término
«subtipos»ha sido sustituido por el de <<presenconsiguiente, el énfasis en el exceso de actividad
taciones~,reflejando el paso que, con frecuencia,
motora y en la atenuación de los sintomas en la
suele producirse de un subtipo a otro a lo largo
adolescencia.
4 En el DSM-III (APA, 1980).con el auge de las codel ciclo evolutivo; el autismo deja de ser un crilo aue ambos trastornos
rrientes cognitivistas, se recoge la importancia
terio de exclusión.. Dor
,
pueden diagnosticarse juntos, y adquiere impordel sesgo atencional, por lo que pasa a denotancia el diaanóstico en la etapa adulta.
minarse rtrastorno oor déficit de atención».. aue
.
podía manifestarse con hiperactividad o sin ella. 4 A la hora de realizar el diagnóstico debe especificarse el t i ~ ode ~resentacióndel trastorno:
En su versión revisada IDSM-III-R: APA, 1987)adcombinada
inatento o
quiere la denominación actual de «trastornopor
p re dominante mente hi~eractivolimpulsivo,así
déficit de atención con hiperactividad~.
como el nivel de intensidad: media, moderada y
La última versión de este manual, el DSM-5 (APA,
grave.
2013). incluye el TDAH dentro de los trastornos
I
La mayoría de los autores considera que la heterogene odd caractpristira del trdsiorno por d ~ c ide
t
atencióncon niperactiviaad (TDAH) suqierc
Lna multiplicidad devías etiopatogénicasque implican complejas interacciones genes/ambiente que abocan al
resultado final. Por lo tanto, la visión dominante se
fundamata en un modelo transaccional con contribuciones genéticas, neurobiológicasy psicosociaies.
+
conducta motora: la corteza wefrontal y parietal.
el cerebelo, lo, gdngiios oasaler (núcleora.ldddo
y putamen), las estructxds iimbicas y e, cíngriio
anter,oi. entre otras (hart et al., 201 3). Concretaniente. ei tdrndño de estds áreas puede ser inds
pequeño en niños con TDAH en comparación
con sujetos sin este trastorno; estas áreas también presentan un patrón de actividad reducido
o anómalo de los neurotransmisores dopamina y
Factores aenéticos. Los estudios de mellizos
noradrenalina.
y de adopción indican que la heredabilidad del 4 Factorespsicosociales. Variabiesprenataies(estilo de vida de la madre durante el embarazo,
trastorno se encuentra en un 70-80 %. Seuún
- el
como consumo de alcohol o de tabaco), perinapor Gizer et al. (2009). los
siauientes qenes han demostrado estar asociatales (bajopeso al nacer, complicacionesdurante
dós de manera significativaal TDAH: DATl (gen
el parto) y posnatales (ambientes de pobreza,
transportador de la dopamina),DRD4 (gen recep
malnutrición o exclusión social) también desemtor D, de la dopamina], DRD5 (gen receptor 0,
peñan un papel importante en el TDAH. Su influencia pareceadquirir relevancia sobretodo en
de la dopamina), SMT(gen transportador de la
la persistencia de los síntomas en el tiempo. Der
dopamina), HTRlB (gen receptor de serotonina)
y SNAP-25 (gen de la proteína 25 que interviene
taca el papel importante que ejerce la familia, ya
en la regulación y estabilización de las sinapsis).
queseencuentran mayor estrés parental y estilos
de disciplina disfuncionales,siendo más imposiFacíores neumbiológicos. Las investiqaciones actuales indican : 1 presencia de anomalías
tivos, controladores y críticos que en las familias
estructurales y funcionales en el cerebro de los
sin este trastorno [Miranda et al., 2007).
niños con TDAH. Las técnicas de neuroimagen 4 En resumen, aun aceptando que existe una prehan mostrado queestán afectadas regiones ceredisposición biológica clara en elTDAH, su evolubrales relacionadas con las funciones ejecutivas,
ción no puede comprenderse sin considerar los
las emocionesy la coordinación y el control de la
factores y experiencias en el entorno.
nar la sala. En los minutos en que introducíamos
los datos en el ordenador había toqneteado todos
los objetos de la consulta, los pocos juguetes que
había a la vista estaban por el suelo, los lápices
cambiados de sitio, el pisapapeles encima de la
silla.. . Parecía, como lo describía su madre, un terremoto.En la entrevista inicial, ésta comentó que
durante los primeros años de vida había sido un
bebé con un temperamento «difícil>>:
llorón, irritable ante cualquier estímulo, con problemas para
calmarse y con demandas conmuas de atención
hacia los padres. Un aspecto que destacó en particular fueron las pautas irregulares en el sueño; desde bien pequeño se levantaba varias veces, encendía y apagaba luces y despertaba a toda la familia.
En relación con los hitos del desarrollo, el inicio
de la marcha, la adquisición del lenguaje y el control de esfinteres se produjeron con normalidad,
aunque Nacho siempre había sido «movido»y un
poco «patoson. Comea andar a los 14 meses,
y la madre comentó que se caía con facilidad porque era muy atolondrado e iba «corriendo»a todos lados. Cuando acudían al parque, mostraba
1
un movimiento excesivo en comparación con los
otros ninos de su misma edad. iba de un columpio a otro sin ser capaz de permanecer en ninguno
de ellos y disfrutar del juego. Recuerda que temía
llwarlo con eiia al supermercado porque, aun subido en el carrito, cogía los productos de las estanterías y gritaba para llamar la atención cuando no
se compraba lo que él quería.
Asistió a la euardería a~roximadamentea los
3 años, en la que las maestras se quejaban repetidamente de que se trataba de un niño más inquieto
que el resto de sus compañeros: trepaba por todas
partes, le costaba seguir las consignas y mostraba
gran dificultad para adquirir los hábitos básicos
de autonomía apropiados para su nivel evolutivo.
En relación con el contexto familiar, los padres comentaron que en casa existían fuertes
tensiones entre eiios y que, a raíz de esto, Nacho
había comenzado a mostrar un comportamiento
desafiante. La madre presentaba antecedentes de
problemas emocionales. Informó de que su vida
era muy estresante y manifestó que era incapaz
de manejar el comportamiento de su hijo, srpre-
En casa, le costaba centtars
despacio y reflexionando; no
su atención ante actividades mo
repetitim. Un tema que irritaba
a su madre era que no PO& dedi
res durante más de 5 minutos, pe
d a jugando con la videoconsola
También insistia en aue debía reDeur
varias veces oara qui las llevase; cabo, o
simplemente para Uamar su atención, po
reda que no la escuchaba.
Duknte la sesión, obsemamos di6cul
para el esfuerzo mental sostenido,
tiea atenciod. Se distraía Edciimente con
:1 externos, mitabaalrededor y tocaba los obj
más cercanos a él.
En lo relativo a la hiperactividadlimp
dad, u n comentario recurrente de la madre
«corre por todas partes, parece que no se
nunca>>.Nacho era un niño muy ~unwidon
EVALUACI~NDEL CASO. UN CEREBRO
madre percibía que, en comparación w n
CON FALLOS EJECUTIVOS
ninos, a su hijo le costaba esm sentado in
durante un
corto de tiempo.
Ante la sospecha de TDAH, se procedió a reaapreciaban dificultades para el seguim
lizar una evaluación exhaustiva que incluía una
normas (mantenerse en la siUa y
entrevista ciínica, cuestionarios dirigidos a recoger
demás). Cometía errores en las are
indicadores wnductuales de inatención, hiperacla excesiva rapidez con que pretendía termin
tividad/impulsividad y síntomas wmórbidos en
Interrumpía a la maestra y a los wmpafieros,
el conrexto eswlar y familiar, tests neuropsicocía preguntas en momentos inoportunos, respon
lógicos estandarizados y, por supuesto, la propia
día de forma precipitada a las cuestiones que se le
observación dínica.
olanteaban. hablaba excesivamente, se levantaba
iin permiso y deambulaba sin rumbo por el aula
Síntomas básicos de inatención,
por cualquier motivo (p. ej., s a w punta al Iápiz).
hiperactividade impulsividad
Otro aspecto que preocupaba a la madre y a la
maestra de Nacho hacía referencia a sus probleLos síntomas nucleares delTDAH, es decir, Mta
mas soiiales. A pesar de que e n considerado un
de atención, hipe&vidad e impulSrvidad, se evaluaron mediante entrevista clínica y ~ g t i o n d o s nino sociable al que le mistaba la compañía, no
era aceptado en general por sus iguales porque no
sobre los criterios diagnósticos del DSM-N-TR.
respetaba las reglas del juego, no toleraba perder
En cuanto a la inatención, la principal queja
e intentaba imponer sus propias normas y gustos.
provenía de la maestra, a la que preocupaba muDe hecho, no solían invitarlo a las fiestas de cumcho el comportamiento caótico de Nacho. En dapleaños y era elegido en los últimos lugares cuanse, el n z o se disvaia a menudo con juguetes que
do se formabm equipos de juego o de trabajo. En
Uevaba de su casa, tiraba el lápiz y otros objetos al
resumen: perturbaba seriamente la dinámica del
suelo, hada ruidos con la boca y canturreaba freaula y necesitaba más ayuda y muchas más inscuentemente, no prestaba atención a las explicatrucciones o recordatorios para comporrarse cociones, no terminaba las tareas que se le encomenrrmmente que el resto de los alumnos.
daban y comeda muchos errores por desniido;
En La consulta se observaron dificultades para
incluso alguna vez había dejado en blanco el folio
mantenerse sentado en la silla, de manera que en
reverso de un examen. Era muy desorganizado y
cuanto finalizaba una tarea se levanraba y se ponia
poco cuidadoso con su material escolar, que solía
a jugar con los juguetes sin pedir permiso. Nacho
perder con frecuencia. En consecuencia, necesitainterrumpió al examinador en diversas ocasiones,
ba mucha recomendaciones y advertencias para
e incluso canturreó e hiza midiros inapropiados
lograr objetivos quelos ninos de su edad dominadurante la ejecución de las pruebas.
ban sin esfueno.
sando fuertes sentimientos de inelicacia personal
y frustración.
Un dato relevante de la historia familiar era la
similitud que encontraba la madre entre ciertas
conductas del ni60 y las del padre, a pesar de que
éste nunca hubiese sido diagnosticado de TDAH.
De hecho, en este rtastorno los gmes desempeñan
un papel importante y no es raro que se S o r m e
de casos en los que algún familiar del niño con
TDAH presenta los mismos síntomas. En comparación con SUS compakeros que no sufrenTDAH,
los estudiantes con este trastorno son de 2 a 8 veces más propensos a tener, a l menos, un hermano
o un padre conTDAH, aunque es posible que los
síntomas nunca se hayan identi6cado o diagnosticado formalmente (para unarevisión. v. Faraone
y Mi&, 2010).
A
1
1
Neumbiología y neumpsicologíadel
La falta de conrrol de impulsos quedaba re0ejada en situaciones cotidianas como la que aconteció unos días antes de la evaluación. Mientras
jugaba con sus amigos vio un gato en un árbol
y, sin pensarlo dos veces, decidió escalar hasta la
rama más alta, sin saber cómo bajar cuando estuvo arriba. Nacho recuerda esta hazaña orgulloso
día que conoció a los bomberos,,. Ante
como <<el
este tipo de conductas, la madre transmitía la
preocupación de que debía ser vigilado cada minuto, ya que de lo contmio podría hacer algo que
realmente lo hiriese o Le provocase un da60 más
grave.
Finalmente la madre se quejaba de la falta de
autonomía de Nacho. La impresión que transmitía recordaba la descripción sobre Joey que se recoEe
- en el libro de Tomas Brown (2006). Debido
a sus problemas de atención y de hiperactividad,
se encandilaba fácilmente y cambiaba de una actividad a otra con rapidez, por lo que en ocasiones
tardaba en ejecutar cualquier tipo de tarea, induidas, por ejemplo, las rutinas diarias de vestirse y
comer:
Mi hijo de 8 años, Joq: nunca está cansado y siempre procesa por quedarse levantado. Y aunque esté
realmente cansado, es muy difiül que deje lo que m á
haciendo, se ponga el pijama y se vaya a la cama Grita
y e m d a con las más pequeíios. Por l a mañana se lem m muy bien, pero es inueiblemente lento para vesune y esar listo para ir al colegio. Le prepara la ropa y
le pido que se vista mientras me visto ya y visto a los
das pequeíios, para poder irnos. Pem si no me quedo
constantemente con éi, repitiéndole paso a paso la mrina cotidiana, nunca llegadamos a tiempo a tomar su
autobús. ¡Su hermano de 5
es más independiente!
(Brown, 2006).
Además, para obtener información de carácter
normativo, se plantearon a los padres y a la maestra los criterios del DSM-IV-TR que se recogen
en los cuestionaios de falta de atención e hiperactividadlimpulsividad de las Escalas de Connersd.
Los datos obtenidos coincidieron con los recabados en la entrevista y con la observación Clínica.
En el contato escolar, la maestra de Nacbo indicó como positivos 8 ítems de la escala de falta
de atencdn y 8 de la escala de hperactividadimpulsividad. En el contexto familiar, la madre
señaló G ítems positivos de falta de atención y 7
de hiperactividad-impulsividad.
Evaluación de las habilidadescognitivas
Muchos de los síntomas del TDAH responden
a una alteración en las funciones ejecutivas regu-
ladas por el lóbulo frontal (Recuadro 20-3). Por
esta razón, en nuestra valoración incluimos pruee s r a n b d a s que permibas ne~ro~sicológicas
ten evaluar estas funciones (Tabla 20-1).
El funcionamiento i n t e l e d dobal de Nacbo, waluado mediante la Escala de inteligencia
de Wecbsler para niños-N (WISGIV), se encontraba dentro de la normalidad. a oesar de haber
obtenido puntuaciones en el límite bajo en los
subtests Claves y Aritmética, una tendencia que
suele ser frecuente en ninos con &arltades atenciondes. Estos problemas se m a d a d de~ for~
ma más acusada en la atención sxteuida,es decir,
en su capacidad para mantener la mmentraaón
en una tarea hasta finalizarla w n &m, 10 clral implicaba que Nacho presentaba dikdtadds en la
realización de actiwdades monótonas, qetitivas
y de cierta duración.
Otra de las funciones que se en~ommba9pecialmente afectada era la inhibición de laqudsta, con un bajo rendimiento en ks a6uro p&
admimstradas, en especial debido akspunaiaaones en comisiones en laTarea dearenoénsoate8ida en la infancia (CSAT), en el subtestJ&biaón
de la NEPSY-11 y en el Test de empa+mhto
de figuras conocidas 20 (MFF-20). Los irsubdos
del MFF-20 ofrecieron dos indicadmes bbles en sentido negativo: el elevado h e n i de
errores (significativamente por e m h a dd promedio de errores de su grupo de r$enari) y la
velocidad excesivamente alta a la hoa de rezponder, para su edad. En resumen, puede-que
Nachn tenía un estilo impulsivo, yaqwaeqandía
con demasiada rapidez y s i n &un aoáüsis
minucioso de la tarea, lo que le U & a m e t e r
numerosos errores.
En el funcionamiento de la mem&a de uabajo, definida como la capacidad $e almaoenamiento temporal de la infomtaci& mipntras se
están ejecutando otras tareas
-o
mostró ligeras alteraciones. Poronapaue m r d ó
las tres series de ítems que esíg.la T ción de dos palabras en el orden -y
uoa
de las series de tres palabras, connn&enw
que se encontraba dentro de Lx
de la
normalidad respecto a su edad aww*
Sin
embargo, experimentó d i f i a i l & m e t ~ e r d o
inverso de números y en la m
@
de nabajo
visuoespacial.
Igualmente, la p l d c a c i ó n y k B80biüdad
cogniriva se encontraron algo e f k d a s , cnn punniarionev por debajo de lo esperado para la edad
en el Test de copia de una figura w q l e j a de Rey,
en la Torre de Londres y, s o b todo,
~ en el número
.
1 Recuadro 20-3. Modelos etiopatog4nicos del trastorno por déficit de atenclón
con hipemctividad
I
I
l
Los modelos teóricos explicativos del trastorno
por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Durante las décadas de 1950 y 1960 predominaba la
apruv macion ronadcrua que se ceiiiraua rri los rrer
5.nroma5 pr marfus y o f r e ~
a rlna V I S ~ Oregmentdda
~
del trastorno. En las últimas décadas, la mayoría de
los modelos propuestos se agrupan en torno a dos
grandes hipótesis sobre los mecanismos neurocognitivos implicados: la cognitiva y la motivacional.
Modelos teóricos basados en la hipótesis
cognitiva. Barkley (2002) centró s u modelo
en los procesos de inhibición, es decir, en la capacidad del individuo para detener la primera
respuesta que puso en marcha ante la aparición
de un estimulo. proteger su pensamiento de
distracciones externas o internas y elaborar una
nueva respuesta más adecuada que sustituyera
a aquella predominante. Indicaba que los fallos
en este primer acto autorregulatorio -inhibición
conductual- inciden deforma negativa en cuatro
funcioiit~sne~rtiprirologras. lar c ~ a l c irn f l ~ idr n
d 5 d vez el1 el slSIellid iliotur q ~ culirro
e
a el comportamiento: la memoria de trabajo, la autorregulación de la motivación y de las emociones, la
internalización del lenguaje y la restructuración
(procesos de análisis y síntesis).
Willcutt et al. (2005) realizaron un metaanáliSS
i que incluyó 83 estudios centrados en distintos dominios de las funciones ejecutivas en
sujetos con TDAH. como la Stop-Signo1Tosk,
los Laberintos de Porteus, la Torre de Hanoi y
el Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin. Los resultados mostraron que los lndividuos con TDAH tenían un rendimiento significativamente menor que los controles en
todas las pruebas utilizadas. Las diferencias
fueron moderadas en magnitud (dde Cohen
entre 0.49 y 0,69). y se encontraron tanto en
muestras clínicas como en población general.
Además. dichas diferencias siguieron siendo
estadisticamente significativas después de
controlar variables como la edad, la inteligencia general. el sexo y las afecciones comórbidas. El déficit en inhibición de la respuesta se
describió en el 80 % de los estudios. seguido
por alteraciones en la planificación, de las que
se informó en el 59 %de los estudios.
Sin embargo, si la disfunción ejecutiva se
identifica con el hecho de obtener puntuaciones bajas en tests de funcionamiento
ejecutivo, muchos individuos con TDAH no
muestran una alteración significativa. Barkley
1
+
(2002) y Brown (2006) argumentan al respectoque la disfunción ejecutiva es la esencia del
TDAH, aunque no pueda medirse adecuadamente con los tests neuro~sicoló~icos
tradiciona es, y \ ~ zren
g q ~ 1'r evd Idclon debe
real~zarce~ o n q i t ~
nalmente
d
nicdianre i.na
amplia variedad de tareas.
- Apoyando este modelo explicativo, estudios
de neuroimagen señalan que los pacientes
con TDAH presentan alteraciones anatómicas y funcionales en estructuras del circuito
estriado-tálamo-cortical implicadas tanto en
el control ejecutivo inhibitorio como en otras
funciones ejecutivas superiores (Castellanos y
Acosta. 2004).
~ o d e l o teóricos
s
basados en la hipótesis motivacional. Seqún estos ~ianteamientos.el mecanismo etioló~icoen el TDAH estaría reiacionado con la alteración de los procesos asociados
al refuerzo de la conducta adaptativa, que se
traduciría en hipersensibilidad frente al refuerzo
inmrli atoc n'poscnsioilidadanrce rrf..erzo lardio Ac:. 5e ha observduo c i ~ los
c nlnos rori TOAH
tienen dificultad para trabajar adecuadamente
durante periodos prolongados de tiempo y para
esperar recompensas o estimulos motivadores,
con independencia de su capacidad de inhibición o de su rendimiento en funcionamiento
ejecutivo. En cuanto al sustrato neurobiológico
de los déficits motivacionales en el TDAH, la evidencia es escasa. aunque prometedora. Scheres
et al. (2007) estudiaron el sistema motivacional
en pacientes con TDAH mediante resonancia
macinética funcional. Compararon la actividad
neural en el núcleo estriado en adolescentes con
TDAH y sin él durante una tarea de anticipación
de la recompensa (que se ha comprobado en investiqaciones previas que
. .produce incrementos
fiables en la actividad del estriadoventral en adolescentes sanos). Los resultados mostraron una
activación en el estriado ventral reducida en los
adolescentes ron TDAH durante la anticipación
de la recompensa, en relación con los controles
sinTDAH. Aun más, la activación ventral en el estriado se correlacionaba negativamente con los
síntomas de hiperactividad-impulsividad.
Modelo dual. Considera que los síntomas del
TDAH son la expresión clínica final de procesos
diferentes (Sonuga-Barke, 2003). Así, los sintomas de inatención se relacionarían con anomalías en el control cognitivo (originadas por una
disfunción de la corteza prefrontal dorsolateral,
la corteza cingulada anterior dorsal y las regiocontinúa
1
1
N-bioloday
neumpsicolo~add delasmnio p o r déñcit de atención con hipenctMdad
Recuadro 20-3. Modelos etiopatogénicos del trastorno por déficit de atención
---
L:
c..:.->
c.---,
nes anteriores del estriado), mientras que los
síntomas de hiperactividad-impulsividad se vincularían a anomalías en los procesos motivacionales y emocionales (asociadas a la afectación
de la corteza prefrontal medial y orbitai y de las
reqiones ventrales del estriado). Estos Drocesos
se-encontrarían mediados por alterac/ones en
circuitos neumfuncionales independientes: el
circuito ejecutivo, modulado por terminaciones
dopaminérgicas mesocorticales y niqroestriatal&, y el circuito de regulación emocional (o
motivacional) del comportamiento, modulado
por terminaciones dopaminérgicas mesolimbi-
de errores perseverativos en el Tesr de clasificación
de tarjetas de Wiswnsin. A partir de los resultados
obtenidos en esta prueba, es posible concluir que
Nacho manifestaba un estilo cognitivo caracterizado por una escasa flexibilidad cognitiva.
En resumen, los resultados sugerían que Nacho, a pesar de tener un nivel intelectivo normal,
presentiba déficits relevantes en algunos procesos
cognitivos. Especialmente marcada fue l a baja ejecución en tareas que requerían atención sostenida
e inhibición de respuesta, confirmando un estilo
cognitivu iuarento e impulsivo.
+
cas. En síntesis, se considera la presencia de dos
o más vías independientes entre síen la génesis
del trastorno, cada una asociada a mecanismos
fisiopatológicos específicos.
Finalmente, otra explicación etioiógica delTDAH
hace referencia a un modelo en el que se iiicorporan tres vias neurofuncionales: a) el circuito
frontoestriado, asociado a funciones ejecutivas
superiores; bj el circuito frontocerebelar, relacionado con la percepción y estimación del tiempo,
y d el circuito frontoestriadoamigdalar, vinculado a la regulación de las emociones y de la motivación (Nlgg y Cassey, 2005).
E x p l o r a c i ó n de los p r o b l e m a s a s o c i a d o s
Ante los datos aportados p o r l a madre y l a
maesua, se recogió información sobre la posible
presencia de problemas asociados en ambos contextos. Así, cumplimentarrin los cuestionarios del
Sistema de evaluación de l a conducta de niños y
adolescentes (BASC). Los resultados se muestran
en l a tabla 20-2.
Tanto l a madre como l a tutora coincidieron
en señalar alreraciones clínicamente significativas
en biperactividad y en atención. Nacho también
ala 20-1. Evaluación neuiop?iicológicade Nacho. Dominio cognitivo
Cunuoneya~iaaa
l
1
1
PrUeDa u t ~ l ~ a a a
Cociente intelectual
(CO e índices (1)
i comprensión verbal
WISC-IV
I ramnamlento perceptivo
1 memoria de trabajo
ivelocidad de procesamiento
CI total
Normal
Normai-alto
Atención
Vigilancia
Dividida
Sostenida
Subtest Digitos directos (WISC-IVI
Subtest Aritmética (WISC-IV)
CARAS.Test de percepción de diferencias
CSAT-Omisiones
Normal
Normal-bajo
lnferior
lnferior
SubtestDígitos inversos (WISC-IV)
Normal-bajo
CSAT-Comisiones
Subtest Inhibición(NEPSY-11)
MFF-20
lnferior
lnferior
inferior
Torre de Londres
Normal-bajo
Memoria de trabajo
1
Verbal
de respuesta
Control de la interferencia
Flexibilidad cognitiva
y planificación
Flenibilidsdcognitiva
Planificación
1
1
Tabla 20.2. Evaluación nnimpsicológica de Macho. Doniinm afectivo y conductual
Dimensionesglobales y escalas
clínicasdel BASC
Exteriorizar problemas
Agresividad
Hiperactividad
Problemas de conducta
Interiorizar problemas
Ansiedad
Depresión
Somatización
Problemas escolares
Problemas de atención
Problemas de aorendiraie
Versión para los padres
Versión para el tutor
Clínicamente significativo
E" riesgo
Clinicamente significativo
En riesgo
Riesgo bajo
En riesgo
Riesgo bajo
Riesgo muy bajo
En riesgo
Riesgo alto
Medio
En riesgo
Medio
Clinicarnentesignificativo
Medio
Riesgo muy bajo
Riesgo bajo
Riesgo muy bajo
Riesgo muy bajo
En riesgo
-
J
BASCSinema dervalmciondelamnducta deniñory adolescentes
Rangodepuntuacloner iiesgomuybafinesgo bajo, medio, en ~eiergo.clh~ernederigniñcafiva
presentaba problemas e x t e r n h t e s , relacionados en oarticular con conductas socidmente desviadas y perturbadoras en la casa y en la escuela.
Por el contrario, las puntuaciones en las escalas
clínicas de problemas internalizantes fueron muy
bajas, lo que indicó ausencia de trastornos de ansiedad, depresión o somatización. Finalmente, la
maestra no reseñó indicadotes que hicieran sospechar la ~resenciade dificultades es~ecíficasde
aprendizaj'e, a pesar de que la dimensión global
de problemas escolares estaba en riesgo.
- Dadas las
circunstancias, se recomendó hacer un seguimiento por si fuera necesario profundizar en un futuro
próximo en la evaluación de dichas dificultades de
aprendizaje, wmo la dislexia o la discalculia.
INTERVENCION. LA REFLEXIÓN
COMO PROTAGONISTA PRINCIPAL
La evaluación realizada reveló que Nacho cumplía los criterios establecidos según el DSM-TVTR para el establecimiento de un diagnóstico de
TDAH con una presentación combinada. Los
síntomas estaban presentes antes de los 12 años y
causaban un deterioro clínicamente significativo
en diversas áreas del funcionamiento. Se aíiadia
que el niño experimentabadéficits en distintos aspectos del ámbito ejeativo valorados a través de
una batería amplia de tests estandarizados.
Basándonos en la información obtenida nos
planteamos desarrollar una intervención multicontexnializada y multicomponente. Su éxito reside, por una pane, cn su carácter ecológiw, dado
que cuenta w n la participación a& de padres y
maestros para llevarla a cabo en los contextos na-
d e s y, por otra pme, en proponer diversos procedimientos oara la modificación del ambiente Y el
aprendizaje de competencias alternativas (Miranda
et al., 1999). En definitiva, se trata de producir
cambios en los entornos significativosdel niño, el
colegio y el hom, y e m e h l e nuevas conductas
quesustituyan las desadaptadas mediante programas oue desarrollen ks habilidades s o d e s . el
"
autocontrol y la solución de problemas.
La intervención que se implementó induyó
mes programas desarrollados directamenre w n '
el niño, la familia y el entorno escolar. Antes de
1
comprensible para d o s varios aspectos esencial6
para suscitar su motivación e incentivar el compromiso de llevar a Nacbo a las sesiones de tra
miento. Por un lado, se wmentaron los objeti
generales de cada uno de los referidos program
y, por otro, se expusieron los procedimientos
técnicas para la consecución de estos obje
(Tabk 20-3).
También se comentó w n los padres la posi
dad de que se administrara medicación a Nac
Ellos decidieron dejar en suspenso esta opción
tratamiento, a la espera de los resultados que
obtuvieran con la intervención psicosoual.
Intervención con el niño:
somos un gran equipo
El programa que se plani6có persipuió b
mente dos objetivos que se consideran la p
angular en el abordaje del TDAH.El primero
templaba la necesidad de desarrollar habilida
autoconuol. Dichas habilidades re tendían
Niño
de aut(xwitm1para mejorar la
la impulsividad conductual
y en solución de problemas
2.Técnica de la tortuga
Padres
Maestros
1. Proporcloriar conocimientos
sobre el trastorno para propiciar
1. Proporcionar arePoramIent0
al problema desu hijo
en relación con el trasiorno
para modficar lasatrtbuuones
y expectativas respecto
conductual para aumentar
su competencia y percepción
como padres eficaces
respuesta a las necesidades
específicas de apoyo educativo
del alumno para manejar
.Tiempo muy espechl
rarsu rendimiento en las tareas escolares, prestando
geención y realizándolas con cuidado para comerer
menos errores y, paralelamente, potenciar el manejo de las emociones que, con la impkividad, se
desbordan. Para ello se utilizó u n abanico de diferentes materiales y técnicas, que se enmarcan en
el enfoque cognitivo-condumaly han demosuado
ser eficaces en la intervención clínica y educativa en
ninos conTDAH (Miranda, 2010).
Conaeramente, se aplicó una versión redncida del programa Penrar m voz alta, de Camp y
Bash (1981), para modelar y practicar la téuiica
de autoinstrucciones y de solución de problemas.
La mitad de las sesiones se dedican a la ensehanza
de resolución de problemas cognitivos (rompecabezas, laberintos, buscar diferencias, etc.) y el resto
ala de problemas interpersonales (identificar emociones, reconocimiento de la causalidad fisica y
emocional, etc.). Aplicando las autoinsaucciones
I se entrena alniño para que uulice el lenguaje como
herramienta de dirección del comportamiento.
Asimismo, se reaüzó un entrenamiento en la
técnica de la tortuga para ayudar a canalizar de
manera adeulilda la expresión de las emociones,
parando antes de actuar, pensando soluciones al
problema, seleccionando las más apropiadas y valorando sus consecuencias. El entrenamiento induyó niauo fases. En la primera fase (sesiones 1y
2) se enseña al niño a responder a la palabra dave
xtortugan cerrando los ojos, pegando los brazos al
cuerpo, metiendo la cabeza entre los hombms y
replegándose como una tortuga en su caparazón;
en la segunda fase (sesiones 3 y 4) el nino apren-
1.Técnicasde mDdificación
de conducia:alabanza y extinción
2,Adaptacionesdel currículo
3. Sistema de economia de fichas
de a relajarse mientras se mantiene en esta posición; en la tercera (sesión 5), el niño generaliza
la utilización de la postura de <tortuga. a otras
situaciones y contextos, y la última (sesión 6) se
dedica a la ensefianzade esuategias de solución de
problemas interpersonales. A lo largo de todo el
proceso se refuerza laaplicación de la técnica en la
vida diaria para facilitar la generalización.
El segundo objetivo de la intervención iba
dirigido a desarrollar la competencia social de
Nacho para mejorar sus relaciones interpersonales y el trato con sus compañeros. Se trataba de
incrementar las conductas prosociales y disminuir
las desadaptadas. El material de trabajo incluyó
pautas y contenidos del Programa de enseñanza
de habilidades de interacción social (PEHIS) elaborado por Monjas (2004). en el que se u ú l i
como técnicas el modelado, el juego de roles, las
instrucciones verbales, el refuerzo, la reuoalimentación y las autoinsrrucciones. Nos centramos en
el entrenamiento de las siguientes habilidades:
Básicas de interacción &al: saludar, sonreír,
presentaciones, favores, cortesía y amabilidad.
Para hacer amigos: iniciaciones sociales, reforzar a los otros, unirse al juego cnn otros, coop e m y companir.
Conversauonales: habilidades de recepción,
como atención y refuerzo al htedocutor, empatía, observar la comunicación no verbal y solicitar información. Denao de las habilidades
de emisión: expresar opiniones y deseos, dar
información sobre uno mismo y adicional so-
bre un tema y responder a preguntas. También
nos centramos en aspectos de comunicación
no verbal (mirada y contacto visual, modulación del tono de voz, consistencia entre la comunicación no verbal y el mensaje verbal) y en
otros aspectos, como elegir el momento y lugar
adecuados para conversar, y los turnos y temas
de conversación.
Relacionadas con los sentin~ientos,emociones
y opiniones: expresar emociones y recibirlas;
defender opiniones y respetarlas.
La primera sesión con Nacho se dedicó a establecer un buen clima terapéutico. Comenzamos
por interesarnos por aspectos personales, haciendo preguntas sobre su familia (número de hermanos, profesión de sus padres, gustos como juegos,
programas y dibujos favoritos, amigos, etc.) para
entablar diálogo con el niño e ir conociéndolo.
Posteriormente indagamos acerca de sus preocupaciones y conflictos en clase y en casa. Se aprovechó ese momento para ofrecerle ayuda y solicitar
su colaboración para mejorar su día a día en el
colegio, en casa, y con sus amigos, su maestra, sus
padres y sus hermanos.
Se utilizó su afición por el fútbol para establecer
un simil entre los papeles que desempeñan un entrenador de hitbol y un futbolista y los que íbamos
a desempeñar el terapeuta y el niño. Esta comparación permitió explicade en qué utilizaríamos el
tiempo cuando acudiera a vernos y propiciar así su
implicación en las sesiones de intervención:
Terapeuta: Mira Nacho, yo soy como un enuenador de fútbol y tú romo un futbolista. ¿De qué
equipo eres tú?,¿qué equipo te gusta?
Nacho: El Valencia y me gusta X (jugador del Valencia).
T: jPerfecto! Pues entonces imagínate que yo soy el
entrenador del Valencia y tú eres X. Yo, como
entrenador del Valencia, tengo que ayudar a los
futbolisras de ese equipo a jugar cada vez mejor
al fútbol, ;no crees?
N: Si, claro.. . porque tienen que meter muchos
goles y ganar el partido.
T: Cierto. Les enseño a jugar mejor para meter
goles, pero también a respetar a los jugadores
del equipo contrario y a cumplir las normas del
juego. Y tú como futbolista, ¿qué tienes que
hacer?
N: Hacer caso al entrenador, escuchar y entrenar
pala aprender a jugar bien al futbol, meter muchos goles y respetar a los otros jugadores. No
hay que poner la zancadilla.. . No hay que te-
ner siempre el balón y hay que contar con los
companeros.. .
T: Pues aquí vamos a ser coiiio el entrenador de
fútbol y el futbolista. Yo te voy a ayudar, pero
tú tienes que colaborar para que te vayan mejor
las rosas en el colegio y en casa y puedas conseguir unas metas. Te preguntarás: ¿qué metas?
¿Se re ocurren algunas? Las metas podrían ser
estar más atenro en clase, estar callado durante las explicaciones de la maestra, levantar la
mano para hablar, dejar trabajar alos companeros en las actividades de dase, respetar y tratar
correctamente a los compañeros (no gritarles,
.
no interrumpirlos, no insultarlos, no responder con rabia). ¿Qué te parece? Yo creo que tú y
yo ahora formamos un equipo. Entonces, ¿los
dos formamos un equipo?... Yo te ayudaré y tú
conseguirás mejorar en estas cosas.
Tras la sesión inicial donde se expuso claramente a Nadio lo qiie se le iba a ensefiar y para
qué se le ensenaba, en la siguiente se inició la aplicación del programa Peniar en voz alta, con una
duración de 16 sesiones. En paralelo, se le ensefió
la técnica de la tortuga, durante 6 sesiones.
Comenzó la primera sesión con el juego del
gato copión, que consistía en que Nachn dijera
e hiciera lo mismo que el terapeuta: «Si yo seiíalo
con el dedo, tú tienes que senalar con el dedo; si yo
doy una palmada, tú tienes que dar una palmadan,
intentar focalizar la atención del nkío en dos
características del modelado cngnitivo: el habla y
las acciones. Después se le propuso jugar a seguir
instrucciones: «Te voy a pedir que hagas algunas
cosas: ponte de pie, da una vuelta a la mesa, dibuja un cuadrado en el folio. ¡Estupendo Nachn! El
próximo día haremos unas tareas especiales ¡Eres
un excelente gato copión!,,. Se terminó la sesión
dejándole colorear un dibujo y después se le pidió
que contara una historia acerca del dibujo.
En la siguiente sesión se hizo una presentación
del procedimiento de pensar en voz alta como
una forma de ayudarnos a realizar mejor nuestras
tareas. El terapeuta hizo un modelado de las cuatro autoinstrucciones con una actividad sencilla
(colorear una figura geométrica), pidiéndole que
siguiera y repitiera lo que él decia:
Definición del problema: «;Qué es lo que tengo que hacer?Tengo que pintar este cuadradon.
Generación del plan: «¿Cómolo tengo que hacer?, ¿cuál es mi plan? Voy a empezar a pintarlo
por los bordes con mucho cuidado y después
seguiré pintando por el centro..
II
Neurobiología y neor~~iwlogía
del u
Autoobservación: iijEstoy utilizando mi plan?
Sí, efectivamente, estoy
. pintando primero los
bordes..
Autoevaluación: «¿Cómolo he hecho? He seguido mi plan, aunque aquí me he descuidado
y he ido demasiado deprisa pintando y me he
salido. La próxima vez tengo que ir más des-
asesorarla sobre el diagnóstico de su alumno. Para
ello, se utilizó como guía el programa de formación para maestros de d o s con TDAH elaborado por Miranda et al. (1797). Se le suministraron conocimientos generales sobre este trastorno:
concepto y causas, problemas asociados que habituaimente ex~erimentanestos ninos, y los tratamientos que en general pueden llevarse a cabo.
Además, se le informó de diversas lecturas sobre el
Posteriormente se Introdujeron los dibujos del
tema para consulrar o profundizar en contenidos
le que le semh de ayusobre los que tuviera un mayor interés en relación
con k s dificultades de su alumno.
En segundo lugar, la hicimos partícipe del pro,«icnálesmi problema?>> grama de intervención que se iba a desarrollar con
para solucionarlo?»,se hacen
Nacho. Para lograr la generalización, cuando se
[abajar; la tercera, «¿estoyhaestimara que el niho estaba preparado para uolizar
?r, cuando estamos llevando a cabo
ks técnicas en dase, se la llamaría por telffono
para que animara a Nacho a aplicarlas, reforzándolo positivamente. Asimismo, se acordó colocar
a la vista de Nacho (p. ej., en el corcho del aula)
los dibujos del oso A r m o con sus preguntas, y un
dibujo de una tortuga para ayudarlo a recordar su
uso en dase.
En tercer lugar, se le transmitieron las principales técnicas de manejo c o n d u d y se le proDesarroUa~la capacidad para identificar emoporcionó un hxsierpara documentarse sobre qué,
ciones. Se utilw el juego del detective. Se le
cuándo y cómo aplicarlas en la rutina diaria de
solicitó que investigara y detectara las pistas
clase. Tras su lenura, se mantuvo una entrevista
visuales y auditivas que pueden servirnos para
en la que nos trasladó sus dudas y acordamos la
darnos cuenta de cómo se sienten los demás.
implementación en el aula de las actuaciones que
se describen a continuación.
El material consistió en láminas de caras que
I muestran diferentes emociones, y el terapeuta
S iba orientando con sus comentarios a Nacho
Sistema de ewnomk de fichas. Incluiría
para que nombrara cada una de ellas.
como criterios para la obtención de fichas las
Reconocer la causalidad fisica y emocional. Se
normas básicas de comportamiento y las tasas de
jugó con Nacho e «¿Porqué?, porque.. .u para
rendimiento en las actividades. Se escogieron dos
aprender a identificarlas. Se presentaron tarjeperiodos concretos para su aplicación: en la asigas con dibujos de personas que mostraban dis- natura de Lengua y en la de Matemáticas. Al final
del día, los puntos se los llevaba a casa para intertintos sentimientosy se le pidió que encontrara
y dijera sus posibles antecedentes.
cambiarlos por uno de los refuerzos materiales o
Entrenamiento en resolución de problemas
privilegios de k lista previamente elaborada con
interpersonales. Nos centramos en aspectos
el nino, en la que cada premio tenía un valor en
como generar alternativas de solución, antipuntos, o para auundarlos en el banco de puntos
cipar las consecuencias de las diferentes altery obtener posteriormente uno de más valor.
Refuerzo positivo. Se acordó que la maestra
nativas y valorarlas en términos de justicia,
utiluara
la alabanza y el contacto físico de fonna
I
seguridad y sentimientos que producen en uno
mismo y en otras personas
sistemática para el incremento de comportamientos prosouales y para contribuir a mejorar su estatus social en el aula. Las conductas objeto de
rvenclón con la maestra:
refueno positivo podían ser, entre o-,
ayudar a
la educación
ordenar un armario de clase. comoanir el material
Con la maestra de Nacho se establecieron va
con un compañero, pedir las cosas con educación
empleando la fórmulade cortesía =porfavor»,traE
5contactos y reuniones a lo largo del curso que
tar el mobiliario escolar con cuidado, etcétera.
l
B
&
I
TRASTORNOS
DE LA ATENCIÓN
Extinción. Cuando Nacho hiciera algún ruidito en dase o cuando pusiera malas caras.
Aislamiento o tiempo fuera. Se indicó para
cuando incumpliera las reglas básicas de convivencia o aparecieran reacciones violentas. El niño,
inmediatamente después, pasaría unos minutos
en un rincón o en un sitio aburrido. Se aplicaría
tras una advertencia (p. ej.: «Nacho, si continúas
molestando a tu compaíiero irás al rincón de pensar»). Si se negaba a acatarlo, se recomendó aumentar un minuto extra por cada uno que el niño
se retrasase, o retirarle un privilegio. Para evitar
rechazos, tras salir del aislamiento, debía intentar
reforzar a Nacho por la primera conducta positiva
que realizase.
Otras estrategias. Se acordó la aplicación de
algunas técnicas para favorecer la atención y el seguimiento de las explicaciones en clase.
En la presentación de las explicaciones:
Promover la participación activa de Nacho,
como asignarle un papel de ayudante en la iostrucción.
Plantearle preguntas frecuentes durante las explicaciones de los temas a las que pudiera responder con éxito y dar remoalimentación inmediata a sus respuestas.
Utilizar tizas de diferentes wlores para destacar
los conceptos más importantes.
Mantener contacto ocular frecuente durante las explicaciones, así como utilizar daves
y señales no verbales para facilitarle el seguimiento.
Evitar comentarios globales sobre la falta de
atención, como %tienesuna actitud muy pasiva» o restás en las nubes».
Reforzar socialmente el mantenimiento de la
concentración en las tareas, evitando dedicarle
atención, aunque fuera negativa, por el abandono del trabajo.
En el planteamiento de las actividades:
Simplificar las instrucciones, utilizando un
lenguaje sencillo y claro. Después de la explicación colectiva, se pediría a Nacho que repitiera.
Destacar los aspectos más importantes de la tarea que debía realizar mediante el uso del color
rojo o subrayando una palabra dave.
Segmentar las tareas en fases, alabarle cada vez
que hubiera conseguido alcanzar el objetivo
marcado y pedirle que continuara con la fase
siguiente.
Motivarlo para que autorregulara su atención,
usando las autoinstrucciones en las actividades
que resultaran apropiadas.
Intervencióncon los padres:
juntos podemos conseguirlo
Al igual que con la maestra, con los padres
comenzó la intervención proporcionándoles conocimientos generales sobre el TDAH; se les recomendaron lecturas y se les prestaron algunos vídeos para que se documentaran sobre el problema
de su hijo.
Los padres referían que se sentían con escasas
competencias para la crianza de Nacho. Percibían
que habían entrado en una dinámica familiar
inadecuada e insoportable. Había fuertes tensiones y estaban continuamente riñendo y gritando
al hijo por su mal comportamiento. La relación
pateroofilial se había deteriorado y se cnlpabilizahan por no saber controlar al niño. Para modificar
esta situación, además de incidir en los aspectos
psicoeducauvos citados que les permitían profundizar sobre las causas del TDAH y empezar
a atribuir el comportamiento de Nacho a causas
neurobiológicas. se trabajaron con ellos técnicas
para mejorar las interacciooes en el contexto familiar. En concreto, se les mostró la necesidad de
cesar las continuas reprimendas y así mejorar la
relación con su hijo, para lo que debían atender
positivamente a su buen comportamiento. Para
eUo, practicarían durante 2 semanas «El tiempo
muy especial*.También nos propusimos enseñarles a dar órdenes eficaces, siguiendo las directrices
del programa de Barkley (2002):
No formular la orden como una pregunta o
un favor, sino de forma directa y con autoridad. Evitar decir: «;recogemos los juguetes?»,
«;quieres lavarte las manos para comer?».Este
estilo es menos efectivo que una afirmadán,
como sería: «recoge ahora los juguetes», «lávate
las manos; ya vamos a comer». Es innecesario
y contraproducente gritar, pero hay que ser firmes y directos.
No dar varias órdenes a la vez, sino una sola
instrucción específica en cada ocasión. Para
que Nacho haga una tarea complicada hay que
desglosarla en pasos pequeños e indicar uno
detris de otro.
Mantener el contacto visual con su hijo. En
caso contrario, se le mantiene la cara quieta
con suavidad para wmprobar que escucha y
presta atención.
N-biología
y neuropsialogíadel t
Reducir los estimulos disrractores: sería un
error intentar mandarle hacer algo mientras
está puesta la televisión, la música o la videoconsola.
Pedir al niño que repita la orden. Debido a la
escasa capacidad atencional, la repetición de la
consigna
- -puede aumentar la probabilidad de
que la siga.
Confeccionar fichas de tareas: hacer una lista
de los tres o cinco pasos necesarios para realizar
correctamente la actividad, que induya frases
brwes y dibujos demosrrarivos de los pasos que
debe seguir.
Fijar plazos de tiempo para completar la tarea
encomendada. Por ejemplo, no decir: «En algún momento del día tendrás que guardar los
juguetes»; es preferible esperar a la hora en que
debe hacerlo y decir: <Eshora de que guardes
los juguetes».
Una vez que los padres habían aprendido cómo
formular las órdenes de forma eficaz, se les explicó
la posibilidad de emplear la técnica de aislamiento para afrontar las conductas de desobediencia
de Nacho, detener el cordicto y darle k opormnidad de tranquilizarse. Además, pata ensefiar aí
niño a no interrumpir cuando los padres tuvieran
que reaiizar una actividad determinada (p. ej., una
llamada telefónica), se les recomendó que dieran
a Nacho una consigna directa y doble: por una
parte decirle qué debe hacer mientras están ocupados y, por otra, avisarle específicamente de que
no moleste (p. ej.: «Mamá tiene que hacer una
llamada, quiero que te quedes en la habitación y
veas un rato la teievisióu. No ~ n g a as inrerrumpirme.u).
Finalmente, se propuso a los p d m la pues
ta en marcha de un sistema de
con
fichas. Se les explicaron los pasos que habían de
seguir para confeccionarlo y cómo p p n é n e l o
a Nacho. Además, se les guió para induirks conductas por las que debían recompeosado. Dado
que en dase también se había elaboodo este sisema de economía de fichas, se d a l a mislista de privilegios.
Después de usar el sistema de puims b r e
2 semanas sólo pata premiar, se dediiicmpaar a
u ~ l como
o método de disciplina, hmdaciendo el coste de respuesta. A pami. de ese nmmencu,
tendrían que explicar a Nacho que dse le
diera una consigna o se le mandara mporea, si no
escuchaba o no obedecía perdería fichas o puntos
para canjear, ten& que contar hacn
dapués se procedería a restar del bawo de pmx la
cantidad que habría recibido en a s o < i e h sep i d o la orden o haber &do
la tarea.Si el -bajo no estuviera en la lista, habria quc*
una
sanción L ~ I . lucra prol>or~icinal
a la-&bd
dc la
hlra. Sc Ics inhrmó de quc <Itbiantrnnaulado
para no aplicar el coste de respuesta dsmsixb a
menudo y evitar así que la economíadefidrs perdiera eficacia por la merma de m
o
a las dificultades pata recibir pranias o pxla posible pérdida total de los punms.
RESUMEN
Juicio clínico.trastorno por déficit oe arencion
con hiperactividad.
- Hallazgos en la exploración: síntomas de
inatención, excesivo movimiento y falta
de control de impulsos, que interfieren
tanto en el ámbito escolar como en el ámbito familiar; escasa autonomía. Déficits
en distintos aspectos del funcionamiento
ejecutivo, especialmente la inhibición y la
memoria de trabajo, con un funcionamiento intelectual dentro de la norma. Presencia de afecciones comórbidas: conductas
desafiantes y perturbadoras y problemas
académicos.
En la actualidad, se considera que existe una
multiplicidad de vías etiopatogénicas en el
TDAH que implican compleja5 interacciones
geneslambiente. La visión dominante se fun-
I
de diferentes vias neurofuncionaies: o) el circuito frontoestriado, asociado a funciones ejecutivas superiores; b) el circuito frontocerebelar, relacionado con la percepción y estimación
del tiempo, y CJ el circuito frontoestriadoamigdalar vinculado con la requlación
de las emociones y de la motivación.
Intervención multicontextualizada y multicomponente:
ACTIVIDAD20-1. Reoasar la neuroanatomia
infantil
J Eiercicio 1. Localice en una lámina de neuroanatomía:
Las estructuras principales del cerebro afectadas en niños con TDAH: corteza urefrontal. cíngulo anterior, ganglios basales y kerebelo.
- Las vías principales del sistema dopaminérgico
(cómo se originan en el área tegmental ventral,
se extienden por toda la corteza prefrontal y entran en los centros límbicos para liberar la dopamina).
- Las vias principales del sistema noradrenérgico
(cómo se originan en el locus coeruleus, se extienden ampliamente por el cerebro y descienden por la médula espinal).
Acriviono 20-2. Aprender a evaluar en
neuropsicologia infantil. Principales pruebas
Los cuestionarios de exploración del TDAH facilitan el cribado o detección. evalúan la intensidad
del trastorno y ayudan a interpretar la respuesta
al tratamiento. Sin embargo, por sí mismos no son
suficientes para realizar un diagnóstico de TDAH;
es necesario intearar los resultados junto con una
adecuada entrevista clínica con 16s padres, los
maestrosvel ~ r o o i niño.
o
Acontinuación se describen las escalas específicas deTDAH más utilizadas.
~
~~~~
~
~~~~
, . .
- Con el niño: habilidades de autocontrol y
competencia social a través del entrenamiento autoinstruccional y en solución de
problemas y de la técnica de la tortuga.
- Con la familia: psicoeducación(sobre las características del trastorno y entrenamiento
en técnicas de rnodificaci&n de conducta).
- En la escuela: psicoeducacióncon la maestra y adaptaciones curriculares.
1
este trastorno.. aiustándose a los subtipos deTDAH
propuestos en el manual. Dispone de una versión
para maestros y otra para padres, los cuales deben
centrarse en la frecuencia de la conducta del niño
utilizando una escala de tipo Likert (O: nunca o rara
v e r 1: algunas veces; 2: con frecuencia; 3: con mucha frecuencia o constante), teniendo en cuenta los
últimos 6 meses. Así, consta de 9 ítems que evalúan
los criterios de inatención (p. ej., no presta atención
a las cosas o comete errores por descuido; no parece escuchar lo que se le está diciendo), 6 ítems
para los criterios de hiperactividad (p. ej., se levanta
en clase o en otras situaciones cuando no debe. actúa como si estuviera activado por un motor/«no
se le gastan las pilas») y 3 ítems para los criterios
de impulsividad (p. ej., tiene dificultad para esperar
su turno en actividades de grupo, interrumpe a la
gente o se mete en conversacioneso juegos).
>
CuestionarioTDAH (Amador, Forns,
Guardia y Pero, 20051
Evalúa los sintomas en niños de 4 a 12 años.
Está formado Dor 18 items (aue se corres~onden
con los criterios DSM-IV) q u i se puntúan'en una
escala de 4 puntos, con 2 subescalas, una de desatención y otra de hiperactividad y una puntuación
total. Cuenta con dos versiones, una para padres y
otra para maestros, y con baremos de población
española.
ADHD Rating Scale-IV (DuPaul, Power,
Anastopoulos y Reid, 1998)
Evaluación del trastorno por déficit de atención
con hiperactividad (EDAHI
(Farré y Narbona, 20131
Es una de las más utilizadas en el ámbito clínico, probablemente porque sus 18 items coinciden
plenamente con los 18 criterios A que el DSM-IVTR (APA, 2002) establece para el diagnóstico de
Es una escala de valoración de síntomas para
niños de 6 a 12 años con una única versión para
maestros. Consta de 20 ítems que se puntúan en
una escala de tipo Likert de 4 grados. Cuenta con
* "Senderos. Es un3 adaptación del conocido Test
xuenta con diversas escalas, diseñadas para su
icación a partir de los 5 años hasta la edad aduilos 18 arios en adelante). Concretamente,
las Exalas Magallanes de Ldenticacibn de Dfficit
de Atención e" niños (ESMIDA-N). que se aplican
de 5 a 9 anos, son cumplimentadas por padres y
maestros y eirán formadas por cuatro subescalas:
hiperactividad-hipercinesia, déficit de atención
sostenida a tareas matrices, deficit de atención
sostenida a tareas cognitivas, y dffitit de eficacia
atencional y lentitud motriz y cognitiva. Las escalas
ofrecen tres posibles respuestas: casi nunca. con
bastante frecuencia o casi siempre. Cuentan con
baremos para población española.
Escalas de Conners-3 (Connen, 2008)
Valoran la sintomatologia en diferentes entornos [casa, escuela y autoinforme) y los problemas
y trastornosque se asocian comúnmente alTJAH.
Se aplica en edades de entre6 y 18 anos. Ld versión
breve para padres está traducida al castellano pero
nocuenta con baremos en oblación española. Sus
43 ítems se agrupan en las siguientes subescalas:
inatewión, hiperactividad/impulsividad, problemas de aprendizaje, funcionamiento ejecutivo,
agresividady relaciones con los compañeros.
Evaluación neuro~sicolóqicade las funciones
ejecutivas en niíiis (ENFEN)(Portellano,
Martinez-Arias y Zumárraga, 2009)
Permite valorar el desarrollo de las funciones
ejecutivas en niños de 6 a 12 años. Está compuesta por cuatro pruebas que son adaptaciones de
tests que tradicionalmente se han empleado para
valorar distintos componentes de este ámbito en
neuropsimlogia con adultos, y que se describen a
continuacián.
Fluidez. Basada en las tareas de evocación
controlada, como la Controlled Oral Word Associatron KOWAI, subescala de la lowa Screening
BatteryfarMentalDeciine, consta de dos partes:
- Fluidezfonolágica El evaluado tiene que decir, en 1 minuto, todas las palabras que pueda que empiecen por la tetra m n .
- Flurdez semántica. Durante 1 minuto ha de
nombrar todos los animales que conozca.
del nazo íTraflMalong Test) y sirve tambibn para
medirla atencion alternante. Con5ta dedos partes:
- Senderogris. El ninotiene que unir 20circulos
que contienen números, de forma deoeciente. desde el 20 hasta el 1. y los números se
encuentran dispersos por la hojd. Se cronometra cuánto tarda en eiecutarln.
- Sendems en color. En esta parte se presentan
42dmlos: 21 decolor rosa y 21 de color amarillo. El sujeto debe comenzar por el circulo
rosa aue tiene un 1 inscrito e ir uniendo número; en orden creciente, pero ditwnando el
color (1 rosa. 2 amarillo. 3 rosa.4amariilo. etc).
TambiPn se cronowctra el tiempo empleado.
Anillas. Basado en la Torre de Hanoi, sobre un
tablero con 3 ejes se presenta, en el primero de
ellos, unas anillas de distintos colores y se proporciona una imagen de cómo deben quedar
colocadas las an~ltasen el tercer eje al final del
ejercicio. Las normas son que sólo se pueden
mover las anillas de una en una. y no es posible
guardarlas en la mano o apoyarlas en la mesa.
Se mide el tiempo de ejecución y el número de
movimientos. Consta de 14 ensayos.
lnterferenda. Es una adaptación del m o S d o
Test de S d p de colores y palabras. Se presentan
varias columnas en las quc aparecen nombres de
colorcs (roio, verde. amarillo, azul) ~intadoscon
estas cuatrotintas,pero sm que coincidanel nombre
del colorescfitocon la tinta utilizada para ex&¡¡lo. El niño tiene que decir el color de la tinta en d
que está impresa la palabra, independientemente
del nombre que lea, esto es, inhibiendo la ledura
de la palabra. No tiene limite de tiempo, pero se
cmnometray secontabilizanlosenores.
J Ejercicio 2. Elija una de las escalas nombradas
para-la valoracióndel TDAH o, si no están disponibles. los criterios del DSM-IV-TRv tratedrcomole=
taria con los datos que aparecen a lolarqodel texto
sobre Nacho. Compare los resultad&&tenidos
con los que se recogen en el apartado de -0nariosa. Realice un b r e v e c o m e n t a r i o a ~ i l e q u é
aspectos específicos comenzaría a trabajarde&m
a una intetvención rehabilitadora.
ACT
V
D
IAD
20-3. NeuropsicologíaInfaníil
en el cine y la literatura
Dado queeiiüAH es un trastorno hetemgéneo,
en el que muchas veces los síntomas pueden
fundirse con conductas de desobediencia, mala
educación, problemas específicos de memoria,
etc., es difícil encontrar ejemplos claros en la liite-
ratura y en el cine que reflejen el comportamiento
de estos niños de manera realista. Sin embargo, se
incluyen algunos personajes que podrían reflejar
síntomas similares a los delTDAH.
Babieca, que describen casos similares a los de
niños con TDAH combinado e inatento, respectivamente.
García Pérez EM. Rubén, el Niño Hiperactivo. Bilbao: COHS Consultores, 1997.
Para leer
Hoffmann, Heinrich. Pedro Melenas: historias
muy divertidas y estampas aún más graciosas.
Palma de Mallorca: José J. de Olañeta, 1987. Este
libro incluve dos historias: The Story of Fidqety
Philip o ~a'hktoriade Felipe el 8errinchudo +e
Story ofJohnny Head on AN O La historia de Juan
Amador JA, Forns M, Guirdia J, Peró M. Urilidad diagnóstica
de atención para disdel CuestionarioTDAH y del
criminar enrre niños ion rrajrorno por déficir de aceniión
con hipencrividad, trastornos del aprendizaje y controles.
Anu Psicol2005; 36:211-24.
American Psydiiarric Association. Diagnosric and statistical
manual of mental disorders, 2' ed. Washington, DC: APA,
1968.
American Psychiauic Associarion. Diagnosric and sratistical
manual of menral disordee, 3" ed. Washington, DC: APA,
1980.
Amencan Psvchiatric Association. Diaenosric
and ~rarisrical
u
manual of menral dismders, 3" ed. rw Wahingron, DC:
APA. .
1087
.., .
Barldey RA. Niñoslas hiperactivoslac. Cómo comprender y
atender sus necesidades especiales. Banelona: Paidós, 2002.
BarMqv RA, Pmms H. nie eariiesr referente ro ADHD in the
medid iiceramie? Melchior Adam Weikarzs descriprion in
1775 of arrenrion deficit. J Acun Disord 2012;16623-30.
Brown TE. Trastornos oor déficit de atención: una mente d a enfocada en "ifias y adulros. Barcelona: Elsevier. 2006.
Camp BW, Bash M. Habilidades cognirivas y sollales en la
infancia. Piensa en voz alta: Un programa de resolución de
problemas paraniiios. Valencia: Pramolibro, 1981.
Cvrellanos FX Arosra M T Neuroanatamia del rrastorno
por déficir de atención con hiperacrividad. Rev Ncurol
2004:38:131-6.
Faraone SV, Mick E. Molecular genecicj of anenrion deficit
hyperacri~irydisorder. Psychiarr Clin Norch Am 2010i33:
159-80.
Gizer I R Fidii C, Waldman ID. Candidare gene studicc of
ADHD: a mera-znalycic review Hum Gener 2009:126;5190.
~
Cinefórum
Mills M, director. Thumbsucker. Culver City, CA
(EE.UU.): Sony Pictures Classics. 2005.
Bart Simpson, personaje de la serie Los Simpsons, diagnosticado por el director Skinner en el
capitulo Brother'slirtlehelper.
Harr H, Radua J, N h T. Macaix-Cals D. Rubia K.
Mera-analysia of funcrional magneric resonante imaging srudies of inhibirion and arrenrion in arrentiondeLitlhyperactiviry disorder: explaiing ruk-specific,
irimulanr medicarion, and age effecrs. JAMA Psychiarry
2013;70:185-98.
Miranda A. Manual práctico de TDAH. Madrid: Síntesis,
2010.
Miranda A, Grau D, Marco R Roadló B. Estilos de disciplina
cn familiv con hijos con TDAH: influencia en la wolucián del rrascorno. Rw Neurol200/:44:23-6.
Miranda A, Presentación MJ, Gargallo B. Soriano M, Gil D,
larque
S. El niño hiperacriuo (TDAH). Intervención en el
aula: un programa de formación a proferoies. Casrellán:
Universim Jaume 1, 1999.
Monias MI. Proeiama
de ensefianza de habilidades de inre"
raccibn social (PEHIS) para ninos y adolescentes. Madrid:
CEPE, 2004.
Nigg J T Casey BJ. An integrative chcory of attention-dehcid
hypervriviry disorder base on rhe iognitivc and affectiriri
neurosciences. Dev Psychopathol 2005;17:785-806.
Scheres A, Milham MP, Knurso B, Castellanos FX Ventral
striad hypoiesponiivcness during rewaid anticiparion in
arrenrion-dehcidhyperacciviy disorder. Biol Psy&iariy
2007;61:720-24.
Sonuga-BarkeEJS. The dual parhway model of ADIHD: an
elaborarion of neuro-developmenral characteristics. Neurorci Biobehav Rev 2003;27:593-604.
Willcurr EG. The predence of DSM-IV atrention-deficirl
hyperaciivirydisorder: a meta-anaJj6c review Neurodierapeutics 2012;9:490-9.
Willcutr EG, Doyle AE, Nigg JT, Faraone SV, Pcnningron
BF. Validiry of rhe execurive funcrion dieoiy of arrenriondeficiilhyperactiviry disorder: a mera-analytic ieview Biol
Psychiarry 2005;57:1336-46.
Fat-macología dé1
por déficit de atención conhipe
Una ayuda que alivia... ;Y mucho!
D. Martín Fernández-Mayoralas. A. L. Fernández-Perrone.
M. C. López Arribas y A. Fernández Jaén
Al finalizar el capítulo el, será capaz d e
Reconocer la 'mportancia del hatamiento multimodal del trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH), que incluye medidaspsicosociales, pedagógicas y farmacológiws.
Entender la elevada eficacia del tratamiento farmacológico en esie trastorno constatabteénT~iiteratura científica.
U Evitar la mitificación del abordaje farmacológico y comprobar que puede ser de gran ayuZrdkn
muchos pacientes quesufren debidoa lossíntomas delTDAH.
Conocer los fármacos prescritos con mayor frecuencia, sus mecanismos de acción, e f e c i o s q
darlos, tolerancia, efectividad y diferenciasexistentesentreformulaciones,asícomo revisar a*
aspectos de la farrnacogenómica.
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) se concepnializa desde hace
más de un siglo. La primera descripción «oficialn
la realizó SUU a comienzos del siglo m, pem aún
hay descripciones informales previas, como se ha
recogido en el capítulo 20. Se nata de la alteración
del neurodesarrollo más frecuente en la población
infantil. Con el fin de evitar su sobreestimación
es importante realizar un buen diagnóstico, diferenciándolo de otras alteraciones. Es un trastorno
heterogéneo en cuanto a sus manifestaciones dinicas y sus causas, y su tríada sintomática característica el déficit de atenuón, la hiperactividad
y la impulsividad (Martín Fernández-Mayoralasy
Fernández-Jaén, 2010).
En la misma línea, el tratamiento del TDAH
debe ser multimodal y abarcar, entre otros aspectos, medidas psicosociales, pedagógicas y farma-
wlógicas. En un primer paso han de expicarse las
característicasdel trastorno a los padres y aimenor
si tiene edad suticiente, realizar una ademada psicoeducación parental mediante el enuemm?mto
en la gestión de la conducta de sus hijos, d e eer metas a corto y medio plazo y poner en marcha las terapias individuales (habitualmentebasadas en las técnicas de modificación de anducta)
si son necesarias. A nivel eswlar, en m&
casos,
la consideración de ciertas medidas puede d e j a r se en una mejora adaptauva inmediatat pmpordonar válvulas de escape, siendo más permisivo
con algunos movimientos (limpiar la pizarra o
hacer recados, entre otros), sentar &te
al &O,
supervisar estrechamente las.( m b ~todo
los exámenes escntos) y los wmponamientos
mediante agendas (que revisarán con @dad
también los padres), faciütar más tiempo para terminar deberes y ejercicios, e t c La uaüzaaón de
técnicas de entrenamiento a los padres y rnaesnos,
así como los programas de tratamiento centrados
en habilidades sociales y psicoeducación parental,
asociados al abordaje farmacológico, pueden ayudar al niño o adolescente a mejorar su autocontrol y a reflexionar ante su propia conducta y las
consecuencias que se derivan de ella, a disminuir
su impulsividad y aumentar su capacidad de atención (Antshel y Barkley, 2008). No obstante, la
intervención farmacológica es fundamental para
el control de los síntomas principales del TDAH
(Fernández-Jaén et al., 2009).
El tratamiento farmacológico se hizo realidad
debido a la alta calidad de la investigación de mediados de la década de 1970 y a la elevada efectividad de los psicoestimulantes (o sólo esrimulantes, esto es, fármacos que aumentan los niveles de
actividad cognitiva y refuerzan la vigilia, el estado
de alerta y la atención) mostrada en los resultados
de los trabajos científicos. Puede ser una ayuda de
gran importancia, como vemos en el siguiente caso.
PLANTEAMIENTOGENERAL DEL CASO.
UN BUEN DIAGNÓSTICO ORIENTA
UN BUEN TRATAMIENTO
Julia es una niha de 8 años que acude a la
consulta de pediatría con su madre por fiebre.
Después de establecer el diagnóstico de infección de vías respiratorias superiores e indicar el
tratamiento, en el momento de la despedida, la
madre comenta al pediatra su preocupación por
el mal rendimiento escolar de Julia, en especial
en las asignaturas de Matemáticas y Lengua. El
pediatra la envía al especialista y le entrega unas
escalas, entre otras, unavaloración de los síntomas
del TDAH (la ADHD Rating Scale-No ADHDRS-IV) y una de funcionamiento diario (la Escala de clasificación del impedimento funcional
de Weiss-informe de los padres [WFIRS-PI) para
que las rellenen en casa y en el colegio. También
les recomienda que se le administre un test de inteligencia general (en este caso, la Escala de inteligencia de Wechsler para niños-IV WSC-IVI),
uno de lectura (la Batería de evaluación de los
procesos lectores revisada [PROLEC-Rl) y dos de
atención (la Tarea de atención sostenida en la infancia [CSAT]) y el Continuotu Pe>fonnanceTmkII [CPT-111).
Cuando acuden a la cita, el resultado de la
aoamnesis señala ausencia de trastornos del compoitainieiito. No existen datos de interi-s cn los
Julia presenta síntomas leves de ansiedad y una
baja autoestima derivada de sus malos resultados
pese al esfuerzo realizado para hacer los deberes y
las tareas. No se observan problemas de impulsividad ni hiperactividad. La relación con otros niños
y con adultos es normal.
El informe psicopedagógico señala que Julia
tiene una inteligencia normal-alta: un cociente
intelectual (CI) total de 122 (índice de comprensión verbal de 126, de razonamiento perceptivo de
124, de memoria de trabajo de 102 y de velocidad
de procesamiento de 107 según la WISC-IV). Por
su parte, las pruebas de atención muestran una
capacidad atencional baja, y el PROLEC-R, una
dificultad significativa en la lectura formal (en especial en la lectura de seudopalabras y en velocidad) y leve en la comprensión de textos. Debido a
estas dificultades lectoras ya han contratado a un
maestro de apoyo que la ayuda varias horas a la
semana. En relación con los cuestionarios administrados a los informadores del ámbito familiar
y académico, obtiene puntuaciones muy bajas en
atención (no en hiperactividad ni en impulsividad), una disfunción escolar importante junto a
baja autoestima según los padres deJuiia. El informe concluye con recomendaciones para la escuela
y la familia (fragmentar las tareas, sentar a la niña
cerca del maestro, ausencia de estímulos distractores cuando estudia, erc.). Tras analizar todos
los datos, se realiza el diagnóstico de TDAH de
presentación inatenta según el Manual diagnóstico
y ertadbtico de los tlmtornos mentales, F edición
(DSM-5; APA, 2013). En casos como el presente, la ausencia de problemas de comportamiento
derivados de la inexistencia de elevada hiperactividad e impulsividad puede retrasar el diagnóstico.
Tras este diagnóstico, Julia comienza tratamiento farmacológico con metilfenidato en dosis
ascendente de hasta 1,l mg/kgldía. En general, se
observa un incremento de las capacidades atencionales. Los padres confirman el aumento de la
concentracióo durante la realización de las tareas
en el hozar.
" Además, los maestros describen que
la niña permanece más atenta en dase y es capaz
de apuntar los deberes en la agenda. De hecho, la
carga de trabajo que lleva a casa es sustancialmente menor. Después de 6 meses de tratamiento ha
mejorado en todas las asignaturas, aunque continúa suspendiendo Lengua y le cuesta resolver las
tareas matemáticas. El bajo rendimiento en esas
áreas se produce no sólo por el déficit de atención,
sino tambiCn por las dificultades de aprendizaje
asociadas (en este caso, problemas en la lectura),
que son problemas específicos que se deben detec-
Fumacolo& del trastorno por déñcit de atención con hiperbidzd
tar y abordar con un enfoque psicopedagógico en
el ámbito escolar y, si fuera necesario, extraescolar.
Tras un año de tratamiento y de apoyo, la niiía comienza a mejorar de manera notable sus notas en
la asignatura de Lengua pero, sobre todo, mejora
su autoestima y los padres perciben a una niiía
más alegre y feliz.
m TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO.
UNA AYUDA QUíMICA PARA ALIVIAR
LOS S~NTOMAS
El tratamiento del TDAH debe ser prescrito
por un médico experimentado en el diagnóstico
y el tratamiento de este trastorno y sus afecciones comórbidas. Previamente se debe realizar una
exploración física que incluya la medición de la
presión arteria], la frecuencia cardíaca, el peso y
la talla. Es obligado buscar antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular o muerte súbita
y antecedentes personales de síncope relacionado
con ejercicio,
u otros síntomas cardiovasdares. La posibilidad de que se presenten
problemas en este ámbito con los fármacos para
el TDAH es excepcional. La reaiización de un seguimiento y monitorización bimestral o trimestral
de la mejoría y de los posibles efectos adversos
es esencial al inicio del tratamiento, que se mantendrá mientras la efectividad clínica suponga un
beneficio significativo para el paciente (Grupo de
trabaio de la Guía de oráctica clínica sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad
en ninos y adolescentes, 2010).
El metilfenidato y la atomoxetina son los fármacos que se recomiendan en la actualidad para
abordar este trastorno, según la Guúr depráctica
clinica sobre el TDAH en nznor y adokrcenter del
Ministerio de Sanidad espafiol de 2010, por su
eficacia y seguridad en las dosis recomendadas.
Aíin no se ha aclatado completamente el papel de
los ácidos graos poliinsanirados (omega 3 y 6)en
el tratamiento del TDAH, pero la investigación
sobre éstos y sus posibles wmbinaciones es prometedora. Desde hace pocos meses se dispone en
la farmacia espaiíola de un nuevo producto para
pacientes refractarios, el dimesilato de lisdexanfetamina, que se comentará brevemente.
Metilfenidato
h
spsicoertimdantef constituyenei tratmiento más usado y eficaz para abordar los síntomas
del TDAH (comprobado en más de 200 ensayos
controlados), combinado con medidas psicopedagógicas (Biederman y Speocer, 2008; FernándezJaén y Martín Fernánda-Mayoralas, 2010; Kaplan y Newcorn, 201 1). Dentro de esta categoría
se encuentran, para su uso clínico, el metilfenidato, el dextrometilfenidato,la dextroanfetamina,
las sales mixtas de anfetamina (una combinación
de dextroanfetamina y anfetamina), el dimesilato
de lisdexanfetamina y otros estimulantes (la cafeína no es u n tratamiento adecuado en ningún
caso). Hasta 2014, el metilfenidato era el único
psicoestimulante disponible autorizado para su
uso en el tratamiento del TDAH en España. Sin
embargo, se ha aprobado recientemente el dimesilato de lisdexanfetamina, que actúa bloqueando
la recaptación presináptica de la dopamina y, en
menor medida, de la noradrenalina (Kaplan y
Newcorn, 2011).
El estudio de los tratamientos multimodales
mostró que los estimulantes presentaban mayor
eficacia que otras medidas terapéuticas durante
los primeros 14 meses de intervención controlada. Los resultados eran aun mejores cuando se
combinaba el tratamiento c o n d u d y el farmacológico, en especial en casos de TDAH con
comorbilidades asociadas. Cientos de trabajos y
varios metaanálisis exponen daramente la efectividad del metilfenidato en todas las escalas de
exploración utilizadas. Otras investigaciones parecen exhibir mejorías no sólo en los síntomas
centrales del trastorno, sino también en la memoria de trabajo y en las pruebas de atención en
estos pacientes (Martín Fernánda-Mayoralas y
Fernández-Jaén, 2010). Su uso está claramente indicado en ninos mayores de 6 años y adolescentes
con síntomas de TDAH. En general, el 80 % de
los pacientes responden favorablemente (Kaplan y
Newcorn, 201 1).
En cuanto a los efectos secundarios, los más
frecuentes son la pérdida de apetito y el insomnio
de conciliación. Otros serían el dolor de cabeza
o abdominal y la agitación (en especial cuando
cesa la acción del fármaco, sobre todo con formulaciones de liberación rápida), junto a los más
preocupantes y excepcionales, por su bajísima
frecuencia, como las alteraciones graves del estado de ánimo o síntomas de tipo psidtico. Debe
observarse cierta precaución en los pacientes con
tics, pues en una minoría pueden recrudecerse o
aparecer por primera vez. Existen dudas sobre si
el metilfenidato puede dar lugar a un ligero retraso del crecimiento, lo que parece producirse
sólo con dosis altas (superiores a 2 mglkgldía),
mientras que utilizando las recomendadas sería
escasanenre significativo. No obstante, wnviene
monitorizar el peso, la presión atterial y la frecuencia cardíaca del paciente en el primer mes
tras la instauración del u a t d e n t o , l n e g ~cada 3
meses, y la &cada 6 meses (Kaplan y Newcom,
201 1). Respecto a la S-idad
catdiovascular>no
existe evidencia de que el uso de fármacos para
el TDAH esté asociado con un incremento en el
riesgo de episodios cardiovasculares serias ni en
d o s ni en adultos jóvenes (Coopeí a al., 201l),
y no es necesario realiar de forma sistemática un
electrocardiograma cuando se va a iniciar tratamiento con metilfenidam o atomoxetina Fig.
21-1). El meüfenidato puede empeorar el mstorno de ansíedad grave cuando está asociado al
TDAH, aunque la mejoda en la calidad de vida
suele relacionarse con una disminución norable
de los síntomas anímicos y ansiosos. Es necesario
realizar estudios rigurosos quevaloren los cambios
emocionales y los sintomas de ansiedad en pacientes con TDAH de cara al futuro (Fernáuda-Jaén
y Marrin Fernández-Mayodas. 20101. En la tabla 21-1 se comparan los efecros adversos del metilfuiidaro con los de la atomoxetina.
En España disponemos de cuatro presentaciones de mdenidato @&la21-2). Es conveniente empem la administración w n dosis bajas y después realizar una escalada progresiw en
función del efecto y de la aparición o ausencia
de efecros secundarios adversos. Aunque las dosis
suelen fluctua~entre 0,8 y 1,2 mglkgldía, algunos niños precisarán dosis superiores. La remisión
sintomárica (que va más allá de la mera mejoría
larga duración, ya que lapo
diarias conlleva problemas como
rabia 21-2. Caracterátlcas de l i s dihrentn formuladonssdemetilhnidato
1
l
del efecto con una dosis única por la mañana, y es
recomendable utilizarlas desde la instauración del
tratamiento (Biederman y Spencer, 2008; Martin
Femández-Mayoralas y Fernánda-Jaén, 2010).
El metilfenidato denominado OROS", del término en ing16s omotic-rehe orralsystem (mph-O),
constituye la formulación de metilfenidato w n
mayor duración (aproximadamente 12 horas) de
todos los disponibles en España, debido a su
sistema de liberauón controlada por vía bomba
osmótica. Así, este dispositivo utiliza el gradiente
osrnótico entre el medio gastrointestinal y su interior como mecanismo de liberación del prinupio
d v o . Una vez administrado, el núdeo osmótico,
al e m r en contacto con los fluidos acuosos, absorbe agua a una veloudad que está deternunada por la permeabilidad de la membrana frente
1
al fluido biológico y por la presión osmótica del
núcleo, por lo que lo libera de una forma relativamente constante. Ya se ha comercializado en
nuestro país una formulación «genérica*, con sistema de liberación por ósmosis, bioequivalente al
mph-O según su ficha témica. Un trabajo desarrollado por nuestro equipo mostró que el mph-O
mejora los síntomas principales del trastorno de
forma Gonstanre a lo largo de toda la jornada en
los pacientes conTDAH tras recibirlo al inicio de
la maíiana (Fernández-JaLn et al., 2009). Es posible ajustar las dosis añadiendo otras de mealfenidato de liberación inmediata o intermedia
En p e r a l , si hay unarespuesta p d a l al medfenidato, se puede aumentar la do49 h ~ w ala máxima indicada o tolerada. Si no hay respuesta con
dosis altas (p. ej., superiores a 1,5-1,8 mg/kg/&a),
l
se debe considerar el fármaco alternarivo que no
se haya usado con este niño o adolescente y, sobre
todo, reevaluar detenidamente el diagnóstico y las
afecciones comórbidas antes de realizar cambios;
problemas como la baja autoestima, la ansiedad o
la presencia de un trastorno negativista desafiante
o disocial oueden influir daramente en la resouesta al tratamiento (Martin Fernández-Mayoralas y
Fernández-Jaén, 20 10).
El metilfenidato, usado correctamente, no produce dependencia ni un aumento en el riesgo de
abuso de sustancias. Los períodos de descanso del
fármaco no están recomendados, salvo como excepción en individuos concretos para minimizar
determinados efectos secundxios o con el fin de
realizar una prueba de retirada, que siempre deberá comprender en alguna fase los primeros meses
del período escolar. Estas retiradas de corta duración permitirán evaluar periódicamente la eficacia del tratamiento y, por lo tanto, la necesidad
o no de seguir con él (Fernández-Jaén y Martín
Fernández-Mayoralas, 2010).
Atomoxetina
Este fármaco no estimulante actúa inhibiendo la recaptación presináptica de la noradrenalina. Presenta una eficacia consistente frente al
placeho. Las tasas de respuesta y remisión sintomática parecen ser ligeramente inferiores a las
del metilfenidaro (Martín Fernández-Mayoralas
y Fernández-Jaén, 2010), pero hasta el 40 % de
los pacienres que no responden adecuadamente a
un fármaco, responden a l otro. A diferencia del
aquél, el efecto no es inmediato, y comienza a ser
ohjetivable a partir de la 3a-4a semanas, pero no
llega a ser pleno hasta 2-3 meses después de la introducción del producto. La dosis recomendada
inidal es de 0,5 mglkgldía, y luego de 1-1,2 mgl
kgldía, aunque pauras de ascenso más lentas se
acompañan de una mejor tolerancia. Los efectos
adversos más frecuentes son la pérdida de apetito,
las molestias gastrointestinales y la somnolencia o
cansancio, en cuyo caso puede emplearse por la
noche con una efectividad menor pero aceptable.
Consigue aminorar los síntomas de ansiedad y
posee un efecto protector sobre los tics, por lo que
se rrara de un fármaco interesante como primera
opción en pacientes con TDAH con trastorno de
ansiedad o e n caso de tics comórbidos, como en el
trastorno de Gilles de la Toiirerre.
~~-~~~~~
La monirorización, que incluye el apartado
de seguridad cardiovascular, debe ser similar a
la del metilfenidato, si bien no se recomienda el
control sistemático de la función hepática. Mientras las interacdones del metilfenidaro con otros
fármacos son raras (la más importante se da con
los inhibidores de la monoaminooxidasa), este
tratamiento puede interaccionar con ésros y con
anridepresivos (p. ej., fluoxetina y paroxerina) y
neurolépticos (aripiprazol) de uso frecuente, entre orros, al merabolizarse a través del citocromo
CYP2D6 (Fernández-Jaén y Martín FernándezMayoralas, 2010). Sus efectos adversos se exponen en la tabla21-1.
Dimesilato de lisdexanfetamina
Es el primer profármaco estimulante de larga
duración para el tratamiento del TDAH (cápsulas
duras de 30, 50 y 70 mg). El profármaco es un
compuesto inactivo que, tras experimentar una
reacción enzimárica en el glóbulo rojo, se convierte en una molécula farmacológicamenre activa.
Puede tragarse entero o bien abrirse la cápsula y
disolver todo el contenido en un vaso de agua.
Al igual que el metilfenidato, bloquea la recaptación de noradrenalina y sobre todo de dopamina
en la neurona presináptica; sin embargo, también
aumenta la liberación de la dopamina en la hendidura sináptica, efecto que no es propio de aquél.
El dimesilato de lisdexanfetamina ha demostrado su eficacia y su seguridad a lo largo del día
con una única dosis por la maríana, con mejoría
de los síntomas de inatención e hiperactividad en
pacientes con TDAH (Steer et al., 2012). Esri
indicado en niños a partir de 6 años, cuando la
respuesta al tratamiento previo con metilfenidato se considere clínicamente inadecuada; en éstos
ha mostrado una eficacia superior al 75 %. Parece
tener un efecto superior a los demás rraramientos y, por su formulación y diseno, es muy estable
y no permire su abuso o mal uso. La evaluación
previa al tratamiento, el seguimiento y los efectos
secundarios son semeianres a los del metilfenidaro
de larga duración, aunque suele producir mayor
pérdida de apetito y quizá más insomnio de conciliación, en función de la dosis utilizada.
OTROS ASPECTOS IMPORTANTES
DEL ABORDAJE FARMACOLÓGICO
Edad, comorbilidad y tratamiento
farmacológico
~
Uno de los grandes retos en el tratamiento del
TDAH ha sido el de la franja etaria en la que
instaurar el tratamiento. De hecho, la guía de
Fumamlogla del trastorno por déñcit de atención con hipenctividad
práctica dínica de Estados Unidos, avalada por
la American Acadany of Pediatrics (Wolraich et
al., 2011), ha realizado algunos cambios: mientras que con anterioridad el abordaje farmacológico se iniciaba a partir de los 6 años de edad, en
este momento se recomienda que con los niños
de 4 y 5 años se ha de inrenenir a través de terapias psicoeducativas para padres (y si es posible
maestros) de eficacia contrastada como primera
elección (Zwi et al., 2011); éstos se meditarán
con metilfenidato si estas intervenciones no producen una mejora significativa y la repercusión
del TDAH sobre el funcionamiento del nifio es
al menos moderada, considerando esta repercusión importante cuando las puntuaciones en las
diferentes escalas sean muy altas o si existe una
afectación social o afectiva muy relevante desde
el punto de vista cualitativo. Más aun, en áreas
poblacionales donde las estrategias de tratamiento condnctnal basadas en la evidencia no se encuentren disponibles, el médico puede comenzar
el tratamiento con metilfenidato si supone que el
dafio de un inicio tardío sobrepasa los riesgos. El
resto de los pacientes (entre los 6 y los 18 años
de edad) deben recibir tratamiento farmacológico aprobado para el TDAH, preferiblemente
acompaiíado de intervención conductual. En
adolescentes se recomienda contar con su consentimiento y opinión en todo momento, y no
sólo con el de los padres. En todos los casos, la
evidencia de la eficacia del tratamiento farmacológico es contundente.
El metilfenidato y la atomoxetina podrían emplearse en nitíos con otros trastornos del neurodesarrollo, como la discapacidad intelecmal, los
trastornos del lenguaje o los trastornos del espectro autista (TEA), si existen síntomas de TDAH
de intensidad superior a la esperable en relación
con el diagnóstico principal (Fernánda-Jaén et
al., 2013). El reciente DSM-5 (APA, 2013) ha
eliminado la incompatibilidad entre el diagnóstico deTEA y el de TDAH; no obstante, los efectos
secundarios de ambos fármacos son frecuentes en
pacientes con TEA o con trastornos del lenguaje que muestran dificultades en la comprensión
de éste: puede empeorar el aislamiento social, el
comportamiento y, sobre todo, producir cuadros
de irritabilidad importantes, por lo que sólo un
médico con experiencia debe tratar y supervisar a
estos pacientes. La combinación de metilfenidato
con neurolépticos en dosis bajas (la risperidona
y el aripiprwnl son los m& usados), aun siendo
dudosa su indicación desde el punto de vista de
la «ficha técnican y la escasa literatura específica,
puede mejorar los efectos secundarios mencionados. Este uso combinado también está documentado en pacientes con trastornos de conducta o trastorno bipolar asociados. Asimismo, se ha
prescrito la donidina y la guanfacina (agonistas
a,-adrenérgicos) junto con el metilfenidato en
individuos hipervigilantes, con dificultades para
dormir y problemas de conducta. Son necesarios
más estudios al respecto sobre este tipo de combinaciones. El medfenidado puede usarse con
precaución en pacientes con TDAH y epilepsia
controlada (Marún Fernández-Mayoralas et al.,
2011).
Farmacogenómica
La farmacogenómica estudia las bases moleculares y genéticas de las enfermedades para
desarrollar nuevas vías de tratamiento. Actualmente, los esfuerzos de esta disciplina se centran
en el estudio de polimorfismos en la secuencia
de ácido desoxirribonudeico (ADN),en especial
los relacionados con los receptores de las catecolaminas como la dopamina o la noradrenalina, patrones de expresión del ácido ribonudeico
mensajero (ARNm), entre otros, y el efecto de
todos estos elementos en la respuesta a los fármacos.
Los estudios neurobiológicos del TDAH han
mostrado que diferentes genes tienen un papel
moderado y complejo en su etiología. Es posible
que determinados polimor6smos puedan explicar
la presencia de trastornos comótbidos, la persistencia del TDAH en la edad adulta o la respuesta
diferencial a los diversos tratamientos farmacológiros. A pesar de estos avances, uno de los mayores problemas que se encuentran hasta la fecha
es la inconsistencia en los hallazgos obtenidos en
los diferentes estudios, en parte debido a cues
tiones metodológicas. El resultado final debería
posibilitar realizar mejores diagnósticos, anticipar
pronósticos y, en consecuencia, elegir las medidas
terapéuticas más adecuadas para cada paciente,
en función de su arquitectura genómica De ahí
que sea imperativo mejoras la investigación, con
trabajos que abarquen otros fármacos distintos al
metilfenidato, con muestras más amplias y disefios rigurosos con el fin de que la farmacogenómica pueda ser incluida de forma sistemática en el
mmrjo drl paciente conTDAH.
-
o Juiu'o cliníco: trastorno Dor déficit de atención
con hiperactividadde presentacióninatenta.
- Hallazgos en la exploración: problemas
atencionales en una niña muy inteligente,
aunque con habilidades verbales y perceotivar muv
,Dor encima de las eiecutivas
y procesuales: no presenta un cuadro marcadode hiperactividadni impulsividad añadido. ni trastorno neaativista desafiante:
muestra elevada repe&sión escolar y autoestima muy baja.% detecta un trastorno
de la lectura comórbido.
- Abordaje terapéutico: tratamiento con
.
fi
--
inciuida la calidad de vida de la niña; a b o a
esencial en los Dacienres conTDAHmodera=
o grave, ya sean los estimulantes ( m e t i l f e ~ j d s
to o lisdexanfetamina) o a atomoxe~!a:E@=
efectos secundarios. cuando aoareceW-3leñ~~.
ser bien tolerados; son fárkcos
1
medios de comunicación que deben<qi
T
'-.=g@g4
",'a@
. I:
.-----e-,
1
1
ACTIVIDADES
ACTMDAD 21-1. Repasar la neuroanatomía
infantil
J Ejercicio 1. Localice en una lámina de neuroanatomía las estructuras implicadas en el TDAH a
través de la regulación de la dopamina: ganglios
basales, corteza dorsolateral prefrontal. corteza orbitofrontal y cíngulo.
A c m n ~ 21-2.
~ o Aprender a evaluar
en neuropsicología infantil. Principales pruebas
Evaluación de la atención a través de pruebas
de ejecución continua
Los tests de ejecución continua como el Continuous Performance Task-ll (CPT-II) de Conners
(2000) y el denominado AULA de Climent, Banterla
e lriarte (201 1) son pruebas que siguen el paradigma go/no-qo.
. Son las más ampliamente empleadas
para la evaluación de la atención -y, en menor medida. la im~ulsividad-de los oacientes con TDAH.
La mayor parte están informa&adas.
En el CPT-II el paciente debe atender a una pantalla sobre la que se muestran estimulos diferentes
a una rápida velocidad. ddante un tiempo variable
(8-23 minutos) y responder cuando un determinado estimulo o una secuencia de estímulos aparecen. Éstos pueden ser visuales (letras, números,
dibujos, ctc.) o auditivos. Los datos derivados de
esta prueba son varios, pero los tres más constantes en este tipo de tareas son: al omisionea núme-
ro o porcentaje de errores al no haber indicado
el estimulo que había que señalar; b) comisiones:
número o porcentaje de errores al haber indicado
un estimulo que no había que señalar, c) y tiempo
de reacción: señala la latencia de las respuestas en
milisegundos.
El AULA es untest similar, pero con mejorvalidez
ecológica,ya que se presenta en un entornovirtual
que simula una clase escolar. Mientras el niño realiza el test, se le aparecen una serie de distractores
visuales y auditivos similares a los que pueden encontrarse en un aula real. Por ello, se enfrenta a la
tarea en unas condiciones muy semejantes a las
que afronta en su vida cotidiana. Se administra en
20 minutos v valora: atención sostenida, div~dida
auditiva y v/sual, impulsividad, actividad motora
excesiva. tendencia a la distracción v velocidad de
procesamiento. Por su parte, el Test de atención
sostenida en la infancia (CSAT), de Servera y Llabrés
(2004). de tipo go/no-go, es más sensible y menos
especifico que los dos anteriores.
Evaluación de la calidad de vida
Escala de clasificaúón delimpedimento
lundonalde WeissINFIRS), de Weiss,
Wosdell,v~omben0004)
Las escalas de calidad devida de múltiples items
relacionadas con la salud deben complementar a
los inventarias clásicos de síntomas, de cara a una
comprensión más profunda del deteriorolbienestar asociado con el TDAH y del efecto que su
Ejercicio 2. Indique brevemente al menos cin-
A n d e l KM, Bar!dnl R P s y c h d interventions in mentioa dcfrcirhyperacriviry diwrdn. ChildAdolecPryduav
Clin No& Am 2008;17:421-37.
Bidaman J, Spmm
Pqdaoph~rmacologicali n r m rianr. Child Adolac Psydiiatr Cün North Am 2008;17:
439-58.
Cooper WO, Habel U Sox CM,Chaa KA, Arbogaasr PG,
Checdiam TC, et d. ADHD drugs and d o u s caaüovaí
d a r -a
in children and young aduls. N En$ J Med
2011:365:1896-904.
Icrnindn Jaen .A Manín I + r n ~ r i . b M ~ y u 1).
n l ~!dedicarncliins rslinidu>ri< en cl mrati.karo del in,rornu por
dgfiiir & ~reiiciiirlihi~crx~iii~hd.
JAUO?.010;1761:69-
v.
-.
/L.
Femández-JaéaA, M& Femánda-Mayo& D, CdtjaP& B, Muíioz-Jaxe60 N. E f i d sostcoida dd metilfenidato de liberacidn osmótica e5fudio en 266 casos. Rev
NeurolZOO9:48: 339.45.
v p m m s in patiene wich p e m i ~ edwdopmenral de
sord.3~: a pmspective, opa-labcl sm&. J I n Dmrd
2013:17:497-505.
Gnipu k rrahja dc la <;uúJe p d ~ r hdinica :alire rl u;\rornu por drlicir <Ir. mnci<incon hipcractiwhdcn nino<
,v adolrs<i.iiro. Giiia dc prdccka dírliu robrr el rraiturnn
pode trabajo de la Guía de práctica clínica sobre
el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en niños y adolescentes, 2010), recoja al menos
por défiticit de aceoti6n mn hiperamvi&d (TDAH) en
nióos ~ i d o l a c m mPlao
. de W a d pua el Sistema Nati04
de Salad del Minisrerio de Canidad. Polirica Social
e Igpldah Aghcia d'lifomació, A d u d ó i Quaürac
(ALQs) & Gral-,
Barcelona, M'in&vIio de Ciaciz
Mmh EemándeMayo&D,
Jemdndez-JaúrR T-omo
por d&wr de arenci6dhiperacWukd Asea Pedmm Esp
2010;68:167-72.
Manin Fcmándrr-Mapralas D, Femáodn-Jaén A, Caicoj-a
AG, m o r - J m ñ o N, A r m y o - G o d a R Clinical m
ponre m methylphc"idare ui 6 patitnt wich self-mduced
photosuiririve epikpsy J ClúldN-l2011;26.77&2
SC . Fmelidi 1, S u d o CA,Iobnsan M, Shaw M. L i s
far amxioa&tit
W12;26:69i-705.
h&crivic/
disorder: CNS
&&
Wolraidi M, B m n L,Btawn RT, D d a d G,EarIs M. Eeldman HM, et 4.ADHD: dinical practice guiddine br &e
diagi-, ,eduario~and trcat-t
of anentiondefcid
hvoeraavm d i s o d a ira c h i l h and adolercens. Pediazoi1;íz8:1007-22.
Zwi M.. ,Tones H.. Thomard C. York A. D d TA.
. Parcnr
rraining iiirwciirians for a t c ~ > r i o aJcficlt
~
IIYI>c~CU"~
diwnlcr (ADtlI), ili cliildrcn y r d j id IX y-.
Cochra.
ne I>anbueSyn Rcv 201 1:7:CUíK)3018.
~
~
Bloaue Vlll
Tra !: Daño cerebral adquirido
m
Capítulo 22
.$.:JP -
-
t t t
Capítulo 23
Traumatismo craneoencefálico
MI hya ya no es la que era
Tumor cerebral infantil
Un ~ntrusoen el cerebro
Traumatismo c
Mi hija ya no es la que era
R. Colomé Roura. A. López Sala. C. Boix Lluch y A. Sans Fitó
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
finaiizarel capítulo el alumnoserá capazde:
1Comprobar la utilidad de la exploración neuropsicológica ante un dano cerebral adquirido.
B Conocer las actuaciones del neuropsicólogo en las diferentes etapas de la rehabilitación ante la
evolución de las secuelas asociadas a un traumatismo cfaneoencefálico.
Analizar losefectosde la intervención neuropsicológica en tresámbitos: personal,familiary escolar.
1
El traumatismo craneoencefálico (TCE) es la
cansa más frecuente de daño cerebral adquirido
la infancia. En España, la incidencia anual esamada es de 235 casos por cada 100.000 habitantes, de los cuales aproximadamente el 50 % se
producen en menores de 15 anos. Uno de cada
1 0 niños padecerá un TCE a lo largo de la etapa infantil, si bien del total, el 79 % se califican
como leves, el 12 %, moderados, y el 9 %, graves
(Manrique, 2010).
La incidencia de hospitalizaciones por TCE
causados por caídas es especialmente elevada entre los ninos de 0-4 años y entre las personas de
más de 64 años, mientras que la mayor incidencia de traumatismos por accidentes de tráfico se
observa en el grupo de 15-19 anos. Actuaimente,
gracias a la mejora en las condiciones sanitarias y
asistenciales, se ha conseguido reducir la mortalidad asociada en un 15-20 %. No obstante, hay
numerosas evidencias de que las secuelas wgniuvas, conductuales y emocionales pueden pasar
inadvertidas en los prmcros momentos.
Desde el punto de vista estructural cerebral, el
TCE grave en la edad pediátrica puede producir
con frecuencia lo que se denomina lesión axonal
difusa. Esta lesión se ha vinculado con 1% características evolutivas de la cabaa del nifio: mayor
tamaño respecto al cuerpo que en el adulto, telauva debilidad de la musculatura cervical y falta de
rnielinuación en el cerebro. Se asocia con las fuerzas de aceleración y desaceleración que dan lugar
al traumatismo y conlleva múltiples lesiones pequeñas que pueden seguirse de desconexiones por
cizaliamiento de los axones, en especial en estructuras de la línea media, como la sustancia blanca
parasagital, el cuerpo calloso, los ganghos basales
y el mesencéfalo (Sans et al., 2009; Tasker, 2006).
Es importante conocer que, en etapas miuales, las
exploraciones de neuroimagen pueden ser poco
demostrauvas. En didias pmebas se detecta que
la les~ónaxonal difusa evoluciona hacia la atrofia
cerebral corticosubcoaical (Tasker, 2006).
Ante un daño cerebral adquirido se observa
una gran variabilidad de déficits. Los niños tienen
mayor ~lasticidadcerebral pero, a la wz, mayor
wlnerabilidad, que sería la responsable de que en
muchos casos la recuperación sea menor (Giza y
Prins, 2006). Así pues, la expresión del daño cerebral adquirido infannl depende de dos procesos
opuestos que forman parte de un mismo conti-
D d 0 CEREBRAL ADQUIRIDO
nuo: la plasticidad y la vulnerabilidad cerebrales
tempranas.
La phticidad cerebral se define como la capacidad del sistema nervioso para modelar su estructura y función con arreglo a la experiencia,
lo que dará lugar a los procesos de aprendizaje.
Es mayor cuando el sistema nervioso central está
poco especializado y el establecimiento de sinapsis y conaiones dendríticas no ha finalizado. Al
producirse un daío, la plasticidad va a permitir
transferir o reorganizar funciones desde un tejido
dañado a otro sano. Este postulado, denominado «principio de Kennardn, defiende la idea de
que el cerebro inmaduro es menos susceptible al
impacto del daío cerebral adquirido. Esta autora
expuso que las lesiones de la corteza motora en
monos lactantes presentaban una mejor recuperación funcional que las mismas lesiones en un
mono adulto, lo que sugería una reorganización
en el hemisferio contralateral. Pero en la actualidad este principio debe ser matizado.
El término vulnerabilidad temprana se refiere a
la especial sensibilidad del cerebro inmaduro a un
daío cerebral adquirido. En la década de 1940,
Donald Hebb ya argumentaba que las teorías de
la plasticidad ignoraban la posibilidad de que la
lesión cerebral pudiera tener consecuencias diversas en diferentes momentos del desarrollo. Un
daño cerebral temprano, en especial si es difuso,
puede ser más perjudicial que uno tardío, debido
a que el desarrollo de las funciones y los procesos
depende sobre todo de la integridad de determinadas estructuras cerebrales. Por lo tanto, si una
región cerebral se lesiona en un período crítico
del desarrollo (v. cap. 2), es ~ o s i b l eque las habilidades que dependen de esa región se alteren de
manera irreversible (Luciana, 2003).
Resulta difícil predecir cuál va a ser el pronóstico funcional de los niños que han sufrido un
TCE, pues la variabilidad es mayor que en el adulto. La evolución del daño cerebral infantil dependerá de la interacción de un conjunto de factores,
como son la etiologia, la gavedad y La edad en el
momento de la lesión, así como factores ambientales y personales (Recuadro 22-1).
Existe mucha bibliografía sobre las repercusiones ne~ro~sicológicas
del da60 cerebral adquirido en la edad pediátrica. En el caso de los TCE,
las funciones cognitivas más susceptibles de verse
afectadas son la capacidad intelectual general, la
memoria, la atención y las funciones ejecutivas
(Anderson et al., 2012; Crowe et al., 2013). Estos procesos son esenciales para la adquisición de
nuevos conocimientos. Por ello, el rendimiento
escolar va a verse afectado y, en ocasiones, puede
empeorar con el paso de los anos y asociarse al
fracaso académico.
La elección de nuestro caso pretende ilustrar
las secuelas neuropsicológicas a largo plazo cuando se produce un TCE en edad precoz, así como
+ Ante un daño cerebral adquirido, los niños y j ó
venes presentan unas características neuropsicológicas diferentes de las del adulto. En general, la
mortalidad es baia
, v
,el estado vecietatlvo menos
frecuente. No obstante, los niños son particularmente vulnerables a la ~ersistenciade los déficits
cognitivos,y el pronóstico es difícil de establecer.
De acuerdo con el modelo de Dennis (1989).es
necesario considerar el período evolutivo de una
determinada función cognitiva en el momento
de la lesión. Dennis propuso tresetapassucesivas
para cada una de ellas:
Cniergent? Id Iiao Iidad no e , AL!? fbncional
- tn desarro lo rsia a d q ~
i dd ue forma p3rc al,
pero no es completamente funcional.
Establecida: es totalmente funcional.
Una lesión durante la primera infancia, período
en el que las funciones y los procesos cognitivos
son emergentes, probablemente tendrá unas
consecuencias devastadoras en la evolución futura de todos ellos.
-
I
+
1
I+
+
+
Cuando el daño cerebral adquirido se produce
en el momento en que las habilidades se están
desarrollando, puede influir en la velocidad, el
dominio v las estrateclias utilizadas de esas funciones cognitivas, de modo que su maduración
se vería enlentecida. la funcionalidad alcanzada
no sea óptima y se necesite utilizar estrategias
compensatorias.
Un daño que incida sobre habilidades ya estobleOdor generalmente se asocia a una mejor recuperación.
Así ~ u e slas
. consecuencias de un daño cerebral
ddq~lrldovepenaen de a nteraccion entre a
118dd~rrz
crreora IA 1ndlura~e7aoc a f..nclon
(simple o compleja) y el nivel de desarrollo de
la habilidad. A diferencia de los adultos, los problemas pueden aparecer incluso años después
de haber sufrido el daño, cuando las demandas
académicas y sociales son mayores. Por lo tanto,
es importante efectuar un seguimiento de estos
niños a largo plazo.
.
1
la importancia de la rehabilitación cognitiva temprana con los tres principales protagonistas: el
niño, la familia y la escuela,
8 PLANTEAMIENTO GENERAL DEL CASO.
U N SEGUNDO CON AnOS DESECUELAS
Maria es una niña de 7 años que en el Úitimo
fin de semana de mayo sufrió un TCE grave (Recuadro 22-2) tras ser atropellada mientras iba en
bicicleta. Estaba halizando Z0 curso de educación primaria, y era muy querida y apreciada por
todos sus compañeros. En el lugar del accidente
presentó una puntnauón de 5-6 en la Escala de
coma de Glasgow Se objetivó anisowria, con
mayor tamaño de la pupila derecha y movimientos de descorticación. Se procedió a la intubación
en el lugar del accidente y fue trasladada a l hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Fase aguda
Al llegar al hospital ingresó en la unidad de
cuidados intensivos (UCI), donde se controló la
presión intracraneai durante 3 días, con el objetivo de evitar la hipertensión. E1 primer día se efectuó una tomografía computarizada (TC) craneal
en la que se observó contenido hemático en las
astas occipides de los ventrícdos laterales y una
posible concusión hemática en el tronco encefálico. Pasados unos días, se realizó una resonancia
magnética (RM) cerebral que puso de manifiesto
múltiples lesiones parenquimatosas supratenroriales e infratentoriales compatibles con focos
I
l
I
de contusión. Se identi6caron lesiones que afectaban a h convexidad cortical frontal bilateral
(de predominio en el lado izquierdo), el lóbulo
frontal basal ~zquierdo,los lóbulos temporales
profundos, los núcleos caudado y lenticnlar dei
lado izquierdo, el mesencéfalo anterior derecho
y el hemisferio cerebeloso derecho. También se
observó afectación del cuerpo calloso. Esta distribución de las lesiones es típica de la presencia de
lesión axonal difusa.
Estuvo ingresada en la UCI durante 3 semanas. Cuando despertó del coma y una vez estable desde ei punto de vista chico, se la trasladó
a planta.
Ya en planta, María aún no había recuperado
totalmente la conciencia y presentaba episodios
de desorientación, agitación, mquietnd y agresividad. Se puso en marcha una primera aproximación de apoyo a la familia, dirigida a:
Ayudar al equilibrio psicológico y emocional
de los padres y los hermanos.
Facilitar estrategias para controlar los comportamientos extraÍtos de Mada. Se explicó que
tales comportamientos en esta etapa eran producto de la propia lesión en el cerebro. Se les
enseñó a reaccionar ante eslas wnductas para
no reforzarlas.
Proporcionar orientación durante la recuperación para afrontar las limitaciones funcionales
y cognitivars de la niña. Se dio informauón por
escrito sobre posibles síntomas que pudieran
aparecer y las medidas que se recomendaban
para su manejo. Con ello se pretendía reducir
la ansiedad y el nivel de estrés.
El traiimatisrno craneoenrefjiico (TCE) sc clasifica
del nivel de conciencia.foralidadesneurológicas
rn lew. ievv compleio.
Y arave.
El insrru
o evidencid de lesión cerebraI en la tornoamfid
. . nioderddo .
mento m68 universalmente aceptado para clas6
cornputarizada (TC) o la re,ondncia magnética
carlos es la Escala de coma de Glasqow, dcsarrolladd
(RM).
Por neuroc:rujanos. Se usa en la fdie inicial a fin de b TCE leve-complejo: 13-15 punlw en la Escala de
efectudr un seguimiento objetivo del dano y asi decoma de (ilasgow con evidencia de lesión cerciectdr rnejoria o ernpcom,nientoa partr de tres pabnl en laTC o la RM.
r4metrOs: Id8 respuestas ocular, verbal y motrir En la b TCE moderado: 9.12 puntos en la Escala de
version para lactante8 y ninos menores de 5 año, se
coma de Glasgow tras cl dano, con alteración de
han adaptado los items relativos a las respueeds vcrla conciencia, evidencia de lesión cerebral en la
bales. Existen ohos indicadores adicionalesquejunto
TC o Id RM o focalidadesneurolugicdr
con la Escala de coma dcGIarqow dyudan a determi- b K E grave: 3-8 puntos en la Escala ae comd de
Glasgow en el momento del trdurnatismo y evinar la intensidad del traurnat;srno (Silk et al.. 2013):
TCE leve: 13-15 puntos p n la Escala de coma de
delicid de lesinn cerebral en la TC o la RM o focaGlasgow en el momenro del dano. Yn alterdcion
lidades neurológicas.
"
1
I
DANOCEREBRAL ADQZnRmO
Empezó a ser atendida por el servicio de rehabilitación del hospital, con sesiones de fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional.
Al cabo de un mes del atropello, María empezó a seguir órdenes sencillas (como «cierra los
ojos», «aprieta las manos»), si bien no articulaba
palabras y sólo emitía sonidos guturales. Cuando
llevaba en el hospital 6 semanas comenzó a emitir
hisílabos y palabras sueltas. De manera paulatina
mejoraba el lenguaje, muy repetitivo al principio,
y reinició la marcha con ayuda.
Tras unos 2 meses, aproximadamente, reromó
la deambulación autónoma. El lenguaje continuaba siendo muy poco fluido, pero contestaba de
forma correcta con monosíiabos a las preguntas
que se le realizaban. En este momento, el equipo
de neuropsicología acudió para completar una segunda valoración. María no iniciaba un diálogo
espontáneamente, estaba desorientada en tiempo
y espacio y presentaba amnesia postraumática
(período de tiemoo aue va desde el momento en
que se produce el TCE hasta que el paciente recupera la capacidad de almacenar y evocar nueva información) de unas 6 semanas de duración. Con
posterioridad empaó a recordar nuevas informaciones día a día. Reconocía a todos los miembros
de su entorno más cercano. En este momento de
la intervención se recomendó a la familia:
A
Procurar un dima de familiaridad en la habitación del hospital para ayudarla a orientarse
(p. ej., colgar fotos, llevarle objetos o muñecos
que fueran significativos para María).
Mantener un ambiente tranquilo.
Evitar la sobreestimulación que pudiera provenir de conversaciones, televisión, etcétera.
Dirigirse a María de uno en uno, en especial al
hacerle pregunras o simplemente al conversar
con ella.
Utilizar instrucciones simples y cortas.
Fase subaguda y crónica
Pasados 3 meses se le dio el alta hospitalaria.
María continuó acudiendo diariamente al hospital para seguir con los tratamientos de logopedia,
fisioterapia y terapia ocupacional.
Se llevó a cabo una nueva evaluación neuropsicológica que comprendía ahora una historia
clínica detallada y la valoración cognitiva breve
para obtener un rastreo rápido de las diferentes
Ginciones wgnitivas.
Como es sabido, las secuelas de un TCE en
el nino se comportan de modo dinámico, y gran
parte de la recuperación espontánea ocurre dnrante el primer ano después de la lesión. Sin embargo, siguen produciéndose cambios pequeños pero
significativos entre los 2 y los 5 años siguientes.
Así, durante los primeros meses, aun habiendo
iniciado la rehabilitación de manera prewz, no
se aconseia utilizar baterías neuropsicoló~icas
amplias, ya que los resultados en este período son
muy cambiantes. Apartir del aiLo de haber sufrido
el traumatismo, cuando las funciones cognitivas
están más estabilizadas. es conveniente llevar a
cabo una exploración neuropsicológica exhaustiva, que incluya tanto pruebas estandarizadas
como cuestionarios de funcionamiento personal
y social. Además de las pruebas formales, se recomienda añadu una valoración ecológica, que
se realiza en el entorno natural del niño a través
de instrumentos administrados a la familia y a los
maestros.
En la historia clínica deben recogerse datos
sobre el funcionamiento premórbido (desarrollo
psicomotor, cognitivo, emocional y social, rendimiento académico, etc.), antecedentes personales
y familiares de interés, así como la situación actual, centrada en los cambios observados por la
familia tras el traumatismo, en los ámbitos mencionados.
María había sido una niña con un desarrollo
premórbido normal, sin ningún antecedente relevante. Su rendimiento académico (como se ha
indicado, en el momento del traumatismo estaba
a punto de finalizar 20 curso de educación primaria), su conducta y sus relaciones sociales eran
completamente ajustadas para su edad.
En esta primera valoración neuropsicológica
breve se observó una afectación global de las funciones cognitivas,
con mayor wmpromiso de las
.
funciones lingüísticas tanto expresivas como comorensivas. además de una alteración de la memoiia inmediata verbal y de las funciones ejecutivas
(Tabla 22-1).
Después de comunicar el resultado a la familia
se diseñó el tratamiento de rehabilitación neutopsicológica adaptado a las características de Matía
(Recuadro 22-3). La rehabilitación se planteó en
tres escenarios: individual, familiar y escolar.
En un primer momento se le dio mayor peso
a la intervención individual. En una fase inicial
se realizaban sesiones cortas, y en ellas se empezó
a trabajar la memoria y el lenguaje, así como las
funciones ejecutivas y atencionales, siempre utilizando material significativa para ella y lo más
«ecológico» posible para conseguir la generalización a su vida cotidiana.
&j
22-1. Evaluación muropricoláelca a los 3 mas^ d.l traumaiibmo uaneoancefPlic0
Memoria. Antes de empaarlai sesiones, María hacía un recordatorio de l o que había hecho
durante la semana (día a día) y se le pedía que
contara la experiencia más alegre. También se
le pedía que evocara l o que habia wmrdo el día
anterior y l a ropa que se habia puesto. Parte del
entrenamiento de estas fnnúones se r e a b b a mediante ejercicios de lápiz y papel y también con
ordenador (Recuadro22-4).
La precocidad en la puesta en marchade un programa de rehabilitación mgora el pmnmtico en
los niños con daño cerebraladquirido. BaGndose
en los purtios4uertes (áreas preservadas) y en los
&des (dreas defiotarias). se disefiara una intervención .especAca para cada n i h . AdwMs de
prestaratención a la rehabllitadón de lasfunciones.cognithias y a los aspeaos emocionales, psicorocMles y conductde%es importante Incluir
el abordaje de lashahüidades academicas. ya que
estas pueden quedar muy.afectadas después de
un traumatismo cranw~fnceiálico.
Junto.al trabajo,individual con el niño; en cualqqier programa de mha)3ilitación es importante
proporcionar una información detalladad las íamllias.(Bragaetal.,2005).
Los%res abordajes que se incluyenen larehabilitaóówcognitiva son:
- Re~raurac16fl:cond$tr en.el entrenamiento
de la función cognitiva afectada, trabajando
Lenguaje. En ocasiones se grababa su voz
para que posteriormente comentara con la nenropsicólogasu N T ~
de expresión y comunicación
no verbal. Mediante esta estrategia se pretendía
e n d a r l e a organizar y senicnciar la información.
Paca ampliar su vocabulario y recuperar el léxiw
p e a m e n t e adquirido era útil la técnica de diagramas de palabras (p. ej., a p a d de una palabra
se hace una lista de todas las relacionadas) y la téc-
DA60 CEREBRAL ADQUIRIDO
I
nica de visualización para mejorar habilidades narrativas (p. ej., «Recuerda cuando el sábado fuiste
al supermercado: jcon quién fuiste?, jcómo era el
supermercado?, ;qué compraste?^^).
Funciones ejecutivas. Se la entrenó en el uso
de autoinstrucciones y de una agenda diaria. Para
las autoinstrurciones, se idearon unas f i c h plastificadas con 5 pasos que seguir, mediante iconos,
para automatizar los hábitos que se pretendían
instaurar. También se trabajó la planificación de
las actividades cotidianas y la organización de sus
enseres personales.
Una de las secuelas más llamativas de María
fue la apatía y la poca iniciativa que presentaba
en el comienzo dde sus actividades. Por este motivo, se estructuraron las sesiones de manera que se
comenzaba por aquellas que requerían niveles de
alerta elevados y alta velocidad de procesamiento.
Como a ella le gustaba mucho jugar a las cartas, a
través de un juego de atención selectiva y rapidez
oculomanual (tapar la carta con igual número que
la propia, de las 8 que había encima de la mesa),
se conseguía mantener a María mucho más centrada en la tarea y participativa durante el resto
de la sesión.
escritura y aritmética). Es un aspecto importante
que se debe considerar al disefiar la rehabilitación,
puesto que tenderán a quedar compromeridas tras
unTCE infantil y en la adolescencia. La mecánica
lectora y las habilidades de deletreo están ya consolidadas en primaria, por lo que son menos vulnerables en nitíos que han sufrido el traumatismo
a partir de los 8 afios. En nifios de 8-12 ahos es
frecuente encontrar dificultades en comprensión
lectora y en cálculo mental debido a que dependen de funciones cognitivas (memoria, atención y
funciones ejecutivas) que todavía están en proceso
de desarrollo. Nifios mayores, que ya han superado los déficits iniciales de los aprendizajes básicos,
pueden encontrarse con problemas en conceptualización o pensamiento abstracto.
Un primer paso fue empezar a introducir contenidos previamente trabajados en la escuela. Al
inicio se utilizaron los materiales de 20 de primaria que ya había superado sin dificultad antes
del traumatismo (suma, resta, dictados, lecturas
simples). En una segunda etapa se priorizó la asignatura de Lengua y se pidió a la familia que la
acompahara a una biblioteca para que escogiera
un Libro para incidir en vocabulario, comprensión
lectora y expresión oral.
En cuanto a la intervención en el ámbito familiar, es imprescindible su participación activa
en el proceso de rehabilitación. De esta manera,
en todo momento se mantuvo informados a los
padres sobre la evolución neuropsicológica de su
hija. También fue importante la implicación de
sus hermanos. El abordaje con la familia se diseñó
en tres niveles de actuación:
4 La memoria es una de las funciones cognitivas
l
l
1
+
4 Por otra parte, las funciones ejecutivas no sólo
más susceptibles de resultar afectada tras un
están relacionadas con procesos estrictamente
cognitivos, sino también ron aspectos conductraumatismo craneoencefálico (TCE).Las alteratuales y emocionales. Cuando un niño ha sufrido
ciones suelen persistir y son la principal queja
un TCE pueden aparecer signos de irritabilidad,
subjetiva que manifiestan los niños tras un traumatismo grave. Las dificultades más comunes
impulsividad, conductas agresivas, desinhibición
se centran principalmente en la capacidad de
o, por el contrario, apatía. Estos cambios conaprendizaje o en la adquisición de nueva inforductuales y emocionales entorpecerán de forma
mación.
sianificativa la adaotación social v la autonomía
Las funcionesejecutivas también son muy v u l n ~
de los pacientes. No debe olvidarse, además, que
dichos síntomas oueden evidenciarse anos desrables ante un daño cerebral adquirido. Su desa
rrollo sigue un curso lento y
~lgunos
pués de haberse Padecido elTCE.
estudios muestran aue estas habilidades em- 4 En la adolescenciavel inicio de laedad adulta. los
piezan a emerger en la infancia, concretamente
procesos ejecutivos están totalmente desarrolladurante el primer año de vida, y continúan desados y, a la vez, son por completo funcionales.Asi
rrollándose y perfeccionándoseen la edad adulta
pues, unTCE graveen niños pequeños puede imtemprana. Este desarrollo se produce en paralelo
pedirles desarrollar de modo satisfactoriolasfuncon los cambios neurofisiológicos que se obsei
ciones cognitivas más complejas y comprometer
van durante la maduración de la corteza prefron
en edades futuras el control de su conducta y el
tal (Goldman-Rakic, 1987).
rendimiento académico y laboral.
-
1
1
1
-
Pautas y recomendaciones para poder generalizar a la vida diaria lo que se trabajaba en las
sesiones de rehabilitación y completarlo. Se
pactaba introducir progresivamente rutinas
cotidianas, como escoger la ropa, ordenar su
dormitorio, ir a comprar el pan, hacer la cama,
ocuparse de su higiene personal, etc. También
era muy importante continuar incidiendo en
las funciones verbales fuera del entorno hospidarin. Principalmente se les solicitó que no
se adelantaran a lo que María les contaba, que
nivieran paciencia para escucharla y le permitieran el tiempo necesario para responder, ya
que le costaba procesar de manera rápida la
información.
Entrenamiento en técnicas c o n d ~ l e para
s el
manejo de comportamientos desadaptativos.
La introducción de un programa de modificación de conduco. nos permite instaurar o incrementar comportamientos deseables y adaptados al entoriio p por otra parte, disminuir,
restringir o eliminar conductas dismpuvas.
María presenraba dificultades para manejar
sus frustraciones, con frecuentes explosiones
emociodes propias de la dishinción ejecutiva
que presentaba. Se enseñó a la familia a ofrecer
alternativas de respuesta ante una situación de
frustración en la que se mostraba poco flexible, junto a la utilización de refuems positivos y negativos y la aplicación correcta de la
extinción ante tales conductas de deswntroll
Trabajar ias expectdtivar de lospadres acerca de
los resultados de laintervención y el pronóstico
de las secuelas. Es frecuente que en un primer
momento la familia esté más pendiente de los
aspectos fisicos que de los neuropsicológicos,
menos evidentes. Igual que suele haber una
buena recuperación física, los padres esperan
que las dicultades cognitivas, emocionales y
cornpomentales también tengan una wohinón rápida y positiva y se llegue a alcanza
d nivel premórbido. Aceptar que los cambios
uropsicológicos pueden ser más o menos
rmanentes es difícil de asimh.
cuanto al entorno escolar, el proceso de
debe realizarse lo antes posible y
e nunierosas intervenciones de la rehabilicontexto (New Zealand Guidelines
que María viera de n w o a sus ami, se realizó una visita al centro escolar
rmó a los maestros de su estado, reunión
a la que también asistieron los profesionales del
equipo de asesoramiento psicopedagógico. Es
muy importante la coordina~iónenrre los maestros, la familia y el equipo que merviene en el
proceso de recuperación del ni50 con TCE. Los
puntos más imponantes que se comentason en
este contexto fueron los siguientes:
Seleccionar a una persona dentro de la escuela
que coordinase todas las actuaciones relacionadas con María y que se encargara de hacer
llegar la información a los educadores.
Cuida la in~egraciónsocial. Cuando se rcincorporó a su grupo, se la animó para que eiia
misma explicara lo que había pasado, previa
preparación y ensayo con el terapeuta.
Estudiat el currículo escolar y estimar la necesidad de realizar las adaptaciones correspondientes. reducir el volumen de deberes para
hacer en casa, ofrecerle apoyo individualizado,
disminuir el contenido del material que había
de esnidiir, etc. En el ciso de María, pudo seguir en el ciclo de educación primaria w n una
adaptación curricular no significativa centrada
en la metodología. En secundariase realizó una
adaptación curricular significativa y consiguió
el graduado escolar, al haberse valorado su eshiem y dedicación.
Un año después del traumatismo
craneoencefálico
Pasado un año se realizó una explotación neuropsicológica más wmplera. En este momento
María finalizaba 30 de educación primaria, aunque no seguía el ritmo de la clase y su familia
observaba una evolución muy lenta. Dicha euploración mostró un rendimiento cognitivo global
en la Franja límite, aiteraciones de las funciones
ejecutivas, dificultad en la recuperación de la informaKión almacenada y anomia (Tabla 22-2).
Con estos resultados, en la intervención se
priorizó trabajar más específicamente las hinciones ejecutivas:
Organización del tiempo y del espacio y planificauón de las rutinas: consulrar los horarios
del colegio, distribuir ks tareas para realizar en
casa (siempre con un reloj delante para contmlar mejor el tiempo), preparar la mochila del
día siguienteteniendo en cuenra las actividades
previstas, Uwar los deberes, tener el escrrtono
y la carpeta ordenados, etc. A pesar de su conduma apática, María mantenía una buena pre-
D&o CEREBRAL ADQUlRlW
bbla 22-1. Evaiuacidn neuropslcológl~a los 12 meses del traumatismo craneoencefilico
disposición y no fueron necesarios registros de
conducta.
Técnicas de esnidio: si bien dedicaba tiempo a
preparar los contenidos, no rendía adecuadamente en los exámenes debido a las &cultades observadas en la q1oraciÓn neumpsicológica (anomia, problemas en la evocazión de la
información y disfunción ejenitiya). Le costaba dilucidar qué era lo importante de un texto,
hacer una síntesis, y luego exponerla con sus
palabras. Por &o, le era más fácil memorizar
los contenidos, a pesar de sus déficits mnésicos, que entenderlos. Cuando se identificó este
esrilo de aprendizaje se empezó a uabajar el subrayado, ;elacion& conceptos nuevos con los
adquiridos, y relatarlo todo con sus palabras.
Este enfoane soouso un cambio cnaütarivo en
su metodología de esnidio. Además, sele ensefió a generalizar esuategias que anteriormente
había aprendido en el ámbito educativo (p. ej.,
aplicar las autoinsuuccionespara Uwar a rabo
una operación aritmética).
. .
En algunas sesiones todavía era necesario inuoducir una tarea inicial de activaciónpara revertir el estado apático con el que Uegaba.
Se continuó la coordinación con la escuela
parapladicar todas las adaptacionesmetodológicas necesarias pata el nuso, que incluyeron pautas
para mejorar:
Atención: evitar realizar más de una actividad
simultáneamente; proponer actividades cortas;
fraccionar Las rareas, permitiendo descansos
frecuentes; procurar un entorno esuuctucado
para evitar las disnaellones; dar más tiempo
para terminar Las tarea^.
Memoria y aprendizaje: simpliJicar y reducir la
información que debía memorizar; relacionar
la información con datos conocidos y si@cativos para e& proporcionar insuncciones
escritas: utilizar ayudas externas (agenda, calendarios, erc.).
Funciones ejecutivas: establecer nitinas esniradas. buscar solnciones altemariw; simplificar las tareas y estimar el tiempo para poder
terminarlas; utilizar horarios para organizarlas.
Paralelamente se le ofreció ayuda individuaüzada en el colegio. Al principio no acudía a las
asignaturas de Prereuiología y de Educación FíSt
capara incluirla en un programa de refnem edo-
o de las materias instnunentales de Lengua y
emáucas, pero posteriormente se d o r ó que
bién había que introducir estas acüvidades en
currícdo porque le gustaban y favor&
La
cialización. Por este motivo, se decidió hacer reerzo individual de algunas asignaturas en el moento en que sus compañeros lar seguían dentro
1 aula. Por otra time, tenía una sesión semanal
de logopedia y o& de rehabilitación cognitiva.
i
María pudo completar la educación primaria
con adaptaciones curriculates no signúicatiw. Al
comienzo de cada curso escolar se rwisaban los
objetivos, contenidosy métodos y se modificaban
en función de la3 necesidades de cada momento.
Para ello, se programaba una reunión con la persona de referencia en la escuela y la neuropsicóloga.
El cambio de la educación primaria a la secundaria exigió una planificación y una coordinaúón
muy cuidadosas entre los maestros y profesores.
Para Iograr que la transición de una etapa a otra
fuera lo más favorable posible, se efectuó el traspaso de todas las estrategias que la habían ayudado
en años anteriores.
[
Transcurridos 6 años
Seis años despds de la lesión seguían consiguiéndose logros, principalmente a medida que
María, su familia y la escuela descubrían nuevas
maneras de compensar sus dificultades. La rehabilitación neuropsicológica semanal se mantuvo
durante aproximadamente un año y medio. Posteriormente se espació a una sesión cada 15 dias,
y en los Últimos años se propuso una al mes. Con
esta periodicidad se lograba efectuar un seguimiento de María para continuar orientándola
haua el insumto. Por otro lado, la adolescencia
ofreda nuevas preocupaciones, por lo que se establecieron visitas de control con la familia.
Sr r d i 7 Ó una nuevx explordcibii ncuropsiu>iógiw niic:ntras ciirsalia 3" dc [:SO (Tabla 22-3). Su
rendimiento académico era muy bajo, a pesar de
que se habían reducido el número de asignamas,
trabajaba de forma regulat. y recibía mucha ayuda. El aumento del nivel de exigencia hada cada
v a más difícil que María pudiera seguir el ritmo
de sus compañeros aun con el tratamiento neuropsicológiw de los años previos. Según la familia,
le costaba retener información o comprender los
textos; se distraía, no woseguía organizarse siempre dejaba para el úitimo momento las tareas
escolaces ni encontrar alternativas ante un problema y necesitaba supervisión. Si bien se expresaba mejor, su vocabulai~ocontinuaba siendo pobre
y persistían ks dificultades en la denominación.
La familia también refería déficits en la comprensión de dobles sentidos o en tareas lingüísticas que
requerían un alto nivel de abstracción.
A nivel wnducnial, se mostraba apática y le
costaba tomar decisiones. Cuando se bloqueaba,
en lugar de intentar algo nuevo, simplemente se
sentabay no hacía nada, o perseveraba en la misma
acción a pesar de que no funcionara. Era tímida e
insegura y tenía dificultades para relacionarse, lo
que la familia refería wmo un cambio importante
de su personalidad tras el TCE.
Se llevó a cabo una RM de control y se constató un adelpamiento del cuerpo calloso secundario a la lesión axonal difusa (Hg. 22-1). En la
Figura 22-1. Lesión axonal o:h.sa. Resonancia magnética (RMI cerebral en la seciienriai2,que inwrtra un aLrnentode
renal en la union coriicosubcoltical y lor gangiios basales, y adelgaldmiento del cuerpo alo oso, que es especialmente
vulnsra~leanre cualq~ierdano ceiebrdl.Las lesiones y reducciones ladelgdzam;entodebida a la pérdida neumnal difusa
en ambos hemisfe~orldeerta área cerebralsonficilrnenteidentificablesmediante oimagen por tenhar de difusión.
DAÑO CEREBRiU ADQUIRIDO
bl. 22-3. Evaluación neuropsimlóaica a los 6 anos del traumatismo uaneoencefálim
runclon
evaluada
Procesos
Inteligencia
general
[índices II]
y cociente
intelectual
ICIII
I comprensión verbal
WISC- IV
I razonamiento perceptivo
I memoria de trabaja
I velocidad de procesamiento
CI total
I rapacidad general
Memoria
Auditiva
Visual
Lenguaje
Resultado
Prueba utilizada
1
Muy bajo (= 61)
Normal [=lOO)
Medio-bajo (= 82)
Leve alteración (= 82)
No calculable'
No ralrulabled
TAVECI
Inmediata
Normal-bajo
Aprendizaje
Alterado
Corto plaza
Alterado
Largo plazo
Alterado
Reconocimiento
Normal-bajo
Testdeco~iadeunafiquracomoleiadeRev.
Normal-baio
,
~ecuerdoinmediato
.
1 Comprensión devocabulario 1 Test de vocabulario en imáaenes Peabodv 1 Leve alteración
1 Denominación
Test de vocabulario de ~os<on
Alterado
Viruoconstrucción
Test decopia de una figura compleja deRey. Normal
Copia
Atención
Focalizada
Sostenida
Subtest Dígitas directos (WISC-IV)
Test deToulause-Pieron
Alterado
Alterado
Función
ejecutiva
Memoria de trabaja
Alterada
Resolución de problemas
Fluencia verbal
Subtest Dígitos inversos (WISC-N)
Subtest Letras y números (WISC-IV)
Torre de Londres
FAS
Alterado
Alterado
Lectura mecánica
Comprensión lectora
Ortografía
PROLEC-SE
PROLEC-SE
PROESC
Normal
Alterada
Alterado
Habilidades
académicas
Comportamiento
Introversión
Apatía
Dificultad en relación
social
"NOes posiblecalcular el Ci total ni el indicede capacidad general, dado que hay mas de 23 puntar de diferencia entre lar índices de comprenrió" verbal y razonamiento perceptivo.
CBCL: InMntario del comportamiento para niños de 618 años, versión para padres; FAS: prueba de fluidez verbai Monológica y semántica);
PROESC: Evaluación de ioi procesar de escritura: PROLEC-SE: Evaluación de los procesos lecforer en secundaria;WISC~iKEscala de inteligencia
de Wechrier para niñas-lv.
CBCU6-18anos (administradoa padres)
exploración neuropsicológica, en la Escala de inteligencia de Wechsler para nifios-IV (WISC-IV) se
observó una mejora en el índice de razonamiento
perceptivo respecto a la úItima evaluación. Las dificulrades en funciones ejecutivas, memoria verbd
y denominación se mantenían sin cambios. En las
habilidades académicas, los déficits se centraban
en la comprensión lectora y la ortografía, como
la familia relataba. Los cuestionarios de conducta
revelaron síntomas ansiosos y depresivos.
Una vez finalizada la ESO y animada por su
familia, inició un curso de formación profesional de grado medio que abandonó por iniciativa
propia. María consideraba que no podía seguir
las clases y que el nivel de exigencia era superior a
sus capacidades. Empezó a trabajar en el negocio
familiar (un quiosco de prensa). Se estableció un
programa diario o rutina en el que se incluían
tareas o acciones que ella tuviera la obligación de
completar: encargarse de barrer, recuento de revistas para devolver, etc. Al principio se le exigían
tareas sencillas y después, al sentirse más segura,
actividades más
se introduieron ~ropresivamente
"
complejas (p. ej., dar cambio a los clientes y hacer
el pedido de las revistas necesarias semanalmente). Se buscaron aquellas situaciones que aumentaran las posibilidades de éxito y se evitaron otras
que pudieran llevarla a la frustración. Desde un
principio, la familia le especificó los límires y las
normas, y éstas se coiocaron por escrito en un
lugar destacado para que tanto ella como sus padres y hermanos pudieran consultarlas en todo
A
momento. Este procedimiento fue especialmente
úul para recordar las normas referentes a k s conductas sociales: saludar, mirar a los ojos, preguntar si podía ayudar en algo, dar una bolsa, despedirse. Según la familia, esta actividad la ayudó a
relacionarse con gente que no formaba parte de
su núcleo familiar. Se mostraba menos tímida y
más segura, pero seguía sin tener un grupo de
amigos.
Como los resultados de la exploración neuropsicológica objetivaron dificultades atencionales y
ejecutivas muy significativas, que la famlha wrroboró, se decidió efectuar un ensayo farmacológico
con metilfenidato Este fármaco, utilizado fundamentalmente para tratar el trastorno de déficit de
atención con hiperactividad (v. cap. 211, ha mostrado eficacia en un porcentaje importante de pacientes con alteraciones atencionales y ejecutivas
secundarias a unTCE grave. La respuesta fue muy
positiva y la familia destacó un aumento de la iniciativa y la motivación para el trabajo, así como
mayor capacidad de resolución de problemas y
adaptación a situaciones nuevas para ella. Mejoró también su capacidad atencional, por ejemplo
en actividades de cálculo mental (i. e., dwolvu
cambio).
Las relaciones sociales de María seguían siendo un problema, ya que, como se ha señalado,
I
.
pbésde un traumatismo ~ r a ~ e n c e f á l i c o .
- ' . ~ a l l a z ~ ocns la exploración: a) inicial: afec-
no disponía de un grupo de amigos. Junto con
la familia se valoró realizar un entrenamiento en
habilidades sociales. Se iniciaron en formato individual para pasar después a grupa1 con adolescentes que también habían sufrido un TCE. Se realizaron 15 sesiones y los objetivos del tratamiento
estuvieron dirigidos a mejorar las habilidades
conversacionales, pragmáticas, la comunicación
no verbal y la asenividad. Paralekmente se llevó a
cabo un entrenamiento en resolución de problemas. María consiguió reducir significatimente
el nivel de ansiedad ante situauones sociales y aumentó el nivel de conciencia de sus dificultades.
Sus familiares refirieron una discreta mejoría en la
capacidad para expresar sus opiniones personales
y emociones.
Es importante realizar el seguimiento a largo plazo de los ninos que han sufrido un daiio
cerebral adquirido en la mfaancia. En cada etapa
evolutiva se enfrentarán con unas dificultades
concretas que deberán ser valoradas y mtadas. En
las primeras etapas de la infancia y la adolescencia
es necesario tener en cuenta la repercusión a nivel
escolar, social y emocional. No menos importante
es la integración laboral en la edad adulta, dado
que en muchos casos puede ser deficitaria,incluso
en aquellos que de niños han mantenido un ritmo
eswlar aceptable (Sans et al., 2009).
efectuar un séguimientodeestos"ihos a largo
plazo, dado que el pronójtico esdificil de es-.
1
mayor de lar funóones i~nsúísticii.tanto a EI traumatismocmneoencefáljcoinfantil grave
expresivas como comprensivas; alteración
se asocia con frecuencia a lesión axond difusa
de la memoria inmediata verbal y de las
por challamiento de axones en estructuras de
(6 años despues del traumatismo): dificulcuerpo caUoso, gan'glios bdsale. y meseqcéfalo; suele evoluclonar hacia la atrofia cerebml.'
tades.ejecutivasy atencionales muy signifi&vas: también en la memoria verbal y en
corticosubcortical.
la denominación; persi&ianla falta de habi- a La rehabilitación neurop;icológica debe m 19
lidades sociales y la presencia de sintomas
mis precoz posible y ecológica e incluir, ?demas del trabajo individual con el niño, una inansiosos y depresivos.
a Las consecuencios de u n daño rerebrdl adformacion detallada a las familiar
- Las habilidades acad~micas(IecNra, esaiquirido dependen ,dela interacrión entre la
madurez cerebral la naturalezade la función
tura y aritmética) pueden quedar compro(simpk o qmpkja) y su nivel dedesarrollo.
metidas después de vn traumatismo craA difereiicia.de los adultos. los problemas
ncoencefálico; de ahi la importancia de su
. . . pueden a p o i o i n c l u s o años después de la
abordaje en l~s~prpgramas
de intcwenfión
.lesión, cudndo las demandas académicas y soneuropsicológica.
I
D ~CEREBRAL
o
ADQUWDO
ACTIVIDAD22-1. Familiarizarse con los datos
médicos
J Ejercicio 1. Busque y defina los siguientes tér.
minos:
- Anisocoria.
- Descorticación.
- Escala de coma de Glasgow.
- Presión intracraneal.
ACTIVIDAD22-2. Repasar la neuroanatomia
infantil
J Ejercicio 2. Localice en una lámina de neuroanatomía las lesiones descritas en la RM de María.
En segundo lugar, busque una imagen donde se
vea clara una atrofia cerebral corticosubcorticai secundaria a un traumatismo craneoencefálico.
ACTIVIDAD22-3. Aprender a evaluar
en neuropsicologia infantil. Principales pruebas
Evaluación conductual de la función eiecutiva-2
(Behovior Rating lnvenfory of ExecufiveFuncfion-2.
BRIEF-21, de Gioia, Isquith, Guy y Kenworthy (2015)
En ocasiones, las situaciones experimentales
que se encuentran en el origen de algunas pruebas neuropsicológicas son tan artificiales que los
resultados obtenidos tienen muy poco valor a la
hora de predecir el nivel de funcionamiento real
del individuo. Por ello, la tendencia más actual de la
evaluación neuropsicológica es a desarrollar nuevos instrumentos que exploren conductas y actividades similares a las caracteristicasy demandas de
los distintos ambientes o contextos en los que se
desempeña habitualmente la vida de los pacientes.
En neuropsicología, la validez ecológica hace referencia a la relación entre el rendimiento en un test
que trata de explorar una determinada función o
proceso y la capacidad de funcionar y desarrollar
tal función o proceso evaluado en el mundo real.
Un ejemp¡o de este tipo de pruebas ecológicas
seria el cuestionario BRIEF-2. diseñado oara valorar
las funciones eiecutivas en el hogar
. y
. en la escuela,
a partir oe scnoos ;nventarios adm nistraoos a pav doccntes IBR EF 2 Escurlai.
ores IBRIFF-2 Familia:. ,
respectivamente, en edades comprendidas entre
los 5 y los 18 años. De formato breve, se cumpli-
mentan en 10-15 minutos (en papel y lápiz u online) y consisten en indicar el grado de frecuencia en
que aparecen una serie de conductas con baremos
diferenciados por sexo, rango de edad e informador. Cada cuestionario contiene 63 ítems. En ellos
se exploran nueve áreas de la función ejecutiva:
Inhibición. Habilidad para controlar impulsos,
regular el comportamiento y frenar una conducta en el momentoapropiado.
Flexibilidad. Capacidad para hacer transiciones y tolerar cambios, flexibilidad para resolver
problemas y pasar el foco de atención de un
tema a otro cuando se requiera.
Control emocional. Refleja la influencia de las
funciones ejecutivas en la expresión, regulación
y modulación de las emociones.
Iniciativa. Habilidad para iniciar una tarea o
actividad sin ser incitado a ello o para generar
ideas, respuestas o estrategias de resolución de
problemas de modo independiente.
Memoria de trabajo. Capacidad para mantener temporalmente información en la mente,
con el fin de completar una tarea, registrar y almacenar información o generar objetivos.
Planificación y organización. implica la habilidad oara ordenar e identificar las ideas orinci~ales 0'10s conceptos clave en tareas de aprendizaje o cuando se trata de comunicar información,
ya sea por vía oral o escrita. Incluye plantearse
un objetivo y determinar la mejor via para aicanzarlo, con frecuencia a través de una serie de
pasos adecuadamente secuenciados así como
anticiparse a situaciones futuras.
Organización de materiales. Habilidad para
disponer las cosas del entorno; incluye mantener el orden en los elementos de trabajo, estudio o juego con la certeza de que estén efectivamente disponibles para realizar la actividad.
Supervisión de la tarea. Hábito de revisar el
propio rendimiento durante la realización de
una tarea o inmediatamente después con el objeto de cerciorarse de que la meta propuesta se
ha alcanzado apropiadamente.
Supervisión de si mismo. Conciencia acerca de
losefectos que la conducta provoca en los demás.
Los resultados se aaruoan
en tres índices prin- .
cipales: de requlación conductual, de reguláción
emociona y de r e g ~ a c i o nrognirlva. además dc
"n Inoice aioba. o? funcion e~eculivd;>? .?Nddrn
tres escalas de validez (Infrecuencia, Inconsistencia
y Negatividad).
F
También está disponible la versión infantil. para
nios de 2 a 5 años -BRIEFP de Gioia, Espy e isquith
(201 6)- con 5 escalas clínicas: Inhibición, Flexibilidad,
Control emocional, Memoria de trabajo y Planifigcióny organizauón queseagnipan en tres índices:de
autocontrol inhibitorio, flexibilidad y metacognición
emerqente,
resumiéndoseasimismo en el indiceqlw
.
balde función ejecutiva. En este caso se incluyen dos
escalas de validez (Negatividade Inconsistencia).
I
1
Test de atención d2 (Brickenkamp
y Zillrner, 2002)
CARAS-R. Test de percepción de diferencias,
revisado (~hurstone
yyela, 2012)
Mide aptitudes perce