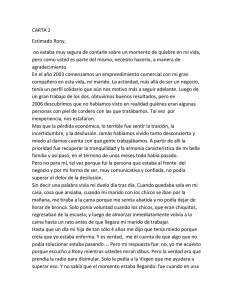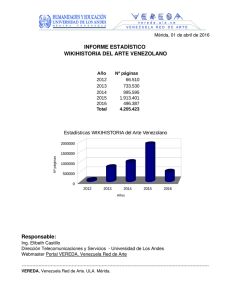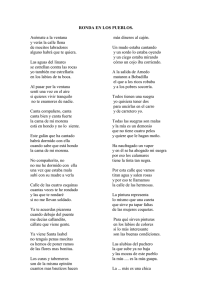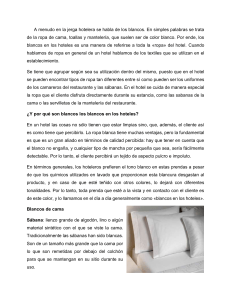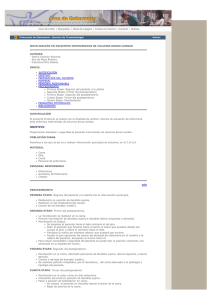El llamado Inés Garland El primer signo lo tiene cuando decide irse
Anuncio
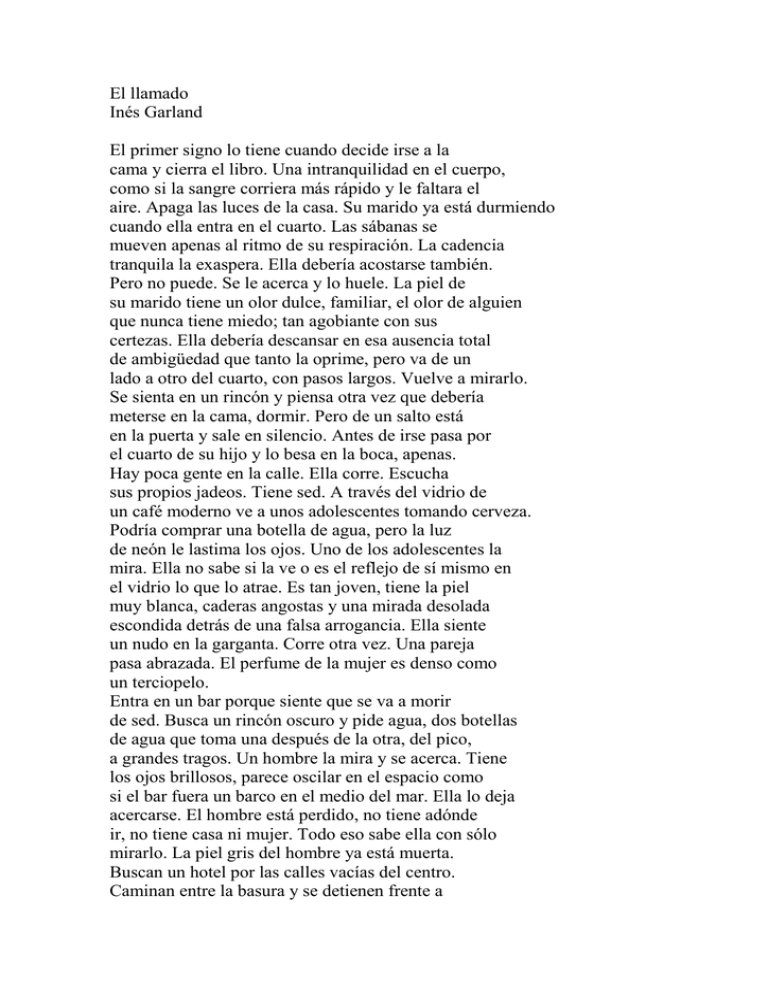
El llamado Inés Garland El primer signo lo tiene cuando decide irse a la cama y cierra el libro. Una intranquilidad en el cuerpo, como si la sangre corriera más rápido y le faltara el aire. Apaga las luces de la casa. Su marido ya está durmiendo cuando ella entra en el cuarto. Las sábanas se mueven apenas al ritmo de su respiración. La cadencia tranquila la exaspera. Ella debería acostarse también. Pero no puede. Se le acerca y lo huele. La piel de su marido tiene un olor dulce, familiar, el olor de alguien que nunca tiene miedo; tan agobiante con sus certezas. Ella debería descansar en esa ausencia total de ambigüedad que tanto la oprime, pero va de un lado a otro del cuarto, con pasos largos. Vuelve a mirarlo. Se sienta en un rincón y piensa otra vez que debería meterse en la cama, dormir. Pero de un salto está en la puerta y sale en silencio. Antes de irse pasa por el cuarto de su hijo y lo besa en la boca, apenas. Hay poca gente en la calle. Ella corre. Escucha sus propios jadeos. Tiene sed. A través del vidrio de un café moderno ve a unos adolescentes tomando cerveza. Podría comprar una botella de agua, pero la luz de neón le lastima los ojos. Uno de los adolescentes la mira. Ella no sabe si la ve o es el reflejo de sí mismo en el vidrio lo que lo atrae. Es tan joven, tiene la piel muy blanca, caderas angostas y una mirada desolada escondida detrás de una falsa arrogancia. Ella siente un nudo en la garganta. Corre otra vez. Una pareja pasa abrazada. El perfume de la mujer es denso como un terciopelo. Entra en un bar porque siente que se va a morir de sed. Busca un rincón oscuro y pide agua, dos botellas de agua que toma una después de la otra, del pico, a grandes tragos. Un hombre la mira y se acerca. Tiene los ojos brillosos, parece oscilar en el espacio como si el bar fuera un barco en el medio del mar. Ella lo deja acercarse. El hombre está perdido, no tiene adónde ir, no tiene casa ni mujer. Todo eso sabe ella con sólo mirarlo. La piel gris del hombre ya está muerta. Buscan un hotel por las calles vacías del centro. Caminan entre la basura y se detienen frente a unas bolsas rotas —hay servilletas manchadas, cáscaras de fruta y saquitos de té secos tirados en la vereda. El hombre la mira extraviado, parece haber olvidado adónde iban. Ella lo toma de la mano y lo guía. Tiene que reprimir las ganas de correr, el tranco lento la crispa. Frente a la puerta del hotel el hombre dice algo pero las palabras se le enredan en la boca pastosa y ella no lo entiende. El adolescente de caderas angostas cruza sus pensamientos como un espejismo. Le gustaría que fuera él quien la sigue a los tumbos por la escalera. Cuando salen del hotel todavía es de noche pero un pájaro canta en la oscuridad. Ella deja atrás al hombre; atraviesa las calles del centro con un trote suave y los ojos entrecerrados. El parque aparece de golpe, al final de la calle, cruzando la avenida. Las copas de los árboles se recortan contra el cielo iluminado de la ciudad. Antes de llegar un vaho húmedo y frío la envuelve como una tela, lo siente en los párpados, en los hombros desnudos, en los tobillos, y la promesa fresca del pasto bajo los pies la hace tirar las sandalias en la vereda. Se interna bajo un grupo de árboles y se sienta contra el tronco rugoso de un álamo. La corteza le raspa la piel y ella se suelta los breteles del vestido para dejarse la espalda desnuda. Cierra los ojos. La primera luz del amanecer enciende el pasto de gotas de rocío. El mundo recupera su relieve. Ella busca sus sandalias y apura el paso. Hay gente en la calle que empieza su día. Una mujer pasa a su lado con la pollera planchada y los labios recién pintados. El portero del edificio está lavando la vereda y le hace una inclinación de cabeza al verla entrar. El living de su casa está en silencio. Su hijo duerme con un pie fuera de las sábanas. El pijama se le enroscó en el torso y le dejó la piel desnuda; su manito abierta sobre el ombligo. La transpiración le mojó el remolino de pelo sobre la frente redonda y una gota se desprendió, bajó por el costado de la cara y está suspendida en el borde, debajo de la oreja. Ella se agacha y con mucha suavidad lame la gota, el gusto salado de su hijo. Se pondría a cantar. Pero la respiración tranquila de su marido es un señuelo poderoso. Va al baño. Se pone el camisón. Se lava la cara sin mirarse en el espejo. Se queda parada en el borde de la cama. Algún día no va a volver. Se le llenan los ojos de lágrimas. Quizás algún día no se quiera ir.