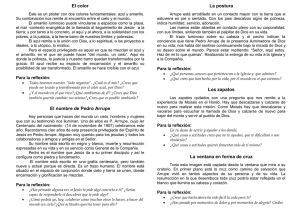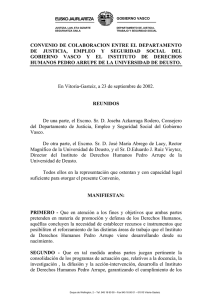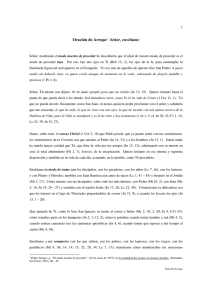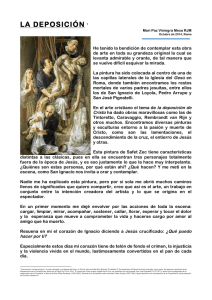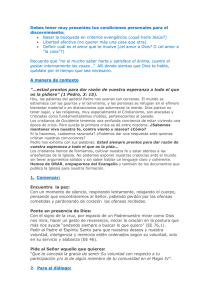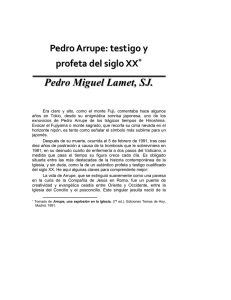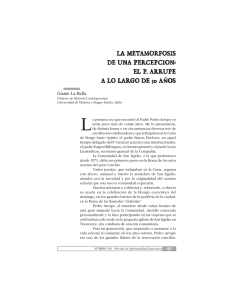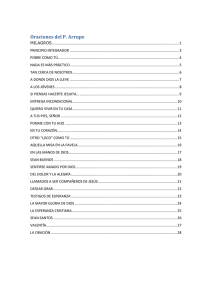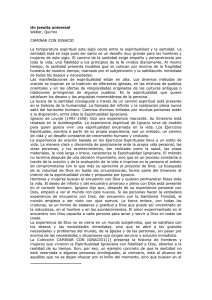Mís ocho encuentros con el P. Arrupe, Adolfo Nicolás S.J.
Anuncio
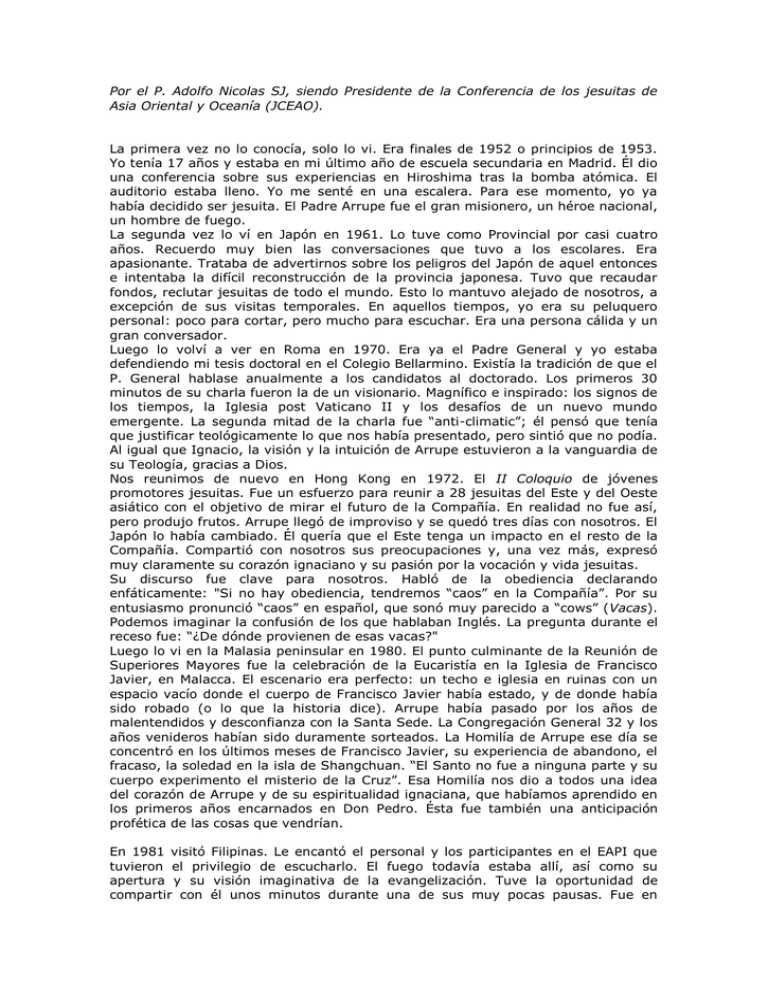
Por el P. Adolfo Nicolas SJ, siendo Presidente de la Conferencia de los jesuitas de Asia Oriental y Oceanía (JCEAO). La primera vez no lo conocía, solo lo vi. Era finales de 1952 o principios de 1953. Yo tenía 17 años y estaba en mi último año de escuela secundaria en Madrid. Él dio una conferencia sobre sus experiencias en Hiroshima tras la bomba atómica. El auditorio estaba lleno. Yo me senté en una escalera. Para ese momento, yo ya había decidido ser jesuita. El Padre Arrupe fue el gran misionero, un héroe nacional, un hombre de fuego. La segunda vez lo ví en Japón en 1961. Lo tuve como Provincial por casi cuatro años. Recuerdo muy bien las conversaciones que tuvo a los escolares. Era apasionante. Trataba de advertirnos sobre los peligros del Japón de aquel entonces e intentaba la difícil reconstrucción de la provincia japonesa. Tuvo que recaudar fondos, reclutar jesuitas de todo el mundo. Esto lo mantuvo alejado de nosotros, a excepción de sus visitas temporales. En aquellos tiempos, yo era su peluquero personal: poco para cortar, pero mucho para escuchar. Era una persona cálida y un gran conversador. Luego lo volví a ver en Roma en 1970. Era ya el Padre General y yo estaba defendiendo mi tesis doctoral en el Colegio Bellarmino. Existía la tradición de que el P. General hablase anualmente a los candidatos al doctorado. Los primeros 30 minutos de su charla fueron la de un visionario. Magnífico e inspirado: los signos de los tiempos, la Iglesia post Vaticano II y los desafíos de un nuevo mundo emergente. La segunda mitad de la charla fue “anti-climatic”; él pensó que tenía que justificar teológicamente lo que nos había presentado, pero sintió que no podía. Al igual que Ignacio, la visión y la intuición de Arrupe estuvieron a la vanguardia de su Teología, gracias a Dios. Nos reunimos de nuevo en Hong Kong en 1972. El II Coloquio de jóvenes promotores jesuitas. Fue un esfuerzo para reunir a 28 jesuitas del Este y del Oeste asiático con el objetivo de mirar el futuro de la Compañía. En realidad no fue así, pero produjo frutos. Arrupe llegó de improviso y se quedó tres días con nosotros. El Japón lo había cambiado. Él quería que el Este tenga un impacto en el resto de la Compañía. Compartió con nosotros sus preocupaciones y, una vez más, expresó muy claramente su corazón ignaciano y su pasión por la vocación y vida jesuitas. Su discurso fue clave para nosotros. Habló de la obediencia declarando enfáticamente: "Si no hay obediencia, tendremos “caos” en la Compañía”. Por su entusiasmo pronunció “caos” en español, que sonó muy parecido a “cows” (Vacas). Podemos imaginar la confusión de los que hablaban Inglés. La pregunta durante el receso fue: “¿De dónde provienen de esas vacas?" Luego lo vi en la Malasia peninsular en 1980. El punto culminante de la Reunión de Superiores Mayores fue la celebración de la Eucaristía en la Iglesia de Francisco Javier, en Malacca. El escenario era perfecto: un techo e iglesia en ruinas con un espacio vacío donde el cuerpo de Francisco Javier había estado, y de donde había sido robado (o lo que la historia dice). Arrupe había pasado por los años de malentendidos y desconfianza con la Santa Sede. La Congregación General 32 y los años venideros habían sido duramente sorteados. La Homilía de Arrupe ese día se concentró en los últimos meses de Francisco Javier, su experiencia de abandono, el fracaso, la soledad en la isla de Shangchuan. “El Santo no fue a ninguna parte y su cuerpo experimento el misterio de la Cruz”. Esa Homilía nos dio a todos una idea del corazón de Arrupe y de su espiritualidad ignaciana, que habíamos aprendido en los primeros años encarnados en Don Pedro. Ésta fue también una anticipación profética de las cosas que vendrían. En 1981 visitó Filipinas. Le encantó el personal y los participantes en el EAPI que tuvieron el privilegio de escucharlo. El fuego todavía estaba allí, así como su apertura y su visión imaginativa de la evangelización. Tuve la oportunidad de compartir con él unos minutos durante una de sus muy pocas pausas. Fue en Angono. Compartió su preocupación por la Compañía y lo resumió todo en su última carta sobre el Amor. Esta fue su última palabra. Él ya estaba a punto de irse: Al día siguiente voló a Bangkok y de Bangkok a la enfermería. Yo lo visité en Roma tres años después, en 1984. En esa ocasión pude ver a Francisco Javier en la costa mirando China. Don Pedro todavía ardía, deseoso de comunicar, de inspirar, de estimular, de continuar su misión en cada uno de nosotros. Sentí su calidez a pesar de su incapacidad por comunicarse, la frustración de estar en cadenas, el dolor del momento. La última vez que lo vi fue muy breve, en Roma. En 1987, tuvimos una Congregación de Procuradores. No pudimos hablar con él. Su luz se iba, a pesar de que todavía le quedaban cuatro años de vida. Fuimos testigos de su pasión, en silencio, en oración, en acción de gracias. Estábamos viendo el final de una vida de total coherencia, de gran amor, de una dedicación que no sabía nada de condiciones ni de reservas. Fue después de esta última visita que oí la historia. Un viejo japonés que había recibido catequesis y el bautismo de un joven P. Arrupe compartió sus recuerdos: "Pedí ser bautizado, no porque él fuera un buen catequista, sino porque entendí lo que me dijo. No porque él intentara convencerme... sino por la Bondad de su persona. Si el cristianismo, me dije a mi mismo, puede producir tanta calidad en una persona, éste también sería muy bueno para mí"