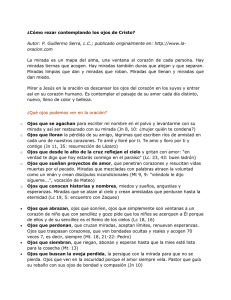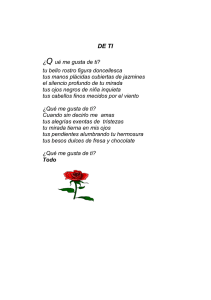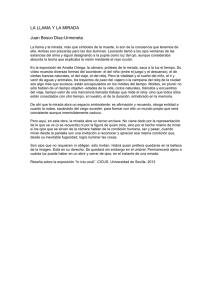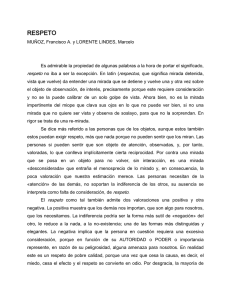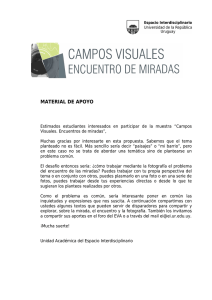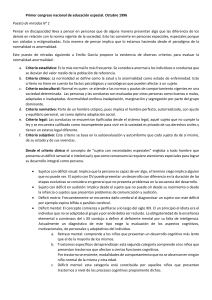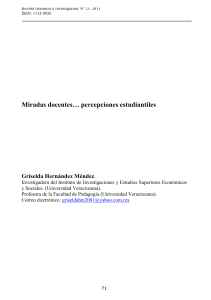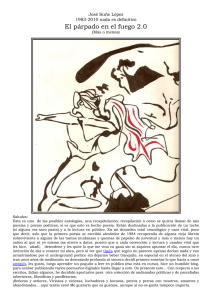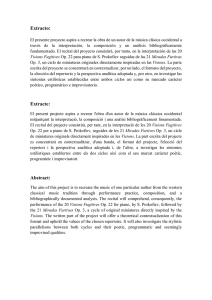Miradas. Llovía y Carlos esperaba, impaciente, frente a un semáforo
Anuncio
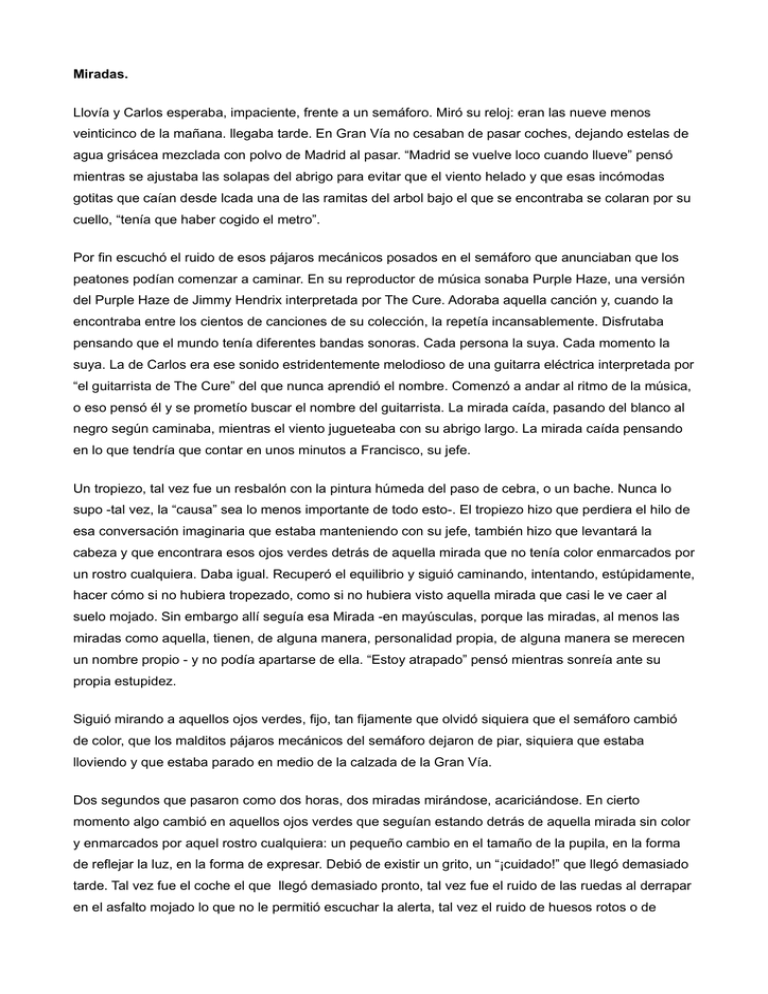
Miradas. Llovía y Carlos esperaba, impaciente, frente a un semáforo. Miró su reloj: eran las nueve menos veinticinco de la mañana. llegaba tarde. En Gran Vía no cesaban de pasar coches, dejando estelas de agua grisácea mezclada con polvo de Madrid al pasar. “Madrid se vuelve loco cuando llueve” pensó mientras se ajustaba las solapas del abrigo para evitar que el viento helado y que esas incómodas gotitas que caían desde lcada una de las ramitas del arbol bajo el que se encontraba se colaran por su cuello, “tenía que haber cogido el metro”. Por fin escuchó el ruido de esos pájaros mecánicos posados en el semáforo que anunciaban que los peatones podían comenzar a caminar. En su reproductor de música sonaba Purple Haze, una versión del Purple Haze de Jimmy Hendrix interpretada por The Cure. Adoraba aquella canción y, cuando la encontraba entre los cientos de canciones de su colección, la repetía incansablemente. Disfrutaba pensando que el mundo tenía diferentes bandas sonoras. Cada persona la suya. Cada momento la suya. La de Carlos era ese sonido estridentemente melodioso de una guitarra eléctrica interpretada por “el guitarrista de The Cure” del que nunca aprendió el nombre. Comenzó a andar al ritmo de la música, o eso pensó él y se prometío buscar el nombre del guitarrista. La mirada caída, pasando del blanco al negro según caminaba, mientras el viento jugueteaba con su abrigo largo. La mirada caída pensando en lo que tendría que contar en unos minutos a Francisco, su jefe. Un tropiezo, tal vez fue un resbalón con la pintura húmeda del paso de cebra, o un bache. Nunca lo supo -tal vez, la “causa” sea lo menos importante de todo esto-. El tropiezo hizo que perdiera el hilo de esa conversación imaginaria que estaba manteniendo con su jefe, también hizo que levantará la cabeza y que encontrara esos ojos verdes detrás de aquella mirada que no tenía color enmarcados por un rostro cualquiera. Daba igual. Recuperó el equilibrio y siguió caminando, intentando, estúpidamente, hacer cómo si no hubiera tropezado, como si no hubiera visto aquella mirada que casi le ve caer al suelo mojado. Sin embargo allí seguía esa Mirada -en mayúsculas, porque las miradas, al menos las miradas como aquella, tienen, de alguna manera, personalidad propia, de alguna manera se merecen un nombre propio - y no podía apartarse de ella. “Estoy atrapado” pensó mientras sonreía ante su propia estupidez. Siguió mirando a aquellos ojos verdes, fijo, tan fijamente que olvidó siquiera que el semáforo cambió de color, que los malditos pájaros mecánicos del semáforo dejaron de piar, siquiera que estaba lloviendo y que estaba parado en medio de la calzada de la Gran Vía. Dos segundos que pasaron como dos horas, dos miradas mirándose, acariciándose. En cierto momento algo cambió en aquellos ojos verdes que seguían estando detrás de aquella mirada sin color y enmarcados por aquel rostro cualquiera: un pequeño cambio en el tamaño de la pupila, en la forma de reflejar la luz, en la forma de expresar. Debió de existir un grito, un “¡cuidado!” que llegó demasiado tarde. Tal vez fue el coche el que llegó demasiado pronto, tal vez fue el ruido de las ruedas al derrapar en el asfalto mojado lo que no le permitió escuchar la alerta, tal vez el ruido de huesos rotos o de órganos estallando fue lo que no le permitió escuchar. Tal vez fue la guitarra de Purple Haze llorando algún acorde. Demasiados ruidos y demasiados “tal vez”, entre dos miradas que una vez, solo una, se encontraron fugazmente en medio de la Gran Vía de Madrid. “Una pena” fue lo último que pudo pensar Carlos, dos segundos después del ruido. Dos segundos después de sentir aquella mirada. La última. La mejor.