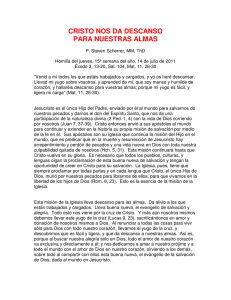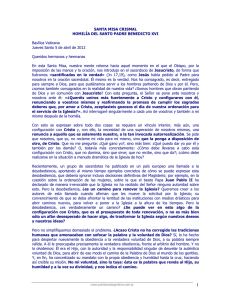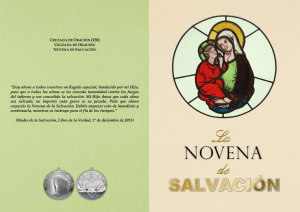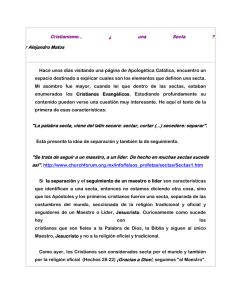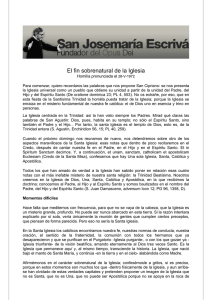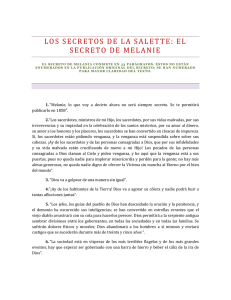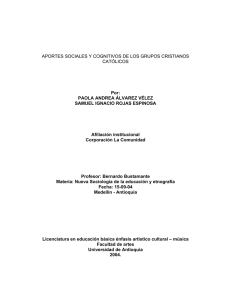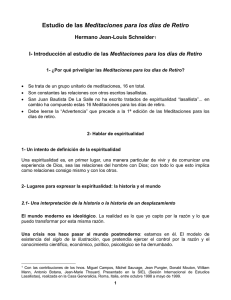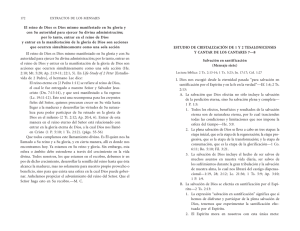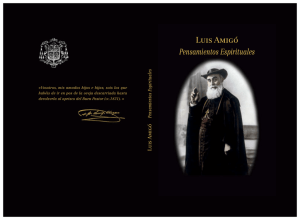PREFACIO DE SAN EUGENIO
Anuncio
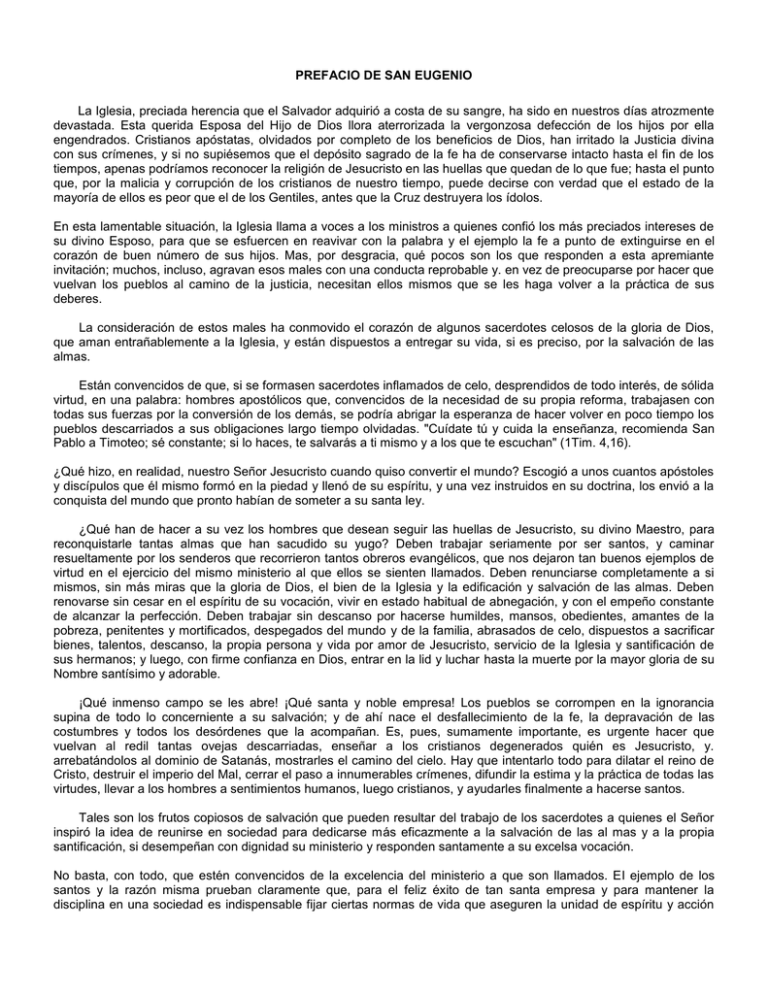
PREFACIO DE SAN EUGENIO La Iglesia, preciada herencia que el Salvador adquirió a costa de su sangre, ha sido en nuestros días atrozmente devastada. Esta querida Esposa del Hijo de Dios llora aterrorizada la vergonzosa defección de los hijos por ella engendrados. Cristianos apóstatas, olvidados por completo de los beneficios de Dios, han irritado la Justicia divina con sus crímenes, y si no supiésemos que el depósito sagrado de la fe ha de conservarse intacto hasta el fin de los tiempos, apenas podríamos reconocer la religión de Jesucristo en las huellas que quedan de lo que fue; hasta el punto que, por la malicia y corrupción de los cristianos de nuestro tiempo, puede decirse con verdad que el estado de la mayoría de ellos es peor que el de los Gentiles, antes que la Cruz destruyera los ídolos. En esta lamentable situación, la Iglesia llama a voces a los ministros a quienes confió los más preciados intereses de su divino Esposo, para que se esfuercen en reavivar con la palabra y el ejemplo la fe a punto de extinguirse en el corazón de buen número de sus hijos. Mas, por desgracia, qué pocos son los que responden a esta apremiante invitación; muchos, incluso, agravan esos males con una conducta reprobable y. en vez de preocuparse por hacer que vuelvan los pueblos al camino de la justicia, necesitan ellos mismos que se les haga volver a la práctica de sus deberes. La consideración de estos males ha conmovido el corazón de algunos sacerdotes celosos de la gloria de Dios, que aman entrañablemente a la Iglesia, y están dispuestos a entregar su vida, si es preciso, por la salvación de las almas. Están convencidos de que, si se formasen sacerdotes inflamados de celo, desprendidos de todo interés, de sólida virtud, en una palabra: hombres apostólicos que, convencidos de la necesidad de su propia reforma, trabajasen con todas sus fuerzas por la conversión de los demás, se podría abrigar la esperanza de hacer volver en poco tiempo los pueblos descarriados a sus obligaciones largo tiempo olvidadas. "Cuídate tú y cuida la enseñanza, recomienda San Pablo a Timoteo; sé constante; si lo haces, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan" (1Tim. 4,16). ¿Qué hizo, en realidad, nuestro Señor Jesucristo cuando quiso convertir el mundo? Escogió a unos cuantos apóstoles y discípulos que él mismo formó en la piedad y llenó de su espíritu, y una vez instruidos en su doctrina, los envió a la conquista del mundo que pronto habían de someter a su santa ley. ¿Qué han de hacer a su vez los hombres que desean seguir las huellas de Jesucristo, su divino Maestro, para reconquistarle tantas almas que han sacudido su yugo? Deben trabajar seriamente por ser santos, y caminar resueltamente por los senderos que recorrieron tantos obreros evangélicos, que nos dejaron tan buenos ejemplos de virtud en el ejercicio del mismo ministerio al que ellos se sienten llamados. Deben renunciarse completamente a si mismos, sin más miras que la gloria de Dios, el bien de la Iglesia y la edificación y salvación de las almas. Deben renovarse sin cesar en el espíritu de su vocación, vivir en estado habitual de abnegación, y con el empeño constante de alcanzar la perfección. Deben trabajar sin descanso por hacerse humildes, mansos, obedientes, amantes de la pobreza, penitentes y mortificados, despegados del mundo y de la familia, abrasados de celo, dispuestos a sacrificar bienes, talentos, descanso, la propia persona y vida por amor de Jesucristo, servicio de la Iglesia y santificación de sus hermanos; y luego, con firme confianza en Dios, entrar en la lid y luchar hasta la muerte por la mayor gloria de su Nombre santísimo y adorable. ¡Qué inmenso campo se les abre! ¡Qué santa y noble empresa! Los pueblos se corrompen en la ignorancia supina de todo lo concerniente a su salvación; y de ahí nace el desfallecimiento de la fe, la depravación de las costumbres y todos los desórdenes que la acompañan. Es, pues, sumamente importante, es urgente hacer que vuelvan al redil tantas ovejas descarriadas, enseñar a los cristianos degenerados quién es Jesucristo, y. arrebatándolos al dominio de Satanás, mostrarles el camino del cielo. Hay que intentarlo todo para dilatar el reino de Cristo, destruir el imperio del Mal, cerrar el paso a innumerables crímenes, difundir la estima y la práctica de todas las virtudes, llevar a los hombres a sentimientos humanos, luego cristianos, y ayudarles finalmente a hacerse santos. Tales son los frutos copiosos de salvación que pueden resultar del trabajo de los sacerdotes a quienes el Señor inspiró la idea de reunirse en sociedad para dedicarse más eficazmente a la salvación de las al mas y a la propia santificación, si desempeñan con dignidad su ministerio y responden santamente a su excelsa vocación. No basta, con todo, que estén convencidos de la excelencia del ministerio a que son llamados. El ejemplo de los santos y la razón misma prueban claramente que, para el feliz éxito de tan santa empresa y para mantener la disciplina en una sociedad es indispensable fijar ciertas normas de vida que aseguren la unidad de espíritu y acción entre todos los miembros. Esto es lo que da fuerza a los organismos, mantiene en ellos el fervor y les asegura la permanencia. Por tanto, dichos sacerdotes, al consagrarse a cuantas obras de celo puede inspirar la caridad sacerdotal, especialmente a la obra de las misiones que es el fin principal que los reúne, intentan someterse a una Regla y unas Constituciones aptas para procurarles los bienes que, al reunirse en sociedad, se proponen alcanzar para su propia santificación y para la salvación de las almas.