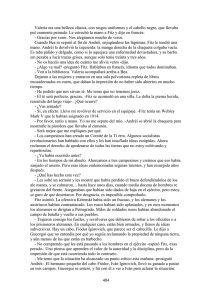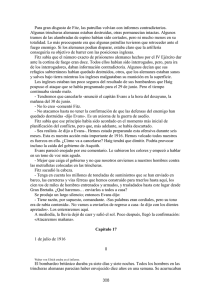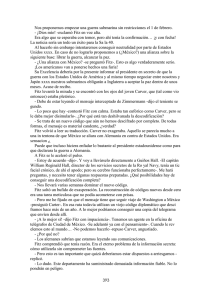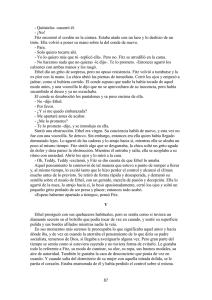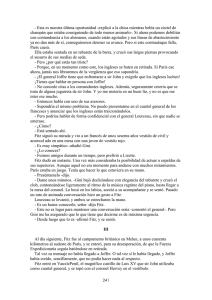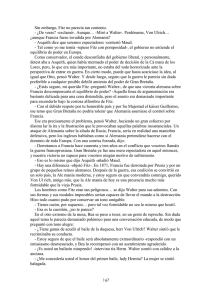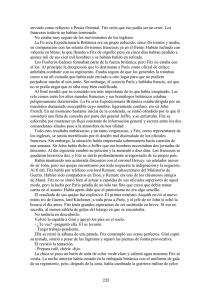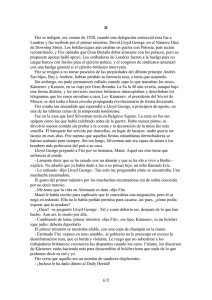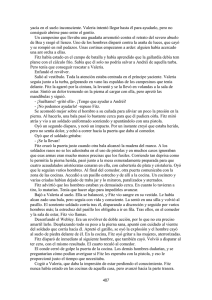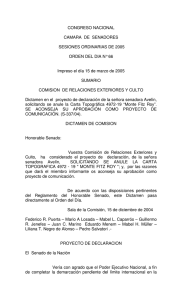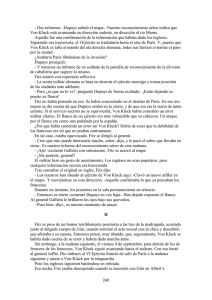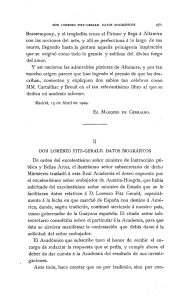Follet, Ken - La caída de los gigantes
Anuncio

VI La cena había sido un gran éxito, en todos los sentidos. Bea estuvo de un humor ex traordinario, y aseguró que, si por ella fuese, celebraría una recepción real todas las seman as. Fitz acudió a su cama y, tal como él esperaba, ella lo recibió con los brazos abiertos. Se quedó allí hasta la mañana siguiente, cuando se escabulló de la habitación justo antes de que Nina llegase con el té. El conde temía que el debate entre los hombres hubiese sido demasiado controvertido para una cena real, pero no tenía por qué preocuparse. El rey le dio las gracias durante el desayuno: - Una discusión fascinante, muy reveladora, justo lo que quería. -Y Fitz se sintió muy orgulloso de sí mismo. Reflexionando sobre el tema mientras daba unas chupadas a su cigarro de después del desayuno, Fitz descubrió que, en el fondo, la idea de entrar en guerra no le disgustaba. La noche anterior, movido por una especie de acto reflejo, la había calificado de tragedia, cuando lo cierto era que no sería una mala cosa del todo. La guerra lograría unir a toda la nación contra un enemigo común y sofocaría las hogueras del malestar social. Ya no habría más huelgas, y todo el mundo consideraría hablar de republicanismo como un gesto antipatriótico. Puede que hasta las mujeres dejaran de exigir el sufragio. Y en el aspecto más personal, tenía que confesar que le atraía la perspectiva de una guerra, pues sería su opor tunidad de ser útil, de demostrar su valor, de servir a su país, de hacer algo a cambio de las riquezas y los privilegios con los que se había visto colmado durante toda su vida. La noticia de la explosión en la mina, que llegó a media mañana, vino a agriar el buen sabor de boca que había dejado la recepción. Solo uno de los invitados se acercó hasta Aberowen, Gus Dewar, el norteamericano. No obstante, todos tenían la sensación, muy poco habitual para ellos, de estar lejos del centro de atención. Sobre el almuerzo planeó continua mente un ambiente sombrío y lúgubre, y los actos de entretenimiento de la tarde quedaron cancelados. Fitz temía que el rey estuviese disgustado con él, a pesar de que el conde nada tenía que ver con el funcionamiento de la mina. No era director ni accionista de Celtic Miner als, sino que se limitaba a ceder en concesión los derechos de explotación a la empresa, que le pagaba una regalía por tonelada, de modo que estaba seguro de que ninguna persona razonable podía responsabilizarlo por lo ocurrido. Aun así, la nobleza no podía entregarse a pasatiempos mundanos y frívolos mientras había hombres atrapados en el subsuelo, en es pecial cuando el rey y la reina se hallaban de visita en la zona. Eso significaba que leer y fu mar eran las únicas actividades que estaban permitidas. Sin duda la pareja real se aburriría soberanamente. Fitz estaba muy enfadado. Los hombres morían a todas horas: soldados que perecían en el campo de batalla, marineros que se hundían con sus barcos, trenes que sufrían acci dentes, hoteles llenos de huéspedes que se incendiaban hasta quedar reducidos a cenizas… ¿Por qué tenía que ocurrir una catástrofe en la mina justo cuando el rey pasaba unos días de descanso en su casa? Poco antes de la cena, Perceval Jones, alcalde de Aberowen y director de Celtic Miner als, llegó a la mansión para informar al conde de lo ocurrido y Fitz le preguntó a sir Alan Tite si creía que al rey le gustaría asistir al relato del director de la compañía. «Por supuesto que sí», fue la respuesta, y Fitz se sintió aliviado; así al menos el monarca tendría algo que hacer. Condujeron a Jones hasta la pieza de recibo, un espacio informal con sillas de tapicería suave, macetas de palmeras y un piano. Llevaba el mismo frac negro que sin 46