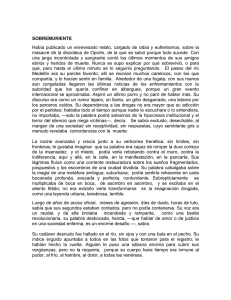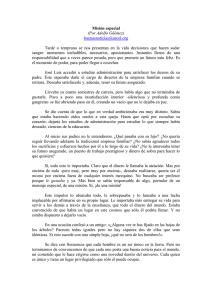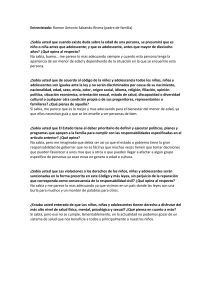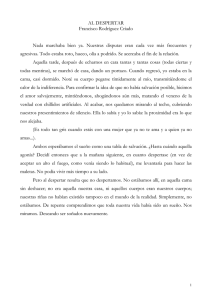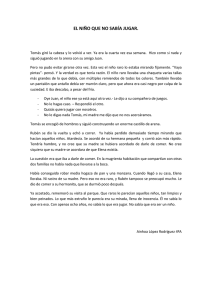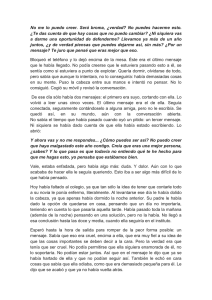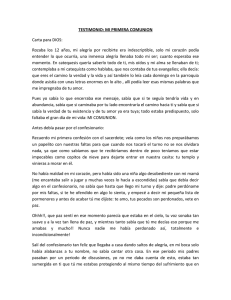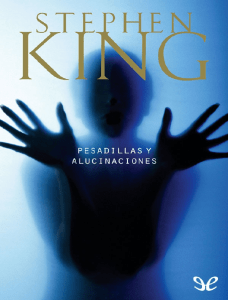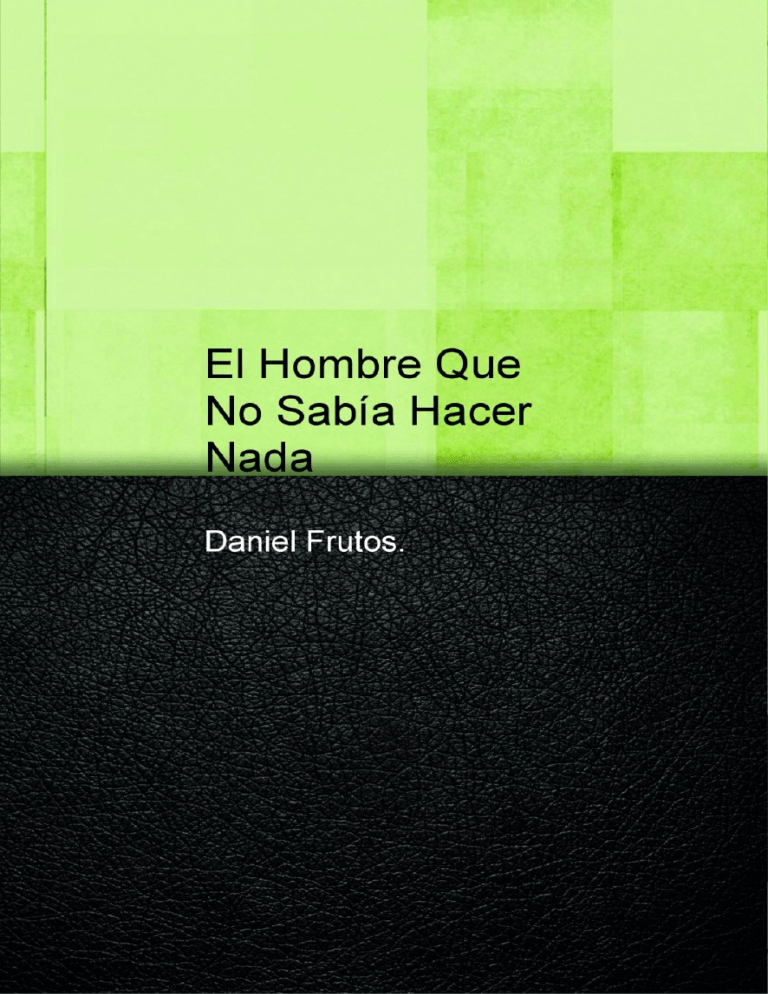
El hombre que no sabía hacer nada. DANIEL FRUTOS. A sus 25 años Ernesto no sabía hacer nada. En algún lugar había leído que un hombre, para ser completo, tiene que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. No había hecho ninguna de esas cosas y rehúsaba especialmente de la primera. Para él se es un hombre cuando encuentra un empleo, adquiriendo indepencia económica, y cumple una labor social acorde con su cualificación. En algún lugar extraño se había dejado la ilusión, y por más que la buscaba nunca la encontraba. En una de las puertas de acceso a la univerdad, donde terminó sus edificantes estudios en Filosofía, se podía leer de un graffiti: "Aquí termina la curiosidad y la ilusión". Siempre lo recordaba, martilleándose un día tras otro con lamentos recordando el tiempo que había perdido, no en la universidad, sino en otros lares, dejándole caer en la situación que le atormentaba. No creía haberse equivocado estudiando lo que estudió, más bien creía haberse equivocado naciendo cuando nació. Entre su axila derecha siempre llevaba un libro pequeñito, nunca supe cual era; él nunca me lo dijo. "Las grandes almas tienen voluntades, las débiles tan sólo deseos" -decía cada vez que alguien renegaba de invertir su tiempo y dinero en algo arriesgado, aunque necesario. Cuando terminó la carrera intentó encontrar un empleo que le permitira estudiar un máster, algo que sus ya ancianos padres no podían permitirse. Una mañana sentado frente a su ordenador portátil escribió su curriculum vitae (o currículo si se prefiere) y entendió por qué no iba a lograr un trabajo. No sabía inglés, sí latín y con sorprendente fluidez, pero no era suficiente. No tenía apenas experiencia laborar y en campos en los que jamás querría dedicarse. Ni sabía hablar en público, ni tenía contactos férreos. Suspiró una docena de veces antes de terminar aquel escrito y se dijo a sí mismo que no sabía hacer nada. Lo que sí sabía Ernesto era pensar y plasmar sus ideas en el papel (arma sumamente eficaz). Con ello tenía variedad de monografías de libre y gratuito acceso de todo usuario. Nunca había escrito un libro tan bueno como para publicarse. Lo cierto es que un hombre con 25 años ya es "hombre" y poco más puede cambiar. Pasaron los días y apenas se había atrevido a enviar unos cuantos curricula en empresas diversas: hipermercados, locales de copas y alguna academía privada orientada a la intensificación en latín o filosofía para almunos de bachillerato. A las pocas semanas recibió una llamada de una empresa: Actividades Teenegers SL. Estaba muy entusiasmado, así que dejó de leer por segunda vez 'Cien años de soledad' y se preparó para la entrevista. Al día siguiente se vistió con una camisa plisada semiformal de color azúl, acompañada de una corbata rayada de colores blanca y azúl, con unos impecables pantalones, con una chaqueta a conjunto, y por último, con unos zapatos 'Derbis' negros con calcetines del mismo color. Se miró al espejo antes de marchase y se dijo a si mismo: 'Hoy tendré mi primer empleo de verdad'. Cuando llegó a la dirección que indicaba la página web de la empresa (y había no obstante sido conformada en la llamada de citación) no estaba muy seguro de qué tareas iba a poder desemepeñar, de si en realidad era un poco rídicula su presencia. Sin embargo, pese a sus dudas propias de la inseguridad, subió al tercer piso y entró, empujando suavemente la puerta entreabierta, con paso decidido y firme. Accedió al recibidor encontrándose a un hombre jóven y elegante que le invitó a sentarse lo más cómodo posible para afrontar la dura espera, que le llevaría una hora y media de insufrible reflexión y lectura incomprensible. Los nervios que sufre un hombre que cree jugarse la vida son del todo inefables, mas cuando no encuentra apoyo o distracción en el entorno inhóspito, causa de un agotamiento mental totalmente inapropiada para el examen que le sigue. Cuando llegó el momento, el secretario volvió a dirigirse a él, invitándole a entrar en el despacho del jefe de recursos humanos, que en ningún momento se despazó de su asiento (ni para ofrecerle la mano). En aquel turbio ambiente comenzaron las preguntas, algunas predecibles y estudiadas; otras, complicadas e inesperadas; y otras, sencillamente absurdas. ¿Puedo tuteale? ¿Por qué estudiaste Filosofía? ¿Sabías entonces que era una carrera de dificil acceso al mercado laboral? ¿Te gustaría ser profesor? ¿Has tratado alguna vez con niños? ¿Qué tal se te da? ¿Por qué nos elegiste? ¿Qué experiencia tienes en el sector? ¿Qué harías si un niño se muestra inobediente? Cuestiones que Ernesto supo, o creyó saber, contestar en el momento justo, guarándose preguntas que le hubiera encantado formular, pensando que en momento de dificultades mejor es mostrarse sumiso y complaciente. No tenía experiencia alguna en el sector, hecho puesto de manifiesto sin complejo alguno, a la vez que informaba de su enorme interés en ser buen profesor, seguido de su indudable vocación para las tareas que le son ineherentes. No supo muy bien el tiempo que había transcurrido desde su entrada en el pequeño despacho. Entre hipócritas sonrisas y muestras de interés, el jefe de recursos humanos se despidió comunicándole que debía decidir de entre una lista de ciento veinte personas también licenciadas en diversas ramas. Marchó lento, molesto, impotente, inexpresivo, bien jodido. Pensó que el hombre encuentraba la paz en la abnegación, si hundía del todo sus demonios (deseos) para convertir su fuerza en la verdadera luz (voluntad). Era una trasnochada interpretación de aquel viejo proverbio chino antedicho. Pasaron los días sin recibir llamada y colmado de despesperación bajó a la calle para hacer algo distinto. Había intentado encontrar empleo por todos los medios: de soldador, pero no sabía soldar; de albañil, pero en su vida jamás había pisado un andamio; de empleado de hogar, pero no querían hombres y menos en hogares con niños; de mozo de almacén, pero las listas de demanda eran de tamaño monstruoso. Cuando al fin una pequeña luz surgió de entre las ansias por morir iluminado una senda en la ciudad. Esa senda conducía a un banco de semen. La siguió con un brizna de esperanza hasta girar y ver delante de él una enorme fila india de hombres que llegaba a la puerta del local. Los contó resultando unos treinta y dos. Él fue el hombre que nunca supo hacer nada, Ernesto, mi maestro, el que me enseñó todo lo que sé. FIN.