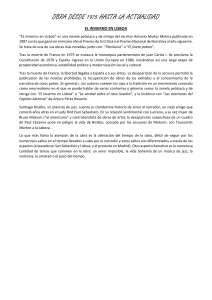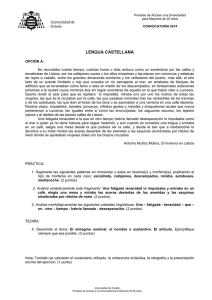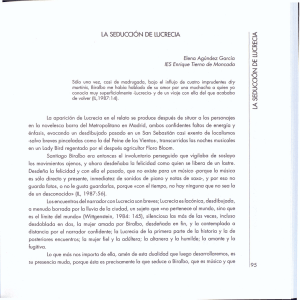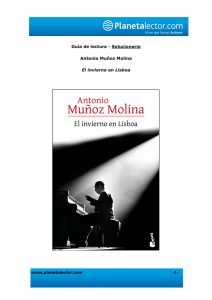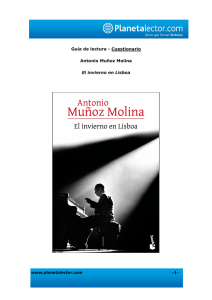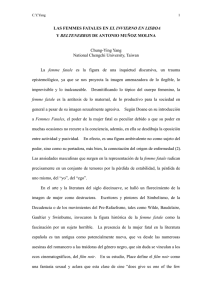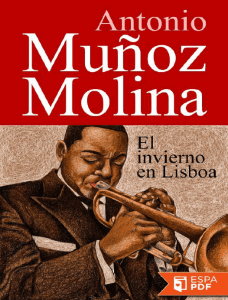Antonio Muñoz Molina (1956)
Anuncio

Antonio Muñoz Molina (1956) El invierno en Lisboa 1987 En la Gran Vía, junto al resplandor helado de los ventanales de la Telefónica, se apartó un poco de mí para comprar tabaco en un puesto callejero. Cuando lo vi volver, alto y oscilante, las manos hundidas en los bolsillos de su gran abrigo abierto y con las solapas levantadas, entendí que había en él esa intensa sugestión de carácter que tienen siempre los portadores de una historia, como los portadores de un revólver. Pero no estoy haciendo una vana comparación literaria: él tenía una historia y guardaba un revólver. (15) Uno de aquellos días compré un disco de Billy Swann en el que tocaba Biralbo. He dicho que soy más bien impermeable a la música. Pero en aquellas canciones había algo que me importaba mucho y que yo casi llegaba a apresar cada vez que las oía, y se me escapaba siempre. He leído un libro – lo encontré en el hotel de Biralbo, entre sus papeles y sus fotografías – donde se dice que Billy Swann fue uno de los mayores trompetistas de este siglo. En aquel disco parecía que fuera el único, que nunca hubiera tocado nadie más una trompeta en el mundo, que estaba solo con su voz y su música en medio de un desierto o de una ciudad abandonada. De vez en cuando, en un par de canciones, se escuchaba su voz, y era la voz de un aparecido o de un muerto. Tras él sonaba muy sigilosamente el piano de Biralbo, G. Dolphin en las explicaciones de la funda. Dos de las canciones eran suyas, nombres de lugares que me parecieron al mismo tiempo nombres de mujeres: Burma, Lisboa. (16) Me acordé de aquella canción suya, Lisboa: cuando la oía yo lo imaginaba a él exactamente así, tendido en la habitación de un hotel, fumando muy despacio en la penumbra translúcida. Le pregunté si por fin había estado en Lisboa. Se echo a reír; dobló la almohada bajo su cabeza. –Desde luego –dijo–. En el momento adecuado. Uno llega a los sitios cuando ya no le importan. –¿Viste a Lucrecia allí? –¿Cómo o sabes? –Se incorporó del todo, aplastó el cigarrillo en el cenicero. Yo me encogí de hombros, más asombrado que él de mi adivinación. –He oído esa canción, Lisboa. Me hizo acordarme de aquel viaje que empezasteis juntos. –Aquel viaje –repitió–. Fue entonces cuando la compuse. –Pero tú me dijiste que no habíais llegado a Lisboa. –Desde luego que no. Por eso hice esa canción. ¿Tú nunca sueñas que te pierdes por una ciudad donde no has estado nunca? (20f.) Lucrecia se acodó en la barra, probó el whisky y dijo, burlándose de sí misma y de Biralbo y de lo que estaba a punto de decir y amándolo sobre todas las cosas: –Tócala otra vez. Tócala otra vez para mí. –Sam –dijo él, calculando la risa y la complicidad–. Samtiago Biralbo. (80) Era igual que perderse en el paisaje de un sueño avanzando hacia esa única luz que tiembla en la oscuridad: a la izquierda de la carretera encontró el camino del que le había hablado la mujer y el indicador del sanatorio. El camino ascendía sinuosamente entre los árboles, mal alumbrado por bajas farolas amarillas ocultas en la maleza. Recordó algo que le había dicho alguna vez Lucrecia: que llegar a Lisboa sería como llegar al fin del mundo. (113) Volvió a la ciudad para perderse en ella como en una de esas noches de música y bourbon que no parecía que fueran a terminar nunca. Pero ahora el invierno había ensombrecido las calles y las gaviotas volaban sobre los tejados y las estatuas a caballo como buscando refugio contra los temporales del mar. Cada temprano anochecer había un instante en que la ciudad parecía definitivamente ganada por el invierno. (122) Tal vez fue en Lisboa donde conoció esa temeraria y hermética felicidad que yo descubrí en él la primera noche que lo vi tocar en el Metropolitano. Recuerdo algo que me dijo una vez: que Lisboa era la patria de su alma, la única patria posibles de quienes nacen extranjeros. (123) Benutzte Literatur: Muñoz Molina, Antonio (199733): El invierno en Lisboa. Barcelona: Seix Barral. (GR-86/MUN/7)