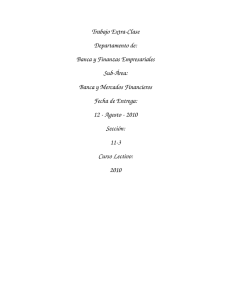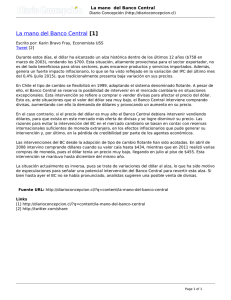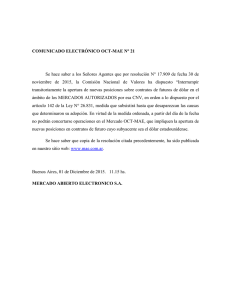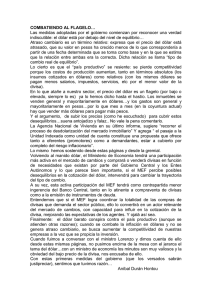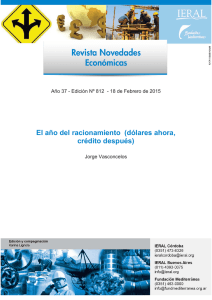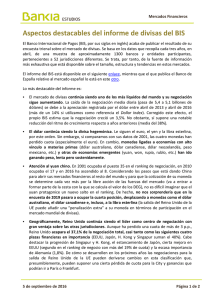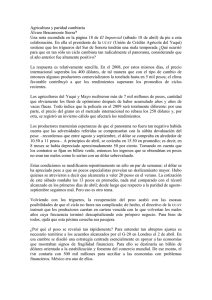La psicosis del dólar - Indicadorpolitico.mx
Anuncio
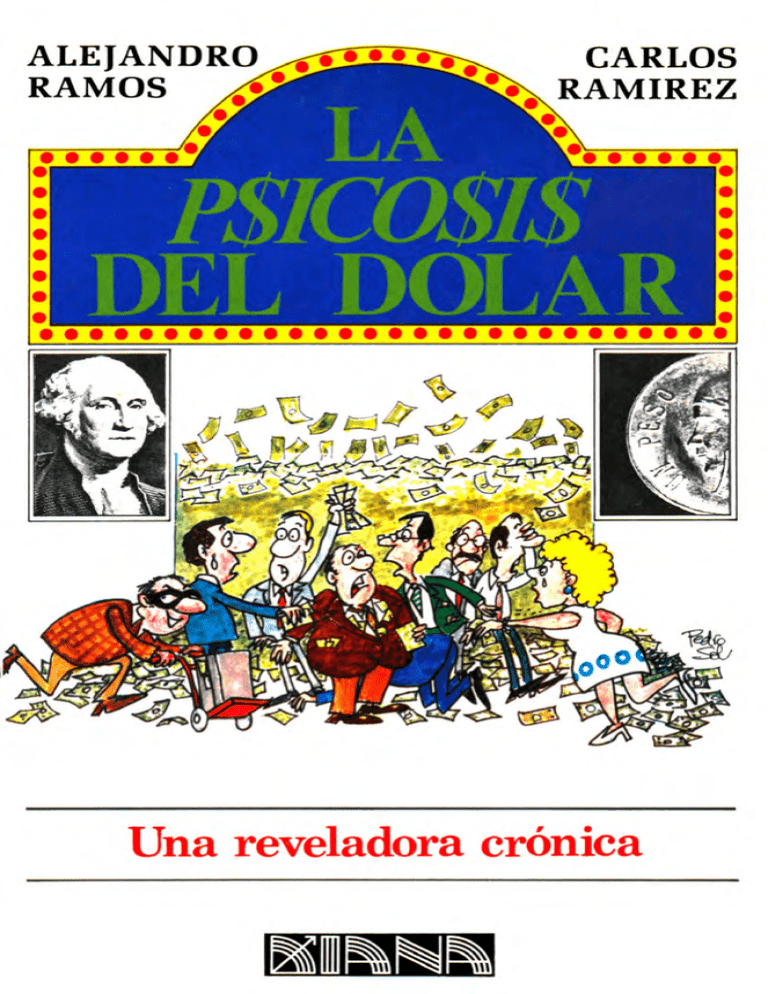
ALEJANDRO RAMOS CARLOS RAMÍREZ LA P$ICO$I$ DEL DOLAR PRIMERA EDICIÓN, OCTUBRE DE 1985 ISBN 968-13-1538-3 DERECHOS RESERVADOS © – Copyright ©, 1985, por EDITORIAL DIANA, S. A. – Roberto Gayol 1219, Col. del Valle, 03100, México, D. F. Impreso en México — Printed in México. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito de la casa editora A la memoria de Manuel Buendía periodista asesinado el 30 de mayo de 1984. CONTENIDO Verde que te quiero dólar…………………………... 11 El mito de la paridad cambiaría …………………… 18 Divina obsesión..……………………………………. 29 El dólar hace maletas..………………………….….. 48 El gran escape del 82..………………………….….. 64 Populismo financiero…..……………………………. 88 El retorno de los brujos..……………………………. 103 La ruta del dólar………..……………………………. 118 El que se hace chiquito..…………………………… 133 2001: el futuro nos alcanzó..……………………….. 145 Un nuevo amanecer………..……………………….. 163 7 INTERROGANTE ¿Por qué sentimos que la verdadera crisis no es un problema de caja, como quiso hacernos creer simplistamente un señor secretario, sino una auténtica conmoción de estructuras, y lo que nos falta no es un dólar sino un líder? Manuel Buendía 20 de agosto de 1982 Verde que te quiero dólar Defender el peso ha sido desde siempre aspiración y lucha de los gobiernos surgidos de la Revolución Mexicana. Hubo en épocas recientes, un presidente que llegó a decir pública-mente: “Defenderé el peso como un perro”, pero a pesar de su singular metáfora, la moneda nacional perdió, una vez más, el desigual combate que libra contra el dólar norteamericano. Y es que fuera de palabras y pronunciamientos patrióticos, el peso carece de una defensa real. Aun los mexicanos, quienes se supone están a su favor, actúan en su contra y a la menor oportunidad se apresuran a canjearlo por dólares. La compra de la divisa estadunidense y su posterior depósito en bancos del vecino país se ha constituido en algo así como un deporte nacional, que no es más popular porque encuentra limitantes naturales derivadas de que, en realidad son proporcionalmente pocos los mexicanos que tienen capacidad económica para jugar a la especulación con la moneda. Para ellos —no más de cuatro o cinco millones de personas, en un país de casi ochenta—, poseer dólares y especular en con11 12 tra del peso es, en muchos casos, un símbolo de status e identificación con una forma de vida, la american way of life, a la que aspiran y a la que no están dispuestos a renunciar, no importándoles que esto signifique la quiebra de la nación y penurias para la mayor parte de sus compatriotas. Entre los beneficiarios de las apuestas al dólar contra el peso figuran políticos, empresarios, profesionales medios, banqueros y gente que ha hecho del rumor y la debilidad de la divisa mexicana, un lucrativo negocio personal. “Están en su derecho, existe un costo de oportunidad y no sé si acciones como ésas puedan resultar incluso criticables”, comentó el Presidente José López Portillo unas cuantas semanas antes de nacionalizar la banca, establecer el control integral de cambios y denunciar que los “sacadólares” habían sometido a México al peor saqueo de su historia. La frivolidad que caracterizó al régimen y a la figura de López Portillo restó seriedad a su señalamiento del primero de septiembre de 1982, pero una cosa quedó clara: ningún país, por fuerte que sea, puede resistir una fuga de divisas tan desproporcionada como la que ha sufrido México y que lo mantiene de espalda contra la lona. La crisis mexicana es en gran medida la psicosis del dólar, una especie de enfermedad colectiva que se inició hace ya bastante tiempo y que cobró carta de naturalización a raíz de la devaluación de la semana santa de 1954. A partir de entonces, la solidez del peso se identificó con el estado de la economía, de la política y hasta del progreso social. Si la moneda resistía frente al dólar, las cosas iban bien. De lo contrario, había que preocuparse y comprar “verdes” a toda velocidad. De ese modo ocurrió en 1976, cuando luego de 22 años de paridad fija se produjo la “devaluación de Echeverría” y la moneda mexicana reinició su tortuoso camino de flotaciones, deslices, ajustes y tropiezos generalizados. 13 La devaluación de 1982, ya con López Portillo en el mando, vino a dar al traste con el mito de la paridad fija sostenido durante los años del llamado “desarrollo estabilizador” y su vigencia vergonzante, semioculta, dos sexenios más. También sacó a relucir que a lo largo de más de tres décadas el peso le había jugado al fuerte, al estable, y que en el pecado había llevado la penitencia. Nacionalización bancaria y control integral de cambios sólo echaron más leña a la hoguera, pues se decidieron cuando ya el grueso de los dólares había salido del país. Desde entonces para acá se ha intentado recobrar la “soberanía monetaria”, pero todo ha resultado inútil. El peso sigue perdiendo terreno frente al dólar y en la administración de Miguel de la Madrid Hurtado también ha sido objeto de ajustes y devaluaciones. De la Madrid tomó posesión el primero de diciembre de 1982, y una de las primeras medidas de su gobierno fue devaluar la moneda y establecer un tipo de cambio al que se denominó “libre” y que colocó al peso a 150 por dólar, manteniendo el “controlado” como una herencia de las espectaculares medidas tomadas tres meses antes por su antecesor. A dos años ocho meses de haber iniciado su gestión y de aplicar un rígido programa “anticrisis”, que incluyó la recuperación de la “soberanía monetaria”, de la Madrid Hurtado se vio obligado a desaparecer el tipo de cambio “libre” para establecer uno “superlibre”, más flexible a las fluctuaciones de la ley de la oferta y la demanda. En el camino hubo otras modificaciones. Pronto se vio que frente a la especulación desenfrenada con el dólar no había peso que aguantara, y ya para septiembre de 1983, el “dólar libre” inició su desmoronamiento a razón de una pérdida de trece centavos diarios, la que técnicamente fue calificada como “desliz”. El 18 de octubre de 1984, el dólar libre rompió la barrera de los 200 pesos por unidad y la respuesta de las autoridades no se 14 hizo esperar: el 5 de diciembre de ese mismo año, el deslizamiento del tipo de cambio tanto “libre” como “controlado” brincó de 13 a 17 centavos diarios. Ya en caída libre en marzo de 1985, los deslices del peso continuaron y en lugar de 17 fueron 21 los centavos que perdía cada día y con ello se confirmó lo que para los especuladores y “sacadólares” era una convicción: la “soberanía monetaria” no pasaba de ser una aspiración, o como diría cualquier militante del maoísmo: “un tigre de papel”. De nuevo, aunque muchos sin saberlo, los mexicanos revivieron el clima especulativo de la semana santa de 1954, cuando alertados por el rumor y apostando a la segura siguieron debilitando al peso hasta que éste dio de sí. Como dice la canción, “la historia vuelve a repetirse”. Al igual que tres décadas antes, en abril de 1985 se intensificó la compra de dólares y, también como entonces, el gobierno recurrió a la tan sobada como inútil táctica de asegurar que “el mercado cambiario opera normalmente y no hay fuga de capitales”. Lo cierto es que las casas de cambio y las ventanillas bancarias donde se expendían “verdes” en billetes o cheques de viajero, surgieron auténticos “asaltos” de compradores sedientos de divisas y era frecuente ver en las Lomas, Polanco y el Pedregal a choferes y sirvientes haciendo cola desde la madrugada a las puertas de los bancos para “apartarle su lugar al patrón”. Para el mes de junio “la cosa estaba que ardía” y en las casas de cambio de la zona fronteriza norte el dólar se cotizaba a 280 pesos por unidad. La especulación era desenfrenada y ante la escasez la gente se nutría de “verdes” en los múltiples mercados paralelos. Ante semejante evidencia, las autoridades admitieron que había especulación y fuga de divisas, y en un intento por frenar esas prácticas el 29 de ese mismo mes comenzaron a operar las casas de cambio bancarias, cuya función, según se dijo, consiste 15 en regular el comportamiento del mercado, que de “libre” pasó a ser “superlibre”, lo cual fue interpretado por muchos como la aceptación de que “todo se vale”. La realidad, que no el “realismo” del discurso gubernamental, pronto demostró que así era y en cuestión de días, el “dólar se fue por las nubes”. En su carácter de “superlibre” y no obstante la participación de las casas de cambio bancarias, la especulación siguió y la divisa estadunidense alcanzó cotizaciones hasta de 285 pesos por unidad. La crisis de la crisis “Atrapado sin salida” el gobierno, a través del Banco de México, reconoció que las reservas internacionales del país, es decir, el respaldo en divisas extranjeras que tiene el peso, disminuyeron en casi dos mil millones de dólares en sólo 7 meses y anunció la aplicación de una política monetaria “flexible” para no hacerle el juego a la especulación. Pero todo fue inútil, y por el lado del dólar estalló lo que ya se comienza a llamar la crisis de mitad de sexenio, o la “crisis de la crisis”, que obligó a la administración de Miguel de la Madrid a renovar los buenos propósitos del inicio de su gestión y bajo el escudo de cambios “drásticos y a fondo”, continuar por el mismo rumbo que no funcionó, con la convicción de que se marcha por “el camino correcto”. En materia cambiaría el rumbo resultó el ya de todos conocido: el jueves 25 de julio el peso del mercado controlado, que se usa para importaciones indispensables y como pago al servicio de la deuda de empresas privadas, se devaluó oficialmente en un 20 por ciento y su cotización pasó de 233.15 a 279.49 pesos por unidad. 16 Un día antes, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Jesús Silva Herzog, había delineado las nuevas reglas del juego para el dólar controlado. El desliz diario de 21 centavos duraría hasta el 4 de agosto. Del 5 de ese mes en adelante, el peso en ese mercado entraría en una modalidad denominada de “flotación controlada”, que implica ajustes “diarios y graduales” de la divisa mexicana con relación a otras monedas, incluido, por supuesto, el dólar. Aquí nos encontramos, y la psicosis del dólar sigue en todo su apogeo. Y aun cuando la divisa estadunidense es cada vez más escasa, el reducido número de mexicanos que tienen acceso a ella continúan consumiendo dólares a toda prisa, ya sea para viajar al extranjero, adquirir propiedades más allá de las fronteras, procurarse atención médica especializada, adquirir insumos para sus empresas o simplemente derrochar, especular y gastar mientras se pueda. Estos tan singulares como nocivos afanes han terminado por darle la puntilla a la maltrecha economía mexicana, que aún no sale de una devaluación, maxiajuste o simple desliz, cuando ya tiene encima la siguiente, lo que ha dado lugar a que el dólar sea una mercancía muy demandada incluso por aquellos que no tienen un fin especifico para utilizarla. Así, han surgido los mercados del dólar, que se multiplican como hongos, incluyendo todo tipo de cotizaciones, desde las oficiales hasta las más inimaginables, todo dentro de una gran cadena en que se eslabonan autoridades, especuladores, compradores, vendedores, políticos, narcotraficantes y contrabandistas. Es de este modo como se mantiene y aumenta la fuga de capitales, misma que se inició con el mito de la paridad fija, se consolidó en los años del “desarrollo estabilizador” e hizo explosión cuando México perdió la apuesta del petróleo, se endeudó en exceso y adoptó para sí el pernicioso ciclo: inflación-fuga de capitales-devaluación-inflación… 17 En medio hay choques de tendencias, luchas intestinas dentro del propio gobierno, presiones del capital financiero nacional y extranjero, cambios de rumbo y desviaciones, buenos propósitos, muchas desilusiones y, sobre todo, errores, errores, errores… En la psicosis del dólar muchos mexicanos han perdido el rumbo. Viven y ganan aquí, pero han dejado el corazón en San Francisco, Nueva York o Miami. Piensan en dólares y actúan en consecuencia: especulan y lucran con el peso, aunque sean muy pocos los que en realidad tienen posibilidades de ir a residir al extranjero. También pierden de vista que sus dólares depositados en bancos de Estados Unidos e incluso los inmuebles adquiridos “allá del otro lado”, están en riesgo y que “no todo lo que brilla es dólar”. En este libro nos propusimos examinar en sus principales aspectos este extraño fenómeno que amenaza con llevar al país al suicidio económico, político y social. Sin buscar culpables o inocentes, buenos o malos, sino hechos y realidades, reseñamos esta historia que a todos incumbe, porque es a los mexicanos a quienes corresponde encontrarle un desenlace. Nuestro trabajo no tiene más pretensión que ofrecer una visión detallada del proceso de dolarización económica y social y una particular interpretación de sus causas. Si adicionalmente motivamos la reflexión del lector, todos, pero fundamentalmente México, saldrá ganando. Carlos Ramírez Alejandro Ramos julio de 1985 El mito de la paridad cambiaria “El país está en calma y el peso mantiene su paridad fija frente al dólar”. Estos conceptos sirvieron durante muchos años a los gobernantes mexicanos para testimoniar la salud de las finanzas nacionales. Tales palabras dieron lugar a lo que se habría de conocer como el “mito de la paridad cambiaría”, inamovible, sostenida por encima de todas las cosas, verdadero eje de una nación muy inclinada a erigirse sobre mitos y tumbas. Después de la devaluación de la semana santa de 1954, cuando el peso cayó 44.5 por ciento y bajó unos escalones al cotizarse de 8.65 a 12.50 pesos por dólar, el país vivió una nueva etapa. A partir de 1955 se inició esta historia que empezó casi como una comedia, siguió como un drama y ahora está convertida en tragedia. Cada informe presidencial hizo crecer un mito singular: el trauma de semana santa fue sustituido por una veneración casi religiosa de la paridad cambiaría. “El peso está firme”, eran las escuetas palabras, casi mágicas, que indicaban el rumbo correcto de la nación. Podrían haber caído las reservas internacionales o al18 19 canzarse ritmos de crecimiento económico menores al aumento de la población, o presentarse números rojos en las balanzas comercial y de pagos, pero aquella frase bastaba para actuar como antibiótico económico sobre una población proclive a la enfermedad hipocondríaca de las caídas monetarias. Un largo, interminable aplauso rubricaba las palabras del presidente en turno y un profundo suspiro se escuchaba en las calles al oír aquellas frases conocidas. Así ocurrió en los sexenios de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, y en los cinco primeros años del de Luis Echeverría. Desde la procesión del silencio de 1954, pletórica de sufrimientos y plegarias en una semana santa religiosa y financiera, pasaron 22 años de estabilidad cambiaría en la que el dólar se cotizó a 12.50. Se pensó, entonces, que así sería siempre. ¿Cómo imaginar otra cosa si el discurso gubernamental alimentaba esa creencia? Sin embargo, el mito de la paridad cambiaría única, fija y libre, pretendió ignorar la realidad y creyó a pie juntillas que el “milagro mexicano” existía en verdad. La economía se envolvió en su propio mito e ignoró los cambios en el sistema monetario internacional, el deterioro paulatino de las economías de otros países, la guerra financiera entre las potencias industriales y el desmoronamiento gradual, pero inexorable, del viejo orden construido en 1944, en el balneario de Bretton Woods. Y si en 1971 México no quiso entender el significado de la decisión de Estados Unidos de echarle la última paletada de tierra a Bretton Woods con el rompimiento de esa relación casi incestuosa entre el dólar y el oro, menos aún comprendió la evolución económica, social, política, demográfica y cultural del país, que hacia ese año mostraba ya la punta del iceberg de una crisis descomunal. De hecho, el corsé de la estabilidad a toda costa no podía apresar y modelar a una rolliza nación que crecía desordenadamente por todas sus latitudes. 20 Tuvo la oportunidad, pero la economía mexicana perdió varias veces el tren porque el pesado lastre de los mitos había conformado ya toda una ideología económica: libertad cambiaria y paridad única eran igual a libertad política y estabilidad económica. Debido a la inestabilidad del dólar y a causa de la emisión de dinero sin control y sin apoyo, ensalada a la que se agregó dos años después el picante sazón del primer crack petrolero, en 1971, las principales divisas del mundo abandonaron definitivamente las paridades fijas y se movieron en adelante conforme a la ley de la oferta y la demanda, a las presiones del Fondo Monetario Internacional y a las maniobras especulativas de los más fuertes. México se negó a romper su mito. Hizo todo lo posible por evitar el tropiezo, pero a costa de acumular rezagos y desequilibrios que después se pagaron más caros. El mito monetario se convirtió, a la postre, en la patente de corso de una exclusividad nacionalista que parecía una especie de vacuna contra las alergias monetarias de otras naciones. Surgió, en consecuencia, el muro de la tortilla monetaria, un cierre de fronteras económicas a piedra y lodo, un aislamiento triunfalista que, por lo demás, no duró mucho tiempo. El mito del peso siguió alimentándose, mientras la economía adquiría todo tipo de enfermedades y el sarampión monetario iba apoderándose de todo el sistema financiero de la nación, donde los números rojos saltaban por doquier. Para entonces, el mito de la paridad cambiaria, fija y libre, se había convertido en un principio revolucionario, tan digno de ser enarbolado como el nacionalismo, la igualdad de oportunidades, el PRI, el cambio social, la libertad y el desarrollo de tantos apellidos. 21 Días de guardar Había algunas razones para suponer que las devaluaciones serían un shock para los mexicanos. El antecedente más claro fue aquel sábado de gloria de 1954, cuando el apego a las paridades fijas tomó por sorpresa a muchas personas que confiaban en la inmovilidad del tipo de cambio. A tres días de “resurrección”, el peso comenzaba su largo y penoso camino que aún no concluye. Pese a todo, algunos lo tomaron con optimismo. El caricaturista Arias Bernal se mofó de la medida desde el periódico Excélsior y mostró a los mexicanos que el mundo no se acababa con una simple devaluación. En una cantina, dos regiomontanos, de esos de fama tan bien ganada, juegan cubilete y comentan las declaraciones del secretario de Hacienda, Antonio Carrillo Flores, sobre el gran salto hacia atrás del peso. —¿Así es que usted cree que sea más económico el dólar a doce por uno…? —pregunta uno de ellos, mientras sonríe porque pachuca gana caballo. —¡I'iñor! ¡Más barato por docena! El asunto, por lo demás, tenía pocas cosas de las cuales reírse. Aquel sábado de gloria los mexicanos querían enterarse de los nuevos rumbos de la guerra fría y de la intervención del Papa Pío XII en las negociaciones URSS-Estados Unidos sobre la bomba atómica. Ya Moscú había sorprendido al mundo acerca de la posesión de la misma, pero mandaba decir a través de los periódicos que no la enseñaría. Otros mexicanos, muy alejados de las variaciones en el tipo de cambio, aunque sensibles a las presiones inflacionarias que trajo consigo el traspié del peso, seguían viviendo los últimos años de aquella Ciudad de México. Por seis pesos, uno podía ir al teatro “Margo” a solazarse con los “pujiditos” de María Victoria y enrojecer con aquellos vestidos ajustadísimos que también hicieron 22 época. Por el mismo boleto, uno podía escuchar a la famosa orquesta de Luis Álcaraz y regocijarse con la picardía de uno de los grandes de la risa: Tin-Tán, con su inseparable “carnal” Marcelo. La cosa fue que nadie esperaba la devaluación. Justamente siete meses antes, en su informe de gobierno de 1953, el presidente Ruiz Cortines había cumplido con el rito de informar, desde la tribuna política más alta del país y en la fecha política más significativa, acerca del peso: “La solidez de la reserva monetaria, que el 30 de junio último era de 233.3 millones de dólares y que superó en 65.2 millones a la de la misma fecha del año anterior, permitió atender con holgura los movimientos estacionales dentro de nuestra tradicional libertad de cambios.” En otras palabras, el peso estaba firme. Pero, en el lenguaje político de dobleces, firme no quería decir propiamente sólido. Eso lo sabían algunas personas hacia el interior del gobierno, con información suficiente sobre el deterioro de la balanza de pagos y sobre la fuga de capitales. Por ello, quizá, el New York Times escribió un editorial en el que señalaba que “la repentina determinación tomada por México (de devaluar su moneda) fue uno de los secretos de su índole mejor guardados en los años recientes”. Y así fue, en efecto. Sólo unos cuantos sabían del deterjoro progresivo de la balanza de pagos y de la salida de capitales. Como ocurriría después con las posteriores devaluaciones y deslices, las justificaciones oficiales pretendían ocultar los verdaderos motivos de los tropiezos. ¿Qué motivó, en realidad, la devaluación? En sus informes al Fondo Monetario Internacional, las autoridades financieras mexicanas no pudieron ocultar la baja en las reservas internacionales. El FMI calificó a estas cifras como “desequilibrio fundamental”. A ello se agregaban las fugas de capitales. Oficialmente se habló de salida de divisas por 21 millones de dólares en sólo 17 días, los previos al 17 de abril. 23 Sostener en estas condiciones la paridad del peso era, según declaraciones de Rodrigo Gómez, director del Banco de México, “temerario”, porque se ponían en peligro las reservas nacionales en dólares. De hecho, señalan testimonios de la época, el gobierno no quiso poner a las reservas en periodo de observación para no arriesgarse a perder más divisas. La devaluación adelantó y precipitó los acontecimientos. El lunes 19 de abril de 1954 la demanda de dólares en los bancos se redujo significativamente. Los problemas, también, aparecieron dos días después. El economista Manuel Cavazos Lerma dice al respecto: “La salida de capitales que surgió a raíz de la desconcertante devaluación redujo las cuentas de cheques e implicó serios problemas de liquidez en las carteras de los bancos, por lo que de nuevo el Banco de México acudió en apoyo del sistema bancario para evitar el pánico financiero. La devaluación provocó fugas de capital con recursos provenientes de ventas masivas de valores bancarios en poder del público, por lo que el Banco de México se vio obligado a intervenir para sostener su precio y evitar que los valores financieros fueran objeto de especulación”. La presión especulativa con los dólares fue constante desde la devaluación de 1949. Las reservas del gobierno mostraban esas oscilaciones y las cifras oficiales no justificaban el optimismo manifestado por el presidente Ruíz Cortines en septiembre de 1953. De 1950 hasta la devaluación de 1954, pocos mexicanos pensaban que la compra de dólares en las ventanillas de los bancos era un arma de dos filos: si bien protegía sus fortunas o les permitía comenzar el itinerario turístico hacia otro lado de la frontera norte, también era una forma de minar la solidez de la moneda, es decir, de sus propios pesos. Pero nadie se ponía a pensar en ello. Años habían pasado ya en los que el discurso político del gobierno se sustentaba en el fortalecimiento verbal de la paridad cambiaría. En la realidad, la 24 compra de dólares fue obligando al Banco de México a quemar algunas de sus reservas. En 1954 hubo una caída de 40.1 por ciento en las reservas gubernamentales sobre las alcanzadas en 1950. Sábado de gloria En todo caso, aquel sábado de gloria el país se supo en crisis. Había pasado ya el gran jalón derivado de la Segunda Guerra Mundial y habían concluido también los beneficios de la Guerra de Corea. Las estadísticas gubernamentales no podían ocultar el desplome en las exportaciones y el aumento en las importaciones. El déficit total de la cuenta corriente de la balanza de pagos de tres años (el periodo 1951-1953) fue de alrededor de 200 millones de dólares. Los números rojos en ese saldo en el primer semestre de 1954 llegaron precisamente a 200 millones de dólares. La devaluación llegó finalmente el sábado 17 de abril. Paralelamente a la decisión de devaluar, el gobierno anunció oficialmente e insistió de muchas maneras en mantener la compra y venta de dólares “ilimitadamente”. El FMI apoyó la medida y el gobierno instrumentó programas de protección al salario y de austeridad insistente. Sin embargo, no se pudo evitar el impacto inflacionario. En obligadas declaraciones a los periodistas, el secretario de Hacienda, Antonio Carrillo Flores, se mostró optimista y enérgico al afirmar que los efectos de la devaluación no afectarían a las clases populares. Ese mismo día los precios de los productos básicos se dispararon. El martes 20 de abril se informaba en los diarios, por ejemplo, que el jitomate pasó de 1.00 peso el kilo a 1.50; el aceite subió de 3.80 el litro a 4.20; el frijol pasó de 1.50 a 3 pesos el kilo. En general, los precios de los artículos de primera neceéisdad se encarecieron, en promedio, un 40 por ciento. El golpe llegó sin avisar, aunque muchos mexicanos sabían que estaban contribuyendo al deterioro del peso. La revista Tiempo re- 25 veló que la especulación era desenfrenada y que el Banco de México había sacado al mercado, en el periodo enero-abril de 1954, más de 40 millones de dólares de sus reservas para sostener el “caliente” mercado cambiario y, por supuesto, la paridad del peso. Este hecho fue determinante. El mismo semanario hacía la lista de los culpables de la devaluación: “—Los que acudieron a cubrirse ante el temor de que el peso no pudiera mantener su posición. “—Los que por esa misma desconfianza adelantaron sus compras de materias primas importadas. “—Los que resolvieron prevenirse adquiriendo desde luego dólares para pagos futuros. “—Los que, alarmados por el panorama cambiario, quisieron proteger el valor de sus pesos cambiándolos por dólares. “—Los que vieron el campo abierto a la especulación”. El artículo de Martín Luis Guzmán no se refería a otro importante grupo de mexicanos que contribuyó a la devaluación, los que entonces —y desde luego ahora— no creyeron en que la paridad peso-dólar fuera un mito y que el gobierno actuara en este punto con un amplio margen de infalibilidad. En efecto, los sacadólares comenzaron a hacer fama y fortuna, al tiempo que el gobierno insistía en rechazar cualquier tipo de control de cambios porque —según rezaba el mito— la libertad cambiaría era una de las más preciadas y queridas libertades de los mexicanos. Ello se aseveraba en el contexto de una de las devaluaciones provocada fundamentalmente por la fuga de capitales. En 17 días salieron del país 21 millones de dólares —los primeros 17 días de abril—, en tanto que en los primeros tres meses de 1954 ya se habían detectado dólares golondrinos por 20 millones más. Frente a esta evidencias y sin la voluntad de controlar los cambios, el gobierno comenzó a tratar de detener la fuga de capitales —sin violar la libertad cambiarla— por la vía de la amena- 26 za. El viernes 23 de abril la Secretaría de Hacienda informó que en pocos días se darían a conocer los nombres de los mexicanos que habían sacado dólares del país y los habían depositado en bancos norteamericanos. Cundió el pánico… y el elogio. El PRI, tras reiterar el apoyo al presidente Ruiz Cortines porque la devaluación había sido “patriótica, conveniente y oportuna”, saludó la promesa gubernamental de dar a conocer la lista de sacadólares, al tiempo que presumió que los funcionarios del gobierno no estaban en esa lista. El domingo 25 de abril, en los pasillos de la XX Convención Nacional Bancaria en Acapulco, el periódico La Prensa recogió inquietudes al respecto: “En círculos conectados con la Secretaría de Hacienda se manifestó que en la lista que registrará a las personas que sacaron dólares del país aparecen Jorge Henríquez Guzmán y Eduardo Facha, el primero, hermano del ex candidato presidencial de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, y el segundo del Partido Acción Nacional. “La cantidad de divisas extranjeras que sacaron se considera de cierta importancia. “Asimismo, empresas norteamericanas retiraron, en la primera quincena de abril, cantidades de diversa cuantía en dólares. “La lista que se publicará contiene los nombres de los que antes de modificarse el cambio de paridad entre el peso y el dólar, sacaron cantidades superiores a 10,000 dólares.” No obstante la inquietud social por la devaluación y el golpe brutal del ajuste cambiario, razones políticas impidieron la publicación de aquella lista, que fue la primera que se manejó. (En 1982 se recurrió a la misma amenaza y tampoco pasó nada.) Para 1954 otros hechos comenzaron a aflorar, pero desde entonces había una especie de compromiso para evitar cualquier 27 limitación a la libertad cambiaría, por más daños que causara a la economía nacional. Después de la devaluación del 17 de abril de 1954, algunas voces comenzaron a hablar de control cambiario, pero eran pocas y no tuvieron influencia. En su editorial del 20 de abril, el periódico La Prensa hacía señalamientos que no lograron motivar a la opinión pública: “Algunos economistas, en juicio privado de improvisado ojeo, estiman que quizá habría sido posible determinar una política precisamente opuesta a la adoptada, revalorando el peso mexicano a 6 por uno, una vez bien meditado un programa de control absoluto sobre la demanda y la exportación de dólares. Se atrevieron a imaginar que tal medida habría provocado un entusiasmo sin precedentes, con la circunstancia de que en iguales condiciones de exasperación los riesgos habrían sido, cuando mucho, los mismos. Un control absoluto sobre la venta de dólares de nuestros bancos; una inspección individual de cada solicitud de compra de dólares; una limitación estadística de crédito, podrían haber ofrecido al gobierno la garantía de aumento en las reservas, mayor libertad de compras fiscalizadas en el exterior y un ritmo de vida más en consonancia con el desarrollo industrial de México. Aun cuando esta tesis parece osada y para muchos inadmisible, habría contenido los efectos inflacionarios que acaso vemos en diversas esferas del país”. Tal vez por la preocupación por la lista de sacadólares y el lenguaje duro contra los especuladores, la inquietud en determinados sectores obligó al director del Banco de México, el legendario Rodrigo Gómez —bajo cuyo pensamiento económico conservador se formaron los principales funcionarios del área económica del gobierno desde entonces a la fecha—, a emitir una declaración oficial tajante respecto a la decisión gubernamental de que por ningún motivo se controlarían los cambios en México. Por lo demás, el optimismo gubernamental, sustentado por el apoyo del PRI, se exhibió en toda su dimensión. El 18 de 28 abril el secretario de Hacienda dijo que pese a la devaluación el poder adquisitivo del peso era mayor que el del dólar. En una columna de un diario se recogió una comparación que no convenció a muchos: “El titular de las finanzas manifestó que como consecuencia de la devaluación, nuestro peso queda convertido en ocho centavos de dólar. Con ese peso, usted, querido amigo, obtiene más de lo que pudiera comprar en Estados Unidos con ocho centavos. “Más claro, usted compra en Norteamérica con esos ocho centavos un refresco, mientras que en México ese refresco lo obtiene mediante 25 centavos de peso. “Hasta ahí nos convence esa teoría; sin embargo, no hay que olvidar que nuestra vida económica y comercial está íntimamente ligada con Estados Unidos. “Se ve, pues, que efectivamente por cuanto se refiere al poder adquisitivo de la moneda en territorio nacional, nuestro peso mantiene una utilidad superior; empero, no hay que olvidar, tampoco, lo fácil que sería ganar ocho centavos en Estados Unidos y lo difícil que sería ganar un peso en México”. Lo que finalmente nadie puso en duda era que el país estaba en aprietos y que en materia monetaria se reafirmaba un camino de ficción y de estabilidad sostenida con alfileres. Al final de cuentas, la devaluación pareció resolver algunos problemas y sirvió, sobre todo, para comenzar a construir el mito de la paridad fija, única, libre y baja. Los esfuerzos de la política económica de los sexenios posteriores se orientaron justamente a evitar que el peso cayera por la pendiente de la devaluación constante. Las fluctuaciones internas eran controlables y existía una relativa calma económica internacional. No obstante, persistió el miedo psicológico a los sábados de semana santa. Divina obsesión 29 30 Únicamente —la excepción de la regla— en 1983 no operó este criterio, por una razón: la cruz del dólar pesaba 150 pesos, es decir, 80 por ciento arriba de su valor real. Vacacionar en Houston, descansar en la Isla del Padre, comprar en Brownsville o McAllen, ir a ver lanzar a Fernando “el Toro” Valenzuela a Los Angeles, hacerle al Woody Allen en Nueva York o de plano buscar las raíces en la España caparrocera, significaba en verdad una vía dolorosa. Pero la racionalidad económica no sabe nada de mitos: la inflación, los deslices y los resabios del mito, alimentados por la desconfianza en la utilidad —supuesta o real— de los deslices, mostraron en 1984 una semana santa muy movida y en 1985 una semana mayor en salida de dólares y menor en recogimiento religioso. Volvieron los años felices en que gastar en dólares era comprar todo (productos y descanso) más barato que aquí. A partir de 1954 y, seguro, hasta otro golpe similar, la semana santa será, además de celebración religiosa, una fiesta pagano-financiera. Las razones sobran. El mito del peso estaba fundamentado no sólo en el mantenimiento de una paridad fija y libre con el dólar, sino sobre todo en la creación de una economía mexicana amarrada a la norteamericana, pero no sólo en materia de dependencia financiera, comercial y similares, sino sobre todo en definición de Estados Unidos como parte del mercado de consumo de los mexicanos. Porque la pregunta es una: ¿dólar, para qué? Las respuestas, muchas: para atesorar, para guardar, para especular, para turistear, para ir de compras, para depositarlo en bancos del otro lado, para comprar condominios. Así las cosas, el dólar se convirtió en la moneda fuerte en México: para los que la tenían, porque guardaban bajo el colchón o en el calcetín su seguridad financiera; y para los que no lo tenían, porque, en todo caso, sabían que la paridad baja, fija y libre era la vacuna para evitar alergias devaluatorias y por tanto dañinas para todos. En esta línea, el acceso al dólar era la vitamina o la vacuna contra la peor epidemia de la segunda mitad del siglo: las devaluaciones. A lo largo de más de dos decenios, el ánimo fue creciendo y las políticas económicas de los diferentes gobiernos que apuntalaron el 31 mito del peso fueron adquiriendo el rango de teorías o de propuestas mexicanas al mundo. Mientras tanto, hacia el interior de las fronteras, al amparo del mito del peso, los mexicanos fueron especializándose en el uso y abuso del dólar. La cultura del dólar Por si fuera poco, el mito fue el pilar fundamental de la economía. Cuatro presidentes del país forjaron sus afanes y destrezas, posibilidades y frustraciones, alcances y voluntades y prestigios y silencios en el mantenimiento a toda costa, por iniciativa propia o forzados por las circunstancias, del mito del peso fijo. En el país hervía y se cocía ya la cultura del dólar. Según cifras oficiales, la dolarización era menor que la conocida hoy en día. Sin embargo, aún así, llegó a afectar las reservas internacionales del Banco de México. En el fondo, el mito agotó pronto sus posibilidades de manejo en política económica y se quedó solo como justificante de política a secas. Después no sirvió ni para una cosa ni para otra, porque los mexicanos compraban cada día más dólares. A la menor provocación, las ventanillas de los bancos mostraban largas colas desde las nueve de la mañana. En un principio era para lo indispensable, después fue para mirar al lado norte de la frontera como territorio propio, luego vino la manipulación política sobre el tipo de cambio y el chantaje. No tardó en llegar la inflación y entonces, el dólar se convirtió en la mercancía más barata. Finalmente estalló la bomba financiera y el mito se transformó en pánico. El “sálvese quien pueda” se escuchó en todos los rincones del país. Vino una calma chicha, pero el camino estaba abierto. Sin mito, la economía se desplomó. Así, pese a devaluaciones, sobrevaluaciones, deslices y controles cambiarios, la salida de dólares y de mexicanos continúa hasta la fecha, en cierta forma porque algunos quieren restañar el mito y otros quieren aprovecharse de él. 32 Bajo estas consideraciones, los viajeros de la semana santa de 1985 asaltaron las ventanillas de los bancos en los días previos al periodo vacacional, unos esperando el “sabadazo de gloria” y finalmente acostumbrándose a vivir en el error. El caso es que los dólares, con mito y sin mito, fueron la mercancía más demandada pese a cotizaciones en los mercados “negro” y paralelo de hasta 30 y 40 por ciento más caras que las establecidas oficialmente, con todo y deslices. Lunes, martes y miércoles santos de 1985 mostraron un país en el que el tiempo parecía no haber pasado. ¿Alguna diferencia con los meses previos a agosto de 1976 o febrero de 1982? Varias, pero ninguna que pudiera celebrarse como un triunfo o una toma de conciencia: en 1985 la gente se mostraba irritada, antes festiva; hoy presurosa por su dotación de 500 dólares per cápita, antes libre de comprar lo que su dinero pudiera; hoy las quejas contra los bancos nacionalizados por la especulación interna, el burocratismo y la corrupción, antes agradecidos con los cajeros por los tips de posibles devaluaciones futuras. Menos impulsivos y más previsores, los viajeros de cuello blanco, poseedores de tarjetas de crédito internacionales o cuentas millonarias en bancos mexicanos que les daban prioridad, o sabedores de los mecanismos para acceder a los cheques de viajero, ni sudaron ni se acongojaron. Los 500 dólares de la cuota de entonces servían únicamente para gastos menores como taxis, propinas o impuestos por uso de aeropuerto. En todo caso, los demandantes de dólares de hoy son los mismos que los de ayer. La liquidez les sobra, no ganan salario mínimo, sus ingresos crecen geométricamente, son los beneficiados por la inflación y las devaluaciones provocadas. Dolarizan no sólo sus excedentes sino también su mentalidad. Piensan en dólares, aunque no hablan inglés. ¿Para qué? Los compradólares aguzan su ingenio, afilan sus uñas, pulen sus carteras, engordan sus cuentas. Todo comenzó con pocos y se fue extendiendo a otras capas de la población. Se inició como un mito y terminó como una gran decepción. Se apostó todo a la libertad cambiaria y se perdió. Era su única esperanza y ya nada vale la pena para ellos. México no es un país, una nación, sino un mercado de cotizaciones. 33 La construcción del mito La devaluación del 31 de agosto de 1976 provocó reacciones encontradas e introdujo, en buena parte de la sociedad, aquélla que fundamenta el futuro de la nación en la relación con el dólar: una alergia a los movimientos monetarios. La relación, en consecuencia, comenzó a ser propia de psicoanálisis. No por menos el ajuste de 1976 recibió los calificativos de “traumático, drástico y decepcionante”, términos alejados de la racionalidad económica. Lo mismo ocurrió con las devaluaciones de 1982 y los deslices de 1983, 1984 y 1985. Pese a los tropiezos de los últimos 10 años, las autoridades financieras gubernamentales parecen decididas a volver al pasado. De hecho, las políticas económicas de tres gobiernos apuntan a querer reconstruir el mito de la paridad cambiaría, libre y fija, como si con ella también se reconstruyera la ilusión de un país mítico. En esta hora, pueden más los objetivos monetarios que la posibilidad de reconstruir la sociedad en base a la política y a la sociedad misma. No hubo ningún Presidente de la República posterior a los cincuenta que no aspirara a la paridad cambiaría única, fija y libre. Algunos, porque vivieron desde el poder la fascinación del mito del peso y otros porque se formaron políticamente en ese largo periodo de 22 años de la paridad a 12.50 pesos por dólar. Pero, ¿cómo surgió el mito del peso? La historia no es larga, pero muchos quisieron olvidarla o revivirla mecánicamente. Toda devaluación, señala el maestro Ricardo Torres Gaytán, ha servido en México para anunciar cambios, giros básicos en la orientación de la economía: la de 1940 permitió el viraje del avilacamachismo. La de 1949 justificó el modelo de sustitución de importaciones, eje del alemanismo. La de 1954 anunció el desembarco del desarrollo estabilizador, que venía del brazo del desarrollismo. Las posteriores también traerían sus heraldos: la de 1976 rompió con las posibilidades de modificar la estructura y orientación de la economía. La de 1982 volvió al país al viejo modelo de desarrollo. Las de 34 1983, 1984 y 1985 no ocultan los pesos y contrapesos que aspiran, vía deslices y políticas de ajuste monetaristas, a restituir el país a la ortodoxia. Como todo mito, el del peso tiene su origen en una fábula; una ficción alegórica que pretendía darle a México el privilegio de haber encontrado la fuente de la eterna juventud financiera y monetaria. De ahí que una política de estabilización estuviera teñida, en palabras de su ideólogo, Antonio Ortiz Mena —secretario de Hacienda durante doce años, con Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz—, de tintes revolucionarios tradicionalmente ajenos a la sofisticación del mundo secreto de las finanzas nacionales. A la luz de una realidad económica nacional e internacional de los ochenta, el espíritu del desarrollo estabilizador se pretende manejar como la fórmula mágica. Sin embargo, esa estrategia no fue tal ni siquiera en el largo periodo de casi 20 años en que se manejó como la única alternativa. Curiosamente, el desarrollo estabilizador está relacionado con el mito de la paridad, fija y libre, del peso. No es para menos. De hecho, la política económica se orientó toda a construir la base del granito que luciría en su parte superior un peso duro, fuerte, reconocido dentro y fuera. Y eso ocurrió, en efecto, pero a un costo tal que el país tiene que seguir pagando aún en la actualidad. Porque analizar el mito del peso permite conocer propósitos, justificaciones, objetivos, oportunidades y, sobre todo, la propaganda que gira en torno a una política que podría encarnar uno de los orígenes de todos nuestros males financieros y económicos. La paridad única fue posible fundamentalmente por dos causas: el hecho de que en el periodo 1954-1970 se hubiera consolidado el poderío del dólar como moneda de cambio internacional, desplazando a la libra esterlina y aun al oro, y porque en el orden interno, México hubiera vivido una larga etapa de crecimiento económico alto con baja inflación y niveles manejables de endeudamiento externo. Este periodo casi idílico en la superficie recibió el marbete de desarrollo estabilizador, y al paso del tiempo sirvió para que algu- 35 nos representantes tanto del sector oficial como del privado dividieran la etapa más reciente del país entre “lo que se debe y lo que no se debe hacer” en materia económica. Lo más destacado de esta larga etapa fue justamente la construcción del mito de la paridad monetaria fija, baja y libre. Toda la política económica se puso al servicio de este mito y al final de cuentas el gobierno del Presidente Gustavo Díaz Ordaz entregó una economía sustentada en la paridad fija. Veintidós años pueden ser muchos o pocos, todo depende. En poco más de dos decenios la economía mexicana se fue invadiendo del dogmatismo de la política a la mexicana. No es casual que en 1984, desde sus oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo, Antonio Ortiz Mena hubiera señalado sin rubor que la política del desarrollo estabilizador fue revolucionaria y estuvo al servicio de la Revolución Mexicana. Sin embargo, como escribió a propósito de esa declaración el columnista Manuel Buendía, “otros en cambio, no han perdido la memoria y creen que Ortiz Mena debería regresar a México para pagar las que debe. “A la marginación y al desempleo, a la declinación del sector agropecuario, a la importación de alimentos y otras delicias de nuestra crisis, tal vez no se les pueda atribuir madre, pero sí tuvieron padre, y éste podría llamarse Antonio Ortiz Mena”. Durante los años del desarrollo estabilizador, que comienzan de hecho al día siguiente de la devaluación del 17 de abril de 1954 y terminan meses antes del 30 de noviembre de 1970, México vivió ciertamente un compendio estadístico que impresionó a funcionarios económicos de otros gobiernos. La etapa fue, en efecto, de relativa prosperidad y equilibrio en el orden financiero, al tiempo que consolidó una estructura productiva dependiente del dólar en capital, tecnología, mercado y hasta materias primas de Estados Unidos. Fueron los años de la “nueva grandeza mexicana”. Era, pues, el famoso “milagro mexicano”, previo al brasileño. En esa etapa, el peso era considerado internamente una moneda fuerte, aunque careciera de valor de uso o de cambio más allá de las fronteras. 36 A la estabilidad de la economía y del peso contribuyó sin duda, un entorno internacional menos volátil e incierto que el actual. La Segunda Guerra Mundial había arrojado su propio acuerdo financiero de paz, en lo que pudo considerarse entonces el Tratado de Versalles económico, la famosa conferencia en el balneario Bretton Woods, en donde surgieron tipos de cambio fijos, se consolidó el patrón oro y nació el FMI como el organismo mundial encargado de supervisar las paridades monetarias. Esta circunstancia resultó favorable para el dólar Norteaméricano, que definitivamente se convirtió en una divisa con valor de cambio y de uso en todo Occidente, amparada en sus posesiones de oro en verdad impresionantes. El milagro mexicano La fortaleza del dólar arrastró consigo al peso, sobre todo por la dependencia de México de la economía de Estados Unidos. El “milagro mexicano” era como un gusano gigantesco que avanzaba desde Tijuana y llegaba a las islas del Caribe, pero con la cola bien amarrada a Estados Unidos por el brazo bajacaliforniano. Era una gran escenografía. México mostró a los inversionistas extranjeros estabilidad política, control de mano de obra, salarios casi regalados, recursos naturales abundantes y políticas económicas flexibles, al tiempo que la libertad cambiaría era la garantía para remitir utilidades al exterior por la vía de transferencias bancarias, simples y sencillas. El proyecto de aprovechar el sano influjo de la inversión extranjera directa y del crédito externo para restructurar un aparato productivo sólido y suficiente nunca fue más que un buen deseo, aunque permitió que durante 18 años la economía mexicana creciera a tasas elevadas con niveles bajos de inflación. El eje de la economía fue, justamente, construir el mito del tipo de cambio fijo, libre y estable. Todo se orientó, en consecuencia, a mantener baja la inflación y sostenerla más o menos igual a la nor- 37 teamericana. La posibilidad de lograrlo se fundó en un contexto internacional bastante estable en el renglón inflacionario. Ello implicó también constreñir la economía a las necesidades del mantenimiento del tipo de cambio de 12.50 pesos por dólar y no en función de las necesidades básicas de las mayorías mexicanas. Fue, pues, una especie muy singular de “economía revolucionaria”, en donde lo revolucionario era la estrategia de acción de la política económica y no precisamente el cumplimiento de metas soslayadas y rezagadas del movimiento social de 1910. Asimismo, destacó en esta política del desarrollo estabilizador la posibilidad real y efectiva de sustituir la inversión pública con créditos externos y con inversión extranjera. En el periodo 19591966, por ejemplo, el 42 por ciento de la inversión pública eran recursos ingresados al país vía capitales foráneos y deuda externa. Estas cifras son importantes, porque señalan el origen de los recursos que internamente —vía impuestos, por ejemplo—no podían conseguirse. En el segundo sexenio del desarrollo estabilizador, el de Adolfo López Mateos, la deuda externa aumentó apenas 680.9 millones de dólares. En cambio, en el tercer periodo de esa estrategia, en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, la adicción a la deuda externa se hizo más pronunciada y se utilizaron 4,522.1 millones de dólares. En total, en doce años el país recibió préstamos por 5,203.9 millones de dólares. Este ingreso de divisas sirvió para fortalecer las reservas internacionales y controlar la balanza de pagos. En esos doce años — una docena trágica social— el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos —elemento que ha anunciado vendavales devaluatorios por sus cifras mil millonarias— no llegó a 800 millones de dólares. Por algunos años se estacionó en 200 y 400 millones. Cabe señalar un dato revelador: el déficit en cuenta corriente en 1981, que anunció lo inevitable de la devaluación del 17 de febrero de 1982, ascendió a casi 13,000 millones de dólares. Detrás de esta escenografía, una realidad social y política habría de comenzar a consolidarse. La ruptura política y económica se transfirió a sexenios posteriores y a inestabilidades internacionales 38 más agudas. De hecho, el grueso de los mexicanos fue excluido de la bonanza de las estadísticas. Las clases altas se consolidaron al amparo de una política económica de encendido verbo revolucionario; las clases medias nacieron con vicios privados y virtudes públicas y las clases bajas tuvieron que pagar la cuenta de un banquete al que no fueron invitadas. Las evidencias estaban a la vista: la marginación creció, y así, las películas de la época exhiben a un Cantinflas quejándose de la carestía, a un Pedro Infante víctima de la pobreza y la miseria, a un Fernando Soler rumiando la falta de salarios, a un Tin Tan mofándose de su carnal Marcelo porque el dinero no alcanzaba para nada, y a un David Silva haciéndole al “espalda mojada” porque en este país la “prosperidad” no alcanzaba ni para campesinos ni para proletarios. Los espejismos Muchos fueron los tópicos falsos sobre el desarrollo estabilizador, sobre el mito de la paridad fija durante 22 años. Respecto a la realidad detrás de la fachada escenográfica, el economista Armando Labra hace un enjuiciamiento preciso: “La estrategia estabilizadora —que somete las causas a la manipulación de los efectos—, lejos de propiciar la estabilidad, alimentaba la inflación y en tanto recurre a expedientes contraccionistas, expande el desempleo, la concentración de la riqueza y del ingreso y la dependencia externa”, porque ante una oferta abatida, los costos unitarios rebasan a la demanda. Publicitado políticamente, el desarrollo estabilizador no ha soportado el paso del tiempo. De ahí que el mantenimiento de la paridad cambiaria durante 22 años haya tenido un costo social y económico que aún seguimos pagando muchos mexicanos. Porque, en efecto, no fue un milagro mantener por más de dos decenios el tipo de cambio de 12.50 por dólar. No lo fue, en el fondo, porque en economía los milagros no existen y porque la racio- 39 nalidad económica es bastante implacable. La cuenta tenía que pagarse algún día y ese día llegó a mediados de los setentas. Mientras tanto, el mito de la paridad fija fue uno de los mitos del desarrollo estabilizador. Empero, para 1970 varios hechos se imponían: —La pobreza creció y la concentración de la riqueza se agudizó. Cifras oficiales señalan que en 1958 el 30 por ciento de las familias más pobres se repartían apenas el 9.6 por ciento del ingreso nacional, en tanto que el 10 por ciento de las familias más ricas acaparaban el 35.6 por ciento de ese ingreso. —Por evitar la inflación, el gasto y la inversión públicas se desplomaron. El efecto fue el siguiente: sólo 24 por ciento de la población recibía atención médica pública; el 41 por ciento de los niños entre 6 y 14 años no tenían lugar en la escuela primaria. El desarrollo de las industrias eléctrica, petrolera, siderúrgica y minera se detuvo. Los transportes carretero y ferrocarrilero resultaban anticuados. La producción de alimentos se acercó al colapso a causa del empobrecimiento de los campesinos. Y la planta productiva estaba penetrada de manera indiscriminada por la inversión extranjera. —Rezago social, desatención a los mexicanos más pobres, riquezas acumuladas en pocas manos, millones de personas sin tener acceso a los nutrimentos básicos, familias que vivían en pocilgas y viviendas pequeñas, millones de mexicanos sin saber leer y escribir, desempleo masivo. Todo ello para construir el mito de la paridad fija. Testimonio inequívoco de “los olvidados” del desarrollo estabilizador fueron los mexicanos, cada año en mayor número, que abandonaban sus parcelas y se iban a probar suerte como “espaldas mojadas”. Justamente en 1954, cuando se debatía en el país la devaluación del “sábado de gloria”, Estados Unidos ofreció visas de trabajo temporal para 6,000 braceros, pero en unos pocos días se concentraron en la frontera más de 25,000 mexicanos en busca de empleo. Curiosamente correspondió a los braceros mexicanos, que a partir de la Segunda Guerra comenzaron a ir a prestar sus servicios 40 a los campos de Estados Unidos, el ser los iniciadores y promotores del espejismo del dólar. Por más que Carrillo Flores hablara de diferencias en el poder adquisitivo, las ganancias eran mayores en Estados Unidos que en México. Una hora de trabajo en la pizca de algodón o en las cosechas agrícolas estadunidenses les retribuía más que los jornales de varios días en los campos de México. A pesar de la paridad fija, el pago en dólares se convirtió desde entonces en un enorme atractivo. Cuando cesaron las hostilidades de la Segunda Guerra y Estados Unidos dio por terminado el conflicto en Corea, la contratación de braceros se limitó drásticamente, pero la semilla del dólar había sido sembrada ya: la mejor manera de prosperar era ir a trabajar a Estados Unidos, buscando de llegar a ser, como Lalo González “Piporro”, el bracero del año. Nadie pudo detener desde entonces el camino hacia el Norte. Los trabajadores legales terminaron y comenzó la larga época de los que cruzan de noche el río Bravo y llegan a los campos norteamericanos sin papeles. Conflictos políticos posteriores popularizaron el término técnico de “indocumentados”, aunque popularmente se les siga conociendo como wetbacks o espaldas mojadas. Muy ajenos a las necesidades, tribulaciones y esperanzas de los campesinos que iban a incorporar la fuerza de sus brazos (de ahí el nombre de braceros) a la producción agrícola norteamericana, se desarrolló otro grupo de mexicanos mucho más reducido e invariablemente identificado con la alta sociedad y con el capital extranjero, que gradualmente comenzó a dolarizar sus viajes, compras, negocios, gustos, preferencias y sentimientos. “Dejar el corazón en San Francisco” y enamorarse al ritmo y en el estilo de Ray Conniff y Lest Elgart pronto se convirtió en una moda que desplazó rápidamente al mambo, al cha-cha-cha y, por supuesto, a todo ritmo mexicano de los salones de baile y las fiestas de alta sociedad. Lo chic era escuchar música en inglés e impresionar a “la peluza” con la ropa adquirida en la frontera y el televisor traído de “fayuca” y pagado rigurosamente en “verdes”. El influjo del dólar iba aparejado al crecimiento de la clase 41 media y al acelerado proceso de urbanización que se dio en México y que concentró en cuatro o cinco ciudades al grueso de la población. El espejismo del dólar comenzó a transformarse en una nueva “cultura” surgida de la imitación y de una admiración creciente hacia todo lo norteamericano. “Deberíamos ser como los gringos”, fue una frase que cobró vigencia y luego se hizo consigna. La radio y la televisión, junto con el cine y los periódicos, se encargaron de “responder a las preferencias del público” con amplios espacios dedicados a promover las bondades del american way oflife. El quietismo político, el “equilibrio económico” y la firme paridad del peso frente al dólar, eran factores que contribuían en forma decisiva a sustentar el discurso oficial de estabilidad y progreso, mismo que sobrevivió, aunque maltrecho al movimiento estudiantil de 1968, que amorfo, ingenuo y falto de proyecto, probó que algo en la sociedad mexicana andaba mal y que no “todo es posible en la paz”, como rezaba el slogan olímpico con el que se pretendió presentar a México como un “mundo feliz”. El “desarrollo compartido” Si el movimiento estudiantil de 1968, que concluyó tristemente con la matanza de Tlatelolco, representó la primera gran sacudida para el sistema y le dejó bien claro que no todo era miel sobre hojuelas, pronto conocería el país que las cosas tampoco eran tan estables en lo económico y en lo financiero. Los Juegos Olímpicos de 1968 y el Campeonato Mundial de Fútbol de 1970, eventos de magnitud internacional que supuestamente iban a inundar a México de dólares y establecer una corriente inacabable de turistas de todos los continentes hacia este país, lejos de ser buen negocio sólo implicaron gastos que fueron cubiertos, como muchas otras cosas, con los impuestos de los ciudadanos mexicanos. Para colmo, ni la Olimpiada ni la Copa del Mundo se 42 constituyeron en promotores especiales del turismo hacia México, y el país sólo mantuvo los niveles que ya tenía en este renglón. Los dos años finales del gobierno de Díaz Ordaz lo fueron también del desarrollo estabilizador. El primero de diciembre de 1970 asumió la presidencia de la República un abogado con ideas muy singulares en lo económico, lo político y lo social. Desde su campaña política, Luis Echeverría mostró que quería cambiar las formas. La retórica posrevolucionaria cobró vigor y en su discurso se renovaron las alianzas entre el gobierno y las clases populares, principalmente los obreros y campesinos, sin romper con los empresarios. También hubo acercamientos con los intelectuales, en particular con aquéllos que habían tomado el movimiento estudiantil de 1968 como bandera personal y se mostraban deseosos de participar en la “apertura democrática”, que ofrecía el nuevo gobierno. A esta acelerada práctica sin teoría se le definió más tarde como “el estilo personal de gobernar”. En realidad no había cambios de fondo; lo que se intentó fue la renovación del esquema político y económico vigente, aunque eso sí, cargado de pronunciamientos nacionalistas y en favor de las clases mayoritarias y de los países en vías de desarrollo. Si acaso hubo deseos auténticos de cambio económico y social, éstos, al igual que las buenas intenciones, se ahogaron en la maraña de intereses creados por el propio sistema. Fue entonces como, casi por decreto, surgieron los “empresarios nacionalistas” que habrían de terminar el sexenio condenando al gobierno con el que se aliaron y al que a final de cuentas terminaron por reprocharle todo, y en especial una cosa: el conducir al país a una gran devaluación, de la que ellos fueron corresponsables y que para muchos significó el inicio de la lucha en busca de la estabilidad y la confianza perdidas. La insuficiencia de ahorro interno, es decir, de recursos propios para financiar el crecimiento y la satisfacción de necesidades sociales indispensables, ha sido una característica tradicional de los países subdesarrollados. México, aun en los mejores días del desarrollo estabilizador, no pudo sustraerse a esta circunstancia y 43 recurrió al crédito externo en forma creciente hasta que su economía se dolarizó. Los préstamos de organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, lo mismo que el Banco de Importación y Exportación de Estados Unidos, abrieron la puerta a los créditos internacionales, que por miles de millones de dólares habría de recibir México. La propia estructura dependiente que se arraigó durante el desarrollo estabilizador dio lugar a la dolarización de la economía. De 64 millones 200 000 dólares a que ascendía la deuda externa del país en 1960, pasó a 768 millones 200 000 dólares diez años después; esto es, aumentó más de doce veces en una década. Este flujo de dólares que provenían del exterior en forma de créditos, de alguna manera hizo posible que se mantuviera la paridad del peso frente al dólar. Sin embargo, a partir de 1971 las cosas empezaron a cambiar en el entorno internacional y se precipitaron cuando el 15 de junio de ese año, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon decidió dar por terminado el ciclo de los tipos de cambio fijos y por consiguiente la convertibilidad del dólar en oro. Para entonces la divisa norteamericana, que a partir de Bretton Woods había pasado a ser la reina del sistema monetario internacional, se encontraba notoriamente sobrevaluada; los productos estadunidenses perdían competitividad frente a las exportaciones de otros países desarrollados y en las cuentas nacionales norteamericanas empezaban a surgir números rojos, bajo una molesta palabra: déficits. La acción del gobierno de Nixon tuvo como propósito corregir los saldos negativos que aparecían en los registros de la economía norteamericana. Así, el dólar se devaluó frente a monedas como el marco alemán y el y en japonés, que ya desde entonces representaban a economías fuertes y en plena etapa de expansión. Se trataba de lo que los economistas llaman una “devaluación ofensiva”, encaminada a impulsar las exportaciones estadunidenses abaratando sus productos en el mercado internacional. 44 En adelante no hubo más tipos de cambio fijos y las monedas del mundo entero comenzaron a “flotar” conforme más convenía a sus gobiernos y a sus bancos centrales. Surgieron las “devaluaciones defensivas”, que implicaban la depreciación de una moneda para seguir los pasos de otra correspondiente a un país competidor en las exportaciones de algún producto. Nixon y la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro habían terminado de un plumazo con los acuerdos de Bretton Woods. En adelante todo se valía. Una decisión unilateral concluyó con un acuerdo multilateral en el que habían participado incluso naciones de la órbita socialista. El banderazo para la guerra financiera y monetaria internacional había sido dado y pronto el mundo conocería de ganadores y perdedores. Un brioso caballo En México la eliminación de tipos de cambio fijos no pro-dujo mayores alteraciones. La suerte del peso estaba indefecti-blemente ligada a la del dólar y aparentemente no había mucho de que preocuparse, sobre todo porque nuestro país, más que exportador seguía siendo netamente importador, razón que se consideró suficiente para no intentar el más mínimo ajuste en la paridad del peso frente a la divisa estadunidense. Para 1973 el dólar fue devaluado en 10 por ciento, lo que acabó por trastocar el orden monetario internacional y agudizó el proteccionismo comercial, mismo que encontró un arma muy eficaz en las “devaluaciones defensivas”. La flotación de las monedas se efectuaba teóricamente de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, pero en la práctica correspondía a los intereses muy concretos de cada gobierno. Mientras tanto, el peso serio e inamovible, seguía cotizándose en su ya tradicional paridad de 12.50 dólar. Cuando en febrero de ese año, el entonces secretario de Hacienda, Hugo B. Margáin habló en privado acerca de la 45 necesidad de devaluar, la respuesta vino pronta y contundente. A los pocos días, argumentando motivos de salud a raíz de una caída sufrida mientras montaba a caballo, dicho funcionario dimitía. Una declaración presidencial corroboraba que la caída y el caballo eran un simple pretexto. “Las finanzas se manejan desde Los Pinos”, dijo Luis Echeverría aludiendo al enorme poder presidencial, y entonces nombró como sucesor de Margáin a José López Portillo, un abogado supuestamente entendedor de las cuestiones económicofinancieras. Para entonces la paridad peso-dólar ya era una ficción. Todo aquel que realizaba operaciones en divisas extranjeras encontraba que sus pesos eran muy rendidores sobre todo convirtiéndolos a billetes verdes y luego dándose a la alegre práctica de gastarlos por el mundo. Esta situación no pasaba del todo inadvertida para el gobierno de Echeverría, sobre todo porque cada vez era mayor el número de créditos que había que contratar en el exterior para complementar el ahorro interno, cubrir las importaciones tanto de la planta industrial como de alimentos necesarios para la población y mantener “a tiempo” el mercado cambiario. La línea de acción emprendida por el régimen fue de orden global. México se convirtió en promotor de la integración económica latinoamericana y en abanderado de las causas del Tercer Mundo, en busca de un orden económico internacional más justo y equitativo. El establecimiento de un adecuado sistema monetario, de precios justos para las materias primas y de flujos equilibrados de comercio, fue una propuesta mexicana que literalmente le dio la vuelta al mundo y que tuvo como feliz culminación la aprobación, por parte de las Naciones Unidas, de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 46 El shock petrolero Y mientras esto ocurría, los países árabes, junto con Venezuela, Irán, Ecuador y Nigeria, dieron el gran golpe de los setentas, al cuadruplicar de la noche a la mañana los precios internacionales del petróleo, lo que desquició y sumió en la recesión a las economías de los países industrializados, incluida la de Estados Unidos. México, que por esas fechas no era exportador sino importador de pequeñas cantidades de petróleo, no resintió mayormente esa acción, aunque los encargados de la política energética tuvieron el buen tino de proseguir e intensificar los trabajos de exploración en busca de hidrocarburos. En el ámbito internacional ya se hablaba de México como país rico en yacimientos petrolíferos y como virtual tabla de salvación para las naciones industrializadas que ya no quisieran depender de los suministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), cuyos miembros eran considerados entonces como los “chicos malos” de la película. Los funcionarios mexicanos y el mismo Echeverría decían desconocer la magnitud de las reservas petroleras mexicanas, aunque no dejaban de coquetear con la OPEP, sobre todo a través de los contactos con el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, otro hombre que en materia de retórica “no cantaba mal las rancheras”. A pesar del agitado movimiento en el orden internacional que se dio en la primera mitad de la década de los setentas, en México se hizo un esfuerzo por aislar al país y a su moneda de esos vaivenes, y para ello se recurrió en mayor medida a las recetas financieras que más tarde habrían de colocarlo en una situación de crisis que diez años después aún no puede superar. Frente a la dolarización del sistema financiero y la fuga de capitales, que comenzó a sentirse con cierta intensidad a partir de 1973, las autoridades respondieron con lo que era una receta clásica en el Banco de México: elevar las tasas de interés y fingir demencia 47 para no alterar la tan libre como creciente conversión de pesos a dólares. Paralelamente se aumentó el rendimiento a los depósitos bancarios en moneda extranjera con el propósito de arraigar los dólares en el país aunque éstos no hubieran siquiera entrado al sistema financiero nacional y no tuvieran más respaldo que el papel en que se suscribían los contratos. Esta singular política de defensa de la paridad del peso, conjuntada con un intento de corregir rezagos de tipo social por medio de la asignación de recursos que provenían del endeudamiento externo y de un acelerado proceso de colocación de dinero en circulación, se tradujo en alzas constantes de precios que llevaron el índice inflacionario a tasas que duplicaron el promedio de las registradas en los años del desarrollo estabilizador. El “desarrollo compartido”, como se calificó al proceso político-económico iniciado con el gobierno de Luis Echeverría, comenzaba a chocar de frente con la realidad y a darse cuenta de que los procesos técnico-financieros no entienden de marginados ni de igualdad, cuando no operan dentro de un sólido proceso de cambio económico y social. A pesar de todo, el dólar siguió cotizándose a 12.50 y el mito de la paridad única se alimentaba en los propios desequilibrios de la economía. El dólar hace maletas A mediados del desarrollo estabilizador, uno de sus prohombres comenzaba a ver ciertos hechos contradictorios en la política económica. Participante en la devaluación de 1954 como director del Banco de México, Rodrigo Gómez —el patriarca del pensamiento económico mexicano— veía ya en 1964 algunos signos poco convincentes, por lo que externó algunas dudas, pero no pudo desligarse demasiado de la fascinación del “milagro” económico. “Es claro que la estabilidad cambiaría no basta, por sí misma, para alentar el progreso económico”, dijo poniendo en duda algunos de los soportes básicos del desarrollo estabilizador, aunque no pudo esgrimir nuevas razones. “Pero no es menos claro que sin ella está difícil alcanzarlo, por lo que resulta válido considerarla como un elemento indispensable para lograr este fin”. En su última instancia, buena parte del desarrollo estabilizador estaba sustentado en la fatalidad económica y el desconocimiento teórico de los alcances de la estrategia. 48 49 Más avanzado el desarrollo estabilizador, se caracterizó por la reiteración de hechos bastante conocidos. “El país está en calma y el peso mantiene su paridad firme frente al dólar”. Los funcionarios de los gobiernos de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría hicieron todo lo posible para orientar la economía en función del tipo de cambio libre, fijo y bajo. Inclusive uno de los protagonistas menores del sexenio de Echeverría criticó la política económica del gobierno de 1970 a 1976 y escribió que en esos años se había puesto en marcha un “desarrollo estabilizador vergonzante”. Para muchos mexicanos, ajenos a la economía y en su mayoría creyentes de las palabras gubernamentales, era suficiente escuchar en cada semana santa y en cada informe presidencial que el peso estaba firme y que no había razones para devaluarlo. Los negociantes y los especuladores, más apegados a la realidad de la economía, seguían lucrando y contagiando cada vez a mayores sectores de la población de la lotería del tipo de cambio. Poco a poco, la cultura del dólar se fue arraigando en el ánimo de muchos mexicanos. El dólar barato era el atractivo para invertir, especular o viajar a Estados Unidos. La demanda de divisas fue creciendo en los bancos y el gobierno no tenía armas para enfrentar esta presión sin violar las “reglas del juego” de la libertad cambiaria y de la existencia de los bancos privados. A mediados del sexenio de Echeverría los problemas se agudizaron. La inestabilidad internacional se unió a una ola inflacionaria que invadió a Occidente mediante el pretexto del ajuste de precios del crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y ninguna nación pudo, desde entonces, excluirse de la crisis. El discurso oficial siguió manejando los tópicos de siempre. La política cambiaria continuó siendo el eje de la economía. Pese a las evidencias de especulación irrefrenable, las autoridades parecían vivir en la región idílica del patrioterismo econó- 50 mico, mientras la sociedad mexicana hacía manejos increíbles con el dinero para aprovechar la dolarización del sistema. Los “dólar people” Como siempre, los que creyeron a pie juntillas en el discurso gubernamental salieron perdiendo. Al final de cuentas, el patriotismo monetario sucumbió bajo los escombros del patrioterismo del dólar y las decisiones posteriores respondieron más al juego de los especuladores y menos a la responsabilidad de los mexicanos que se negaron a entrarle a esa lotería. En este panorama, al finalizar 1975 y comenzar 1976 las autoridades hacendarías parecían querer tapar el sol con un peso. Los resultados económicos de 1975 no justificaban el optimismo gubernamental y las presiones políticas por el verbo incendiario de Echeverría comenzaban a engrosar las hordas de los “dólar people”. El fin del “milagro” fue un amargo despertar. Poco faltó para que se canonizara el tipo de cambio libre, fijo y bajo pero el tiempo fue el peor enemigo. Circunstancias de inestabilidad interna se aunaron con la crisis internacional, y el resultado no se hizo esperar. Lo que falló aquí fue la percepción política de los funcionarios del gobierno. Mientras las autoridades hacendarias se rasgaban las vestiduras negando cualquier posibilidad de devaluación, en el exterior había algo más que sensibilidad hacia los rumores devaluatorios. Los expertos de las casas de bolsa comenzaron a estudiar con paciencia las estadísticas mexicanas y el Fondo Monetario Internacional filtró las preocupaciones de ese organismo y las gestiones de funcionarios mexicanos para hacer el ajuste en el tipo de cambio. The New York Times reveló en septiembre de 1976 que algunos banqueros extranjeros esperaban desde tiempo atrás la 51 devaluación del peso. “Aunque la decisión fue sorpresiva”, escribió Brendan Jones, “la devaluación era esperada desde hacía varios meses por las instituciones financieras en México y en otras partes. Hace un mes (en julio de 1976), Alien W. Lloyds y Asociados, uno de los más grandes despachos de asesoría a inversionistas, estuvo advirtiendo a sus clientes que los rumores sobre la devaluación del peso estaban siendo fomentados por corredores mexicanos e instituciones bancarias, debido a los cientos de millones de dólares que estaban perdiendo sus competidores mexicanos”. Pese a todo, la situación quería pintarse color de rosa. A finales de marzo, en la víspera de la semana santa de 1976, el secretario de Hacienda Mario Ramón Beteta había enfrentado las preocupaciones del sector financiero y en la XLII Convención Nacional Bancaria refrendó el espíritu estabilizador de la economía mexicana. El nerviosismo para entonces estaba en su apogeo. Los rumores involucraban supuestas intenciones gubernamentales no sólo para devaluar el peso, sino también para aprovechar el viaje y controlar los cambios así como nacionalizar la banca. Estas preocupaciones se unían a los rumores de política interna respecto a la convicción presidencial de optar por la reelección y a los incipientes comentarios clandestinos sobre la posibilidad de un golpe de Estado. Ante los confiados banqueros, por cuyas ventanillas de cambios desfilaban los azorados mexicanos que veían venir la devaluación, el secretario de Hacienda pronunció las palabras mágicas: “Podemos afirmar que está plenamente garantizado el tipo de cambio y la libre convertibilidad de nuestra moneda; su solidez no se encuentra en duda. Nada aconseja una devaluación”. 52 Confianza extraviada Para entonces ya la confianza nacional estaba extraviada. Estadísticas del Banco de México indican que la fuga de capitales se disparó en el mes de abril y continuó con bastante fuerza en mayo y junio. En ese trimestre, la salida de divisas fue de 1 162.3 millones de dólares, contra apenas 197.2 millones en el periodo eneromarzo del mismo año de 1976. En el trimestre de la semana santa y del síndrome del sábado de gloria, el país perdió el 37 por ciento del total de “divisas con alas” de ese año. Duro golpe a la confianza, al discurso gubernamental. Sin embargo, después de semana santa, a finales de abril, el mismo secretario de Hacienda se enfrentó con la prensa extranjera, tan dada a confiar en los rumores, y ahí volvió a mostrar su sonrisa y confianza en la solidez del peso. “No hay más que dos razones para devaluar. Una es que las circunstancias lo impongan y la otra que se encuentre que pueda derivar algún beneficio al país. México no se encuentra ni en un caso ni en el otro”. Meses después, el propio secretario tuvo que reconocer que ya para abril las circunstancias estaban imponiendo una devaluación del peso y que al final de cuentas había muchos beneficios teóricos con esa medida. Mientras tanto, podía más el espíritu de Ortiz Mena y el mito de la paridad fija que la realidad del país en materia económica. Ni las reservas de 3 000 millones de dólares, ni las muestras de confianza del gobierno ni los números rojos en la balanza de pagos podían decidir técnicamente una devaluación. Pudo más la especulación. El 30 de agosto, cuando Beteta se enfrentó con la prensa nacional para anunciar la devaluación disfrazada como flotación, las autoridades enfrentaron también el reclamo. Una pregunta 53 abordó el tema de las promesas oficiales y le recordó a Beteta que apenas cuatro meses antes había descartado con más vehemencia que razón cualquier ajuste en el tipo de cambio. El interrogado aclaró entonces, apabullado por el peso de las evidencias, que las cosas cambiaron demasiado pronto. Dijo que unos meses antes se había referido exclusivamente al momento de la pregunta. Claro, las decisiones “dependen de las circunstancias que las conforman”, justificó. La flotación, por lo demás, había hecho añicos el mito, no porque la realidad así lo exigiera o porque el gobierno tuviera en su bolsillo una nueva política. No fue así, ni con mucho. Ocurrió que la especulación pudo más que el manejo de la política económica y el tropiezo del 30 de agosto de 1976 inauguró la incertidumbre monetaria, azuzada por promesas incumplidas de un peso duro y de no devaluación. Entonces se perdió la fe. La fe perdida Porque la fe no movió montañas y no pudo evitar la caída. Ni pudo fijar los límites de una nueva política económica. Al asumir el gobierno en diciembre de 1970, el presidente Echeverría giró la pesada nave socio-económica y política del país y la orientó hacia nuevos rumbos. La política rescató lo que la economía había marginado y el compromiso de hacer justicia social tomó el centro del discurso gubernamental. Desde ese diciembre de 1970, dos caminos se le abrieron y se caminaron simultáneamente. Una parte de los mexicanos se fue por el lado del cumplimiento de los compromisos sociales básicos de la Revolución que se habían pospuesto en aras de la construcción del mito de la paridad cambiaría fija, baja y libre. Y otros comenzaron a cebar sus armas para aprovechar la inestabilidad interna y continuar haciendo negocio con el dólar y a costa del peso. 54 El país aún recordaba los elogios internacionales para Ortiz Mena y su desarrollo estabilizador y confiaba en continuar por la misma senda del “equilibrio” monetario. Pero el dilema nacional sabía menos de elogios y más de necesidades por satisfacer. Ya habían ocurrido algunos campanazos de advertencia acerca del rezago social y los casos de las protestas ferrocarrileras, médicas y estudiantiles en los sesentas hacían ver la urgencia de introducir mayor política a la gestión económica. Sin embargo, como lo observó Carlos Tello Macías, el gobierno de Echeverría quiso cambiar el rumbo del país pero sin cambiar la tripulación que estaba acostumbrada a una misma orientación. Las contradicciones internas propiciaron la caída del caballo de un ortodoxo secretario de Hacienda e impidieron la fijación de nuevas reglas del juego económico. De hecho, se continuó por el camino del desarrollo estabilizador, pero avanzando a saltos de mata por el camino del que se de-finió como “desarrollo compartido”. Uno y otro, al final de cuentas, tuvieron que chocar a lo largo de seis años. Algunos estimaban que el fantasma de Rodrigo Gómez acudía a las sesiones espiritistas del Banco de México para asesorar a los economistas que se formaron bajo su vigilancia y ejemplo austero. El director del Banco de México, Ernesto Fernández Hurtado, trataría de llenar unos zapatos que le quedaban grandes. Fracasó en su intento y fue uno de los designados para justificar la devaluación de agosto de 1976. Posteriormente pasaría a su jubilación y volvería en los ochenta como banquero privado al frente del Banco BCH, para luego, a partir de diciembre de 1982, ocupar la dirección de un Bancomer ya nacionalizado. Por lo pronto las enseñanzas de don Rodrigo no operaban en los setentas. Occidente había terminado definitivamente con el viejo orden de Bretton Woods, y en lo interno, los 22 años de herencia cambiaria dejados por la devaluación de 1954 no resistieron más y el peso hubo de pagar tributo al dólar. 55 En México se vivía en el idilio monetario. Aun cuando se sabía que el peor enemigo de la estabilidad monetaria es la inflación, los mexicanos ingresaron en 1973 a la era de las alzas generalizadas de precios. De 1972 a 1973 la inflación se triplicó y se consolidó en índices de dos dígitos. En 1974 se llegó a la punta de 25 por ciento de inflación anual y los dos años posteriores registraron tasas de alrededor de 15 por ciento. La pugna verbal que vivió el país en el sexenio de Echeverría fue el enfrentamiento entre el propósito de cumplir con los viejos postulados de justicia social y la urgencia de aprovechar el auge de ta-sas de crecimiento económico de más de 7 por ciento anual en 1972 y 1973 y de 6 a 4 por ciento en los dos años siguientes. Y ahí comenzó la fiesta de la dolarización al amparo del viejo mito de la paridad cambiaría libre, fija y baja, protegida por los esfuerzos desesperados del gobierno para mantener un peso firme ante las presiones especulativas. A partir del segundo trimestre de 1975 el Banco de México ya estaba utilizando sus reservas monetarias para mantener el mercado cambiario. Los mexicanos comenzaron a tener y a gozar del dólar. La adquisición de la divisa norteamericana fue el seguro de vida más demandado. A la menor provocación política, las colas en las ventanillas bancarias de venta de dólares aumentaban. Representaban un singular termómetro. Pero ésa no era aún la dolarización para el consumo; ésta llegaría en 1981 y 1982. En 1975 y comienzos de 1976 ocurría la manipulación política de la compra de dólares. El turismo y las transacciones fronterizas comenzaban a repuntar con cifras que duplicaban las de los años sesenta, pero aún eran sostenibles esos niveles de gasto porque no llegaban a los 500 millones de dólares y las transacciones fronterizas difícilmente rebasaban los 1 000 millones de dólares. En cambio, la dolarización política mostró a los mexicanos un camino de manifestación de descontento. Eran, desde luego, los sectores beneficiarios del desarrollo estabilizador, los que formaban ese 10 por ciento de las familias más ricas que se quedaban con más de una tercera parte del ingreso nacional. Eran, de hecho, los mighty mexicans que 56 posteriormente aparecerían orgullosos y sonrientes en el número especial de la revista Town and Country de 1980, en pleno boom petrolero. La dolarización, entonces, comenzó a volverse una fiebre. Primero fueron los empresarios que temían el discurso político del gobierno de Echeverría. Luego fueron las clases medias y su pánico alimentado por las cadenas telefónicas, verdaderos medios de transmisión de noticias alarmantes sobre lo que pensaban que ocurriría en el país. La devaluación, en este contexto, sorprendió a los que creyeron en el discurso oficial. Porque fueron muchos los que hicieron caso de aquellos mensajes del secretario de Hacienda y los que leyeron confiados en los periódicos del 19 de junio una declaración de Beteta. En la reunión de trabajo —que organizó Echeverría para despedirse del poder en todas las secretarías de Estado— “Seis años de política hacendaría: 1970-1976”, Beteta salió al paso, medio irritado y medio sorprendido, de los rumores contra el peso. En los noticieros de televisión apareció sonriente, esforzado, crédulo. “El crédito del país y la firmeza de nuestra moneda son hechos irrefutables que están por encima de las campañas que cíclicamente se alzan en contra de nuestras instituciones. Los heraldos foráneos de la desconfianza y de la catástrofe y sus aliados internos que se dejan llevar por el egoísmo y la duda han fracasado una vez más”. Pero más allá de la enjundia política, algunos comenzaron a preguntarse si había algo de cierto en la voz popular. Porque los mitos, mitos son, pero sólo cuando logran insertarse en la credibilidad de la gente. Y por junio y julio no era semana santa, pero el país parecía comenzar a prepararse para una nueva peregrinación del silencio, cargando la pesada cruz de la devaluación y la corona de espinas de la especulación. ¿Qué había en el fondo de la decisión oficial de hacer hasta lo imposible para sostener la paridad del peso? Un deseo ferviente, aun diríase que hasta enfermizo, de mantener el mito de la paridad fija de 12.50 pesos por dólar, como si con ello se salvara al país y a las instituciones emanadas de la Revolución. 57 “No somos nada” La economía, el país, el ánimo de los mexicanos se fueron deslizando desde 1975 por la pendiente de la pérdida de confianza. Los acontecimientos hablaban de una inevitable recesión interna, consecuencia de una recesión internacional. Ello, en todo caso, era apenas el reflejo de contradicciones internas. El gobierno aguardó hasta el último minuto para, de acuerdo a los deseos de los sectores empresariales y económicamente más fuertes, no fallarle al país. Todo se pudo haber aguantado, menos haber asistido como generación al aniquilamiento del mito de la paridad cambiaria. Podrá no creerse, pero muchos sectores —inclusive los más informados y con mayor capacidad de análisis financiero— estaban casi seguros de que la paridad de 12.50 pesos por dólar era infinita. O, cuando menos, que a ellos no les tocaría enterrarla. Sin embargo, en la práctica hicieron todo lo posible para que ello ocurriera a corto plazo. Por el gobierno no quedo: sacrificó metas sociales, introdujo contracciones presupuestales, acudió al endeudamiento externo para conseguir los dólares que mantuvieran aceitada la pesada y complicada maquinaria especulativa, pero todo ello no fue suficiente. Con pena, dirigiéndose a una sociedad que se quería desmemoriada, el gobierno anunció la noche del 31 de agosto de 1976, el día de “Nuestra señora del Consuelo”, que el mito había sido sólo eso: una quimera, un sueño, una fábula. Repentinamente se cambió el sentido de las cosas y los colores trastocaron. El mensaje gubernamental abandonaba de pronto una tradición en la que había formado prácticamente a una generación y ahora salía con que siempre no, que el camino era otro y el porvenir resplandeciente. “El gobierno de la República”, dijo Beteta en su mensaje leído en Palacio Nacional, “ha concluido que el mantenimiento de la paridad cambiaria fija del peso mexicano con respecto al dólar estadunidense ha dejado de ser compatible con nuestras metas de política económica y social”. La última paletada de tierra a un mito que formó financieramente a un país había sido echada finalmente. Quedaba, no obstante, 58 otro mito al que pocos hicieron referencia: la libertad cambiaria. Aquí el gobierno, pese a contar con evidencias realmente escandalosas sobre la especulación de ciertos sectores políticos y sociales de la nación, no quiso tampoco pasar a cuchillo algo que significaba más que un simple instrumento monetario. Mientras otros países arribaban necesariamente a la urgencia de diseñar controles cambiarios acordes a sus necesidades internas, México se negaba definitivamente a romper del todo con el pasado y sus fardos que le impedían modernizarse. La libertad de cambios “se ha hecho un principio dentro de nuestra política económica”, diría Beteta, y muchos desde luego suspiraron aliviados —algunos porque quedaban abiertas las puertas para el negocio de la especulación, y otros, que pese a no tener con qué cambiar pesos por dólares, intuían que la existencia de la libertad cambiaria era consecuencia de la libertad que existía en la nación. Esa libertad cambiaria originaría hechos financieramente dolorosos seis años después. Mientras tanto, hubo que respetarla pese a que el país se desangraba económicamente y muchas medidas posdevaluatorias no dieron el efecto esperado porque la especulación era demasiada. Cambio de señal El tipo de cambio fijo entró en el museo de la historia de la posrevolución mexicana. Como si no hubiera existido un mito, como si generaciones de economistas no se hubieran formado teóricamente en el pensamiento del desarrollo estabilizador, como si funcionarios del área financiera no hubieran aprendido de Rodrigo Gómez y de Ortiz Mena que la meta era el tipo de cambio fijo y no las demandas sociales, el gobierno puso la direccional a la izquierda y dio vuelta a la derecha. En la más alta tribuna del país, al día siguiente de anunciada la devaluación, mientras muchos mexicanos trataban de comprender el porqué de la medida, el presidente Echeverría leía su sexto informe de gobierno y anunciaba tiempos nuevos. Sin embargo, no pocos analistas y observadores comentaron posteriormente que el VI infor- 59 me de Echeverría carecía de memoria histórica. Cinco años trabajando en el fortalecimiento del mito de cambio fijo; un lustro orientando —como criticaría después Carlos Tello— la economía hacia la estabilización del tipo de cambio, para que en un momento, en un instante, en un párrafo del informe presidencial se decidiera definitivamente enterrar la paridad del dólar de 12.50 pesos. “El actual (tipo de cambio fijo no es un fin, ha sido sólo un instrumento para alcanzar objetivos trascendentales de política económica”, explicó Echeverría. Mensaje escueto, directo, lúcido, pero demasiado tardío. Pocos mexicanos lo entendieron y muchos veían la televisión aquel miércoles lo. de septiembre de 1976 sin poder comprenderlo. Se sabía que durante 22 años había sido todo lo contrario. En 1964 —a 10 años de la traumática devaluación de Ruiz Cortines, a medio camino del docenato del desarrollo estabilizador y ocho años antes de la devaluación de 1976—, Rodrigo Gómez había fijado los límites de la cordura: El gobierno tomó “la determinación de mantener la paridad cambiaría a toda costa”. Así de simple era. Echeverría no se atrevió a violar las reglas del juego. Cuando quiso hacerlo, era ya demasiado tarde. Y lo peor: no tenía a su lado el equipo financiero necesario para aprovechar la devaluación de agosto y fijar nuevas características del sistema económico nacional. A su lado estaban justamente aquellos funcionarios del área financiera y hacendaría que se habían forjado al lado de Rodrigo Gómez y que continuaban admirando en lo íntimo los secretos estabilizadores de Ortiz Mena. Si se pensó finalmente, ya con la economía en pleno derrumbe, que el tipo de cambio era un instrumento y no sólo un fin, el gobierno quedó con las manos atadas por el FMI y no pudo hacer nada para llevar a la práctica esa saludable modificación de la estrategia monetaria. Hubo, dijo Carlos Tello, “obstinación en revivir cadáveres”. Al final de cuentas, la política 1970-1975 y la posterior a la devaluación no los pudo ocultar. Por una parte el presidente Echeverría quedó preso en el pensamiento económico conservador, ortizmenista —fi- 60 nalmente su enemigo político en la sucesión presidencial de 1970 lo había derrotado en lo económico—, y por otra el mismo presidente no quiso violentar las reglas del juego político y económico y prefirió dejar las cosas como estaban. Por lo demás, a lo largo de cinco y medio años no se pudo romper con el cerco del pensamiento económico conservador. Los fantasmas de Ortiz Mena y de Rodrigo Gómez vivieron en los recovecos del ala norte de Palacio Nacional y en los austeros y legendarios edificios bancarios de Condesa. Si un caballo pudo expulsar de Hacienda a un hombre que se la pasaba advirtiéndole al presidente de la República que no podía seguir gastando a ritmos desenfrenados, pero con la intención de extenderle la vida y oxigenar a un decrépito desarrollo estabilizador, al final, las finanzas se manejaron desde Los Pinos pero sin coherencia y sin una política alternativa. Por supuesto, los mexicanos supieron leer entre líneas este fenómeno. Mientras que desde el poder se ponían de acuerdo, abajo, en las calles, los rumores fueron conformando la cultura del dólar y la gente fue adquiriendo la divisa norteamericana como una forma de mostrar su descontento. Fe, esperanza y caridad Si la fe mueve montañas, pronto se supo que no evita las crisis y menos aún las resuelve. Al contrario, como fenómeno psicológico y mágico-religioso-financiero, contribuyó a introducir en el ánimo de mucha gente con poder adquisitivo el efecto de comprar dólares para protegerse de la incertidumbre que se sentía inevitable. Desde el gobierno, las cosas se veían en cristales de diferente graduación: las cosas pequeñas se advertían grandes y las grandes se perdían en nimiedades. Y así, la fe se convirtió en desesperanza y no hubo caridad. De manera progresiva, la fuga de capitales —verdadero talón de Aquiles de la paridad peso-dólar— comenzó como una bolita de nieve, creciendo a partir de 1973 de manera significativa hasta que en agosto de 1976 llevaría a una devaluación. 61 En 1973 la fuga ascendió a 850.4 millones de dólares, pero en ese año hubo un aumento en la reserva del Banco de México por 122.3 millones de dólares. De 1974 en adelante, nadie pudo detener esa creciente bola de nieve. De hecho, la fiebre del dólar se había convertido en un deporte nacional, al amparo de una libertad cambiaría irrestricta y un tipo de cambio fijo a 12.50 por dólar, que estaba perdiendo contactos con la relación económica México-Estados Unidos. En ese año salieron del país 1 040.0 millones de dólares, en tanto que la reserva apenas pudo crecer 36.9 millones de dólares. El equilibrio estaba perdiéndose. Para 1975 la fuga fue igual a la de 1974 y la reserva creció un poco más —165.1 millones de dólares—, debido sobre todo a que en ese año entraron al país 4 400 millones de dólares por créditos externos. Para 1976 la cosa comenzó a romperse. En este crítico año se fugaron 3 144.2 millones de dólares y el gobierno tuvo que sacrificar 1 004.0 millones de dólares de su reserva en su intento de evitar la caída del peso. Pero fue inútil: el peso se devaluó y de nada sirvieron las reservas utilizadas. Bueno, sirvieron para algo: los especuladores hicieron el negocio del año al comprar dólares subsidiados por el gobierno y venderlos más caros o guardándolos para futuras devaluaciones. De hecho, la situación escapó del control del gobierno desde el segundo semestre de 1975. No iba bien, pero las manifestaciones antigubernamentales aún no se englobaban bajo el signo del dólar. La irritación de ciertos sectores contra las medidas populares y populistas del presidente Echeverría se canalizaban con rumores y chistes, hasta que alguien encontró el lado flaco de la economía política mexicana: su moneda. Por ahí comenzó el deterioro. El rumor cuajó por varias razones: algunos tenían razón por el análisis de las estadísticas básicas y además el gobierno estaba dispuesto a jugársela por el tipo de cambio libre y a 12.50 por dólar, aunque el valor real para entonces anduviera por los 15 pesos, sobre todo por el disparo inflacionario interno. 62 Sin embargo, el gobierno desestimó los “focos rojos” de la economía. El costo que pagó fue severo. Para 1976 fue imposible detener la crisis. Más aún porque los rumores políticos estaban calentando no sólo la economía sino la propia estabilidad política del régimen. Grupos de derecha y sus aliados comenzaron una campaña en contra del gobierno, llegando inclusive a involucrar a Estados Unidos en el apadrinamiento de las fuerzas conservadoras. Todo conspiró contra el peso: cartas de legisladores estadunidenses acusando al gobierno de comunista, rumores sobre la congelación de cuentas bancarias, interpretaciones falaces de la ley de asentamientos humanos, comentarios en lo bajo de la inminencia de la devaluación. En el fondo, el gobierno no pudo hacer nada. Lo que hubiera podido hacer no estaba ya en sus manos, porque había perdido un tiempo precioso para sustituir el mito de la paridad fija a 12.50 por la racionalidad económica. Quiso cambiar las cosas sin hacer cambios y el precio fue alto. Por lo demás, ningún país podía aguantar un cuadro estadístico general como el que presentaba México en 1975 y en la primera mitad de 1976. El deterioro era acelerado y las cosas no podían frenarse sin tomar decisiones realmente de fondo. Y no se tomaron: se prefirió devaluar en lugar de frenar la especulación y detenerla para siempre. Se sacrificaron, en cambio, valiosas reservas monetarias en aras de apuntalar el mito del tipo de cambio fijo y libre. Al final de cuentas, el crack se manifestó y todos se llamaron sorprendidos y engañados. La muerte por inanición del mito de la paridad cambiaria fue acreditada a una política económica a la que se acusó de ineficaz e irresponsable, pero pocos reconocieron sus propios errores. En realidad la especulación monetaria y la dolarización en la mentalidad de importantes sectores de la sociedad mexicana precipitaron las cosas. No fue el populismo. Fue la fiebre del dólar. Durante las primeras semanas de agosto el cambio de divisas en los bancos fue realmente alarmante y la única forma de detenerlo fue encareciendo el tipo de cambio, sin pensar que con ello en realidad no se castigaba, sino que se premiaba precisamente a los especuladores. 63 Los primeros ocho meses de 1976 fueron un auténtico viacrucis. Finalmente los mexicanos vivirían su semana santa en agosto, lo cual no resultaba agradable porque el espíritu de semana santa tenía más cosas que ver con devaluaciones y decepciones monetarias que con las tradicionales vacaciones en Acapulco o en el entonces naciente Cancún. Sin fe en ninguna medida monetaria posdevaluatoria, el peso comenzó a flotar y junto con él flotaba apenas la credibilidad del país. El golpe más duro de la devaluación no había sido precisamente el ajuste de 52 por ciento. La variación pasó inmediatamente de 12.50 a 19 pesos por dólar. El efecto más decepcionante fue el desmoronamiento del mito de la paridad fija. La decisión de flotar introdujo mayor incertidumbre, sobre todo después de construir la viabilidad de México como país, la singularidad como nación, en un tipo de cambio fijo, bajo y libre durante más de dos decenios. Después de ello, nada quedaba por hacer. Los mexicanos con poder adquisitivo —sobre todo el 30 por ciento de la población que por entonces acaparaba el 70 por ciento de la riqueza nacional— asimilaron el golpe de la devaluación y empezaron a hacer negocio. La flotación fue aprovechada por los especuladores y manejada a su gusto, obligando al gobierno a intervenir para fijar la nueva cotización. De hecho, el oficio de especulador estaba reconocido. Sin que el gobierno pudiera hacer algo, el síndrome del dólar comenzaba a calar hondo en el sentimiento de muchos mexicanos. De aquel famoso sábado de gloria de 1954 quedaban algunas enseñanzas nada agradables: el tipo de cambio fijo era, finalmente se había reconocido, un mito, algo poco científico. Se consolidaba así la cultura del dólar, la mentalidad dolarizada y se avanzaba hacia el gran golpe de 1982. El gran escape del 82 Sin duda alguna 1982 es un año que ya se ha inscrito como decisivo en la historia reciente del país. Es el año del estallido de la crisis más profunda de la posguerra y, en términos menos formales, el que marca el quiebre final del hasta entonces espectacular y aun idílico modelo de crecimiento mexicano. Fue un año de ajustes y desajustes, de esperanza y desilusión. También fue el año en que más divisas se fugaron del país como signo inequívoco de que las cosas estaban mal y había que poner a salvo lo ganado. Fue el año en que México quedó con las arcas vacías, cuando se declaró insolvente frente a sus acreedores externos y sintió más que nunca la fortaleza y el poder del dólar. Al iniciarse este año crítico para nadie era un secreto que el peso se encontraba sobrevaluado y en círculos financieros, y sobre todo entre los especuladores, se hablaba de cuál podría ser el valor real de la moneda mexicana: 40, 60, 70, 80 y hasta 64 65 90 unidades por dólar. Era como un juego de apuestas en el que cada quien seleccionaba el número que más le gustara o el que le ofreciera mayores posibilidades de ganancia. El propio Banco de México presionaba, aunque con cierta timidez, para que se realizara un ajuste en la paridad. El peso se deslizaba a un ritmo de 4 centavos por día, pero esto a todas luces era insuficiente y lo único que hacía era alentar la compra de dólares que se expendían libremente en cualquier sucursal bancaria. Y es que la receta que proponía el banco central no resultaba convincente ni siquiera para López Portillo, quien por el contrario había dado muestras, comprometiendo su palabra, de que se la jugaría con el peso hasta el final, reviviendo de paso el mito de la paridad única. Los técnicos del Banco de México, con Miguel Mancera en la retaguardia y Gustavo Romero Kolbeck a la cabeza, habían echado mano de su viejo manual “anticrisis” y en su tradicional lenguaje críptico sugerían la conveniencia de actuar con mayor firmeza en materia monetaria y revisar la relación peso-dólar. En otras palabras, recomendaban una devaluación mayor seguida de un ajuste global en la economía. Dólares en oferta Era un enfoque simplista que pretendía ignorar la situación político-social y reducirla a una mera fórmula monetaria. De algún modo se trataba de la misma receta con que se buscó justificar la devaluación de 1976, la flotación y los deslices posteriores, y que de nueva cuenta se pretendía presentar como fórmula infalible ante los desajustes de la economía. En términos de lógica pura, era una causa a la que se pretendía disfrazar de efecto. Si bien los técnicos del instituto central, que presumían de seriedad y eficiencia a pesar de sus fracasos, no lograron una deva- 66 luación pronto, sí en cambio pudieron aplicar una de sus medidas favoritas: elevar la tasa de interés como mecanismo también “infalible” para retener el ahorro y frenar la fuga de capitales. Pero esa receta, como muchas otras, tuvo efectos contrarios a los buscados y el alza en los réditos bancarios sólo confirmó a los especuladores y hasta al ahorrador común y corriente que lo seguro, lo rentable en ese momento, era la adquisición de dólares, sobre todo cuando se compraban sin ningún problema y hasta los colocaban en oferta. El incremento de los rendimientos a los depósitos bancarios trajo consigo la consecuente elevación de las tasas de préstamo, lo que desalentó la inversión productiva y estimuló la inflación. Industriales, comerciantes y en general todos aquellos empresarios que recurrían a las instituciones de crédito para solicitar financiamiento, dejaron de hacerlo ante lo caro del dinero. Muchos de ellos redujeron el ritmo de actividad de sus establecimientos y se dieron a la práctica de moda: la especulación con la moneda. Las compras de pánico en los bancos iban en aumento. Los empleados y gerentes de esas instituciones ya tenían sus “marchantes” que les demandaban su “reserva de dólares”. El flujo de divisas del país semejaba a una gran hemorragia a la que se pretendía combatir con transfusiones. Todos los dólares que ingresaban vía venta de petróleo y créditos externos salían por un boquete enorme constituido por las miles de ventanillas bancarias. Como consecuencia, la incertidumbre iba en aumento, la inflación se aceleraba y todo se volvía cero, menos el dólar, que seguía en oferta expidiéndose a 26.50 cada uno; pero eso sí, con un riguroso desliz de cuatro centavos por jornada. La moneda norteamericana era la única mercancía barata que se podía adquirir y que además contaba con el respaldo de la palabra presidencial. 67 Febrero loco Al terminar el aciago 1981 e iniciarse 1982, los brindis de año nuevo y los buenos propósitos eran porque la crisis —que se veía inevitable, imparable— no fuera tan brusca. Para nadie era un secreto que los problemas financieros de finales de año anunciaban lo peor, y era claro que los resultados estadísticos del país no podían sostener el equilibrio de ninguna economía. Había que hacer algo. Sí. Sin embargo, el problema del peso —o del dólar, según se vea— se había convertido ya en un algo eminentemente político. Pero mientras las autoridades esclarecían si los discursos y arengas bastaban para detener la especulación, la moneda mexicana comenzaba a hacerse chiquita. A principios de 1982, el peso andaba a la deriva sostenido sólo por declaraciones tronantes, promesas de confianza, llamados al patriotismo monetario, petrodólares, deuda externa y reservas del Banco de México, ante el embate de especuladores y de los números rojos en la contabilidad mexicana con el exterior. Todo por el mito. Porque bastaba saber en las primeras semanas de 1982 que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos era de 11 000 millones de dólares, para esperar lo peor. No sería ya una crisis o un tropiezo, menos aún un bache insignificante. Las estadísticas oficiales no podían ocultar la inminencia de un crack. Se hablaba, ya para entonces, de una conspiración contra el peso. Los mexicanos sabían perfectamente que la mercancía más barata era el dólar y sobre él se fueron, vaciando prácticamente las reservas del banco central. Esos dólares sirvieron para ir construyendo la imagen de que los mexicanos eran los árabes de América Latina, los beneficiarios del “boom” petrolero, los poderosos de los pobres, los nuevos Beverly Ricos. 68 Y no era para menos, pues el acceso a dólares baratos y la galopante inflación interna hicieron ver que en el exterior todo salía regalado. Fue una fiesta de dólares, una gran barata que nunca nadie imaginó. Con maletas llenas de dólares comprados con pesos que dentro valían poco, pero que funcionaban para adquirir una especie de cheques en blanco, los mexicanos se lanzaron a la conquista de la tierra prometida: recuperaron parte de Texas con la adquisición de inmuebles y convirtieron el sur de Estados Unidos en “El dorado” mítico: los comercios “hicieron su agosto” durante meses enteros. Las tiendas para mexicanos florecieron del otro lado de la frontera. Había de todo, hasta empleados bilingües para atender a los que no sabían hablar inglés pero que sí conocían el valor de los signos y colores del dólar. Había que comprar en Penney y no en Liverpool, en Broadway y no en el Palacio de Hierro, en Montgomery Ward y no en Sanborns. Los Mall se multiplicaron en McAllen, Houston y Brownsville. Lo chic era tener tarjetas de Sax y de Penney. Los que no pudieron salir en las páginas de Town and Country sí lograron rehacer su guardarropa en los centros comerciales pegados a la línea fronteriza. Eran los hijos del mito que se comían a la gallina de los huevos de oro. La mañana del 17 de febrero de 1982 la cosa se puso drástica. Las cifras de demanda de dólares le quitaron la sonrisa hasta al director del banco central, Gustavo Romero Kolbeck, tan dado a mostrar su alegría a la menor provocación. El Banco de México quiso ocultar el quiebre con un boletín escueto, cifrado. Se habló del retiro del banco central del mercado de cambios, lo que era igual a una devaluación. Se enfatizó el patriotismo, lo que quería decir que la cosa estaba que ardía. Se culpaba a las tasas de interés internacionales —”nos están matando”, dijo, azorado, Romero Kolbeck ante unos quisquillosos reporteros—, lo cual significaba que el problema era interno. 69 ¿Era una sorpresa? Para muchos mexicanos, no. Sólo era cuestión de tiempo para que la crisis estallara. Ninguna economía podía soportar la presión de la demanda de dólares y los números rojos en las estadísticas más importantes. Ninguna economía. Y eso lo sabían muchos funcionarios, pero se quiso jugar al nacionalismo, a envolverse en el peso y luego lanzarse al vacío del dólar. Y vaya que lo sabían muchos. Ya hacia enero, el rumor de la devaluación aceleró la compra de dólares. El 28 de enero el periódico The Wall Street Journal hablaba de una sobrevaluación del peso de 25 por ciento. Sin embargo, ésta y muchas otras noticias similares fueron retiradas de algunos diarios mexicanos antes de su publicación por peticiones muy concretas de la Secretaría de Hacienda. “Aceleraría la especulación”, justificaban los voceros y funcionarios de esa dependencia, mientras que la especulación se aceleraba a sí misma. El propio gobierno sabía que la crisis tenía que estallar. El 2 de diciembre de 1981, el presidente López Portillo le hizo al meteorólogo financiero y anunció que 1982 sería un año difícil, “quizá el más duro y el más seco”. Otras declaraciones presidenciales, a veces tronantes contra los especuladores y a veces optimistas, también contribuyeron a alimentar la especulación. Nadie creía en nadie, más que en la compra de dólares. Así terminó casi todo el primer bimestre del año. Una sensación de incertidumbre precedió a la quiebra del 17 de febrero. En la noche de ese día difícil comenzaron las horas más largas y penosas del sexenio. En la línea de golpeo Ya no hubo duda. Una devaluación drástica del peso estaba a la vista. Esa mañana las operaciones cambiarías alcanzaron un ritmo frenético. Todo mundo demandaba dólares y las sucursales 70 bancarias solicitaban dotaciones extras de los ansiados billetes verdes con la efigie de George Washington, también sonriente, en el centro. Finalmente en la noche de ese día difícil la burbuja reventó. A través de un comunicado oficial, el Banco de México anunció su retiro del mercado cambiario. Se trataba de una devaluación, pero no se atrevieron a decirlo. Tampoco indicaban la nueva cotización del peso, la cual entonces habría de fijarse de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. En días posteriores a la nueva devaluación, el peso alcanzó una cotización hasta de 70 unidades por dólar, lo que representaba una caída del 70 por ciento, es decir, más de dos tercios de su valor anterior. Al maxiajuste cambiario siguió, como era previsible, un paquete de austeridad que a nadie convenció y sólo aumentó la incertidumbre y la dolarización. Porque con devaluación y todo, la divisa norteamericana seguía vendiéndose libremente en los bancos en cantidades prácticamente ilimitadas y a todo aquel que deseara adquirirla. México seguía firme en la conservación de la más cara de sus libertades: la cambiaria. El nuevo paquete de ajuste, dado a conocer el 19 de ese “febrero loco” por el secretario de Hacienda, que por entonces todavía era David Ibarra Muñoz, establecía entre otras cosas, mayores tasas de interés bancario y anunciaba el reinicio de los deslices del peso una vez que se estabilizara el mercado y pudiera establecerse una nueva paridad. Un día después, el presidente de la República ofrecía en una reunión con las fuerzas armadas su propia versión de los hechos: “En esta semana, el Banco de México sufrió verdaderos asaltos contra sus reservas. Cuando advertí que corrían el riesgo de agotarse, en el silencio de mi despacho de Los Pinos 71 tomé la dolorosa decisión de retirar del mercado monetario al Banco de México para que no volviera a ocurrir lo que pasó en 1976, año en que se tuvo que adoptar una medida equivalente, aunque ya sin reservas en el Banco”. Y luego, en su lenguaje muy característico y bastante gráfico, el jefe del Ejecutivo explicó: “Se los digo a ustedes como representante del pueblo de México: la decisión por mí tomada consideré que era oportuna para que —usando una expresión— no se nos acabaran las fichas, para que la adoptáramos antes de que fuera demasiado tarde y que a la gravedad de las consecuencias, no se agregara la impotencia para seguir manejando nuestra política económica”. La verdad era que el manejo de la economía se le había escapado desde hacía tiempo al gobierno. Se actuaba conforme a las circunstancias y no había más controles que aquellos que flotaban en la imaginación de los “hombres del presidente”. Las reacciones de los diversos sectores en torno a la nueva devaluación eran explosivas. Pero la devaluación, lejos del optimismo oficial, ni alentó las exportaciones, ni ubicó a México en las corrientes de comercio internacional, ni corrigió desequilibrios financieros, ni mejoró las perspectivas de la economía, ni trajo consigo ninguna de las bondades que se pretendieron atribuir. La economía mexicana estaba enferma y la devaluación era el tumor que le estalló y obligó a una intervención de cirugía mayor hecha a destiempo, cuando ya nada podía corregir, sino por el contrario dejaba heridas profundas por donde el paciente se desangraba a ritmo cada vez más acelerado. El alza generalizada de precios, o la inflación, como la han denominado los economistas, se intensificó. Los productos de consumo básico se volvían inalcanzables para gruesas capas de la población, que poco a poco iban prescindiendo del consumo 72 de carne, leche, huevo, y limitando su dieta a aquello que les diera sensación de alimento aunque no las nutriera. La reetiquetación “A río revuelto, ganancia de pescadores”, reza un refrán popular. Y a esta máxima se acogieron gran número de comerciantes, quienes aprovechando el descontrol en los precios y la confusión generalizada en materia económica, se dieron a la alegre y lucrativa práctica de “reetiquetar” los precios de sus mercancías. Los controles que supuestamente ejercían las autoridades eran ignorados por todos, y aunque hubo algunas multas y cierres temporales de almacenes, estas acciones no fueron suficientes para evitar que muchos comerciantes cambiaran todos los días, siempre hacia arriba, el precio de sus productos, bajo un argumento único: “es por la devaluación”. Cada “reetiquetación” alentaba la espiral inflacionaria en la que ya estaba sumido el país. Los obreros reclamaban mayores salarios ante la rápida pérdida del poder adquisitivo. Los empresarios argumentaban que elevar sueldos sólo traería más inflación. Los comerciantes se quejaban de los controles de precios. Los banqueros guardaban prudente silencio y el gobierno pedía calma e improvisaba algunas medidas que pretendían satisfacer a todos por igual. Una de esas medidas fue la recomendación de aumento salarial de emergencia hecha por la Secretaría del Trabajo, el 22 de marzo de 1982. El Diario Oficial señalaba que a partir de esa fecha, los trabajadores comprendidos en los apartados A y B del artículo 123 recibirían un incremento salarial del 30 por ciento, cuando su sueldo no excediera de los 20 mil pesos mensuales. De 20 mil uno a 30 mil pesos, el aumento sería de 20 por ciento, y para los salarios mayores de 30 mil pesos mensuales, 73 el incremento se recomendaba en 10 por ciento. Para darle un carácter formal, el acuerdo publicado en el Diario Oficial establecía que los aumentos de referencia tenían un carácter retroactivo al 18 de febrero último y deberían ser pagados en una sola exhibición, quedando incorporados permanentemente al monto del salario de cada trabajador. Sin la firma presidencial de por medio, la recomendación de la Secretaría del Trabajo fue motivo de discusión en torno a su obligatoriedad. Finalmente fue ignorada por muchas empresas, que argumentando problemas financieros y desequilibrios en producción, no cumplieron o bien lo hicieron en los términos que consideraron más convenientes para sus intereses con la citada resolución. Relevo anticipado Desde los primeros días que siguieron a la devaluación de febrero, el control de cambios había sido planteado formalmente como una alternativa viable para poner freno a la especulación y la fuga de divisas. La sangría de dólares que sufría el país era enorme y las reservas del banco central se habían reducido a poco más de 3 mil millones de dólares, una cantidad mínima dado el tamaño de la economía del país. Sin embargo, esta propuesta no había encontrado eco en los círculos oficiales y el propio López Portillo la había desechado por “impracticable”. No obstante, algunos sectores como el de los trabajadores, y grupos políticos interesados en poner un freno a la fuga de dólares, insistían en la aplicación de la medida, hasta lograr convertirla en punto de discusión a los más altos niveles. La idea del control de cambios, y aún más, la de la nacionalización bancaria, fue objeto de debates y preocupaciones en reuniones que tuvieron como escenario las oficinas de los banque- 74 ros privados, las salas de Palacio Nacional, y por supuesto, los privados del Banco de México. López Portillo respondió en primera instancia a estos hechos y a la difícil situación que enfrentaba el país con una salida fácil: en abril destituyó a David Ibarra y a Gustavo Romero Kolbeck y colocó a Jesús Silva Herzog y a Miguel Mancera en las titularidades de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, respectivamente. Era un paso adelantado del relevo gubernamental. El entonces presidente electo, Miguel de la Madrid Hurtado, enviaba a dos de sus hombres de confianza para hacerse cargo de las finanzas en momentos críticos y en los que ya asomaba de nueva cuenta el “fantasma” del Fondo Monetario Internacional, que a instancias de loe acreedores de México observaba ya muy de cerca el comportamiento de este país en camino de la quiebra. Y el relevo anticipado en las sedes del poder financiero local no la pudo evitar. Las acciones seguidas por Silva Herzog y Mancera fueron en el mismo sentido que las de sus antecesores: elevación de la tasa de interés para hacer atractivo el ahorro en pesos, rechazo al control de cambios y más ajustes presupuestales encaminados a controlar lo que ya era incontrolable por esa vía: la inflación y los desequilibrios en las cuentas nacionales. El descontento y el desconcierto se generalizaban. Ya no sólo los trabajadores, sino también los empresarios medianos y pequeños, algunos comerciantes, los partidos políticos y la gente con sentido común se inconformaban con la situación y advertían que era necesario actuar con firmeza para combatir los dos grandes azotes de la economía: la inflación y la irrefrenable fuga de dólares. El manual de Mancera Los banqueros guardaban un discreto silencio, pero actuaban. El nuevo director del banco central, Miguel Mancera, se 75 apresuró a redactar y hacer circular un folleto titulado “Inconveniencias del Control de Cambios”, que más tarde habría de convertirse en manual infalible para los especuladores. El planteamiento de Mancera era tajante: “Si algún país existe, en donde el control de cambios tenga la máxima probabilidad de fracasar, ése es probablemente México”. Y daba sus razones. El control cambiario no podía operar debido a que las “costas dehabitadas” del país son propicias para el “contrabando”, además de que comparte una frontera de más de 3 mil kilómetros con Estados Unidos, donde no existe control de cambios y cuya moneda es la de más amplio uso internacional. Agregaba que el personal bancario era poco versado en operaciones internacionales, que el entrenamiento del personal aduanal tomaba mucho tiempo, que las importaciones eran enormes, que el turismo y las transacciones fronterizas eran muy importantes para la economía y que había en el país un comercio considerable de oro y plata. En consecuencia, para Mancera y en ese entonces para el Banco de México, ninguna forma de control cambiario era recomendable ni posible para el país. Rechazaba la implantación de un sistema de paridades duales señalando que “no evitaría la fuga de capitales sino que la multiplicaría, dada la pérdida de confianza que sería causada por el establecimiento mismo del control”. Y advertía: “La asignación de divisas al tipo de cambio controlado a los distintos solicitantes del sector privado sería difícil de hacer con acierto y honestidad. La sobrefacturación de importaciones manejadas al tipo de cambio controlado sobrevendría con toda seguridad. Y además, se afrontarían fuertes presiones para adoptar el control de cambios integral”. Luego externaba su conclusión: “La adopción del control de cambios, en cualquiera de sus formas, reflejaría un escapismo a las realidades económicas que nada resolvería y sí conduciría, 76 con toda probabilidad, a la paralización de amplios sectores de la economía nacional al escasear y encarecerse las divisas necesarias para la importación de insumos”. Mientras tanto, las reservas internacionales del Banco de México continuaban consumiéndose para mantener la oferta de dólares en los bancos comerciales, que obtenían excelentes utilidades con los diferenciales de compra-venta. La captación de moneda nacional y la demanda de crédito para la inversión productiva se habían restringido, el ciclo inflación-devaluación-fuga de capitales se había consolidado, pero se insistía en combatir la situación con las mismas recetas que ya habían probado su inoperancia. López Portillo avalaba públicamente el manual de Mancera y expresaba con un dejo de resignación refiriéndose al control de cambios: “Ni política, ni administrativa, ni geográficamente puede controlarse”. Luego hacía una mención a los especuladores con la moneda: “No se los puedo impedir, tal vez ni criticar; hay un precio de oportunidad que satisface el interés individual”. Los sacadólares tenían luz verde, en tanto que el nuevo secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog teorizaba: “… no hay incompatibilidad entre democracia y eficiencia; prueba de que el sistema político mexicano ha sabido construir un dispositivo institucional, que le permite responder a las crisis internacionales sin cancelar sus principios de democracia, justicia, libertad”. Más adelante una justificación ante la crisis: “El problema básico fue que crecimos demasiado rápido y en ese marco se produjo por una parte el oil shock, la baja del precio del petróleo, y un aumento de la tasa de interés… Frente a ello lo recomendable hubiera sido llevar a cabo un ajuste, empero no lo hicimos y, en consecuencia, esa cifra fue cubierta con un endeudamiento externo adicional al que nos habíamos propuesto en 1982”. Sus palabras eran una crítica implícita a David Ibarra, su antecesor, y a la divisa crecimiento con inflación enarbolada por el propio presidente de la República. 77 “No hay de otra” Acto seguido, Silva Herzog señalaba que la situación del país era difícil y obligaba a un ajuste de varios meses que tendría sus costos tales como crecer menos y sacrificar empleos, por lo tanto se trataba de un problema de caja y la crisis estaba bajo control. Fue entonces cuando acuñó una frase que habría de repetirse en todos los tonos y en todos los foros, nacionales e internacionales, como argumento único, irrebatible: “no hay de otra”. Dentro de esa tónica, en mayo y junio se ampliaron las cónsultas con el Fondo Monetario Internacional. En medio tuvo lugar la que iba a ser la última Convención Nacional de Banqueros, con las instituciones de crédito aún en manos de particulares. El evento, celebrado en Acapulco, nunca reflejó la gravedad de la situación que enfrentaba el país. Se habló de la solidez, la eficiencia y la modernidad del sistema financiero; se insistió en que la crisis estaba bajo control y que a pesar de pronósticos pesimistas de los críticos del gobierno, el programa de ajuste se cumplía y daba buenos resultados. La única voz discordante resultó ser la de Enrique Creel de la Barra, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, quien ante el desconcierto de los asistentes a la reunión expresó: “La banca mexicana debe actuar con responsabilidad eminentemente social, ya que al ser una actividad concesionada por el Estado se tiene que ajustar a los lineamientos de política económica y a los objetivos impuestos”. Más adelante hubo un señalamiento que resultó premonitorio: “Una banca elitista, al servicio de unos cuantos privilegiados, ni debe ser concesionada, ni tiene razón de existir”. El director del Banco de México también habló y recitó su letanía: “La captación de recursos en moneda nacional ha mostrado en las últimas semanas un comportamiento poco satisfactorio, ya que 78 aunque las tasas de interés son competitivas, no son lo suficientemente remuneradas. Un objetivo prioritario será elevarlas para que compitan exitosamente con la captación en dólares”. Fracaso monetario Para el mes de agosto, la crisis lejos de estar “bajo control” se había agravado, a pesar de los ajustes y reajustes a la economía, de las elevadas tasas de interés que exigía Mancera y de la irrestricta libertad cambiaria vigente. Las recetas monetarias habían fracasado rotundamente ante una crisis de carácter estructural. El FMI había entrado de lleno al escenario mexicano y por principio de cuentas recetaba más apretones de cinturón y ajustes en la moneda como forma de atacar la emergencia. En un documento enviado al directorio ejecutivo del organismo internacional, la misión que examinó la situación mexicana señalaba: “El staff considera que las autoridades deben estar preparadas para modificar el ritmo al que la tasa de cambio se ajusta, o aun permitir mayor flexibilidad en la tasa de cambio ante posibles presiones en las reservas internacionales del país. “Hasta que la estabilidad se alcance —agregaba el documento—, la flexibilidad de la tasa de cambio requiere orientarse a la tarea de mantener la competitividad externa, pero debe también señalarse que es la mejor forma de hacer frente a los problemas derivados de la falta de confianza”. Las recomendaciones del FMI también se hicieron sentir en otros renglones, y así, el primero de agosto, el gobierno anunció un aumento de 30 por ciento a los precios del pan, la tortilla, las gasolinas y la energía eléctrica, en un intento por fortalecer las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal. Pero esos incrementos sólo atizaron la inflación, que para entonces galopaba a un ritmo cercano al 55 por ciento anual, al tiempo que alertó a los especuladores de que una nueva devaluación se aproximaba y había que apresurarse a comprar dólares y sacarlos del país antes de que se acabaran. 79 Dentro del propio gobierno había divisiones. De hecho ya funcionaban dos equipos que buscaban decidir en materia financiera: el encabezado por Silva Herzog y Mancera, representando al presidente electo, y el que tenía como cabeza visible a José Andrés de Oteyza, secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, quien se mantenía muy cercano y pesaba mucho en el ánimo del Presidente López Portillo. Los sectores productivos tampoco tenían posiciones coincidentes. El movimiento obrero demandaba una enérgica intervención del Estado para frenar la especulación y pedía que no se le dejara caer todo el peso de la crisis. Los industriales hablaban de la descapitalización de las empresas y de la necesidad de fortalecer los fondos de desarrollo ante lo proy.bitivo del crédito bancario y lo difícil de la situación financiera. Los bancos seguían vendiendo dólares a gran velocidad e incluso algunos de ellos enviaban directamente divisas al exterior. Bancomer, entonces propiedad de Manuel Espinosa Iglesias, utilizó un correo personal para remitir cinco millones de dólares a un banco corresponsal en Estados Unidos. Los dólares viajaron en dos grandes maletas al lado de un pasajero que compró boletos de avión de primera clase. No fue caso único, aunque sí uno de los más visibles, pues los dólares fueron detectados por los empleados del aeropuerto. Pero como todo se valía, no hubo mayor problema y, al igual que el jibarito de la canción, el singular pasajero salió “loco de contento con su cargamento” para Nueva York. Los dólares se agotaban en el sistema y los banqueros fueron los primeros en apercibirse de ello y de que algo se avecinaba. El Banco de Cédulas Hipotecarias, entonces dirigido por Ernesto Fernández Hurtado, exdirector del Banco de México, realizó una operación de emergencia y en un solo día remitió 300 millones de dólares al extranjero. Control cambiario Días después, el cinco de agosto, López Portillo retomó el poder en materia financiera y luego de una larga consulta con el secretario de Hacienda, éste anunció la implantación de un sistema dual de cambios, 80 con lo que se ponía fin a la irrestricta libertad en ese renglón, en un intento desesperado de poner un “tapón” a las escasas divisas que restaban en las arcas de la Nación. Silva Herzog explicó la medida en los siguientes términos: “La fórmula que se adoptará conducirá a la vigencia simultánea de dos tipos de cambio: uno preferencial y otro de aplicación general. “Su vigencia será temporal, en tanto que el Programa Integral de Ajuste Económico rinde todos sus efectos. Es de esperarse que, una vez que esto suceda, habrá una conveniencia de los dos tipos de cambio, lo cual hará innecesario el mantenimiento de dos mercados de divisas”. Y advertía: “Esta es una situación nueva, que el país no ha vivido nunca. Por ello habrá que tener serenidad y confianza, para saber aprovechar las experiencias nuevas que surgirán en los próximos días, y evitar distorsiones mayores en el mercado”. Luego reconocía: “Es necesario precisar que la decisión que hoy se anuncia ha sido forzada por las presiones de carácter altamente especulativo que han venido afectando al mercado cambiario”. La medida fue acompañada de hecho por otra drástica devaluación de la moneda. El peso se cotizó en el mercado libre entre 77 y 84 pesos por dólar, mientras el tipo de cambio preferencial fue ubicado en 49.13 pesos por el Banco de México. Esta vez correspondió a López Portillo dar las explicaciones, y en una reunión con representantes de los diversos sectores productivos argumentó: “Lo que se busca es hacer un esfuerzo para administrar las divisas que ingresan al país, fundamentalmente las del petróleo, ideando un sistema defensivo que nos permita destinar esas divisas para lo verdaderamente importante; que nos permita dedicar los dólares que el país ingresa por el petróleo y por el crédito que el Estado obtiene en el exterior, a pagar nuestras importaciones —pero no todas—, no las suntuarias, no las de lujo, no los viajes innecesarios. “A pagar las importaciones de los alimentos en los que todavía somos insuficientes —hay algunos—; a pagar los elementos que necesita la industria para seguir produciendo los bienes de capital, los equipos, las máquinas que necesitamos para seguir creciendo. “Destinar esos dólares para pagar las deudas del sector público 81 y los compromisos del sistema de ahorro de los bancos de México para que éste no pierda su crédito, que es uno de los patrimonios fundamentales”. En la misma oportunidad el presidente de la República argumentó en contra de las devaluaciones, que como la de febrero de ese año, “no resuelve” sino que agrava —como ya lo hemos visto— los problemas. “Chicoteó la inflación y se estableció un círculo vicioso, un círculo perverso que teníamos que mantener muy precariamente en un ambiente monetario muy asustadizo, y no resolvimos sino que agravamos el problema, porque por el propio vicio posdevaluatorio se fueron causando efectos antes inexistentes”, agregó López Portillo, y en seguida pidió: “Que se acabe el negocio de la especulación contra los ingresos provenientes del patrimonio y del crédito del pueblo. No podemos aguantarlo, lo hemos vivido mucho tiempo. Todo puede terminar, y el momento de orientar el destino de nuestras divisas ha llegado al país. El sistema que se nos ocurrió es el que ustedes conocen”. Era la misma fórmula que desde meses antes había sido propuesta una y otra vez por diversas agrupaciones obreras, partidos políticos y respaldada por amplias capas de la opinión pública. Finalmente se actuaba en forma parcial ante lo que desde tiempo atrás era evidente: los dólares se fugaban del país como la sangre en una vena abierta de tajo. López Portillo justificaba la demora: “La medida nos va a crear sin duda problemas; es muy difícil de administrar. Hemos argumentado contra esta medida, pero la hemos tenido que tomar. Se habla de la dificultad de la administración y de la corrupción a la que va a dar lugar. “Efectivamente hay ese riesgo; pero aún corriéndolo, lo peor que nos pudiera pasar sería que estuviéramos en el punto de cualquiera otra de las decisiones. En cambio tenemos la oportunidad, si somos solidarios, si somos honestos, y al hablar de honestidad me estoy refiriendo al sector público, pero también al sector privado que es el corruptor por la contaminación de los sistemas de paridad que puede haber… “Si no nos corrompemos unos a otros, si no queremos corromper y nos negamos a ser corrompidos, el país tiene la oportunidad de mane- 82 jar con más utilidad, inteligencia y honestidad, las divisas limitadas de que ahora dispone”. Negativa presidencial “De otra manera”, enfatizaba el Presidente de la República, seguiríamos en el mundo de lo absurdo, abiertos al saqueo hacia el exterior, indefensos, quejándonos de que los buitres de la inflación nos corroan las entrañas, y a eso me niego, señores”. Empero su negativa no fue suficiente, no obstante que la acompañó de un llamado a la “serenidad y al patriotismo”. Algunas formas de corrupción, sobre todo la bancaria, ya se habían arraigado en el manejo de di-visas desde antes de la implantación del sistema dual de cambios, así que el precio del dólar en el mercado libre se disparó hasta 120 pesos por unidad. Las reacciones eran diversas. El sector obrero, con resignación, se manifestaba dispuesto a aplazar sus demandas salariales a cambio de que no hubiese más alzas de precios; pero los comerciantes se lanzaban contra todo tipo de controles, los industriales hablaban de una descapitalización del 300 por ciento a causa de las devaluaciones de 1982, y las pérdidas del sector privado en su conjunto se estimaban en un billón 300 000 millones de pesos en lo que iba del año. El desconcierto y la desconfianza eran generalizados. La fuga de capitales y la especulación con la moneda persistía, los dólares de las reservas internacionales del país se agotaban, y así, el 12 de agosto las autoridades emitieron un nuevo comunicado: “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México informan que a partir de mañana los depósitos en moneda extranjera se pagarán conforme a lo dispuesto por la Ley Monetaria de 1926, precisamente en moneda nacional. “A fin de que esta medida no dé lugar a condiciones desordenadas en el mercado de cambios, éste permancerá cerrado temporalmente a partir de mañana. “Las obligaciones que tienen los bancos en dólares, así como las que tienen los cuentahabientes que deseen hacer retiros de sus 83 depósitos en dichas monedas, serán pagadas en moneda nacional al tipo de cambio correspondiente al cierre del mercado de hoy, es decir, 69.50 pesos por dólar”. Se trataba de los llamados “mexdólares”, depósitos bancarios hechos en moneda nacional pero teóricamente convertidos a dólares y que se habían establecido desde algún tiempo atrás a efecto de frenar la compra de “billetes verdes” y su posterior remisión al extranjero. Las circunstancias y la realidad obligaban a terminar con esta ficción de dólares que nunca ingresaron al sistema financiero, que ofrecían un rendimiento por los depósitos y que buscaban promover el ahorro interno con las autoridades jugando también a la especulación con la moneda. Quien recurría a los “mexdólares” lo hacía con la certeza de que el peso se iba a devaluar, y si encima le pagaban un porcentaje extra, doble ganancia. Esa era la lógica financiera. Rebelión de banqueros La medida motivó protestas. Algunos de los poseedores de “mexdólares” se decían engañados, exigían que se les entregaran dólares en efectivo o en su caso que se les liquidaran sus depósitos al tipo de cambio libre. Encontraron el respaldo de los banqueros, que en un abierto desafío a las autoridades, publicaron un comunicado suscrito por la Asociación de Banqueros de México en el que se explicaba que no era obligatorio convertir los pesos en dólares. La presión dio resultado y el 16 de agosto se inició parcialmente la transferencia de dólares, no obstante que unos días antes el secretario de Hacienda había recurrido en solicitud de ayuda al gobierno de Estados Unidos en el episodio conocido como el Mexican Weekend. Después de su repentino como misterioso viaje a Washington, Silva Herzog convocó a una conferencia de prensa el 17 de ese mismo mes, en la que sin preguntas de por medio informó que ante la escasez de divisas se habían realizado negociaciones internacionales que arrojaban los siguientes resultados: 84 “Ampliación de las exportaciones de petróleo a un nivel de un millón 700 mil barriles diarios, destinados en su mayor parte a Estados Unidos. Del Fondo de Estabilización Monetaria de la Secretaría de Hacienda Estadunidense, México obtuvo un pago anticipado de mil millones de dólares. “Para las importaciones mexicanas de granos y alimentos se obtuvo, en un organismo de apoyo a las exportaciones estadunidenses, una línea de crédito por 1 000 millones de dólares. “Se acordó una línea de crédito de 1 500 millones de dólares con el Banco Internacional de Pagos. “Se iniciaron conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para utilizar los recursos que en calidad de miembro le corresponden a México”. Las arcas vacías Lo que no se dijo fue que para ese entonces México era ya un país insolvente, que las reservas internacionales habían quedado en cero y que en el Mexican Weekend se había convenido una estrategia con los más altos funcionarios del gobierno norteamericano para así hacerlo saber a los banqueros privados internacionales durante una reunión que tendría lugar el viernes 20 de agosto en el edificio de la Reserva Federal, en Nueva York. (Ver Las arcas vacías, El día que México no pudo pagar. Alejandro Ramos Esquivel. Editorial Diana, 1984.) La fuga de capitales, alimentada por las divisas de las reservas del Banco de México, había cobrado su precio. El país estaba en quiebra y así se reconocía ante la comunidad financiera mundial. La crisis deudora internacional había estallado y México era el principal protagonista. Fueron días intensos. De disputa y confrontación en lo interno y de emergencia pura en el ámbito externo. Como parte del “rescate de México”, la banca privada internacional había formado un comité de vigilancia integrado por representantes de los 14 principales acreedores del país para que se mantuviera al tanto del uso de los 5 000 millones 85 de dólares que en forma de préstamo le otorgaría a esta nación a efecto de que pudiera hacer frente a sus compromisos y no dejara de pagar los intereses de su deuda, que en ese entonces se estimaba en 80 000 millones de dólares, la segunda más elevada del mundo. También se había comprometido el apoyo del Banco de Pagos Internacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el del resto de la banca privada internacional, en virtud de que la insolvencia de México significaría el desmoronamiento del sistema financiero de Occidente. El riesgo era mayúsculo y nadie quería correrlo. En las negociaciones con sus acreedores, México había obtenido en principio un plazo de 90 días en el que dejaría de pagar capital e intereses de su deuda externa. Se trataba de una moratoria temporal, de un roll over para permitirle ganar tiempo y recibir parte de la ayuda convenida a efecto de que pudiera salir de su situación de insolvencia. Los funcionarios mexicanos que habían participado en el arreglo se apresuraron a elaborar un informe sobre la situación del país y a demandar formalmente la prórroga de 90 días para suspender pagos. En un mensaje firmado por Silva Herzog y hecho circular a cientos de bancos a través de la red de télex internacional, el 22 de agosto de 1982, se podía leer: “México sufre una severa escasez de divisas provocada por una masiva fuga de capitales y el virtual cierre de sus accesos a los mercados internacionales de dinero en los últimos meses… Esto nos ha obligado a tomar una serie de drásticas medidas, como una fuerte devaluación del peso, el establecimiento de un sistema dual de cambios, el incremento de precios y tarifas de bienes y servicios que presta el sector público, limitaciones a las transferencias en dólares en depósitos domésticos y el cierre temporal del mercado cambiario… “Además —proseguía el télex—, México ha iniciado negociaciones formales con el Fondo Monetario Internacional y espera firmar un acuerdo con el mismo en octubre próximo… Una vez suscrito el convenio, el Fondo proporcionará cerca de 4 500 millones de dólares a México durante un periodo de 3 años, en los que el país aplicará un severo programa de ajuste económico”. Era la radiografía de un país en plena crisis financiera. Sin embar- 86 go, no daba ningún indicio del “gran golpe” político que se avecinaba. López Portillo, de nuevo en el poder, había ordenado una alternativa viable para poner fin al caos en que se desenvolvía el país. A través de Oteyza había recontactado a Carlos Tello, secretario de Programación y Presupuesto al inicio de su régimen y quien había renunciado al cargo por no estar conforme con las políticas derivadas del acuerdo suscrito por México con el FMI, a raíz de la devaluación de 1976. Tello, junto con un grupo reducido de colaboradores y amigos, trabajó en secreto. Nadie en esos días imaginaba una sorpresa como la que preparaba López Portillo en su sexto y último Informe de Gobierno a la Nación. A pesar del sistema dual de cambios, los dólares seguían saliendo. Los bancos privados hacían grandes negocios con la venta de divisas. Por concepto de estas operaciones, tan sólo en el mes de agosto, registraron utilidades por 9 000 millones de pesos. Esto literalmente motivó la furia de López Portillo, quien en el pecado les hizo llevar la penitencia. La nacionalización bancaria El primero de septiembre de 1982, en el nuevo Palacio Legislativo de San Lázaro, frente a los poderes legislativo y judicial y en una cadena nacional de radio y televisión, el presidente de la República expresó: “México, al llegar al extremo que significa la actual crisis, no puede permitir que la especulación financiera domine su economía sin traicionar la esencia misma del sistema establecido por la Constitución: la democracia como constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. “Tenemos que cambiar. Decisión siempre dura, pero que no puede seguir entronizada en la posibilidad de sacar recursos cuantiosos al exterior, y después pedirle prestado migajas de nuestro propio pan. Todo ello propiciado y canalizado por instituciones y mecanismos especulativos. “La producción, agobiada por los resultados de los fenómenos exteriores que acabamos de describir y por el manejo que se ha hecho 87 de nuestros recursos, no encuentra forma de financiarse. Se está sofocando. Para salvarla requerimos de toda la concentración posible de los medios para que las empresas públicas y privadas, agrícolas e industriales, puedan continuar con las actividades que dan empleo y sustento a los mexicanos”. El gesto serio, circunspecto de López Portillo y el tono grave de su voz ayudaban a crear un ambiente de expectación. Su descripción de la situación que vivía el país y las culpas que implícitamente atribuía a las instituciones privadas de crédito, se fueron haciendo más explícitas a medida que avanzaba la lectura de su informe. “Tenemos —enfatizó— que organizamos para salvar nuestra estructura productiva y proporcionarle recursos financieros para seguir adelante; tenemos que detener la injusticia del proceso perverso: fuga de capitales-devaluación-inflación que daña a todos, especialmente al trabajador, al empleo, a las empresas que lo generan”. Acto seguido, una leve pausa y el anuncio inesperado, acompañado de una retórica singular, dramática, que impactó a propios y extraños: “Estas son nuestras prioridades críticas”, resumió López Portillo, y dijo: “Para responder a ellas he expedido en consecuencia dos decretos: uno que nacionaliza los bancos privados del país, y otro que establece el control generalizado de cambios, no como una política superviviente del más vale tarde que nunca, sino porque hasta ahora se han dado las condiciones críticas que lo requieren y que lo justifican. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear”. Se había llegado al límite. Los hijos del mito se habían comido a su propia madre. Los jirones de aquel mito que forjó a una nación no convencían a nadie ni servían para nada. ¿Cómo salir del hoyo? Sin reservas, sin credibilidad, sin influencia social, sin convencimiento real de que el país estaba bajo control o de que el problema era sólo de caja, había que tomar decisiones de fondo. Y se tomaron. Populismo financiero Bien a bien nadie lo podía creer. Tres días antes de su sexto informe de gobierno, el Presidente López Portillo pidió la atención nacional porque diría y anunciaría cosas importantes. Antes de las once de la mañana del primero de septiembre de 1982, repetiría esto tres o cuatro veces, pero sin hacer mayor revelación. A diferencia de otros años, el texto del informe no fue entregado a los periodistas en la madrugada del día primero, sino unos minutos antes de que se iniciara su lectura. Ahí, en letras de molde, con toda claridad se anunciaban las medidas que habían de impactar a todo el país y trascender de inmediato al extranjero. La nacionalización de la banca y el control integral de cambios eran una sorpresa para todos, hasta para los banqueros. 88 89 “Es injusto. La nacionalización no resuelve sino que agrava los problemas”, declaró Carlos Abedrop, presidente de la Asociación Nacional de Banqueros. “No puede ser”, coincidían en señalar los dirigentes del sector privado. Los trabajadores y los partidos políticos —a excepción del PAN y el PDM— estaban felices, veían una luz al final del corredor. Durante los meses, años, previos, la economía había estado en manos de las fuerzas especulativas. El dólar se había convertido de hecho en la moneda nacional. Informes especiales para el Presidente le decían que los promotores y beneficiarios de la devaluación eran los banqueros, que en las ventanillas de las sucursales bancarias se aconsejaba cambiar pesos por dólares y que de ahí salían muchos rumores. Agregaban que algunos gerentes de bancos hacían su propio negocio, comprando dólares sin registrar las operaciones y quedándoselos para revenderlos por fuera a clientes muy seleccionados. A partir del establecimiento del tipo dual, las ganancias de los bancos aumentaron en el renglón de operaciones cambiarias, ya que había un diferencial de 20 pesos entre los tipos de cambio libre y controlado, mismo que iba íntegramente al renglón de utilidades de las instituciones de crédito. La inestabilidad de la moneda también trabajaba en su favor en lo referente a préstamos, ya que los propios bancos mexicanos habían otorgado una gran cantidad de créditos en dólares a empresas del país, que al momento de la nacionalización estaban en quiebra técnica. A fuerza de devaluaciones del peso, sus pasivos eran mayores que sus activos y de hecho no podían hacer frente a su realidad financiera. En esta situación se encontraban varias empresas del Estado, entre ellas Teléfonos de México. Sin embargo los más apremiados, como se revelaría muy poco tiempo después, eran algunos grupos industriales del sector privado que se habían endeudado alegremente en dólares, 90 tanto en México como en el extranjero, y cuyos pasivos se habían multiplicado por cinco en poco más de seis meses, al pasar la cotización del peso de 26 a 50 y luego a 120 unidades por dólar. Alfa, Visa, Cermoc, resultaron algunos de los casos más sonados. Esto significaba que lo más importante de la planta productiva del país estaba en serio riesgo de desaparición. La desconfianza era generalizada, no había firmeza en el rumbo y López Portillo veía y sentía que el país se le desmoronaba entre las manos. La economía se había dolarizado a causa de la especulación o bien por razones legítimas como la capitalización de las empresas con moneda extranjera. Esto es, al endeudarse en dólares, muchas compañías buscaban tener una reserva en esa divisa para poder hacer frente a sus pagos. A esto las obligaban las circunstancias y el hecho de que las tasas de interés, es decir los réditos que tenían que pagar, eran inferiores en los préstamos en dólares que los que se cobraban en financiamientos en moneda nacional que, siguiendo la vieja teoría del Banco de México, iban permanentemente al alza y se ubicaban en agosto de 1982 a tasas por arriba del 80 por ciento anual. Paralelamente el país se había declarado insolvente ante la comunidad internacional, y aunque ya contaba con una prórroga de 90 días para dejar de pagar intereses y amortizaciones de su deuda externa, sólo se había ganado tiempo que de poco o nada serviría sin cambios en lo interno. La crisis del gobierno, como la veía el Presidente en particular, se había iniciado como financiera, avanzado a lo económico y apuntaba a lo social. Pero en realidad era una crisis de credibilidad, de confianza. En el terreno de lo personal el estado de cosas golpeaba fuertemente la autoestima de un hombre pasional como López Portillo, quien se negaba a aceptar su fracaso como gobernante. De ahí que en su sexto informe de gobierno, la nacionalización de la banca haya sido interpretada por muchos como una revancha contra los banqueros, sus viejos amigos y antiguos aliados. 91 Realmente la medida respondía a motivaciones distintas, en el fondo algunas de carácter técnico. Para aplicar un control integral de cambios como el que se proponía para frenar la especulación y salvar la planta productiva, era necesario que los bancos privados pasaran a manos del Estado, pues de otra manera no había posibilidad alguna de tener éxito, ya que se daba por descontado que los banqueros no iban a atentar contra su propio negocio, además de que se proyectaba un giro radical para el sistema financiero donde hombres como Manuel Espinosa (Bancomer), Agustín Legorreta (Banamex), Eloy Vallina (Comermex) y otros por el estilo no tenían cabida. Los dólares del informe Sin embargo, la pasión y la emoción que con frecuencia embargaban a López Portillo le dieron a las cosas un cariz distinto. Habló de que el país había sufrido el peor saqueo de su historia, y responsabilizó a los banqueros. Denunció la especulación y otras prácticas financieras que atentaban contra el interés nacional, y responsabilizó a los banqueros. Habló de desnacionalizados que habían exportado su lealtad y sus dólares, y responsabilizó a los banqueros. También dio cifras: Las propiedades de mexicanos en Estados Unidos llegaban a 25 000 millones de dólares, los depósitos en bancos norteamericanos ascendían a 19 000 millones, y se estimaba que en conjunto la fuga de capitales superaba los 50 000 millones de dólares. López Portillo definió esto como el peor saqueo sufrido por el país en toda su historia. Enfatizó que contra la fuga de capitales no hay fondos suficientes que alcancen, dijo que falló la conciliación de la libertad de cambios con la solidaridad nacional y procedió a dar el anuncio de la nacionalización de la banca y de la implantación del control integral de cambios. 92 El nuevo modelo Estas medidas fueron acompañadas con un relevo en la dirección del Banco de México, donde Miguel Mancera Aguayo fue sustituido por Carlos Tello Macías, el arquitecto de la nacionalización bancaria y cabeza de un reducido grupo que se proponía, en el corto tiempo que le restaba al gobierno de López Portillo, implantar un nuevo modelo financiero en el país. Clemente Ruiz Duran, quien llegó con Tello al banco central, donde ocupó el secretariado técnico, explica el desafío de ese momento: “La responsabilidad era enorme, era una responsabilidad histórica, una responsabilidad con la nación. “Echar a andar las cosas no era una cuestión fácil, como había señalado el Ejecutivo; se había llegado a este momento en condiciones críticas. Se requería establecer un control generalizado de cambios, sólo que sin divisas; era necesario dictar nuevas reglas a la política monetaria y crediticia, pero sin alterar el orden institucional, y todo esto en el marco de un gobierno que terminaría su gestión en 90 días más”. El primer objetivo después de la nacionalización era mantener la confianza y así, el sábado 4 de septiembre de 1982, Carlos Tello anunció en cadena nacional de televisión que no había ninguna afectación a los depósitos bancarios y que se respetarían íntegramente los valores, joyas y dinero guardados por el público en las cajas de seguridad de los bancos. También informó que los depósitos en cuentas de ahorros que durante años habían ofrecido un rendimiento de 4 por ciento anual, lo tendrían en adelante de 20 por ciento con el propósito de estimular y premiar al pequeño ahorrador. Igualmente, a partir de esa fecha quedaron suprimidas las comisiones que cargaban los bancos por el manejo de cuentas de cheques. Pero sin duda la medida más importante anunciada por Tello consistía en el regreso a la paridad fija del tipo de cambio. El peso dejaría de “flotar”, de deslizarse, de hundirse, por lo menos durante algún tiempo, en el que tendría dos paridades: 50 y 70 unidades por dólar. 93 La cotización “preferencial” de 50 pesos por dólar estaba orientada al suministro de divisas para la planta productiva, a efecto de que pudiera cubrir sus compromisos más apremiantes con el exterior y realizar las impartaciones estrictamente necesarias para evitar la paralización de la actividad económica. La correspondiente a 70 pesos por dólar se destinaba a otros usos tales como viajes, gastos médicos, importaciones no necesarias y usos diversos. Dada la prácticamente inexistencia de dólares en el sistema bancario para estos requerimientos, se limitó su venta a cantidades muy reducidas, de hecho insignificantes. Una vez establecidas estas paridades se procedió a terminar con los depósitos en dólares hechos en bancos del país, mediante su conversión a pesos mexicanos. 12 000 millones de los llamados “mexdólares” fueron devueltos en moneda nacional. El Banco de México explicó la decisión en los siguientes términos: “Nadie que haya depositado sus activos en moneda distinta de la mexicana podrá llamarse a engaño. Recuperarán sus inversiones y el rendimiento que éstas generan, a la paridad más alta para los dos que se han fijado: 70 pesos por dólar”. Y enfatizaba: “Habrán realizado una ganancia muy considerable en pesos mexicanos —en la mayor parte de los casos, de más del 150 por ciento en poco más de medio año—. Como se indica en el decreto de control de cambios del primero de septiembre, el sistema bancario nacionalizado dejará en lo sucesivo de recibir este tipo de depósito y de conceder crédito en otra moneda que no sea la mexicana, que por ley es la única de curso legal en el país”. Al mismo tiempo se ofrecía a las empresas cancelar sus adeudos en dólares al tipo de cambio de 50 pesos por unidad en lo correspondiente a préstamos contraídos con bancos nacionales. Muchas empresas así lo hicieron y mejoraron sustancialmente sus estados financieros. Otra medida importante adoptada por el gobierno fue la baja en las tasas de interés bancario, con el propósito de reducir el costo del crédito y alentar la actividad productiva. En su libro 90 días de política monetaria y crediticia independiente, Ruiz Duran precisa los alcances del nuevo modelo financiero que entró 94 en operación: “Para las empresas esto significaba una reducción sustantiva en sus costos. Para dar una idea del efecto de esta medida debemos señalar que algunas empresas habían registrado sus deudas a 120 pesos al finalizar agosto, y ahora el Estado les permitía hacerlo a 50 pesos; es decir, el ahorro en desembolsos era de alrededor de 231 000 millones de pesos. “Los empresarios utilizaron de inmediato esta ventaja empezaron a liquidar en septiembre los créditos que tenían contratados en monedas extranjeras con la banca; en los dos primeros meses se convirtieron 1613 millones de dólares, es decir, el 48 por ciento del total. Al iniciarse el mes de noviembre se decidió ampliar la medida permitiendo la liquidación por anticipado de estos créditos”. Choque de tendencias Todo lo anterior representó un subsidio de la banca nacionalizada a la planta productiva. El valor real del peso era de alrededor de 60 por dólar, por lo que el tipo de cambio preferencial también se encontraba subsidiado. El nuevo modelo significó un respiro, la inflación se redujo de 10 por ciento en agosto a 5 por ciento en septiembre y así se mantuvo en los dos meses siguientes. Sin embargo, el control de cambios funcionó con muchas dificultades y la realidad es que no alcanzó a impedir la fuga de dólares. Lo que sí pudo lograr fue que la dolarización no se alentara desde dentro del sistema, pese a que la paridad fija estaba condenada a ser una ilusión, y así se habría de probar unos cuantos meses después. Al conjunto de medidas aplicadas durante los 90 días que siguieron a la nacionalización de la banca, se le conoció muy pronto bajo la denominación de “populismo financiero”, encontrando fuerte resistencia, sobre todo en el interior del propio gobierno. 95 Tello y su reducido grupo no formaban parte del “clan” financiero del país y sus acciones y argumentos eran descalificados, señalándolos como “irrealistas” y contrarios a toda ortodoxia. La apertura de esta polémica corrió a cargo de Silva Herzog. Marginado del proceso nacionalizador, el secretario de Hacienda se enteró de los decretos horas antes de la lectura del VI Informe Presidencial. Sin mucho ánimo, como una formalidad burocrática, presentó su renuncia al presidente de la República, pese a que firmó el decreto nacionalizador y, en palabras de López Portillo: “pasó a la historia”. Con esa misma formalidad el funcionario fue ratificado en el puesto y le dieron instrucciones de darle posesión a Tello Macías en el Banco de México, cosa que hizo sin convicción. Poco después salió con destino a Toronto, Canadá, para intervenir en la reunión anual conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La propia nacionalización tenía enfoques distintos para Silva Herzog y Tello Macías. (Véase La Nacionalización de la Banca, David Colmenares, Luis Angeles, Carlos Ramírez. Terra Nova, 1982). El nuevo director del Banco de México hablaba de relanzar a la banca como instrumento de desarrollo, al margen de funcionamientos anteriores. Para él, si el sector financiero privado había servido para la especulación, en manos del Estado podría utilizarse para la recuperación. Para tal fin fijó objetivos que serían alcanzados por la banca nacionalizada: fortalecer el aparato productivo y distributivo del país, reordenar el sistema de crédito, detener las presiones inflacionarias, brindar seguridad a los ahorradores, apoyar a los pequeños cuentahabientes y bajar las tasas de interés. En Toronto, Silva Herzog declaraba que no debía haber tanto cambio en los principios bancarios: “Deberá mantenerse el principio fundamental de la operación financiera, pagar al ahorrador un 96 rendimiento atractivo y evitarse todo intento de subsidio que impediría el buen uso de los escasos recursos de que dispone”. Lo cierto es que en tres meses las utilidades del sistema bancario se redujeron en forma sustancial y a través de subsidios se canalizaron al apoyo de las paridades fijas, a la conversión de depósitos en divisas y moneda nacional y al respiro financiero de la planta productiva. Los objetivos de la nueva banca no consistieron en seguir acumulando ganancias estratosféricas, sino en tratar de salvar la situación y desdolarizar la economía. Para alcanzar esas metas, Tello y su grupo se apoyaron en la institucionalidad con que actuaron la mayor parte de los funcionarios del sector financiero, que respetaron en el nuevo modelo aunque estaban en desacuerdo con él y a algunos les parecía descabellado. Otros pensaron que el nuevo equipo había llegado para quedarse. Recordaron que Tello y De la Madrid Hurtado habían sido compañeros en la dirección de crédito de Hacienda y pensaron que ésa sería la tónica del gobierno que entraría en funciones en diciembre de ese año. Subterráneamente la inconformidad contra los nuevos ocupantes de la dirección del Banco de México sí era abierta. Funcionarios del banco central mantenían contacto permanente —extraoficinas— con gente de la Secretaría de Hacienda, donde el equipo de Jesús Silva Herzog tampoco simpatizaba con el “populismo financiero”. Los mayores enfrentamientos entre estas dos tendencias se dieron, sin embargo, en el terreno de la negociación internacional. La nacionalización de la banca había sembrado pánico entre muchos de los banqueros internacionales acreedores de México, quienes veían en la medida un adelanto de lo que para ellos representaba una pesadilla: la suspensión de pagos. De pronto quisieron saber todo acerca de Carlos Tello. Los rumores de que era comunista habían trascendido las fronteras motivando muchas preocupaciones. Algunos también creyeron que era un primer enviado 97 del futuro gobierno y se pusieron a temblar. Tello tenía su historia y no resultaba tranquilizadora para la salud de los banqueros internacionales. Hombre duro, de convicciones arraigadas, había sido secretario de Programación y Presupuesto al inicio del régimen de López Portillo y renunció al cargo en 1977, cuando denunció públicamente que el programa monetario de Hacienda estaba asesorado por funcionarios del FMI. En su libro La Política Económica en México 1970-76, Tello Macías se refiere a los programas de estabilización y a la presencia del FMI como “la obstinación de revivir cadáveres”. Y agrega: “La única alternativa a este tipo de estratagemas (las del FMI) es la conformación de una nueva estrategia para el desarrollo nacional, que ponga de inmediato las medidas necesarias para reorientar la economía hacia objetivos de mayor producción y empleo, de satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población, de redistribución del ingreso entre grupos y regiones del país, de mantenimiento de nuestra soberanía como nación, de fortalecimiento de nuestra independencia económica y nuestras libertades democráticas”. Después de la nacionalización de la banca en 1982, e incorporado a las negociaciones con el FMI, Tello, según refiere Joseph Kraft en su reporte sobre El Rescate de México, daba la impresión de ser un hombre que batallaba, casi solo, por una buena causa contra las revueltas fuerzas del mal. “Según Tello —escribe el investigador norteamericano—, De la Madrid, Silva y la mayoría de los burócratas mexicanos estaban alineados con el FMI, Volcker y los bancos internacionales”. Para cuando Tello llegó al Banco de México, la negociación con el Fondo Monetario Internacional estaba en marcha y se esperaba un pronto acuerdo. México recibiría 3 800 millones de dólares de ese organismo financiero, que además serviría de aval para que el país pudiera obtener 5 000 millones de dólares en créditos 98 de la banca privada internacional, a efecto de que pudiera hacer frente a sus necesidades de divisas y continuar con el pago del servicio de la deuda externa. La presencia del nuevo director del banco central en las negociaciones con los banqueros y con el “staff” del FMI hizo que cobraran un giro diferente. Tello y su grupo no aceptaban las condiciones del reajuste económico que se pretendía imponer a México y que implicaba un sacrificio del bienestar social, de los salarios y del empleo de grandes capas de la población. Esto complicó muchísimo las cosas. El acuerdo alcanzado en principio por Silva Herzog y su hombre de confianza, Ángel Gurría, entonces director de deuda externa de la Secretaría de Hacienda, estaba muy cerca de irse por la borda. Los banqueros estaban desconcertados y cada vez más preocupados. El cambio de autoridades financieras en el banco central mexicano y la implantación de un nuevo modelo doméstico, chocaba de lleno con las políticas recomendadas por el FMI y aprobadas por los banqueros acreedores. En la reunión conjunta del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional a la que asistían Silva Herzog y sus hombres de confianza, el caso de México fue el eje de las discusiones, de las angustias de los banqueros. Frente a la nueva política financiera implantada en ese país, la nacionalización de la banca pasaba a ser un asunto menor. Después de todo, desde la óptica de los acreedores, una medida semejante aseguraba que México asumiría sus compromisos de deuda íntegramente, incluyendo los de las empresas del sector privado, que en conjunto ascendían a la nada despreciable suma de 20 000 millones de dólares. Sin embargo la presencia de Tello en el eje del sector financiero mexicano sí les quitaba el sueño y les hacía dudar del futuro de Jesús Silva Herzog, en quien habían encontrado un interlocutor confiable. El principio de restructuración, la carta de intención con 99 el FMI y hasta el pago de los adeudos mexicanos estaban en el aire. Las noticias que recibían los banqueros reunidos en Toronto eran inquietantes. Después de la nacionalización de la banca y de la implantación del control integral de cambios, el presidente López Portillo había recobrado popularidad. La gente no se precipitó a los bancos a retirar su dinero, sino que confió en la nacionalización y en su gobierno. Faltaban divisas Los ocupantes del Banco de México hicieron cuentas y encontraron que faltaban divisas, que no había dólares suficientes para hacer frente a los compromisos del país en lo que restaba del sexenio, así que decidieron encarar de lleno la negociación con la gente del FMI. En lo que también se ha definido como otra de las claras manifestaciones del “populismo financiero”, el grupo de Tello, contando con el amplio apoyo de López Portillo, consideró que se podía negociar con el Fondo desde una posición de fuerza, por lo que se rechazó todo arreglo alcanzado hasta antes de la nacionalización. Esto hizo pensar a Gurría y al propio Silva Herzog que probablemente la estancia del grupo Banxico se alargaría más de 90 días, es decir, que se quedarían hasta el otro sexenio. Pero no, pronto recibieron instrucciones que despejaron sus dudas y en esos días se vio al entonces subsecretario de Hacienda, Antonio Enríquez Savignac, cenando en un restaurante de Nueva York con un grupo de banqueros internacionales, a quienes pidió calma y tiempo a que llegara el nuevo gobierno, el de Miguel de la Madrid Hurtado. Ajenos a estas acciones, los integrantes del grupo Banxico intentaron lo que parecía imposible: firmar con el FMI un convenio de facilidad ampliada que se rigiera por pautas contrarias a las 100 políticas tradicionales de la organización multilateral. Los puntos defendidos por los negociadores mexicanos eran los siguientes: a) La orientación de la política monetaria y crediticia se mantendría en apoyo a la producción. b) No se aceptarían modificaciones al sistema cambiario. c) No se aceptarían restricciones a las condiciones de vida de los trabajadores, a través de los topes de aumentos salariales. Las condiciones de vida de los trabajadores no eran negociables con entidades del extranjero. Empero, estos buenos deseos pronto chocaron con la realidad y con la dureza del FMI y de los bancos acreedores. Las condiciones que exigía México eran inaceptables y las negociaciones fueron suspendidas temporalmente. En el ínter, el grupo Banxico seguía actuando y en sus filas surgió una propuesta mucho más audaz que también mereció el apoyo del Presidente López Portillo. Se trataba de utilizar una suspensión de pagos de la deuda externa para forzar al Fondo y a los banqueros a flexibilizar sus posiciones. Para entonces otros países de América Latina, como Argentina, Brasil y Venezuela, se encontraban en el umbral de la quiebra técnica, muy cerca de una situación como la vivida por México en agosto de ese año. Así que se pensó y se propuso una moratoria conjunta. Una medida de esa naturaleza resultaba terrorífica. Los cuatro países mencionados representaban las tres cuartas partes de la deuda externa de América Latina, que ya ascendía a 250 000 millones de dólares. La suspensión de pagos significaba la quiebra del sistema financiero internacional. La propuesta mexicana se hizo por conductos informales, aunque se dijo que el propio López Portillo habló telefónicamente con sus homólogos de Venezuela, Brasil y Argentina. Esto se filtró hasta los banqueros acreedores, quienes no daban crédito a lo que sucedía y exigían orden. 101 Finalmente López Portillo consideró que había que dejar el manejo del país al nuevo gobierno y a partir de octubre perdió toda fuerza el grupo del Banco de México. Los países convocados a la moratoria conjunta no la aceptaron, por considerar que su situación no era tan difícil como la mexicana y había otros caminos menos drásticos para negociar. Los banqueros internacionales y la gente del Fondo respiraron. Las negociaciones con México se reiniciaron en un clima más tranquilo, de menos oposición, y finalmente devinieron en una carta de intención que se firmó el 10 de noviembre de 1982 y que seguía, palabras más, palabras menos, los lineamientos tradicionales de ese tipo de documentos. México tendría que apretarse el cinturón por lo menos durante los tres años siguientes. Mercado negro Mientras esto acontecía en los elevados círculos financieros del país y del extranjero, por otro lado, dentro y fuera del territorio nacional se había extendido un “mercado negro” del dólar. El control integral de cambios no fue suficiente para frenar la fuga de capitales, aunque sí redujo la especulación al colocar menos dólares en el sistema financiero. En la zona fronteriza norte del país, la que se extiende a lo largo de más de tres mil kilómetros de línea divisoria con Estados Unidos, fue donde se presentaron mayores problemas. Hubo un enorme contrabando de dólares y de pesos, según se requiriera y como la oportunidad se presentara. Las casas de cambio que se establecieron en ciudades fronterizas norteamericanas hicieron grandes negocios: vendían dólares a precios sustancialmente más elevados que el cambio oficial en México y tenían mucha demanda. Nadie creía en las paridades fijas, mucho menos los mexicanos, que por necesidad o desconfianza se apresuraban a convertir sus 102 pesos en dólares al precio que se les demandara. La psicosis del dólar seguía operando y tenía en el manual escrito por Miguel Mancera la guía más eficaz para burlar los controles cambiarios. El primero de diciembre de 1982, el “populismo financiero” había llegado a su fin y uno de sus impulsores resumía: “Al finalizar los 90 días, el país había logrado avanzar en la estabilización de los costos financieros, lo cual habría repercutido en una estabilización del proceso inflacionario, cuyos incrementos mensuales se habían mantenido en 5 por ciento, cifra menor a la tasa media anual. “Por otra parte, se había logrado fortalecer el proceso de capta-ción, lo que reflejaba la confianza del ahorrador medio en la banca nacionalizada; se había optado por la legalidad, no por los merca-dos paralelos. “La política implementada en estos 90 días fue menos exitosa en cuanto a frenar la caída de la producción o evitar la fuga de capitales, para lograr esto se hubiera requerido de una política global y no dejar que la política monetaria actuara unilateralmente sin encontrar eco en el resto de otras políticas de Estado. Se avanzó y se mostró que había un camino alternativo y se desmitificó la política monetaria”. Al día siguiente, el 2 de diciembre, Carlos Tello entregaba el cargo ahora a su antecesor, Miguel Mancera Aguayo, quien luego de 90 días de ausencia forzada volvía a la dirección del Banco de México trayendo consigo el “orden”, la ortodoxia y su imprescindible manual en contra del control de cambios. El retorno de los brujos Para el amanecer del 30 de noviembre de 1982 el reporte meteorológico no anunció cambios importantes en la temperatura ambiente. Sin embargo, el tiempo político y económico estaba más que caliente. Aquel martes se habían reunido en la Ciudad de México más periodistas que nunca, incluso superando en número a los que cubrieron la Olimpiada de 1968 o el Mundial de Fútbol de 1970. El cambio de gobierno, que se formalizaría al mediodía del primero de diciembre, había generado expectativa en muchas partes. El nombre de México, aunque fuera por su crisis, estaba ya en las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. Varios hechos estaban apuntados en las libretas de los enviados especiales de publicaciones internacionales. Las quinielas iban a enfrentarse esa noche a la realidad y los gabinetólogos de café iban a conocer los resultados de sus listas tachadas e inentendibles. Algunos nombres eran ya seguros, sobre todo del equipo cercano al que ya era virtualmente presidente de la República. También en las libretas estaba apuntada una pregunta, tal vez la más importante del momento. Se sabía, por quienes comprendían los enmarañados laberintos del sistema político mexicano, que la banca no volvería a sus dueños, aunque sí se inventarían algunos 103 104 mecanismos para reconciliar al gobierno con los exbanqueros resentidos y amargados. Pero no era esa la mayor preocupación, sino otra: ¿qué iría a pasar con el peso? Conocida era ya —los discursos del candidato presidencial priísta y posteriormente presidente electo circulaban subrayados por escritorios de los interesados y por los que habían hecho de la especulación un muy retribuible oficio— la forma de pensar de Miguel de la Madrid. Conocida era su posición no sólo ante la nacionalización de la banca, sino respecto al control de cambios. Muchos sonreían con picardía porque eran demasiados los rumores que afirmaban que algunos de los economistas funcionarios del pensamiento económico conservador estaban bombardeando la Casa del León Rojo (la residencia particular del nuevo mandatario), con evaluaciones y análisis negativos sobre el control cambiario. Esa noche el gabinete sería conocido. Un hecho llamó la atención de algunos periodistas mexicanos: la expectación mayor no era conocer los puestos claves en las secretarías de Hacienda, Programación o Gobernación. Cierta dosis de morbosidad y curiosidad por saber por dónde marcharía el país en asuntos monetarios había provocado apuestas clandestinas para saber quién iría a ocupar el perseguido sillón del tercer piso de la calle de Condesa No. 3, esto es, la dirección del Banco de México. No pocos pensaban que Carlos Tello Macías ligaría puesto, según rumores que comenzaron a preocupar a mucha gente a mediados de noviembre. Otros buscaban en la lista de economistas del grupo Banco de México al hombre idóneo para conducir la política monetaria del país. Al igual que la mayoría del equipo económico del entonces presidente electo, los candidatos al banco central ostentaban en sus curriculums —ahora con orgullo, pero tres meses antes con mucho temor— su paso por las principales universidades del pensamiento económico conservador: Chicago, Yale, Harvard. A tres meses de distancia, la figura de Tello se había diluido entre chistes y ataques sin piedad. No tenía ya aquel día la fortaleza y el nombre de 90 días antes, cuando una nota del The New York Times concluía escuetamente: es obvio que después de la nacionaliza- 105 ción bancaria y el control de cambios Carlos Tello Macías era el hombre para el Banco de México. Pero ni hombre ni decreto cambiario pudieron revertir el pánico de muchos mexicanos. La credibilidad del gobierno estaba en su nivel más bajo, al grado de que la Secretaría de Hacienda tenía que disminuir las declaraciones tronantes de López Portillo contra los sacadólares porque esa inquina provocaba mayor fuga de divisas. Las evidencias de que los sacadólares no descansaban ni en fin de semana eran las cifras e informes confidenciales que aterrizaban todos los días en los escritorios de funcionarios de alto nivel. Tan sólo en los tres últimos meses de 1982 —sobre todo en octubre y noviembre— se fugaron del país 2 626.1 millones de dólares, el 33 por ciento de la fuga total del año. Sin mito alguno al cual aferrarse, el peso se hundía en el pantano de la especulación, con un dólar atado al cuello. Más que asesinato impune, parecía eutanasia declarada. Así las cosas, ese último día de noviembre de 1982, Carlos Tello Macías estaba seguro de que sus horas de permanencia en Condesa estaban contadas. Y sabía además otras cosas: al día siguiente empezarían nuevas políticas y muchas de los últimos 90 días se cambiarían sin miramientos. Respecto a la nacionalización de la banca, los mecanismos de operación se habían trasladado al ala norte de Palacio Nacional. Lo que quedó en sus manos fue el control de cambios y la operatividad de esta decisión dedicó justamente esos 90 días. Pero no más. A punto de salir de su despacho, Tello anotó en una tarjeta una breve frase que posteriormente recogería en su libro sobre esos acontecimientos aún frescos: “Duró muy poco”. En efecto, duró muy poco: 90 días de trabajo y de nadar contra la corriente, en un momento político en que el presidente saliente iba perdiendo poco a poco las riendas del gobierno y en que el presidente entrante empezaba a ejercer el poder y a frenar, más que proponer medidas. Sí, duró muy poco. Muy poco. 106 Tiburón II Un ¡ah! de satisfacción y suspiro se escuchó en muchas oficinas públicas y privadas al conocerse el nombre del feliz agraciado con el puesto de director general del Banco de México. No era un hombre desconocido, sino una rehabilitación al viejo estilo posestaliniano. El significado de la reinstalación de Miguel Mancera Aguayo, hijo de un subsecretario de Hacienda en la devaluación de 1954, fue un auténtico crucigrama político. Bueno: también fue una definición económica. La ortodoxia volvió a instalarse en las oficinas del Banco de México como si con ello hubiera querido destacarse que las aguas volvían a su cauce. El país se retrotraía de golpe el 31 de agosto, a la prenacionalización, a aquella larguísima semana en que los bancos permanecieron cerrados y custodiados por guardias gubernamentales. Pero en la calle, la gente entendía poco del ajedrez político que se jugaba en las alturas. Ni cesó la especulación ni volvió la confianza, pues era imposible que ello ocurriera de golpe y sin saber qué rumbo económico y monetario tomaría el próximo gobierno. Muy tarde se supo, con decepción, que la racionalidad económica no responde a los estímulos impactantes. Mancera Aguayo quiso, desde el primer momento, desaparecer el control de cambios siguiendo la línea de pensamiento expresada en aquel documento del 20 de abril de 1982, en el que con argumentos financieros y hasta picarescos, advertía que ningún control de cambios funcionaría en México. Esa de diciembre era su segunda decepción. La primera había ocurrido en agosto, cuando se vio obligado a desdecirse parcialmente de sus conclusiones y poner en marcha un sistema dual de cambios, anunciado en una conferencia de prensa en la que tuvo que responder a mordaces preguntas de ¿por qué ahora sí y antes no, ese tipo de control? Luego recibiría, en diciembre, instrucciones para utilizar lo bueno del control, aunque con cierta “manga ancha” para desmontar aquello que no le pareciera. 107 El problema número uno del país era muy serio: no era el peso, ni tampoco el dólar, ni menos aún López Portillo o Durazo; el problema era la falta de confianza. En reuniones semiprivadas, ya en Los Pinos, el nuevo presidente de la República escuchaba la palabra desconfianza a la menor provocación. Sí, pero ¿cómo desterrarla? Las recomendaciones no eran muchas: una había sido reinstalar a Mancera Aguayo en el Banco de México, aun cuando esta decisión se interpretara como una afrenta al presidente saliente y se identificara erróneamente como una condena política a las decisiones de López Portillo respecto al desembarco de Carlos Tello Macías. Pero había que tomar otras medidas. En la calle eran cada vez menos los mexicanos que comprendían con claridad lo que estaba ocurriendo. El país comenzaba a prepararse para el banquete de los políticos de lo que se consideraba ya, a unas horas de distancia, el sexenio pasado. A ello se agregaba la especulación más febril de los negociantes del dólar, en espera de que el nuevo gobierno diera marcha atrás con las decisiones de 90 días antes. Para adelante no veían más caminos que cerrar la frontera y acudir a instancias policíacas para detener la fuga de divisas, pero no resultaban decisiones cercanas o viables. Así las cosas, el gobierno puso en marcha los planes que ya habían comenzado a definirse durante la campaña y en el intinerato del presidente electo respecto a la política monetaria. Se partió de un análisis más que crítico, destructivo. El país estaba prácticamente en ruinas. Además de otras cosas, el presidente Miguel de la Madrid decía en un documento inusitado —por su forma y sobre todo por su contenido— enviado al Congreso para definir su estrategia hacia 1983: “El peso se cotiza en el mercado negro a un precio superior en más de 400 por ciento al de diciembre de 1981. Los pesos se fugan al exterior. Hemos perdido soberanía monetaria. El país tiene la deuda externa más alta del mundo y paradójicamente nuestro banco central no cuenta con las divisas mínimas indispensables”. El mensaje no terminaba ahí. Después de analizar la crisis en prácticamente todas las áreas de la economía, la página 14 registra- 108 ba un párrafo que produjo taquicardia a no pocos legisladores, debido a que esas palabras partían no de un partido de oposición o de algún banquero resentido o de un empresario irritado, sino nada menos que del propio presidente de la República, avaladas con su firma y en una hoja con el escudo nacional: “La situación es seria. Está en entredicho la continuidad del proceso de desarrollo y se cuestionan las bases mismas que lo han sustentado. Lo que es más grave: de continuar el sendero antes apuntado, la viabilidad del país como nación independiente podría verse comprometida”. Luego criticaría severamente al gobierno anterior, del cual él, como secretario de Programación y Presupuesto, había formado parte clave en el diseño de la estrategia económica. “En este contexto, es necesario valorar en todas sus consecuencias y dimensiones las opciones que tiene la nación: seguir la inercia de la política económica para intentar sobrellevar las condiciones actuales o realizar los ajustes requeridos para acelerar la transformación de la estructura económica”. Para comenzar, rechazó la “ilusión populista” del sexenio anterior y de ahí partió para definir tareas. Hubo, en consecuencia, dos criterios: tipo de cambio realista y cambio de tipo y de realismo. El peso saltó de 70 a 150 por dólar, y entonces Mancera Aguayo sustituyó al que consideró desde entonces su peor enemigo, al grado de retrasar el ingreso de la pintura de Carlos Tello en la galería de directores del Banxico, como una forma de excluir todo lo que oliera a tellismo de los austeros edificios de la ortodoxia financiera. Pese a todo la especulación continuaba, por más que el valor real del peso fuera de la mitad del valor establecido en el mercado libre por el Banco de México. Aun a 150 por dólar —114 por ciento más de su precio de unos días antes—, en 1983 salieron capitales por 4 668.5 millones de dólares, más de la mitad de lo que ingresó como créditos en ese año y algo así como el 22 por ciento de los ingresos por exportaciones de mercancías. No era la especulación ni la fuga tan intensa como la de meses anteriores, pero sí resultaba significativa, porque las medidas instru- 109 mentadas en diciembre no habían surtido los efectos esperados. La fuga de 1983 resultó del 43 por ciento sobre la detectada en el pavoroso año de 1981 y del 58 por ciento sobre la sufrida en 1982. ¿Qué había ocurrido? El intento gubernamental del equipo del presidente De la Madrid por ganar tiempo y buscar un poco de aire en la superficie antes de volver a hundirse en el mar de la crisis, había sido poco aceptado. En efecto, pocos comprendieron en la calle que la fijación de un tipo de cambio a 150 pesos por dólar —1,100 por ciento sobre la mítica de agosto de 1976— tenía dos propósitos. Por una parte, desalentar drásticamente la compra de dólares, castigando su precio con una cotización del doble de la real en el mercado, al tiempo que hacía atractiva la venta de dólares al gobierno para capitalizar las reservas —que habían caído a más de 3 000 millones de dólares en 1982- oficiales. Por otra parte, experimentar a corto plazo —las previsiones inflacionarias fueron demasiado optimistas— una vuelta al tipo de cambio fijo, aunque no bajo ni libre del todo. Los planes gubernamentales requerían un compás de espera de cuando menos cuatro años con el tipo de cambio semifijo y con un colchón de prácticamente 100 por ciento de subvaluación. Por lo demás, el viejo mito del tipo de cambio fijo y libre aparecía como una demanda obligada del nuevo gobierno, bajo la consigna de recuperación de la soberanía del mercado de cambios. Los primeros meses de 1983 apuntaron a devolver la confianza y pugnar por la búsqueda de mayor tranquilidad en el tipo de cambio. Para ello se contaba con algunos mecanismos del control cambiado y con el tipo libre de 150 por dólar, aunque limitado a 500 dólares por persona. Sin embargo, la especulación había entrado ya en una dinámica imparable. Los signos tradicionales de confianza no servían para volver a la racionalidad del pasado, en la que la fuga de capitales y la especulación cambiaría —1949, 1954, 1976— servían para que ciertos sectores de la sociedad mexicana mostraran su inconformidad para con algunas decisiones del poder público. Una vez pasada la tormenta, la normalidad volvía al mercado de dólares. 110 De hecho, hacia finales de 1982 y principios de 1983 la gente le había tomado el gusto a la compra de dólares. Hubo muchas maneras de acceder a la divisa norteamericana —legales o extralegales— Los mercados negros comenzaron a brotar como hongos, en tanto que la pasividad de los funcionarios del Banco de México era más que manifiesta. Si recuperar la soberanía monetaria era una consigna, los intentos por lograrla fueron infructuosos. Y eso que no había dólares. Al parecer, las autoridades monetarias respiraron hondo cuando llegó la semana santa de 1983 y la demanda de dólares fue realmente escasa. Pero poco les duró el gusto cuando supieron que ello no era respuesta a las medidas gubernamentales, sino tan sólo efecto de un dólar encarecido. Hubo que esperar unos meses hasta que la inflación fuera acercando las paridades reales para que se comprendiera que la soberanía del mercado cambiario estaba muy lejana. Pese a las evidencias de que continuaba la fuga de capitales, los responsables de la política económica hicieron muy poco para colocar algunas trampas y bardas. De hecho actuaron como si hicieran todo lo posible para facilitar la fuga de capitales con el desmantelamiento paulatino del control de cambios. Maratón sin obstáculos Al llegar a su antiguo despacho, del cual había estado fuera durante unos tres meses, Miguel Mancera Aguayo colocó sobre su escritorio la carpeta de piel con su nombre inscrito en una placa metálica. Dentro de ella estaban las propuestas para convertir el control de cambios en un instrumento menos rígido y estricto. Si por él hubiese sido, el decreto de control habría desaparecido en el primer día hábil del nuevo gobierno. Sin embargo, en las reuniones del equipo económico del gobierno del presidente Miguel de la Madrid resaltaban voces señalando que una liberación del tipo de cambio originaría —aun pese al alto 111 grado de subvaluación— una demanda de dólares que el gobierno no tenía con qué enfrentar. Las reservas estaban bajas, los créditos frenados y la inversión extranjera aún seguía renuente a aterrizar. De ahí que a lo más que aspiraba Mancera Aguayo fuera a que el control de cambios siguiera vigente, pero con flexibilidades lo suficientemente amplias como para que no resultara un espantapájaros de los inversionistas extranjeros y pudiera convertirse en atractivo para la inversión doméstica. Los expertos del Banco de México, educados en las escuelas del pensamiento económico donde el control de cambios resulta una aberración y por lo tanto es poco estudiado, se dieron a la tarea de deshacer entuertos. Todavía convertido en un problema ideológico, las huestes de Mancera Aguayo tuvieron que releer el texto de su director de abril de 1982 para saber qué andaba mal y qué había que corregir. Ya se tenían evidencias de que la corrupción estaba presente en el manejo de las divisas, pero la falta de confianza en el control había provoca-do una indolencia en las autoridades monetarias. Era obvio que el control de cambios se había convertido en la muñeca fea del nuevo régimen. La burocracia y la corrupción eran utilizadas como justificaciones. El clásico “se los dije” parecía envanecer más a los funcionarios del Banco de México. Antes que pensar en hacer algún intento se hablaba sin rubores de la “imposibilidad práctica” de controlar las divisas. Pero al no haber luz verde para derogarlo por completo, la solución poco salomónica fue la de “controlar lo controlable”. Con esta consigna en sus libretas, los expertos del banco central plantearon su estrategia en tres etapas: la primera cubría las espaldas a los empresarios urgidos de dólares para deudas e insumos. La segunda apuntó a la simplificación de trámites y la entrega de dólares sin comprobantes. Y la tercera puso en operación un control sin controles, un poco a la usanza de la publicidad oficial: “porque confiamos 112 en usted, creemos en su palabra”. Lo malo era que otro comercial gubernamental llamaba la atención sobre los posibles problemas de la confianza: “papelito habla”. Ya para finales de 1984 era posible que los empresarios obtuvieran divisas inclusive por el 110 por ciento de sus necesidades. Si 100 por ciento era quizá una concesión extraordinaria —no había sacrificio empresarial, sino subsidios oficiales—, el 10 por ciento adicional resultó inexplicable para muchos y, por si fuera poco, puso en manos de empresarios divisas que no se utilizaban para urgencias sino para otras cosas, como la especulación, por ejemplo. Cuando el equipo de Mancera terminó de vaciar los escritorios de los expulsados tellistas, su asombro no tenía límites. Un informe discreto fue elaborado para diagnosticar la realidad del control de cambios integral. “El Banco de México había estado captando relativamente pocas divisas. Sólo las procedentes de Pemex y de unos cuantos exportadores. “En consecuencia, las divisas disponibles para importaciones eran escasas, teniendo como efecto el agotamiento gradual de los inventarios de productos e insumos de importación. “También, como efecto de la escasez de divisas, existía incumplimiento generalizado en el servicio de la deuda privada externa, y como consecuencia de ello no se obtenían nuevos créditos de bancos y proveedores extranjeros. “Las poblaciones fronterizas sufrían graves trastornos. “La violación de las disposiciones cambiarias era masiva y promovía la corrupción”. Así las cosas, el nuevo gobierno empezó casi desde cero. Y eso casi era una piedrita en el zapato del director general del Banco de México: por la situación de escasez de divisas, era prácticamente imposible volver al esquema de libre cambio. Sin embargo, hubo caminos que se transitaron como si en México hubiera, de nuevo, 113 libre cambio: acceso automático a divisas, protección gubernamental de movimientos devaluatorios, vuelta a la confianza en los usuarios de los dólares y la no exigencia de tanto papeleo, acceso a divisas controladas para todas las importaciones que tuvieran o no permiso, venta de divisas a precio controlado para usos ajenos al exclusivo uso para importaciones. La inflación ataca de nuevo Pero la situación del país no obedecía al manejo de las riendas de las autoridades monetarias. Aun con control de cambios, la especulación seguía significando la peor calamidad de la economía mexicana. Y vaya que esto lo sabían los expertos del Banco de México, pues ellos eran los encargados de recibir las evidencias de la fuga de capitales y elaborar la balanza de pagos trimestral en base a datos “maquillados” y ajustados para evitar mayores muestras de pánico. ¿Qué falló? En realidad, la economía no estaba respondiendo a las estrategias oficiales. En el centro de esta evidencia se encontraba el germen de la peor enfermedad de cualquier economía: la inflación. Como una verdadera plaga, la inflación iba royendo las bases del crecimiento económico del país. En casos más concretos, la inflación desbocada —con cifras que rayaban en los tres dígitos y con disminuciones anuales de apenas la mitad de lo esperado— estaba atentando contra la estrategia estabilizadora del gobierno. Es más, la reconstrucción del viejo mito del tipo de cambio fijo se veía prácticamente inutilizada por el crecimiento sostenido y general de los precios. Hacia 1983, los que trabajaban fervientemente en la reconstrucción del viejo mito de la paridad cambiaria, no contaban con la astucia de la inflación. Como esperaban que la economía mexicana si-guiera mostrándose generosa, la meta inflacionaria de 60 por ciento fue rebasada con mucho y la paridad real entre las monedas sufrió una reducción drástica del margen de subvaluación. Los resultados hacia finales de 1983 fueron el primer regadera- 114 zo de agua fría para los estrategas que creían que el realismo era lo mismo que la realidad. En el asunto del peso, el colchón de subvaluación de casi 80 por ciento en el tipo libre que había en enero de ese año, hacia diciembre se había reducido a apenas 23 por ciento. Fue tan drástico el golpe de la realidad, que en septiembre de 1983 comenzó a instrumentarse la práctica del deslizamiento, la cual no es otra cosa que las “minidevaluaciones” o la suma cotidiana que al final del año da como resultado una devaluación. De hecho, había fallado la estrategia. Pese al uso del colchón de aire de 114 por ciento de subvaluación, en ocho meses la inflación se había comido la gran oportunidad de estabilizar el tipo de cambio. El uso del desliz pretendió alargar un poco la agonía. De haberse mantenido el tipo de cambio fijo a 150, por la inflación el margen de subvaluación del dólar hubiera sido de 14 por ciento; en cambio, con el desliz se logró mantenerlo en 23 por ciento en diciembre de 1983. Sin embargo, en economía no hay absolutos. El rango de subva-luación de 14 por ciento se alcanzó en marzo del siguiente año. Ello implicó, de hecho, la evidencia más concreta de que el desliz sin control inflacionario sólo pospone el suicidio. En una carrera dispareja, la paridad real del peso quería alcanzar a la paridad subvaluada del Banco de México. Con el apoyo de la inflación, la paridad real comenzó en 1984 a encontrar el aire a su favor. De una subvaluación de 19.6 por ciento en enero de ese año, pasó a una mínima de 5.2 por ciento en diciembre. Para 1985 el dilema no era desconocido, así que se volvió a la receta obligada por las circunstancias: aumentar el desliz primero, devaluar abruptamente después y dejar que el peso flote finalmente, con la esperanza de que no se hunda y se produzca el “milagro” de frenar la fuga de capitales. No obstante, una vez más la receta monetaria aplicada por las autoridades fracasó y el peso siguió a la deriva. También quedó comprobado que la estrategia favorita del Banco de México en general, y de Mancera en particular, en cuanto a elevar 115 la tasa de interés ante el menor asomo de dolarización mayor, de precios más elevados en el mercado interno y de pesos huidizos, no bastó para frenar la fuga de capitales. En el primer semestre de 1985, con los réditos al 60 por ciento anual, la captación de los bancos se redujo y el ahorro del público se canalizó por otros instrumentos como los Cetes, Petrobonos y, por supuesto, los dólares. En contrapartida, la elevada tasa de interés pasiva (la que se paga a los ahorradores), repercutió sobre las activas (las que cobran las instituciones de crédito), las cuales se ubicaron en un radio cercano al 90 por ciento, con lo que se terminó por desalentar la inversión productiva. Pocos fueron los industriales o comerciantes que se atrevieron a solicitar financiamiento en esas condiciones, ya que si, por ejemplo, requerían de un préstamo de 10 millones de pesos, por decir algo, tenían que pagar 9 millones por concepto de intereses y por adelantado. La situación no fue mejor para las empresas ya endeudadas y para los particulares con cuentas pendientes por pagar, ya que los financiamientos que habían contratado a una tasa del 45 ó 50 por ciento años antes, se les conviertieron una carga que importaba el 90 por ciento o más por pago de intereses. De alguna manera esto era el mismo caso de México frente a la banca privada internacional, sólo que en menor escala. Por lo demás, las elevadas tasas de interés domésticas, independientemente de no significar un seguro para fomentar el ahorro ni mucho menos para frenar la fuga de capitales, como lo argumentan las autoridades, sí han tenido un impacto negativo sobre el crecimiento de los precios, no obstante que la teoría monetarista sostiene lo contrario. Al encarecer el crédito aumenta el costo financiero de las empresas y éstas se ven obligadas a vender más caros sus productos, lo cual crea una expectativa inflacionaria que es agudizada por los comerciantes, quienes ante la certeza de que en poco tiempo los 116 bienes que adquieran costarán más, se anticipan a las alzas recurriendo a la socorrida práctica de la “reetiquetación”, misma que todavía tiene un efecto psicológico sobre algunos segmentos del consumidor final, que se apresuran a realizar “compras de pánico antes que las cosas se vayan por las nubes”. Esta es la realidad que con frecuencia las autoridades desestiman y a la que tratan de disfrazar como “realismo” y que deja claramente establecido que los tiempos cambian y las recetas que funcionaron en otras circunstancias no siempre son válidas, porque tanto en economía como en política y en toda actividad que tenga un carácter social, lo básico es tomar en cuenta al hombre y su comportamiento, ya que de otra manera se estará yendo por el camino del fracaso. Confesión de parte La nueva devaluación de julio de 1985, que se conjugó con desajustes en otros aspectos de la política económica, mismos que motivaron una confesión por parte del gobierno al reconocer que se habían cometido “errores de instrumentación”, dio lugar a un singular hecho dentro de las rígidas estructuras de disciplina ideológica casi militar que caracteriza a las huestes del Banco de México. Tal vez animado por el “mea culpa” de los altos niveles de la administración, o bien convencido por la realidad, Francisco Gil Díaz, director de investigación económica del Banco de México, declaró públicamente algo que con toda seguridad hizo saltar a sus jefes de sus asientos. “El problema en México —dijo— no es incrementar el ahorro sino retenerlo, porque no hay ningún rendimiento, por grande que sea, que compense la falta de confianza”. Y abundó: “No hay otro camino: o controlamos la inflación o estamos condenados a ver desaparecer nuestra moneda”. (Ver El Financiero, 26 de julio de 1985, pág. 1.) 117 En esa misma semana, por primera vez en varios meses, las ta-sas de interés registraron un ligero descenso, lo mismo que los rendimientos de los Certificados de Tesorería de la Federación, que a esas alturas del año eran instrumento de inversión predilecto para empresas y particulares, al tiempo que se convirtieron en un medio de financiamiento más que básico para el gobierno. ¿Se iniciaba una nueva etapa en la política monetaria? ¿Mancera y sus Chicago boys que lo acompañan se convencieron de que una cosa es la teoría y otra la realidad? ¿Se estaba efectuando un retiro estratégico para luego imponer un monetarismo a ultranza? Estas son interrogantes que el tiempo aclarará, pero que por lo pronto volvieron a poner a la ortodoxia en entredicho, con lo que siguió abierta la ruta del gran escape. La ruta del dólar En su camino de mitos, tropiezos y devaluaciones, el peso mexicano ha sufrido de “enanismo” irreversible. Se le nota chiquito, desmejorado, al grado que ya ni se fabrica en billetes, sino únicamente en monedas cada vez más pequeñas, cuya función tiende a ser el poder emplearse para accionar los teléfonos públicos en sustitución de las aún más pequeñas monedas de 20 centavos, a las que verdaderamente hay que buscarlas con lupa. La pérdida de poder de compra del peso ha sido vertiginosa; de 1972 a 1985, en sólo 13 años, cayó en más de 3 mil por ciento. Esto significa que con un peso de ahora se pueden adquirir bienes o servicios por el equivalente de lo que podían comprar tres centavos de entonces. Con “soberanía monetaria” recuperada oficialmente y todo, el peso de hoy es menos fuerte que una “josefita”, las también desaparecidas monedas de cinco centavos que en una época, hace no muchos años, eran muy populares. 118 119 Algunos ejemplos resultan ilustrativos. Un automóvil popular (Volkswagen) nuevo tenía hace 13 años un precio de 33 mil pesos de contado. Actualmente su costo, en el modelo más económico, gira alrededor del millón y medio de pesos. Tal vez algo más revelador sea el hecho de que el salario mínimo mensual de 1972 no llegaba a los mil pesos, y actualmente es superior a los 30 mil pesos mensuales, sólo que con esta cantidad se compra mucho menos que en aquel entonces, lo que entre otras cosas agrava la situación de millones de trabajadores y sus familias, que pasan aceleradamente a la marginación social. Colocado en términos de dólares, hace 13 años se podían adquirir mil dólares yendo a cualquier banco y pagando 12 mil 500 pesos. En la actualidad se requieren más de 350 mil pesos para obtenerlos en el sistema bancario, siempre y cuando se tengan los contactos adecuados y sea posible conseguirlos por esa vía. Los dólares llegan al país por varios caminos y se van por muchos más. De acuerdo con las cifras oficiales, el petróleo es la principal fuente de ingreso de divisas a nuestro país, y en 1984 capturó alrededor de 16 mil millones de escurridizos billetes verdes, a pesar de las bajas en los precios internacionales de los hidrocarburos. Las exportaciones no petroleras, principalmente de frutas, legumbres, camarón, metales y algunos productos manufacturados como zapatos, muebles y diversos componentes, ingresaron al país cerca de seis mil millones de dólares. El turismo, que desde siempre ha sido la gran esperanza nunca cristalizada para sacar al país de la pobreza, contribuyó con casi mil millones de dólares. Las transacciones fronterizas, es decir, las relaciones comerciales y de todo tipo que tienen lugar en la frontera norte del país, aportaron 700 millones de dólares a las arcas de la nación, y el endeudamiento externo se dejó sentir con 3 mil 800 millones de dólares. Hubo muchos otros dólares que ingresaron al país sin registro alguno. Fueron los dólares del narcotráfico, producto de las ventas multimillonarias de amapola y mariguana al mercado de Estados Unidos, donde existen 20 millones de consumidores de drogas. Aún así, a base de limitar importaciones y contraer la planta productiva, las reservas internacionales del Banco de México se reconsti- 120 tuyeron y al iniciarse 1985, alcanzaban un monto de más de ocho mil millones de dólares, lo que permitió hacer nuevas “transfusiones” al peso, hasta que pasadas las elecciones del 7 de julio se decidió cambiar de táctica y de nueva cuenta devaluarlo. Los mercados del dólar Sin embargo, detrás de todo esto hay otra historia por muchos vivida y por pocos conocida. Es la historia del gran escape del peso, que se inició en 1981, arreció en 1982, amainó en 1983 y cobró nuevo vigor en los últimos meses de 1984 y en el primer semestre de 1985, al grado que el propio Miguel Mancera hubo de reconocer que las reservas del Banco de México sufrieron en esa primera mitad del año actual un fuerte mordisco de dos mil millones de dólares. La dolarización de la economía y la consecuente fuga de capitales encontró muchos caminos, los cuales se multiplicaron a raíz del “retorno de los brujos” al Banco de México. Una investigación realizada por los autores de este libro arrojó la existencia de 18 mercados donde se comercian pesos con dólares, ello hasta antes de la devaluación de julio de 1985 y la puesta en práctica de la inédita “flotación controlada” que comenzó a regir en el mes de agosto. En estos mercados se puede comprar desde un dólar hasta un millón. La clave es buscar y encontrar el lugar preciso para este tipo de adquisiciones, a pesar de que en teoría el gobierno controla el 80 por ciento de las divisas que ingresan al país. Pero si así fuera, el 20 por ciento restante no sería significativo ni mucho menos capaz de trastornar el mercado cambiario. Lo cierto es que en los diversos mercados del dólar circula un porcentaje mayor, tan elevado que ni las propias autoridades pueden calcular aproximadamente su monto, entre otras cosas porque al “flexibilizar” el control de cambios dieron lugar a mayor especulación. Prueba de ello son los dólares que han sumido a la economía 121 mexicana en un círculo vicioso, donde cada devaluación estimula la inflación y ésta a su vez la dolarización y la fuga de capitales. Tal era la situación de los mercados del dólar hasta el mes de julio de 1985. El tiempo presente que se usa en la descripción sigue siendo válido en tanto no se demuestre lo contrario. El tipo de cambio de los mercados paralelos lo fijan la oferta y la demanda, sí, pero también la especulación y un irrefrenable afán de lucro. Sobre el precio oficial, las cotizaciones oscilan entre 10 ó 20 por ciento o más. A nivel empresarial, con compras y ventas a futuro se cargan niveles de utilidades y de proyecciones de deslizamiento. Otras cotizaciones afectan, incluso, las expectativas de inflación y el valor real del peso por el diferencial inflacionario México-E.U. Con estas características los mercados del dólar resultan ser tantos como ingenio, negocio o capacidad de acceso a dólares no controlados pueda haber. Hay dólares que debieran estar bajo control del Banco de México pero que no son declarados. Hay otros que llegan por diferentes vías. No son pocos y tampoco escasea la forma de comerciarlos. Claro que también hay “dólares legales”, pero son los menos en este tipo de transacciones y de hecho se reducen a las operaciones que realizan los bancos, los módulos de las terminales aéreas y las casas de cambio que operan con licencia de las autoridades. Circuitos clandestinos Entre legales e “ilegales”, los mercados del dólar resultan ya muy diversos, y se enumeran a continuación: 1. El libre. Manejado por el Banco de México. Sirve, dentro del mecanismo del control de cambios, para venta de dólares a particulares a razón de 500 por ocasión. Los bancos sólo venden a cuentahabientes de cheques y únicamente hay 2 millones de dólares. Según datos extraoficiales, 122 en los bancos y módulos del aeropuerto se venden dos millones de dólares diarios, o sea 560 millones —por días hábiles— al año. En 1983 y 1984, en consecuencia, se vendieron mil 120 millones de dólares. No hay datos del Banxico respecto a la venta de dólares en este tipo de mercado. Sin embargo, los poseedores de divisas prefieren los mercados paralelos, porque les dan más pesos por sus dólares, además de que no hay topes en la compra de dólares. (Nota: Este mercado desapareció en julio de 1985 y fue sustituido por el “super-libre”, que opera más o menos de la misma forma pero a una cotización mayor). 2. El controlado. En este mercado se incluyen exportaciones oficiales —sobre todo las petroleras— y otras manufactureras; créditos externos; algo de divisas turísticas y operaciones a través de bancos. Importaciones indispensables tienen acceso al dólar controlado, servicio de la deuda pública, deuda privada y reservas internacionales. La cotización del controlado se refiere al 80 por ciento de los ingresos totales de divisas, pero pese a ese volumen no opera como precio oficial. Es el precio del dólar más bajo. (Du-ró hasta el 4 de agosto de 1985, en que fue sustituido por el de “flotación controlada”, luego de la consiguiente devaluación.) 3. El dólar fiscal. Cada determinado número de semanas publica el Diario Oficial la cotización peso-dólar a corto plazo para efectos de referencias impositivas. Sólo como referencia y no tiene ninguna influencia sobre el mercado de dólares. 4. El fronterizo. Hay un mercado de divisas controlado por casas de cambio ubicadas en la frontera norte, del lado estadunidense. Casi la mayoría de ellas son propiedad de mexicanos y se instalan en los lugares donde tradicionalmente existen relaciones comerciales intensas: California y Texas, sobre todo. La cotización de este mercado oscila entre 5 y 10 por ciento sobre el tipo de cambio libre. El precio cambia varias veces en la semana para afectar el deslizamiento acumulado y el proyectado. La cotización de estas casas de cambio señala precios del dólar en comercios norteamericanos y mexicanos en casi todo tipo de transacciones fronterizas. Nadie controla este mercado, aunque las casas de 123 cambio se intercomunican información y datos para ofrecer un mismo precio. Las más activas y las que captan mayor número de pesos a cambio de dólares son las de Texas, en Laredo y Brownsville, y las de San Diego. 5. El comercial fronterizo. A quienes habitan en la zona mexicana fronteriza, pero también a quienes acuden a hacer compras en el sur de Estados Unidos, se les impone un mercado de dólar controlado por los principales centros comerciales estadunidenses. Su precio es casi igual al de las casas de cambio, aunque por el volumen de pesos y dólares que mueven puede bajar un poco. Eso sí: siempre estará por encima de las cotizaciones oficiales de México. Este mercado surgió a raíz del control generalizado de cambios en septiembre de 1982, cuando la sobrevivencia del comercio del sur de Estados Unidos estuvo amarrada a la necesidad de aceptar pesos en las compras o declararse en quiebra. Los pesos que aceptan en las transacciones comerciales los venden después a norteamericanos que vienen a México o los usan para hacer compras en México. Este mercado es el más socorrido para los mexicanos de la frontera, que tienen que hacer sus compras indispensables al otro lado de la línea, y para los que resintieron el control de divisas, pero que aún tienen la suficiente liquidez para seguir comprando y haciendo turismo en EU, pagando con pesos. Los volúmenes de divisas que se comercian en este mercado son incontrolables, pero ascienden a varios miles de millones de pesos. 6. El paralelo. Existe un mercado entre particulares. En relaciones puramente comerciales se da la compra-venta de dólares a precios mucho más atractivos que en los mercados oficiales. Para tener acceso a este mercado es necesario tener contactos empresariales y bancarios. El volumen de divisas puede ser elevado y sin límite. 7. El negro. Es el mercado más socorrido, en donde circulan los dólares que no entran al circuito de control oficial. Dentro de este mercado destaca el del aeropuerto, al que solamente le hace falta un módulo especial. Los compradores y vendedores de dólares se han asentado en la sala internacional y establecen sus propias cotizaciones: le compran al turista que llega y le venden al que sale. La cotiza- 124 ción puede llegar a ser 20 ó 25 por ciento más alta que la oficial. Otro mercado negro es el de los cajeros de bancos. Por falta de supervisión y control interno, muchos miles de dólares que se compran en las ventanillas de los bancos no se incluyen en las nóminas de las divisas controladas. Algunos empleados y aun gerentes los pagan de su bolsa y luego los venden a clientes o a demandantes. Según informes de fuentes privadas, hay sucursales especiales para este tipo de mercados, sólo que para acceder a ellas se requiere de confianza y amistad o ser cliente importante. Uno más: el mercado en hoteles y restaurantes, adonde ingresan y de donde salen divisas sin ningún control. En estos tres mercados la velocidad del uso de las divisas supera la posibilidad de establecer controles oficiales, además de que no hay ver-dadera voluntad para supervisarlas. 8. El exterior. Por transacciones internacionales, el peso se cotiza, cuando menos, en tres mercados de futuro en EU. El precio se establece por el volumen de la demanda y el grado de confianza. Las cotizaciones a tres, seis, nueve meses y a un año pueden ser hasta 50 por ciento mayores que las estimadas oficialmente por el ritmo del desliz y que las calculadas como valor real por el diferencial inflacionario. Por ejemplo: el mercado de Chicago establece el precio del dólar —en relación con el peso— en 238.10 en marzo, 263.16 en junio y 285.71 en septiembre. Tan sólo con el desliz, en esos meses el precio oficial del dólar libre será de 226.02 en marzo, 241.49 en junio y 257.13 en septiembre. Hacia septiembre, el diferencial de precios entre el libre de México y el de Chicago será de 11 por ciento. El mercado de Nueva York anda por el mismo camino. A finales de enero cotizó el dólar en 228 pesos; el libre oficial de México estuvo en 215.99. El diferencial de precios ascendió a 5.5 por ciento. 9. El dólar de contrabando. A través de las casas de cambio que operan en el sur de Estados Unidos, millones de dólares se adquieren, se envían o se traen a México para su comercialización. Al tipo de cambio de la frontera se le agrega una utilidad producto del desliz y de la operación. El diferencial del tipo oficial de este 125 mercado llega a ser de 20 y hasta 30 por ciento o más, dependiendo de la demanda o la urgencia del comprador de dólares. 10. El del “money orders”. Este mercado es bastante socorrido, sobre todo en provincia. Los dólares que entran a este mercado son los que envían los braceros —casi cuatro millones— a sus familias en forma de giros. El giro sin cobrar es vendido o rematado a un tipo de cambio mayor al que se cotizan estas transacciones, el controlado —el más bajo—, y después son revendidos como dólares en efectivo. El sobreprecio oscila entre un 10 y un 15 por ciento respecto del oficial libre. 11. El contrabando hormiga. Así como se venden aparatos eléctricos, también existe un contrabando de dólares de negociantes estadunidenses o mexicanos que traen volúmenes bajos de divisas norteamericanas. Las cantidades son menores y los precios mucho más altos que en los demás mercados. 12. Las casas de cambio en México. Alrededor de los principales centros turísticos del país, sobre todo de la capital, hay casas de cambio que se dedican a la compra-venta de dólares. Las cotizaciones son un poco más altas que las oficiales. De hecho, estas casas de cambio se dedican más a la compra que a la venta. Esos dólares son reciclados después por un mercado subterráneo de divisas que nadie controla. Los volúmenes son altos. (A partir de julio de 1985 aparecieron las casas de cambio bancadas para regular el mercado y operar el dólar “superlibre”. Hasta ahora los resultados son los mismos). 13. Casas de bolsa. Aunque no existen ya las mismas facilidades que en el pasado, algunas casas de bolsa mexicanas se dedican a comprar y vender dólares mediante un mercado discreto. Las relaciones entre los agentes de bolsa y el volumen de divisas no controladas que manejan muchas empresas permiten este tipo de actividades. Todo se maneja mediante acuerdos verbales y las cotizaciones se fijan con base en las necesidades, la disponibilidad y la posibili- 126 dad de reunir grandes cantidades y por el tipo de transacción. Si son a futuro, se guían por los mercados de Chicago. 14. De particulares. Un minimercado pareció haberse establecido ampliamente, pero en la actualidad como que ha venido disminuyendo: es el comercio de divisas de particulares mediante anuncios en los periódicos. Se publica un teléfono y las transacciones se hacen personalmente. No son grandes los volúmenes de divisas, aunque muchas de ellas se reciclan mediante la acumulación y las devaluaciones. Si hoy se compran caros los dólares, bastará con esperar un tiempo para que un nuevo ajuste a la paridad del peso permita la recuperación de utilidades. Este mercado es muy demandado en la compra de dólares para turistas que van a Estados Unidos y para quienes quieren hacer negocios acumulando divisas y paciencia. 15. El bancario. Se abren cuentas pequeñas en varios bancos y se compran los dólares permitidos por operación: 500. Luego se acumulan y, mediante las operaciones bancarias permitidas, se envían a cuentas personales o con nombres comerciales en Estados Unidos. Para este mecanismo se necesita tener cuenta en un banco norteamericano. 16. El de las transacciones fronterizas. Cientos de miles de dólares, y con bastante seguridad se puede hablar de millones de dólares, se comercian en el lado mexicano de la frontera norte entre visitantes y turistas que cruzan la línea divisoria. Los dólares que gastan los turistas no son controlados y los comercios, hoteles y restaurantes los ingresan en un mercado especial para demandantes mexicanos a precios similares a los de las casas de cambio del lado estadunidense. Los lugares donde hay mayor afluencia de estos dólares son Tijuana, Mexicali, Nuevo Laredo, Matamoros y ciudades cercanas. 17. Pero sin duda las operaciones más importantes se realizan en un mercado al que muy pocos tienen acceso, y están íntimamente ligadas con la fuga de capitales. Son transacciones realizadas a 127 través de corresponsalías o sucursales de bancos extranjeros que operan en el país. Clientes importantes entregan pesos y se los convierten en dólares que de inmediato se depositan en el exterior. 18. Otras operaciones trascendentes son las que se realizan con empleados de compañías extranjeras que reciben su paga en dólares, mismos que venden a una cotización de hasta 30 por ciento arriba de la oficial. Curiosamente, siempre encuentran compradores que pagan con la certeza de que están haciendo un buen negocio. En todos estos mercados, el dólar se comercia indiscriminadamente, afectando la estabilidad del peso. Las divisas se usan para todo: turismo, adquisición de inmuebles en EU, depósitos en bancos norteamericanos, especulación, importaciones, compras en comercios estadunidenses, acumulación de riquezas, protección contra vaivenes de la economía y, sobre todo, por la desconfianza en la estabilidad financiera. El asunto clave es dar con un mercado y tener dinero para adquirir dólares. Lo demás es negocio seguro, porque el deslizamiento diario del peso, el imparable proceso inflacionario y las devaluaciones están condenando a la moneda mexicana a una inestabilidad por sí misma. Divisas sin control La inestabilidad del peso se alimenta de una gigantesca montaña de dólares. Estimaciones no oficiales indican que en 1983 y 1984 hubo cuando menos 22 mil millones de dólares que circularon sin control, que se comerciaron en los diversos mercados especulativos y que mantuvieron viva y creciente la fuga de capitales. Un dólar fresco pasa rápidamente de las manos del comerciante poseedor al consumidor de divisas. Muchas transacciones se efectúan sin tener aún los “verdes” en la mano, es decir, por 128 adelantado. Los dólares sin control que sostienen los mercados paralelos no son inofensivos, ya que realmente atenían contra la propia economía. Sus efectos son directos e inocultables, sobre todo a raíz de que gradualmente se ha ido desmontando el control integral de cambios. Provocan inestabilidad en el mercado de divisas, estimulan la especulación y la fuga hacia Estados Unidos, contribuyendo con ello a reproducir un ambiente similar al de 1981 y 1982, que fueron los peores años de la dolarización y marcaron el estallido de la crisis. Esos 22 mil millones de dólares son demasiados para una economía ayuna de divisas. Equivalen al 50 por ciento de las exportaciones mexicanas en dos años, a más de una quinta parte del presupuesto federal para 1985 y al doble del servicio de la deuda externa mexicana en un año. Dólares libres Los dólares que escaparon al control de las autoridades fueron de diversa índole: desde aquellos que no están considerados en los reglamentos del control de cambios, hasta los que han sido producto de sobre y subfacturación en operaciones de comercio exterior. A la fecha, sólo los grandes ingresos de divisas del Estado —exportaciones petroleras y gubernamentales, inversión extranjera directa y créditos externos— pasan a ser controlados por las autoridades financieras. Muchos otros accesos al dólar quedan sin supervisión oficial alguna. Ingresan inmediatamente a los mercados paralelos de cambios y la mayor parte de ellos cruzan la frontera para guarecerse del lado norteamericano. Un grupo de economistas de la ENEP Aragón, dependiente de la UNAM, realizó un ejercicio de cálculo sobre las divisas sin 129 control, mismo que resulta sumamente ilustrativo del fenómeno dolarización-fuga de capitales. El análisis, realizado con base en el reglamento del control de cambios y del uso de divisas de tipo controlado, las balanzas de pagos de 1983 y la del primer semestre de 1984 arroja los siguientes resultados: — En 1983 entraron al país 22 mil millones de dólares por exportaciones declaradas, 8 mil 300 por deuda externa y 374 por inversiones extranjeras directas. Por la vía de las divisas controladas salieron del país 25 mil millones de dólares. — Estas divisas fueron por importaciones prioritarias en insumos y bienes de capital, pago de servicio de las deudas pública y privada, utilidades remitidas al exterior, amortizaciones de pasivos y aumento en las reservas. — Así, en este cálculo global, más de 5 mil millones de dólares no pasaron por el control estricto del gobierno. — En el primer semestre de 1984, el asunto también arrojó cifras que prácticamente no ingresaron a supervisión gubernamental: casi 1 mil 300 millones de dólares. Además de las cifras anteriores, hay otras divisas que tampoco pudieron controlarse: las transacciones fronterizas, por ejemplo, no necesariamente son controladas en su totalidad. Hay miles de comercios, hoteles y restaurantes en la línea; son muchos los visitantes y los dólares. Los ingresos por transacciones fronterizas alimentan el mercado paralelo de la frontera en el lado mexicano y muchas divisas llegan hasta el centro del país ya sea de contrabando o en remesas especiales que alimentan a los demandantes de dólares. De acuerdo con los datos de la balanza de pagos, en 1983 y el primer semestre de 1984 se detectaron 2 mil 258.4 millones de dólares por transacciones fronterizas. Si bien no todas ingresaron a los mercados paralelos, buena parte de estas divisas —la abrumadora 130 mayoría— no pudo supervisarse. La compra-venta de dólares en la frontera, del lado mexicano, sigue siendo igual a la que existía en 1981 y en la primera mitad de 1982. Otro rubro importante de divisas no controladas lo representan las que provienen de ciertas exportaciones. Renglón importante, por su ubicación fronteriza, es el ingreso de divisas por venta de hortalizas, que en 1983 y 1984 sumaron 400 millones de dólares. Trampas del comercio exterior Un renglón que no puede ocultarse en el ingreso de dólares clandestinos es el derivado de la violación de los controles al comercio exterior. En las reuniones de exportadores e importadores se hace referencia a ellos, aunque nunca se dice ni cómo ni cuánto. Sin embargo, las denuncias comienzan a proliferar contra las prácticas de sobrefacturación en las importaciones y contra la subfacturación en las exportaciones. Es decir, mediante mecanismos ilegales empresas mexicanas y norteamericanas declaran diferentes cifras en las compras y las ventas de productos. En julio de 1984, informaciones periodísticas señalaron que autoridades mexicanas, así como la embajada de México en Estados Unidos, habían detectado retención de dólares y errores en las cifras que manejan ambos países en materia de comerio exterior. En la balanza de pagos de México existe el renglón de errores y omisiones, en el que tradicionalmente se concluye lo que se caracteriza como contrabando en importaciones y exportaciones. Sin embargo, sus cifras no siempre son reales. En la denuncia de mediados del año pasado se hacía un cálculo global: entre el 10 y el 15 por ciento de las ventas de productos privados a Estados Unidos eran dólares extraídos del 131 control gubernamental. En 1983 las exportaciones privadas ascendieron a 4 mil millones de dólares. La denuncia detectada en EU se refería a retención de dólares solamente. En una visión global, varios investigadores han seguido la ruta de las cifras oficiales de México y Estados Unidos sobre comercio exterior. En un seguimiento computarizado, el empresario Emilio España Krauss publicó en 1982 un libro que recogía las cifras de ambos países en importaciones y exportaciones a lo largo de 40 años, y llegaba a la conclusión de que por parte de México existían rangos impresionantes —de alrededor de 30 mil millones de dólares en ese lapso— de divisas no declaradas. Investigadores universitarios rastrearon las cifras en ese sentido. Para 1983 localizaron alrededor de 7 mil millones de dólares de diferencia en las cifras de exportaciones e importaciones entre ambos países. Las cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos siempre señalan valores superiores a los registrados por México. Respecto a 1984, el cálculo arroja los mismos resultados. En el primer semestre del año hubo 5 mil millones de dólares de diferencia entre lo que Estados Unidos registró de importaciones y exportaciones con México respecto de lo que señalan las cifras en las estadísticas mexicanas. Por más que el control de cambios haya querido detener este tipo de manipulaciones con las divisas y que se busque o no a las empresas que acuden a la sobre y subfacturación, el hecho es que —señalan los analistas consultados— hay divisas que se crean por el comercio exterior y que no se declaran. A finales del año pasado, el senador Miguel Borge Martín señaló que gran parte de las ganancias de los exportadores quedan fuera del país en depósitos en bancos norteamericanos. Como presidente de la Comisión de Economía del Senado, el citado legislador apuntó que estas formas de retener dólares eran una manera de sustraer recursos nacionales, auspiciada por quienes “desean tener 132 todo lo bueno de México y todo lo bueno de Estados Unidos”, arriesgando poco. Es apostar a ganar de cualquier forma. De todas maneras, muchos exportadores justifican este tipo de prácticas como un camino para allegarse divisas en un mercado de dólares raquítico, debido a que el controlado por el gobierno otorga prioridad al pago de servicio de la deuda y a la adquisición de importaciones indispensables, entre insumos y bienes de capital para mantener funcionando la planta productiva mexicana. De las divisas sin control nadie da razón, pero son esos dólares los que mantienen aceitada la maquinaria que opera los mercados paralelos de divisas. Con una cantidad tan fuerte de dólares, indican evaluaciones académicas, ninguna economía podría recuperar realmente la soberanía sobre el mercado cambiario. En México han ocurrido pruebas de ello. En 1984, cuando me-nos en tres ocasiones los tipos de cambio de los mercados parale-los presionaron la especulación y desquiciaron los esfuerzos gu-bernamentales para mantener controlado el mercado de cambios. Quienes tienen acceso a divisas sin ninguna supervisión oficial son lo que generan y crean su propio mercado paralelo. Para ellos es negocio, sin duda, pero para el país es un dolor de cabeza que impide la recuperación efectiva de la estabilidad cambiaría. Bastan unos cuantos cientos de millones de dólares circulando por ahí, sin control de ningún tipo, para que la fiebre de la dolarización vuelva por sus fueros. El que se hace chiquito Víctima de la inflación, la fuga de capitales, la desconfianza y de una creciente especulación, el peso como medio de cambio está condenado a la desaparición y se aproxima el día en que el sistema monetario tenga que ser modificado, quitándole ceros a los billetes para evitar el manejo de cifras estratosféricas en las operaciones cotidianas. Así ha ocurrido en Argentina y otros países donde la devaluación acelerada de la moneda ha hecho una población de millonarios, porque todo, desde una camisa hasta un par de zapatos, cuesta millones. En decrecimiento permanente, el peso es aún sobreviviente de la moneda fraccionaria de uso corriente, que al paso de los años y a fuerza de quebrantos económicos y monetarios, ha registrado la desaparición de los centavos primero, luego de las famosas “josefitas”, de las monedas de diez , de veinte, de las “pesetas” de veinticinco y de los “tostones” de cincuenta centavos, que cuando circulan lo hacen casi por casualidad y sufren auténticas “redadas” a cargo de las autoridades, que pudorosas, pareciera que no desean que esas monedas “anden rodando” sin poder comprar nada. La moneda de a peso, los populares “Morelos”, han ido reduciendo su tamaño como fiel reflejo de su anémica constitución, que de la plata los llevó al níquel y de ahí a las aleaciones “que ya ni suenan”. Así pues, en este proceso el peso no sólo ha perdido peso sino hasta el “tintineo”. 133 134 Del peso en forma de billete, ni hablar. Simplemente desapareció y quien desee ver algunos ejemplares tiene que acudir a los museos o a las agencias numismáticas. Del Calendario Azteca que los adornaba en el frente y de sus colores negro, gris y rojo, ya casi nadie se acuerda, y quienes lo hacen lo describen en forma tan vaga y nebulosa como el futuro de la moneda. Pero lo peor no está de ese lado, que a fin de cuentas no deja de ser anécdota, sino en el hecho irrefutable de que por el camino que va, muy probablemente en 1987, en materia de divisas, el país tendrá que enfrentar situaciones muy similares a las de finales de 1981 y mediados de 1982. El año próximo, 1986, con todo y su Campeonato Mundial de Fútbol, del que México será escenario, podría ofrecer ya un adelanto de los efectos y la “fiebre” de dólares que ocasionarán la especulación, la multiplicidad de mercados cambiarios y la falta de voluntad de las autoridades para ejercer un mínimo control de divisas. Así, el futuro del peso oscila entre un control de cambios que cada día controla menos y que cada vez entrega más divisas sin supervisión ni seguimiento oficial, y una economía cuyo proceso de ajuste provoca desajustes que enrolan a la moneda en el círculo vicioso de la inflación-especulación-desliz-devaluación-fuga de capitales-inflación. Al final de cuentas, las evidencias de hoy son las mismas del pasado reciente: se vive una virtual libertad cambiaría y ésta se refleja en las cifras de la fuga de divisas —pesos y dólares—, crecientes depósitos de capitales mexicanos en bancos norteamericanos, reavivamiento de la compra de inmuebles en el sur de Estados Unidos, aumento del turismo mexicano en el extranjero, incremento del gasto fronterizo en territorio estadunidense y multiplicación de mercados paralelos de cambio que en nada ayudan a sostener la cotización del peso. Un hecho se relaciona con otro. Los mercados de divisas que nacen como hongos no surgen de la nada, sino que se alimentan de dólares que se intercambian velozmente por pesos. Y es ahí donde comienza la ruta de los dólares que nutren la especulación cambiaria en México. El camino termina cuando los dólares cruzan la frontera y se refugian en bóvedas de bancos extranjeros. 135 Capitales golondrinos El largo y sinuoso camino de los pesos y dólares golondrinos comienza desde el poco control ejercido sobre las divisas. Para el Banco de México, el control de cambios aspira “sólo a controlar lo controlable”. De ahí en adelante son más las consideraciones negativas sobre el control que los usuarios de divisas, y quienes comercian con ellas están convencidos de que el país volvió a una virtual libertad cambiaria. Se trata de una vieja historia, que en su fase más contradictoria se remonta al 20 de abril de 1982, cuando el director del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo (en su primera vuelta), publicó un documento clásico sobre la imposibilidad de establecer un control de cambios A priori, el funcionario le negaba la más mínima posibilidad de éxito —no obstante que ahora, en su segunda vuelta como director del banco central, lo tiene que administrar—, y argumentaba que ese instrumento de política monetaria no era viable debido a la corrupción del mexicano, la impreparación de los empleados bancarios y la nulidad de la burocracia para entender un sistema tan sofisticado como el que por entonces se proponía. No es de extrañar que en diciembre de 1982, ya como custodio del control de cambios en el que no creía, Mancera se haya apresurado a desmantelarlo a través de las “flexibilizaciones” y otras argucias que dejan en manos de particulares una buena cantidad de las divisas que ingresan al país, a pesar de que algunos de ellos las usen para dañar aún más la ya muy maltrecha economía. De hecho, el único hilo que sostiene el control cambiario es la confianza del Banco de México en que los exportadores, importadores y deudores externos hagan buen uso de las divisas que se les entregan al precio de dólar controlado y no las utilicen en otro tipo de negocios, como el tan en boga de la especulación. ¿Pero qué ocurre en realidad? Investigaciones académicas y sospechas oficiales indican que buena parte de los mercados paralelos se alimentan de divisas provenientes de importadores y exportadores que 136 destinan dólares subsidiados para otras actividades que les dejan mayor provecho personal. Formalmente el control cambiario, tal como Mancera lo ha dejado, entrega divisas a importadores que las solicitan y libera exportaciones de declaraciones al Banxico. A partir de una evaluación del mercado cambiario en diciembre de 1982, las nuevas autoridades se echaron a cuestas la tarea de hacer más operativo el control. Documentos del Banxico hablan de tres etapas de educación sobre el control de cambios: la primera, de diciembre de 1982 a diciembre de 1983; la segunda, de enero a septiembre de 1984, y la tercera a partir de octubre de 1984. Pese a que la evaluación de los tres primeros meses del control cambiario era poco alentadora, se llegó a una conclusión ambigua: se dejarían libres los dólares turísticos, los envíos de braceros vía giros y las transacciones fronterizas. Y aun cuando la situación era imposible de controlar, el Banxico declaró: “La situación del país hace ver que no era posible (a finales de 1982) restablecer la plena libertad cambiaría ni tampoco continuar con el rígido control de cambios”. A partir de entonces, las autoridades del Banco de México toman decisiones que apuntan a volver a un mercado libre de facto, aun cuando el banco central teóricamente habla de control. El camino seguido ha estado lleno de fatalismo y pesimismo, ante un objetivo: sólo controlar lo controlable. La primera etapa fue de adecuaciones y facilidades a los usuarios de divisas. Muchos controles se liberaron y muchas facilidades de operación en dólares se concedieron. Nació el Ficorca. Pero a partir de enero de 1984 comenzaron los cambios de fondo en el control de cambios: — Se amplió el plazo para entregar divisas de exportaciones. — Se creó el Compromiso de Uso o Devolución de Divisas (CUDD), lo que permitió eliminar trámites para acceder a divisas para importaciones. El acceso a divisas es automático, “ya que su funcionamiento está basado en la confianza que se tiene en el buen uso que harán los importadores” de los dólares. — Se dio acceso a divisas controladas para todas las importaciones autorizadas, con o sin permiso. 137 — Se concedió el derecho a adquirir divisas hasta por el 110 por ciento del monto señalado en los permisos. Esta decisión del Banxico causó extrañeza, porque se otorgaba 10 por ciento más de divisas, que los importadores utilizarían para sus operaciones. La tercera etapa del control cambiario consolidó la flexibilización de ese mecanismo. Documentos del Banxico explican los pasos seguidos: — Eliminación del papeleo excesivo en la venta de divisas para pago de intereses de la deuda privada. — Venta de divisas para el pago de accesorios de la deuda privada. Esos accesorios pueden ser, indican expertos consultados, comisiones o “mordidas” que no se registran ni generan recibos controlables. — Deducciones automáticas o ventas de divisas para el pago de gastos asociados al comercio exterior, hasta cierto límite, sin neceéisdad de presentar comprobantes. Los solicitantes pueden tener acceso a divisas sin entregar nada a cambio. — Simplificación de los requisitos para el uso del CUUD. En este nuevo mecanismo de control de cambios, muchas divisas son solicitadas y entregadas tan sólo confiando en la buena voluntad de los solicitantes. Aunque ahora se habla de confianza, en el documento de Mancera Aguayo de abril de 1982 se registraban desconfianzas y certezas de que esas divisas sólo servirían para alimentar mercados negros o subsidiar fugas de capitales. En todo caso la situación de peso está a la deriva. No son sólo problemas de un control que poco controla y que sí, en cambio, alimenta la especulación, sino que también influye aquí la situación general de la economía. Una proyección de la inflación mexicana y de la norteamericana —fórmula para fijar el valor real del peso— indica que el peso seguirá depreciándose a lo largo de los años. Para México no se prevén cifras inflacionarias anuales menores del 25 por ciento, en tanto que en Estados Unidos seguirán siendo de un dígito. Las soluciones para frenar la especulación en cualquier mercado 138 de cambios han fracasado. Ni el desliz ni las devaluaciones han frenado la fuga de capitales. Un análisis de las cifras por fuga de capitales y depreciaciones del peso arroja resultados contundentes: — De 1976 a diciembre de 1984 salieron del país, como capitales golondrinos, 38 mil millones de dólares. En ese periodo hubo una devaluación del peso de 1 mil 400 por ciento. — En 1982, el peor año de las devaluaciones y en el que el peso pasó de 24 por dólar a 150, la fuga de divisas ascendió a 8 mil millones de dólares. — En el primer semestre de 1982, los meses más difíciles de aquel aciago año, la fuga sumó 5 mil 387 millones de dólares. — En el periodo de enero de 1983 a junio de 1984, el peso perdió casi el 25 por ciento de su valor, pero la fuga de divisas fue de casi 4 mil millones de dólares y los depósitos de capitales mexicanos en EU ascendieron a 3 mil 500 millones de dólares. Existen otros datos: — El desliz diario de 13 centavos, primero, de 17 después y de 21 más tarde, no han frenado los indicadores de gasto turístico o de transacciones fronterizas en el sur de Estados Unidos. — Después del golpe de 1982, el turismo mexicano hacia el exterior comenzó a recuperarse a mediados de 1983. En los primeros nueve meses de 1984, con respecto a los de 1983, salieron 500 mil mexicanos más. — El gasto turístico también creció. El atractivo de gastar se derivó del abaratamiento del dólar como producto del ritmo inflacionario mexicano con respecto al norteamericano. En los primeros nueve meses de 1984 se gastaron casi 150 millones de dólares más que en el mismo periodo de 1983. Y si el camino del dólar hacia afuera de las fronteras mexicanas comienza en un control flojo de cambios y en proceso de extinción, la ruta necesariamente pasa por el problema que se caracteriza como de 139 confianza. Sin embargo, analistas de las cifras de salida de capitales y de los problemas nacionales no coinciden necesariamente con este criterio. Por el contrario, sostienen que la fuga es producto de sectores que tienen bastante liquidez monetaria y de la existencia de los 18 mercados del dólar. La fuga es reflejo de un deporte, pero también es una enfermedad social. Lo mismo consiste en un negocio que en el surgimiento de un comercio de divisas muy redituable. Además, la fuga se alimenta de los fracasos en la política monetaria de 1976 y 1982: los que confiaron en el peso y no lo cambiaron por dólares, perdieron. Y no por problemas de confianza, sino porque la política monetaria era más esperanza y buenos deseos que efectividad en el manejo de instrumentos idóneos. Los expertos señalan: es la existencia de una mentalidad dolarizada. Y de una política económica ineficaz. Los tipos de cambio se manejan como si se viviera una amnesia colectiva y como si el patriotismo monetario no hubiera pasado por los choques de 1976 y 1982. Los resultados están a la vista: multitud de mercados de cambios, persistencia de fuga de capitales, existencia de divisas sin control. Por lo demás, en el ánimo de los analistas queda la certidumbre de que los problemas de la economía podrían tener un respiro si las autoridades deciden revertir el proceso y adoptar criterios que castiguen la especulación y la fuga. Los principales problemas —deuda, empleo, inversión— podrían resolverse con el retorno de capitales logrado a través de las medidas adecuadas. Dinero de pánico Sin embargo, eso parece lejano y por el momento la fuga de capitales es una incógnita en cuanto a su monto. De acuerdo con los datos ofrecidos por López Portillo el primero de septiembre de 1982, eran 14 mil millones de dólares los depositados por mexicanos en bancos de Estados Unidos. Pero otras fuentes no oficiales aseguran que superan los 20 mil millones. El sistema de la Reserva Federal norteamericana contabiliza 14 mil millones de dólares en sus más recientes 140 informes, pero no considera todo tipo de depósitos. Independientemente del monto, la cifra es elevadísima y si tomamos como válida la de las autoridades norteamericanas, ello equivale al pago de intereses por la deuda externa mexicana durante todo un año. Los mexicanos que pusieron alas a su dinero en busca de seguridad y rendimiento que dudaban obtener en su país, creyeron haber resuelto sus problemas de por vida, colocando sus inversiones en un sistema bancario presumiblemente superseguro. Sin embargo, se equivocaron. En Estados Unidos los depósitos de mexicanos corren un serio riesgo, ya que la mayor parte de ellos han sido hechos en bancos con una frágil posición financiera, como son muchos de Texas y California, así como los gigantes de Nueva York y Chicago. Una prueba irrefutable de esto es el caso del Continental Illinois de Chicago, que se salvó de la quiebra debido al auxilio emergente de la Reserva Federal, que funciona como prestamista de última instancia y hace las funciones de banco central en el vecino país. Pero ése no es un caso único, y aunque la situación financiera de los bancos estadunidenses se trata de guardar como un auténtico secreto de Estado, ha trascendido que a un gran número de ellos los amenza la quiebra y que el sistema entero está en un riesgo similar al vivido en los años previos a la gran depresión de los treintas. Los enormes déficits presupuestales de la administración de Ronald Reagan, la existencia de un dólar sobrevaluado frente a las monedas fuertes del mundo, el desequilibrio de la balanza comercial norteamericana, sus crecientes gastos militares y el dolor de cabeza que representan las tasas de interés, son factores que inciden negativamente sobre la salud financiera de los bancos, como recientemente quedó comprobado con las quiebras registradas en Ohio. Así que el dinero de los mexicanos en Estados Unidos está en grave riesgo, sobre todo porque fue depositado sin estrategia 141 alguna, sin considerar la solidez de las instituciones ni el tipo de inversión al que se recurría. Fue el dinero de pánico que hoy renueva su situación, sólo que del otro lado de la frontera donde supuestamente estaría seguro. Al respecto, un estudio elaborado por Sidney Wise y Hugo Ortiz en relación con las venideras quiebras bancarias en Estados Unidos precisa: “En numerosos casos, los mexicanos depositaron su dinero en bancos al norte de la frontera sin enterarse de todas las consecuencias al respecto. Muchos no comprobaron la firmeza de sus bancos; si los depósitos estaban asegurados o no contra pérdidas ni qué tipo de depósito les convenía más. Asimismo muchos ignoraban que los 'money funds' (fondos del mercado de dinero) no se hallan asegurados contra pérdidas en E.U. “Ciertamente —prosigue el análisis—, muchos desconocían otras opciones de inversión que pueden ser más seguras o más favorables para sus objetivos individuales. Y con frecuencia pasaron por alto las implicaciones fiscales, lo mismo que las diferencias que existen entre depositar en un banco comercial y hacerlo en una institución de ahorros y préstamos (Saving and Loan Associations). “En adición, tómese en cuenta que los fondos enviados por mexicanos a bancos de E.U. han sido considerados a menudo como dinero de pánico, esto es, dinero depositado bajo un estado altamente emocional, sin la debida consideración de los riesgos, objetivos, liquidez y otros factores esenciales de una inversión acertada. “Por otro lado, entre los tenedores de cuentas bancarias en E.U. se encuentra un gran porcentaje de empresarios mexicanos y también un buen número de ex funcionarios y personas en el gobierno que han disfrutado de un enriquecimiento inexplicable”. Hasta aquí los conceptos de Wise y Ortiz, editores de la prestigiada publicación “El Inversionista Mexicano”, que circula por suscripción entre hombres de negocios de México y Estados Unidos. 142 Otras sorpresas Las potenciales quiebras de bancos norteamericanos no constituyen las únicas sorpresas para los mexicanos que creyeron tener a salvo su dinero al otro lado de la frontera. También existen otros aspectos de orden fiscal, tanto en México como en Estados Unidos, que les podrían significar serios descalabros. El principal de tales riesgos reside en que sin duda alguna los depositantes mexicanos en bancos de Estados Unidos no declaran fiscalmente aquí los ingresos que reciben por concepto de intereses en las instituciones norteamericanas, lo cual los coloca simple y llanamente fuera de la ley. Cierto que las autoridades mexicanas no han actuado en ese sentido, ni parece fácil ni probable que lo hagan. Empero, tampoco parecía así la nacionalización de la banca, y a pesar de todo se llevó a cabo. Por lo demás, en el caso de que las autoridades del país se decidieran a proceder por la vía fiscal, estarían en pleno derecho y no atrepellarían ninguna ley, sino por el contrario la harían cumplir. En cambio la evasión fiscal de muchos de los depositantes en bancos norteamericanos podría alcanzar cifras espectaculares que no estarían exentas de implicar procedimientos penales, con fuertes multas y encarcelamiento incluidos. Obviamente, una acción de este tipo no sólo se ve difícil, sino remota, sobre todo porque no parece existir la voluntad polí-tica para actuar en un sentido como el que se describe. Empero, los tiempos cambian y después de todo en el Palacio Negro de Lecumberri que hoy aloja al Archivo General de la Nación, exis-te una lista de 22 mil mexicanos a los que se les detectaron pro-piedades y cuentas bancarias en Estados Unidos. Esto es, se tiene algo más que la punta del hilo de la madeja. 143 El riesgo mayor Sin embargo, el riesgo mayor subsiste del lado de las quiebras bancarias en Estados Unidos. Instituciones de aparente fortaleza como el Bank of America, Citibank, Manufacturers Hanover, Morgan y Chase Manhattan, figuran precisamente entre los bancos más expuestos a la quiebra, sobre todo porque tienen comprometidos gran parte de sus activos en préstamos a países latinoamericanos altamente endeudados. Si Argentina, Brasil, México o Venezuela dejaran de pagar tan sólo los intereses de sus deudas externas, los mencionados bancos y muchos más de Estados Unidos quebrarían casi de la noche a la mañana. En caso de que se integrara un frente de deudores como el que se apunta ya en algunas capitales latinoamericanas, el sistema financiero internacional se derrumbaría, y junto con él, los dólares de los mexicanos en bancos norteamericanos. En una reciente visita a México, Paul Volcker, presidente de la Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos, rechazó la idea de negociar la deuda de las naciones latinoamericanas por otras vías que no sean las tradicionales. La simple integración de un frente de deudores y de un diálogo político en torno a este asunto trastornaría los mercados financieros y crearía incertidumbre. “A mí me asustaría”, dijo el funcionario norteamericano. Pero la realidad trabaja en contra de los deseos de Volcker y otros banqueros del mundo. Las naciones endeudadas, México incluido, tienen cada vez más dificulatades para cumplir con los objetivos técnico-financieros que fijan los acreedores y el Fondo Monetario Internacional. La negociación política de la deuda es un reclamo continental y es vista por muchos como la única salida a este problema. Lo anterior implica que aun descartando una suspensión de pagos por parte de uno o varios países endeudados, los bancos 144 norteamericanos seguirían en muy mala posición, ya que todo apunta a una disminución de sus utilidades y con ello a crear un clima de incertidumbre y hasta de pánico en todo el sistema, lo que naturalmente también afecta a los dólares depositados por mexicanos en Estados Unidos. Una quiebra tan solo parcial del sistema bancario norteamericano igualmente afectaría a los propietarios de inmuebles al norte del Río Bravo, ya que la mayor parte adquirió casas y terrenos a plazos, lo que los hace altamente dependientes de las fluctuaciones del sistema financiero y del comportamiento de las tasas de interés. Así que los riesgos existen por todos lados y está visto que los dólares con alas, lejos de encontrar refugio seguro y un reposo productivo para sus propietarios, se encuentran hoy más que nunca en el filo de la navaja. 2001: El futuro nos alcanzó Para julio de 1985 el rumor se había vuelto de nueva cuenta política cambiaría. Intuyendo otra devaluación para después de las elecciones de mitad de sexenio, los habituales compradores de dólares aceleraron sus adquisiciones y otra vez la realidad les dio la razón: bien asegurado el triunfo de los candidatos priistas sobre otros partidos, que no sobre el abstencionismo, las autoridades dieron luz verde a un nuevo ajuste en la paridad del peso. Esto, entre otras cosas, dio lugar a que se hablara de que el país entraba a la crisis de la crisis y que a De la Madrid Hurtado se le había adelantado el “viacrucis” de final de sexenio. Ni siquiera Echeverría y López Portillo, sus vituperados antecesores, se habían visto en una situación semejante antes de llegar a su tercer informe de gobierno. Se habló de confianza, de desconfianza y de la necesidad de poner orden. En la Segunda Reunión Nacional de la Banca, celebrada en Guadalajara, como herencia de los espectaculares festines que constituían las convenciones de banqueros, cuando las instituciones de crédito estaban en manos privadas, funcionarios del gobierno de alto nivel sacaron sus armas ideológicas y reeditaron enfrentamientos verbales del pasado. 145 146 De la Madrid Hurtado aprovechó ese foro politíco-financiero para anunciar un nuevo paquete de ajuste para corregir el desajuste y luego de sentenciar que su gobierno no dudará en ningún momento para tomar medidas “duras y profundas”, ratificó su esperanza en que “saldremos de la crisis”, y su convicción de que el país marcha por el rumbo correcto. Acto seguido se redujo su salario de un millón de pesos mensuales en diez por ciento y ordenó que los secretarios de Estado limitaran sus prestaciones y compensaciones. Decidió desaparecer 15 subsecretarías y 50 direcciones generales del gobierno, al tiempo que 28 mil burócratas fueron echados a la calle. Esta última medida resultó espectacular, mereció la aprobación de algunos sectores de la población —los que no tienen parientes en el gobierno— y puso a temblar a miles de mexicanos que creyeron encontrar en la burocracia un refugio seguro, incluso a salvo de crisis y devaluaciones monetarias. Pero se equivocaron y de inmediato engrosaron las filas del desempleo, lo que dio lugar a que los críticos de siempre calificaran la medida como “populismo administrativo”, argumentando que nada resuelve dejar sin trabajo a miles de burócratas para ahorrar alrededor de 400 millones de dólares, cuando en ese año el pago de intereses de la deuda externa del país, que ya ascendía a los 100 mil millones de dólares, importaba un monto superior a los 11 mil millones de dólares. Los inconformes con el nuevo ajuste al desajuste sugirieron que mejor se buscara una renegociación de la deuda externa, ya que el peso de ésta resultaba insoportable para el país y que de seguir las cosas por el mismo camino México volvería a la insolvencia de 1982 y se tendría que declarar, contra su voluntad, en suspensión de pagos. Dijeron una y otra vez que el pago del servicio de la deuda constituía la mayor fuga de capitales y dejaba al país sin dinero para la inversión productiva y para obras sociales y materiales; también 147 insistieron en que la situación se volverá insostenible y que en tanto la economía siguiera por el camino de la depresión, no sería posible ningún cambio estructural ni mucho menos salir de la crisis. Empero nadie les hizo caso. Otros inconformes y guasones hicieron chistes, propusieron que se duplicara el sueldo a los gobernantes a cambio de que hicieran bien su trabajo, e inventaron la siguiente historia llena de un optimismo arrebatador. Va de cuento: Tiempo nublado El lunes 15 de enero del año 2001 fue el final de una quincena que quería ser diferente. Las expectativas de ingresar al Siglo XXI como quien cruza una puerta y se encuentra en un escenario luminoso, se habían extraviado en una situación nacional e internacional bastante deteriorada. Los últimos años del Siglo XX habían sido los más penosos de la centuria pasada y prácticamente habían destruido toda esperanza. Algunos culparon de ello al paso del Cometa Halley, pero la realidad era que poco podía ofrecer una economía mundial conformada por los jirones de economías nacionales bastante deterioradas. Las páginas de los pocos periódicos existentes habían relegado ya a interiores los informes antes catastrofistas de las quiebras de los principales bancos internacionales. Para evitar el pánico, los gobiernos de Estados Unidos y Europa tomaron las riendas de los consejos de administración y nadie miró con extrañeza la virtual nacionalización de grandes emporios financieros, que todavía en los primeros años de la década de los noventas no creían en la ruptura del sistema monetario a causa de la, por entonces, décima crisis de deuda. En este terreno las cosas habían cambiado rápido, pero no eran tranquilizadoras: el Fondo Monetario Internacional ya no existía y el Banco Mundial no pudo sustituirlo. La “banda de los cuatro”, como 148 se conocía a las grandes potencias mundiales, con una China capitalista a la cabeza, hacía de rectora de las finanzas internacionales y se encargaba de vigilar que las naciones pobres cumplieran sus compromisos externos mediante la aplicación de programas de “superajuste” a sus economías, aprovechando el “terco optimismo” que manifestaban sus dirigentes, aún convencidos de que no había de otra. El dólar despuntaba el nuevo siglo sin mucha fuerza, luego de que el déficit presupuestal de Estados Unidos ascendía ya a los 500 mil millones de dólares. Los blancos eran una minoría en un país dominado por negros y latinos y, sobre todo, a raíz de que un actor medio desequilibrado y narcisista que había ocupado la presidencia varios años antes, ordenó sustituir la imagen de George Washington en los billetes para colocar en ese espacio una foto suya montando a caballo y en la que también se observaba a su esposa, Nancy, entregándole una bala de plata. El cambio no hacía más confiable a la moneda norteamericana, y en algunos países ricos había niños que tomaban esos billetes como base para escribir historias de terror, pues se habían enterado de que el viejo actor-presidente había sido sustituido en la Casa Blanca por un antiguo colega suyo que se volvió alcohólico a fuerza de repetir la grabación del comercial de una añeja bebida debido a que invariablemente derramaba el vaso. Para entonces ya casi nadie se acordaba de los infructuosos intentos que se habían hecho por reconstruir el viejo orden financiero internacional, principalmente desde que un comando de militares europeos de alta graduación, entrenados en los campos africanos del coronel Kadafi, bombardeó por equivocación el balneario de Bretton Woods en el estado norteamericano de New Hampshire. Luego se supo que el error surgió porque el Departamento del Tesoro estadunidense y la Junta de la Reserva Federal habían pasado a jurisdicción de la Central Intelligence Agency (CIA) y ésta, de acuerdo con su tradición, había manejado informes falsos de una reunión secreta para reinstaurar el imperio del dólar. 149 La situación se había podido salvar un poco debido a que pequeños acuerdos monetarios se firmaban cada año en el seno del Comité de Seguridad Económica de las Naciones Unidas, gracias a que el edificio de cristal que le servía de sede había sido trasladado de Nueva York a las Islas Malvinas, lo cual resultó todo un acierto, pues entre otras cosas evitó la decimoctava guerra entre Argentina e Inglaterra por la posesión de las famosas Falklands. Ante la conversión de la inteligencia política en inteligencia financiera, la Unión Soviética no se había quedado atrás y por órdenes de Mijail Gorbachov, quien triplicó el presupuesto y los poderes de la KGB, luego de que esta temida organización se había distinguido en el suministro de informes equivocados, pero que de cualquier manera sirvieron para aplacar cuando menos 29 sublevaciones en países del campo socialista, ya que nadie les hizo caso. En medio de todo esto, el problema de la deuda seguía vigente, como pesada herencia del siglo anterior que ya fue bautizado como la “centuria antidarwin”, una vez que había servido para comprobar que el hombre no desciende del mono sino que es a la inversa. Este inesperado reconocimiento a la involución de las especies sirvió de pretexto para que algunos intelectuales nostálgicos y con pretensiones de economistas declararan con pedantesco aire de “se los dije” que la deuda, como el dinosaurio de Monterroso, seguía ahí. Lo más chocante era que no les faltaba razón, ya que para evitar insolvencias varios países latinoamericanos estaban utilizando la marihuana como principal producto de exportación, toda vez que en Estados Unidos se había legalizado el consumo de estupefacientes y los más conspicuos narcotraficantes del pasado estaban a cargo del manejo del comercio exterior. Para evitar indisciplinas, pues en Argentina y Uruguay eran muy populares los tangos que sugerían que la deuda no se podía pagar, los norteamericanos, aprovechando la coyuntura y la Doctrina Monroe, habían hecho secretarios de Hacienda de otros países a 150 varias figuras del siglo pasado que hablaban un poco de español y presumían de conocer “a fondo las mañas de los latinos”. Así”, Henry Kissinger, después de pasar una década en una clínica gerontológica y someterse a 40 operaciones de cirugía plástica, aparecía como ministro de finanzas de Bolivia, que en la primera semana del Siglo XXI ya había contabilizado tres golpes de Estado; de El Salvador, luego de que el Congreso norteamericano transformó en deuda a pagar toda la ayuda proporcionada a los gobiernos de derecha para combatir a la izquierda; y de Chile a consecuencia de la inquietud causada por el general Pinochet, quien había reformado por vigésima vez la Constitución a fin de asegurarse la presidencia del país hasta el año 2050, si Dios le daba vida. Después se supo que Kissinger también trabajaba para un despacho internacional en materia de deuda, fundado por un tataranieto de los Rockefeller y en el que eran empleados de confianza Jacques De Larosiere y Paul Volcker, que habían quedado sin trabajo luego de la desaparición del FMI y de la Junta de la Reserva Federal. El jefe de todos ellos era Henry Kaufman, en otro tiempo conocido como el “brujo de Wall Street”, un barrio de Nueva York donde desaparecieron las oficinas de finanzas y fueron convertidas en almacenes al mayoreo, en cuyas elevadas azoteas se instalaron miradores para turistas morbosos que quisieran ver desde las alturas la antorcha caída de la estatua de la Libertad. México, recuerdos del futuro México no había podido escapar a las turbulencias con que abría el nuevo siglo; las crisis se habían vuelto recurrentes y eran incontables las batallas perdidas en la guerra económica en que seguía envuelto el país, lo que ya hacía sospechar a algunos miembros del gobierno que tal vez la estrategia no era la adecuada y que a lo mejor no se iba por el rumbo correcto. Acto seguido se arrepen- 151 tían, borraban de su mente esos locos pensamientos y se avocaban al diseño del 65 programa de ajuste en los últimos 16 años, ya que a partir de 1985 se había establecido un promedio de cuatro cada doce meses, lo que servía de argumento a los comunicadores oficiales para sostener que, pese a todo, la crisis se mantenía bajo control. Esta circunstancia hizo que en la vida de México en el periodo presidencial 2001-2006 los cronistas se convirtieran en economistas, quienes en sesudos análisis explicaban que se había llegado a esa situación porque los programas de reordenación aplicados desde casi cuatro lustros antes arrojaban resultados satisfactorios y en ese lapso la inflación sólo creció a un promedio de 35 por ciento anual, la deuda se había recalendarizado cada 18 meses y tal vez el único problema mayor que subsistía era que la moneda seguía devaluándose, pero eso ya no importaba, pues se debía, como acertadamente explicó un banquero central de mediados de los ochentas, a que “el peso se devalúa porque hay exceso de pesos”. Así las cosas, los menos preocupados por estos simbolismos del Siglo XXI eran los 35 millones de trabajadores de salario mínimo y cuyos líderes, una vez que habían ratificado su centésima alianza histórica con el Estado, declaraban orgullosos que se avanzaba firmemente en la recuperación de la constitucionalidad del minisalario. Pero, al igual que 16 años antes, nadie les creía y en las columnas económicas de los periódicos se había denominado a esas percepciones bajo el concepto de “dotación extrema de consentimiento o salario de salvoconducto”. Aquel 15 de enero del año 2001, un lunes de la semana mexicana de trabajo de cuatro días por seis y media horas de labor, amaneció medio nublado. El invierno frío y seco, producto de la ruptura ecológica de los últimos años, se sentía duramente en las calles, ahora más pobladas y más llenas de comercios ambulantes. Los circuitos cerrados de radio y televisión en las calles no podían introducir el optimismo con sus mensajes sobre la evolución positiva de la economía y acerca del anuncio sobre el control de la crisis. A poco más de quince años de distancia, la palabra crisis había perdido en- 152 canto y capacidad de significado. Es más, la crisis era considerada ya, por los ensayos sobre la economía de la coyuntura, como una etapa más en el proceso de desarrollo de los pueblos. En México, cada quincena era la posibildad de recordar el problema de la deuda, que hacia poco rebasó el tope psicológico de 200,000 millones de dólares. Y lo era porque alguna iniciativa política del partido en el poder —que en 16 años tuvo cuatro diferentes nombres pero al que siempre identificaron como PRISIS— había logrado el consenso del Congreso para la aportación salarial, como impuesto, del 4 por ciento del ingreso bruto para amortización en el pago de la deuda. Pero ni así disminuía el volumen total, porque todo iba a pago de intereses y comisiones de renegociación anual del pasivo nacional. Los trabajadores mexicanos se habían acostumbrado a esa economía. En pocos años, el poder de compra se hizo añicos. Quienes habían nacido en los primeros años de la segunda mitad del siglo XX llegaban al retiro y a la vejez en un mundo económico diferente: de contar el poder adquisitivo en centavos, las monedas bases de México pasaron a multiplicarse: 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1 000 pesos. En los días del flamante Siglo XXI la moneda fraccionaria base, con la cual se podían utilizar los contadísimos teléfonos públicos para cuyo acceso había que hacer reservaciones o colas larguísimas, era de 10 000 pesos, cuyos números eran casi ilegibles por el tamaño de la moneda y por la gran cantidad de ceros incluidos. En tres lustros, que se sintieron largos, pesados, somnolientos, el país había ensayado todas las recetas económicas sin resultados. Hubo una época, casi en los últimos años del Siglo XX, en que se experimentaron síntesis verdaderamente impensables de fórmulas económicas, pero sin dar los resultados necesarios para rescatar al país del constante deterioro. La militancia de los sindicatos obreros se trocó por la necesidad de tener empleo, aun 153 con los “salarios de salvoconducto”, sin que una cosa y otra tuvieran correspondencia. El país atravesó, prácticamente, por doctrinas económicas anuales, llegando, inclusive, a identificarse épocas. 1989 fue el Año de Keynes, en tanto que 1997 fue el Año de Friedman. Por dos años consecutivos, 1993 y 1994, se vivió el año de Volcker, cuando inclusive el conocido expresidente del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos vivió temporadas de descanso en las playas de Zihuatanejo y concedió audiencias privadas a multitud de economistas y funcionarios de todos los niveles. Delarosiere hizo esfuerzos y trabajos de cabildeo para logar la implantación del “Año Delarosiere”, pero dicen que algunos alumnos de Jesús Silva Herzog —incrustados en la Cámara de Diputados— evitaron el homenaje al ex director del FMI, debido a viejas rencillas porque Larosiere no le dio a Silva Herzog espacios de acción política para manejo interno allá por la crisis de 1985 y sobre todo en 1987, cuando se decidió la sucesión presidencial mexicana. Para la abrumadora mayoría de los 50 millones de mexicanos de la población económicamente activa, aquel Siglo XXI no les deparaba buenas noticias. De hecho, el aprendizaje para vivir en la crisis se convirtió en la mejor manera de, si no combatirla, sí atenuarla. Y eso era bastante. Aun así, en menos de una generación el desempleo era el enemigo número uno —la inflación no bajaba del 35 por ciento anual, pero no rebasaba el 60 por ciento, lo cual era una ganancia en estos tiempos de cambio de siglo—, debido ante todo a que la capacidad de la economía —orientada a pagar la deuda y no a crecer— se mostraba abrumada por no poder responder a la necesidad de proporcionar empleo a las 2.5 millones de personas que se incorporaban cada año a la PEA. Y si a esto se añadían los aproximadamente 750 000 niños cuyas economías familiares no podían sostenerles ni la escuela ni la ociosidad, entonces el resultado final no hacía sino augurar un mal comienzo de siglo. 154 Dieciséis años pasaron rápido. Fueron poco más de dos sexenios desde aquel 1985. Comenzaba el tercero con el Siglo XXI. Algunos funcionarios de aquel gobierno de mediados de los ochenta, que marcó la fractura económica del país, continuaban en algunas áreas del Estado. La fusión de algunas dependencias, la fundación de otras cada año, se había unido a la desaparición de las que fueron culpadas de la crisis. El Banco de México desapareció del mapa después de una agitada manifestación que terminó con la lapidación de los edificios de Condesa por airados ciudadanos que hicieron trizas los cristales con pequeñas pero dañinas monedas de 1 000 pesos que no servían ni para el teléfono. En lugar del Banxico se creó el Fideicomiso para el Diseño y Aplicación de la Política Monetaria. Hacienda volvió a sus viejas funciones de recolectora de impuestos y la SPP desapareció tres veces y otras tantas se creó de nuevo con diferentes nombres. Aunque la responsabilidad de la política económica estaba distribuida en varias dependencias, como una manera de evitar el acaparamiento de poder político con tintes sucesorios, al final de cuentas el control en la aplicación de las estrategias de desarrollo estaba en manos de la llamada Dirección Federal de Seguridad Económica, organismo más poderoso que su antecedente policíaco y de inteligencia que se desmoronó cuando se descubrieron sus alianzas con los principales narcotraficantes. Los últimos tres presidentes de México no vivían en la República. Uno residía en Madrid, en donde se había casado y divorciado cuatro veces. Luego de casi 20 años, apenas había expuesto algunos cuadros sin ninguna reacción de la crítica, en una abandonada galería de los suburbios madrileños. Otro expresidente había logrado una cátedra en Harvard y algunas asesorías en organismos financieros norteamericanos. Un tercero seguía haciendo intentos por lograr la presidencia ejecutiva del nuevo Banco Monetario de Reconstrucción, utilizando para ello sus conocimientos de las altas finanzas que habían, cuando menos, evitado la ruptura total del orden econó- 155 mico, aunque aceptando una crisis social sin precedente. Para el puesto que buscaba, en realidad lo de la crisis social era intrascendente; lo básico era conseguir elementos suficientes para una “política económica internacional armónica”, en sustitución de las mal conocidas políticas de estabilización, que ni eran políticas y menos aún lograban la estabilización económica indispensable. Mientras se decidía el puesto, el ex presidente era asesor de algunos gobiernos latinoamericanos. Crónicas marcianas La cola para cobrar la primera quincena del año 2001 no difería de muchas otras, pese a dos razones: una, que el cobro de las quincenas de los trabajadores se hacía en las ventanillas bancarias y no en las empresas, porque el esquema había permitido el mantenimiento mínimo de líquidos y captación de los bancos del país, que ya habían pasado en dos ocasiones por la reprivatización —que fue celebrada políticamente como un triunfo— y por una nueva nacionalización — que fue menos traumática que la de 1982, porque ahora los banqueros privados fueron los que la promovieron y la celebraron con una gigantesca manifestación en el Zócalo, encabezada por los apellidos ilustres de la banca—. La tercera reprivatización y nacionalización posterior fue más burocrática que nada y la noticia no alcanzó siquiera alguna mención en la primera plana de los diarios y apenas unos segundos en los noticieros de televisión. ¿La razón? A nadie le interesaba ya. El otro motivo por el cual no se percibían novedades en aquella primera quincena del año 2001 era que la toma de posesión mes y medio antes había estado definida por el desinterés. La noche del 30 de noviembre del año 2000 se había organizado una austera pero simbólica ceremonia para anunciar al gabinete del primer sexenio del Siglo XXI. El país estaba tan indifierente, que pocos registraron el hecho de que la totalidad del gabinete estaba formado por polí- 156 ticos. En broma, el nuevo portavoz presidencial había dicho en uno de los magníficos salones del Hotel Challenger —el más lujoso de la época—, ante más de 4 000 sillas vacías, algunos reporteros locales, una cámara de la televisión del Estado, cinco corresponsales norteamericanos y apenas dos enviados especiales de periódicos de Europa, que “la economía era algo muy serio como para dejarla en manos de economistas”. Así, el nuevo gobierno de políticos llegaba a sustituir al gobierno de economistas que terminaba su gestión justamente esa noche. Los pocos asistentes bromearon en torno de la sucesión del año 2006, la que tal vez estaría formada exclusivamente por poetas. Esa mañana, los trabajadores comenzaron a hacer fila desde temprana hora, lo que quería decir que en los días de quincena quedaba paralizado el aparato productivo del país. Este hecho no perocupaba a nadie, porque de hecho la economía nacional estaba inmersa en una inercia productiva, distributiva y de consumo que poco tenía que ver con las características de la semana mexicana de trabajo y la creación de algunos otros días de asueto al año para celebrar fechas significativas. Esa mañana, también, pocas características novedosas ofrecía la economía nacional. El gasto público para el año 2001 había sido aprobado por un Congreso dominado aún por el partido tricolor — cuyo nuevo nombre pocos recordaban, pero eso era lo de menos— y al que pertenecían —según reporte de las columnas políticas de comienzos de siglo— 35 partidos de oposición. En 16 años, el gasto público continuaba su tendencia a crecer al ritmo de la inflación y para el 2001 se iban a ejercer 1 838.5 billones de pesos, algo así como 10 000 veces el de 1985, año de infortunado recuerdo. En un año, el del siglo que terminaba unos días antes y el del que comenzaba con buenos augurios de los horóscopos computarizados, el gasto público había crecido en 160 billones de pesos, algo así como 2 400 veces el presupuesto federal de 1985. Para el 2001, el gasto público sólo serviría para pagar el servicio de la deuda y para gasto 157 corriente de casi 10 millones de trabajadores al servicio del Estado. El país había atravesado por varias crisis antes de comenzar el nuevo siglo. ¿El motivo? La deuda, siempre la deuda, cuyo volumen avanzaba a pasos agigantados tras la meta de 210 000 millones de dólares de Brasil. México pagaba cada año algo así como 30 000 millones de dólares anuales por intereses, aunque afortunadamente nada de capital, como lo señalaban las ocho renegociaciones del débito y la firma de 25 cartas de intención con el FMI y con el nuevo Banco Monetario de Reconstrucción. Reflejo de esta situación era la economía familiar, la doméstica, la de aquellos millones de trabajadores que hacían cola cada quincena para cobrar su salario de salvoconducto, o sea el mínimo. Pese a todo el tiempo que había transcurrido, algunos trabajadores parecían no acostumbrarse aún a las cifras. Por ejemplo, manejar 90 000 pesos diarios de salario mínimo era bastante difícil, sobre todo si a la quincena sumaban un millón 350 000 pesos y al mes dos millones 700 000 pesos por trabajador. Cifras millonarias que motivaban sueños de millonarios en pocos, porque la mayoría de los trabajadores ya estaban acostumbrados a los ceros de la crisis, los ceros que multiplicaba la inflación como verdadera multiplicación de panes y peces. Pocos caían en el engaño de los ceros. Muy pocos. Porque, ¿qué se podía comprar o adquirir con esos 90 000 pesos diarios? Poco, debido a que en 16 años el poder adquisitivo del otrora salario mínimo no sólo no había crecido al mismo ritmo que la inflación, sino que seguía a la zaga. Con respecto a aquel fatídico 1985, el salario mínimo del 2001 compraba todavía menos. Así, por ejemplo, los casi 33 millones de pesos anuales del salario mínimo para cada obrero no podían permitir el acceso a los productos básicos. En esa primera quincena del 2001, algunos periódicos realizaron con flojera algunos cálculos, porque ya ni siquiera la difusión de datos comparativos podía influir, como antes, en el pro- 158 blema económico salarial del país. La renta de una casa para un trabajador de salario mínimo era de casi un millón de pesos mensuales. Y no era una casa propiamente dicha, sino un pequeño departamento de lo que era por entonces el suburbio del país más socorrido para departamentos desvencijados de este tipo: Ciudad Tequisquiapan, verdadera zona laboral como lo fue Ciudad Nezahualcóyotl en los años sesenta. La comunicación con la ciudad de México era por tren directo. Al llegar a las zonas de acceso de transporte en las afueras de la ciudad, los trabajadores tenían que tomar todo tipo de vehículos: metro, camión, trolebús, taxi y camiones especiales que hacia comienzos de los años noventa habían sustituido a las “combies” en las rutas de colectivos llamados peseros. Pocos recordaban que eran peseros porque en 1960, cuando comenzaron a funcionar, efectivamente cobraban un peso por viaje. Cuarenta y un años después, un viaje por pesero costaba 5 000 pesos. Cada vehículo de este servicio sacaba tres millones 200 000 pesos diarios. Los que no querían gastar tanto tomaban los camiones repletos de pasajeros. Al transporte urbano le pasó lo que a la banca: después de la municipalización de 1982, pasó a manos privadas y luego se volvió a municipalizar. Como ninguna de las dos formas de propiedad era la adecuada, se creó una nueva figura: la mixta social, conformada con capital privado y público y la participación de los usuarios, los que adquirían acciones en esa empresa mediante la acumulación de boletos por viaje. Aunque este tipo de operación no les daba a los usuarios ningún reparto de utilidades —al contrario, subsidiaban el transporte con el pago voluntario de algunos pesillos de más en cada boleto para mantener la existencia de las líneas de camiones—, de todos modos los hacía propietarios de acciones a su nombre que eran deducibles de impuestos. Así, cada boleto de camión costaba 700 pesos por viaje. Los demás precios no eran para que nadie se sintiera orgulloso 159 de ser millonario del siglo XXI: un boleto de cine costaba 20 000 pesos; una bolsita de palomitas, 15 000 pesos; un boleto para ir al fútbol, 50 000 pesos; un libro, 100 000 pesos; un desayuno en las cafeterías al por mayor, 200 000 pesos; un trago de whisky nacional, de sabor horrible pero de los únicos en venta, 95 000 pesos. Los precios estaban al gusto de todos. Así como llegaban los millones de pesos, igual se iban. Pocos pensaban en el lujo —muy pocos, por cierto, debido a que los esquemas de distribución del ingreso estaban más radicalizados. Si en 1978 el 70 por ciento de la población ganaba el 30 por ciento del ingreso, y el 30 por ciento de las familias ricas se llevaban el 70 por ciento de la otra tajada, en el 2001 el 5 por ciento de la población se comía el 90 por ciento del pastel. Un coche, por ejemplo, mostraba los niveles de precios: el clásico Volkswagen valía en el 2001 algo así como 131 millones de pesos. Un auto de lujo, de superlujo, podía costar hasta 1 000 millones de pesos. Una casa o más bien un pequeño condominio se cotizaba en 800 millones. Un traje de no mucho lujo valía dos y medio millones de pesos. ¿Los básicos? También por las nubes. El disparo de los precios en los productos considerados indispensables había sido más rápido que el de otros bienes, debido sobre todo a la infinita pugna intergubernamental entre quienes seguían confiando en el control de precios y los que estaban seguros de que ese mito debería enterrarse con el siglo. Aunque los populistas seguían ponderando las bondades de los subsidios y los controles de precios, en las estadísticas oficiales se advertían los drásticos cortes anuales en los subsidios a los productos básicos. Eso quería decir, sin más ni más, que la carestía de los artículos de consumo indispensable iba más allá de la carestía de otros productos. El kilo de carne oscilaba entre 150 000 y 200 000 pesos. El litro de leche, cada día más escasa y poco nutritiva por la incorporación 160 de químicos, costaba 10 000 pesos y cada mes subía unos miles más. El huevo podía conseguirse a 20 000 pesos el cartón. En materia de salarios, los ceros de la crisis habían hecho estragos hasta en el ánimo de los trabajadores. Por ejemplo, muchos de ellos se jubilarían esa primera quincena de enero del 2001 con un sueldo mensual de 10 millones de pesos, aunque habían comenzado a trabajar, 35 años antes, con 700 pesos al mes. Los que más ganaban estaban presos en la maraña de ceros y en el manejo de cifras bastante largas. Uno de los cientos de miles de directores generales del sector público ganaba en el 2001 poco más de 60 millones de pesos al mes, algo así como 720 millones de pesos al año. Muchas fortunas había formado, nominalmente, la inflación y muchos sueños de grandeza había también desmoronado esa ola incontenible que finalmente se quedó a vivir en México. Las cifras anuales promedio no eran escandalosas —33 por ciento de crecimiento anual en 16 años—, aunque se temía que con el siglo y el manejo de expectativas, los índices de aumento de los precios volverían a rebasar la cifra psicológica de 50 por ciento. Sería el acabóse. Orwell, economista Paralelamente al aumento de los ingresos vía inflación, la paridad peso-dólar había pasado por varias etapas. Nunca volvió la confianza, inclusive pese a que en 1986 el entonces director del Banco de México había apostado al presidente de la República su puesto al frente de la banca central contra la vuelta a la tranquilidad en el renglón monetario una vez que desapareciera totalmente el control de cambios. La apuesta se llevó a sesión de gabinete económico durante varios días. El estudio de las alternativas y efectos de la desaparición total del control cambiario provocó la filtración de decisiones y agitó aún más el mercado de cambios. A como estaban las cosas, para 1986 había más de 30 mercados paralelos de divisas. 161 El control de cambios desapareció, en efecto, pero también desapareció del mapa político el director del banco central. Dicen que se jubiló y se retiró a escribir sus memorias, pero nadie supo en realidad qué pasó con él. Pero lo de menos era saber de la suerte del funcionario, cuando lo importante radicaba en seguir los efectos de la inexistencia del control. Las evidencias hicieron estremecer de terror a los estrategas de la política económica gubernamental: la fuga de capitales se multiplicó por tres en unos días y nuevamente las reservas del Banco de México volvieron a secarse. Una decisión presidencial instauró de nuevo el control de cambios. La fuga no cesó aunque continuó en niveles que posteriormente se conocieron como normales. Así, el control no fue un instrumento efectivo para detener el flujo de divisas al extranjero, sino que sirvió de tope psicológico para evitar la sangría financiera indiscriminada. Los años pasaron. Y los mexicanos siguieron su rutina: depósitos de fortunas mexicanas en bancos norteamericanos, compra de inmuebles y turismo selectivo, pero imparable. Al comenzar el nuevo siglo, pocas evidencias se tenían de los dineros de mexicanos fuera de México, debido sobre todo a que Estados Unidos había logrado la aprobación de una ley en el Congreso para quitarle la nacionalidad a los dólares que llegaban de fuera, como una forma de atraer más capitales y tener dinero en sus bancos. Sin embargo, cálculos de organismos académicos estimaban que en el año 2001 había alrededor de 30 000 millones de dólares depositados en bancos norteamericanos por mexicanos, además de que propiedades por 100 000 millones de dólares eran de mexicanos. El turismo había convertido al sur de Estados Unidos en el famoso Eldorado de las leyendas del Oeste. En términos económicos, la frontera no existía para separar a México de Estados Unidos. Inclusive, las reuniones de los presidentes de ambos países enfatizaban sus decisiones para sustraer a la frontera de las crisis económicas de ambos países. Pese a todo, la inflación se había convertido en el peor enemigo del peso. El siglo XXI abrió con una paridad de mercado —basada en el diferencial inflacionario entre México y EU, más un 30 por ciento de colchón subvaluatorio, por lo que pudiera ofrecerse— de 15 000 pesos por 162 dólar. Eso sí, en el mercado negro —en donde había disponibilidad suficiente de divisas— el precio llegaba a ser de 30 000 pesos por dólar. Las decisiones adoptadas por México y Estados Unidos evitaron desde hace mucho el estallamiento de crisis y el retiro gubernamental del mercado cambiario. No había ya psicosis por el dólar, sino que la demanda estaba despojada de avaricia y ambiciones y tenía mayores fundamentos realistas: el peso sería siempre el peón del dólar. Por lo demás, para que hubiera psicosis debió haber existido dinero para especular y gente dispuesta a hacerlo. Pero al comenzar el nuevo siglo eran pocos los mexicanos con suficientes capitales o liquidez como para alimentar el pánico cambiario. La psicosis, además, era la suma de pequeñas e infinitas esquizofrenias. Ahora, los pocos que tenían mucho eran siempre los de la cabeza fría, los especuladores a la usanza de grandes financieros, poco dados a perder el control de sí mismos o a provocar pánicos o psicosis. En este contexto, la especulación se convirtió en un negocio. Las presiones sobre el mercado ofical de cambios eran, inclusive, hasta previsibles y se anunciaban en boletines transmitidos a la sede del Fideicomiso que sustituyó al banco central vía circuito cerrado de televisión. Los ajustes por especulación eran, así, menos traumáticos. En un siglo, el peso había perdido todo, hasta la vergüenza. Al comenzar el Siglo XX estaba virtualmente a la par, al uno por uno con el dólar. Los libros de historia económica destacan este dato. Sin embargo, un siglo después, en el XXI, se necesitaban 15 000 pesos, si se tenía suerte y contactos para tener acceso a dólares oficiales, o 30 000 pesos para conseguirlos por esas calles de Dios. Todo era cuestión, pues, de tener dinero y suerte. Mucha suerte, sobre todo. Porque dinero lo había al comenzar el siglo. Mucho dinero, dinero por millones. Lo malo era que en las colas de los bancos, los trabajadores se preguntaban cada quincena: millonarios, sí, pero ¿para qué? Un nuevo amanecer Por un camino de ajustes y desajustes, de cortes y recortes, de cambios y recambios, la economía mexicana dejó al peso en la orfandad, no obstante que la paridad monetaria continúa considerándose herramienta básica en el proyecto de cambio estructural que se propone el gobierno, y que al igual que muchos otros de sus objetivos, enfrenta una terrible carrera contra el tiempo. Un rápido vistazo al comportamiento de la moneda mexicana durante los dos años con ocho meses de la administración del presidente Miguel de la Madrid, pone los pelos de punta. El “retorno de los brujos” al Banco de México y la aplicación de su inconfundible como invariable “alquimia monetarista” arroja un nada reconfortante resultado: en 2 años 7 meses la moneda mexicana se devaluó en casi 500 por ciento, al pasar de 70 pesos por dólar en diciembre de 1982 a 379 en los primeros días de 163 164 julio de 1985. La “flotación controlada” que comenzó a regir el 5 de agosto de 1985 —cuyo comportamiento práctico no se alcanza a examinar en este libro dado que se concluyó de escribir en los últimos días de julio— es empero un claro indicativo de que el peso sigue por la pendiente del dólar y nada parece poder evitar que ruede hasta el fondo del abismo. Y es que no sólo es cosa de las autoridades, sino de todos los mexicanos. Mientras persista la psicosis del dólar la moneda nacional, con toda y águila en el reverso, no tiene salvación. El país de millonarios que se describe en el capítulo anterior no es una ficción, sino una aterradora realidad, en tanto nadie siga dando un peso por el peso. Tampoco es cosa de patrioterismo, pero sí de mexicanismo, de lógica y de sentido común. Es claro que las circunstancias económicas muestran con toda nitidez que apostarle al dólar es negocio seguro, que por esa vía los pesos se multiplican y que en un estricto sentido se obra dentro de la ley. Sin embargo, también es indudable que son a lo más cuatro o cinco millones de mexicanos los que se pueden dar el lujo de convertir sus pesos a dólares, y muchos menos los que pueden viajar al extranjero y sólo unos cuantos los que están en capacidad de adquirir propiedades e irse a vivir al exterior. De ahí que habría que preguntarse ¿la ganancia en la especulación con el tipo de cambo justifica este atentado colectivo contra la nación? Porque como van las cosas cada día serán menos los poseedores de dólares, y aunque seguirán haciendo pingües negocios cambiando sus pesos por “verdes” el camino también tendrá sus riesgos en lo externo: ¿Quién asegura una fortaleza eterna del dólar?, y sobre todo, en lo interno, donde habrá cada vez más pobres y menos ricos, se registrará un deterioro mayor de los niveles de vida de la población, aumentarán la criminalidad, el ham- 165 bre y la insalubridad y quedarán sueltas las fuerzas sociales que pueden romper la también mítica “estabilidad política” del país. El riesgo es para todos y no únicamente para los especuladores y “sacadólares”. De ahí que corresponde a la sociedad entera hacer ver al gobierno que la “libertad cambiaria” es prescindible cuando está en juego el destino de la nación, y que más que recetas de teoría económica, algunas de ellas impuestas desde el exterior, se requieren resultados y no vanas promesas de una prosperidad que se antoja cada vez más lejana. No se trata de reconstruir un mito, sino de reencontrar el rumbo para el país. Para ello se requiere concertar la voluntad de los mexicanos, fortalecer el concepto de patria, así como la solidaridad social, y tomar las medidas que ayuden a desterrar la arraigada psicosis del dólar. México es y existe, aunque algunos mexicanos hayan dejado de creerlo. De ahí que resulte oportuno retomar los conceptos que a propósito de esta crisis de identidad nacional expresó Manuel Buendía ante un grupo de estudiantes universitarios: “Tomen hoy, en lo íntimo de su conciencia, un compromiso personal. Frente a los ojos de sus maestros, de sus padres y de cada uno de los seres que aman, asuman un compromiso personal, individual, intransferible. Juren ser patriotas y limpios y valientes y eficaces. Juren ser fieles a México. Juren borrar de su vocabulario la palabra rendición. Y si ustedes prometen esto y lo cumplen; si otros mexicanos jurasen igual, y también lo cumplieran, mañana mismo en la Patria amanecería otra vez la esperanza”. ESTA EDICIÓN DE 15 000 EJEMPLARES SE TERMINO DE IMPRIMIR EL 31 DE OCTUBRE DE 1985 EN LOS TALLERES DE EDITORIAL CALYPSO, S. A. OCULTISTAS 43 COL. SIFÓN 09400 MÉXICO, D. F. 170