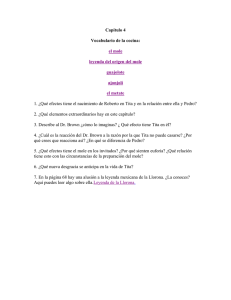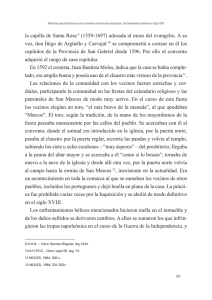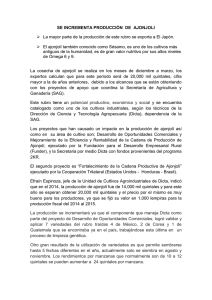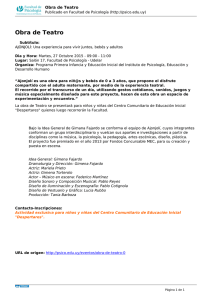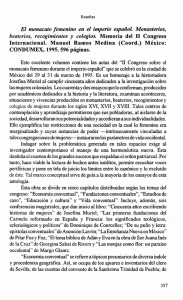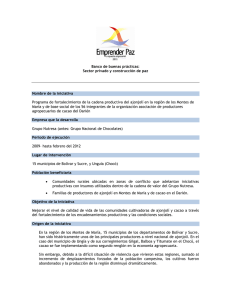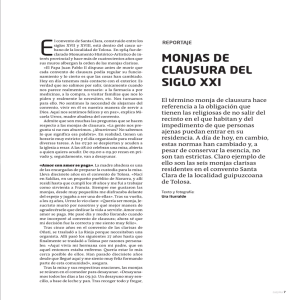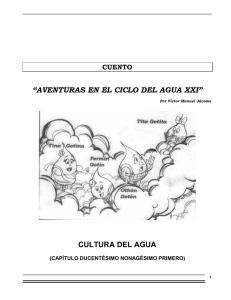EL AJONJOLí DE TODOS LOS MOLES
Anuncio

El ajonjolí de todos los moles Eduardo Merlo* C * Eduardo Merlo Juárez es, como el título de este artículo: “Ajonjolí de todos los moles”, porque de profesión originalmente es arqueólogo, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, para luego hacer los posgrados convenientes en la unam, de Ciencias Antropológicas y de Arquitectura y Urbanismo, así que como antropólogo formado en una época en que había que saber de todo y entrarle con singular alegría, ha incursionado mucho en la Etnohistoria y Etnografía, también en Historia especialmente la del periodo colonial, y en el arte en todos sus aspectos. Lo anterior le ha permitido publicar varios libros sobre estos temas e infinidad de artículos de toda índole. Una especial inclinación por la buena comida lo ha llevado al ámbito de la historia de la gastronomía, que ha estudiado tanto en nuestro país, como en el Lejano Oriente, África y Europa. De ahí el atrevimiento de escribir sobre este tema. El autor es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y catedrático en varias prestigiosas universidades. uando alguno anda sandungueando por todas partes y sirve lo mismo para un barrido que para un fregado —me refiero a esos que hacen el milagro de repicar y andar en la procesión, y hasta chiflar y comer pinole— solemos decirles que son “ajonjolí de todos los moles”, porque desde que se conoció en estas tierras la semillita que Alá el omnipotente sembró en las tierras de sus amados hijos los musulmanes, sarracenos, islámicos o moros, sirvió, no para el dicho, sino como complemento sabroso y aromático de cualquiera de los moles tan sabrosos y famosos que tenemos en buena parte de nuestro país. El arabísimo ajonjolí se ha convertido en parte indispensable de los moles mexicanos, que son innumerables, por tanto, esta semilla va de un lado para otro, dando lugar al dicho: “ajonjolí de todos los moles”. Llegó en barriles en las naves que arribaban a Veracruz, procedentes de la Madre Patria, porque allá era ya famoso y útil para muchas cosas. El famoso Linneo, padre de la botánica, lo clasificó como manda la ciencia: pertenece al reino Plantae, en la división Magnoliophyta, clase Magnolopsida, con lo cual debe haberlo asociado a las magnolias, o muy cerca de ellas, pues cierta- 41 El chile. Protagonista de la Independencia y la Revolución mente las plantitas se parecen, incluso sus flores. Es del orden de los Lamiales, los que pertenecen a la familia Pedaliaceae, y su nombre genérico es Sesamum, de la especie Sesamum indicum. La alusión última nos habla de su lugar de origen que es la India, y debe ser, ya que en ese enorme y polifacético país el sésamo se utiliza en infinidad de guisos. Así que el nombre que más se conoce es: Sesamum indicum. Es un arbusto que lo máximo que llega a crecer es metro y medio y tiene en sus hojas y en el tallo unos pelos pegajosos, que crecen también en los frutos que son unas capsulitas en donde están las apreciadas semillas. Los árabes, incansables viajeros, lo llevaron a su tierra en enormes caravanas a través de desiertos y montañas, y luego a España, que también era de ellos entonces. Fueron quienes le pusieron el nombre al-yul-yulan, que en los dialectos del norte de África se modificó a alyul-yulin, y se tornó en gongolil para los moros de Andalucía, de donde salió al-jijirí que quedó en “ajonjolí”, sonoro y bonito. Qué curioso que ahora los españoles le dicen sésamo, cuando fueron ellos los responsables del apelativo ajonjolí.1 Antes que beneficiara a los moles, el ajonjolí sirvió en sus lugares de origen para fabricar aceite, lo que fue recibido como una bendición, puesto que las religiones imperantes proscriben la manteca de cerdo por impura. Además, se incorporó a la panadería y a infinidad de platillos regionales. Resabio de esos orígenes son 1 42 Anina Jimeno Jaén, El sabor de las palabras. Una fascinante degustación de términos gastronómicos, México, Aguilar, 2008, p. 32. los cocoles, las semitas, rosquillas y hasta el pan hamburguesero, que son esparcidos de ajonjolí lo que les da un sabor inconfundible. Aclarando lo anterior, que es a lo que se refiere el título del artículo, hacemos un comentario oportuno: los mexicanos heredamos de nuestros ancestros indígenas, mucho, pero mucho más de lo que nos imaginamos. Una de estas herencias es sin duda el protocolo y el gusto verdadero de dar de comer. Aun la gente de las ciudades, que es la que más se ha alejado de los orígenes autóctonos, busca llevar a los amigos o conocidos a comer, si no lo puede hacer a un restaurante o fonda, lo mejor es llevarlo directamente a la casa, y si se deja, atiborrarlo de una manera brutal. Lo mismo pasa en la provincia, pero con mucho mayor énfasis. La comida ofrecida en la casa es una especie de ritual, quien ha sido invitado debe sumergirse en ese protocolo y darle gusto a los anfitriones. Si se trata de una fiesta es mucho mejor, porque los invitados conocen lo que esto significa y comparten la costumbre. Todavía hay más, si se trata de la festividad del pueblo, todas las casas están preparadas para recibir a quienes han sido invitados directamente, invitación que es realmente una obligación, ya que el desaire se toma como algo terrible, una afrenta directa a la familia, especialmente al jefe de la casa. En esa festividad del pueblo o del barrio, las casas están preparadas también para recibir invitados espontáneos —no importa cuántos— ya que mientras más sean, aumentará el prestigio de la familia y la presunción ante los vecinos. El mundo prehispánico sentó las bases de esta tradición y la transmitió de manera impecable, Eduardo Merlo • El ajonjolí de todos los moles comer es lo mejor que se puede ofrecer al prójimo, echar la casa por la ventana —que es un decir, ya que entonces no había ventanas. Ir en la actualidad a la fiesta patronal de cualquiera de los pueblos de lo que fue Mesoamérica, es como introducirse al mundo antiguo, con muy poca diferencia, ya que la organización, el protocolo y, sobre todo, el gusto, serán idénticos. Como la festividad del pueblo implica un complicado ritual, mucho del cual se celebra en el templo o sus anexos, también se ritualiza en el patio de la casa, donde está la “cocina de humo”. La preparación de la comida es solemne, las mujeres se tornan sacerdotisas del fuego y de la “alquimia” de los condimentos. Es un ritual matar a las gallinas o a los guajolotes, desplumarlos, desviscerarlos, si es que se permite esta palabra, para luego proceder al descuartizamiento, como si tratara de víctimas propiciatorias en el tezcal de un teocalli. Siempre habrá una voz rectora, heredera de la tlacualchiuhqui, usualmente la mujer que gobierna la casa, para que dirija a las ayudantas en ese rebumbio, que vigile y sancione, que mezcle y condimente. Las auxiliares buscarán participar solícitas, lavar y cocer los chiles, desvenarlos, tener listos los demás ingredientes, correr por los faltantes, preparar los metates, ir moliendo lo necesario, cuidar del comal, echar tortillas sin descanso. Desde hace más de treinta siglos, el ritual gastronómico se repite hasta la actualidad como una banda sinfín. Hay que ver los rostros de los anfitriones: son de satisfacción y orgullo cuando los comensales ponderan la comida y la agradecen, lo cual es señal de que hay que servir otra ración, igualmente generosa; inclusive se sabe de antemano que habrá “itacate”, es decir, un “poco” de esa comida para llevarse a casa, de tal manera que hay quienes llegan ya con sus recipientes para recibir esos alimentos, sin que eso se tome como un abuso, al contrario, es señal de que la comida es digna de llevarla consigo para seguirla degustando los días sucesivos. Viene a colación que en la lengua náhuatl, “comida” se dice cualli, que significa “todo lo que es bueno”, principalmente lo alimenticio; pues hasta en el saludo está el término: cualliteotlatzin dice uno al encontrarse con otra persona, que significa que “Dios te dé lo bueno” o bien: “Dios te dé de comer”, con lo cual se nota la importancia que se le concede a la comida. Con razón. Esas costumbres, que han persistido hasta el presente, provienen del mundo indígena anterior a la conquista europea. Incluso la religión estaba ligada a costumbres culinarias bien definidas, las cuales abundan en las descripciones de los primeros cronistas españoles. Por ejemplo, el ilustre fray Bernardino de Sahagún, erudito religioso franciscano, indagador de cuanto pudo, nos habla de una costumbre que ya era antigua cuando se la narraron, tenía que ver con la conmemoración de la fundación de Tenochtitlán, porque uno de los sacerdotes principales, de nombre muy rumboso: Chalchiuhquacuilli, que significa: “el precioso comedor de gusanos” o “el que come gusanos preciosos”, porque seguramente los preparaba para comerlos ceremonialmente; este encumbrado señor, habiendo concluido las ceremonias solemnísimas, se presentaba ante 43 El chile. Protagonista de la Independencia y la Revolución Metate, valle de México, 800 a.C.- 200 d.C. otro grupo de sacerdotes y expresaba: coatl izomocayan moyotl icauacayan, atapalcatl inechiccanahuayan, aztapilcue cuetlacayan, que quiere decir: “este es lugar de culebras, lugar de mosquitos, y lugar de patos y lugar de juncias”.2 Los que estaban presentes, como era a orillas de la laguna, se echaban al agua e imitaban a los animales del lago, todo en recuerdo del islote en que se fundó la gran ciudad. Más tarde, todos se reunían: “sentábanse en corrillos en el suelo, para comer, puestos en cuclillas como siempre suelen comer, y luego daban a cada uno su comida […] eran muy recatados y curiosos, que no derramasen gota ni pizca de la comida que comían, allí donde comían; y si alguno derramaba alguna gota de la mazamorra que sorbía, o del chilmolli en que mojaban, luego le notaban la culpa para castigarle, si no redimiese su culpa con alguna paga”.3 44 2 Ibid., p. 164. 3 Ibid., p. 165. En estos pasajes seleccionados encontramos una información extremadamente rica —independientemente de saber que recordaban ceremonialmente la fundación de la gran ciudad, de una manera que quizá hoy nos pareciera cómica, describen la forma educada de reunirse a comer, es decir, formando grupos y puestos en cuclillas, lo que nos lleva a una asociación muy cercana con las costumbres y formas orientales. Uno puede mirar la forma de comer de la gente de la India y la narración podría describirlos con exactitud. Ponerse en cuclillas era algo común; hoy muchos indígenas de diversas partes de nuestro país así lo hacen, no sólo para comer, sino para descansar de una larga caminata, para estar en el templo o en el mercado. Las mesas muy bajas, llamadas tlapechtli, únicamente eran utilizadas por los grandes señores y sólo en ocasiones señaladas. El relato del franciscano menciona el guiso que nos trae a esta ocasión: chilmolli, palabra de la lengua náhuatl que se compone de las voces chilli, que alude al capsicum, y molli o molonqui, que significa triturar, machacar, moler; siendo esto una coincidencia, como muchas otras, con los vocablos españoles. Por cierto, la palabra chilli significa “irritar”, porque primeramente irrita el paladar y luego la nariz. Los toltecas llevaron esa voz hasta los mayas que la cambiaron por tziz, con la misma connotación, y no al revés como dicen algunos. Molli y “moler” son prácticamente iguales. El referido padre nos dice: “el chilmolli en que mojaban”, es decir que este guiso era principalmente para que todos mojaran, en este caso las tlaxcalli Eduardo Merlo • El ajonjolí de todos los moles o tortillas de maíz, en un recipiente llamado chilmolcáxitl. Y ya vamos por buen camino. Si la dieta común de los indígenas de estas tierras era especialmente a base de vegetales, insectos y pescados, en las festividades ésta se complementaba con carne de aves, especialmente patos y algunas variedades de garzas, dejando para las grandes ocasiones al huexólotl o tótotl, y por supuesto a la más popular de las razas de cánidos, los itzcuintlis, que eran los perrillos domésticos, o los xoloitzcuintlis que andaban salvajes en los cerros y los tepetzcuintlis, de iguales condiciones; aunque en realidad estos animales no eran accesibles para la mayoría. Los alimentos festivos eran cocidos en caldos o al vapor y solamente en ocasiones especiales se cocinaban esas carnes en el guiso, por ejemplo para las festividades religiosas, cual platillos rituales, como en la fiesta llamada Tlacaxipehualiztli, en honor del Señor Desollado, símbolo de la renovación de la naturaleza. El mismo padre Sahagún nos describe lo que sucedía en esa festividad, en la cual a las víctimas propiciatorias, una vez sacrificadas, se les quitaba la piel con una gran destreza; dice: después de desollados, los viejos que llamaban quaquacuiltin llevaban los cuerpos al calpulco, adonde el dueño del cautivo había hecho su voto o prometimiento; allí le dividían y enviaban a Motecuzoma un muslo para que comiese, y lo demás lo repartían por los otros principales o parientes; íbanlo a comer a la casa del que cautivó al muerto. Cocían aquella carne con maíz y daban a cada uno un pedazo de aquella carne en una es- cudilla o cajete, con su caldo y su maíz cocido, y llamaban aquella comida tlacatlaolli; después de haber comido andaba la borrachería.4 A ese guiso donde la carne era cocida con el propio caldo, chile en abundancia y mucho maíz de cierta variedad, se le llamaba también: potzolli, el cual era muy apreciado aunque no todos lo podían comer. Por lo demás, la comida de fiestas era básicamente el chilmolli, preparado con la combinación de al menos dos variedades de chile, al que se añadía cacao y masa de maíz para darle espesura. Este tipo de chilmolli es el que mencionan las fuentes que comía, de preferencia, el señor Moctezuma Xocoyotzin, combinando sus alimentos según las buenas maneras de la corte, es decir, teniendo ante él un plato grande con trozos de carne variada, ya fuera huexólotl, itzcuintli, mázatl —que era el venado—, carne reservada para la nobleza; el canáhuatl, que es pato, junto con chichicuilotl, cierto tipo de garza; zollin o codorniz, perdices, faisanes, gallinas de papada, conejos, liebres, palomas y por supuesto, animales lacustres, como el atxólotl o ajolote e infinidad de peces, más la carne humana que ya escuchamos en el escrito del padre Sahagún. Claro que este último alimento era sagrado y no frecuente; contrario de lo que mencionaban algunos exagerados, que hasta afirmaban que la vendían en el mercado; esto para provocar el rechazo e indignación de los 4 Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de la Nueva España, México, Porrúa. 1981, vol. I, p. 143. 45 El chile. Protagonista de la Independencia y la Revolución lectores europeos del siglo xvi y justificar los excesos de los conquistadores. Diego Rivera plasmó esto en sus murales del Palacio Nacional, pero para burlarse de esos calumniadores. El soldado veraz, Bernal Díaz del Castillo, escribió sobre la mesa de Motecuzoma: En el comer, le tenían sus cocineros sobre treinta maneras de guisados, hechos a su manera y usanza, y teníanlos puestos en braseros de barro chicos debajo, porque no se enfriasen, y de aquello que el gran Montezuma había de comer guisaban mas de trescientos platos […] salíase Montezuma algunas veces con sus principales y mayordomos y le señalaban cuál guisado era mejor, y de qué aves y cosas estaba guisado […] él sentado en un asentadero bajo, rico y blando, y la mesa también baja […] y allí le ponían sus manteles de mantas blancas y unos pañizuelos algo largos de lo mismo, y cuatro mujeres muy hermosas y limpias le daban agua a manos en unos como a manera de aguamaniles hondos, que llamaban xicales; le ponían debajo, para recoger el agua, otros a manera de platos, y le daban sus toallas, y otras dos mujeres le traían el pan de tortillas. Y ya que comenzaba a comer echábanse delante una como puerta de madera muy pintada de oro, porque no le viesen comer… Servíase con barro de Cholula, uno colorado y otro prieto.5 5 46 Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España, México, Promex Editores, 1979, pp. 182-183. La narración del conquistador es clara y contundente, las maneras de la buena mesa eran estrictas y exquisitas, hay que ver lo del mantel, las servilletas, el lavado de manos y de boca, al pasar de un platillo a otro, la cantidad de guisos y la discreción comensal. Los platos de barro cholultecas eran los mejores y más lujosos de cuantos se podían conocer en esos tiempos, los arqueólogos hemos encontrado las más diversas formas y decorados en esa loza de increíbles hechuras. Pero esto era el culmen de esa sociedad, de ahí que para esa nobleza delicada algunos platillos fueran guisados con la carne y no aparte, como era cosa común. En las casas de la nobleza, que eran los tecaleque o pipiltin, se repetía el mismo patrón, el chilmolli combinado con carne y servido junto con platillos de verduras variadas, a las que llamaban quílitl. En las viviendas de los macehualtin (la gente pobre), en las fiestas que por supuesto se celebraban, los anfitriones preparaban el chilmolli acompañado de carne de patos y para presumir, de huexólotl, ya que todos tenían en sus casas corrales donde se criaban estas aves, únicamente para las ocasiones que lo ameritaban. Es muy importante resaltar que en esas ocasiones era obligada la cortesía de recibir invitados y agasajarlos con estos alimentos, sin importar cuantos fueran. La gente comía contenta y ponderaba la hospitalidad y esplendidez de la familia. Esa fue la base de las actuales costumbres en los pueblos, prácticamente con muy pocos cambios en la organización y maneras, aunque sí en la preparación de los alimentos. Eduardo Merlo • El ajonjolí de todos los moles Ilustración tomada de Cristina Barros y Marco Buenrostro (eds.), La alimentación de los antiguos mexicanos en la Historia Natural de la Nueva España de Francisco Hernández, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, 2007, p. 62. Hablamos del chilmolli y de cómo se preparaba, enriqueciendo el guiso con al menos dos variedades de chile, principalmente el llamado huehuechilli, literalmente “chile viejo”, que hoy llamamos “pasilla” y el chilcpoctli, que era un chile especialmente ahumado para provocar cierta miel cáustica. En realidad no acabaríamos nunca de hacer al menos una somera relación de los diferentes tipos de chiles; recordemos que en las cuevas de la Cañada, en Tehuacán, se encontraron semillas del capsicum, con una antigüedad de 7 000 años, pero básicamente eran los mismos que hoy conocemos y puede que más, porque muchas variedades han desaparecido. Es posible que las únicas excepciones, porque vinieron de fuera, sean el chile de tiempo o poblano y el chile güero o chile largo, ambos caracterizados como “tornachiles”, que son otra historia. Para lograr más espesura, la pasta o masilla de chile se molía con cacao y maíz. Los chiles se debían triturar una vez cocidos, operación llamada chilatextli. Esta masa espesa era otra vez molida junto con el cacao para conformar el chilcacahuatl, aunque también se le decía así a una bebida de la cual sólamente se sorbía la espuma picante. La masa combinada era adelgazada con el caldo de la carne de huexólotl, operación llamada chilahuia. Si el guiso no se deseaba espeso, se aguadaba y entonces ya no era chilmolli, sino chílatl. El chilmolli aguado no era tan apetecible, de donde vino a resultar el dicho: “no hay nada más desdichado que mole flojo y aguado”. Todavía hoy, en la región oriental del estado de Puebla se consume un guiso llamado “chilate”, que debe ser caldoso y acompañado de bollitos de masa, relativamente parecido al “mole de olla” del centro del país y al famoso “chilpozonte” de la Sierra Norte de Puebla. El original chilmolli prehispánico no llevaba ninguna clase de condimento, salvo los ingredientes mencionados y sal. Por supuesto que fue el platillo festivo desde tiempos inmemoriales. Aunque esto la arqueología no lo comprueba fácilmente, al considerar el tipo de recipientes y las vajillas domésticas, se llega a esta conclusión. El chilmolli era la salsa que se colocaba accesible a los comensales, los que, 47 El chile. Protagonista de la Independencia y la Revolución 48 como ya dijimos, estaban en cuclillas alrededor de esos recipientes, pudiendo mojar sus tortillas o tamales cuantas veces fuese necesario, como se hace en las comidas de Asia. La variedad de tamales o tamallin era infinita, y, aunque al paso del tiempo se perdieron muchos de estos bollos de maíz, los que nos quedaron son muchos más de los que nos imaginamos. Junto a los recipientes de chilmolli, que eran llenados cada que era necesario, estaban otros donde se colocaba la carne ya cocida y cortada debidamente para que cada quien tomara la que apeteciera y fuera comiendo, sin más instrumentos que las manos y, en su caso, el hábil manejo de las tortillas; aunque hay que aclarar que éstas no eran tan delgadas como ahora, aunque sí mucho más grandes, por lo cual podían utilizarse sirviendo la salsa directamente en la tortilla e irle cortando pedazos para sopear; deliberadamente, cuando la tortilla se colocaba en el comal caliente, se le iban pellizcando las orillas para que pudieran contener alimentos espesos, los cuales también podían servirse en un plato individual —que los había de diferentes formas, capacidades y decorados. Por supuesto que cada región preparaba el chilmolli de acuerdo con sus costumbres, ya que podía ser más espeso o más delgado, con mayor o menor picor, hay registrados guisos como tlemolli, huaxmolli, chilpozontli, chichilotl, en general muy parecidos, y sobre todo, considerados platillo de lujo para las grandes ocasiones. Desde las culturas totonacas, tepehuas, otomís, huastecas, hasta las nahuas, chontales, mixtecas, zapotecas, popolocas y mayas, el chilmolli, como quiera que se le haya dicho, era el plato festivo y de lujo. Ninguna casa preparaba chilmolli en la vida cotidiana, aunque tuviera los recursos, pues se hubiera considerado como una falta de respeto a las tradiciones, a las cuales estaban estrictamente apegados. Cabe decir que el chilmolli era, antes que todo, el alimento para los dioses, después de las ofrendas de corazones, tanto animales como humanos: las divinidades recibían en sus aposentos sagrados los cajetes de chilmolli y de carnes varias, no obviando la tlacatlaolli ya mencionada, ésta sí guisada con la salsa. Como se pueden dar cuenta, para nada se ha mencionado fritura alguna, ya que no había más grasa que la que las propias carnes soltaban, si es que las asaban, pues, siendo cocidas con agua o al vapor, no había las molestias colesteríticas, ni triglicéridas que hoy nos traen epáyotl, es decir: “azorrillados”. Todo esto es simplemente el antecedente sólido de la tradición de un guiso que ha sido emblemático de los pueblos que a la larga constituyeron una nación. Así que hay que tomar en cuenta que el famoso chilmolli y sus variantes fueron creados y saboreados desde los primeros estadios culturales de Mesoamérica y, como todos los alimentos de la humanidad, fueron variando y enriqueciéndose en cada generación. Llegaron los conquistadores castellanos y se encontraron con la cocina mesoamericana, vegetariana más que carnívora, lo que mucho les molestó, dado que quizá no haya pueblo más tragón de carne que los españoles (al menos llevan ventaja sobre muchos otros). Relataban Eduardo Merlo • El ajonjolí de todos los moles los cronistas cómo los indígenas de Zempoala ofrecían platos con chilmolli y carne de huexólotl a los caballos, entristeciéndose cuando esos animalotes no querían comer de la ofrenda. En la larga trayectoria hasta el Altiplano, Cortés y su ejército se enfrentaron a algo cuyas espadas no podían combatir, la apabullante cortesía de los indígenas que los honraban con platillos atiborrados de chilmolli, así como con quílitl o verduras, tlaxcalli-tortillas y carne de huexólotl, porque ésta se consideraba la mejor para agasajar a los visitantes. Lo más probable es que al principio sufrieran el famoso “efecto campana: hoy pica y mañana repica”, es decir, la terrible “venganza de Moctezuma”, propiciada por lo pesado y difícil del chilmolli para la digestión europea. Con el paso del tiempo debieron acostumbrarse, aunque no mucho, al gusto por esos guisos extraños y picantes. Concluyó la conquista armada y empezaron a arribar los primeros evangelizadores y tras ellos cada día más colonos. Fueron los frailes los primeros en enseñar a los naturales a cocinar a la española; los conventos tenían en sus cocinas enormes chimeneas de donde colgaban pesados calderos para hacer los pucheros y potajes, utilizando los mismos animales que los indígenas criaban o cazaban, hasta que se trajeron la primeras reses, que fueron una gran novedad, tanto por su figura como por el sabor y consistencia de la carne. Un poco más tarde arribaron los primeros pies de cría de cerdos; fueron trasladados a la incipiente fundación o puebla, que los franciscanos llamaban “Ciudad de los Ángeles”, establecida para que los españoles que andaban vagando por el territorio se asentaran en ella y mostraran a los indios las formas de vida de la Madre Patria. Inclusive las manzanas rectangulares que caracterizan la traza de la Angelópolis se agrandaron en longitud en las afueras para permitir los chiqueros de cría de cerdos. Esta industria floreció rápidamente dando origen a dos cosas: primero que se dijera: “cuatro cosas come el poblano: cerdo, cochino, puerco, marrano”, y la otra, que empezara a verse en los mercados y en las calles: la manteca, que primero debió provocar diarreas terribles a cholultecas, huexotzincas, tlaxcaltecas y demás vecinos. La manteca y el aceite de oliva causaron una revolución en estas tierras; las cocineras españolas y las indígenas intercambiaron experiencias y conocimientos, dando lugar a la cocina mestiza que poco a poco dejó de parecerse a la europea, enriqueciendo la autóctona. La primera tradición que se alteró fue la elaboración del chilmolli, al cual se le añadió el proceso de freír los chiles y la carne. Casi de inmediato, el sustancioso guiso cambió de platillo fuerte, aunque casi vegetariano, a un guiso donde la grasa sentó sus reales. Era imposible que en la nueva cocina no hicieran su entrada triunfal los condimentos de origen asiático, principalmente el clavo, la pimienta y la canela, que aderezaron muy bien los guisos, ya que se llevaron de maravilla con los chiles y demás hierbas. La Puebla de los Ángeles prosperó y se llenó de conventos de frailes y de monjas; tan sólo de éstos presumía de 11 establecimientos, la mitad 49 El chile. Protagonista de la Independencia y la Revolución 50 que en la capital, pero más abundantes en proporción en cuanto al número de sus habitantes. Las religiosas se esmeraban en la grandeza de sus edificios, la suntuosidad de los templos, la maravilla de sus retablos y coros, el primor y tranquilidad de sus claustros, la frescura y enormidad de las huertas; la santidad y devoción de las religiosas y, por encima de todo esto, pensando en nuestro tema, las cocinas enormes, con sus anexos, los cuales eran bien dotados de despensas, mercedes de agua abundante y lavaderos capaces. Las cocinas conventuales rivalizaban entre sí para halagar a los prelados, a los equivalentes frailunos, pero sobre todo, a los bienhechores del convento, quienes bien agradecían la gentileza y caridad de las monjitas, al elegirlos para ser agasajados con los platillos que salían de tan olorosos recintos. Las reverendas madres capuchinas, clarisas, concepcionistas, agustinas, carmelitas, jerónimas y dominicas aprovecharon lo mejor de la tradición culinaria indígena —salvo insectos y animales raros— para irla combinando sutilmente con los sabores y elementos fundamentales de las cocinas españolas, porque España tiene tantas variantes culinarias, como provincias y regiones; mucho más con los grandes aportes que los moros llevaron desde Persia y Mesopotamia, de Arabia y Egipto, de la India y de la gran China. Como bendición del cielo, el fraile agustino Andrés de Urdaneta junto con Miguel de Legaspi obedecieron la orden terminante de Felipe II y surcaron el Pacífico para llegar hasta las Filipinas, y luego hicieron la hazaña de encontrar, mediante la corriente del Kurosivo, la ruta de retorno hasta las costas novohispanas. El resultado fue la flota de Filipinas, la llamada Nao de China, que llevó y trajo, trajo y llevó, todo lo transportable. Directamente del Oriente arribaron, además de las ricas mercaderías, los condimentos que definitivamente cambiaron el gusto y sabor de la cocina, al menos de la criolla y la mestiza. El antiquísimo chilmolli se fue condimentando, enriqueciendo, cambiando paulatinamente; de su pasta picante salieron adobos, pepianes, chanfainas enmoladas, envueltos y las famosas enchiladas. Las monjas supieron ir afinando adecuadamente esos alimentos que muy ponto fueron la delicia de los mismos “gachupines”, como se les llamaba desde la Conquista a los peninsulares. Se sabe que entre estas santas cocinas de convento destacaron siempre las agustinas de Santa Mónica, llamadas cariñosamente “las mónicas”, quienes siempre llevaron la delantera en guisos complicados, que eran enviados estratégicamente para el señor obispo en su cumpleaños, para la familia aristocrática en alguno de los días de fiesta de guardar o para tal o cual religioso, canónigo o catedrático. Los agradecimientos obligados no se hacían esperar, ya fuera en dinero contante y sonante, en donaciones generosas o en herencias sustanciosas; de tal manera que la cocina era la mejor ecónoma de cada monasterio. Pasó el tiempo y los conventos crecían en exceso, la oferta era mucho mayor que la demanda, infinidad de jóvenes solicitaban el ingreso a los claustros afamados; sin embargo, las reglas eran estrictas limitando el número de profesas. Eduardo Merlo • El ajonjolí de todos los moles Cúpula y campanario de la catedral de Puebla de los Ángeles. El crecimiento obligaba a nuevas fundaciones, y así sucedió con las religiosas dominicas, las primeras que arribaron a la Puebla de los Ángeles. Muy pronto tuvieron que desgajar de su claustro de Santa Catalina de Siena a varias religiosas para que fueran a fundar el de Santa Inés de Monte Policiano; una manzana entera les fue regalada para que el convento fuera de mucha capacidad y la huerta muy próspera. Las “ineses” pronto alcanzaron igual fama que las de Santa Catalina. Otra vez el convento se saturó y las solicitudes eran muchas, de tal manera que un religioso que era fraile del convento de Santo Domingo, llamado fray Bernardo de Andía, tomó como suyo el problema de las jóvenes que deseaban vivamente ser religiosas dominicas. Para suerte suya y de la orden, fue nombrado albacea del rico poblano don Mateo de Ledez- ma, quien en su testamento le daba manga ancha al fraile para disponer de sus caudales. Eludiendo los reclamos de algunos que alegaban derechos testamentarios, solicitó y obtuvo del papa Clemente XII el poder necesario para disponer de ese dinero y emplearlo en sus propósitos de caridad y de beneficio para la orden dominica. Con todo ese respaldo, el padre de Andía compró una manzana completa, no exactamente para el nuevo claustro, sino para edificar casas y rentarlas, con lo cual muy pronto el dinero se multiplicó. Fray Bernardo buscó al rico comerciante don Ildefonso Raboso, para que uniendo esfuerzos se estableciera un recinto en que tuvieran cabida las aspirantes, a lo que este último accedió, sobre todo porque era su deseo que en el nuevo recinto se juntaran sus tres hijas como fundadoras, a las que se añadiría doña Gertrudis López, protegida del dominico. Don Ildefonso decidió que el convento en prospecto llevara el título de la santa que había sido canonizada en 1671, cuya causa entusiasmó a todo el Continente; se trataba de Santa Rosa de Santa María, mejor conocida como Santa Rosa de Lima, aunque fray Bernardo insistía en que se denominara igual que el otro gran convento femenino: Santa Inés de Monte Policiano. Para darle gusto, se permitió que iniciara un beaterio con ese nombre, el cual se abrió en 1683 con 15 aspirantes. 51 El chile. Protagonista de la Independencia y la Revolución 52 Fray Bernardo de Andía murió en 1696, por lo que el proyecto fue tomado como propio por el entonces obispo de Puebla, el ilustre don Manuel Fernández de Santa Cruz, al que yo denomino “obispo monjero”, porque se esmeró en el cuidado y engrandecimiento de la vida religiosa femenina. Estaba fundando por ese tiempo el convento de Santa Mónica, y mucho se entusiasmó por concluir la obra del padre de Andía. Al efecto, pidió al padre provincial de los dominicos y al cabildo de la ciudad que por escrito dieran su parecer para que, junto con una carta suya, se solicitara al virrey la anuencia para pedir al rey y al sumo pontífice las autorizaciones correspondientes con el fin de establecer el instituto como un convento formal. El papa Clemente XI concedió la gracia alrededor de 1700, y así se estableció el convento de religiosas dominicas de Nuestra Madre Santa Rosa de Santa María de la Puebla de los Ángeles, siendo protector y patrono don Miguel Raboso, hijo de don Ildefonso. La autorización real tardó mucho, pues llegó hasta 1735, cuando era monarca Felipe V, de tal forma que las monjas decidieron que la fecha oficial de apertura del convento fuera el 12 de julio de 1740. Para no enfrascarnos demasiado en la historia del convento, solamente mencionaremos que en el “directorio” o reglamento primero se ordena que en el recinto nunca haya más de 25 religiosas, 21 de coro y cuatro legas; luego pormenoriza en el vestuario, moblaje de las celdas, enfermería y demás dependencias, habla de horarios y obligaciones, nombramientos y responsabilidades, entre otros temas; pero para nuestro interés, se ordena que las monjas no puedan tener criadas, aunque sean de familia noble. Luego, algo primordial: “Ordeno y mando que la priora muela, o mande moler, chocolate para la comunidad, mañana y tarde”.6 Sigue con las mortificaciones y ayunos cuaresmales, amén de otras cosas. Pero viene después un mandato curioso: Ordeno y mando que no guisen ni laven, ni muelan chocolate para personas de fuera, aunque sean prelados o superiores; que no envíen regalos, salvo algunos casos de compromiso, o cuando los superiores, el médico y el cirujano estuvieren enfermos.7 Esta disposición contradice lo que frecuentemente hacían las religiosas. Como si el mandato nunca hubiese sido escrito, se dedicaban a elaborar guisos, dulces, refrescos y curiosidades para obsequiar a los prelados, como al obispo y los canónigos, a los propios superiores de la orden dominica y a infinidad de bienhechores. Otros mandatos se refieren a atender especialmente la cocina, cuidando de sus utensilios y fregando trastes para que siempre luzca impecable. La cocina original pronto fue insuficiente para la demanda de guisos que recibía, así que decidieron construir una nueva con mucho mayor capacidad, de tal manera que que varias cocineras podían moverse dentro, así como las galopinas y legas, con lo cual se denota que el “man6 7 Esteban Arroyo, Monasterio de Santa Rosa de Lima. Puebla de los Ángeles, Puebla, Gobierno del Estado de Puebla, 1992, p. 28. Ibid. Eduardo Merlo • El ajonjolí de todos los moles dato” o regla primera ya no se cumplía, puesto que se alentaba a las monjas con habilidades culinarias a que ensayaran nuevos platillos para halagar la gula de los ricos poblanos. Cabe decir que desde los primeros tiempos del convento ya corría la fama de que sus chimoleras eran excelentes, puesto que el chilmolli era de mucha calidad, aunque todavía no llegaban al punto que les daría fama eterna. La cocina de Santa Rosa es un recinto cuadrilongo que se agranda en la porción sur, todo techado con bóveda de plato, en tres tramos muy espaciosos, dejando entrar suficiente luz. Un texto de ese tiempo dice: La nueva cocina es muy clara y desahogada, tiene dos fogones: uno alto y otro bajo, una tarima para las cocineras; tiene dos ventanas, una inmediata a la otra, por las que sirven la comida, ya que una cae al refectorio o comedor de las monjas sanas, que todo el año comen de vigilia; y la otra al comedor de las monjas enfermas, que suelen comer carne […] tiene dentro una pila de agua limpia y corriente; pero con el defecto de que no tiene respiradero, y se concentra el calor. Cuenta con dos cuartos para guardar lo necesario, en el patio hay un corral para las gallinas destinadas al sacrificio en beneficio de las monjas enfermas […] A continuación de la cocina actual hay dos cuartos, a modo de alacenas una de ellas conserva la humedad necesaria para almacenar ciertos alimentos, conseguida por tuberías que pasan por las paredes y suelo.8 8 Ibid, p. 54. Lo más espectacular de esa cocina es que está completamente recubierta, de piso a techo, con azulejos de Talavera, que le dan un aspecto maravilloso, como si se tratara, no de una cocina, sino de una capilla, y lo es: un recinto sagrado donde tuvieron lugar las ceremonias de mezclar, de cocer y gustar, por obra y gracia de las sacerdotisas culinarias. La ironía de la vida era que, como dice la nota, las religiosas sanas comían de vigilia todo el año, es decir, se abstenían de carne, inclusive de pollo, dejando estos alimentos para las enfermas. Así que, teniendo en la cocina guisos portentosos, los probaban únicamente las cocineras y la madre priora que acudía frecuentemente a dar el visto bueno. En esa “santa competencia” por llamarla de alguna manera, las religiosas buscaban superar a las de otros monasterios en la confección de guisos diferentes, fue así que tomaron por su cuenta la tradición del chilmolli, al que para entonces nadie le decía así, mestizándose por “mole”, palabra que fue adoptada hasta por los propios indígenas de los pueblos. El antiquísimo guisado dejó de ser únicamente una salsa para convertirse en el espeso complemento de la carne, ya fuera de guajolote, de gallina, de res o de cerdo, añadiéndole poco a poco jitomate, tomate y por supuesto ajo y cebolla; por lo demás, la salsa se preparaba a partir de la molienda de los chiles originales, más el cacao y el maíz. Aquí la historia se mezcla con la leyenda; se cuenta que anunció su arribo a la Puebla de los Ángeles el mismísimo virrey, lo cual no era fre- 53 El chile. Protagonista de la Independencia y la Revolución 54 cuente, salvo cuando llegaba de Veracruz para tomar posesión o se retiraba a España para dar lugar a su sucesor. Tanto el cabildo del ayuntamiento, como el de la catedral y el propio obispo se llenaron de preocupación por tan especial visita, y estando vigente y aumentada la costumbre de recibir a las visitas con comida, había que agasajar el virreinal paladar con los mejores platillos que se pudiera. La leyenda, mejor dicho las leyendas, porque se han forjado varias, pero una que se toma como la original, dice que quien llegaba era el virrey don Antonio de la Cerda y Aragón, conde de Paredes y marqués de la Laguna. Era el año de 1680 y el beaterío de Santa Rosa de Santa María no estaba aún aprobado y consolidado; no obstante, las religiosas vivían ya en comunidad y por tanto, lo que sucedió pudo ser cierto. Otras versiones mencionan que el virrey visitante era el posterior: don Gaspar de la Cerda Sandoval Silva y Mendoza, conde de Gelves, lo cual es mucho más creíble, toda vez que en el libro de profesiones se mencionan los nombres de las religiosas fundadoras, y entre ellas no aparece el de la protagonista fundamental: sor Andrea de la Asunción. Por tanto, nos inclinamos más por el conde de Gelves, que del marqués de la Laguna. La priora del convento, si esto fue en 1680, sería sor María de Jesús Nazareno, quizá la que le siguió: sor Magdalena de Jesús Nazareno o su sucesora, sor Teresa de Santa Catalina. Ésta llamó a sor Andrea para amonestarla en relación con que estaba en juego el prestigio del convento, ya que para el regio banquete que se ofrecería en el palacio episcopal se estaban preparando platillos solicitados a las monjas de Santa Mónica y de Santa Catalina, de los cuales no tenían la menor idea, únicamente sabían que los postres correrían a cargo de las Clarisas que eran las más connotadas en el ramo. El señor obispo, que en el primer caso sería don Manuel Fernández de Santa Cruz, o bien, en el segundo: don Pedro Nogales Dávila sugirió que quizá fuera bueno un mole no picante para evitar ofender las nobles papilas gustativas no acostumbradas aún al chile, obligatorio en estos platillos. Las monjas lo tomaron como una orden y se pusieron a experimentar en su bien abastecida cocina. Es importante pensar que en esos tiempos para la mente obtusa de sus habitantes, Puebla era un girón de la España misma, manifestando un sentido de superioridad con respecto al resto de la Nueva España, lo que los hacía ya odiosos. La comida poblana presumía de no ser como la de los indios, sino distinta, acorde con la gente que entraba y salía de las barrocas iglesias, de las regias mansiones, de los paseos floridos. Y ahí estuvo la clave del asunto: un mole que no fuera significativamente picante, pero que tampoco perdiera su esencia; si el tradicional llevaba cacao, pues a experimentar con esta semilla, llegando incluso a agregar chocolate, con lo cual aminoró el picor; así que echaron mano de cuanto había en los potes de las alacenas para endulzar la pasta: además del chocolate, bien quedarían pasitas, igualmente molidas en esa pasta, pero así tomaría un giro demasiado dulce; para aliviar esto usaron cacahuates y, por supuesto, Eduardo Merlo • El ajonjolí de todos los moles lo que ya se había utilizado para el guiso, esto es, clavo y ajonjolí frito y molido, luego anís y almendras, con lo que el aroma se tornó suave y atractivo. Todo lo anterior, respetando la molienda de los chiles fundamentales, mulato, ancho, pasilla y chipotle, fritos en manteca, más jitomate, cilantro, ajo y lo indispensable: en lugar de agua, le echaron el caldo del guajolote y para evitar que se adelgazara, cortaron rodajas de plátano macho y se las añadieron a la pasta, que de por sí ya tenía maíz, aunque las monjitas, con sor Andrea como gobernanta, pusieron algunas tortillas duras bien tostadas, mejor dicho, quemadas. La salsa quedó estupenda, guardando el sabor tan especial del mole antiguo, más el dulzor de los ingredientes y el aroma diferente. Las galopinas mataron y desplumaron varios guajolotes gordos, los destriparon y cortaron las partes con cuidado, poniéndolas a cocer por mucho tiempo, dado que es carne muy dura; el caldo, como ya se dijo, se echó en la enorme cazuela en donde se estaba haciendo el guisado. No me imagino cuántas veces habrán ensayado, pero debieron ser muchas, en cada una iban graduando las cantidades de los componentes: “ponle un poco más, ya te pasaste, quítale eso que lo amarga, añade este condimento, el otro, uno más. Sóplale a la lumbre, calienta el metate, muele el cacao, desvena los chiles. Trae el ajonjolí, muévele a la cazuela, cuidado que no se pegue en el fondo; ya está en su punto, agréguenle la carne del guajolote. Madre, venga y pruebe”. El resultado de tantos esfuerzos estuvo finalmente listo. Las monjas inventoras seguramente Capilla del Rosario, Puebla de los Ángeles. abrazaron a sor Andrea; la madre priora debió dirigirle una leve sonrisa, para no ceder autoridad. Era el mole del convento de Santa Rosa, un platillo basado en la añeja tradición prehispánica, convertido en criollo, pero nuevo, novísimo; contraste de sabores, un poco picante, un mucho dulce; espeso y ligero, sin tanta grasa, un mole que no era cholulteca ni tlaxcalteca ni xochimilca ni tenochca, era un mole poblano, como las yeserías de la capilla del Rosario, de la que es contemporáneo; como los azulejos de las cúpulas; como el acento extremadamente alargado del hablar lugareño. Un platillo barroco indiscutible, pues combina muchas cosas. Sigue la tradición indígena pero con gusto españolizado y al mismo tiempo moro. Cuántas cosas se juntan en un guiso: la herencia de la ocupación árabe en la Península, el gusto de la España cristiana y la riqueza de la tradición indígena mesoamericana. 55 El chile. Protagonista de la Independencia y la Revolución Lamentablemente, nadie consignó la crónica del banquete, no sabemos si gustó al virrey o se lo comió por compromiso; yo creo que sí saboreó el platillo y debió ingerirlo con placer, de lo contrario se hubiera registrado el fracaso de las religiosas. Cierto que esos personajes cortesanos eran remilgosos y chocantes, pero un buen guiso lo saborea hasta el más recalcitrante. Es lógico que si el “mole poblano”, como empezó a llamársele, fue exitoso en la mesa virreinal, saltó de inmediato a todas las mesas aristócratas de Puebla y luego a las del resto de la Nueva España, alcanzando título nobiliario. Las monjas de Santa Rosa no se guardaron la receta, quizá ocultaron algunas cosas para que su mole siguiera siendo distinto y muy apetecido. Pronto los otros conventos imitaron a “las rosas”, aunque cada quien puso de su parte. La receta de las “rosas” se menciona en un compendio anónimo del siglo xviii: 56 Para un guajolote grande empléase una libra de chile mulato, cuatro onzas de chile pasilla y otras cuatro de chile ancho; si faltara chile se puede aumentar en tres onzas más el mulato. Se desvena y se pone en una cazuela con manteca, con poca lumbre para que se dore poco a poco; se eligen tomates según la cantidad de chile, y se remuelen. Aparte se tuesta en el comal una cuartilla de ajonjolí y se muele en seco hasta que sude; se dora en manteca un real de almendras y se muelen, también en seco con todo y cáscara y se juntan con el ajonjolí. El guajolote se troza en cuartos que se lavan y secan con una servilleta y se sancochan en manteca hasta que queden do- rados. Al día siguiente, temprano, se pone una cazuela con el guajolote. Al hacerse el mole se ha de poner a calentar agua en una olla, cuando esté muy caliente se disminuye la lumbre. Se pone al fuego una cazuela vacía y después que se haya calentado se le unta un poco de manteca; después se echa el chile para que se fría, y se vierte, poco a poco, agua caliente mientras se va desmenuzando con una cuchara. Una vez que esté bien frito, se pasa a la cazuela del guajolote, del mismo modo se fríe el jitomate; se desbarata con una cuchara en agua caliente y se echa también en la cazuela del guajolote. Con agua caliente se enjuaga la cazuela en que se frió el chile, en donde el guajolote. El mole se pone a la lumbre ya que lo tiene todo y se le echa agua en cantidad regular, tendiendo a que no quede aguado. El agua ha de estar caliente, lo mismo que el ajonjolí; la almendra se desbarata con una cuchara y se echa al mole. Se tuestan en el comal unas pepitas de chile y un poco de anís, procurando que no se pase y vaya a amargar el mole, así como un poco de clavo, canela, pimienta y un cuarterón de tortilla dorada en manteca. Todo se muele con agua caliente y se agrega al mole con sal aguada; para que no quede demasiado blando el guajolote, se saca del caldillo, si ya está cocido, para que no se desmenuce mientras el caldillo espesa lo necesario.9 9 Anónimo, Cocina poblana, edición facsimilar del original del siglo xviii, Puebla, Imprenta Madero, 1968. pp. 7-8. Eduardo Merlo • El ajonjolí de todos los moles Me gusta el texto que el genial y ameno don Artemio de Valle Arizpe escribió sobre el tema: La tarde anterior, había mandado matar sor Andrea un guajolote que engordaron en el convento con nueces, castañas y avellanas, que destinaban para guisárselo al señor obispo. En una bandeja estaban ya cortadas las piezas. Inspirada cogió sor Andrea de un pote vidriado chile ancho; de otro chile mulato; de una caja michoacana, negra y rameada, sacó chile chipotle y de otra hizo una cuidadosa y nimia selección de rabiosos chiles pasilla. Secos y arrugados estaban todos estos chiles, y crujían en sus manos como si estrujase las hojas de un viejo infolio. En la cazuela echó manteca y cuando empezó a chirriar. Tostó en ella todos revueltos y en el comal tostó también ajonjolí, revolviéndolo unciosamente con una cuchara. Cada granito subía su esencia olorosa en el aire, y todos juntos la unieron para tenderla en el convento por encima del perfume de rosas del jardín y de la sutil fragancia que emanaba de la capilla doméstica, y de la que efluía de las chiquitas celdas. De las orcitas talaveranas del limpio vasar, fue sacando Sor Andrea, clavos, pimientas, cacahuates, canela, almendras, anís y de un tarro tomó graciosamente unas pulgadas de cominos y empezó moler todo esto, mezclándolo en un almirez que, con los acelerados golpes de la mano de cobre, cantaba festivo. Del tibor chino, azul y blanco, en que se guardaba el chocolate monjil, tomó dos tablillas y las juntó a los ingredientes que acababa de moler, y el almirez volvió, alegre, a tintinear persistente con un claro repique de campana jubilosa. En otro almirez, también de voz límpida. machacó jitomates, cebollas, ajos asados, recogiéndose melindrosamente la manga del hábito para que no se le quedara en ella ningún villanero rastro cebollero. Luego, todas estas especies las juntó con este ajo y con estas cebollas y con estos jitomates, y a su vez, mezcló todo ello con los chiles y con unas tortillas duras que sacó de lo hondo de una olla alta, panzuda y oronda como cura de aldea, y en seguida, ¡Válgame! Con qué santidad, con qué unción fervorosa se arrodilló ante el negro metate; parecía que iba a comulgar o a pedir una merced a la Virgen. Empezó a moler todas aquellas cosas, subía y bajaba suave y rítmicamente el torso de la monja, palpitándole las blancas tocas al subir y bajar sobre el metate la gruesa mano de piedra, metlapille, en que se afianzaban, frágiles, leves y blancas, las manos diligentes de sor Andrea. Ya para caer la masa en espesa onda bermeja sobre la artesa, con el filo de la mano, la recogía rápida, subiéndosele con ágil movimiento de la palma, volviendo ésta hacia arriba, para ponerla en seguida encima del metate y seguir triturándola finamente. En seguida, en una reverenda cazuela de barro, de barro había de ser para que su perfume castizo se uniese delicadamente al de las viandas; en una cazuela de barro, en la que ya se había derretido bastante manteca al calor de un fuego manso, en el que previamente se quemó romero y tomillo para alejar a los malos espíritus, echó Sor Andrea aquella mixtura, con atropellada y amplia sonrisa de aventura. 57 El chile. Protagonista de la Independencia y la Revolución Para un guajolote, un kilo de chile mulato; kilo y cuarto de chile pasilla; kilo y cuarto de chile ancho; 300 gramos de ajonjolí; kilo y cuarto de almendras; pasas, un cuarto de kilo; jitomate, medio kilo; ajo, media cabeza; pepitas de chile al gusto; anís, una cucharada; canela, 50 gramos; clavo, 25 gramos; pimienta, 25 gramos; pan frito muy dorado, una torta; una tortilla frita; cuatro tablillas de chocolate; azúcar y sal al gusto. Los chiles, jitomates, almendras, pasas, pepitas y ajo, todo frito y bien remolido. Los chiles se desvenan muy bien antes de freirlos, se le agrega el jitomate y el ajo ya fritos, se le ponen las pasas, las almendras, los olores, el pan y la tortilla bien molidos, se le echa el caldo cuando se coció la carne, agregando la sal, la azúcar y el chocolate y se deja hervir hasta que el mole espesa y la carne está bien cocida.11 Todo el convento estaba tiernamente embalsamado de una fragancia nueva que salía a la calle en ondas adorables, y la gente que pasaba, adivinando en ellas un gran bien, las sorbía con ansioso deleite, envolvíase en ellas complacida, como en una indulgencia plenaria. De la olla en que con papada de puerco se coció el guajolote, sacó Sor Andrea varias jícaras de caldo espeso y desleyó en él la magnífica salsa que estaba friendo entre las voces suculentas de la manteca, y cuando hirvió bien, con rondoneo grave, adusto, puso en un plato esa salsa fragantísima, y con una cucharilla le fue dando de probar a cada una de las monjas.10 Aparentemente es larga la disertación, pero la inmensa imaginación de don Artemio nos permite entrar a esa cocina restringida y mirar, oler y hasta gustar del fabuloso invento. Muchos han ideado la figura de sor Andrea de la Asunción: la ponen delgada y bonita, con gracioso talle que no pueden ocultar los hábitos dominicos, pesados y espesos como ellos solos. Yo creo que no, una mente que es capaz de mezclar, triturar, componer y agraciar algo tan sutil y suculento debió ser gordita, no importa si alta o chaparrita, pero bien entrada en carnes, porque solamente alguien así puede idear comida como esa. Otra receta ya interpretada a las pesas y medidas actuales, aunque para mi gusto muy cargada, se atribuye a las religiosas y es la siguiente: 10 58 Paco Ignacio Taibo, Breviario del mole poblano, México, Terra Nova, 1981, pp. 95-96. Por supuesto que todo se elabora, de preferencia, y para mejor ambiente, en una cocina poblana cuajada de azulejos, con infinidad de jarros y ollas, de cazuelas, de cedazos variados, de trasteros repletos de platos y vasos, de “chascos” y, sobre todo, del brasero tradicional, con su carbonera bien llenita del de encino, traído de la Malinche. Las cazuelas “lloradas” deben ser del barrio De la Luz, bien bruñidas. No olvidar que el mole se debe servir caliente, añadiéndole las semillas de ajonjolí esparcidas en todo el plato, para mayor vista y 11 C. Salazar Monroy, La típica cocina poblana y los guisos de sus religiosas, Puebla, Imprenta López, 1945, p. 9. Eduardo Merlo • El ajonjolí de todos los moles gusto. Se debe colocar la azucarera en medio de la mesa para que los comensales añadan a su gusto, pues así debe hacerse con el exquisito y maravilloso mole poblano. El mole poblano es quizá el más mentado de todos los moles, sin embargo, no se deben des- deñar los otros muchos que enriquecen la cocina tradicional de las diferentes regiones de nuestro país; pero todos, absolutamente, comparten el complemento grato a la vista del ajonjolí, de donde el dicho que titula este trabajo, pues: “Mole sin ajonjolí, ni para ti ni para mí”. 59